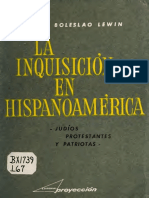Professional Documents
Culture Documents
Cayetano Betancur, Más Allá de La Realidad (1936)
Uploaded by
Juan Camilo Betancur Gómez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
159 views5 pagesEste artículo, publicado en el "La Tradición" (1936), preocupado por la historia y el estado de la cultura colombiana en su dimensión política, el autor muestra cómo tanto la democracia moderna, como los gobiernos fuertes, son hijos del racionalismo, y cómo en Colombia, no habiendo padecido nunca períodos racionalistas, y sordos al ideal bolivariano de un gobierno fuerte, “tuvimos que rodar con nuestra democracia que por no ser racionalista (...) es demagogia”.
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentEste artículo, publicado en el "La Tradición" (1936), preocupado por la historia y el estado de la cultura colombiana en su dimensión política, el autor muestra cómo tanto la democracia moderna, como los gobiernos fuertes, son hijos del racionalismo, y cómo en Colombia, no habiendo padecido nunca períodos racionalistas, y sordos al ideal bolivariano de un gobierno fuerte, “tuvimos que rodar con nuestra democracia que por no ser racionalista (...) es demagogia”.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
159 views5 pagesCayetano Betancur, Más Allá de La Realidad (1936)
Uploaded by
Juan Camilo Betancur GómezEste artículo, publicado en el "La Tradición" (1936), preocupado por la historia y el estado de la cultura colombiana en su dimensión política, el autor muestra cómo tanto la democracia moderna, como los gobiernos fuertes, son hijos del racionalismo, y cómo en Colombia, no habiendo padecido nunca períodos racionalistas, y sordos al ideal bolivariano de un gobierno fuerte, “tuvimos que rodar con nuestra democracia que por no ser racionalista (...) es demagogia”.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC or read online from Scribd
You are on page 1of 5
Más allá de la realidad
Por: Cayetano Betancur Campuzano
–publicado en La Tradición, febrero de 1936, pp. 6-9–
Mientras en otros países se marcha a empellones sobre la realidad,
en Colombia es ella la que nos arrastra inmisericordemente. Hemos
vivido en zig-zag, con ese anhelante vaivén que Renan admiraba en
el abierto e inescrupuloso horizonte de Breta. Cuanto de nosotros ha
existido de normativo, de riguroso y ceñido fue siempre inoperante.
De una parte, nuestro sitio planetario. De otra, nuestro
temperamento, mezcla de razas diversas, que es también realidad
humana, pero realidad inconsciente.
De la proliferancia de estos elementos participa nuestra vida
social.
Ni la raza ni la posición geográfica que nos cupo en suerte, han
padecido nunca períodos racionalistas. España vivió marginalmente
el homenaje que más allá de los Pirineos se tributaba a la Razón. La
masa peninsular y la americana no han pertenecido a un auténtico
clima de ese nombre. Es cierto que figuras aisladas han sido pares –
y hasta precursores, como en España– de los más caracterizados
hombres del racionalismo europeo. Pero eran gentes cimeras,
acropólicas, a las cuales no fue nunca fácil el acceso de la multitud.
Porque este es un fenómeno que queremos hacer resaltar desde
ahora: mientras en Europa el nivel de cultura popular asciende
proporcionalmente al que alcanzan sus hombres superiores, en
España y América, una distancia abismal separa a la minoría de la
inteligencia común.
El racionalismo nació con el humanismo, lo que vale afirmar
que los dos eran expresión de un mismo sentimiento. Sujeción a la
2
norma en lo práctico, y validez de la ciencia en lo teórico, fueron los
pivotes del primero; fraternidad, espíritu conciliador, ausencia de
pasiones violentas, existieron como metas del segundo. Sabemos
muy bien cuál es la tragedia con que finalizan en la historia de
Occidente estas actitudes humanas. Nosotros mismos la hemos
sufrido, pero como mal reflejo, como tributarios que somos de las
grandes naciones ultramarinas. Sin embargo, si el racionalismo y el
humanismo nos han hecho partícipes de su dolorosa curva
declinante, nos quedamos sin el provecho que de ellos pudimos
haber extraído.
No han existido en América las revoluciones que son flor del
racionalismo, tal como las concibe el autor de “El tema de nuestro
tiempo”. Pero tampoco se ven por parte alguna los gobiernos fuertes
que son, asímismo, fruto maduro de una consideración también
racionalista. No hablamos de gobiernos arbitrarios, que con ellos
hemos llenado nuestra historia política. Aludimos a la autoridad
concebida en normas inflexibles por el hombre que las vivifica y
que es para él instrumento de bienestar colectivo.
El gobierno fuerte es, decimos, una manifestación de épocas
racionalistas. Pero este juicio aparecerá paradójico, pensamos que
tal vez por la influyente teoría que hace siempre expresar lo
contrario. No obstante, los gobiernos fuertes de esta época son
fundamentalmente diversos de las autocracias que precedieron a la
gran revolución del siglo XVIII. Basta a nuestro parecer, observar
todo el esfuerzo dialéctico desplegado por los que actualmente
intentan justificarlo. Se ensaya de mil distintas formas demostrar la
quiebra de la democracia; se acumulan argumentos para convencer a
las gentes de cómo es inadecuado ese régimen locuaz. Todas las
armas de que actualmente dispone la razón se emplean para demoler
ese sistema de gobierno, no viejo sino avejentado, porque en
3
historia, ciento cincuenta años es un término demasiado breve para
que pueda gastarse una idea que nació tan vigorosa. En contraste
con esta actitud, obsérvense las viejas dinastías plenipotentes. Salvo
un corto número de filósofos –y no es extraño que ellos sólo
aparezcan al apuntar la nueva época– la mayoría, intelectual o
iletrada, no se cuida en buscar el fundamento de ese poder que con
tanta dureza los agobia. Todos creen ciegamente en el origen divino
próximo del poderío de los reyes. Hoy, al revés, los sistemas
autoritarios imperantes buscan su justificación sociológica o política
con tanto afán como la racionalista democracia. El fascismo de
nuestros días es así el último engendro del racionalismo. Y es que
toda institución exige ser combatida con sus propias armas, aquellas
sobre las cuales cree estar fundada. La democracia, que derribó con
la guillotina l’ancien régime para implantar el imperio de la raison,
se ve hoy demolida, merced a argumentos inexpugnables, extraídos
de la estadística y de la sociología sus ciencias justificadoras.
Quizás no estemos muy equivocados si consideramos el ideal
bolivariano como comprobatorio de estos conceptos. Sólo los
demócratas de su tiempo pudieron pensar sinceramente que Bolívar
era un retoño de los viejos sistemas políticos. En nuestro tiempo, a
la inversa, apenas comprendemos a cabalidad sus ideas cuando lo
miramos como un vidente, como hombre no sólo de su época sino
como precursor de la presente. La tragedia de su destino residió en
haber sido el único que viera con claridad lo que necesitaban, lo que
exigían estas nacientes nacionalidades. Quiso dar un salto hacia el
gobierno fuerte, que la dialéctica del racionalismo, representada por
los demócratas de su tiempo, no podía tolerar. Pero esta disputa sólo
tuvo lugar entre un número escogido de hombres directores. El
pueblo nunca comprendió la entraña íntima de esa controversia.
4
Y por haber sido sordos al clamoroso anhelo de Bolívar, hemos
rodado con nuestra democracia, que por no ser racionalista –el
elemento popular nunca entendió que debía serlo– se ha tornado en
demagogia. Ahora bien, la demagogia en el trópico no es un
atentado a la realidad social, es la línea de menor resistencia, es la
tónica del pensamiento que mayor ajuste puede tener con nuestra
circunstancia. Por eso empezábamos afirmando que la realidad nos
ha arrastrado.
Sólo en esta forma se explica el que hayan sido estos países los
más alejados del respeto a la ley. Aquí no comprendemos con
exactitud cómo el Estado pueda descansar en la obediencia al
derecho, tal como lo proclaman en Europa los pensadores de las más
opuestas doctrinas. En nuestro ambiente, la ley no tiene vigencia
social, porque para que la tuviese sería menester que antes fuera
vivencia en el espíritu de cada hombre. Y nosotros no hemos sido
racionalistas. No se ha concebido tampoco la ciencia como
disciplina, ni la técnica como vigoroso saber de poderío según la
expresión de Max Scheler. Dentro de esta misma explicación está el
hecho de que el estatuto constitucional que más larga vida ha tenido
entre nosotros fue aquel del centenario, en que el partido
conservador hizo una larga y amplia concesión al enemigo secular.
En nuestra historia, los conservadores liberalizantes han sido
posibles; no así los liberales avecindados a las toldas de derecha. Lo
que estrictamente evidencia cuánto hemos sacrificado a la realidad,
cuántas veces nos ha arrastrado la torridez del ambiente.
Pero nosotros no podemos suscribir con Spengler la proposición
que pone fin a su famoso libro: “ducunt fata volentem, nolentem
trahunt”. Ese dejarnos asediar por la realidad, que en este caso es la
fatalidad, es insufrible. La historia sólo es humana, verdaderamente
humana, en tanto la entendamos como un vigoroso actuar sobre lo
5
real y, en ocasiones, contra lo real. Tengamos presente, eso sí, que la
realidad nunca se deja vencer completamente. Pretenderlo es vivir
en la utopía. Pero dejarse aniquilar por el contorno geográfico o por
la vida subconsciente es convertir la historia humana en historia
natural, que es lo que hace Spengler, no obstante sus vibrantes
protestas en sentido contrario. Siempre hemos entendido la cultura
como aquella situación del hombre, mitad vencido y mitad
vencedor. Sujeto activo y pasivo a un tiempo mismo de la realidad.
Así como en literatura el realismo ha sido sustituido por el
verismo en que el mundo interior no es digno de menor advertencia
que el circundante, de igual modo en política, la realidad que
produjo constituciones como la del año 63 y que era realista en ese
sentido que hemos adoptado, es decir, expresión viva de anhelos
íntimos sin pretensión de contradecir el libertinaje de los estados y
de los individuos, será reemplazada por un auténtico concepto de
gobierno, en el cual la mayor preocupación consistirá en forzar la
realidad del trópico para servir a los intereses de la cultura.
De esta guisa entendemos nosotros una genuina política de
derechas. Hombre de derechas es aquel que, en meta de una
finalidad determinada sólo concibe una jerarquía de medios también
determinados. En cambio, la izquierda es en política y en cualquiera
otra actividad, la teoría de que para obtener un fin, cualquier medio
es lícito si es eficaz. Y este no atender a la licitud de los medios,
significa la ausencia de normas directoras. Mas la norma es razón
práctica, pero razón al fin, que opera sobre la realidad para vencerla.
Así, pues, pensamiento de derechas es pensamiento normativo. Y
derechas en el trópico equivale a escribir acción sobre la realidad, la
cual no es más que libertinaje. Pero la única forma de pugnacidad
contra el libertinaje es la autoridad.
_________________
You might also like
- Cayetano Betancur, "Imperativo y Norma en El Derecho", Revista Universidad de Antioquia, No. 60, 1961Document9 pagesCayetano Betancur, "Imperativo y Norma en El Derecho", Revista Universidad de Antioquia, No. 60, 1961Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Roberto Herrera Soto, "Cayetano Betancur, Un Ideólogo" (1982)Document1 pageRoberto Herrera Soto, "Cayetano Betancur, Un Ideólogo" (1982)Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- CopacabanaDocument12 pagesCopacabanaJuan Camilo Betancur Gómez100% (2)
- CB, La Especulación Filosófica en Colombia - 1955, Reportaje ConDocument1 pageCB, La Especulación Filosófica en Colombia - 1955, Reportaje ConJuan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- El Hombre y La Cultura. Cayetano Betancur, Por Ovidio Rincón, en El ColombianoDocument4 pagesEl Hombre y La Cultura. Cayetano Betancur, Por Ovidio Rincón, en El ColombianoJuan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Romero, Enrique J. Varona 1941Document18 pagesRomero, Enrique J. Varona 1941Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Intelectuales y BibliotecasDocument2 pagesIntelectuales y BibliotecasJuan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano Betancur, La Filosofía en América 1945 PDFDocument10 pagesCayetano Betancur, La Filosofía en América 1945 PDFJuan Camilo Betancur Gómez100% (2)
- Oración de Santo Tomás de Aquino para Antes Del EstudioDocument1 pageOración de Santo Tomás de Aquino para Antes Del EstudioJuan Camilo Betancur Gómez100% (1)
- Luis Eduardo Nieto Arteta, La Bomba Atómica y Sus Consecuencias PolíticasDocument5 pagesLuis Eduardo Nieto Arteta, La Bomba Atómica y Sus Consecuencias PolíticasJuan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- La Teoría Pura Del Derecho de Hans KelsenDocument10 pagesLa Teoría Pura Del Derecho de Hans KelsenJuan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano B., La Filosofía en Colombia, en "Devenir", No. 1, 1958Document1 pageCayetano B., La Filosofía en Colombia, en "Devenir", No. 1, 1958Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano B., La Filosofía y Las Humanidades en ColombiaDocument1 pageCayetano B., La Filosofía y Las Humanidades en ColombiaJuan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Romero, La Fil en Iberoamérica, 1940Document8 pagesRomero, La Fil en Iberoamérica, 1940Juan Camilo Betancur Gómez100% (1)
- Filosofía en Colombia, en "Anales de La Universidad de Antioquia" (1933)Document63 pagesFilosofía en Colombia, en "Anales de La Universidad de Antioquia" (1933)Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano Betancur, La Filosofía en Colombia (1933), Períodos 1 y 2Document19 pagesCayetano Betancur, La Filosofía en Colombia (1933), Períodos 1 y 2Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano B., Panorama de Las Ideas Filosóficas, El Tiempo, Dic. 29, 1946Document3 pagesCayetano B., Panorama de Las Ideas Filosóficas, El Tiempo, Dic. 29, 1946Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano Betancur y El General Julio Londoño Ganaron Concurso de Ensayo (1955)Document2 pagesCayetano Betancur y El General Julio Londoño Ganaron Concurso de Ensayo (1955)Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano B., La Simulación Americana, El Tiempo, Bogotá, 1941Document2 pagesCayetano B., La Simulación Americana, El Tiempo, Bogotá, 1941Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano B., Análisis de Las Actividades Filosóficas en Nuestro País, La Rep., 1955Document2 pagesCayetano B., Análisis de Las Actividades Filosóficas en Nuestro País, La Rep., 1955Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano B., América y Lo Regional, Ahora, Feb. 10, 1951Document3 pagesCayetano B., América y Lo Regional, Ahora, Feb. 10, 1951Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Intelectuales y BibliotecasDocument2 pagesIntelectuales y BibliotecasJuan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano B., La Filosofía y Las Humanidades en ColombiaDocument1 pageCayetano B., La Filosofía y Las Humanidades en ColombiaJuan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano Betancur, La Filosofía de Los ValoresDocument2 pagesCayetano Betancur, La Filosofía de Los ValoresJuan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano Betancur, Primitivismo en El Derecho (1943)Document8 pagesCayetano Betancur, Primitivismo en El Derecho (1943)Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Intelectuales y BibliotecasDocument2 pagesIntelectuales y BibliotecasJuan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Cayetano Betancur, Gobierno de Leyes (1974)Document11 pagesCayetano Betancur, Gobierno de Leyes (1974)Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Filosofía Básica de La Constitución Nacional (1965)Document3 pagesFilosofía Básica de La Constitución Nacional (1965)Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Filosofía Básica de La Constitución Nacional (1965)Document3 pagesFilosofía Básica de La Constitución Nacional (1965)Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- Los Sistemas Políticos Actuales Respecto A La Teología, La Ciencia y El Humanismo (1973)Document9 pagesLos Sistemas Políticos Actuales Respecto A La Teología, La Ciencia y El Humanismo (1973)Juan Camilo Betancur GómezNo ratings yet
- CorporativismoDocument3 pagesCorporativismoNico GarciNo ratings yet
- Refranes Sobre El DineroDocument24 pagesRefranes Sobre El DinerocarlosnestorNo ratings yet
- Sistemas de Información Sanitaria HSIS - U1 - A2 - ISLADocument5 pagesSistemas de Información Sanitaria HSIS - U1 - A2 - ISLAIsmael Luna100% (2)
- Parcial Domiciliario Institucional+Document6 pagesParcial Domiciliario Institucional+Fede PontoNo ratings yet
- Ejercicios de Movimiento (Cinemática)Document2 pagesEjercicios de Movimiento (Cinemática)laura02468No ratings yet
- Ritual de Salud, Dicha y La Fortuna Según Papa GrimorioDocument4 pagesRitual de Salud, Dicha y La Fortuna Según Papa GrimorioMoisés L. Smith100% (1)
- Mapa Conceptual Aportes de La FilosofiaDocument1 pageMapa Conceptual Aportes de La FilosofiaSandra Lora100% (1)
- Au 530Document14 pagesAu 530paperalt0% (1)
- Desarrollo Cogn AdolescenciaDocument1 pageDesarrollo Cogn AdolescenciaIleana TreviñoNo ratings yet
- La Inquisicion en Hispanoamerica PDFDocument366 pagesLa Inquisicion en Hispanoamerica PDFSenda LawlietNo ratings yet
- Modulo GeometriaDocument10 pagesModulo GeometriaMario BenitezNo ratings yet
- Nulidad y AnulabilidadDocument5 pagesNulidad y AnulabilidadEstebanGomezNo ratings yet
- Paci TelDocument4 pagesPaci TelAdriana CortesNo ratings yet
- Estudios Parejas SerodiscordantesDocument11 pagesEstudios Parejas SerodiscordantesRoberto Arturo Gallardo BachlerNo ratings yet
- La salvación de Israel en Romanos 11.25-26Document34 pagesLa salvación de Israel en Romanos 11.25-26Jhenry Quispe Gutierrez100% (2)
- Qué Significa Ser Fuerte en La VidaDocument15 pagesQué Significa Ser Fuerte en La VidaHelenaCastillodeOlanoNo ratings yet
- Cronograma Plan de Formacion A FliasDocument8 pagesCronograma Plan de Formacion A Fliasnauj2509No ratings yet
- Filosofía del paradigma cualitativo enDocument13 pagesFilosofía del paradigma cualitativo enSantiago HernandezNo ratings yet
- Los 7 Hábitos de Las Personas Altamente EfectivasDocument17 pagesLos 7 Hábitos de Las Personas Altamente Efectivasoyarzun.caro2743100% (1)
- 02 Segunda Parte, BoccaraDocument172 pages02 Segunda Parte, BoccaraRetardao ZocialNo ratings yet
- Plan LectorDocument23 pagesPlan LectorNolberto Rodriguez Silvano0% (1)
- Observación educación infantil 4to GradoDocument11 pagesObservación educación infantil 4to GradoYadhira FuentesNo ratings yet
- Siete Hábitos de Los Buenos Padres EnsayoDocument6 pagesSiete Hábitos de Los Buenos Padres EnsayoPris QuezadaNo ratings yet
- Walter Garrison Runciman - Crítica de La Filosofía de Las Ciencias Sociales de Max Weber - Fondo de Cultura Económica (2014)Document120 pagesWalter Garrison Runciman - Crítica de La Filosofía de Las Ciencias Sociales de Max Weber - Fondo de Cultura Económica (2014)AndrésGarcíaNo ratings yet
- Violencia FamiliarDocument8 pagesViolencia FamiliarAngie Jiuliet100% (1)
- Curso: Comprensión y Redacción de Textos II. Sesión 13A. Retroalimentación de Artículo de Opinión (2017-2)Document4 pagesCurso: Comprensión y Redacción de Textos II. Sesión 13A. Retroalimentación de Artículo de Opinión (2017-2)Chugué DelgadoNo ratings yet
- Taller de InternadoDocument2 pagesTaller de InternadoMilagros Lujan QuezadaNo ratings yet
- Ejercicios de GeneticaDocument17 pagesEjercicios de Geneticamajosdiz84No ratings yet
- Ficha ObjetivosDocument4 pagesFicha ObjetivoselnicaNo ratings yet
- Cuadernillo de Terapia EmocionalDocument55 pagesCuadernillo de Terapia EmocionalDayhannaNo ratings yet