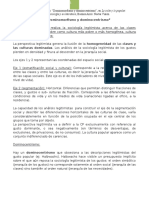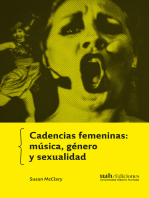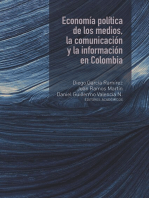Professional Documents
Culture Documents
Lo Culto y Lo Popular
Uploaded by
rosatorino100%(1)100% found this document useful (1 vote)
4K views4 pagesCopyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
100%(1)100% found this document useful (1 vote)
4K views4 pagesLo Culto y Lo Popular
Uploaded by
rosatorinoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 4
LO CULTO Y LO POPULAR
Dentro de la dicotomía culto/popular, es el primero el elemento que juega el rol de sujeto
que define y el segundo el de objeto de la definición. Se da por tanto entre ambos una
relación de dominación. Así, mientras que lo que conocemos por alta cultura constituye la
cultura dominante, la cultura popular es la dominada. En este tipo de suposiciones de
sentido y uso comunes subyace una visión etnocéntrica de clase, perspectiva a la que, todo
sea dicho, la sociología ha ayudado a dar plausibilidad. Este etnocentrismo de clase es, de
ahí su fuerza estructurante, la percepción primera de todo tipo de alteridad cultural. En este
orden de cosas, lo (tenido por) culto, disfruta de un derecho de pernada simbólico sobre lo
popular: se produce entre lo culto y lo popular una (constitutiva para ambas) asimetría
simbólica que capacita a la primera, al tiempo que paraliza a la segunda. En palabras de
Passeron, “la asimetría de los intercambios simbólicos nunca se expresa tan claramente
como en el privilegio de simetría del que disponen los dominantes, que pueden a la vez
proveerse, a partir de la indignidad cultural de las prácticas dominadas, del sentimiento de
su propia dignidad y dotarlas de sentido al dignarse a adoptarlas, redoblando así, mediante
el ejercicio de este poder de rehabilitación, la certeza de su legitimidad” (Grignon y
Passeron, 1992:71). De esta asimetría constituyente se sigue que lo popular sólo tiene
valor, y es un valor en todo caso residual a la cultura, en la medida en que se produzca
fuera del orden dominado o extracultural, en el orden de los consumos y de la satisfacción
de las necesidades primarias.
La asimetría se materializa en una suerte de ley de hierro que atribuye un estilo de vida en
sí a los colectivos culturalmente dominados y un estilo de vida para sí a los dominantes. De
donde: el destierro del sujeto dominado a la condición de figurante (el coro que resuena en
la cultura popular como fondo del discurrir trágico de lo culto) y la atribución al dominante
de su estatuto de sujeto en la doble condición de actor –sujeto que es capaz de actuar con
arreglo a pautas reconocibles o, en su defecto, a producirlas–, y de observador cualificado –
sociólogos a la cabeza– para dotar de sentido a las maneras de ser y hacer (De Certeau,
1988) de los dominados: sea en la variante del elogio populista, la crónica costumbrista, o
el gesto miserabilista hacia una cultura precaria y degradada de consumos. “La estilística
espontánea de los modos de vida tiende a convertir las marcas de las que son portadores los
dominantes (...)como no-marcas a partir de las cuales se ven las deformaciones de los
cuerpos y de los rostros populares”(Grignon y Passeron,
1992:180). La teoría espontánea de la cultura conmina de facto al crítico y al sociólogo a
escamotear a las culturas dominadas cualquier derecho teórico que no sea el de verse
encerradas en una condición sin “cualidades”, “sin distinciones”.
Hasta aquí la visión etnocéntrica, la posible respuesta, que denostamos, de una sociología
espontánea a la alteridad cultural. Precisamos abordar dos rupturas teóricas para superar
esta concepción de la cultura popular. La primera de ellas es la que posibilita el relativismo
cultural, reserva teórica para la que, dada la irreductibilidad simbólica de los valores y
símbolos que las soportan, las culturas deben ser descritas y no jerarquizadas. El
expediente al que hace frente el relativismo cultural no es otro que el de otorgar a las
culturas populares el derecho a tener su propio lenguaje, su propio sentido, para así olvidar
lo que de ella hablan otros lenguajes.
Este es, al decir de algunos críticos culturales, el caso de la cultura tecno.
En ella se da una clara inversión de la capacidad crítica y de enunciación de un lenguaje
propio, –capacidad de reconocimiento–. Como oportunamente constata
Carles Guerra, los críticos musicales adscritos a la cultura de clubs son hoy en día dueños
de una envidiada capacidad para generar categorías propias. Su lenguaje está mucho más
capacitado que el lenguaje del que la crítica de arte hizo gala incluso en sus mejores
momentos:
“El poder taxonómico que la cultura de clubs ostenta ha dejado sin sentido los esfuerzos
del arte por llevar al lenguaje el espectro de la sensibilidad (...) Un sin fin de términos
ponen nombre a las sensaciones. Un nuevo sublime electrónico espolea el lenguaje. Un
infinito de grados y sensaciones atmosféricas aguardan su nominación” (Guerra, 1998).
La convalidación de la cultura popular no puede, sin embargo, llevar aparejado el olvido de
los efectos de dominación (los que ella pudiera producir sobre otras formas culturales, o las
que desde esas otras formas pudieran proyectarse sobre ella), a menos que queramos
incurrir, como más arriba advertíamos, en un populismo inerte y entusiasta. Nos vemos
abocados, así, a una necesaria segunda ruptura, la que provoca la teoría de la legitimidad
cultural: el análisis de las relaciones de fuerza y de las leyes de la desigual interacción de
las culturas.
Passeron es diáfano al hablar de las limitaciones de toda perspectiva unilateral, así que sea
la relativista: “no se puede dejar al relativismo cultura la tarea de decir todo lo relativo a las
relaciones existentes entre las culturas producidas por clases que nutren sus interacciones
simbólicas de no practicar dicho relativismo” (Grignon y Paseron, 1992:79). Ahora bien,
este giro weberiano adolece de un sesgo en razón de que define las culturas populares
exclusivamente sobre la hipótesis de su participación en un orden de legitimidad cultural.
Tenemos, pues, una doble aproximación teórica con la que habremos de bregar en el
análisis de toda expresión cultural: un análisis cultural o culturalista que repara en la
autonomía simbólica del objeto cultura y un análisis ideológico o legitimista que se centra
en el papel de las propiedades simbólicas en el funcionamiento de una estructura de
dominación. Nos enfrentamos, así, a una aporía o una suerte de doble vínculo teórico: si la
visión legitimista desdeña, a causa de la necesaria afirmación de su lógica de dominación,
el valor de la cultura popular, la visión culturalista, por su parte, obvia toda relación
(constituyente y constitutiva del hecho cultural) de dominación simbólica al reclama la
irreductibilidad y la autonomía de toda expresión cultural. El doble vínculo es, lógicamente,
consecuencia de que ambas aproximaciones olvidan su base presuposicional, su punto
ciego, punto desde el que, y sólo desde el que, pueden operar.
Dos son las posibles vías a transitar en esta encrucijada teórica. En primer lugar, la
alternancia entre ambas perspectivas, es decir, la acotación de ámbitos de la realidad sobre
los que proyectar, según convenga, uno u otro de los modelos analíticos. Existen así, por
una parte, terrenos, interacciones, estratos y prácticas culturales populares que se muestran
sensible a los indicadores de la interiorización de la legitimidad cultural y reaccionan con
las consabidas muestras de autodesprecio, vergüenza cultural, denegación de lo propio e
imitación de los patrones ajenos, y, por otra, ámbitos en que los mediadores del
reconocimiento de la legitimidad permanecen mudos y en donde, a la inversa, “la
coherencia de las prácticas se deja construir fácilmente como si se tratase de una cultura
autónoma” (Grignon y Passeron, 1992:84). La limitación de la alternancia reside en que
nos encontramos invariablemente con prácticas y discursos que se dejan construir
indistintamente como hechos de autonomía o hechos de heteronomía, como fenómenos
autónomos y en consecuencia “indiferentes respecto de la política” y de la dominación, o
como hechos reactivos, es decir, como efecto funcional de la dominación sufrida que se
torna en actitud resignada respecto de la cultura dominante o en aceptación mimética de
ésta. Desde una perspectiva constructivista podríamos afirmar que la insuficiencia de la
alternancia se debe precisamente a que se aplica alternativamente, a unos mismos hechos
que se construyen de forma distinta: como fenómenos autónomos (culturales) o como
fenómenos reactivos (ideológico-funcionales). Y el hecho cultural nunca puede ser
prendido en su extensión desde visiones unilaterales.
Es la hipótesis de la ambivalencia la que más se aproxima a la posibilidad de la doble
lectura (ideológica y cultural) del hecho cultural. Además de recordarnos que es improbable
que un rasgo cultural diga todo lo que tiene que decir en uno de los dos esquemas
conceptuales de descripción aludidos, la ambivalencia sugiere la conveniencia de que
ambas aproximaciones se interpenetren: “es preciso lograr describir los servicios propios
que la autonomía de las culturas dominadas presta al ejercicio de la dominación, servicio
que tal autonomía únicamente puede prestar, en defensa propia, a través de una coherencia
cultural cuya positividad vivida no se reduce nunca a la significación ideológica. Pero, al
mismo tiempo, es preciso describir las condiciones impuestas por la dominación para el
ejercicio de la coherencia cultural si se quiere entender dicha coherencia completamente”
(Grignon y Passeron, 1992:87).
Y ésta es precisamente la encrucijada en la que está emplazada la sociología de la cultura.
Como telón de fondo del debate culto/popular aparece una disyuntiva, de orden
estrictamente teórico, entre las aproximaciones culturalista e
ideológico-funcional. El par análisis cultural/ideológico-funcional referido en principio a la
distinción culto/popular, se desplaza hacia la diferencia entre autonomía de la cultura, cuyas
formas arquetípicas son la estética y la crítica cultural en sentido amplio, y el análisis
ideológico-funcional, más propio de la sociología de la cultura y el conocimiento. Dada la
inconmensurabilidad de las partes en contienda, esta disyuntiva se resuelve por lo general
improductivamente, a modo de diálogo imposible entre solipsismos paralelos. Así lo
constata Hennion cuando da cuenta de las habituales querellas entre sociólogos y artistas:
“La bella exterioridad que le confiere [al sociólogo] la etiqueta científica, permitiéndole
así sustraerse al juicio de lo vulgar, de lo no científico, muestra un parecido sobrecogedor
con la externalidad de la estética que los artistas reivindican. También ella les da la razón
desde su punto de vista, también ella les sustrae al juicio de los profanos (...) ¡y por eso
precisamente la denuncia el sociólogo! En resumen, del mismo modo que el objeto del arte
da la razón al artista, la objetividad científica se la da al sociólogo” (Hennion,
1983:155).
Como más arriba advertía Passeron, el análisis funcional-ideológico inserta la cultura
popular en un orden legítimo del que es residuo y la vacía de contenido. La cultura se
explica en y por el orden legítimo que la contiene –que sea el orden liberal-burgués o la
subyugante estructura del capitalismo de estado resulta indiferente en este punto de la
cuestión–. Esto es a lo que propende cierta sociología de la cultura y del conocimiento de
orientación crítica.
No ha de sorprender entonces que de la música, y de la cultura en general, se privilegie su
cualidad de constituir el reflejo de las condiciones sociales o de las relaciones de
dominación simbólica y que el resto de aspectos queden relegados
You might also like
- ArenasDocument11 pagesArenasSaritha MoralesNo ratings yet
- Curso de Cupcakes Definitivo: MuestraDocument21 pagesCurso de Cupcakes Definitivo: MuestraLa Cocina de Inma López100% (4)
- Flores de Bach-Muy BuenoDocument45 pagesFlores de Bach-Muy BuenoInfusiona-té Córdoba67% (3)
- Psicologia LaboralDocument17 pagesPsicologia Laboralsocrates1904No ratings yet
- George BerkeleyDocument4 pagesGeorge Berkeleykarla_valles@hotmail.com100% (4)
- Dominomorfismo y dominocentrismo en la sociología de la cultura popularDocument6 pagesDominomorfismo y dominocentrismo en la sociología de la cultura popularCarolinaNataliaNo ratings yet
- Reseña Dialéctica de La IlustraciónDocument6 pagesReseña Dialéctica de La IlustraciónDalay RoaNo ratings yet
- Informe Final Responsabilidad Social V ULADECHDocument13 pagesInforme Final Responsabilidad Social V ULADECHSaul RamirezNo ratings yet
- Mentalidad EstratégicaDocument1 pageMentalidad EstratégicaLibis100% (1)
- Economía y Cultura - Problemas y Debates Contemporáneos - Rubens BayardoDocument22 pagesEconomía y Cultura - Problemas y Debates Contemporáneos - Rubens BayardoPedro A. CaribéNo ratings yet
- Bourdieu Pierre El Origen y La Evolucion de Las Especies de Melomanos La Metamorfosis de Los Gustos PDFDocument19 pagesBourdieu Pierre El Origen y La Evolucion de Las Especies de Melomanos La Metamorfosis de Los Gustos PDFjvmardon100% (1)
- Wajnerman, C. - Pensar Desde América. Arte y PolíticaDocument9 pagesWajnerman, C. - Pensar Desde América. Arte y PolíticaCarlos JuarezNo ratings yet
- Los sonidos de la nación modernaDocument10 pagesLos sonidos de la nación modernaNatalia BielettoNo ratings yet
- Ackoff Rusell-Cómo Resolver Problemas-Resumen Del LibroDocument6 pagesAckoff Rusell-Cómo Resolver Problemas-Resumen Del Librochimpo2012No ratings yet
- Reseña Sobre Música Dispersa de Rubén López CanoDocument3 pagesReseña Sobre Música Dispersa de Rubén López CanoJuan Miguel AlbánNo ratings yet
- Entrevista de DesvinculaciónDocument7 pagesEntrevista de DesvinculaciónrosatorinoNo ratings yet
- La Imaginacion Politica Radical. El Arte PDFDocument32 pagesLa Imaginacion Politica Radical. El Arte PDFLäurä AriâsNo ratings yet
- Musicografía (Monóvar) - 3-1935, No. 23Document24 pagesMusicografía (Monóvar) - 3-1935, No. 23Ariel SaraviaNo ratings yet
- Musica Popular PDFDocument31 pagesMusica Popular PDFMutisiaSociologicaNo ratings yet
- A Appadurai ModernizacionDocument43 pagesA Appadurai ModernizacionMirta MayorgaNo ratings yet
- De La Cuesta Música Popular Música Culta PDFDocument12 pagesDe La Cuesta Música Popular Música Culta PDFVictoria GiselleNo ratings yet
- Interculturalidad y Educacion, DietzDocument28 pagesInterculturalidad y Educacion, DietzRubén MorenoNo ratings yet
- Clase Anna Boschetti Espacio Cultural TransnacionalDocument24 pagesClase Anna Boschetti Espacio Cultural TransnacionalMariana Cerviño100% (1)
- Pego el grito en cualquier parte: Historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago de Chile (1990-2010)From EverandPego el grito en cualquier parte: Historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago de Chile (1990-2010)No ratings yet
- HistoriaDocument15 pagesHistoriaEsteban RTNo ratings yet
- Mendivil Julio - The Songs RemainsDocument27 pagesMendivil Julio - The Songs RemainsbcgomezlNo ratings yet
- Cuestionario de Logica JuridicaDocument12 pagesCuestionario de Logica JuridicaAlbertoMartínezNo ratings yet
- Discurso - de - Ingreso - Julian - Ribera - Aben GuzmánDocument101 pagesDiscurso - de - Ingreso - Julian - Ribera - Aben GuzmánJuan MoneoNo ratings yet
- Popper y Kuhn: Dos gigantes de la filosofía de la ciencia del siglo XXFrom EverandPopper y Kuhn: Dos gigantes de la filosofía de la ciencia del siglo XXNo ratings yet
- La Producción Del EspacioDocument505 pagesLa Producción Del EspacioAlejandro RojasNo ratings yet
- Ana-Longoni-El-arte-cuando-la Violencia-Tomó-La-CalleDocument14 pagesAna-Longoni-El-arte-cuando-la Violencia-Tomó-La-CalleEduardo RuizNo ratings yet
- Codigo Etico Socieda de EtnomusicologiaDocument6 pagesCodigo Etico Socieda de Etnomusicologiamaroca30No ratings yet
- Storey John Teoria Cultural y Cultura Popular PDFDocument38 pagesStorey John Teoria Cultural y Cultura Popular PDFEvelyn Hexe100% (1)
- Boschetti Ana, Sartre y Les Temps ModernesDocument50 pagesBoschetti Ana, Sartre y Les Temps ModernesOsvaldoNo ratings yet
- Por Qué Leer Los Clásicos - Italo CalvinoDocument5 pagesPor Qué Leer Los Clásicos - Italo CalvinoGio ArguelloNo ratings yet
- Estudios CulturalesDocument6 pagesEstudios CulturalesVíctor Saavedra DuarteNo ratings yet
- La Reflexividad y Sus DoblesDocument3 pagesLa Reflexividad y Sus DoblesRoberto ValdezNo ratings yet
- Sattelzeit y Transición en América Latina-Mascareño PDFDocument23 pagesSattelzeit y Transición en América Latina-Mascareño PDFmaxxcarrNo ratings yet
- Gabriela Karasik Plaza Chica Plaza Grande 1994 PDFDocument28 pagesGabriela Karasik Plaza Chica Plaza Grande 1994 PDFFacundoPM0% (1)
- Victor Manuel Rodriguez El Arte Como CampoDocument5 pagesVictor Manuel Rodriguez El Arte Como CampoMaría Teresa García SchlegelNo ratings yet
- Debates Sobre Cultura y Marxismo - Una Comparación Entre Williams y SahlinsDocument10 pagesDebates Sobre Cultura y Marxismo - Una Comparación Entre Williams y SahlinsWilliam WallaceNo ratings yet
- Urry - La Globalizaciýn de La Mirada Del TuristaDocument7 pagesUrry - La Globalizaciýn de La Mirada Del TuristaMarta VNo ratings yet
- Cruces Francisco - Música y Ciudad - Definiciones, Procesos y PerspectivasDocument27 pagesCruces Francisco - Música y Ciudad - Definiciones, Procesos y PerspectivasLaura NuñezNo ratings yet
- Política cultural: gubernamentalidad, gusto e incompletitud éticaDocument11 pagesPolítica cultural: gubernamentalidad, gusto e incompletitud éticaGabriela Perez FaureNo ratings yet
- Roncagliolo - Las Industrias Culturales en La Integración Latinoamericana PDFDocument16 pagesRoncagliolo - Las Industrias Culturales en La Integración Latinoamericana PDFquet1mNo ratings yet
- XIV Jornadas de Sociología 2021 (Mesa 223)Document37 pagesXIV Jornadas de Sociología 2021 (Mesa 223)Celeste BoxNo ratings yet
- Bailan Las Rochas Tambien Las ChetasDocument9 pagesBailan Las Rochas Tambien Las ChetasFernanda MugicaNo ratings yet
- Para Una Teoria de La CulturaDocument29 pagesPara Una Teoria de La CulturaAndresNo ratings yet
- Los silencios y las voces del pensamiento nacional latinoamericanoDocument26 pagesLos silencios y las voces del pensamiento nacional latinoamericanoLu Ca S FrereNo ratings yet
- Terrero. Ocio Practicas y Comsumos CulturalesDocument14 pagesTerrero. Ocio Practicas y Comsumos CulturalesMariteBernardiNo ratings yet
- Señal Ruido Xoan XilDocument380 pagesSeñal Ruido Xoan XilLeonardoNo ratings yet
- Boas Franz - Las Limitaciones Del Metodo ComparativoDocument8 pagesBoas Franz - Las Limitaciones Del Metodo ComparativopanchamarNo ratings yet
- Adieu, Cultura TrouillotDocument36 pagesAdieu, Cultura TrouillotRose BarbozaNo ratings yet
- Bibliografía de Teun Van Dijk en EspañolDocument7 pagesBibliografía de Teun Van Dijk en EspañolRonald SáenzNo ratings yet
- Campo universitario mexicanoDocument33 pagesCampo universitario mexicanoPastor Hernández MadrigalNo ratings yet
- El Arte Digital, Un Arte Postaurático. de La Pérdida Del Aura Al Artista Como PostproductorDocument28 pagesEl Arte Digital, Un Arte Postaurático. de La Pérdida Del Aura Al Artista Como PostproductorMoogcityNo ratings yet
- Michel Maffesoli - El Conocimiento de Las AparienciasDocument0 pagesMichel Maffesoli - El Conocimiento de Las AparienciasjbottwollNo ratings yet
- Reseña-La Economía Como Ciencia SocialDocument4 pagesReseña-La Economía Como Ciencia SocialGENEROSO LIMÓN CARRANZANo ratings yet
- Entrevista A Llorián García FlórezDocument5 pagesEntrevista A Llorián García FlórezJulia Escribano BlancoNo ratings yet
- Diedrich Diederichsen - Empresario, Dictador, Periodista Los Modelos de Artista y Sus UtopíasDocument8 pagesDiedrich Diederichsen - Empresario, Dictador, Periodista Los Modelos de Artista y Sus UtopíasGabriela SchevachNo ratings yet
- Seminario - Políticas Culturales: Cuestiones Claves Del DebateDocument9 pagesSeminario - Políticas Culturales: Cuestiones Claves Del DebateJesús Martín Barbero100% (1)
- Ramos Torre Sociología Del Tiempo y DurkheimDocument25 pagesRamos Torre Sociología Del Tiempo y DurkheimsilvinarmNo ratings yet
- Teoria Ii Relativismo Cultural 2022-1 PDFDocument4 pagesTeoria Ii Relativismo Cultural 2022-1 PDFShareny100% (1)
- Solar 2Document236 pagesSolar 2PersepolesNo ratings yet
- CARLON Tres Claves MediatizacionDocument13 pagesCARLON Tres Claves MediatizacionSilvana GutiérrezNo ratings yet
- Economía política de los medios, la comunicación y la información en ColombiaFrom EverandEconomía política de los medios, la comunicación y la información en ColombiaNo ratings yet
- Fortuna y expolio de una banca medieval: La familia Roís de Valencia (1417-1487)From EverandFortuna y expolio de una banca medieval: La familia Roís de Valencia (1417-1487)No ratings yet
- Democracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaFrom EverandDemocracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaNo ratings yet
- Manual Participante Desarrollo OrganizacionalDocument24 pagesManual Participante Desarrollo Organizacionalrosatorino50% (2)
- Metodología para Medir El Trabajo Individualmente en El EquipoDocument13 pagesMetodología para Medir El Trabajo Individualmente en El EquiporosatorinoNo ratings yet
- Nuevo Plan Estrategico PublicacionDocument100 pagesNuevo Plan Estrategico PublicacionmartinadanNo ratings yet
- Instruct Ivo 200 R SpaDocument9 pagesInstruct Ivo 200 R SparosatorinoNo ratings yet
- Test Canal PreferenciaDocument1 pageTest Canal PreferenciaElvis Mt100% (1)
- Instruct Ivo 200 R SpaDocument9 pagesInstruct Ivo 200 R SparosatorinoNo ratings yet
- Perfil de TesoreríaDocument3 pagesPerfil de TesoreríarosatorinoNo ratings yet
- Informe Animitas en LatinoamericaDocument14 pagesInforme Animitas en Latinoamericakpazo9No ratings yet
- 22 Estrategias y Técnicas de Aprendizaje - Orientacion AndujarDocument3 pages22 Estrategias y Técnicas de Aprendizaje - Orientacion AndujarAnuska LabajoNo ratings yet
- Curso de Lectura Critica 1Document47 pagesCurso de Lectura Critica 1Nicolas Huertas0% (1)
- Teoría Simmel: Cosificación modernaDocument5 pagesTeoría Simmel: Cosificación modernaGabriel ChirilaNo ratings yet
- ¡Uno, Dos, Tres Por Ti, Por Mí y Por Todos!Document5 pages¡Uno, Dos, Tres Por Ti, Por Mí y Por Todos!Rafaela MNo ratings yet
- Ficha Educativa Mala JuntaDocument12 pagesFicha Educativa Mala JuntaRodrigo ParedesNo ratings yet
- Sanchez E 10 Guía de EstudioDocument4 pagesSanchez E 10 Guía de EstudioEladio Sánchez Guzmán0% (1)
- Timeline PDFDocument1 pageTimeline PDFViviana Ortiz ArbeláezNo ratings yet
- Mujeres, RuralidadDocument27 pagesMujeres, RuralidadManuela Leon RojasNo ratings yet
- Elaboración Esquema Ordenamiento Centro Poblado AlayoDocument8 pagesElaboración Esquema Ordenamiento Centro Poblado AlayoAndre Quintana AylasNo ratings yet
- Las Formas de Identificar y Conocer Signos Esquemas AleDocument6 pagesLas Formas de Identificar y Conocer Signos Esquemas AleFernandez Dominguez Gisela0% (2)
- Tema 3 Psicopatología de La Sensación, Percepción y RepresentaciónDocument21 pagesTema 3 Psicopatología de La Sensación, Percepción y Representaciónantonio muñozNo ratings yet
- 200709271908430.LINEA DE TIEMPO 1 PrehistoriaDocument4 pages200709271908430.LINEA DE TIEMPO 1 PrehistoriaIrma Alvarado Aravena0% (1)
- Actividad 5 - ¡La Fraternidad de Los Escritores!Document8 pagesActividad 5 - ¡La Fraternidad de Los Escritores!Juli TorresNo ratings yet
- Historia RecienteDocument8 pagesHistoria Recientecronopios77No ratings yet
- Auditoria de Los Procesos Del Área Del Talento HumanoDocument71 pagesAuditoria de Los Procesos Del Área Del Talento HumanoAngela Del Pilar DelgadoNo ratings yet
- Proyecto Integrador Informatica Bloque 3Document11 pagesProyecto Integrador Informatica Bloque 3tehina sarai granielNo ratings yet
- Notas Mínimas para Una Arqueología GrupalDocument11 pagesNotas Mínimas para Una Arqueología GrupalFacundo Pepe SciarriaNo ratings yet
- Clasificaciones Psicológicas de Los CriminalesDocument51 pagesClasificaciones Psicológicas de Los CriminalesEstefanny Merry Medina HernandezNo ratings yet
- Proyect de Investigacion Organizadores Graficos FinalDocument53 pagesProyect de Investigacion Organizadores Graficos FinalTUFLAKYSNo ratings yet
- Encuesta bioéticaDocument2 pagesEncuesta bioéticaClara Florencia luceroNo ratings yet
- Etapa Tecnica de Cuidado - Grupo 6Document6 pagesEtapa Tecnica de Cuidado - Grupo 6Majo Jimenez TorresNo ratings yet