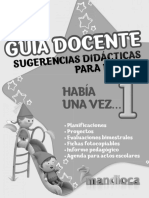Professional Documents
Culture Documents
La Poesía Como Acción de Gracias
Uploaded by
Gabriela LiraOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
La Poesía Como Acción de Gracias
Uploaded by
Gabriela LiraCopyright:
Available Formats
LA POESÍA COMO ACCIÓN DE GRACIAS
Por Octavio Paz
A propósito de la edición de El fuego de cada día (Seix Barral/España) —antología
personal del poeta mexicano Octavio Paz —, el autor de Piedra de Sol y El laberinto
de la soledad escribió las siguientes consideraciones sobre su quehacer poético.
No me guió ninguna orientación ni me propuse demostrar nada al escoger los
poemas que componen El fuego de cada día. Ningún propósito didáctico, filosófico
o moral me inspiró. Me dejé llevar por mis preferencias, mis simpatías, mis
antipatías, mis prejuicios y, en fin, por los poderes de la memoria efectiva: unos
poderes despóticos que nos llevan, sin que nunca sepamos el por qué o la razón,
a amar una cosa y a detestar otra. En una palabra: me guió el gusto.
¿Qué es el gusto? Nadie lo sabe a ciencia cierta: es un sabor y es un saber
inconsciente, una facultad estética que nos lleva a preferir lo hermoso y un
capricho, un placer y un acto de voluntad, una brújula misteriosa y una veleta
voluble, un conocer que no pasa por la cabeza, semejante pero no idéntico al
instinto. A todas estas definiciones les falta o les sobra algo. ¿Qué es, entonces, el
gusto? Me parece que es un reconocimiento. Cuando encontramos en una
persona o en un objeto algo que nos gusta, nuestros sentidos se iluminan: aquello
que vemos u oímos, por más novedoso que sea, despierta en nuestra memoria un
conjunto de sensaciones, cualidades e imágenes que creíamos haber olvidado. El
gusto es uno de los agentes de la reminiscencia. Es un puente: comunica a los
sentidos con la razón, al yo con el mundo exterior, al presente con el pasado. El
fuego de cada día es el resultado de un gusto. Un reconocimiento, en los varios
sentidos de la palabra: un examen del que fui, un descubrimiento del desconocido
que he sido para mí, una expedición en tierras abandonadas, un recuento de mis
trabajos y mis días.
El gusto es íntimo, personal y cambiante. Si mañana tuviese que hacer una
nueva selección de mis poemas, sin duda sería distinta de la de El fuego de cada
día. Distinta e igualmente provisional. Acepto, además que el autor generalmente
no es el mejor lector de sus obras. Es un lector entre los otros y como los otros.
Con frecuencia se equivoca. Toda selección es una apuesta y más si ha sido
hecha por el autor. No hay remedio. Mejor dicho: el remedio es someterse al gusto
de los otros. Los lectores tienen la última palabra. Pero esa palabra tampoco es
definitiva: nuevos lectores con un gusto distinto harán nuevas lecturas y sus
selecciones serán diferentes al gusto de hoy. Este proceso en el que se entretejen
la memoria y el olvido es lo que se llama tradición. Un proceso hecho de muertes y
resurrecciones hasta que no llega el olvido final.
En mi juventud se hablaba mucho de la experiencia poética. Nunca entendí
cabalmente lo que se quería decir con esta expresión. Las experiencias no son
poéticas. Tampoco son realmente experiencias: son actos, sensaciones,
pensamientos-vida. Sólo después, recogidos por la memoria y la reflexión, esos
momentos se vuelven experiencias. Pero aquello que vemos con los ojos de la
memoria no es idéntico a aquello que vivimos: la vida es irrecuperable. Poesía no
es vida: es la transfiguración de la vida. No es vivir sino decir.
¿Se puede separar la obra de la vida? Goethe dijo alguna vez que la poesía
nace de las circunstancias. Creo que tenía razón. Al menos en mi caso: todo lo
que he escrito —incluso lo que parece más desprendido de la ocasión, el tiempo y
el lugar— ha sido producto de las circunstancias, respuesta a un estímulo exterior
e interior. El monólogo del poeta es siempre diálogo con el mundo o consigo
mismo. Así, mis poemas son una suerte de biografía emocional, sentimental y
espiritual. Sin embargo, al reunir en un libro una selección de los que he escrito
durante cincuenta años, me he dado cuenta de que se trata de la biografía de un
fantasma. Mejor dicho, de muchos fantasmas. Los poemas que figuran en El
fuego de cada día, escritos hace cuarenta o veinticinco años ¿realmente los
escribí yo? ¿Soy el mismo? Este libro ha sido escrito por una sucesión de poetas,
todos se han desvanecido y nada queda de ellos sino sus palabras. Mi biografía
poética está hecha de las confesiones de muchos desconocidos. Andamos
siempre entre fantasmas.
A sabiendas de que yo no soy el que ha escrito mis poemas, me he atrevido
a corregirlos. ¿No he cometido un abuso, no he usurpado la voz de un
desaparecido? La verdad es que seguí el ejemplo de unos poetas que admiro:
Wordsworth, Mallarmé, Yeats. En lengua española Juan Ramón Jiménez y Jorge
Luis Borges también han enmendado sus escritos una y otra vez. Esta práctica se
justifica por una razón: lo que cuenta no es el poeta sino el poema. Alguna vez, sin
darme cuenta de que escribía una verdad terrible, dije: el poema se cumple a
expensas del poeta.
El poeta que escribe no es la misma persona que lleva su nombre. La
persona real —por más fugitiva que sea su realidad — posee una consistencia
física, social y anímica; tiene un cuerpo y una cara, responde a un nombre, nació
en México o en Culiacán, sus padres se llaman Pedro y Julia, su hermana es
María, su amigo es Alberto, es moreno y flaco, le gusta el color azul, juega béisbol
y va a misa, pero nunca se confiesa ni comulga. En cambio, el poeta no es una
persona real: es una ficción, una figura del lenguaje.
Entre la persona más o menos real y la figura del poeta, las relaciones son
a un tiempo íntimas y circunspectas. Si la ficción del poeta devora a la persona
real, lo que queda es un personaje: la máscara devora al rostro. Si la persona real
se sobrepone al poeta, la máscara se evapora y con ella el poema mismo, que
deja de ser una obra para convertirse en un documento. Esto es lo que ha ocurrido
con gran parte de la poesía moderna. Toda mi vida he luchado contra este
equívoco: el poema no es confesión ni documento. Escribir poemas es caminar,
como el equilibrista, sobre la cuerda floja, entre la ficción y la realidad, la máscara
y el rostro. El poeta debe sacrificar su rostro real para hacer más viviente y creíble
su máscara; al mismo tiempo, debe cuidar que su máscara no se inmovilice sino
que tenga la movilidad —y más: la vivacidad— de su rostro.
Eliot dijo que la poesía es impersonal. Quiso decir, sin duda, que el arte
verdadero exige el sacrificio de la persona real en beneficio de la máscara viva.
Corregí mis poemas porque quise ser fiel al poeta que los escribió, no a la persona
que fui. Fiel al autor de unos poemas de los cuales yo, la persona real, no he sido
el primer lector. No intenté cambiar las ideas, las emociones y los sentimientos,
sino mejorar la expresión de esos sentimientos, ideas y emociones. Procuré
respetar al poeta que escribió esos poemas y no tocar lo que, con inexactitud, se
llama el fondo o el contenido; sólo quise decir con mayor economía y sencillez.
Mis cambios no han querido ser sino depuraciones, purificaciones. Y quien dice
pureza, dice sacrificio; obedecí a un deseo de perfección. Por supuesto, es posible
que no pocas veces me haya equivocado. Escribir es un riesgo y corregir lo escrito
es un riesgo mayor.
No sé por qué escogí como título El fuego de cada día. Pero si lo supiera,
no lo diría. Un título debe, al mismo tiempo, revelar y ocultar la materia del libro. Si
pierde su misterio, deja de ser un título y se convierte en una etiqueta. Sin
embargo, puedo decir algo: la poesía es (o debería ser) lo que es la oración para
el creyente: un acto cotidiano. Como saludar, cada día, al sol que nace y dar las
gracias a la vida por estar vivos.
Referencia bibliográfica:
Octavio Paz, “La poesía como acción de gracias”, en Presencia Literaria, Bolivia
(domingo 23 de mayo de 1993), p. 1. Este artículo fue previamente publicado en
La Nación de Buenos Aires.
You might also like
- Guía Breve para Elaborar Un Estado de La CuestiónDocument3 pagesGuía Breve para Elaborar Un Estado de La CuestiónGabriela Lira89% (46)
- Los AlbañilesDocument60 pagesLos AlbañilesGabriela Lira100% (2)
- Una Reputación. Juan José ArreolaDocument3 pagesUna Reputación. Juan José ArreolaGabriela LiraNo ratings yet
- CTexto Sharbat GulaDocument2 pagesCTexto Sharbat GulaRMG910% (1)
- Atractivo Sexual de Los Inorgánicos en EspañolDocument88 pagesAtractivo Sexual de Los Inorgánicos en EspañolCésarNo ratings yet
- El Filósofo y El MagoDocument18 pagesEl Filósofo y El MagoGabriela LiraNo ratings yet
- "Sobre Los Clásicos", de Jorge Luis BorgesDocument4 pages"Sobre Los Clásicos", de Jorge Luis BorgesGabriela Lira100% (3)
- "Certeza, Mujer y Oralidad" (Acerca de Juan José Arreola)Document2 pages"Certeza, Mujer y Oralidad" (Acerca de Juan José Arreola)Gabriela LiraNo ratings yet
- Al Idioma AlemánDocument1 pageAl Idioma AlemánGabriela LiraNo ratings yet
- Los Cuatro Pilares de La EducaciónDocument11 pagesLos Cuatro Pilares de La EducaciónGabriela LiraNo ratings yet
- El Rinoceronte. Juan José ArreolaDocument2 pagesEl Rinoceronte. Juan José ArreolaGabriela LiraNo ratings yet
- "Kafka y Sus Precursores", de Jorge Luis BorgesDocument4 pages"Kafka y Sus Precursores", de Jorge Luis BorgesGabriela Lira100% (3)
- Formas Del Sujeto en EspañolDocument1 pageFormas Del Sujeto en EspañolGabriela LiraNo ratings yet
- Prólogo de Jorge Luis Borges Al Confabulario, de Juan José ArreolaDocument1 pagePrólogo de Jorge Luis Borges Al Confabulario, de Juan José ArreolaGabriela LiraNo ratings yet
- La Poesía Como Acción de GraciasDocument3 pagesLa Poesía Como Acción de GraciasGabriela LiraNo ratings yet
- El Hombre Se Posee en La Medida Que Posee Su Lengua. Pedro SalinasDocument2 pagesEl Hombre Se Posee en La Medida Que Posee Su Lengua. Pedro SalinasGabriela Lira50% (2)
- El Hombre Se Posee en La Medida Que Posee Su Lengua. Pedro SalinasDocument2 pagesEl Hombre Se Posee en La Medida Que Posee Su Lengua. Pedro SalinasGabriela Lira50% (2)
- El Hombre Se Posee en La Medida Que Posee Su Lengua. Pedro SalinasDocument2 pagesEl Hombre Se Posee en La Medida Que Posee Su Lengua. Pedro SalinasGabriela Lira50% (2)
- Estado Dela Cuestión. Algunas Pautas para Su ElaboraciónDocument5 pagesEstado Dela Cuestión. Algunas Pautas para Su ElaboraciónGabriela Lira100% (5)
- Vida de León Felipe (Cronología)Document5 pagesVida de León Felipe (Cronología)Gabriela Lira100% (1)
- Opción MúltipleDocument53 pagesOpción MúltipleGabriela LiraNo ratings yet
- La MurallaDocument8 pagesLa MurallaCarlos Mauricio HermidaNo ratings yet
- Plan de Clases LiteraturaDocument3 pagesPlan de Clases LiteraturaFanny Del Rocio Yacelga AcostaNo ratings yet
- Cuestionario Sobre La Edad Media - Porfolio Jose Manuel OllegaDocument4 pagesCuestionario Sobre La Edad Media - Porfolio Jose Manuel OllegaReidelinda Abarca OchoaNo ratings yet
- Cancharis Tasayco Deyanira - Poema Siempre Estas EsperandoDocument5 pagesCancharis Tasayco Deyanira - Poema Siempre Estas EsperandoDeyanira CancharisNo ratings yet
- Sobre El EsperpentoDocument8 pagesSobre El Esperpentokyokyo69No ratings yet
- Noches de YoungDocument24 pagesNoches de YoungBenjamín RiveraNo ratings yet
- Ccba - Serie Literaria - 12 - 10Document37 pagesCcba - Serie Literaria - 12 - 10Armando MaldonadoNo ratings yet
- Poesía Mistica LieteraturaDocument2 pagesPoesía Mistica LieteraturaalexNo ratings yet
- RAÚL GONZÁLEZ TUÑÓN - OdtDocument46 pagesRAÚL GONZÁLEZ TUÑÓN - OdtLecturaLibreriaItineranteNo ratings yet
- Cartilla de Españo1Document6 pagesCartilla de Españo1muiguel seguraNo ratings yet
- Gadamer - Arte y Verdad de La PalabraDocument86 pagesGadamer - Arte y Verdad de La PalabraJeronimo100% (1)
- Bordoli, Domingo Luis - Antología de La Poesía Uruguaya Contemporánea Tomo I PDFDocument220 pagesBordoli, Domingo Luis - Antología de La Poesía Uruguaya Contemporánea Tomo I PDFTayen Emmanuel Delgado MagdalenoNo ratings yet
- Tomás Hernández FrancoDocument11 pagesTomás Hernández FrancoHaduei MedranoNo ratings yet
- Elementos métricos y figuras literarias en la poesíaDocument2 pagesElementos métricos y figuras literarias en la poesíamariana moncada florezNo ratings yet
- Literatura Medieval: IntroducciónDocument14 pagesLiteratura Medieval: Introducciónmariola1966No ratings yet
- González Echevarría - Martí y Su Amor de Ciudad GrandeDocument14 pagesGonzález Echevarría - Martí y Su Amor de Ciudad GrandeM Gabriela RNo ratings yet
- Pnjuajtg 86 TT 897 ZDocument15 pagesPnjuajtg 86 TT 897 ZMarce QuintNo ratings yet
- El género lírico: expresión de sentimientos a través del poemaDocument3 pagesEl género lírico: expresión de sentimientos a través del poemaYazmin Vignolo0% (1)
- Mezcla de Géneros en La Obra de Myriam MosconaDocument409 pagesMezcla de Géneros en La Obra de Myriam MosconaBrinatNo ratings yet
- Guia DocenteDocument48 pagesGuia Docentesandamastapio100% (1)
- Evodio Escalante - Fulgor y Caída Del EstridentismDocument20 pagesEvodio Escalante - Fulgor y Caída Del EstridentismJosé Castillo0% (1)
- Witold Gombrowicz-Contra Los PoetasDocument5 pagesWitold Gombrowicz-Contra Los Poetasjack FanteNo ratings yet
- Las Cuatro Estaciones Chris Caste Llano Auto Guard Ado)Document15 pagesLas Cuatro Estaciones Chris Caste Llano Auto Guard Ado)Christian Jane IppelNo ratings yet
- Figuras literarias en la poesía: metáforas, símiles y másDocument2 pagesFiguras literarias en la poesía: metáforas, símiles y másAmapola Muñoz MoyanoNo ratings yet
- La Poesía Desde El Modernismo A Las Vanguardias.Document2 pagesLa Poesía Desde El Modernismo A Las Vanguardias.mariaNo ratings yet
- El Verso Libre en La Poesía de Vladimir AmayaDocument63 pagesEl Verso Libre en La Poesía de Vladimir AmayabibliotecalejandrinaNo ratings yet
- Rabearivelo - La Poética de Lo TraducidoDocument9 pagesRabearivelo - La Poética de Lo TraducidoDaniela FernandaNo ratings yet
- La diferencia entre verso y prosaDocument4 pagesLa diferencia entre verso y prosaMarco AntonioNo ratings yet