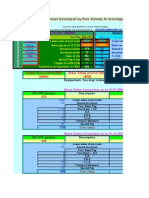Professional Documents
Culture Documents
Una Muerte Saludable (Fragmento)
Uploaded by
Fogonero Emergente0 ratings0% found this document useful (0 votes)
200 views7 pagesOriginal Title
Una muerte saludable (fragmento)
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
200 views7 pagesUna Muerte Saludable (Fragmento)
Uploaded by
Fogonero EmergenteCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 7
De Una muerte saludable (relato inédito)
—Volveré —dijo Stanislas, en una parodia involuntaria del Conde
de Montecristo.
Cuando nos volvimos a mirar, ya se había subido sobre el alféizar,
y se recortaba allí como una de esas figuritas de papel que se levantan de
golpe al abrir las páginas de un libro para niños. Se balanceó un instante
en el hueco de la ventana, como un murciélago, y luego desapareció.
Como ya había visto algo parecido en un relato de Jünger, me dije: «No
puede ser». Pero lo cierto es que fue así como Stanislas murió, allí y
entonces. Cayó con un ruido sordo, como un bulto que cae sobre la
hierba, sólo que, ay, desde el último piso de la vieja casona, asombrosa
huella incombustible del Antiguo Imperio (del que la fea Viena era, según
Ánushka, monstruosa cabeza superviviente encajada en cuerpo de enano
no de niño). También había oído el caso de un estudiante de primer año
que, según se decía, había caído incluso de mayor altura, y que se había
levantado nuevamente del suelo y había regresado al dormitorio por sus
propios pies, ante la mirada estupefacta y aterrorizada de sus
condiscípulos. Nada de aquello podía aplicarse a Stanislas. Stanislas cayó
y murió allí mismo. (Además, allí no había ninguna hierba.) Hombre de
opinión franca, también su muerte fue de una absoluta franqueza.
Desde luego, hubiera podido decir que todo era como un juego y
que Stanislas no se lanzó por la ventana. ¡Pero la verdad es que el bueno
de Stanislas (la flor y nata del Instituto, lingüista prodigioso y futuro
desfibrilador de la ultraesclerótica Austria), sin más, tomó impulso y se
lanzó por la ventana! En fin, que todo aquello era (o fue, o pudo haber
sido) como un extraño cuento de Dostoievsky.
El cogollito casi en declive lejos del monasterio y de sus celdas
frías (el airoso campanario en movimiento y el riachuelo furioso: ambos
unidos en el pan como dos enemigos besándose en el escorzo cenceño de
una gárgola), donde no había ningún wH—Alther en meditación (yo no
había llegado a aquella cumbre y no llegaría nunca) sino sólo una gran
piedra (poiedra) lisa. Una gran piedra lisa sin más, no olvidado y sobre
todo ningún testimonio.
Los grandes troncos más allá del hombre. Bosque sin leñador.
¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el río? —se burló A. (O quizá fue el
ecuánime Robert, embozado dentro de su albornoz de capuchino.) Sí:
¿dónde está la mente? Confín de confines: la hoja de oro (de cobre rojizo)
flotó en el solitario rayo de luz, burlándose del tiempo y de las
momentáneas sombrillas, allende el sorbeteo rápido del camaleón que
sustraía a la babosa de su consuetudinario retroceso, haciendo que se
apresurase (como diciendo: «a casa, a casa») la diminuta araña de patas
largas. Los ojos viraron al blanco. La gota de resina se evaporó en
silencio. El viento se llevó los pasos, y el horror sin nombre se arremolinó
como el despliegue de una capa de tafetán, sobrevolando la cabeza
abandonada, megáfono insustituible para el oso (un auténtico lujo). Sin
solución de continuidad, sin explicaciones. «¿Y sabe Ud. por qué lloraba
el gran Santorini?», le dije a Alexander, cuando salimos a la noche fría
desde el imponente e informe mastodonte catedralicio. «Porque era un
gran actor entre otros grandes actores sin suerte, obligados a trabajar en
un teatro de mierda, por un sueldo de mierda y frente a un público de
mierda (¡aquí, en el supuestamente más civilizado escenario del mundo!).
Por eso lloraba (a lágrima viva, como un niño, yo lo vi y usted también lo
vio, Alexander, no diga que no) el gran Santorini.» Alexander, con los
brazos cruzados sobre el pecho, no dijo nada. O, si lo dijo, nadie lo oyó.
O fue sólo el viento, silbando en las copas de los árboles de la ciudad
abandonada, llena de muertos vivientes, de estatuas horrendas, y de un
injustificado éxtasis. Sí: como yo mismo.
Pero, ¿dónde estás tú?
No se puede decir que estás vivo. Mas tampoco cabe afirmar que
estás muerto.
Al rodear el bosque de brezos con una mano, como en sueños, di
con algo inefable y causa última quizá de toda nostalgia. (Sé que nunca
viviría lo suficiente para explicarlo, y mejor aún: que intentar explicarlo
era de todo punto falto de sentido. Por una vez, o de una vez por todas.)
Era como si Ánushka al fin hubiera alcanzado a Helga. (Más aún: como si
Helga hubiera estado destinada desde siempre a abrirse a la fijeza
inquisitiva (a la persecución remota, pero inminente, como un muñeco de
fibra de vidrio que mira bajo el agua) de Ánushka, bella como el perenne
festón azul de hielo de los Alpes. (Ah: ¿también eso?) A su alto cuello
biselado, lleno de muda súplica. (Y su pulgar curioso, a través del cual
hablaba la montaña, como a través de un megáfono insustituible.) Éramos
H. y yo. Éramos sólo H. y yo sobre el camastro lleno de pliegues. (Mas,
¿a quién le importa? No es sino una entre otras miles de preguntas que no
tienen —que no tendrán nunca— respuesta.) Su cuerpo de trigo,
movedizo como la arena, mas no abrasivo, si no como de seda humana,
abullonada, cálida, amarilla, de consistencia imposible y movimiento
inefable (como la espuma sobre los azulejos a la hora del baño, el
territorio inquietante y resbaladizo sobre el que rueda el cuerpo, oh
infancia, sin espacio), se movía infinita, decisivamente allí, sin futuro
pero también sin olvido. El quejumbroso viento de la muerte silbaba en
cada paso. Y la fruta amarga, espesa y definitiva como el anzuelo
enganchado en el labio del pez (haciendo de la tráquea una columna de
fuego), entraba en el vasto cuerpo entumecido como la luz indetenible
abriéndose paso por entre las tablas rotas, estériles, combadas por el peso
del agua. Oh, era (había sido) en los impenetrables y húmedos recovecos
(en los macizos de coníferas —como orejas de osezno o como cercas de
césped) de Mauritania, unos dos mil quinientos años antes. La mirada
fija de Ánushka (mirada de muñeco rechazado e insoportablemente bello
mirando bajo el agua). El pie eterno de niño atrapado entre los rayos de la
bicicleta. Y la bicicleta misma, lanzando reflejos de plata sobre la piedra
porosa, enterrada bajo la masa fría, rodeada por el espeso limo
verdinegro. (Sin siglos, sin siquiera un segundo de retraso. Antes o
después, pero en ninguna parte, sin ningún sueño o rostro.) La tibia rota
(quilla blanca) de Helmut vino después (referiría una engañosa crónica),
pero fue simultánea con eso. Und das ist alles? Salimos finalmente al sol,
deslumbrados por el reflejo como una babosa granuliforme de tres
cuernos atravesando una callejuela en Pesaro. Los toboganes rojos
crecían a nuestro alrededor como un extraño bosque micológico. (Porque
era una ilusión: nunca abandonaríamos el bosque helado, la maldición
nocturna de la lettera.) El polvo flotaba en el aire. Un hombre alto, flaco,
nervudo, de color de cobre negro, jaspeado por el sol infernal, pasó entre
las hayas grises como por entre altos y transparentes vasos de linfa. Todos
lo vimos (no digas que no lo viste, Elisabeth. Te llevaste las manos a los
oídos, pero lo viste), al inimaginable zulú o inhóspito legionario armado
de una extraña trompeta. Se oyó el golpe de la puerta de la cocina, y la
estatuilla negro azabache del prognático en meditación se estremeció en
la pared enjalbegada que tendría—así lo declaró Helmut, calibrándola con
su infalible golpe de ojo de esquiador— unos 2.50 mts de
gordolobulatura. Eso fue antes de que descubriera (y antes de que yo lo
descubriera a él: pero tal vez todo sucedió después o en ese vaivén que
llamamos absurdamente instante o momento) que drogarse con el
pegamento de zapatos con que se drogaban los meninos de rua era mucho
más barato que hacerlo con la impecable mixtura química que distribuía
el Prof. Arno entre un discurso de Lacan y un relato de Gabriel García
Márquez. Y no sólo eso. Descubrió que aquello le producía una
indefinible nostalgia, una opiácea placidez más allá de la cual podía
divisarse, como entre una bruma de angustia y de ceniza, la silueta
intocada del imponente Castillo de su infancia (del centelleante monte
nevado de su infancia, nunca conquistado). Eso fue porque se hizo muy
amigo de uno en Bogotá, cada día smashingpumkinizado en la mañana
bajo las ruedas implacables de una Scania y vivaracho en la tarde como
un caballito de cuadra saltando en el crepúsculo rojo. Su pequeño amigo
nacido con músculos, como un boxer, e incapaz en absoluto de sonreír,
salvo una vez (como S.). Que bajaba una y otra vez desde el octavo piso
de la absurda torre de pisa de tablas formando un solo bloque con su
patineta rota y listo para descerrajarle un tiro en la sien al elegido con la
misma dolorosa ansiedad y el mismo impávido desconcierto (grandes
círculos fosforescentes rodeados de ojeras profundas) con que tú, el
ultrasensible Helmut Hinterwälder, nacido en la oscura Linz y educado en
los mejores colegios de esa Viena post-imperial e hidrocefálica (¡y
todavía antisemita!) que Ánushka odiaba con todas sus fuerzas, le
hubieras preguntado la hora a un transeúnte despreocupado. Oh amigos:
no hay ningún amigo. ¿Dónde diablos estaría ahora el granujiento
granuja? Yo también soy un menino de rua, se dijo, con la brocha
detenida en el aire, formando un solo bloque con el brazo rígido y los
musculosos dedos engarfiados. La negra silueta embadurnada del espejo
mostraba una cara de payaso sanguinolento. Pero sería demasiado fácil
decir: ése fue el principio del fin de Helmut.
El desfiladero helado y su puente suspendido (lecho seco de
piedras): yo también estuve aquí. El túnel estrecho y oscuro. (Los oscuros
senderos de lo oscuro. Nada. Nadie.) (Asciendo, asciendo, asciendo. Pero
del mismo modo hubiera podido decir: desciendo, desciendo, desciendo.)
Y ya en lontananza (pero sempiterno, como una pesadilla), el restaurante
La Guerra del Pescado, con su cambrer de ojos sobresaltados pasando con
la bandeja a través de las paredes. «Me mira a mí, siempre me mira a mí»,
dijo, aprensivo, Vartan, lémur de grandes ojos húmedos. «No», sonrió
lúgubre Stanislas. «Es a mí a quien mira siempre. Los atraigo como la
hojarasca al rastrillo del monje». «¿A quiénes?» Salgamos afuera. Pero no
podíamos escapar del bosque (de la isla, del bosque dentro de la isla, del
bosque dentro del bosque, de la isla dentro de la isla; de la lettera,
siempre de la lettera). Temblando de frío, alargué la mano hacia el punto
rojo que colgaba en la oscuridad como una manzana rojo fuego (pero
diminuta, casi inaccesible). Como el ojo fijo de Ánushka: ano-boca de
succión infinita. Felice por fin (¿mi último recurso?) me acarició la cara
con sus dedos de espátula (dedos alpesanos). Ah Felice, si tu nombre
hubiera sido más largo (como, digamos, Veronika), el campanario
histórico no habría podido sobreponerse a la acre recriminación del río (a
su rencor verdinegro, frío y oscuro como la boca de un sótano). Siempre
supe que el río era, de los dos, el más fuerte. Pero Ánushka (¿no es cierto,
A.?) aún lo sabe mejor. Yo... yo guardo el apotropaico consuelo del
múltiplo ante portas (la última carta de la baraja: el Joker). Ja ja ja. El
yerto derribado sobre el tambor vio con su ojo indetenible al niño de gran
plexo destrozando, una por una, todas las ventanas dobles. Detengan a
ése. Bufonesco, mostró el pecho reducido al puño goloso convertido en
súbito ariete. Ja ja ja. Resonó el bronce inequívoco de la campana. La
serpiente eléctrica ascendió por el brazo, entumeciéndolo, y acabó en la
hueca e insonora estupefacción de la cabeza, que hizo: no ni no. Lo
siento. (Mas ya la cabeza...) La mano pulverizada, condenada a escribir
sin término la odiada oración, se deslizó por el papel con esperpéntico
bailoteo agónico, si bien ninguna apariencia de lettera (póstuma
absolución) pudo al fin culebrotalotear inscrita, pues al contacto con el
papel evaporábase el oscuro líquido sin dejar rastro. El amo de los
toboganes (andarín de los crudos senderos amarillos y nadador de los
riachuelos serpenteantes) recogió el báculo terminado en una cabeza de
murciélago, y silbó montaña arriba con humillante tintineo de cascabeles.
Rogelio Saunders
You might also like
- Jorge Ferrer Minimal BildungDocument11 pagesJorge Ferrer Minimal BildungFogonero EmergenteNo ratings yet
- TREP-1 SafeDocument35 pagesTREP-1 SafeFogonero Emergente100% (1)
- 33,3 - No12 (Don T Freak Out)Document130 pages33,3 - No12 (Don T Freak Out)Fogonero EmergenteNo ratings yet
- Little Havana Memorial Park de Leandro Eduardo CampaDocument49 pagesLittle Havana Memorial Park de Leandro Eduardo CampaFogonero Emergente100% (2)
- 33,3 - No10 (Extras)Document146 pages33,3 - No10 (Extras)Fogonero Emergente100% (1)
- 33,3 - No8 (Glam!)Document127 pages33,3 - No8 (Glam!)Fogonero Emergente100% (6)
- Idalia Morejón Arnaiz Sobre Casa de Las Américas. Revista Encuentro.Document12 pagesIdalia Morejón Arnaiz Sobre Casa de Las Américas. Revista Encuentro.Fogonero Emergente100% (2)
- Memorias de La Clase MuertaDocument106 pagesMemorias de La Clase MuertaFogonero Emergente100% (7)
- BIFRONTEDIGITAL No.1 PDFDocument32 pagesBIFRONTEDIGITAL No.1 PDFLizabel MónicaNo ratings yet
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocument15 pages6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- Bifronte (1) No 2Document50 pagesBifronte (1) No 2Fogonero Emergente100% (6)
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocument15 pages6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- Cacharro 2Document112 pagesCacharro 2Fogonero EmergenteNo ratings yet
- Cacharro 2Document112 pagesCacharro 2Fogonero EmergenteNo ratings yet
- El Comandante Ya Tiene Quien Le EscribaDocument140 pagesEl Comandante Ya Tiene Quien Le EscribaFogonero Emergente100% (2)
- Cacharro 5Document141 pagesCacharro 5Fogonero Emergente100% (2)
- Rogelio Saunders: ÉGLOGA EN EL BOSQUEDocument5 pagesRogelio Saunders: ÉGLOGA EN EL BOSQUEFogonero Emergente100% (2)
- Cacharro 2Document112 pagesCacharro 2Fogonero EmergenteNo ratings yet
- Cacharro 2Document112 pagesCacharro 2Fogonero EmergenteNo ratings yet
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocument15 pages6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- Cacharro 3Document112 pagesCacharro 3Fogonero Emergente100% (11)
- Cacharro 2Document112 pagesCacharro 2Fogonero EmergenteNo ratings yet
- Quimera Negra, Por Ivan GarciaDocument17 pagesQuimera Negra, Por Ivan GarciaFogonero Emergente100% (3)
- Ur-Fascismo Umberto EcoDocument97 pagesUr-Fascismo Umberto EcojdacevedomNo ratings yet
- Protocolo de Cultivo de Concha de AbanicoDocument17 pagesProtocolo de Cultivo de Concha de AbanicoHugo Ulloa DiazNo ratings yet
- GRANULOMETRIADocument6 pagesGRANULOMETRIAJavier Marin100% (1)
- M LÓGICO OvinosDocument4 pagesM LÓGICO OvinosEdwin Gutierrez CalloapazaNo ratings yet
- Guia Reproduccion en PlantasDocument4 pagesGuia Reproduccion en PlantasCristina gilNo ratings yet
- V Jornada de Transferencia de Tecnología Del Cultivo Del GarbanzoDocument29 pagesV Jornada de Transferencia de Tecnología Del Cultivo Del GarbanzoRebeca PalafoxnavNo ratings yet
- Analisis de Mapas de GarzonDocument11 pagesAnalisis de Mapas de GarzonnaiomyNo ratings yet
- Diccionario TaurinoDocument30 pagesDiccionario Taurinomidequein100% (1)
- Partes de Una FlorDocument6 pagesPartes de Una FlorGIANCARLONo ratings yet
- Caracteristicas de Una Represa de Agua para SerDocument7 pagesCaracteristicas de Una Represa de Agua para SerkimmyazzNo ratings yet
- Combarbalá 2015-2019Document97 pagesCombarbalá 2015-2019Sergio Fabián CortésNo ratings yet
- Construcción de Telar A ManoDocument323 pagesConstrucción de Telar A ManoJuan Manuel Cairo100% (1)
- TRH 97 - 100 1008 28e 29 281 29Document1 pageTRH 97 - 100 1008 28e 29 281 29Manuel GironNo ratings yet
- 46-Guia de Uso ResponsableDocument72 pages46-Guia de Uso ResponsableRosario Maria Maldonado ToralesNo ratings yet
- AchioteDocument2 pagesAchioteJuan Antonio BarriosNo ratings yet
- Agricultura ProtegidaDocument2 pagesAgricultura ProtegidaJuanNo ratings yet
- Datos Agricolas de Jesus CajamarcaDocument53 pagesDatos Agricolas de Jesus Cajamarcatyronep80% (10)
- Leyenda de Manco Capac y Mama OclloDocument3 pagesLeyenda de Manco Capac y Mama OclloAngel Manuel100% (4)
- PSP - Moodle - Intercesion - 1 - BalochDocument3 pagesPSP - Moodle - Intercesion - 1 - BalochAngeles VerbekeNo ratings yet
- Ejercicios-de-Ortografía - Homofonos B y VDocument6 pagesEjercicios-de-Ortografía - Homofonos B y VValery LNo ratings yet
- Lo Que Debes Saber para Cultivar Apio EcológicoDocument3 pagesLo Que Debes Saber para Cultivar Apio EcológicoRepositorio de la Biblioteca de la DEA-MAG-PYNo ratings yet
- Sistemas Agroforestales en Cafe Mallama NariñoDocument97 pagesSistemas Agroforestales en Cafe Mallama NariñoInty QuillaNo ratings yet
- Economia Agricola VenezolanaDocument4 pagesEconomia Agricola VenezolanaCarlosAlexisRojasNo ratings yet
- Ensayo Del Problema Del AGUADocument3 pagesEnsayo Del Problema Del AGUAJhordy CotradoNo ratings yet
- YEMOTERAPIADocument3 pagesYEMOTERAPIAralo353548No ratings yet
- Ecosistemas de Tabasco LMLMDocument3 pagesEcosistemas de Tabasco LMLMIngrid Daniela Aldana JiménezNo ratings yet
- Comunidades Indígenas Pacifico Colombiano #5Document11 pagesComunidades Indígenas Pacifico Colombiano #5Robin Torres RomeroNo ratings yet
- En Que Consistieron Las Reformas Borbónicas de La Nueva España TareaDocument2 pagesEn Que Consistieron Las Reformas Borbónicas de La Nueva España TareaHoracioNo ratings yet
- Informe de EnsilajeDocument9 pagesInforme de EnsilajeKevin Saavedra100% (1)
- Mapa de SuelosDocument1 pageMapa de SuelosErik Jonathan Canales AybarNo ratings yet
- UAI-Conceptos y Contexto en Lo RuralDocument66 pagesUAI-Conceptos y Contexto en Lo RuralNilson OquendoNo ratings yet