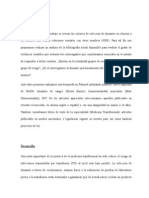Professional Documents
Culture Documents
El Día Que Fui Un Médico Distinto
Uploaded by
Carlos Pérez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views2 pagessiguen las desventuras de padilla
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentsiguen las desventuras de padilla
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views2 pagesEl Día Que Fui Un Médico Distinto
Uploaded by
Carlos Pérezsiguen las desventuras de padilla
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 2
El sacrificio fue una constante desde los comienzos mismos de mi carrera.
Nada me resultó fácil, y
cada pequeño logro dentro de la medicina significó un gran esfuerzo. Todo se presentaba como un
escollo insuperable, desde los exámenes hasta levantarme temprano en la mañana, pero el tiempo
y la adaptación lógica aún a las extremas dificultades, fueron limando las iniciales asperezas. Fue
así que, gracias a esa especie de instinto de supervivencia, la segunda mitad de la carrera me
insumió muchísimo menos tiempo que la primera. Esos últimos ocho años fueron maravillosos, al
cabo de los cuales se fue forjando firmemente la férrea vocación médica que hoy ostento.
Una meta clara signó mi carácter desde siempre. Lo digo rápido y en pocas palabras: Ser distinto.
En medicina eso supone despegarse de la mediocridad que la inunda, alejarse del mercantilismo y
de la charlatanería. Pero es menester reconocer sin más dilación, que fueron muy pocas las veces
que alcancé dicha meta, ya sea por materiales tentaciones, por ignorancia, desidia, impericia,
imprudencia, negligencia, y otras cualidades que sería engorroso describir.
Hoy quiero contarles un día muy importante en mi vida, el día que cumplí acabadamente con el
principio motor de mi ciencia. El día que fui un médico distinto.
Año 1976. Había dejado atrás una breve y amarga experiencia como médico rural, y después de
varios años como desocupado, había conseguido trabajo como reemplazante de guardia de
domingo en un prestigioso hospital. Poco a poco me fui ganando la confianza y el respeto de mis
pares, y luego del tercer año me ofrecieron un espacio en consultorios externos, los sábados de 14
a 15 y 30 hs. Después de varios meses de atención ininterrumpida, llega finalmente la tarde que
quiero recordar. Como era mi costumbre, arribé 20 minutos pasadas las 14. La rutina era la
siguiente. Agarrar el papel con el listado de pacientes, -que la secretaria dejaba a mediodía, ya que
a esa hora se retiraba junto a la enfermera y demás médicos -, recoger las historias clínicas del
archivo, y llave en mano, dirigirme al consultorio “exclusivo”, como le llamaban el resto de mis
colegas, porque se encontraba distante del núcleo de consultorios principales, y muy cerquita de la
morgue. Como la mayoría de los sábados, los preliminares no me demoraron, porque el listado
estaba en blanco, y llave en mano recorrí el largo y lúgubre pasillo que conduce al consultorio 13.
La libertad de espíritu y la soledad me permitían ensayar el siguiente juego. Caminar con los ojos
cerrados y guiado por el sexto sentido detenerme justo ante la puerta del consultorio. Siempre
acertaba, pero la gran mayoría de las veces debido al quinto sentido: el olfato. Al llegar a la puerta
invertía el cartel pegado en la misma que rezaba la palabra depósito, y surgía con orgullo el
número 13 en hermosos caracteres góticos. Ingresé a oscuras; el bajo presupuesto del hospital
impedía cambiar la lamparita quemada, y abrí la exigua claraboya que ofrecía un tenue haz de luz
sobre el diminuto consultorio. Allí estaban, como todos los sábados y prolijamente ordenados, los
baldes, escobillones y demás enseres de limpieza que coexistían con mi equipamiento médico, es
decir con 2 sillas enfrentadas y una balanza absolutamente precisa pero que se trababa en el kilo
38. Cumplido el plazo, me dispuse a retirar del consultorio, obedeciendo una vez más con las
amenazas del ordenanza respecto a dejar todo en condiciones. Había ocurrido que, un involuntario
desorden dos semanas atrás desató la ira de la gente de limpieza, y muy próximo estuve a perder
el consultorio, penalizándome finalmente el Director con la quita de media hora. Mientras recorría el
pasillo llegando a sala de espera, escucho gritos desaforados de una mujer que traía un niño en
brazos, envuelto en una manta y que evidentemente forcejeaba con la madre.
- ¡¡¡Un médico... mi hijo... se muere, ayúdenme!!! Tuve un irrefrenable deseo de correr, en dirección
opuesta a la madre, pero me detuve, y sacando una fuerza que creía no tener le dije con toda
seguridad a la desdichada:
- Pase por acá... si usted quiere, y le señalé el consultorio de pediatría, rogando para mis adentros
que el doctor Justo Nostá no le hiciese honor a su nombre. Nadie. Yo, la madre y el niño, el niño, la
madre y yo, la madre yo y el niño, y tres combinaciones más que me mostraban a las claras que de
esa no iba a poder escapar.
- Vaya, vaya, cuanto caprichito, dije de manera forzada enfrentando al niño. En ese momento
descubro su carita y percibo un claro tinte cianótico, los ojos en blanco y los labios rojos
manchados en sangre, mientras todo su cuerpito se desperezaba en una violenta convulsión tónico
-clónica.
- ¿Usted es pediatra? ¡¡¡Haga algo por favor!!! ¡¡¡Mi hijo se muere!!! Iba a contestar no. Y ese no
explicaría muchas cosas, respecto a mi especialidad, mis miedos, mis recurrentes ganas de huir.
Pero dije sí, y le arrebaté el niño a la madre y preso por la acción misma y en una tremenda crisis
de responsabilidad profesional, lo acosté en la camilla del consultorio 3 del doctor Nostá y le
inyecté por vía intramuscular, lo primero que encontré a mano.
Pasaron 3 minutos, un siglo para el ignorante, y después de ese siglo el niño dejó de sacudirse,
finalmente respiró y dio claras señales de mejoría. Recién entonces me atreví a mirar la cara de la
madre, que me regalaba una sonrisa amplia, mostrándome con saña un par de dientes
amarillentos. Me acerqué, pasé mi mano izquierda por su rostro como muestra de consuelo y
aproveché la ocasión para arrojar al cesto la ampolla rota de gentamicina que había administrado
al niño.
- ¡¡¡Muchas gracias!!! Salvó a mi hijo doctor. ¿Doctor ..? Y me interrogó también con la mirada.
- Nostá. Justo Nostá.
Ese día fui un médico distinto.
You might also like
- Hipoglucemia PDFDocument3 pagesHipoglucemia PDFCarlos PérezNo ratings yet
- El Día Que Favaloro Me Tomó Como EjemploDocument2 pagesEl Día Que Favaloro Me Tomó Como EjemploCarlos PérezNo ratings yet
- Hipoglucemia PDFDocument3 pagesHipoglucemia PDFCarlos PérezNo ratings yet
- Hipoglucemia PDFDocument3 pagesHipoglucemia PDFCarlos PérezNo ratings yet
- El Día Que Pegué Un DiagnósticoDocument3 pagesEl Día Que Pegué Un DiagnósticoCarlos PérezNo ratings yet
- Ateneo 6 de AbrilDocument2 pagesAteneo 6 de AbrilCarlos PérezNo ratings yet
- Estudio de Seroprevalencia de Hemodonantes 1 1Document2 pagesEstudio de Seroprevalencia de Hemodonantes 1 1Carlos PérezNo ratings yet
- Manual de ProcedimientosDocument64 pagesManual de ProcedimientosCarlos PérezNo ratings yet
- Ateneo 14 de SeptiembreDocument2 pagesAteneo 14 de SeptiembreCarlos PérezNo ratings yet
- El Día Que Fui Un Médico DistintoDocument2 pagesEl Día Que Fui Un Médico DistintoCarlos PérezNo ratings yet
- RESUMEN COMUNICACIÓN PROMOCIONAL FDocument4 pagesRESUMEN COMUNICACIÓN PROMOCIONAL FCarlos PérezNo ratings yet
- Manual de ProcedimientosDocument64 pagesManual de ProcedimientosCarlos PérezNo ratings yet
- Resumen FinalDocument13 pagesResumen FinalCarlos PérezNo ratings yet
- Comunicación PromocionalDocument1 pageComunicación PromocionalCarlos PérezNo ratings yet
- El Día Que Dí Anato Con 4Document2 pagesEl Día Que Dí Anato Con 4Carlos PérezNo ratings yet
- El Día Que Favaloro Me Tomó Como EjemploDocument2 pagesEl Día Que Favaloro Me Tomó Como EjemploCarlos PérezNo ratings yet
- Dolor MioarticularDocument1 pageDolor MioarticularCarlos PérezNo ratings yet
- Cronicas de ViajeDocument3 pagesCronicas de ViajeCarlos Pérez0% (1)
- Breve Historia Contemporanea de La Argentina Resumen 2 ParcialDocument37 pagesBreve Historia Contemporanea de La Argentina Resumen 2 ParcialCarlos PérezNo ratings yet
- Monografia HSHDocument15 pagesMonografia HSHCarlos PérezNo ratings yet
- El Día Que Dí Anato Con 4Document2 pagesEl Día Que Dí Anato Con 4Carlos PérezNo ratings yet
- SonetoDocument1 pageSonetoCarlos PérezNo ratings yet
- Monografia HSHDocument15 pagesMonografia HSHCarlos PérezNo ratings yet
- Receta Alfajores de MaicenaDocument1 pageReceta Alfajores de MaicenaCarlos PérezNo ratings yet
- Fuerte Como La MuerteDocument130 pagesFuerte Como La MuertediamondswordNo ratings yet
- Receta Alfajores de MaicenaDocument1 pageReceta Alfajores de MaicenaCarlos PérezNo ratings yet
- Mec de ResisteciaDocument6 pagesMec de ResisteciaCarlos PérezNo ratings yet
- Oración A DiosDocument1 pageOración A DiosCarlos PérezNo ratings yet
- 2 Guerra MundialDocument1 page2 Guerra MundialCarlos PérezNo ratings yet
- Cognición No Social y Neuroimagen en TEA Sin Discapacidad Intelectual - 2016Document314 pagesCognición No Social y Neuroimagen en TEA Sin Discapacidad Intelectual - 2016psicosmosNo ratings yet
- Validacion Version EspañolaDocument11 pagesValidacion Version EspañolaEstebanGiraNo ratings yet
- Presentación 1Document18 pagesPresentación 1Adriana PodolskiNo ratings yet
- Programa Académico Científico 2022Document46 pagesPrograma Académico Científico 2022gloria.olivaresrNo ratings yet
- Funciones enfermeras instrumentista y circulante en quirófanoDocument2 pagesFunciones enfermeras instrumentista y circulante en quirófanoJazmín Miranda100% (2)
- Fracturas de To BilloDocument62 pagesFracturas de To BilloricardoNo ratings yet
- Cuadro Médico Asisa Dental AlmeríaDocument4 pagesCuadro Médico Asisa Dental AlmeríaGiancarlos SanchezNo ratings yet
- Guia para El Manejo Del Paciente Politraumatizado AdultoDocument37 pagesGuia para El Manejo Del Paciente Politraumatizado AdultoJazmin Barraza FrancoNo ratings yet
- Estudio de Espacio de CareyDocument2 pagesEstudio de Espacio de CareySligized6167% (12)
- Aplicaciones Del Aparato 2 X 4 Durante El Tratamiento de Dentición MixtaDocument8 pagesAplicaciones Del Aparato 2 X 4 Durante El Tratamiento de Dentición MixtaJURY CASTRO PINEDANo ratings yet
- Cómo Hacer Especialidad Médica en AlemaniaDocument3 pagesCómo Hacer Especialidad Médica en AlemaniaLuis Antonio Martínez RoseteNo ratings yet
- Código Hammurabi y La Práctica Técnica, Médica y CientíficaDocument1 pageCódigo Hammurabi y La Práctica Técnica, Médica y CientíficaJanine Montes Fontalvo100% (1)
- Indicaciones Y Contraindicaciones Del Puente MarylandDocument1 pageIndicaciones Y Contraindicaciones Del Puente MarylandAnderssonHester6No ratings yet
- Reseña Manos MilagrosasDocument2 pagesReseña Manos MilagrosasKarlis MejiaNo ratings yet
- Estomatología legal y forense en la Universidad Antenor OrregoDocument3 pagesEstomatología legal y forense en la Universidad Antenor OrregoRosalyn MeoñoNo ratings yet
- Calendario ENARMDocument8 pagesCalendario ENARMvrialeyNo ratings yet
- UROTEM ProtocoloDocument4 pagesUROTEM ProtocoloAldair Legua100% (1)
- Adeslas Valencia 2012Document180 pagesAdeslas Valencia 2012Sofia AndresNo ratings yet
- PROTOCOLO RadioterapiaDocument3 pagesPROTOCOLO RadioterapiaLuis Enrique FeinNo ratings yet
- Dinámica de QuirófanoDocument22 pagesDinámica de QuirófanoVictor Daniel Pelagio Quintana100% (3)
- Recomendaciones de Higiene Del Sueño Por Edad (Adolescentes)Document2 pagesRecomendaciones de Higiene Del Sueño Por Edad (Adolescentes)Alma ArambulaNo ratings yet
- Trotula de SalernoDocument2 pagesTrotula de SalernoLeonardo ArriagaNo ratings yet
- Informe Medico ForenseDocument2 pagesInforme Medico Forensekarina80% (15)
- Anatomía DentalDocument71 pagesAnatomía DentalRubénRaya100% (1)
- Nominaciones Qna 19 2022 Septiembre Escalafon TolucaDocument3 pagesNominaciones Qna 19 2022 Septiembre Escalafon TolucaGene RoentgenNo ratings yet
- Exemple 13Document2 pagesExemple 13MarytereNo ratings yet
- El BotiquínDocument3 pagesEl BotiquínleticiaNo ratings yet
- Tesis Andres Morales I, II, II y IV Capitulo 16-07-19Document45 pagesTesis Andres Morales I, II, II y IV Capitulo 16-07-19andres robiro morales pazNo ratings yet
- Segun Taller FC SaludDocument5 pagesSegun Taller FC Saludnicols zapataNo ratings yet
- Disfonía infantil: causas, efectos y tratamientoDocument14 pagesDisfonía infantil: causas, efectos y tratamientoFer Fazekas0% (1)