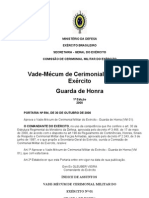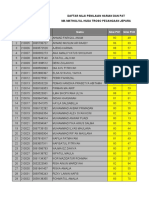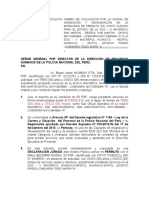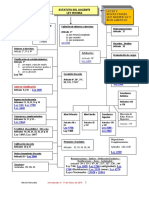Professional Documents
Culture Documents
LENGUAJE
LENGUAJE
Uploaded by
Español Dieciocho0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views6 pagesCINCO
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCINCO
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views6 pagesLENGUAJE
LENGUAJE
Uploaded by
Español DieciochoCINCO
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 6
LAS PALABRAS MOLDEAN
NUESTRAS PERCEPCIONES,
Una tesis mds radical sostiene que las palabras, allende su
caracteristica de herramientas clasificatorias y mas alla de sus
consecuencias politicas y morales, importan porque el lenguaje
influye en nuestra percepcién de la realidad, condiciona nuestro
pensamiento y determina nuestra visién del mundo. Aqui la
perspectiva se invierte: las palabras importan no tanto por lo que
hacen sino por lo que nos hacen.
Es dificil exagerar Ja preponderancia que ha adquirido el
estudio del lenguaje en las humanidades y en las ciencias socia-
les durante mas 0 menos los ultimos 100 afios. Se ocupan de él
ja lingiiistica, la sociolingitistica, la psicologia, la filosofia del
lenguaje, la hermentutica y la teoria del discurso, entre otras
ramas del conocimiento. Algunas de las disciplinas menciona-
das nacen justamente en el siglo Xx a raiz de este interés reno-
vado por el jenguaje, y en la filosofia, desde que Heidegger
anunciara el retorno al Ser desde el lenguaje de la poesia, pasan-
do por el giro lingilistico del pensamiento anglosajon y hasta el
deconstruccionismo francés, practicamente todos los problemas
tradicionales, metafisicos, éticos y epistemoldgicos, se han tra-
tado de plantear en clave lingiiistica. Para 1o que nos interesa
aqui abordaremos de forma somera algunas tesis planteadas ori-
ginalmente en e] campo de la lingilistica y que han tenido reper-
cusiones significativas en otros ambitos, incluidos los estudios
que abordan el problema de la discriminacion.
Ferdinand de Saussure (1857-1913), considerado el padre de
la lingiiistica, distinguié entre el uso cotidiano del lenguaje (pa-
role) y el conocimiento innato que tenemos del lenguaje (/an-
gue) entendido como un sistema de correspondencias entre soni-
CLADERNOS DELAICuaLDaD 15
dos y significados. El primer aspecto se refiere a la forma como
hablamos de hecho, con todo y los errores de pronunciacion y de
otros tipos que cometemos, mientras que el segundo aspecto pro-
clama la existencia de una especie de plantilla ideal en nuestra
mente que ordena sistematicamente en parejas las etiquetas y los
significados que constituyen el lenguaje. Saussure sostenia que es-
ta ordenacion por pares producia un sistema de signos, y que
cada signo se dividia en un significante, que es la etiqueta, y un
significado, que es un concepto. Ambos aspectos los considera-
ba inseparables en la naturaleza del signo. Ademas, desde su
perspectiva, el hecho de que esta o aquella etiqueta sirvan para
nombrar un concepto especifico es algo meramente convencio-
nal. En términos mas intuitivos podemos decir que la plantilla
relaciona una palabra (digamos “arbol”) con la idea que tenemos
de un Arbol en nuestra mente.
Una de las consecuencias que tiene la idea de considerar el
lenguaje como un sistema de signos es que las personas tende-
mos a considerar “naturales” jas relaciones que en el nivel de la
langue se establecen entre significado y significante, entre pala-
bras y conceptos. Por decirlo asi, no “vemos” la naturaleza con-
vencional de esa conexion. Asi, la naturaleza indivisible del sim-
bolo lingtiistico afecta nuestra percepcion de la realidad cuando
creemos que el concepto y el lenguaje que empleamos para
representarlo se vinculan de manera obvia, “natural”, pero lo que
deberia ser obvio es que tal relacién no es necesaria, y que pode-
mos emplear muchos significantes diferentes para un mismo
concepto. Lo anterior se muestra de manera sencilla cuando re-
paramos en el hecho de que la etiqueta para un mismo concepto
cambia para cada idioma y, siguiendo nuestro ejemplo, sera
arbre en francés o tree en inglés. Saussure llamo a este fendme-
no la “arbitrariedad del signo”. No expondré otros aspectos de
esta influyente teoria; solamente deseo subrayar la idea de que,
por su naturaleza, el signo lingtiistico tiende a hacer invisible
para los usuarios del lenguaje la arbitrariedad del signo, lo cual
contribuye a concebir las palabras como un conjunto de herra-
16 LENGEEY DISCRIMIN SCION
tmientas transparentes para hablar sobre la realidad. Esta es una
razén por la cual el lenguaje tiene un efecto tan poderoso cn
nuestra percepcion de la realidad.
Afios después Benjamin Lee Whorf (1897-1941), siguiendo
la obra pionera de su maestro, el antropdlogo Edward Sapir
(1884-1939), postulé lo que se ha dado en llamar la “hipotesis
Salir-Whorf”, la cual puede dividirse en dos partes: cl relativis-
mo lingiiistico y el determinismo lingiiistico. E] relativismo lin-
giiistico postula que las diferentes culturas interpretan el mundo
de maneras distintas, y que ello se ve reflejado en los diferentes
términos que emplean para referirse a las mismas cosas. Las
distintas lenguas codifican la realidad de maneras diversas de
acuerdo con sus necesidades, influencias ambientales y creen-
cias, y de ahi el término “relativismo”, que recalca la idea de
que no hay una forma absoluta o “natural” de categorizar el
mundo, una forma neutral de describir el entorno.
El otro componente de la hipétesis nos dice que no solo la
manera como percibimos el mundo influye en nuestro lenguaje,
sino que el lenguaje que usamos afecta de manera profunda la
forma como pensamos. La comunidad lingiiistica a la que per-
tenecemos nos predispone fuertemente a elegir ciertas interpre-
taciones de la realidad como si fueran las “naturales”. Ambas
partes de la hipdtesis son caras de una misma moneda y, segin
Whorf, tanto las normas culturales como las pautas lingtiisticas
se desarrollan al mismo tiempo y se influyen mutuamente. Whorf
alcanz6 muchas de sus conclusiones realizando estudios com-
paratives entre el hopi (una lengua indigena del sur de los Es-
tados Unidos) y las lenguas indoeuropeas (también realiz6 estu-
dios de las lenguas de los antiguos mayas y mexicas, entre
varias otras).
Veamos uno de los ejemplos que proporciona el propio
Whorf en su articulo “The Relation of Habitual Thought and
Behavior to Language”, escrito en 1939, para hacernos una idea
del contenido de la tesis Salir-Whorf. En nuestra lengua utiliza-
mos los términos “verano”, “invierno”, “mafiana”, “septiem-
CuvpeRNos DELAIGEALDAD 17
bre”, “atardecer” y similares como sustantivos, que pueden ser
sujetos u objetos (como cuando decimos “en el inviemo”) 0
adoptar la forma plural y ser numerados (“me gustan los atarde-
ceres”, “hace dos veranos”), Mediante el lenguaje. sefiala
Whorf, nuestro pensamiento sobre los referentes de esos térmi-
nos se objetiva. Algo muy distinto ocurre en el idioma de los
hopis. En él estas palabras no son sustantivos sino que, si utili-
zamos una analogia de nuestra lengua, tendriamos que decir que
son una especie de adverbios. No podemos emplearlas para indi-
car un lugar (“en la mafiana”), ni adoptan la forma del plural. En
hopi no se dice “es un verano muy caliente” o “el verano es
caliente”, pues para el hopi el verano no es caliente, sino que el
verano sdlo es cuando las condiciones ambientales estan calien-
tes, cuando hace calor. No hay aqui una objetivacion como en
muchas lenguas indoeuropeas, y no se dicen cosas come “este
verano”, sino “verano ahora” o “verano recientemente”. De
hecho, Whorf intenta demostrar que la lengua hopi no emplea en
general ningun término abstracto como si fuera fisico, es decir,
dotandolo de sustancia y espacio. Por ejemplo, no hay en hopi
ninguna palabra, forma gramatical o expresién que corresponda
directamente a lo que nosotros entendemos con el vocablo abs-
tracto “tiempo”, a ese flujo continuo en el que todo transcurre y
que nos parece natural dividir en un pasado, un presente y un
futuro (de hecho los verbos en hopi no poseen marcadores como
los que nosotros usamos para indicar estos tiempos). Whorf basa
sus investigaciones lingiiisticas en muchos casos como éste, que
aqui he presentado de forma simplificada.
Tanto las ideas de Saussure sobre la naturaleza del signo lin-
giiistico como la hipotesis Salir-Whorf nos sugieren que el uso
continuo de un lenguaje refucrza las formas en que los hablan-
tes perciben la realidad, lo que a su ver dificulta la capacidad de
éstos para cuestionar sus habitos lingilisticos. Nuestro lenguaje
determina en nosotros una manera de ver y oir, algo que pasa
por ser la unica representacion “natural” de las cosas.
18 Lesceuey pisces sc16s
Este mismo esquema se repite en una misma lengua cuando
grupos de hablantes, separados por diferencias de clase, género,
edad u otros rasgos, desarrollan cédigos que favorecen interpre-
taciones distintas (algunas veces semejantes, otras veces muy
disimiles) sobre aspectos particulares del mundo, sobre todo del
entorno social. Crean vocabularios diferentes o dotan a las mis-
mas palabras de connotaciones que no tienen para el resto de los
miembros de la sociedad. Su afiliacién consciente o inconscicn-
te al grupo los vuelve insensibles a la vision de los otros grupos;
sus habitos lingiiisticos les dificulta ponerse en el fugar del otro
y adoptar su punto de vista. Por ello los prejuicios sociales,
como los que sirven de base para las practicas de exclusion, se
arraigan tanto en la mentalidad de las personas y suclen ser tan
dificiles de eliminar. Seguin este enfoque no tenemos que soste-
ner explicitamente una ideologia racista o sexista para adoptar
una posicion discriminatoria; basta con que nos formemos en
ciertas comunidades lingitisticas para adquirir una concepcién
de las cosas que nos hace propensos a marginar a otros indivi-
duos, al margen incluso de nuestras creencias explicitas.
iSignifica esto que estamos condenados a ser victimas pasi-
vas del lenguaje que empleamos? Ciertamente ésa no era la idea
de Saussure, y resulta al menos discutible que Whorf pensara
algo asi. Ademas, las tesis del relativismo y del determinismo
lingiiistico han recibido fuertes criticas desde varios frentes.
Naturalmente no pucdo detenerme en todas, asi que solo men-
cionaré un par. Una de ellas es de indole metodoldgica y centra
su ataque en el hecho de que Whorf (y sus seguidores) basan sus
conclusiones respecto de las diferencias entre las lenguas en una
técnica de traduccion en que se intenta demostrar cl contraste
entre las cosmovisiones de dos lenguas apelando justamente a
diferencias lingilisticas, y no en una descripcion separada de los
hechos lingtiisticos y no lingiiisticos seguida por una técnica de
correlacién convencional, situacién que implica que la hipotesis
del relativismo lingiiistico, al menos como la formula Whorf, cae
en un circulo vicioso.
CuapeRsos pen victampan 19
Por otra parte, algunos criticos han advertido sobre la posi-
bilidad de que ef tratamiento lingijistico de un suceso no corres-
ponda necesariamente a la forma en que de hecho concebimos
el suceso; en muchas ocasiones las expresiones que empleamos
son desarrollos metaforicos o de otro tipo y no pretenden pasar
por descripciones precisas del mundo. Por ejemplo, seguimos
diciendo que “el Soi se pone”, pero no ereemos que cl Sol se
mueva con respecto a la Tierra. Decimos “ojala” (“quiera Ala”),
aun cuando la mayoria de los hispanohablantes no seamos
musulmanes. Juzgamos que una idea es “brillante”, que una
conviccion es “sdtida” o que nunca “tenemos” tiempo, pero en
ninguno de estos casos tomamos estas expresiones en su senti-
do literal. Con todo, quizas la prueba mds fidedigna de que no
estamos fatalmente atrapados en la jaula del lenguaje que nos ha
tocado aprender es que podemos estudiarlo, compararlo con
otros lenguajes, identificar y criticar los diferentes discursos que
lo constituyen y, con estos materiales. mejorarlo para alcanzar
diversos fines. Lo que si no podemos es estar sin lenguaje algu-
no y seguir siendo humanos. También el relativismo lingiiistico
tiene sus limites, y si bien podemos imaginar gracias al lengua-
je muchas maneras (incluso disparatadas) de organizar el mun-
do, en la vida real, en nuestra participacién activa en las faenas
comunes de la existencia, no cualquier interpretacién de las co-
sas funciona, y algunas pueden resultar incluso contraproducen-
tes para la supervivencia.
A pesar de estas y otras criticas, las ideas expuestas persisten
en muchas teorias actuales sobre el Jenguaje, y si bien han adop-
tado formas distintas y, sobre todo, mas moderadas, han contri-
buido de manera esencial a la agudizacién de nuestra conciencia
de la relevancia de nuestras practicas lingilisticas para la forma
en que interpretamos la realidad, y han desterrado, quiza de ma-
nera definitiva, la idea de un acceso sin mediaciones a una reali-
dad inmaculada constituida al margen de todo interés humano
mediante un conjunto de palabras que guardan relaciones trans-
parentes con cada uno de los elementos del mundo.
20 LINGLE Y DISCRIMINAGION
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Codex: Adeptus Sororitas: Epic Uk PresentsDocument11 pagesCodex: Adeptus Sororitas: Epic Uk PresentsIsraelGómezNo ratings yet
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Caso - Apolo 13Document5 pagesCaso - Apolo 13David Valenzuela CristobalNo ratings yet
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- TrujilloDocument10 pagesTrujilloHelen BerasNo ratings yet
- Mediacion y Administracion de Justicia, Marquez Ma. Guadalupe PDFDocument368 pagesMediacion y Administracion de Justicia, Marquez Ma. Guadalupe PDFcasluNo ratings yet
- Level 2 - Books206Document210 pagesLevel 2 - Books206Nasrin Akther93% (15)
- Polifonías Holográficas CerebralesDocument153 pagesPolifonías Holográficas CerebralesSamuelson Guill100% (4)
- Riassunto Storia Internazionale Dal 1919 Ad OggiDocument69 pagesRiassunto Storia Internazionale Dal 1919 Ad OggiMilo100% (2)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Manual Sobre Como Aprender A NadarDocument14 pagesManual Sobre Como Aprender A NadarSamuelson GuillNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- PersuacionDocument131 pagesPersuacionSamuelson Guill100% (4)
- Persuacion PDFDocument69 pagesPersuacion PDFSamuelson Guill100% (3)
- Tiburcio Carias AndinoDocument4 pagesTiburcio Carias AndinoKarla DavidNo ratings yet
- TDR Refrigerios HuaracaneDocument4 pagesTDR Refrigerios HuaracaneLuis MarcaNo ratings yet
- La Magia de Los Perfumes - LakhsmiDocument19 pagesLa Magia de Los Perfumes - Lakhsmijagerobbaire100% (1)
- Los Secretos Prohibidos de La PersuacionDocument23 pagesLos Secretos Prohibidos de La PersuacionSamuelson Guill100% (1)
- Cómo Transferir Libros A Un KindleDocument8 pagesCómo Transferir Libros A Un KindleSamuelson GuillNo ratings yet
- Psicoterapia Corporal y Psicoenergética - Roberto NavarroDocument19 pagesPsicoterapia Corporal y Psicoenergética - Roberto NavarroSamuelson Guill100% (1)
- Laws of ManipulationDocument11 pagesLaws of ManipulationSamuelson GuillNo ratings yet
- Los BrujosDocument2 pagesLos BrujosSamuelson GuillNo ratings yet
- Cómo Estirar El PsoasDocument13 pagesCómo Estirar El PsoasSamuelson GuillNo ratings yet
- Cómo Activar El Dictado Por Voz de Google en PC o MacDocument17 pagesCómo Activar El Dictado Por Voz de Google en PC o MacSamuelson GuillNo ratings yet
- Cómo Arreglar Un CPU Con Pines DobladosDocument6 pagesCómo Arreglar Un CPU Con Pines DobladosSamuelson GuillNo ratings yet
- Cómo Usar Líquido de ArranqueDocument11 pagesCómo Usar Líquido de ArranqueSamuelson GuillNo ratings yet
- Cómo Desenfocar El Rostro en Una FotoDocument10 pagesCómo Desenfocar El Rostro en Una FotoSamuelson GuillNo ratings yet
- Cómo Preparar Chicharrón de CerdoDocument14 pagesCómo Preparar Chicharrón de CerdoSamuelson GuillNo ratings yet
- Consolidado Proyectos Productivos Redi Central - AraguaDocument132 pagesConsolidado Proyectos Productivos Redi Central - Araguafrancisco ramirezNo ratings yet
- Infanterie 1Document69 pagesInfanterie 1alcesterix-jeuxNo ratings yet
- Derechos HumanosDocument2 pagesDerechos HumanosSantiago Reyes OrtegaNo ratings yet
- Guerra de Zapa - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocument6 pagesGuerra de Zapa - Wikipedia, La Enciclopedia LibreManu GomezNo ratings yet
- CoursDocument25 pagesCoursBrioual LamiaNo ratings yet
- 5basico - EvaluacioÌn N° 6 Historia - Clase 02 Semana 28 - S2Document11 pages5basico - EvaluacioÌn N° 6 Historia - Clase 02 Semana 28 - S2Fernanda Vergara GarridoNo ratings yet
- Ceremonial Pocztu Sztandarowego PDFDocument6 pagesCeremonial Pocztu Sztandarowego PDFnikola173No ratings yet
- Literature Review On ADR in Sports Law in IndiaDocument10 pagesLiterature Review On ADR in Sports Law in IndiaShlok NandaNo ratings yet
- Clientes ArequipaDocument3 pagesClientes ArequipaSteven Fernandez MartellNo ratings yet
- UntitledDocument15 pagesUntitledBartosz RóżańskiNo ratings yet
- 2do Parcial - 2-2021Document3 pages2do Parcial - 2-2021Eddy ChoquetaNo ratings yet
- Reseña Frente Nacional y Su Naturaleza Antidemocrática.Document3 pagesReseña Frente Nacional y Su Naturaleza Antidemocrática.ISABELA FARFaN CARMONANo ratings yet
- Vade Mecum de Cerimonial Militar Do Exercito Guarda de HonraDocument12 pagesVade Mecum de Cerimonial Militar Do Exercito Guarda de HonracleybismarNo ratings yet
- B.A.2078-079 Title TableDocument6 pagesB.A.2078-079 Title TableKAMAL POKHRELNo ratings yet
- Matriz Estudio CasoDocument13 pagesMatriz Estudio CasoCOORDINADOR 16 ORTEGA TOLIMANo ratings yet
- FICHA DE TRABAJO Graficos-Estadisticos-iDocument3 pagesFICHA DE TRABAJO Graficos-Estadisticos-iSERGIO GABRIEL ATO FRIASNo ratings yet
- FORM CEK KKM Genap 2021-2022Document53 pagesFORM CEK KKM Genap 2021-2022ronie aprilioNo ratings yet
- Mapa 2 Imagenes SatelitalesDocument1 pageMapa 2 Imagenes Satelitalesvictor mendozaNo ratings yet
- Estructura Base Modelo KaizenDocument30 pagesEstructura Base Modelo KaizenMarianella CazorlaNo ratings yet
- Zzzzzzpermuta HuamanDocument6 pagesZzzzzzpermuta HuamanJhan Carlos OrdoñezNo ratings yet
- En Este Artículo Se Refiere A La Batalla de GravelinasDocument19 pagesEn Este Artículo Se Refiere A La Batalla de Gravelinasjuan sebastianNo ratings yet
- Resumen Estatuto DocenteDocument2 pagesResumen Estatuto DocentetucuneitorNo ratings yet