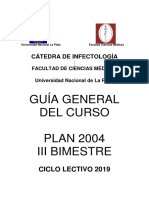Professional Documents
Culture Documents
Crisis Epilepticas
Crisis Epilepticas
Uploaded by
Juan Cruz Salduna100%(1)100% found this document useful (1 vote)
278 views83 pagesepilepsia
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentepilepsia
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
100%(1)100% found this document useful (1 vote)
278 views83 pagesCrisis Epilepticas
Crisis Epilepticas
Uploaded by
Juan Cruz Saldunaepilepsia
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 83
€iza Marcia |. Yacubian
Silvia Kochen
Las crisis
epilépticas
SA A
Prof. Dra. Elza Marcia T. Yacubian
Unidade de Pesquisa e Tratamento das Epilepsias,
Hospital Sao Paulo, Universidade Federal de
‘Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil
Prof. Dra. Silvia Kochen
Centro de Epilepsia, Divisién de Neurologia,
Hospital R. Mejia, Instituto de Biologia Celular y
Neurociencias, Universidad de Buenos Aires, Consejo
Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas.
Buenos Aires, Argentina.
Agradecimientos
‘Alos pacientes, que, con el registto de sus crisis,
epilépticas, permitirin la posibilidad de mejorar el
diagnéstico y tratamiento de su epilepsia y de otras
personas con epilepsia.
‘A Sandra Merayo por su participacién permanente en
todos los momentos de la ejecucidn de este texto.
‘Ala Division para América Latina de Abbott
Laboratorios, que con un fondo educacional permitié la
publicacién de este libro,
‘A todos los técnicos y médicos que trabajan en nuestros
Centros de Epilepsia.
Las crisis epilépticas
Sltimas décadas fueron testigo de un avance considerable en el conocimiento de las
spilépticas y la epilepsia, gracias a la contribucién de la video-clectroencefalografia
estudios estructurales y funcionales del sistema nervioso, tales como la resonancia
ica, la tomografia por emisién de fot6n tinico y por emisién de positrones.
% actualidad, las clasificaciones oficiales de la Liga Internacional contra la Epilepsia
ional League against Epilepsy-ILAE) siguen siendo la Clasificacién de las Crisis
"cas de 1981 (Commission, 1981) y la Clasificacién de las Epilepsias y Sindromes
s la de 1989 (Commission, 1989).
Ante la necesidad de revisar estas clasificaciones preconizadas en la década de los 80,
1 la ILAE constituyé un grupo de trabajo que recomendé un esquema de diagnéstico
fos trastornos epilépticos, el cual se compuso de cinco ejes (Engel, 2001).
Eleje | comprende la clasificacién de la fenomenologia ictal y consta de un glosario en
‘seal son definidos los términos a ser aplicados en la deseripcién de los diferentes tipos
‘crisis epilépticas (Blume et al., 2001).
Elcje 2 comprende la clasificacién de las crisis epilépticas. En el eje 3, figuran los sindro-
epilépticos y en el eje 4, la clasificacién etiolégica de las enfermedades frecuentemente
*adas a las crisis 0 sindromes de epilepsia. Finalmente, en el eje 5, se incluye la clasifi-
del grado de compromiso psicosocial de las personas con epilepsia, segiin el esquema
en la propuesta de la Organizacién Mundial de la Salud. El grupo de trabajo propuso
fos clinicos utilizasen este esquema diagndstico de cinco ejes para determinar su utilidad
pacientes individuales.
Enel afio 2010 fue publicado el informe de la Comisién de Terminologia de la ILAE
2005-2009) el cual introduce nuevos conceptos en la epileptologia (Berg et al.,
). Varios de estos conceptos seriin utilizados en este texto,
El propésito de este trabajo es actualizar los conocimientos de los estudiantes y profe-
en el area de la clasificacién de las crisis epilépticas, etapa fundamental para el
ico y la decisién terapéutica. Aunque una de las propuestas desarrolladas para la
6n de las crisis se base puramente en la fenomenologia del comportamiento (Lii-
ders et al., 1998), creemos que el EEG constituye una herramienta importante y, algunas
veces, fundamental para el establecimiento de un diagnéstico correcto. Por eso, no podria-
sino optamos por utilizar,
siempre que fuera necesario, el concepto clisico de correlacién electro-clinica.
‘mos restringimos solamente al andlisis semiolégico de las cri
Es posible que en un futuro préximo, tengamos una o varias nuevas clasificaciones of.
ciales de la ILAE. Estin siendo discutidos formatos modulares de clasificacién para varios
propésitos tales como la ensefianza, ensayos clinicos, estudi
cpidemiolégicos y trata-
miento quirirgico. Muy probablemente estos esquemas exigirin un tiempo considerable
hasta que sean probados y aceptados internacionalmente.
Elea Marcia T. Yacubian y Silvia Kochen
Abril de 2010
indice
Zona epileptogena.
Clasificacién Internacional de las Crisis Epilépticas de 1981
Definicién de crisis focales
Definici6n de crisis generalizadas.
Definicién de crisis focales com evolucién hacia crisis convulsivas...
Crisis focales.
Auras epilépticas ..
Auras somatosensitivas ...
Auras visuales.
Auras auditivas
Auras olfatéria
Auras gustativ:
Auras autonémicas
Auras cefillicas,
Auras experienciales...
Crisis con manifestaciones motoras
Espasmos epilépticos.
Crisis t6nica..
Crisis clénica
Crisis tonico-clénicas
Crisis mioclénica
Crisis versiva....
Crisis parcial complexa del 16bulo temporal
Crisis hipermotora...
Crisis gelasticas...
Crisis con fendmenos negativos
Crisis atonica
Crisis hipomotora
Crisis acinética...
Crisis afasica..
Crisis frontales
Crisis precentrales ..
Crisis premotoras.
Crisis prefrontales.
Crisis prefrontales dorsolaterales
Crisis prefrontales mesioventrales...
Crisis temporales.
Epilepsia mesial del Ibulo temporal con esclerosis del hipocampo .
Epilepsias de la regi6n perisilviana.
Crisis de la regi6n perisilviana temporal anterior.
Crisis de la region perisilviana temporal medial...
Crisis de la region perisilviana lateral ..
Crisis de la regién perisilviana posterior...
Crisis de la corteza posterior.
Crisis del 16bulo occipital
Crisis del 1ébulo parietal
Crisis generalizadas ...
Crisis t6nico-clénieas...
Crisis clénicas....
Crisis ténicas..
Crisis de ausencia tipica.
Crisis de ausencia atipica
Mioclonias de parpados con y si auséncia .
Ausencias con mioclonias periorales...
Crisis de ausencia mioclénicas...
Espasmos
Secci6n 1
Clasificacion
de las crisis
epilépticas
Las crisis epilépticas
La epilepsia es definida como “un disturbio cerebral caracterizado por la predisposicion per-
sistente del cerebro para generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiolégicas,
cognitivas, psicol6gicas y sociales de esta condicién” (Fisher et al., 2005).
Las crisis epilépticas son manifestaciones excesivas y/o hipersincrénicas de las neuro-
nas cerebrales, usualmente autolimitadas (Blume et al., 2001).
Zona epileptogena
Durante una crisis de epilepsia, la red neuronal muestra tipicas oscilaciones que frecuen-
temente se propagan a través del cerebro, involucrando progresivamente a la mayor parte del
mismo. Estas oscilaciones se pueden observar a través de los potenciales de campo locales, por
ejemplo, como solemos verlos en el EEG. La expresién clinica de estas alteraciones resulta
reveladora de la Zona Epileptégena (ZE). Los limites de la ZE no pueden ser definidos direc
tamente con cualquier instrumento de evaluacién y su concepto es teérico. Es la regién cortical
ue produce las crisis epilépticas, cuya remocién quiringica tomnaré al paciente libre de crisis.
La ZE se comporta como una red en contacto con numerosas estructuras corticales a
través de contactos privilegiados a partir del reforzamiento sinaptico y es un conjunto de
cinco zonas: 1. Zona irritativa; 2. Zona de inicio ictal; 3, Zona sintomatogénica; 4. Zona le-
sional y 5. Zona de déficit funcional. La ZE puede representarse en un “modelo” donde: 1.
Lazona irritativa corresponde a las descargas paroxisticas interictales; 2. La zona de inicio
ictal, es el area de la corteza donde se inician las crisis epilépticas; 3. la zona de origen de
Ios sintomas 0 zona sintomatogénica es expresada por los sintomas y signos que se pueden
observar en los primeros 10 segundos de iniciada la crisis; 4, La zona lesional, corresponde
a las alteraciones estructurales; y 5. La zona de déficit funcional comprende los, déficits
neurolégicos determinados por la ZE (Figura 1). La primera sensacién subjetiva de inicio
de una crisis referida por el paciente (sintomas), o las primeras manifestaciones objetivables
(signos) tienen un valor localizador o lateralizador de la ZE de gran utilidad en el caso espe-
cifico de los pacientes candidatos a la cirugia. La semiologia ictal que puede observarse 0
que presenta el paciente luego de los primeros 10 segundos aproximadamente de iniciada la
crisis, refleja la propagacién de la descarga epiléptica. Existen patrones clinicos especificos
en algunos de los diferentes subgrupos de epilepsia parcial, que luego comentaremos. La
correlacién entre los sintomas-signos y las redes neuronales implicadas permitieron y per-
miten considerar a la epilepsia como un modelo vilido para el estudio de algunas caracteristi-
cas del funcionamiento del sistema nervioso central a lo largo de la historia de la neurociencia
clinica, en particular la circulacién de la informacién a nivel de poblaciones neuronales (redes,
circuitos neuronales) (Bancaud et al., 1965; Bartolomei et al., 2008)
Lesi6n epileptogena,
Zona de déficit.
funcional
Zona de origen
de las crisis
Zona irritativa Zona
sintomatogénica
Figura 1 Modelo de zona epileptégena.
Las crisis epilépticas son muy pleomérficas, aunque frecuentemente son estereotipadas
para un individuo dado, dependiendo de a zona cortical que se vea interesada, ya sea en el
origen o en la propagacién de la descarga epiléptica. Las crisis son impredecibles y transi-
torias, Presentan un inicio stibito y son de corta duracién, excepcionalmente pueden pro-
longatse- més allé de los 4 a 5 minutos. En general, los ataques son diagnosticados en forma
historica, solo en ocasiones uno puede presenciar una crisis. Bl diagnéstico patognémico
ce establece a partir del registro EEG de la crisis, concomitante com la filmaci6n clinica del
enfermo, a través del video-EEG. Sin embargo esta condicién es muy poco frecuente, en
ta gran mayoria de los casos el diagndstico se basa en el relato por parte del enfermo y/o
de sus familiares de las caracteristicas de las crisis. El EEG intereritico contribuye en el
diagnéstico en aproximadamente un 50-60% de los casos. ¥ los hallazgos observados solo
tienen valor si se acompafian de manifestaciones clinicas que nos induzcan a pensar en
epilepsia, La crisis epiléptica sigue siendo bisicamente un diagnéstio clinico, por lo tanto
va depender del observador, y puede haber variaciones en funcién de los eriterios de cada
observador. Pueden presentarse como crisis tinicas, 0 en casos graves, en forma de status
epiléptico, caracterizado por crisis repetidas con cortos intervalos o crisis prolongadas.
a
Las crisis epilépticas
La Clasificacion Internacional de las Crisis Epilépticas de 1981 (Commission, 1981)
considera tres grupos de crisis: las parciales, focales o locales, las crisis generalizadas y las
no clasificables (Grafico 1).
Crisis epilépticas
Parciales
(Focales, locales)
Parciales simples
Parciales complejas
‘Secundariamente
generalizadas
Aténicas
(Astaticas)
‘Ténico-clénicas
Grafico 1. La Clasificacién Internacional de las Crisis Epilépticas de la ILAE de 1981 conside-
ra las crisis parciales, focales 0 locales y las crisis generalizadas. Crisis parciales o focales
pueden tornarse secundarlamente generalizadas con la propagacién de las descargas (Com-
mission, 1981).
Clasificacion de las crisis epilépticas
Segin la Clasificacién Internacional de las Crisis Epilépticas de 1981, las erisis par-
ciales (focales o locales) son definidas como aquellas en que las primeras manifestaciones
clinicas y electrogrficas indican la activacién inicial de un sistema de neuronas limitado
@ una parte de un hemisferio cerebral (Commission, 1981). Las crisis parciales se subdivi-
den en crisis parciales simples, cuando hay preservacién de la conciencia y crisis parciales
complejas, cuando a conciencia no esta preservada. Ambas pueden evolucionar a crisis
secundariamente generalizadas.
Las erisis generalizadas son aquellas en que las primeras manifestaciones clinicas indi-
can el compromiso inicial de ambos hemisferios cerebrales,
Son consideradas crisis no clasificadas aquellas que no pueden incluirse en los dos
tipos anteriores.
I. Crisis parciales
A. Crisis parciales simples
1. Con signos motores
2. Con alucinaciones somatosensoriales o sensoriales especiales
3. Con signos y sintomas autonémicos
4. Con sintomas psiquicos
B. Crisis parciales complejas
1. De inicio como parciales simples seguidas de alteracién de la conciencia
2. Con trastomno de conciencia desde el inicio
C. Crisis parciales con generalizacién secundaria
1. Crisis parciales simples que se generalizan
2. Crisis parciales complejas que se generalizan
3. Crisis parciales simples que evolucionan a complejas y se generalizan
IL. Crisis generalizadas
A. Ausencias
1. Tipicas
2. Atipicas
B. Mioclénicas
C. Clénicas
D. Ténicas
E. Ténico-clénicas
F.Aténicas
IIL. Crisis no clasificadas
Cuadro 1. Ciasificacién Internacional de Crisis Epilépticas (1981).
Las erisis epilépticas —.
En la propuesta de Clasificacién del 2010 (Berg et al.,
2010), las erisis focales se originan en la red neuronal limita-
da a un hemisferio, pudiendo estar discretamente localizadas
o mas ampliamente distribuidas. Las crisis focales pueden ori-
ginarse en estructuras subcorticales. Para cada tipo de crisis,
el inicio ictal de las crisis es el mismo de una crisis a la otra
siguiendo patrones de propagacién preferencial, los cuales
pueden implicar el hemisferio contralateral, En algunos casos,
sin embargo, hay mas de una red epileptogénica, y més de un
tipo de crisis, pero cada tipo de crisis individual tiene un mis-
mo sitio de inicio (Berg et al., 2010).
Las erisis epilépticas generalizadas se consideran que se
originan, en algin punto, y répidamente involucran a las redes
neuronales distribuidas en forma bilateral. Estas redes distri-
buidas en forma bilateral pueden incluir estructuras corticales
y subcorticales, pero no necesariamente incluir toda la corteza.
Aunque el inicio de las crisis individualmente puede parecer
localizado, la localizacién y lateralizacién no se mantienen de
una crisis a otra. Las crisis generalizadas pueden ser asimétri-
cas (Berg et al., 2010).
La propuesta del 2010 considera también las crisis focales
con evolucién hacia crisis epilépticas bilaterales, convulsi
vas (incluyendo componentes ténicos, clénicos o ténico-cl5-
nico). Esta expresién sustituye al término crisis secundaria-
mente generalizadas (Berg et al., 2010).
———————————<
En la presentacién de la semiologia de las crisis epilepticas, abordaremos inicialmente
tas crisis focales, por ser estas las mas frecuentes y por presentar caracteristicas semiol6gi-
cas que permiten la caracterizacion de la zona sintomatogénica- ‘A continuacién, presenta-
remos la semiologia de las crisis generalizadas.
[No consideraremos aqui la clasficacién de los diferentes tipos de starus epilepticus.
Semiologia de las crisis focales
fn la clasificacién de las crisis epilépticas de la ILAE de 1981, las crisis parciales son
también Ilamadas focales o locales y son definidas como aquellas en las que las primeras
manifestaciones clinicas y electroencefalograficas indican la activacién inicial de un siste-
ma de neuronas limitado a una parte de un hemisferio cerebral (Commission, 1981).
En la propuesta de Clasifcacién del 2010, las criss eplépticas focales son aquellas due
se originan en redes neuronales limitadas a un hemisferio cerebral, las cuales pueden estar
resiringidas 0 dstribuidas de forma més amplia. Para cada tipo de crisis, el inicio critico
es consistente de una erisis a otra, con patrones de propagacion preferenciales y el ritmo
ictal puede involucrar al hemisferio contralateral. En algunos casos sin embargo, hay mas
de una red neuronal epileptogénica y ms de un tipo de crisis epiléptica, pero cada tipo de
crisis individual tiene un lugar de inicio consistente (Berg et al., 2010).
En la Clasificacién de las Crisis Epilépticas de Ja ILAE de 1981, las crisis parciales
son también Tlamadas focales o locales y son divididas en 1 Crisis pareiales simples, >
Crisis parciales complejas y 3. Crisis parciales simples o complejas con evolucién a crisis
‘secundariamente generalizadas.
La distinci6n fundamental entre las crisis parciales simples y complejas es la preservax
cid o la alteracién de la conciencia. Tanto en las crisis parciales simples como en las com-
plejas, o en las crisis parciales simples con evolucién a crisis parciales complejas, el ritmo
ictal se puede propagar extensamente, invotucrando amplias areas de ambos hemisferios
cerebrales, configurando asi una crisis parcial con generalizacién secundaria.
Las crisis parciales simples son definidas como aquellas en que la conciencia es preset
vada, mientras las crisis parciales complejas son aquellas en Tas que hay una alteracién de
Ja conciencia desde el inicio (Commission, 1981).
Las crisis epitépticas ——____
En la Propuesta del 2010 (Berg et al., 2010), las crisis epilépticas focales ain son divi-
didas en dos grupos: aquellas sin alteracién de la conciencia o estado de alerta y aquellas
con alteraciones de la conciencia o estado de alerta. Hay una gran dificultad en la defi-
nicién del grado de alteracién de la “conciencia” Por este motivo, en la década actual,
Se ha sugerido que en crisis en las que la caracteristica dominante sea una alteracién de
'a conciencia en un grado suficiente tal que ocasione amnesia completa de los hechos y
actos ocurridos durante la misma, sea sustituido por el término discognitivo, de acuerdo
con el glosario (Blume et al, 2001), que incluye eventos en los cuales: (I) la caracteristica
Predominante es el disturbio cognitivo; (2) que transcurren comprometiendo dos o més de
los siguientes componentes de la cognicién: percepeién, atencién, emocién, memoria y
funcién ejecutiva cuyo grado de involucramiento no puede ser objetivamente determinado
La Tabla 1 muestra los sintomas y signos de las crisis epilépticas focales, de acuerdo con
¢l grado de compromiso durante la crisis epiléptica (Berg et al., 2010),
Grado de compromiso durante la crisis epiléptica*
SCC anor
+ Con componentes motores o autonémicos observables, Estas caracteristic
~ Solamente con fendmenos sensitivos-sensoriles subjtivos 0 fenémenos psiquicos. Este t6pico
womresPonde al concepto de aura, término aceptado por el Glosario de 2001 (Blume etal. 2001, ).
Meuse ey
{Ee enunciado corresponde en general al concepto de erisis parcial compleja. Discognitivo es el
término sugerido para este concepto (Blume et al., 2001 a
Se cee cer ors ere
ee enue)
Esta expresién sustituye el término crisis secundariamente generalizada,
oF rants citomasy signos, los cuales fueron clramente defnides y recomendados, ver Blume etal, 2001,
os centmine ‘convulsio” tue considrado un tino secular en el Gosano, sin mors tac co que
terme ong a lzado en la Medicina y tciimente traducido a varios idiomas, Por o tants, eoracern ce
término (Berg et al, 2010).
Tabla 1 Sintomas y signos de las crisis epilépticas focales.
El concepto de auras epilépticas
{Las manifestaciones sensitivo-sensoriales de las crisis epilépticas son denominadas
auras (del lat. aura, ‘viento suave, brisa’).
—__—_____— Clasificacion de les criss epee"
Las auras eplépticas son sensaciones referidas por el paciente, y ocurren como consecuencia
de i activacion de una region cortical limitada por la actividad ictal. Ellas presentan corta durse
cin, generalmente de segundos, yocurren al inicio de ls crisis, A menudo, el paciente ser capaz
de desoribirlas, pero a veces con la propagacién de las descargas ictal durante la crisis epilépica
¥ laextensa participacin dela corteza cerebral, abr amnesia de estos eventos iniciles.
Fueron varias las propuestas para la clasificacién de las auras epilépticas. Seguiremos la
del Glosario de la TLAE (Blume et al., 2001); 1 Auras somatosensitivas; 2. Auras visuales,
3. Auras auditivas; 4. Auras olfatorias; 5. Auras gustativas; 6. Auras autonémicas; 7 Auras
cefilcas y cefilea critica y 8. Auras experienciales (afectivas, mnésicas o fenémenos per-
ceptuales compuestos, incluyendo eventos alucinatorios e ilusorios), Las areas que origi-
___nan as diferentes modalidades de auras epilépticas se muestran en la Figura 2.
Somatosensorial
Gustativa
qui Abdominal
Autonémica Psiquica Psiquica
Olfativa
C4
Autonémica
Sa
Figura 2. Las auras constituyen una sefal importante en 1a caracterizacion de la zona
Eiotomatogenica de las crisis epllépticas, ya que muchas de ellas tienen valor localizador.
19
Las erisis epilépticas
1. Las auras somatose!
'vas son sensaciones somiticas especificas descritas como un
hormigueo, entorpecimiento, sensacién de choques, dolor, sensacién de que el area
afectada se mueve o un deseo de moverla. Mas cominmente son representadas por
sensaciones parestésicas, las cuales, como las crisis motoras, pueden migrar de un
segmento corporal a otro, siguiendo un patron somatot6pico (‘marcha Jacksoniana’).
Pueden ser muy localizadas en un segmento corporal, como la mano, pie o la cara con-
tralateral. En estos casos es una seiial localizadora muy confiable de la proximidad de
la ZE a la corteza sensitivo primario, o area somatosensitiva primaria, localizada en el
lobulo parietal (Figura 3). El aura de dolor, muchas veces de fuerte intensidad, puede
ser originado en el area somatosensitiva primaria, Las ilusiones somatosentivas como
el aumento y la reduceién de una parte del cuerpo o ilusién cinestésica y alteraciones
de Ia imagen corporal son originadas en la area parietal, mas frecuentemente en el
hemisferio no dominante.
Figura 3. Representacién somatotépica en el area somatosensitiva primaria del giro postcen-
tral del lébulo parietal
____— Giasiticacién de as crisis epilépticas
Estos fenémenos sensitivos pueden, sin embargo, ser menos localizados o bilaterales, in-
yolucrando las manos o los pies, cuando resultan de la activacién del drea somatosensitiva
secundaria (Jocalizada en el opérculo frontoparietal, en el cual son representados ambos
Jados del cuerpo) o del érea sensitive-motora suplementaria (Figura 4). Las auras mas
difusas del area somatosensitiva secundaria son sucedidas por fenémenos motores en la
boca o rostro, por la proximidad con la regién roléndica de estas partes del cuerpo. Las
auras del drea sensitivo-motora suplementaria, por su parte, son mucho menos definidas,
siendo descritas como sensaciones corporales generales, en las cuales las auras son muy
poco localizadas, involucrando ambas partes del cuerpo, como por ejemplo, las extremi-
dades proximales de los miembros superiores.
suplementaria
fArea somatosensitiva
primaria
Area somatosensitiva
secundaria
Figura 4. Las tres éreas sensitivas: el 4rea somatosensitiva primaria, localizada en el giro
postcentral (reas 3, 1, 2 de Brodmann), la cual muestra representaci6n somatotépica muy
bien definida; el 4rea somatosensitiva secundaria, localizada en el opérculo frontoparietal
(rea 43 de Brodmann), y el érea sensitivo-motora suplementaria, localizada en la superficie
mesial de los I6bulos frontal y parietal (érea 7 de Brodmann).
Las crisis epilépticas ——
2, Las auras visuales son, en general, alucinaciones visuales simples, en destellos colo-
ridos, no estiticos, con movimientos alrededor del campo visual, algunas veces culmi-
nando en amaurosis débido al compromiso de amplias areas occipitales por la actividad
ictal cuando involucra ambos hemisferios cerebrales.
3. Las auras auditivas son alucinaciones elementales en general representadas por un soni-
do, que por lo general es repetitivo y simple. La estimulacién eléctrica del giro temporal
transverso y del giro temporal superior adyacente (opérculo) puede evocar fenémenos
auditivos simples (zumbidos, susurros, repiques de campanas), lo que confiere un valor lo-
calizador para las auras auditivas. La combinacién de fenémenos auditivos simples como
otros fenémenos experimentados indica la propagacién de la descarga para otras regiones
del lébulo temporal, pudiendo haber ilusiones y alucinaciones auditivas representadas por
alteraciones de la percepcién, de timbre, de distancia o tiempo constituida por sonidos
de voces, musica o sonidos comprensibles, frecuentemente familiares, pero no son iden-
tificados con precisién. Las alucinaciones auditivas, particularmente si son complejas, y
especialmente si son impositivas, no son fendmenos presentes en las crisis epilépticas,
siendo observados comiinmente en la esquizofrenia,
4, Las auras olfatorias son alucinaciones olfativas, en general desagradables, indicativas de
que la zona sintomatogénica esti representada principalmente por la regién periamigdalia-
na o basal frontal. Mencionada por Aretaeus da Capadécia, ese aura tuvo su descripcién
definitiva hecha por John Hughlings Jackson (Cuadro 2), quien enfatiz6 casi todo lo que es
importante en ese tipo de aura (Jackson, 1931): 1) se trata de un sintoma raro (apenas dos
casos fueron descritos por Jackson); 2) generalmente es asociada a otros tipos de auras; 3)
puede ser asociada a procesos expansivos y 4) las auras olfativas pueden ser un sintoma tran-
sitorio en la evolucién de la epilepsia (Ebner & Kerdar, 2000). Las auras olfativas raramente
cocurren de modo aislado, siendo frecuentemente asociadas a fendmenos gustativos y a otras
manifestaciones de la regién medial del lbulo temporal. Por eso, el término ‘crisis uncina-
das’ fuue cuestionado por Daly después de conocer que los centros corticales del paladar y
el olfato tenian localizadores en la insula y en el uncus, respectivamente, estructuras que en
raras situaciones podrian ser afectadas simulténeamente en una misma descarga epiléptica
(Daly, 1958). Descripciones frecuentes, desde la época de Jackson (Cuadro 2), de la aso-
ciacién entre los procesos tumorales del ldbulo temporal y las auras olfativas resultaron ser
una tendencia de asociar esos dos cuadros neurolégicos, aunque esta no sea necesariamente
una regla (Howe & Gibson, 1982), Ademas del lébulo temporal medio, el bulbo olfativo es
la tinica estructura que puede producir sensacién olfativa por estimulacién eléctrica, lo cual
confiere un valor para la localizacién de este tipo de aura.
Clasificacion de las crisis epilépticas
John Hughlings Jackson describié dos casos de aura ol-
fatoria y otras sensaciones como manifestaciones iniciales
de las crisis epilépticas (Jackson, 1931). El primero fue el
de una cocinera de 53 afios que habia presentado inicio de
los sintomas 13 meses antes de su consulta con Jackson. Las
crisis se iniciaban con temblores en los miembros
El
la tarea de cocinar. Entonces referia “un horrible olor indes-
periores.
la veia una mujer negra que estaba siempre muy activa en
criptible” que la sofocaba. La paciente no perdia la concien-
cia, pero presentaba palidez y emisiOn de orina. En la necrop-
sia fue encontrado un tumor en el lobulo temporo-esfenoidal
derecho.
El segundo pa
jente descrito por Jackson, era un médico de $1 afios que tenia crisis
iniciadas por néuseas, sensacién de vértigo y una “sensacién de olor intenso”
Cuadro 2. John Hughlings Jackson (1835-1911) describié casos de aura olfatoria
5, Las auras gustativas son generalmente acompafiadas por auras olfatorias generalmente no
placenteras. Estas auras estén asociadas a alucinaciones multisensoriales tipicas de las auras
psiquicas. Las auras gustativas pueden ser evocadas a través de una estimulacién de dos regio
nes: cl opérculo parietal y la regién mesiobasal anterior del lébulo temporal.
Las auras auton6micas revelan la participacién del sistema nervioso auténomo, inclu-
yendo funciones cardiovasculares, sudomotoras, vasomotoras, termorregulatorias y gas-
trointestinales. Las auras abdominales constituyen un tipo de aura autondémica muy fre-
cuente, sefialan un aumento del peristaltismo en el tubo digestivo. Ajmone Marsan pudo
evaluar, a través de la medida obtenida por balones insertos en el mismo, que, durante este
sintoma, hay aumento de los movimientos peristalticos en cerca de 50% de los casos. Los
fendmenos que acompafian esta manifestacién autonémica, gencralmente referida al epi-
gastrio, incluyen néuseas, vomitos y taquicardia, El aura epigdstrica se manifiesta como
una incomodidad abdominal ¢ incluye néuseas, sensacién de vacio, presién, indisposicién
© frio en el estomago, dolor, hambre, la sensacién puede ascender a la regi6n esternal y
Ja garganta. Las auras autonémicas (sintomas subjetivos) son diferentes a las crisis au-
tonémicas (manifestaciones objetivas) como taquicardia, sudoracién en un hemicuerpo,
salivacién, ete.
Las crisis epllépticas —
7 Las auras cefiilicas representan un grupo con caracteristicas subjetivas extremada-
mente variables, siendo referidas sensaciones cefilicas de golpes eléctricos, presién,
parestesias 0 sensacién de vacio y vértigo subjetivo. Las auras vertiginosas pueden ser
producidas por la estimulacién eléctrica del giro temporal superior, la cual puede evocar
la sensacién de dislocamiento 0 movimiento, incluyendo sensaciones rotatorias. Las
auras vertiginosas verdaderas son raras y pueden ser relacionadas a las descargas en la
region posterior del neocértex temporal superior. Las sensaciones inespecificas pueden
ser confundidas con auras vertiginosas, sin una correlacién electroclinica verdadera, lo
que restringe su valor localizador. La cefalea puede ser el sintoma inicial de una crisis
epiléptica. La relacién entre la cefalea y la crisis epiléptica aun representa un punto de
controversia a pesar del gran nimero de pacientes que deseriben las cefaleas prodré-
micas 0 posteriticas y hay casos en que el surgimiento abrupto de la cefalea marca in-
equivocamente el inicio de una crisis epiléptica. En tal situacién, se puede definir como
aura 0 cefalea critica. Las auras cefélicas no presentan un valor localizador y pueden
estar relacionadas a las crisis focales iniciadas pricticamente en cualquier regién del
cerebro. La cefalea peri-ictal, con caracteristicas de jaqueca comiin en 60% de los casos,
fue ipsilateral en la ZE en 27 de los 30 pacientes con epilepsia del Idbulo temporal en
la serie de pacientes con epilepsia focal de Bemasconi et al., pero apenas en 3 de los 17
pacientes con epilepsia extratemporal. Esa diferencia fue estadisticamente significativa,
lo que confiere un valor localizador para el sintoma de cefalea en la epilepsia del lébulo
temporal (Bemasconi et al., 2001).
8. Las auras experienciales son sintomas que reviven experiencias vivenciales previas
del paciente, es decir, son fenémenos complejos que incluyen sentimientos experimen-
tados a lo largo de la vida aunque sean reconocidos por el paciente como una sensacién
fuera del contexto real. Estos eventos incluyen: 8.1 sensaciones afectivas (auras afecti-
vas); 8.2 mnésicas (auras mnésicas) y 8.3 alucinaciones e ilusiones (auras de ilusién y
alucinatorias).
8.1. Las auras afectivas son constituidas por diferentes componentes, como miedo, de-
presiOn, alegria y raramente, rabia. El aura de miedo es una manifestacién comin
cn Ia activacién de la amigdala, El miedo ictal generalmente tiene un inicio en el pa-
ciente cuando ain esta consciente, y tiene una duracion breve (0,5 a2 minutos), y es
acompafiado de otras auras psiquicas como déja vu y otros fendmenos alucinatorios
y no es precedido por ansiedad anticipatoria como ocurre en los ataques de pénico.
8.2. Las auras mnésicas son constituidas por diferentes modalidades de los fenémenos
mneménicos de déja vw/jamais vu (ya visto), déja vecu/jamais vecu (ya vivido),
______— Clasificacién de las crisis epilépticas
déja entendu/jamais entendu (ya oido), entre otros. También pueden incluir aluci-
naciones 0 ilusiones visuales o auditivas, generalmente complejas y siempre con
alguna connotacién emocional.
8.3. Las auras alucinatorias 0 ilusorias. La alucinacién es la percepcién real de un
objeto inexistente, es decir, son percepciones sin un estimulo externo ¢ involucra
fenémenos visuales, auditivos, somatosensitivos, olfatorios y/o gustativos. La ilu-
ssidn es una alteracién de una percepcién real, que involucra los sistemas visuales,
auditivos, somatosensitivos, olfatorios y gustatorios. Las auras de éxtasis, seme-
jantes a las clisicas descripciones de Dostoiévski (Cuadro 3), son descritas en la
literatura, con datos sugestivos de que serian originados en el I6bulo temporal no
dominante Gastaut, 1978; Cirignotta et al., 1980).
El aura de éxtasis del principe Michkin
En la novela El Idiota, Dostoiévski (1821
1881) describid, por primera vez, un corto es-
tado de éxtasis de felicidad absoluta, seguido
de una acentuada melancolia y profundo sen-
timiento de culpa. Este era el tipo de crisis
narrada por el principe Michkin, un relato de-
tallado de epilepsia del 16bulo temporal que
solo se podria reconocer en el campo de la
‘medicina unos 20 afios mas tarde, por el neu:
rologo inglés John Hughlings Jackson.
:jExistian en realidad la tienda y el objeto
que en ella creia haber visto? El hecho era
que Michkin se sentia en un estado particu-
larmente inquieto, andlogo al que sola prelu-
diar sus ataques de epilepsia. El sabia que en
aquel periodo preliminar al acceso padecia extraordinarias distracciones, confundiendo
a menudo personas y cosas si no les dedicaba un especial esfuerzo de atencién.”
“Pensé entonces con suma lucidez en un fendmeno que precedia, entre otros, a sus
ataques epilépticos cuando se producian en estado de vigilia. En medio del abatimien-
to, melancolia, oscuridad y opresién de énimo que experimentaba el enfermo en tales
ocasiones, parecia, a trechos, surgir en su cerebro un rayo de luz y dijérase que todas
sus energias vitales se esforzaban de pronto, trabajando al maximo de intensidad. La
Las crisis epllépticas
sensacién de vivir, la conciencia de si mismo, casi se decuplicaban en aquellos instantes
fugaces como el relimpago. Una claridad extraordinaria iluminaba su espiritu y su cora-
Zn. Todas las agitaciones se calmaban, todas las dudas y perplejidades se resolvian a la
vez en una armonia suprema, en una tranquilidad serena y alegre, plenamente racional y
Justificada. Pero estos momentos radiantes no eran sino el preludio del instante final, tras
el que sobrevenia siempre el paroxismo.”
“No tenia en aquellos momentos visiones andlogas a los suefios fantisticos del hashish,
el vino o el opio, que destruyen la razén y desvian el alma. De esto podia juzgar con toda
lucidez.cuando el ataque habia cesado. Para expresar aquellos instantes con pocas palabras,
podia decirse que no se caracterizaban sino por el extraordinario aumento y agudizacién de
su propio yo intimo, por la sensacién inmediata de existir en el més amplio sentido de la
Palabra. Puesto que en aquel segundo, Ultimo momento consciente que precedia al ataque,
el enfermo podia pensar con claridad y conocimiento de causa: «Por este instante vale la
pena dar toda una vida», era evidente que tal segundo valia toda una vida.”
Cuadro 3. El aura de éxtasis del principe Michkin. Fiédor Mikhdilovitch Dostoiévski
(1821-1881).
Las crisis con manifestaciones motoras
El acto motor es programado en dos éreas que funcionan en conjunto: la corteza soma-
tomotora (érea 4 de Brodmann — érea somatomotora primaria) y la corteza premotora con
sus componentes medial y lateral. La corteza sensitivo-motora suplementaria es la parte
localizada en la superficie media del hemisferio cerebral y la corteza premotora es la parte
localizada en la superficie lateral del 1dbulo frontal (Figura 5).
Area somatomotora primaria Area premotora Area sensitivo-motora
suplementaria
Figura 5. Las tres areas motoras,
Clasificacion de las crisis epilépticas
Las crisis con expresién motora son constituidas por componentes motores simples ©
més elaborados, La Tabla 2 enumera las crisis con fenomenologia motora.
2. Crisis tnica
4, Crisis tonico-clénica
isis versiva
8. Crisis hipermotora
Tabla 2. Crisis con fenomenologia motora.
1. Espasmos epilépticos. Los espasmos epilépticos consisten en la contracci6n de misculos
axiales, mas 0 menos mantenida, ocasionando la flexion del tronco y la abduccién y ele-
vaciones de ambos miembros superiores en una posicién saludatoria (“tic de salam). El
‘movimiento inicial tiende a ser relativamente rapido con una contraceién mioclonica, El
paciente permanece en actitud saludatoria por pocos segundos antes de cada relajamiento.
Estos espasmos tienden a ocurrir en salvas, durante el adormecimiento, o al despertar.
Clasicamente son divididos en espasmos en flexién y ‘extensiOn, Esta subdivision no debe
ser valorizada, pues es dependiente de la posicién del eje corporal y de la cabeza cuan-
do ocurre la crisis. Los espasmos consistentemente asimétricos, sin embargo, indican un
compromiso asimétrico de la corteza cerebral.
° 2. Crisis tonica. La crisis ténica consiste en la contraccién muscular axial, axo-rizomélica
global mantenida usualmente con una duracién de 5 a 10 segundos. Las crisis tonicas
pueden ser muy breves, en estado consciente o de mayor duracién y con alteracién de
la conciencia. En el primer caso son manifestaciones en el area motora suplementaria,
mientras que el segundo se trata de ci
rea sensitivo-motora suplementaria generalmente son asimétricas. Es importante re-
saltar que en este caso, Ia lateralizacion de la cabeza y la asimetria de los miembros
superiores (“postura de esgrimista”) no presentan valor para la localizacién (Figura 6).
is generalizadas. Las crisis tonicas focales del
Las crisis epitépticas
Figura 6. Las manifestaciones motoras tonicas asimétricas en las crisis del area sensitivo-
motora suplementaria son en general desprovistas de valor de lateralizacién.
38 3. Crisis cl6nica. La crisis clénica consiste en la presencia de sacudidas mioclénicas que
4 —— ocurren a intervalos regulares de menos de 2 segundos. Los movimientos clénicos en
el area inferior de la cara, en la mano o el pie permiten la determinacién muy confiable
de la zona sintomatogénica en el giro precentral del hemisferio contralateral (corteza
somatomotora primaria) (Figura 7).
_—_—______________— Ciasificacién de las crisis epilépticas
to
Figura 7 John Hughlings Jackson (1835-1911) investig6 las crisis unilaterales que se inician
en parte de un hemicuerpo y van progresando sucesivamente para las zonas adyacentes, con
preservacién de la conciencia y con mayor frecuencia comenzaban en la cara, mano y pie
(crisis Jacksonianas), las cuales se deben a la propagacién de las descargas epilépticas en
el Area motora. En el homunculo de Penfield y Rasmussen, se muestra que la representacion
cortical es proporcional a la riqueza de movimientos voluntarios.
4, Crisis t6nico-clénicas. Las crisis tonico-clonicas consisten de dos fases bien definidas: la
fase tonica y Ia fase clénica. En la fase inicial, tonica, el paciente extiende los miembros
superiores ¢ inferiores, manteniendo los brazos aducidos y cruzados en frente del cuerpo.
Ocasionalmente también puede ser observada una fase con flexién a nivel de los dos codos.
Una sefal de lateralizacién en esta fase es la presencia de “seftal de cuatro”, en la cual se
extiende el codo contralateral al hemisferio que originé la crisis y el codo ipsilateral se dobla
sobre el pecho produciendo una postura de los miembros superiores que se asemeja a un
mimero 4, En una serie en la que fueron analizados 39 pacientes con epilepsia focal, fue
posible la lateralizacién correcta de la zona epileptogénica en el 90% de los casos (Kotagal
etal., 2000). Esta sefial, como la rotacién éculo-cefilica, estuvo presente en dos casos en una
serie de 26 pacientes con epilepsia mioclénica juvenil, un sindrome epiléptico considerado
como “generalizado”; en esta serie mioclonias focales estuvieran presentes en seis casos
(Usui et a., 2005). La fase tonica dura de 5 a 10 segundos y es seguida por un temblor sutil
102/109
Las crisis epilépticas
5.
roducido por flexiones pequeiias y répidas a nivel del codo (‘fenémeno vibratorio). Las
fiexiones de los brazos aumentan progresivamente en amplitud para luego disminuir (fase
clonica). Esta es seguida por un coma postictal con duracién de varios minutos, seguido por
‘una recuperacién lenta y progresiva. El término coma, siempre presente, debe ser usado solo
para la descripeién de la pérdida de la conciencia que ocurre en las crisis tonico-clénicas
generalizadas (Lhatoo & Liiders, 2006).
Crisis mioclénica. La crisis mioclénica es caracterizada Por contracciones musculares
breves con duracién de menos de 200 mseg. Estas contracciones no son ritmicas y afec-
tan grupos musculares diferentes en un determinado momento, siendo por este motivo
denominadas mioclonias regionales miiltiples.
Crisis versiva. El fenémeno fundamental en la crisis versiva es la rotacién mantenida
y no natural de los ojos y de la cabeza para uno de los lados. Usualmente tanto los ojos
como la cabeza también se mueven discretamente hacia arriba. Inicialmente los globos
cculares se lateralizan en un movimiento entrecortado muy caracteristico y en seguida
se elevan siendo seguidos por la elevacién y lateralizacién de la mandibula, de la cabeza
y luego del hombro, llegando hasta el movimiento giratorio de todo el cuerpo. Las crisis
versivas pueden ser conscientes 0 inconscientes. Las originadas en la proximidad del
rea motora primaria son en general conscientes, mientras que aquellas originadas en
las porciones més anteriores del l6bulo frontal transcurren con rotacién inconsciente. La
otacién de los ojos y de la cabeza que ocurre antes de la generalizacién secundaria es
una sefial confiable para la lateralizacién del origen de la crisis en el hemisferio contra-
lateral del lado de la rotacién (Wyllie et al., 1986).
Crisis parcial compleja del lébulo temporal [crisis psicomotora o crisis automotora
Liiders et al, 1998)] Precedida més frecuentemente por un aura autondmica o psiqui-
ca, Ia erisis parcial compleja del l6bulo temporal, antes denominada crisis psicomotora,
es caracterizada por las siguientes sefiales: 1 Inmovilidad; 2. Staring, aspecto ocular ca
racteristico debido a la retraccién de los pérpados; 3. Automatismos de varios tipos, més
comiinmente orales y manuales; 4. Postura disténica y 5. Compromiso de la conciencia
en grados variables.
* Compromiso o pérdida de la conciencia. La llamada pérdida de la “conciencia”,
a cual ocurre en algunas crisis epilépticas es muy diferente al concepto de la pér-
dida de conciencia neurolégica. En neurologia, pérdida de la conciencia equivale a
un coma. En epileptologia, este concepto involucra la pérdida de la capacidad de
eaccién al medio. Por ejemplo, en la ausencia tipica, o sea, acompafiada por com-
plejos de punta-onda con un ritmo de 3 Hz de proyeccién generalizada, sincronica y
Clasificacién de las crisis epilépticas
simétrica, el paciente ejecuta algunas érdenes, deambula y reacciona a los estimulos,
pero lo hace de forma anormalmente lenta y alterada. Al finalizar la ausencia tipica,
el paciente no sera capaz. de recordar lo que aconteci6 o lo que hizo durante la mis-
ma, Fl término coma en epileptologia es utilizado solo en las crisis t6nico-clénicas
generalizadas, después de las cuales el paciente se encuentra en estado comatoso
por varios minutos, presentando en ocasiones arreflexia profunda y después reflejos
patolégicos como la seftal de Babinski.
En las crisis parciales complejas del Iébulo temporal, el paciente presenta un estado
muy diferente al coma. Clisicamente verificado cuando hay propagacién de la acti-
vidad ictal al 1ébulo temporal contralateral, el compromiso de la conciencia en este
tipo de crisis es probablemente debido a dos hechos: 1 La incapacidad de formar
cualquier trazo de memoria por la desorganizacién funcional de las estructuras me-
siales de los lébulos temporales implicadas en el procesamiento de la memoria y 2.
La desorganizacién, por la actividad ictal, de las éreas de Wernicke y Broca hasta
el drea temporal basal, responsable de la nominacién. Este es el motivo por el cual
las crisis que involucran inicialmente el hemisferio dominante transcurren con el
compromiso de la “conciencia”, mucho ms acentuado que el observado en las crisis
del hemisferio no dominante en las cuales este compromiso suele ser muy sutil 0,
incluso, mostrarse ausente. El compromiso de la “conciencia” en las crisis del lobulo
temporal es el resultado, por lo tanto, de una disfuncién primaria de las estructuras
arquicorticales y neocorticales. De la misma manera, en las crisis de ausencia tipica
acompaiiadas de complejos de punta-onda con ritmo de 3 Hz de proyeccién difusa,
bilateral y sincrénica, hay una acentuada desorganizacién de las estructuras neocor-
ticales de ambos hemisferios cerebrales, pero no pérdida de conciencia y coma. La
presencia de estas descargas producira disfuncién cortical en diferentes grados de
diversas funciones, produciendo un estado de “demencia momentanea y transitoria”
(Gloor, 1979).
La postura dist6nica (Figura 8) consiste en una postura no natural de un miembro con
componente rotatorio (Kotagal et al., 1989). Aun cuando todo el miembro superior
pueda ser afectado, el fenémeno fundamental es la postural tonica de la mano con rota-
cién de la misma, o sea, un componente de torsién, con una duracién de por lo menos
5 segundos. Cuando es asociada a automatismos en el miembro superior contralateral,
esta sefial es altamente sugestiva de una epilepsia de las estructuras mesiales del lobulo
temporal (Kotagal, 1999). La zona sintomatogénica de este signo de lateralizacién es
probablemente la propagacién a los ganglios de la base ipsilaterales a la ZE.
Figura 8, Postura disténica de la mano izquierda. Postura no natural de un miembro con
Tedioclean’ rotatorio; hombro en abduccién/rotacién, codo en extensiéniflexién, pufo y ar-
ticulaciones metacarpo-falangicas en flexién, extensién de los dedos, con o sin componente
Coreoatetésico; presente en 15% de las crisis del I6bulo temporal y cuando es asociada s
automatismos manual contralateral es altamente sugestiva de un origen en la estructuras
mesiales del I6bulo temporal (Kotagal et al., 1989),
Clasificacién de las crisis epilépticas
8 Crisis hipermotora (hipercinéticas). Se trata de una crisis con fendmenos motores impor-
32 tantes y automatismos que afectan primariamente los segmentos proximales del cuerpo, El
resultado de esto son grandes movimientos, los cuales cuando son ejecutados pueden parecer
“‘violentos” Las crisis hipermotoras ocurren predominantemente durante el suefo. Tienen un
inicio abrupto y son de duracién breve. También pueden ocurrr varias veces en la misma no-
che-y la caracteristica ms importante es que son extremadamente estereotipadas en contraste
con las crisis psicogénicas, as cuales muestran en general una variabilidad considerable en la
semiologia critica de un evento a otro (Cuadtro 4). El principal diagndstico diferencial de las
crisis hipermotoras son os eventos paroxisticos no epilépticos, como los eventos psicogénicos.
Laprineipal diferencia es que, como se menciona anteriormente, estas no son estereotipadas en
cuanto a las manifestaciones motoras 0 ala duracion.
jerando la parte proximal de los miembros y
violentos.
- Los signos motores frecuentemente no tienen valor para la localizacién.
Cuadro 4. Crisis hipermotoras.
°o 9. Crisis gelisticas. El término “gelastico” es originado de la palabra griega gelos que sig~
31 nifica alegria, una expresién relacionada a la manifestacién de risas durante las erisis. Son
crisis en las cuales el principal sintoma es la risa. Es importante reconocer la crisis gelas-
tica, pues ella es relacionada al hamartoma hipotalimico en 50% de los casos. De esta
‘manera, su reconocimiento es importante no solo para localizar la ZE en una estructura
subcortical, sino que también para realizar un diagnéstico etiol6gico (Cuadro 5).
Las erisis epilépticas. ——____
4
E] hamartoma hipotalimico es el se!
lo patolégico de
amplio espectro de condicio-
nes epilépticas, las cuales abarcan desde formas muy leves de epilepsia en individuos
intelectualmente normales, en los cuales las crisis son caracterizadas por la necesidad
imperiosa de reir, h
ta un sindrome grave iniciado precozmente con crisis gelisticas y
Pubertad precoz con evolucién a una encefalopatia epiléptica. Estudios neurofisiolégicos
neuroimagen funcional han demostrado que el tejido hamartomatoso es el re
pon-
undaria y consti-
sable de la generacién de las crisis y del proceso de epileptogénesis se
tuye un ejemplo de que las crisis focales pueden originarse en estructuras subcorticales
El término
gelistico’ se origina de la palabra gris
gelos que significa alegria, una ex-
te
presi6n relacionada a la manifestacién de risas y carcajadas durante la crisis, usualm.
2008),
sin un tono afectivo apropiado (Papayamnis et al.,
Cuadro 5. Un ejemplo de las crisis focales iniciadas en estructuras subcorticales son aquellas
originadas en el hamartoma hipotalmico.
Crisis especiales
Las crisis epilépticas con fendmenos negativos
Estas crisis son manifestaciones de disfunciones de tres areas corticales generadoras de
crisis motoras negativas: el 4rea somatomotora negativa primaria, el drea motora negativa
suplementaria y el érea sensitivo-motora negativa suplementaria tal como quedé demons-
trado en el trabajo de Liiders et al., 1998 (Figura 9)
“Baiit2
Clasiticacién de las crisis epilépticas
AMNP: drea motora negativa
primaria
AMNS: érea motora negativa
‘suplementaria
ASMS: area sensitivo-
motora negativa
suplementaria
M1 rea somatomotora
primaria
$1 rea somatosensitiva
primaria
Figura 9. Las 4reas motoras negativas.
Los fenémenos epilépticos negativos son realmente communes ¢ incluyen cuatro tipos de
crisis principales (Cuadro 6).
1 Crisis atonica
‘Cuadro 6. Las crisis epilépticas con fenémenos negativos.
1. Crisis atonica, Bs la pérdida del tono postural ocasionando ta caida. En la mayoria de
las veces, In crisis aténica es precedida por una mioclonia global que proyecta al pacien-
teal suelo.
2. Crisis hipomotora. Es un tipo de crisis caracterizado por la inmovilidad 0 incapacidad
de efectuar movimientos. Cominmente es observada en nifios pequefios o en pacientes
son acentuado retardo mental. No se puede estabeleeer el grado de compromiso de la
conciencia o se hay imposibilidad de efectuar movimientos, ola presencia de aura, ete
Constituye cerca de 30% de las crisis observadas en nfs y con més frecuencia las
crisis hipomotoras constituyen sintomas de la crisis originadas en la region femporo-
parieto-oceipital (Kallen et al., 2002).
Las crisis epilépticas
3. Crisis acinética. Es un fenémeno epiléptico caracterizado por la incapacidad de movi-
miento sin pardlisis. Durante las crisis acinéticas, el paciente es incapaz de ejecutar mo-
vimientos voluntarios, principalmente con los masculos mis distales. La preservacién
de la conciencia durante la crisis es esencial para clasificar a la crisis como acinética. Es
més probable que sean producidas por la activacién del 4rea motora negativa primaria
0 del area negativa motora suplementaria. No es infrecuente que la actividad epiléptica
pueda activar el area motora primaria como el frea de la cara 0 de la mano. Esto resul-
tard en la presencia simultanea de una crisis motora negativa (por ejemplo, afectando
el area de la mano contralateral) y una crisis clénica (involucrando la cara y la lengua
contralateral). Estas crisis usualmente duran 30 segundos o més.
4. Crisis affisica, Existen varias modalidades de crisis afisicas, dependiendo de las areas
corticales involucradas (Figura 10). El compromiso del area de Broca en el giro frontal
inferior, incluido en el area motora negativa frontal, produce afasia motora. El com-
promiso del frea receptiva de Wernicke localizada en la porcién posterior del primero
y segundo giros temporales, el giro supramarginal y el giro angular, produce déficit de
comprensién. En el drea superior del lenguaje localizada en el area motora suplemen-
taria, promueve el bloqueo del habla por inhibicién de los movimientos de los érganos
fono-articulatorios 0, menos frecuentemente, la vocalizacién, Finalmente, la estimula-
cién del drea temporal basal, produce el bloqueo del habla y un déficit de comprension
y la reseceién de la misma ocasiona déficit de nominacién, Para la medicién de estos
déficits es necesario que la conciencia esté plenamente preservada.
Areas del habla
@ Superior
A Basal temporal
ca Figura 10. Areas del lenguaje definidas
or la estimulacién eléctrica: el drea an-
terior del habla, area de Broca; el area
posterior del habla, érea de Wernicke; el
rea superior de! habla, en el érea sensi-
tivo-motora suplementaria, y el érea tem-
poral basal del habla.
___ Cinsticaniindasencitelonnenaces:
La semiologia de los l6bulos cerebrales
1. Crisis Frontales
kn la actualidad la epilepsia del bulo frontal (ELF) sigue siendo un desafio, fanto en
términos de eomprender como se organizan las crisis como también en relacion al trata-
riento, Esto es mas evidente ain si lo comparamos con el bien definido sindrome de epi-
epsia mesial del I6bulo temporal.
Resulta dif establecer en que parte del lobulo frontal las crisis se originan, ademis que
en numerosas ocasiones resulta dificil establecer el diagnéstico de epilepsia. La ELF con
frecuencia es mal diagnostcada, interpretando las crisis como pseudocrsis (Chauel etal
1992; Silva et al, 2001) debido alos sintomas bizarros o atipicos, sumado a que mumerosts
veces el EEG de scalp no muestra anomalias interictales y la actividad fetal queda ooulta
por los artfcios (Bautista et al, 1998). Otro error diagnéstco en la ELF es la alteracién del
suefio, en especial porque la mayoria de las crisis en la BLF se presentan durant el suefio
El lobulo frontal es el mas grande de todos los lobulos, representa cerca del 40% dela
corteza cerebral (Figura 11).
Las etsisfrontales se earacterizan por ser breves, con inicio y fin sites. Pueden ocurrt
en clusters tienen tendencia a una répida generalizacién secundaria, Se observa una mini-
ma confusién postictal (Williamson et al., 1985). La actividad clonica y la postura tonica
tisimétrica son tipicas de observar y de todos los signs y sintomas de las ersis frontales,
tas manifestaciones motoras son las més frecuentes, presentes en el 90% de los pacientes
(Chauvel et al., 1995), También las manifestaciones complejas gestuales son caracteristi-
cas de las ELF (Williamson et al., 1985; Bancaud & Talairach, 1992, Chauvel etal 1995;
Manford et al., 1996; Williamson & Jobst, 2000). Los automatismos gestuales incluyen
movimientos desordenados 0 movimientos exploratorios con las manos dirigidas hacia si
vniemo oacia el medio, como golpeteo o prensidn de los objeto ola ropa de cama; pueden
presentarse conductas mas complejas que pueden inchuir flexion y extension de los dedos,
cruzar y descruzar las piemas, o movimientos mis intensos de pedaleo, golpes dirigidos a
nadie, Algunas de estas condluctas pueden estar mis o menos adaptadas al medio, indicando
un grado de conciencia y autonom{a, El término “crisis hipermotoras”, Propuesto POT el
grupo de Cleveland, para caracterizar agitacion motora asociada a una actividad emocional,
no fue uniformemente aceptado para la clasificacién (So, 1998).
Las crisis epilépticas
Area precentral (rea
‘somatomotora primaria-
rea 4 de Brodmann):
‘sacudidas clénicas,
algunas veces postura
t6nica 0 mioclonia cortical
Areas premotoras
incluyendo el érea
sensitivo-motora
‘suplementaria (area 6 de
Brodmann): postura ténica
asimétrica algunas veces
fenémenos motores mas
complejos
Area frontal de los ojos
(area 8 de Brodmann):
rotaci6n mantenida y no
natural de los ojos y/o de
la cabeza para uno de los
lados
Operculum frontal:
contraci6n facial,
hipersalivacin
Area frontal de los ojos
(érea 8 de Brodmann):
rotacién de los ojos y/o de
la cabeza
Regién prefrontal
ventromesial:
conduta motora
hiperquinética,
expresién ictal
‘emocional de
miedo
Region prefrontal
dorsolateral: automatismos
‘complejos, comportamiento
semipropositivo, actitudes
forzadas y también
ausencias frontales
Area de expresion del
habla (éreas 44 y 45 de
Brodmann)
Regién premotora:
rea sensitivo-motora
suplementaria (area 6 de
Brodmann): postura ténica
asimétrica algunas veces
fenémenos motores mas
complejos
Area precentral (area
‘somatomotora primaria)
(representacion de la
pierna): movimientos
clénicos, algunas veces
postura t6nica 0 mioctor
cortical
Figura 11 Division anatémica del lobo frontal con elementos de semiologia de las crisis fron-
tales en relacién a las regiones precentral, premotora y prefrontal: (A) vista dorsolateral (B)
vista medial. Modificado de McGonigal y Chauvel, 2004.
_— Clasificacién de las crisis epilépticas
La divisién anatémica funcional en corteza precentral, premotora y prefrontal nos provee
‘un modelo itil para pensar la organizacién de la semiologia de las crisis, como luego descri-
biremos. La region precentral incluye a la corteza primaria motora, rea 4 de Brodmann. La
corteza premotora incluye los componentes laterales y mediales del rea 6, el érea motora
suplementaria, y a representacion del lenguaje (incluye la regién conocida como érea de
Broca), en el hemisferio dominante (érea 44). El érea frontal de los ojos, que puede contribuir
‘la desviacién ictal de cabeza y ojos, esté ubicada en la corteza dorsolateral (Area 8) en la
regién donde las cortezas premotora y precentral se encuentran.
Chauvel et al. (1992) plantean una propuesta de clasificacion de ELF, dividiendo las
crisis en relacién al origen en centrales, premotoras y prefrontales, distinguiendo entre
predominantes dorsolaterales y medioventrales en cada una de las categorias descrita.
Este modelo es clinicamente itil porque refleja la tendencia de actividad motora tonica
y postural en la mayoria de los subtipos posteriores (central, precentral) ¥ las conductas
‘motoras complejas con manifestaciones autonémicas y emocionales asociadas a la region
prefrontal, La distincién entre patrones dorsales y mesiales también es posible en especial
en las crisis del drea motora.
ro) Crisis Precentrales
4
La descripcién de Jackson hace mas de 100 afios (Jackson, 1931) sigue siendo valida hasta
la actualidad, al definir las crisis que se originan en la region precentral (rea motora primaria)
como crisis focales con movimientos cl6nicos contralaterales a la ZE. La caracteristica es una
lenta progresién desde una parte del cuerpo a otro segmento adyacente, la denominada ‘mar-
ccha Jacksoniana’ La parte del cuerpo afectada durante la crisis, indica la regién de la corteza
rmotora, la representacién somatotépica, pudiendo distinguir las crisis originadas en la region
dorsal de la region precentral medial.
tra forma de epilepsia que se origina en esta rea y en Ia region posteentral parietal, es una de
las formas de epilepsia refleja. Es un fendmeno rar, alrededor del 1% de las epilepsias pariales,
se presenta con crisis desencadenadas por estimulos cutineos 0 por movimientos de una parte del
cuerpo, Se manifesta con posturas tnicas, con frecuencia asimétricas, y con sacudidas clinicas.
Laeetiologia esta relacionada a una hiperexcitabilidad de la cortezarolndica sensorio-motora.
Otro tipo de erisis que puede originarse en esta Area, ¢s la epilepsia parcial continua.
Estas crisis pueden permanecer horas, dias, semanas y aun meses. Subyacente a esta forma
de epilepsia hay un proceso autoinmune, denominado encefalitis de Rasmussen, 0 lesiones
vasculares, malformativas y/o tumorales.
[ina cafet plein
eo Crisis Premotoras
Las crisis que se origina en el érea motora suplementaria son caracterizadas por signos
Posturales ténicos, con predominio proximal, en general bilateral y asimétrico. Los miem-
bros superiores estin con frecuencia involucrados, se observa la clésica “postura de esgri-
mista” o una variedad de posturas ténicas. Se presenta versién (desviacién) de la cabeza y
ojos (involucrada el drea frontal de los ojos). La desviacién puede ser ipsilateral o contra
lateral a la ZE. La detencién del lenguaje o “speech arrest” o la vocalizacién (caracteristica
Palilalia) puede también ocurrir si esti involucrada el drea del lenguaje opercular. Si se
propaga la descarga al érea opercular y a la regién central baja pueden observarse sacudidas
l6nicas faciales y salivacién. Puede observarse a continuacién movimientos complejos de
los cuatro miembros. Son poco frecuentes sensaciones subjetivas 0 auras en este tipo de
crisis, pero algunos pacientes describen sintomas sensoriales como una sensacién de sen-
tirse “enfermo” sensacién de “opresién” u hormigueo, los cuales pueden ser generalizados
0 localizados (Williamson & Jobst, 2000).
Crisis Prefrontales
La semiologia de las crisis prefrontales es variable y aiin resta una completa caracteriza-
ci6n, Se pueden discriminar entre crisis originadas a nivel dorsal de las originadas a nivel
ventral (Jobst et al. 2000., Bartolomei et al., 2008).
Crisis Prefrontales Dorsolaterales
Se observa con frecuencia la desviacién ocular ténica previa a la desviacion de la cabeza
acompafiada de automatismos gestuales dirigidos hacia donde se desvia la mirada. Estos
™ovimientos pueden parecer con un propésito, por ejemplo el paciente parece buscar algo
en el campo visual donde dirige la desviacién de la mirada. Se observan también movi-
mientos distales de la mano y palmeteos, que parecen compulsivos, denominados “actitu-
des forzadas” o conductas pseudocompulsivas. Se pueden ver asociados a posturas ténicas
0 disténicas asimétricas de miembros superiores o inferiores.
Se pueden presentar automatismos no verbales como vocalizacién o ecolalia o verbales,
Palilalias, jerga, canto (mas en hemisferio derecho). Alucinaciones visuales fueron también
descritas en las crisis de esta regién que en general se caracterizan por visiones difusas o
borrosas y mas raramente alucinaciones reales. Se ha observado “pensamiento forzado”,
ue consiste en pensamiento recurrente intrusivo o en forma de impulso a realizar una de.
terminada accién, como abrir los ojos o tomar un objeto,
Clasificacién de las crisis epilépticas
Existe un tipo de crisis originada en esta zona, que esta asociada a paroxismos de punta-
onda, se presenta como una “ausencia” con detencién de la actividad (Bancaud & Talairach,
1992) Este tipo de crisis es similar a las ausencias que se incluyen en las epilepsias generali-
zadas, Las “ausencias” de la ELF tienen una tendencia a presentar una expresién clinica mas
variable, con mayor duracién y suele asociarse a automatismos.
°o Crisis Prefrontales Mesioventrales
83
Conducta motora hiperquinética, movimientos proximales, podiéndose observar comporta-
miento complejo, con actividad gesticular, los cuales parecen tener un propésito, como patadas
co movimientos de golpear, movimientos de bicicleteo o que parecen que intentan escaparse
Estos episodios frecuentemente violentos fueron denominados “crisis hipermotoras”” Algunas
crisis se inician con una reaccién dramiitica de miedo, acompafiadas de una expresién de terror,
arito y agitacién. Esta conducta de miedo es diferente a la observada en las epilepsias tempo~
rales que incluyen una sensacién subjetiva de miedo. Es comin observar signos autonémicos
como mictriasi, taquicardia y enrojecimiento facial, y relajacién de esfinter urinario. Se pueden
bservar, en algunas crisis, actividades motoras estereotipadas asociadas a modificaciones emo-
cionales, originadas en la regién anterior del giro cingular.
2. Crisis Temporales
La Epilepsia Mesial del Lobulo Temporal con Esclerosis del Hipocampo
Definicion
En junio del 2004 se publican las conclusiones de un consenso de expertos que por
primera vez dan entidad sindromitica al conjunto de caracteristicas clinicas, electrofisio-
légicas, andtomo-patologicas ¢ imagenolégicas que definen a la epilepsia mesial tempo-
ral con esclerosis del hipocampo (Wieser et al., 2004). Se describe la presencia de auras
caracteristicas (malestar epigdstrico ascendiente, miedo, sensacién cefélica, sintomas ex-
perienciales y neurovegetativos) seguida por inmovilidad que puede continuarse con acti-
vidades autométicas motoras simples (French et al., 1993). Estos fenémenos consisten en
conductas motoras involuntarias coordinadas y adaptadas que ocurren durante una crisis
y se acompafian de una desestructuracién de la conciencia. A esta constelacién clinica la
acompaiian hallazgos frecuentes en el EEG (enlentecimiento temporal, ondas agudas loca-
Las crisis epilépticas —
lizadas en la region frontotemporal y especificamente la presencia de atrofia del hipocampo
uni o bilateral como hallazgo en las IRM) (Cendes et al., 1993). El diagnéstico de atrofia
del hipocampo o esclerosis del hipocampo, mediante IRM, se hace en base a la presencia
de cambios en la sefial, disminucién de tamafio y desorganizacién de la estructura intema
de esta regién temporal mesial (Urbach, 2005).
La epilepsia del 16bulo temporal (ELT) constituye el 65% de las epilepsias parciales
(Hauser, 1992). Las crisis se originan en una o varias zonas anatémicas del Iébulo tempo-
ral, y se propagan dentro y/o fuera del ldbulo a través de redes neuronales interconectadas.
Puede manifestarse como crisis parciales simples, crisis parciales complejas, crisis par-
ciales simples a crisis parciales complejas, teniendo un 60% de los enfermos la presencia
de crisis t6nico-cldnicas secundariamente generalizadas.
La ELT se clasifica en 2 subtipos principales (Commission, 1989): epilepsia temporal
mesial y epilepsia temporal lateral o neocortical.
En la epilepsia temporal mesial las auras se caracterizan por sintomas autonémicos y/o
psiquicos, asociados o no con fenémenos sensoriales o olfativos (incluyendo ilusiones).
Es frecuente la presencia de una sensacién epigistrica ascendiente. Las crisis parciales
complejas empiezan usualmente con una detencidn de la actividad motriz, seguida de auto-
‘matismos oroalimentarios. Pueden seguir rapidamente otros automatismos. La duracién de
la crisis es superior a 1 minuto. Frecuentemente se observa confusion postictal y es seguida
de amnesia; la recuperacién es progresiva,
En la epilepsia temporal lateral 0 neocortical hay crisis parciales simples que se ma-
nifiestan por ilusiones o alucinaciones auditivas, estados de ensofiacién, ilusiones visuales
© trastornos del lenguaje, si el foco epileptigeno esta situado en el hemisferio dominante.
Pueden transformarse secundariamente en parciales complejas, si hay extensién hacia las
estructuras temporomesiales o extratemporales.
Asu vez, Bartolomei et al clasifica a las redes epileptogénicas de la ELT en 4 subtipos (Bar-
tolomei et al., 1999): mesial; mesio-lateral; latero-mesial y lateral, En las diltimas decadas los
subtipos temporo-polar y temporal plus fueron agregados a los cuatro inicialmente reconocidos
(Kahane & Bartolomei, 2010) (Figura 12). En los subtipos mesio-lateral y latero-mesial, las
estructuras mesiales y la neocorteza temporal anterior son co-activados al ini
Clasificacion de las crisis epilépticas
temporopotar
Figura 12. Subtipos de redes epileptégenas de la epilepsia del l6bulo temporal con esclerosis
del hipocampo (Modificado de Kahane y Bartolomei, 2010).
Wieser realiz6 un andlisis de los s{ntomas y la secuencia de presentacién de 213 crisis par-
ciales complejas, identificando cinco subtipos segin el inicio y Ia propagacién dela descarga
eléctricaregistrada con electrodos de profundidad en los l6bulos frontal y temporal (Wieser,
1983), Estos fueron definidos como crisis con inicio: femporobasallimbico; amigdalina 0
temporal polar; frontobasal cingular; opercular y temporal posterior neocortical.
La epilepsia mesial temporal con esclerosis del hipocampo es a forma mesial de la ELT,
involuera a redes epileptogénicas localizadas en las estructuras mediales del 1ébulo tem-
poral y que representa a los subtipos temporobasal Kimbico y amigdalino 0 temporopolar
(Cuadro 7).
Las crisis epliépticas ——————<_—$_$_$_$_$_$_$—_—_———
La historia de la epilepsia mesial del lobulo temporal
con esclerosis del hipocampo
Regién del cuerno de Ammén (CA). Hipocampo normal y patolégico. Observe pérdida de
neuronas en cantidad variable con relativa preservacion de las neuronas en CA2 sector.
Aunque se conocen reportes que datan desde los comienzos de la medicina sobre la
existencia de una epilepsia no convulsiva caracterizada por la presencia de manifesta
ciones psicosensoriales y automatismos autonémicos y sométicos, el primero en suge-
rir que estas crisis tenfan su origen en neuronas localizadas en el 1ébulo temporal fue
John Hughlings Jackson (1835-1911). En 1875, denomin6 como automatismos menta-
Ies a “los desordenes mentales temporarios que siguen a los paroxismos epilépticos”
Erréneamente, pensé que estos automatismos siempre eran postictales, a consecuencia
de una “pardlisis de los centros mentales superiores” Su deseripcién del tema incluy6
Ja denominacién de una forma de epilepsia como “estado de ensofiacién” caracterizada
por la presencia de ilusiones y alucinaciones que frecuentemente son acompatiadas de
automatismos motores y precedidas por sensaciones olfatorias (Jackson & Stewart,
1899), Mas atin, esta variedad de epilepsia presentaba lo que él denominé como “auras
intelectuales” quie algunas veces semejaban “aquella sensacién de reminiscencia expe-
rimentada por mucha gente en buen estado de salud” (déjé yu) y sensaciones intensas
cn el epigastrio. Otra de su descripcién inicial de la epilepsia del Lobulo temporal inclu-
ye las auras experimentadas por sus pacientes como “sintomas digestivos”, olfatorios,
epigistricos 0 gustatorios, acompafiados de una actividad automatica masticatoria.
Gibbs en 1937, denominé a esta variedad de epilepsia como psicomotora. Penfield
y Erickson prefirieron utilizar el término de automatismos ictales en 1941 Mis impor-
tante atin fue que estos investigadores localizaron el origen de estas particulares crisis,
comiciales en la porcién anterior del Iébulo temporal, merced a sus observaciones qui-
riirgicas y electrofisiolégicas.
ee EET opilépticas
Finalmente, Ia epilepsia del 1ébulo temporal es incluida en la clasificacién de la
ILAE de 1989 (Commission, 1989; Wieser et al., 2004).
Existon diferentes hipétesis acerca dela esclerosis del hipocampo: a) un trstomo del
desarrollo en un sujeto susceptible que ante una injuria ambiental, como podrian ser las
onvulsiones febriles, presenta convulsiones a una temprana edad; b) este factor prec
pitante inicial perpetia y aumenta Tos mecanismos fisiopatogénicos involuerados en el
restora del desarrollo existente; c) durante el periodo “latente” se suceden cambios Pro”
gresiyos en a estructura y conectividad del hipocampo que faciitan la aparicién de redes
raronales epleptogénicasy la alteraciones histopatol6gicas y de IRM de la esclerosis
tel hipocampo; 4) Tego de varios aos se aleanza un umbral que se manifiesia clini
camente como la reiteracién de crisis comiciales temporales mesiales que constituyen
€l diagndstico elinico de la epilepsia temporal mesial; e) inicialmente [a respuesta ® Tos
Fiomacos antipilépticos es stisfactoria (periodo “silente”) os fenémenos iniciados
con el factor precipitante agudo progresan lentamente durante toda la vida del sujeto
rnanifestindose como cambios progresivos en Ia memoria y clinica (frecuencia de crisis,
respuesta al tratamiento) del enfermo; g) una susceptibilidad genética infuencia tanto el
desarrollo de la potencial malformacién del desarrollo subyacente al nacimiento com?
Ta respuesta patogénica al factor precipitant injurianteinicial y la modulaeion del curso
progresivo y clinic de la patologia (modificado de Kaufinan, 2009),
Cuadro7 La historia y las posibles hip6tesis de la esclerosis del hipocampo- En la propuesta
Ge 2010 la epilepsia mesial temporal con esclerosis del hipocampo es un ‘ejemplo de una
Constelacion de variables signos y sintomas (Berg et al., 2010).
Semiologia clinica
El sintoma més frecuentemente observado es Ja sensacién epigdstrica ascendiente, sintomas
autondmicos y psiquicos. En algunas crisis usualmente comienzan con ruptura de contacto,
automatismos orodeglutorios (chupeteo, masticaci6n) y posturas distonicas asimétricas. Fre-
‘cuentemente, en el periodo postictal hay desori ion y amnesia del episodio.
Estas crisis pueden estar precedidas en ocasiones por un aura tipica, referida como “sen-
sacién que asciende” retroesternal hasta el cuello. Este tipo de aura puede observarse también
cuando hay compromiso insular, En caso de comprometerse Ja amigdala y giro parahipo-
cémpico, sentimientos de despersonalizacién, miedo y pénico pueden evidenciarse. El aura
puede presentarse en forma aislada o tomarse en crisis parcial compleja luego de 5 a 30
segundos. En caso de progresar la crisis hay ausencia de respuesta al medio, mirada fija, con-
ducta automstica (simple o compleja) como masticacién, movimientos de Jengua, y otros més
Las crisis epilépticas
complejos como refregarse las manos, tocarse la ropa, desnudarse, caminar, frotarse la nariz:
con la mano ipsilateral al foco epiléptico, etc. Los eventos clinicos que siguen a este cuadro
inicial dependen de las estructuras involucradas en la propagacion de las descargas. En caso
de involucrar al eingulo se manifestara como movimiento de pedaleo. La postura disténica de
lamano contralateral a La ZE que descarga indica participacién de ganglios de la base ipsila-
terales. Puede presentarse un lenguaje inteligible (discurso ictal) donde se sospecha participa-
38/40 cién del J6bulo temporal no dominante. Un cuadro de disfasia postictal sugiere descarga del
41/48 16bulo dominante, Si en su propagacién se involucran estructuras suprasilvianas alcanzando
al lébulo frontal, el paciente presentara desviacién cefilica y ocular forzada contralateral
al foco que descarga. En resumen, una crisis que comienza con aura gastrica, automatis~
mos, postura distonica y desviacién cefilica forzada presupone origen en el lobulo temporal,
contrariamente si de inicio muestra desviacién cefélica presupone crisis de inicio frontal.
Posteriormente puede concluir con crisis tonica o tonico-clénica generalizada. Sobreviene
confusién postictal (posteritica) que dura minutos, puede estar afisico por lo menos unos 30
minutos si la afectacién primaria es el 16bulo temporal dominante izquierdo. A veces predo-
minan los sintomas psiquidtricos postictales como ansiedad, irritabilidad, depresion inmedia-
‘tamente posterior o en el periodo que abarca hasta 72 horas posterisis (Vasquez et al., 2008).
De acuerdo al trabajo realizado por Giagante et al., el 80% de los pacientes presentaron
auras (Giagante et al, 2003). Los sintomas mis frecuentes y con mayor valor predictivo posi-
tivo (p<0.05) para lateralizar la ZE observados durante las crisis fueron: 1 los automatismos
manuales repetitivos unilaterales, de al menos 3 segundos de duracién, fueron realizados en
el 54.3% de los casos, con la mano ipsilateral a la ZE; 2. la vocalizacién ictal comprensible y
lingiiisticamente correcta, fue observada en el 35.8% de los pacientes. Este sintoma lateralizaba
frecuentemente hacia el hemisferio derecho; 3. el frote de nariz ictal o postictal fue realizado
con la mano ipsilateral a la ZE en el 32% de los casos; la postura dist6nica unilateral, en el
29.6% de los casos, fue realizado con el miembro superior contralateral al lado de la ZE; 4. la
afasia postictal observada en el 27% de los casos, localizé la ZE en el hemisferio izquierdo; 5.
Ja desviacién cefilica no forzada precoz (durante los primeros 10 segundos de iniciada la crisis),
se observé en 23.4% de los casos yy la orientacién cefilica se realiz6 hacia el lado ipsilateral a
la ZE; 6. la presentacién en forma simulténea de postura disténica de un miembro superior y
automatismos manuales realizados con el otro miembro superior se observé en el 18.5% de las
crisis, la postura disténica del miembro superior fue contralateral a la ZE y los automatismos
se realizaban con la mano ipsilateral a la ZE; 7 las clonias hemicorporales se observaron 16%
y en todos los casos el hemicuerpo comprometido fue el contralateral a la ZE; 8. la presencia
de automatismos orales 0 manuales, realizados con conciencia conservada, se observaron en el
13.5%. En la mayorfa de los casos, la ZE se localiz6 en el hemisferio derecho.
see arctan eee aes
Automatismos MS unilateral 44 (54.3) |88% Ipsilateral a ZE 0.04
= 4160.6) [67% Hemisferio derecho 0. 5 |
ibn celica no forzada tardia 30(37) | 66% Ipsilateral a ZE NS
[inmediata recuperacion postictal 3037) |75% Hemisferio derecho 005
Vocalizacién ictal comprensible [29(35.8) | 80% Hemisferio derecho 0.00
rote de nariz ictal postictal 272) ___|95% Ipsilateral a ZE 0.00
Afasiapostictal 22 @7.1) [91% Hemisterioizuierdo 0.00 |
Postura distGnica unilateral 2429.6) [87% Contralateral aZE 005
[Desviacién ocular no forzada precoz 2125.9) [62% Ipsilateral a ZE NS
[Desviaci6n cefalica no Forzada precoz 1923.4) __ [95% Ipsilateral a ZB 0.00
‘Automatismos MS ipsilateral y Postura 15 (185) |93% Ipsilateral y contralateral a ZE | 0.00
isténica contralateral respectivamente
| Clonias tiemicorporales 1316) [100% Contralateral a ZE 0.00
|Auromatismos con conciencia preservada _|11(13.5) [90% Hemisferio derecho 0.05
[Desviacién ocular forzada previa CTCG __|7(8.6) 100% Contralateral a ZE 0.00
Desviacién ceflica forzada previa CTCG _|5(6.1) 100% Contralateral a ZE Nis
[Urgencia miccional a8) 100% Hemisferio derecho NS
/Ruptura de contacto 76 (03.8) [No lateralizador [
/Automatismos deglutorios/masticatorios 50 (61.7) _ [No lateralizador =]
Mirada fija 15(18.5) [No lateralizador =
[Cambio en la expresion facial 10(123) [No laieralizador |
ZE: zona epileptégena; MS: miembro superior; N/S: no significativo; CTCG: criss tinico-clénica generalizada secundaria,
‘Tabla 3. Manifestaciones clinicas (n=81 crisis).
En este trabajo se pudo reconocer la existencia de un patrén electro-clinico en las epi-
lepsias temporales (Giagante et al., 2003). A nivel de la semiologia ictal se caracteriz6 por
orden de mayor frecuencia en: automatismos oroalimentarios, 68%; automatismos manua-
les unilaterales, 65%; inmovilidad, 39%; mirada alrededor, 35%; mirada fija, 25%, A nivel
del EEG ictal, se observé en la mayoria de las crisis, un inicio de actividad ritmica a 5-9 Hz
localizada en el lébulo temporal.
Epilepsias de la Regién Perisilviana
Entre los pacientes candidatos a cirugia de la epilepsia, existe un grupo de enfermos que
presentan un particular desafio para establecer la ZE. Se trata de los enfermos que presen-
tan epilepsias localizadas en la regién perisilviana (Bartolomei et al., 2008) o también de-
nominadas epilepsias frontotemporales (Chauvel et al., 1992), 0 crisis parciales complejas
CaN aa
‘ipo II (Walsh & Delgado-Escueta, 1984), 0 crisis psicomotoras (Wieser, 1983) 0 crisis de
4a corteza insular (Isnard et al., 2000; Isnard et al. 2004),
Existe una relacién muy estrecha entre la ELT y la region perisilviana, la epileptogénesis
de la ELT involuera todo este sistema, el rol de la amigdala y del polo temporal en la orga-
nizaci6n de las crisis de esta regi6n (Ia red insulo-6rbito-polar), como las conexiones entre la
corteza auditiva y las areas operculares.
Las caracteristicas de la semiologfa ictal, llevan muchas veces a confusiones con las
crisis originadas en estructuras mesiales del 16bulo temporal, que sino logran dilucidarse
Provocan errores en el diagnéstico de la ZE, causando malos resultados al tratamiento qui-
riirgico de la epilepsia.
Los sintomas 0 signos mas frecuentes que se observan y las estructuras involucradas,
en los pacientes con estas epilepsias pueden ser divididos en cuatro grupos: 1 las crisis que
se originan en la regién perisilviana temporal anterior; 2. en la regién perisilviana temporal
‘medial; 3. en Ja regién perisilviana lateral y, finalmente, 4, en la regién perisilviana posterior.
o 1. Crisis que se originan en la regién Perisilviana Temporal Anterior
at = “ 7
Las erisis que se originan en la regién persilviana anterior se caracterizan por alteracién
de la conciencia desde el inicio, grito, expresién motora de miedo, el individuo no presenta
asimetria facial, hiperquinesia importante y taquicardia, midriasis y relajacién de esfinter
urinario, Los sintomas mas caracteristicos son las auras abdominales y el miedo ictal. Se
origina una sensacién ascendiente a nivel abdominal o por debajo del esterndn, asociada a
luna sensacién de miedo o angustia, automatismos oroalimentarios, vocalizacién o grito, no
se observan hiperquinesia y signos autonémicos. La conciencia se halla preservada, depen-
diendo de la frecuencia de la descarga.
Puede ocurrir que se originen en las estructuras temporales mesiales y se propaguen ri-
Pidamente o en forma lenta a la regién perisilviana anterior, o que se originen directamente
en esta zona, Bartolomei et al. (2008) describen el compromiso de las reas anatémicas,
ue a continuacién describimos, a partir de la estimulacién cortical o del registro intracere-
bral: estructuras mesiales temporales limbicas (amigdala, hipocampo, giro para-hipocém-
Pico), polo temporal, corteza insular y corteza mesial prefrontal. En la Figura 13 se ilustra
la propagacién de las descargas en la crisis perisilviana temporal anterior.
48
Lee eee aa aa
Perisilviana Temporal Anterior
Perisilviana Posterior
Perisilviana Lateral
kb
Figura 13. Subtipos de crisis perisilvianas.
Las crisis epllépticas ———_———
2. Crisis que se originan en la Region Perisilviana Temporal Medial
Las estructuras que estén involucradas son el polo temporal, el giro superior temporal,
la regién anterior de la insula, el opérculo frontal, la corteza orbitofrontal y la regién pre
cingular o cingular anterior. La crisis se inicia en la regiOn temporal y se propaga a la region
frontal o viceversa, 0 puede ocurrir en forma simulténea en ambas Areas.
La semiologia ictal se caracteriza por cambios conductuales expresados por grito, y para el
observador el paciente adopta una actitud similar a la de un “animal a la defensiva” El paciente
suele describir una sensacién como “de amenaza” o “de fin del mundo” En ocasiones, suele
presentar en la fase interictal conductas impulsivas, violencia verbal y ansiedad generalizada,
Hiistad & Barbas en la propuesta de un modelo para explicar el sustrato anatémico de
las “emociones” observadas durante la crisis en esta poblacién de pacientes postulan un
compromiso a través de conexiones especificas entre a amigdala, las areas temporales
insulares, y la corteza orbitofrontal posterior (Héistad & Barbas, 2008).
jiviana Lateral
3. Crisis que se originan en la regién Pe
Estan involueradas las siguientes estructuras: el polo temporal, el giro temporal superior
anterior, el giro frontal inferior, el opérculo frontal, la insula anterior.
o 4. Crisis que se ori
82
an en la regién Perisilviana Posterior
BI inicio suele ser en las estructuras mesiales temporales, luego se observa una propaga-
cin répida o lenta hacia la region perisilviana posterior, en ocasiones puede originarse en
la regién perisilviana posterior. La descarga se organiza involucrando a las estructuras: giro
temporal superior, opérculo temporal y parietal, y regién anterior y posterior de la insula
Pueden presentar alucinaciones auditivas, crisis somatomotoras tonicas 0 clénicas de la cara,
hormigueo de la cara, lengua, garganta y pueden presentarse sintomas y signos autondmicos.
En las crisis que se originan en la regién temporal perisilviana posterior se pueden ob-
servar’ modificacién de la expresién de la cara en general asimétrica, con caracteristica de
disgusto, detencién del lenguaje, més frecuente en hemisferio dominante o modificaciones
en la entonacién de la palabra (prosodia), alteracién de la conciencia dependiendo de la fre-
cuencia de la descarga, sacudidas de la hemicara y luego generalizacién. Puede presentar
cl enfermo dolor a nivel del estomago, no ascendiente, alteraciones del ritmo cardiaco 0
respiratorio, hipersalivacién, alucinaciones gustatorias, hipo, nduseas, vomitos, hipotonia
o hiperquinesia, en la fase postictal puede observarse tos.
_____— tasificacion de tas crisis epitépticas
3. Crisis de la Corteza Posterior
© crisis det Lobulo Occipital
Los sintomas fundamentales de las crisis occipitales son visuales y oculomotores. Los
sintomas visuales incluyen alucinaciones visuales elementales y complejas, ceguera, ilu-
siones visuales y palinopsia.
Los sintomas oculomotores incluyen desviacién ténica de los ojos, desviacién ocular,
nistagmo y clonias palpebrales o apertura y cierre repetitivos de los pérpados. Vomito ictal
y cefalea ictal 0 postictal se asocian a menudo a las crisis occipitales.
Crisis visuales elementales y complejas
Las crisis visuales fueron descritas por William Richard Gowers (1845-1915)(Cuadro 8).
Gowers (1885) informé que de 1.000 pacientes con
epilepsia, 119 tenian "aura sensorial especial” que en 81
afectaba el "sentido de la visién” El dividié a los pa-
cientes con signos oculares y visuales en: 1 sensacién
enel globo ocular, 2. diplopia; 3. aumento o disminucién
del tamafio de los objetos 4, pérdida de la vision y 5.
sensaciones Visuales diferentes.
La pérdida de la visién fue precedida por la pérdida
de la conciencia en 26 pacientes, de los cuales uno per-
manecio ciego durante una hora, Fueron reportados por
46 pacientes luces, colores, una bola de luz, un destello (lash). Una de las crisis comen-
zaba con estrellas rojas y blancas que progresaban en Ja visién de una mujer afiosa. Otro
paciente vio luces de colores brillantes, seguidas por la imagen de una nifia
Gowers también informé la primera evidencia cientifica de la epilepsta fotosensible,
cuando se refiere a las crisis occipitales inducidas por la luz brillante. Este paciente fue
un hombre que referia a sensacin de “luces brillantes azules, como si fuesen las estre-
llas, siempre las mismas" precedian crisis TCG que ocurrian “en cualquier momento,
cuando miraba a una luz brillante, incluso el fuego " La relacion era eomprensible, ya
que las descargas aparentemente comenzaban en el centro visual (Gowers, 1885)
Cuadro 8. La caractorizacién de las crisis occipitales segin William Richard Gowers.
Las crists eplepican <<<
Manifestaciones visuales positivas
Los fenémenos visuales amorfos constituyen la manifestacién mas frecuente de epilepsia
occipital, se presentan como chispas, luces intermitentes o brillantes, de colores, estrellas,
ruedas, discos de colores, luces en circulos, manchas de color uniforme gris, lineas y sombras.
Estos objetos pueden permanecer inméviles 0 moverse en cualquier direccion, centripeta o de
‘manera centrifuga. Los fenémenos unilaterales son descritos por los pacientes como algo que
ocurre solamente en un ojo, Cominmente, los pacientes refieren visidn borrosa, como sinto-
rma tinico sugestivo de erisis occipital. También pueden presentarse ilusiones de percepcién,
referidas como distorsién de los objetos. Macropsia, micropsia, inclinacién y distorsién de los
objetos, alteracién en la forma de los objetos (metamorfopsia), perseveracion, persistencia 0
reaparicién de una imagen visual después de la eliminacién del objeto real (palinopsia) pue-
den observarse, también como alucinaciones complejas, como animales, personas o colores,
fijas o moviles. Estos fendmenos visuales son seguidos por desviacién contralateral t6nico~
clénica de los ojos, aunque versién ipsilateral ha sido reportada en una minoria de pacientes
descritos por Williamson et al. (1992). La desviacién ocular es un sintoma frecuente en la
cpilepsia del Iobulo occipital. Los pérpados también pueden verse afectados, con temblor y
cierre forzoso. Puede haber sensacién de atraccién hacia la luz. 0 de movimientos oculares,
sin detectarse los movimientos.
Manifestaciones visuales negativas
Escotoma, hemianopsia, amaurosis pueden ocurrir en forma aislada 0 asociados con los
sintomas positivos. Vision borrosa 0 ceguera ictal se considera el segundo sintoma visual
mas comiin en las crisis occipitales. Son descritos por los pacientes fenémenos unilaterales,
aunque puede ocupar todo el campo visual, desde el inicio por la propagacién a través de
las abundantes conexiones inter-hemisféricas.
Otros signos
‘Allos signos de compromiso de la corteza occipital se pueden observar, hemiconvulsiones
«© signos de implicacién de las estructuras del Idbulo temporal. También se puede presentar
cefalea de tipo pulsatil, a veces indistinguible de la que se observa en la migrafia.
La diferenciacién entre el aura de la migraiia y las crisis occipitales es compleja (Figura 14).
_— Clasifieacion de las crisis epilépticas
Figura 14, Representacién de alucinaciones visuales elementales en pacientes con epllepsia
occipital.
Las crisis epilépticas -
En las crisis occipitales el paciente refiere presentar sintomas visuales caracterizados
por un patrén circular, generalmente de varios colores, rojo brillante, amarillo, azul, verde
con formas circulares pequefias o puntos, Son de curta duracién, segundos, raramente 1a
3 minutos, de localizacién contralateral a la ZE. Puede referir amaurosis por propagacién
Di-occipital o ceguera blanca. Dolor orbital y vomito pueden estar presentes durante la
crisis, especialmente por la propagaci6n para el 1ébulo temporal no dominante y la insula
Dolor de cabeza postictal puede ocorrir, uni o bilateral, por lo general contralateral a la
alucinacién visual por mecanismo trigémino-vascular 0 del tronco encefilico, de 3 a 15
minutos de duracién, con intervalo asintomatico, por posible mecanismo serotoninérgico.
Mientras que en la migrafa, el paciente refiere presentar sintomas visuales caracterizados
por presentar un patrén lineal llamado espectro de fortificacién 0 teicoscopia (teico: pare-
des de una ciudad + psia: visién, zigzag), con una duracién mas larga, de 4 minutos hasta
30 minutos. La localizacién es referida en el centro de! campo visual y son acromaticas,
blanco y negro.
Crisis del Lébulo Parietal
Crisis parciales simples sensitivas
Fenémenos positivos
Consisten en parestesias o sensacién de electricidad limitadas a un miembro o una mar-
cha “jacksoniana” En general, estos fenémenos afectan a areas de mayor representacién
cortical (mano, cara o brazo). También sugiere ZE parietal, el deseo de mover una parte del
cuerpo o la sensacién de que esta siendo movida; la rigidez.o el enfriamiento de la lengua y
alucinaciones gustativas que son signos de participacién del opérculo parietal, asi como la
rotacién del cuerpo (crisis giratorias). Reynolds y Gowers reconocieron el dolor como un
fenémeno ictal subjetivo. Disestesias con caracteristicas de quemazén de las extremidades,
dolor abdominal y dolor cefilico son las manifestaciones de dolor ictal, en las crisis del 16-
bulo parietal. Fenémenos faciales bilaterales, sensacién intra-abdominal. Metamorfopsia,
distorsién y asomatognosia indican compromiso del lébulo parietal no dominante. Alucina-
ciones visuales elementales o amaurosis ictal representan manifestaciones de propagacién
hacia la corteza occipital desde el l6bulo parietal posterior.
artic eribi en ie eee
Fendmenos negativos
Debilidad, sensacién de ausencia de parte del cuerpo (asomatognosia). Vértigo intenso 0
desorientacién espacial pueden indicar crisis del lobulo parietal inferior. Las crisis de 1obulo
parietal dominante presentan diversostrastornos de lenguaje de recepci6n o de conduccién.
Otros signos
Las crisis del lébulo parietal también pueden presentar propagacién hacia In corteza
frontal o temporal y observarse sintomas en relacién con estas dreas.
Secci6n 2
Semiologia
de las crisis
generalizadas
oe a
Las manifestaciones clinicas de las crisis generalizadas como sefialébamos anteriormente,
indican la participacién de ambos hemisferios cerebrales. Las crisis epilépticas generali-
zadas son aquellas que se originan en algi punto de la red neuronal y répidamente invo-
lucran y se distribuyen en las redes neuronas bilaterales. Estas redes bilaterales pueden
incluir estructuras corticales y subcorticales, pero no necesariamente incluyen toda la cor
teza. Aunque algunas crisis pueden parecer localizadas cuando se analizan individualmen-
te, la lateralizacién no es consistente de una crisis a otra. Las crisis generalizadas pueden
ser asimétricas (Berg et al., 2010).
La conciencia suele estar alterada, a excepcién de las crisis mioclénicas, que son even-
tos epilépticos muy breves, duran unos segundos, y durante ese periodo la conciencia ge-
neralmente esté preservada. Describiremos la semiologia de los diferentes tipos de crisis
generalizadas, de acuerdo a la propuesta de la Comisién de Clasificacién de la ILAE, 2010
(Berg et al., 2010). En los registros electroencefalograficos interictales suele observarse las
descargas en formas bilaterales.
Crisis tonico-clénicas
Las crisis tnico-clénicas (TCG) (también llamada crisis de “gran mal”) constituyen
una de las formas mas comunes entre todas las crisis de epilepsia. Hauser y Kurland en un
estudio epidemiologic demostraron que més del 50% de todas las personas con epilepsia
tuvieron una o mas convulsiones ténico-clénicas (Hauser & Kurland, 1975). Estas se carac-
terizan por la pérdida abrupta de la conciencia, contraccién ténica y clénica de los cuatro
miembros, apnea, pérdida de control esfinteriano, sialorrea y mordedura de lengua, puede
tener una duracién aproximada de un minuto. Las crisis TCG pueden ocurrir luego de una
crisis focal (llamada secundariamente generalizada), o ser primariamente generalizadas. En
los adultos, la mayorfa de las crisis TCG tienen inicio focal
Las crisis TCG son infrecuentes antes de los 3 afios de edad y no ocurren en nifios menores
de 6 meses, posiblemente debido a la falta de madurez neuronal y a la incompleta mielinizacién
de las fibras nerviosas y comisuras, incluido el cuerpo calloso (Huttenlocker, 1970).
Descripcién clinica
Las manifestaciones clinicas de las crisis TCG se pueden dividir en cinco fases: 1) signos
y sintomas premonitorios; 2) preictal inmediata; 3) fase ictal; 4) fase postictal mediata y 5)
petiodo de recuperacién postictal. Hay variaciones entre los distintos individuos en cuanto a
la duracién de las diferentes fases, y también puede variar en un mismo individuo. Gastaut y
ee ____ Semiotogia do tas crisis generatizadas
Broughton proporeionaron descripciones detalladas de la fenomenologia critica, a partir del
estudio de las crisis TCG en pacientes curarizados. Utilizaremos su andlisis para la descrip-
cin de la fenomenologia de las crisis TCG (Gastaut & Broughton, 1974)
Sintomas premonitorios
Los sintomas y signos premonitorios, a modo de hipétesis porque no existen suficientes
evidencias, pueden preceder a las crisis TCG durante horas o dias ¢ incluyen dolor de ca-
beza, cambios de humor, inestabilidad emocional, ansiedad, irritabilidad, letargo, dificultad
para concentrarse, alteraciones del suefio, cambios de apetito, mioclonias y mareos (Sca-
ramelli et al., 2009).
Fase preictal inmediata
Las crisis TCG en las epilepsias generalizadas idiopaticas pueden observarse en las
crisis de ausencia, crisis mioclénicas, clénicas o t6nicas. La sucesion de sacudidas miocl6-
nicas son la manifestacién mas comin y se acompafian de paroxismos de polipunta en el
EEG. La generalizacién secundaria puede ocurrir a partir de crisis focales, y comienza en
la mayoria de los casos por la versién oculocefilica en la mayor parte contralateral al lado
de origen de la crisis, luego puede presentar vocalizacién y movimientos corporales.
Fase ictal
La fase ictal se compone de dos periodos distintos: la fase tonica, con una duracién de
10 a 20 segundos y la fase clonica, de aproximadamente 40 segundos.
Fase tor
Hay una contraccién tonica de la musculatura axial, acompafiada de desviacién ocular
hacia arriba (sursum vergens) y dilatacién de la pupila. La contraccién de los masculos
masticatorios, responsable de la elevacién y depresién de la mandibula, hace que la boca
permanezca rigida y entreabierta. La contraccién muscular tonica se extiende a la raiz de
Jos miembros superiores (MMSS), que son elevados y abducidos; los codos semiflexiona~
dos, con flexion de la mufieca y pronacién de las manos. La posicién final de los brazos
es la de elevacién, abduccién y rotacién externa con semiflexién de los codos (como en la
respuesta a la orden “Levante las manos” Los miembros inferiores (MMII), asumen a su
vez una posicién en fiexién, abduccién y rotacién externa. Este espasmo flexor breve (fase
de emprostétonos) (Figura 15) es seguido por un periodo més largo de extensién t6nica
Las crisis epilépticas
(fase opistétonos), caracterizada por el cierre forzado de 1a boca, lo que puede producir
traumatismos orales. La contraccién de los misculos del térax fuerza el aire a través de la
glotis cerrada, lo que provoca el “grito epiléptico”
Figura 15. Crisis ténico-clonica generalizada. Faso de emprostétonos.
Los MMSS entonces adoptan la posicién en flexién y abduccién en parte con los an-
tebrazos cruzados sobre el pecho, mientras que los MMII siguen en aduccién, extendidos
y fijos en rotacién externa con extensién de los pies y dedos. Sigue una extensién de los
‘antebrazos y pronacién de los codos con las manos cerradas y la extensiOn o flexién de la
mutieca y los dedos extendidos (mano de partera) (Figura 16).
Figura 16. Crisis t6nico-clénica generalizada. Fase de opistétonos.
_ Semiologia de las crisis generalizadas
Como puede verse en la Figura 17, la fase tonica es acompafiada por una “tempestad
neurovegetativa”, caracterizada por la duplicacién de la frecuencia cardiaca y de la presion
arterial, mientras que la presién intravesical se eleva en cinco veces del valor habitual. Hay
apnea, muy probablemente central durante toda la fase tonica, y también transpiracién, con
aumento de la resistencia cutdnea.
cts recuperacion
Figura 17 Cambios en el EEG, la actividad electromiografica, tamafio de la pupila, a resisten-
cia de la piel, la presién intravesical (Pl), frecuencia cardiaca (FC), respiracién (R) y la presion
larterial sistélica (TA). Todos los cambios autonémicos, con excepcion de la apnea, alcanzan
‘el maximo al final de la fase t6nica y, a continuaci6n, presentan una atenuacion gradual. EDG
indica el electrodermograma (Gastaut & Broughton, 1974).
Fase clonica
La transicién a la fase clénica es gradual y es anunciada por el “periodo de temblor inter-
medio”, un temblor difuso a 8 Hz, que disminuye gradualmente a 4 Hz, Ocurren espasmos
flexores violentos, seguidos de atonia, 1o que caracteriza la fase clénica. Los periodos de
atonia se vuelven progresivamente mas prolongados ¢ irregulares hasta el itimo espasmo
flexor. Los movimientos cldnicos se producen generalmente (pero no siempre) en esta fase, a
ambos lados del cuerpo, en el comienzo, y fuera de la fase, hacia el final de la crisis, cuando,
en ocasiones, los pacientes presentan desviacién ipsilateral de cabeza y ojos.
Las crisis epilépticas
Hay una reduccién gradual de la frecuencia cardiaca, tensiOn arterial y vesical, la apnea
se mantiene durante toda la fase clénica. Las pupilas, midridticas en la fase tonica, ahora
estan afectadas por hippus, mientras que la contraccién de los misculos esfinterianos evita
a enuresis hasta el final de la fase clénica
Fase postictal inmediata
Después de las iltimas sacudidas clonicas, se restablece la respiracién y en coincidencia
con el fin de la descarga EEG, se observa la liberacién de estructuras del tronco cerebral,
a través de un espasmo extensor semejante a la rigidez que se observa en sujetos descere-
brados con temblor y trismus, que puede de nuevo provocar la laceracién de la lengua. El
signo de Babinski puede observarse.
Fase de recuperacién postictal
Elfin de la crisis esté marcado por el sueiio postictal o por un despertar con confusién, com-
portamiento automético, acompafiado de fatiga, dolor muscular y cefalea. Pueden observarse
petequias, Hay aumento de os niveles de prolactina, que alcanza su méximo a los 20 minutos y
se mantiene elevada durante un méximo de una hora. Este parametro, presente en ms del 90%
de las crisis TCG, se puede utilizar para certificar la naturaleza epiléptica de los eventos paroxis-
ticos. En esta situacién, el dosaje de prolactina puede resultar itil de acuerdo algunos trabajos,
se debe hacer una hora después de la crisis y repetirse en 24 horas (Kotagal, 2000).
Complicaciones
Al terminar una crisis TCG debe prestarse atencién a la aparicién de posibles complica-
ciones, como traumatismos craneoencefillicos, laceracién de la lengua, fracturas (més comin
en vértebras tordcicas), luxacién del hombro y la cadera y la neumonia por aspiracién.
Las fracturas de vértebras en crisis TCG se encuentran en el 5% al 15% de los no-
seleccionados (Vasconcelos, 1973). Tienden a ocurrir en la regién media toracica, en con-
traste con las fracturas vertebrales causadas por traumatismos externos, que generalmente
cocurren en a unién toracolumbar.
Se recomienda que durante una crisis TCG el paciente debe ser puesto en posicién
lateral izquierdo para evitar la aspiraci6n, ya que diferentes estudios, inclusive recientes,
‘muestran que existe una presencia comiin de neumonia por aspiracién en adultos con crisis
TCG (DeToledo & Lowe, 2001).
—_____ Semioiogia de tas crisis generalizadas
En la fase inicial de la crisis TCG no hay aumento de las secreciones orotraqueales y
de la salivaeién, que se intensifican en la fase final o en el periodo postictal. El 0,6% de los
pacientes presentan luxacién del hombro izquierdo cuando se encuentra en decibito lateral
izquierdo durante la fase de los movimientos. La luxacién puede ser muy incapacitante y
recurrentes, siendo en ocasiones necesaria la fijacién quirirgica del tend6n subescapular,
cuando el intento de reduccién cerrada no resulta (Schweighofer et al., 1996; Biihler &
Gerber, 2002, Rethnam et al., 2006).
Como el riesgo de aspiracién es bajo comparado con la lesién de la articulacién del
hombro, se propone en decubito lateral izquierdo se realice s6lo después de la fase en la
que los movimientos han cesado (DeToledo & Lowe, 2001).
El edema pulmonar y arritmia cardiaca también pueden ocurrir ocasionalmente y han
sido postulados como uno de los posibles mecanismos de muerte siibita en pacientes con
epilepsia.
Las crisis TCG suelen producir laceraciones orales que afectan la lengua, los labios y la
mucosa oral. Kotagal demostré que el 7,5% de los pacientes con crisis TCG presentaron la-
ceracién de la lengua, en general, ipsilateral a ZE (Kotagal, 2000). El mecanismo propuesto
es la contraccién del miisculo geniogloso, lo que provoca su desplazamiento contralateral,
dando lugar a la laceracién.
“Aunque se recomienda, no existen estudios que demuestran la eficacia de la oxigena-
cién durante una crisis.
Descripcién electroencefalografica
El andlisis de EEG muestra inicio focal, regional o lateralizado en las crisis TOG secun-
dariamente generalizadas, mientras que las crisis TCG primarias el EEG ictal est genera-
lizado desde el principio en la mayoria de los casos (Figura 18).
Las crisis epilépticas
FP1-F7
7-17
17-P7
P7-01
FDA-F3 myn
F3-C3
c3-P3
P3-01
Fp2-F8
Fe-T8
T8-P8
PB-02
FR2-F4
F4-C4
ca-p4
P4-02
Figura 18. Crisis ténico-clénica generalizada. La fase ténica se inicia después de la salva de
miocionias representada EEG por poliespigas-ondas. El ritmo ictal de baja amplitud est ocul-
to por los artefactos de la actividad muscular.
El inicio electroencefalogrifico de las crisis TCG esta marcado por la atenuacién difusa
de la amplitud (desineronizacién) y por el registro de bajo voltaje, difuso, con frecuencias
de 20 a 40 Hz, Esto es seguido por actividad sincronizada, monorritmica, que aumenta gra-
dualmente de amplitud y disminuye en frecuencia hasta aproximadamente 10 Hz, llamado
por Gastaut y Fischer-Williams ritmo reclutante, por su semejanza con el ritmo reclutante
talimico descrito por Dempsey y Morison en 1942 (Gastaut & Fischer-Williams, 1959; De-
mpsey & Morison, 1942). Después de unos 10 segundos, un ritmo mis lento, de frecuencia
inicial a 8 Hz, progresivamente reducida a | Hz, se mezcla con el ritmo reclutante. Hay in-
terposicién de ondas lentas con fragmentos de ritmo reclutante y espigas de gran amplitud,
que constituyen complejos de poliespigas-onda que se enlentece hasta 1 Hz, coincidiendo
con la fase de clénica (Fisch & Pedley, 1987).
‘Al final de la fase clénica, el EEG puede estar isocléctrico (fase de extincién electro-
grifica cortical) o presentar actividad delta de baja amplitud (<20 wV). La duracién de la
supresion del EEG varia desde unos segundos hasta aproximadamente dos minutos.
______— Semiologia de las crisis generalizadas
Las crisis secundariamente generalizadas pueden mostrar enlentecimiento postictal. En
general, la actividad de base recupera su patrén preictal en 30 minutos. En la priictica, se
puede observar un discreto enlentecimiento de los ritmos como efecto postictal después de
‘una tinica crisis ténico-clénica generalizada sin complicaciones. El EEG postictal puede,
con menor frecuencia, presentar otros cambios, tales como los paroxismos de supresion
(Liiders et al., 1984) 0 la presencia de ondas triftisicas (Fisch & Klass, 1988).
El regreso del patrén basal del EEG coincide con la recuperaci6n del paciente, y se ca-
racteriza por aumento gradual en la frecuencia y la amplitud de los ritmos.
Crisis clénicas
Como en las crisis TCG, las crisis clénicas pueden ser primariamente generaliza-
das o presentarse en forma secundaria a una crisis focal (denominadas secundariamente
generalizadas) (Commission, 1981) 0, de acuerdo a la nueva propuesta de la ILAE, las
crisis evolucionan a una crisis epiléptica bilateral, convulsiva (incluyendo componentes
ténicos, clénicos o ténico-clonicos), expresién que substituye el término “crisis secun-
dariamente generalizada” (Berg et al., 2010). Se definen como contracciones cortas y
repetidas de varios grupos musculares, y se caracterizan por temblores con intervalos
regulares 0,2 a 5 veces por segundo.
Los movimientos pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Las crisis clénicas uni-
laterales suelen afectar a la cara y Ia mano o todo el miembro superior y, menos frecuen-
temente, la parte inferior del tronco, pudiendo extenderse a todo el cuerpo, refiejando la
representaci6n somatotépica de la corteza somatomotora (Matsuo, 1984),
Las crisis clénicas fueron descritas por primera vez por Bravais en 1827, quien deseri-
Dié crisis clénicas de inicio braquiofacial y crural con una tipica marcha que més tarde se
asocié con el nombre de John Hughlings Jackson y se denominé “marcha jacksoniana”
(citado por Noachtar & Arnold, 2000).
Las crisis clénicas generalizadas aisladas son raras en adultos, frecuentemente se presen-
tan como la fase clénica de las TCG. Se pueden observar luego de salvas de mioclonias en
pacientes con epilepsia mioclénica progresivas (Janz, 1969). En los recién nacidos, las crisis
clonicas son mas comunes, y pueden presentar anomalias en el EEG focales (Scher, 1997).
ELEEG de las crisis clonicas muestra descargas epileptiformes generalizadas similares a
Jas descritas en la fase clonica de la crisis TCG. Generalmente existe una relaci6n 1 1 entre
a contraccién muscular y la descarga epiléptica (Figura 19).
Las erisis epilépticas
Crisis clénica
Figura 19. Fase clénica de una crisis generalizada t6nico-clénica. Los paroxismos de poll-
Puntas se producen simulténeamente con los espasmos flexores, mientras que la onda lenta
8s coincident con la fase de atonia. Los periodos de atonia se van haciendo cada vez mas
prolongados.
o Crisis tonicas
Las crisis ténicas generalizadas son frecuentes en las epilepsias generalizadas sintomé-
ticas, pueden llegar a presentarse en algunos tipos en nimero variable de I a 50 ataques
or dia (Gastaut et al., 1963). Es usual en el sindrome de Lennox-Gastaut, principalmente
durante el suefio.
Descripcién clinica
Las crisis ténicas pueden comenzar en forma abrupta o gradualmente (Gastaut &
Broughton, 1974). Dependiendo de la rapidez del inicio, el episodio puede ser un movi-
miento gradual o presentar masivas sacudidas mioclénicas bilaterales, siguiéndose con-
‘Semiologia de las crisis generalizadas
traccién tonica residual, Estas crisis suelen durar 10 a 15 segundos, pero pueden persistir
hasta 1 minuto. La pérdida del conocimiento se produce con frecuencia y su recuperacién
coincide con el final de la descarga electroencefalogrifica. A diferencia de la crisis TCG, el
periodo postictal de confusién es muy corto (Beaumanoir & Dravet, 1992).
El grado de compromiso motor en la crisis ténica es variable y en el mismo paciente se
pueden comprobar crisis con distintas intensidades. De acuerdo a los grupos musculares
implicados, se las subdivide en axiales, axorrizomélicas y globales. La crisis ténica axial
se inicia por una contraccién de los miisculos del cuello, que suelen fijar la cabeza rigida-
mente en linea con el eje del cuerpo, o desplazdndola, a veces, hacia delante o hacia atris,
segiin que predominen los flexores o los extensores. A continuacién son afectados los mis-
culos faciales y masticadores y los mésculos respiratorios. La crisis t6nica axorrizomélica
empieza con los mismos fendmenos cefillicos posteriores, faciales y respiratorios con la
participacién adicional de los masculos de las cinturas escapulares y, ocasionalmente, de
las pelvianas. En la crisis t6nica global, las alteraciones anteriores se acompaiian de la ex-
tensién de la contraccién a la regidn periférica de las extremidades,
Descripcién electroencefalografica
Las crisis tonicas pueden estar asociadas con diferentes patrones ictales (Blume et al., 1973).
1, Atenuacién (desincronizacién) de la actividad de base, es decir, un patrén electroa-
tenuacién.
2. Actividad ritmica a 10-25 Hz, generalizada, bilateral y sincrénica, inicialmente de
baja amplitud, con aumento gradual, Ilegando a 50-100 »V Las descargas son mas
prominentes en las regiones anteriores y asimetrias discretas pueden ser observadas
(Fitzgerald et al., 1992). Descargas de ondas agudas-ondas lentas, polipuntas y on-
das lentas pueden preceder y seguir una actividad a 10-25 Hz, especialmente en el
final de la infancia, la adolescencia o en adultos jévenes (Niedermeyer, 1986).
3. Actividad ritmica de 10-13 Hz con amplitud clevada desde el principio.
4. Actividades difusas theta o delta, que se observan generalmente en el status genera-
lizado ténico (Gastaut et al., 1963).
El patron ictal 1 puede evolucionar al 2 y este para el 3 (Figura 20), pero la evolucién en
el orden inverso no se ha descrito (Gastaut & Broughton, 1974). Durante el suefio, paroxis-
mos de 1 a2 segundos de duracién, bilaterales y sincrénicos, compuestos por poli-espigas
pueden preceder al patrén ictal (Oller-Daurella, 1970).
ee
Las crisis tonicas asociadas con automatismos se caracterizan por una actividad ritmica
a 15-25 Hz, amplitud elevada durante la fase ténica y punta-onda lenta en fase con los au-
tomatismos (Blume et al., 1973).
Crisis ténica
F Ll Ai, ly
FPI-F7 arty MW 1
as a fist nae
ere Mi ene fill ports .
pote heo ih cui
= Sh es tule ue
Paros PE Meant
rows ee ii M, scr
TB Noy atanlsa? "
i LE
re ital
ne fe ee ance
4 ree ie
‘tseg.
Figura 20. Crisis ténica. Ritmo ictal de 10 Hz generalizado de gran amplitud y con predominio
frontal precedido por un corto perfodo de atenuacién de la actividad de base.
°o Crisis de ausencia tipica
96/98
Segiin Temkin (1971), la primera descripcién de las crisis de ausencia fue hecha por Poupart
en 1705. Una crisis de ausencia tipica (“ausencias de petit mal”) es la crisis més ampliamente
estudiada en la literatura, y su asociacién con paroxismos generalizados de la variante de petit
‘mal fue reconocida desde el inicio del EEG. Las manifestaciones clinicas estereotipadas, la
elevada frecuencia, la facilidad del registro EEG y su clara expresién electroencefalogrifica,
posibilitaron estudios clinicos y electroencefalogrificos detallados (Gastaut, 1968).
La crisis de ausencia tipica por lo general se manifiestan en la infancia, aunque puede
persistir hasta la edad adulta, Estin presentes en los sindromes epilépticos como la epilep-
sia ausencia infantil y en otras epilepsias generalizadas idiopiticas.
—_—__— Semiotogia de tas crisis generalizadas
Consisten de breves episodios de alteracién de la concieneia, de inicio y final abruptos,
Pudiendo estar acompafiada de otro tipo de manifestaciones como sintomas motores, auto-
matismos orales y manuales, parpadeos, aumento o disminucién del tono muscular y signos
autonémicos. Las crisis de ausencia tipicas por lo general duran unos 10 segundos, aunque
varian entre 4 y 20 segundos (Gastaut, 1968).
Siete subtipos de crisis de ausencia tipicas son reconocidos por la clasificacién de las
crisis epilépticas de la ILAE de 1981 (Commission, 1981):
1, Ausencia con alteracién de la conciencia. Hay una interrupcién repentina de la actividad,
a mirada queda fija y los ojos pueden dirigirse ripidamente hacia arriba. El paciente no es
consciente del episodio, pero nota el paso del tiempo y termina en forma abrupta.
2. Ausencia con componentes clénicos discretos. La actividad clinica es sutil, por lo
general 3 Hz, participacién de los parpados, comisura bucal y en ocasiones los MMSS.
3. Ausencia con componentes aténicos. La hipotonia stibita puede Hlevar la cabeza 0
el torso hacia adelante y los objetos pueden caer de las manos. Es poco frecuente la
caida al suelo durante estas crisis.
4. Ausencia con componentes ténicos. Existe un aumento del tono en miisculos flexo-
res o extensores, de forma simétrica o asimétrica, La contraccién de los misculos
extensores puede conducir a hiperextensién de la cabeza y arquear el tronco (“au-
sencia retropulsiva”), el aumento del tono asimétrico también puede ocasionar la
desviacién de la cabeza 0 el torso hacia un lado. El componente ténico siempre es
menos intenso y no debe confundirse con crisis generalizadas tonicas,
5. Ausencia con automatismos. Cuando una crisis de ausencia es relativamente larga,
movimientos intencionales pueden ser similares a una crisis parcial compleja. Pue-
den evolucionar en sentido créneo-caudal con elevacién de los parpados, movimien-
tos de deglucién y automatismos manuales simples.
6. Ausencia con fenémenos autonémicos. Palidez perioral, pupilas dilatadas, enrojeci-
miento facial, taquicardia, piloereccién, salivacién o la incontinencia urinaria pue-
den ocurrir de forma concomitante con la crisis de ausencia,
7. Formas mixtas. Varias combinaciones de los tipos descritos anteriormente.
Las ausencias que cursan slo con alteracién de la conciencia y con leves componentes clé-
nicos son las mas frecuentes, seguidas por las ausencias con automatismos y por las ausencias
con disminucién del tono postural. Los estudios con video-EEG mostraron una elevada inciden-
ia de las otras formas, para la identificacién de cualquiera de los tipos descritos es fundamental
una cuidadosa observacién de los fenémenos clinicos (Penry et al. 1975).
Les ortels epilépteas, $$$
Las ausencias tipicas son desencadenadas por la hiperventilacién, en pricticamente to-
dos los pacientes no tratados. La activacién es tan importante que la no observacién de Ia
crisis durante la hiperventilacién durante 3 a 5 minutos debe poner en duda el diagndstico.
Elsitmo citcadiano (despertar o al inicio del suefio) puede desencadenar las crisis.
Descripcion electroencefalografica
La actividad de base suele ser normal, pero algunos nifios pueden presentar ritmo del-
ta en las zonas occipital y parieto-occipital, por lo general de gran amplitud, sinusoidal,
con una frecuencia de alrededor de 3 Hz, simétrico 0, mis frecuentemente, asimétrico, se
presenta en largos periodos. Este ritmo lento se bloquea al abrir los ojos, y aumenta con
la hiperventilaci6n y persiste incluso después de la desaparicién de las crisis de ausencia.
Durante el suefio, se pueden observar paroxismos de ondas agudas y poliespigas difusos y
ondas lentas generalizadas ¢ irregulares.
EIEEG ictal muestra descargas generalizadas de punta-onda ritmicas a 3 Hz, a menudo
con predominio en las regiones frontales, asociadas con signos clinicos de Ia erisis de au-
sencia (Figura 21).
Crisis de ausencia tipica
Figura 21 Crisis de ausencia en la epilepsia infantil con ausencias. Presencia de complejos
de punta-onda generalizados a 3 Hz ritmicos coincidiondo con alteracién de la conclencia.
_—___________ Semmiologia de tas crisis generatizadas
‘Como regia general, el principio y el final son abruptos. En ausencias de mayor duracién, los
complejos de punta-onda pueden ser mas lentos al final dela crisis (Roger etal, 1994). Cuando
las ausencias persisten en la vida adulta, las descargas pueden llegar a ser mAs irregulares,
En las epilepsias generalizadas idiopéticas de la adolescencia, el complejo de punta-on-
da puede ser mas répido que 3 Hz (3,5-4/segundo) y més irregular. A menudo, la onda lenta
es precedida por dos o tres espigas (Figura 22). Las descargas son fiicilmente precipitadas
por la privaci6n del suefio y la hiperventilacién.
Crisis de ausencia tipica
FRAME Tene
T7-P7 yee namvery PP Neimah talented
P7-01 ;
Fp1-F3 ;
F3-C3 ramnenmnmneyall
GS-RBa ae In a Ma a vnnertenatmrryeenee
P3-04 ee Ne
Fp2-F ;.
FB-T8 ;
TBAB eas eae
PEO ae tresccctes
FP2-F4 ;
F4-C4 34
CAPA pane asf
P4-02 Toreemnoncal INIA SHyf il ra m nye
1 seg.
Figura 22. Crisis de ausencia tipica en un paciente con epilepsia ausencia juvenil. Complejos
de punta-onda ritmicos 4 Hz generalizados.
° Crisis de ausencia atipicas
Estas crisis no han sido tan estudiadas como las ausencias t{picas. Como al principio y
al final son graduales, puede haber dificultad en la identificacién de ellas.
En estas crisis la alteracién de la conciencia puede ser total o parcial, en la forma de estado
de confusién, con el mantenimiento de la actividad en curso de forma automitica, Mioclonias
Las crisis epllépticas
{aciales, pincipalmente periorales, puede acompaar a los episodios. En general casi siempre
superan los 10 segundos, y en algunos casos, pueden durar més de 20 segundos. A menudo se
asocian con la pérdida del tono muscular, limitada a los masculos de la cara y el euello 0 ge
neralizada, en forma progresiva. Hay hipotonia de los misculos faciales, la boca ligeramente
abierta, hay un “babeo” pot la incapacidad para tragar. La mayoria de los pacientes pueden
presentar rtraso mental, Jo que complica aiin més la percepcion de las crisis de ausencia,
pero un andlisis cuidadoso muestra el cambio en el comportamiento al final de la erisis. A
diferencia de las crisis de ausencia tipicas, las atipicas por lo general no son precipitadas por
hiperventilacién 0 por la estimulacién fética intermitente (Holmes et al., 1987).
En el FRG, se producen paroxismos generalizados y prolongados complejos de ondas
agudas y ondas lentas, por lo general menos regulares en la morfologia y de més corta
duracién, con una frecuencia de aproximadamente 1,5 Hz (entre 0,5 y 2,5 Hz) (Figura 23).
Crisis de ausencia atipica
FRasks: SQ POO A Le LNA NIN IV
F7-T7 aN etl ahaa Wl el adel ee
TIHP7T ye nr yn VA Wer nay Manny ae
P7-01 nJ\y wy [Sov (My Nw nN Ny pofw row
Rpiseshx, aia layla LOO " yl yy
ree ORI KCK
Ease rye A a one ar WN
pa-04 WA ert
Fp2-FB nA (ay bt aA a yw
re-T8 \ A\ KI rN oN al Nae
TB-PB ry WL fas Narre Ov Mart Varn \w
pa-02 Me Dae Pra a Wye Af
1
y NAN f mwV Nese Nc
Frere AKOYA
F4-CA aKa OK vp et ON Wee \s
C4-P4 ey Aw AM MIMI PALMA MNS
PA-O2 ry reg AAS AD rn
1 seg.
Figura 23. Ausencia atipica en la sindrome de Lennox-Gastaut. Complejos de ondas agudas y
‘ondas lentas, difusas y bilaterales con una frecuencia de 1,5 4 2,0 Hz.
102
_— Semiologia de las crisis generalizadas
Mioclonias de parpados con y sin ausencia
‘Algunos pacientes con ausencia y fotosensibilidad positiva pueden tener contracciones
répidas de los parpados, lo que provoca parpadeo ripido, acompafiado por la desviacién de
Ios globos oculares hacia arriba. Jeavons reconocié estas crisis como un tipo especial, Ila-
méndolos mioclonias de pérpados con ausencias (Jeavons, 1977). Para Panayiotopoulos se
producen como frecuentes ataques de ausencias tipicas, con la aparicién temprana de la epi-
lepsia de ausencia de la infancia, entre los 2 5 afios (Panayiotopoulos, 1997). Las ausencias
son breves, duran de 3 a 6 segundos, siempre se asocian con mioclonias de parpados ritmicas,
rapidas y frecuentes. Se caracterizan por contraceiones répidas de los parpados asociadas con
retropulsién del ojo, con el componente ténico de los misculos implicados (Figura 24).
Mioclonias de parpados
Ess
Figura 24. Retropulsi6n ocular y mioclonias de parpados.
Las crisis epilépticas —_—
En este tipo de crisis de ausencia, recientemente reconocido por la Comisién de Cla-
sificacién de la ILAE (Berg et al., 2010), las mioclonias de los parpados en este sindrome
deben distinguirse de las crisis de ausencia de los otros tipos de ausencia, que son aleatorios
y raros, con movimientos ritmicos y menos sostenidos. Ademés, la pérdida de la conciencia
es sutil y menos pronunciada que en la ausencia de los otros tipos.
‘Algunos autores (Binnie et al., 1980) ereen que estas crisis pueden ser autoinducidas
con un parpadeo vigoroso, voluntario 0 inconsciente, ya que en estos pacientes se asocia
con fotosensibilidad, Normalmente, el cierre voluntario del ojo es seguido por el lento
movimiento de los ojos y el aleteo de pérpados. Algunos pacientes siguen presentando
mioclonias de pérpados, pero sin pérdida de conciencia, incluso cuando las descargas epi-
leptiformes han desaparecido. Asi pues, la presencia de las mioclonias de pérpados no
debe interpretarse como evidencia de persistencia de las ausencias, sin haber realizado un
anilisis mas detallado del cuadro clinico.
Los paroxismos en el EEG de 3-5 Hz asociados con las ondas lentas, son facilmente
inducidos por el cierre de los ojos en una habitacién con luz (la oscuridad total suprime las
anomalias provocadas por el cierre de los ojos) (Figura 25).
Ausencias con mioclonias periorales
Panayiotopoulos et al. describieron ausencias tipicas asociadas con mioclonias periora-
les durante las ausencias de larga duracién con mioclonias periorales y plantearon la posi-
bilidad que esta asociacién constituya un nuevo sindrome epiléptico, epilepsia generalizada
con inicio en la infancia o la adolescencia (Panayiotopoulos et al.,1995).
Mioclonias periorales con ausencias se caracterizan por las crisis de ausencia tipicas con
frecuencia con diversos grados de compromiso de conciencia y mioclonias ritmicas en los
_isculos peribucales faciales, o de vez en cuando en los misculos de la masticacién no se
asocian con el cierre del ojo o de fotosensibilidad. Las ausencias son generalmente breves,
van desde 2 hasta 10 segundos (Panayiotopoulos et al., 1989), aunque a veces se produce un
estado epiléptico de ausencias (Agathonikou et al., 1998). EI EEG se caracteriza por paroxis-
mos generalizados de puntas o con més frecuencia, polipunta-ondas lentas a 3-5 Hz.
Crisis de ausencia mioclénicas
Las primeras descripciones de este sindrome fueron hechas por Tassinari et al. (Tassi-
nari et al., 1969; Tassinari et al., 1971).
Lapilepsia con crisis de ausencia mioclonicas es un tipo raro de epilepsia generalizada, con
‘Semiologia de las crisis generalizadas
una incidencia del 0,5% al 1% (Bureau & Tassinari, 2002), La edad de inicio es alrededor de 7
ais y el 20% de los casos tienen antecedentes familiares de epilepsia. El grado de implicaci
de la consciencia es variable, desde leve hasta la pérdida total con ruptura de contacto.
En general, las mioclonias, son exuberantes en este sindrome y limitan el paciente. No es
raro que se lo observa tratando de controlarlas, debido a que se tiene la impresi6n de contro-
Jar la intensidad de las mioclonias. Las mioclonias, son constantes y caracteristicas de este
sindrome, y se asocian comiinmente con mayor 0 menor grado de contraccién ténica de los
misculos de los hombros, extremidades superiores e inferiores. Los misculos faciales se ven
menos afectados y es mis evidente la participacién de la regién peribucal, mientras que los.
pirpados no suelen participar. Debido a la contraccién ténica concomitante, el temblor de las
extremidades es acompafiado por la elevacion progresiva de estas, que le da el aspecto tipico
de estas crisis. Si el paciente esté de pie, por lo general cae, aunque puede haber simplemente
balanceo hacia atris 0 hacia adelante. La desviacién de la cabeza y el tronco (sin desviacién
ocular 0 oculoclénico concomitante) se puede observar en algunos casos.
De vez en cuando puede haber cambios en el patrén respiratorio, apnea o la libera-
cién del esfinter urinario. Las crisis pueden iniciar y terminar en forma abrupta con una
duracién entre 10 y 60 segundos. La frecuencia es alta, se puede repetir varias o incluso
decenas de veces al dia. Puede ser causada por la hiperventilacién 0 despertar, y el 14% de
los casos, por la estimulacién fotica intermitente, También puede ocurrir durante el suefio
ligero, provocando el despertar.
Espasmos
Los espasmos son encontrados en el sindrome de West y constituyen la causa mas comin
del deterioro psicomotor en la infancia, El inicio de este tipo de crisis ocurre ente los 3 y 7 me-
ses de edad en el 75% de los casos, aunque puede ocurrir desde el nacimiento hasta los 5 afios
de edad. El deterioro psicomotor que se manifiesta con pérdida de contacto visual e hipoto-
nia axial u otros tipos de crisis pueden preceder a los espasmos. También son denominados
espasmos epilépticos y consisten en movimientos agrupados y sostenidos de la musculatura
axial, siendo caracterizados por movimientos axiales breves que duran de 0,2 a2 segundos en
flexion o extensién, aunque las formas en flexién o mixtas son las més frecuentes.
Los espasmos en flexién consisten en la flexién sibita del cuello y de los cuatro miem-
bros con aduccién de los MMSS, semejante al movimiento de un abrazo. Los espasmos
en extensién provocan un estiramiento abrupto del cuello y de los MMII, con extensién y
abduccién de los miembros superiores simulando el reflejo de Moro. La frecuencia de estos
dos tipos de espasmos es cerca de un 40% para la variedad en flexién y de un 20% para
Las crisis epilépticas
Ia variedad en extensién (Lombroso, 1983). Estudios electromiogréficos muestran que los
miasculos axiales flexores y extensores son inyolucrados simultaneamente. Cerca del 40%
de los pacientes exhiben espasmos mixtos, en los cuales hay flexién de cuello, tronco y
MMSS y extensién de los MMII.
Los espasmos generalmente ocurren en salvas en 90% de los pacientes (Kellaway et al,
1979). La intensidad de cada espasmo es variable, incluso en la misma salva. Pueden invo-
Tucrar el cuello con movimiento leve de cabeceo, 0 provocar Ia elevacién de los hombros.
‘A veces pueden ser muy sutiles, siendo caracterizados por un breve desvio ocular hacia
arriba, Clinicamente la contraccién es stibita y frecuentemente es seguida por llanto y muy
raramente es seguida por risa. En espasmos t6nicos, una contraccién ténica sucede a una
contraccién axial sibita inicial, extendiendo la duracién por hasta 10 segundos.
La intensidad tiene poco significado pronéstico. En el inicio del cuadro clinico, los
cespasmos generalmente son leves y con el paso de los dias afectan a gran parte de la mus-
culatura, Con el tratamiento disminuyen en intensidad, lo que dificulta el reconocimiento
sin un registro electrografico.
Los espasmos asimétricos 0 unilaterales son poco comunes. E] hallazgo semiol6gico
‘més frecuente durante el monitoreo por video-BEG es la presencia de desviacién ocular y
algunas veces de la cabeza (Fusco & Vigevano, 1993). Pueden ocurrir movimientos ocu-
Jares mas complejos, como la rotacion de los ojos o nistagmo, flutter de los parpados y
fendmenos autonémicos, especialmente si los espasmos fueron debido a lesiones focales 0
multifocales (Shewmon, 1994).
El mimero de espasmos por salva varia de algunos pocos a mas de 100 (con una media
de 20 a 40). Estos se repiten con intervalos de 5 a 30 segundos y por lo general disminuyen
en frecuencia ¢ intensidad conforme avanza el némero (Kellaway et al., 1979).
En general hay ocurrencia de una a més de 10 salvas al dia, las cuales no son precipita-
das por estimulos externos, con excepcién de la somnolencia, toque, alimentacién o fiebre.
Raramente ocurren durante el suefio, aunque son muy comunes al despertar.
El monitoreo por video-EEG de pacientes no tratados mostré que el 60% de los eventos
ictales ocurren en el inicio de la somnolencia, un 27% durante el suefio no-REM y 13% al
despertar, pero en ningiin caso fue registrado durante el suefio REM (Plouin et al., 1987).
Diferentes comportamientos pueden ocurrir durante las salvas de espasmos. El nifio
puede permanecer quieto 0 presentar agitacién y llanto que cesan durante la ocurrencia
de los espasmos. Después de una salva puede haber somnolencia o aumento del estado de
alerta con una mejoria en la actividad de base del EEG (Lombroso, 1983).
Semiologia de las crisis generalizadas
La principal caracteristica electroencefalogrifica del sindrome de West es la hipsarrit-
mia, término derivado de la palabra griega hupselds que significa “elevado” En el registro
electroencefalografico hay predominancia de descargas de ondas lentas de amplitudes su-
periores a 200 V que ocurren de forma irregular, exhibiendo grados variables de sincro-
nia entre los dos hemisferios cerebrales. Largos periodos de ondas lentas son registrados
entre puntas y ondas agudas que pueden ocurrir de forma aislada o en breves secuencias
de puntas, las cuales presentan amplitudes menores. Estas descargas de punta casi siem-
re presentan acentuacién posterior pero varian de momento a momento en localizacién y
duracién. Algunas veces pueden parecer focales y segundos después parecen tener origen
en multiples areas. Cuando presentan proyeccién difusa non tienen un patrén organizado y
repetitivo. El periodo mas propicio para el registro de la hipsarritmia es el inicio del sueiio.
no-REM. EI suefio tiende a aumentar la sincronia entre los hemisferios, pudiendo haber
en esta fase trechos cortos de atenuacién del registro que interrumpen la continuidad de la
hipsarritmia, constituyendo un patron de hipsarritmia fragmentada (Figura 25).
Hipsarritmia
Fp1-F3 tm
F3-C3 pa \h iy
cara atta
Poot PA
\f
Fp2-F8 Ll Ws
Fe-T8 AN
T8-PB
PB-02
F4-c4
Figura 25. Registro durante el suefio con descargas irregulares de polipunta, ondas lentas y
ondas agudas de proyeccién generalizada caracterizando la hipsarritmia,
OE OO
Durante el suefio REM ocurre atenuacién acentuada (0 incluso la desaparicion) de la
hipsarritmia y el trazado puede ser casi normal.
Existen variaciones de la descripcién del prototipo de hipsarritmia, en conjunto deno-
minadas “hipsarritmia modificada” Hrachovy et al. (1984) describieron cinco variedades
de hipsarritmia modificada:
1. Hipsartitmia con aumento de la sincronizacién inter-hemisférica (Figura 26). El au-
mento de la sincronizaci6n y de la simetria puede ser evidenciado como descargas de
actividad de punta-onda generalizada o aumento de la sincronia de la actividad de base
(presencia de actividad ritmica en las frecuencias theta y alfa).
Figura 26. Hipsarritmia con aumento de la sincronizacién inter-hemistérica.
2. Hipsarritmia asimétrica. Se refiere a patrones en los que hay asimetria persistente de
voltaje entre los dos lados, los cuales pueden ser regionales o unilaterales (Figura 27).
Samii et
ee vA
FpLF7 ‘i iS Nw ie Aes
Bo ae eee ue
ait
jormaidad focal consistent Fsta es asociada a un
omg) yunta-onda u ond: ts sae fe, la cual es eT a a las
— i
ae
Ni
Arn
ao soe
hi a AA I cit
Oe
nw, [ Hs
ZE0
Th
iy
grgaay
EBQpeds
axag
Baan
gauss
ea
eth eat WM
nw crlols cpibeppoan tse
4, Hipsarritmia con perfodos de atenuacién de voltaje, generalizada, regional o localizada.
En este grupo hay atenuaci6n de voltaje durante 2 a 10 segundos (Figura 29).
Fp1-F3
c3-P3
3-01
Fpl-F7
F773
T3415
15-01
Fp2-F4
Face
4-4
4-02
Fp2-F8
Fara
14-76
16-02
F2-cz
czpz
Figura 29. Hipsarritmia generalizada con periodos de atenuacién de voltaje.
5. Hipsarritmia con actividad lenta de amplitud elevada, bilateral y asinerdnica. En este tipo pre-
dominan las ondas lentas de amplitud elevada con pocas descargas de puntas u ondas agudas.
La variante rapida de la hipsarritmia comprende una actividad de amplitud elevada,
asociada a paroxismos difusos y répidos (Dalla Bernardina & Watanabe, 1994).
Los espasmos son asociados a varios patrones ictales, los cuales ocurren de manera ais-
ada o en combinacién: ondas lentas generalizadas de amplitud elevada, atenuacién difusa,
actividad répida y ritmica denominada spindle-like debido a su semejanza con los husos de
suefio y complejos punta-onda.
En la préctica, durante el espasmo puede ser dificil distinguir la actividad cerebral de
los artefactos de movimiento, aunque al principio y al final de las salvas de espasmos, la
naturaleza cerebral de la onda lenta sea normalmente clara (Shewmon, 1994).
Fusco y Vigevano describieron un detalle interesante de la correlacién entre la clinica
y EEG (Fusco & Vigevano, 1993). El patrén de EEG que est relacionado mas consisten-
temente a los espasmos clinicos es la presencia de una onda lenta en el inicio. Descargas
de actividad rapida ritmica tienden a apresentarse cercanas al inicio y al final de una salva
108
_- Semiologia de fas crisis generalizadas
de espasmos. En el grupo de pacientes con epilepsia sintomatica los espasmos fueron asi-
métricos en 40% de los casos. El desvio de la cabeza y de los ojos fue mas frecuentemente
asociado a los espasmos asimétricos, pero también ocurren en los simétricos. Signos foca-
les 0 espasmos asimétricos 0 ambos, fueron observados en 63% de los casos en esta serie.
En los casos sintomaticos, la actividad ictal también puede ser asimétrica o asincrénica.
mioclénicas
La palabra myoclonus deriva del griego myo (musculo) y clonus (perturbacién, inquietud).
LLas crisis miocl6nicas son contracciones musculares breves y stibitas semejantes a sacudidas.
Patrones electromiograficos
La figura 30 ilustra los patrones electromiogrificos en tres diferentes situaciones clini-
cas; mioclonia, contraccién ténica y atnica. La mioclonia es caracterizada por un poten-
cial de corta duracién amplio y fasico, seguido por el silencio muscular con una duracién
de hasta 200 milisegundos llamado silencio posmioclénico. En él hay asociaciones de dos
elementos opuestos: positivo (activacién hipersincrona) y otro negativo (inhibicién pos-
mioclonica) (Michelle & Regis, 1997).
A mioctonia
B contraccién tonica
ie — tie atonia
Figura 30. Representacién gréfica del patrén electromiografico en miocionia, contraccién t6-
nica y atonia. A. Miocionia: potencial amptio y bifasico seguido por silencio posmiociénico.
B. Contraccién ténica: aumento progresivo y reclutante de la actividad muscular de duracién
més prolongada. C. Atonia: stibita depresién de la actividad muscular.
Las erlaia epliépticns
Los espasmos musculares pueden ser generalizados 0 focales, involucrando misculos 0
grupos musculares. Las mioclonias pueden ocurrir de forma aislada 0 en salvas con carde-
ter ritmico o no. La amplitud de los espasmos es variable, pudiendo ser observadas peque-
flas contracciones que no son capaces de provocar un movimiento visible 0 contracciones
intensas que mueven los miembros, cabeza o tronco. Pueden ademas ocurrir de forma bila-
teral o unilateral, simétrica o asimétrica
El BEG es indispensable para la evaluacién de las mioclonias. En aquellas de origen
epiléptico se registran descargas epileptiformes asociadas a la contraccién mioclénica. Sin
embargo, la mera presencia de mioclonias y alteraciones epileptiformes no siempre signi-
fica epilepsia, pudiendo ocurrir por ejemplo, asociadas a ondas agudas periddicas a 1/s en
Ja enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en la que el espasmo muscular puede ser coincidente
con la onda aguda, pero estos pacientes rara vez tienen crisis epilépticas y no siempre se
benefician de un tratamiento con drogas antiepilépticas.
Las mioclonias epilépticas pueden ser subdivididas en cortical refieja, reticular refleja y
en mioclonia epiléptica generalizada primaria (Hallet et al., 1979).
Mioclonia cortical refleja. Es considerada un “fragmento” de epilepsia focal. El espasmo
mioclénico puede ser esponténeo, inducido por movimientos voluntarios (mioclonia de
accién) 0 por estimulos somatosensitivos (mioclonia refleja). El espasmo mioclénico es
debido a la hiperexcitabilidad de la corteza sensoriomotora y cada espasmo es consecuen-
cia de una descarga proveniente de una pequefia érea cortical, involucrando algunos pocos
miisculos contiguos. La alteracién electrogrifica precede al espasmo mioclénico. Poten-
ciales evocados somatosensitivos gigantes, pueden ser encontrados con la estimulacién
del nervio mediano,
Mioclonia reticular refleja. Es considerada un “fragmento” de una de las formas de epi-
lepsia generalizada sintomatica y surge debido a la hiperexcitabilidad de la formacién
reticular del tronco enceféilico de donde parten los impulsos que se propagan hasta los
‘misculos. La descarga epileptiforme de punta o polipunta frecuentemente est asociada
al espasmo, aunque no es relacionada temporalmente a este. En realidad ocurre después
del registro electromiogrifico de la mioclonia, lo que sugiere su proyeccién a partir del
tronco encefalico. El potencial evocado somatosensitivo no esta aumentado, lo que in-
dica la ausencia de la hiperexcitabilidad cortical.
Mioclonia epiléptica generalizada primaria. Es un “fragmento” de epilepsia generali-
zada primaria. Las mioclonias, discretas o globales, son originadas difusamente en Ia
corteza de donde se propagan por el tronco encefiilico induciendo contracciones mus-
_—_ Semiologia de tas crisis generatizadas
culares bilaterales y sincrénicas. Los espasmos mioclonicos son asociados a descargas
de polipuntas difusas 0 complejos punta-onda o polipunta-onda, los cuales preeeden las
mioclonias.
Se sugirié una clasificacién de los sindromes y enfermedades acompaiiados de mioclonias
utilizando la misma dicotomia de clasificacién de las crisis epilépticas, es decir, se conside-
raron los grupos de sindromes mioclénicos focales y generalizados (Cuadro 9) (So, 2000).
Epilepsia parcial continua
Epilepsia benigna atipica de Ia | Sindrome de Lance-Adams | Epilepsia mioclénica benigna del lactante
infancia
: == Sindrome de Lennox-Gastaut
Epilepsia con crisis mioclonoastaticas
Cuadro 9. Clastficacion de los sindromes y enfermedades mioclénicos (So, 2000).
Entre los sindromes que ocurren con mioclonias epilépticas focales estén la epilepsia parcial
continua y Ja epilepsia benigna atipica de la infancia. En el grupo de las generalizadas estin
las epilepsias generalizadas idiopiticas, las sintomaticas y las probablemente sintomaticas. En-
fermedades especificas, como las epilepsias mioclnicas progresivas y el sindrome de Lance-
‘Adams, las cuales tipicamente promueven mioclonias multifocales,fragmentadas y generaliza-
das, ocupan una posicién intermedia entre las focales y las generalizadas.
Mioclonias globales y bilaterales en diferentes formas de epilepsias generalizadas idio-
piticas son acompafiadas por descargas de complejos de polipunta-onda generalizados. La
presencia de miltiples puntas y cierto grado de asimetria 0 multifocalidad no es infreeuen-
te. También puede haber la presencia de descargas que no son acompafiadas clinicamente
por mioclonias. En general, las asociadas a mioclonias son los paroxismos de potipuntas,
de mayor amplitud y duracién (Figura 31).
Las erisis epilépticas
Crisis mioclénica
FRYE 7 pn yy wy
FI-17 LE panier
T7-P7 rayon pomp \ pmaanvrnannrennaailganyndyy"
P7=01 rpraemenrmnraninnya rly ZT | 7 Mranagnnlandynnlyn
FDI-F3 swam, Wa enemas
F3-C3 ry Pa per tecnenr yay petenr na
C3-P3_ rapworrdvrai I Poy erin
P3-04 AW el I op ,
FR2-FB pmo BW IN pn nen
FB-TB yy WA, Pvoruaf \Y mrt
eats Lali wanctayenyarsvantl Ay [and Medel argontngony
PB-02 rarnimunnvvirvrnentnenalf\ Aa, paren
Fe pa cei LV nen Stereo
eer fearon
Bae candela)
PA-02 rantryaliyaragivillyrmnrnncii
Figura 31 Registro de polipunta de proyeccién generalizada durante una crisis miociénica.
Crisis mioclonoatonicas
Encontradas principalmente en epilepsias de la infancia, estas crisis son caracterizadas
por espasmos mioclonicos en los MMSS, generalmente en flexién, seguidos de pérdida de
tono muscular, caida de la cabeza y flexién de las rodillas.
Clinicamente la fase mioclénica es breve, pudiendo ser generalizada, aislada o repetida
cen cortas series de dos o tres eventos. Los miisculos proximales son los mas involucrados,
produciendo flexién stibita de la cabeza y del tronco con caida al suelo (Oguni etal., 1992).
La duracién de estos episodios es muy breve (0,3 a 1 segundo). La caida puede ser conse-
cuencia del espasmo mioclénico global o resultado del periodo silente posmioclénico, el
cual puede ser muy prominente (Dravet et al., 1997). Pueden observarse con frecuencia
traumatismos en este tipo de crisis, los cuales pueden ocurrir por la naturaleza rapida de los
eventos o debido a la alteracién disereta de la conciencia.
oo _ Semiotogia de tas crisis generalizadas
El registro electrogrifico es caracterizado por polipunta-onda con ritmo de 2 Hz a 3 Hz,
usualmente de morfologia irregular y, en general, agrupados en secuencias ritmicas regulares,
interrumpidas por ondas lentas de amplitud clevada.
Mioclonias negativas
Las mioclonias negativas también se conocen como: atonias focales breves (Oguni et al.,
1992) y consisten de una interrupcién breve de la. actividad tonica muscular ocasionando la
pérdida momenténea del tono causada por el mecanismo epiléptico. La distincién entre la
naturaleza epiléptica y no epiléptica dependeré del contexto clinico. En estos casos se debe
verificar, por ejemplo, si la mioclonia negativa es 0 no parte de un sindrome epiléptico, ya
que no hay diferencia entre ambas formas.
Las mioclonias negativas epilépticas pueden ser encontradas en varios tipos de epilepsia.
Clinicamente se manifiestan con la pérdida breve del tono, que interfiere en la coordinacién
y control postural. Pueden ser notadas apenas cuando el paciente ejerce una actividad tonica
con la parte del cuerpo afectada por la mioclonia y puede ser uni o bilateral y, ademés, pueden
comprometer los misculos distales, proximales 0 axiales como los cervicales y los cefalicos.
La manifestacién clinica puede ser muy discreta en forma de una leve inestabilidad, pero con
Ia ejecucién de algunos movimientos podra haber caida de 1a cabeza o de objetos sostenidos
con las manos. La frecuencia también es variable, ‘ocurriendo casi continuamente durante dias
© semanas ocasionando un compromiso motor acentuado (Noachtar et al., 1977).
Las mioclonias negativas pueden inaugurar un sindrome epiléptico 0, mas frecuente-
mente, surgir mAs tarde, después que ya han iniciado otro tipo de crisis como las crisis
clonicas focales de la cara 0 hemicorporales, crisis generalizadas at6nicas 0 tonico-clonicas
co crisis de ausencia.
Las mioclonias negativas no son especificas de ningéin sindrome, Existen tres categorias
principales de sindromes epilépticos que son descritos més frecuentemente: 1) epilepsias
focales idiopsticas; 2) focales sintométicas; y 3) en los sindromes generalizados sintoma-
ticos. El EEG durante el fendmeno mioclénico puede ser focal o generalizado.
° Crisis atonicas
Las crisis aténicas son encontradas en epilepsias generalizadas sintomaticas, pero tam-
bign pueden ocurrir en epilepsias generalizadas idiopaticas (Lipinski, 197).
Las crisis atdnicas en las epilepsias generalizadas sintométicas son caracterizadas por la
pérdida del tono de fa musculatura postural de forma sibita ¢ intensa y pueden ser precedidas
Las crisis epilépticas
por uno o més espasmos mioclénicos (Gastaut & Broughton, 1974). Estos usualmente tienen
una duracién de 1 a 2 segundos y pueden variar en cuanto a intensidad, desde una discreta
caida de la cabeza hasta la caida sibita al suelo, Las crisis aténicas pueden ser de dificil re-
conocimiento clinico si el paciente se encuentra sentado o acostado. Durante las crisis hay
pérdida breve de la conciencia, pero la confusién postictal es rara (Engel, 1989).
Elhecho de que las crisis aténicas sean muy breves dificulta la observacién detallada. El
registro electroencefalogritico sin video-EEG y registros poligréficos tienen valor limita-
do. A partir de los estudios se puede observar que las crisis de caida son en general tonicas,
siendo las aténicas relativamente poco frecuentes; que las crisis at6nicas puras son raras y
que muchas crisis con componente aténico son asociadas a espasmos mioclénicos (Doose,
1985), La pérdida del tono muscular también puede ser observada en pacientes con crisis
de ausencia, especialmente en aquellos con ausencias atfpicas.
Gastaut y Régis distinguieron las auseneias con componente atonico de las crisis at6-
nicas, las cuales fueron llamadas de drop attacks para enfatizar su corta duracién (Gastaut
& Régis, 1961). Estos autores definieron las crisis atOnicas como un evento en el que hay
reduccién o ausencia del tono postural de duracién muy corta, que puede involucrar todos
Jos misculos posturales (lo que ocasiona la caida al suelo) o solamente la musculatura cer-
vical (con caida de la cabeza).
Las crisis at6nicas fueron ademas estudiadas desde el punto de vista electroclinico, sien-
do verificada la asociacién usual de crisis aténicas y crisis mioclono-at6nicas en el mismo
paciente (Gastaut et al.,1996)
El EEG ictal en crisis aténicas breves puede demostrar descargas del tipo polipunta-
onda 0, menos fiecuentemente, una o més descargas generalizadas de punta-onda, que
pueden estar asociadas a los espasmos mioclénicos (Gastaut & Broughton, 1974). Estas
descargas son rapidamente seguidas por ondas lentas generalizadas difusas, maximas en
la regidn central y vértex, las cuales clinicamente en los registros electromiograficos son
acompaiiadas por hipotonia intensa y generalizada.
Durante una crisis aténica prolongada el EEG muestra ondas lentas bilaterales y difusas
intercaladas con ondas agudas repetitivas a 10 Hz, bilaterales, sincrOnicas y simétricas
(Gastaut & Broughton, 1974),
Crisis reflejas
Como en las crisis focales, los estimulos elementales y complejos pueden actuar como
desencadenantes de las crisis generalizadas.
Clasificacién Internacional de Crisis Epilépticas (1981).
I. Crisis parciales
A. Crisis parciales simples
1. Con signos motores
2. Con alucinaciones somatosensoriales o sensoriales especiales
3. Con signos y sintomas autonémicos
4. Con sintomas psiquicos
B. Crisis parciales complejas
1. De inicio como parciales simples seguidas de alteracién de la conciencia
2. Con trastomo de conciencia desde el inicio
C. Crisis parciales con generalizaci6n secundaria
1. Crisis parciales simples que se generalizan
2. Crisis parciales complejas que se generalizan
3. Crisis parciales simples que evolucionan a complejas y se generalizan
IL. Crisis generalizadas
A. Ausencias
1. Tipicas
2. Atipicas
B, Mioclonicas
C. Clénicas
D. Ténicas
E. Ténico-clénicas
F, Aténicas
IIL. Crisis no clasificadas
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Cáncer de MamaDocument9 pagesCáncer de MamaJuan Cruz SaldunaNo ratings yet
- Cáncer de CuelloDocument22 pagesCáncer de CuelloJuan Cruz SaldunaNo ratings yet
- Guia para Curso de Infectologia UNLPDocument31 pagesGuia para Curso de Infectologia UNLPJuan Cruz SaldunaNo ratings yet
- Faemina BrevettoDocument7 pagesFaemina BrevettoJuan Cruz SaldunaNo ratings yet
- EScoliosisDocument32 pagesEScoliosisJuan Cruz SaldunaNo ratings yet
- Discitis PDFDocument4 pagesDiscitis PDFJuan Cruz SaldunaNo ratings yet
- Traumatologia Pediatrica PDFDocument12 pagesTraumatologia Pediatrica PDFJuan Cruz SaldunaNo ratings yet
- Displasia Del Desarrollo de Cadera (Mapa y Ficha Conceptual)Document3 pagesDisplasia Del Desarrollo de Cadera (Mapa y Ficha Conceptual)Juan Cruz SaldunaNo ratings yet
- El Interrogatorio en Ortopedia 1Document25 pagesEl Interrogatorio en Ortopedia 1Juan Cruz SaldunaNo ratings yet