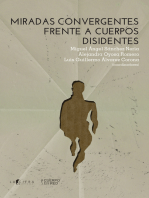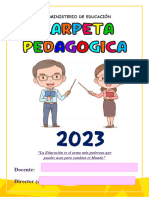Professional Documents
Culture Documents
Suciedad Cuerpo y Civilizacion - Jose Manuel Silvero - Libro 2014 - Portalguarani
Uploaded by
PortalGuarani3Original Title
Copyright
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Suciedad Cuerpo y Civilizacion - Jose Manuel Silvero - Libro 2014 - Portalguarani
Uploaded by
PortalGuarani3Copyright:
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Jos Manuel Silvero A.
Suciedad,
cuerpo y
civilizacin
Asuncin, Paraguay
2014
JOS MANUEL SILVERO A.
2014
JOS MANUEL SILVERO A.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIN (UNA)
Diagramacin de interior: Gilberto Riveros Arce
giliriveros54@gmail.com
Correccin: Milciades Gamarra
Foto de portada: Martha Elena Llano
martha.llano@icloud.com
www.sentir.org/marthallano
Diseo de tapa: Rodolfo Insaurralde
Todos los derechos reservados.
Hecho el depsito que marca la Ley N 1.328/98.
Edicin limitada.
ISBN: 978-99953-2-785-9
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
A
Herma Mabel,
Jos Manuel,
Cecilia Malem,
Manuel de Jess y
Pedro Elin;
azuzadores de ausencias,
vigilantes de la alegra,
bulliciosos en cada reencuentro.
JOS MANUEL SILVERO A.
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
La verdad es perro fiel
que vive en todas las casas
que muerde a quien no lo atiende
y defiende a quien lo guarda.
GABO FERRO (historiador y msico argentino)
El pensamiento es tarea de vagos y maleantes. Hay que saber perderse
para trazar un mapa: vagar por los mrgenes y por el desierto, fuera de
las fortalezas en las que estn encerrados la verdad, el bien y la belleza.
Slo los nmadas descubren otros mundos. Hay que saber pervertir la
ley (jugar con ella) y a veces subvertirla (ponerla en cuestin) para
cambiar y/o quitar la ley: provocar malos pensamientos en los
bienpensantes, asediar las sedes de la verdad, el bien y la belleza.
Slo los malditos mejoran este mundo.
JESS IBEZ ALONSO (socilogo espaol)
JOS MANUEL SILVERO A.
10
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
PRLOGO
Hablar no solamente sin pelos en la lengua, sino revolcndonos en la
misma mierda de la que formamos parte y que nos constituye resulta el
desafo ms potente al prologar este texto imperdible. La narrativa, la terminologa, las reflexiones, las citas, las referencias y notas, el recurso a
bibliografa, fuentes, archivos y el compromiso con Paraguay, Nuestra
Amrica y las/os seres humanas/os y con la vida misma en general del
mundo in-mundo constituyen una narrativa apasionante y con poder
anzuelstico valga el neologismo que no slo atrapa, ms bien se deja
atrapar para no soltarla nunca jams. Quien encare la dedicatoria y los
epgrafes, ya no se podr apartar de leer lnea a lnea y con todo cuidado
este enigmtico escrito, al mismo tiempo y para nada contradictoriamente, sumamente esclarecedor.
No se trata de iconizar a Paraguay, a Nuestra Amrica o a la mierda.
Se trata de atreverse a mirarnos de frente, a mirar a nuestro alrededor, a
reconocernos y reconocer a las y los dems con toda franqueza y con el
deseo intenso de acceder juntos (todas y todos) a la dignidad humana
ms plena. Para eso resulta menester enfrentar binarismos descalificantes
y excluyentes, ninguneos sin otro soporte que el desdn soberbio, petulancias de sabiduras dogmatizadas. Se trata de enfrentar, nada menos
que desde nuestro Paraguay amado, desde la cotidianidad, los desafos
que hoy nos convocan y proponer modalidades de satisfacer demandas
que nos acucian desde hace siglos ya. Justamente porque el autor es capaz
de invertir el peligro de la vecindad por la cual tanto ha sufrido histricamente Paraguay para volverla una relacin de fecundacin mutua, de
historia correlacionada, de afueras y adentros requeridos de examen cui-
11
JOS MANUEL SILVERO A.
dadoso y matizado, para no perder de vista detalles, convergencias y divergencias siempre articuladas entre s.
Los cuerpos brbaros que somos enfrentamos a la pretensiosa civilizacin sometedora y prepotente desde nuestra suciedad, mierda, lodo,
olores, comidas, ritmos, expresiones verbales muy especficas y muy nuestras. Se trata de revalorar y revisar nuestras percepciones, para lograr absorber la riqueza de las mismas, sus matices, sus facetas, sus dimensiones.
Toda esta labor se acrecienta, por cierto, cuando tenemos oportunidad de
experimentar peripecias en viajes recorriendo otros mundos, justamente
aquellos que nos quieren convertir en inmundos o que nos descalifican
as desde tiempos inmemoriales. Las responsabilidades se incrementan,
cuando, como se muestra en este libro somos capaces, tambin, de enfrentarnos a las discriminaciones internas, a las que se han normalizado o
naturalizado y repetimos inercialmente. Justamente, examinar la formacin que hemos recibido en la casa, en la escuela, en la calle, en los medios,
en las diversas actividades religiosas, comunitarias, amicales, barriales,
etc. nos confirma en esas actitudes y pre-juicios descalificadores y denigrantes de las y los dems, cuando supuestamente no cumplen con lo
que debera(n) ser.
Concentrar atencin en las tradiciones pedaggicas higienistas constituye la convocatoria de este libro para rehacer nuestra historia hasta en
detalles inmediatos y poder comprender de modo ms adecuado por qu
actuamos como actuamos. Aqu no pude menos que recordar palabras
que mi padre repeta y al principio me costaba entender. Deca algo as
como: si Lombroso hubiera tenido razn, la polica sera innecesaria. Se
refera a que los rasgos fisionmicos delataran sin lugar a dudas a los
delincuentes y, por lo tanto, cada quien podra precaverse con anticipacin y eludir todo tipo de agresiones. Por supuesto, la irona era plena y
aqu, Jos Manuel Silvero insiste en esas dimensiones irnicas, humorsticas y logra mostrar cmo se requiere avanzar de una tica presuntuosamente moralizante y totalmente ineficaz a una esttica capaz de advertir
sensibilidades y valorarlas como parte de los cuerpos que somos.
Individualismos, moralismos, dualismos virtudes (propias) / vicios (siempre ajenos...) no ayudan en nada a afrontar los desafos que
12
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
nos desquician. Perdernos en utopismos evasivos, ignorar las dimensiones oligrquicas y transcorporativas globalizantes impuestas a nuestras
cotidianidades, eludir las dimensiones econmicas siempre operantes
constituyen, entre otras, metidas de pata muy difciles de saldar. El autor
nos anima a asumirnos como los sin-vergenzas que somos y a encarar la
construccin de autnticas alternativas, sin quedarnos atrapados en puro
bla-, bla- y, menos, en promesas inalcanzadas, las cuales lo nico que logran es prolongar tiempos sin logros. Suponemos y esperamos no equivocarnos que las siguientes concisas palabras de Jos Manuel resumen
el meollo de este esfuerzo y nos atrevemos a citarlas aqu para dar lugar a
la ansiada lectura completa de su valiossimo esfuerzo, el cual generosamente nos comparte.
Puede que encontremos algn da la respuesta ante la persistencia
de este misterioso: no ser siempre todava (p. 147).
No perdamos un minuto ms. Leamos y manos a la obra!
Horacio Cerutti-Guldberg
Cuernavaca, Morelos, Mxico, 10 de noviembre de 2013.
13
JOS MANUEL SILVERO A.
14
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
INTRODUCCIN
Nada de lo que es humano me es ajeno.
TERENCIO (escritor latino)
La cuestin nominal
Es posible pensar la repugnancia y la asquerosidad? Si la lucha
cotidiana pasa por eliminar todo lo excrementicio, de qu vale fijar la mirada en la suciedad? La poderosa idea de lo lmpido ha cimentado gran
parte de la historia de las ideas de estos ltimos doscientos aos y ha
contribuido a que desde la civilizacin1 se enfrente a la barbarie con la
finalidad de consolidar la modernidad.
A pesar del tiempo, el poderoso imaginario construido desde el higienismo ha legado un ideal donde la mierda (material y simblica) es el
centro de prcticas construidas a base de prejuicios y temores.
Acaso no seguimos creyendo que la lengua la escrita y la hablada
precisa estar higienizada para evitar as cualquier posible contaminacin?
Y las acciones de cuerpos en extremo disciplinados reciben el nombre de
impecables.
La suciedad result un aliado perfecto de aquellos que precisaban
controlar cuerpos y conductas. Durante mucho tiempo la idea de pureza excelsa se ha asociado a la virginidad e inmaculada actitud de
1.
La concepcin occidental de la civilizacin est, pues, vinculada de forma inseparable
a la desintegracin de la mierda, y su relativa visibilidad o invisibilidad, es por as
decirlo, una escala para medir los niveles de desarrollo de un pas. Werner, Florian. La
materia oscura. Historia cultural de la mierda. Buenos Aires: Tusquets editores. 2013, p. 12.
15
JOS MANUEL SILVERO A.
organismos totalmente panoptizados. Entonces, la idea de mancha aparece como una cuestin de trascendental importancia, tanto a nivel simblico como real. La mcula, al estigmatizar por igual a los anormales y
sucios morales, hace emerger un lugar adecuado que congrega a los inmundos, es decir, a los que estn fuera del mundo, en la periferia. Llamativamente, el lugar secreto que todos intentan olvidar es donde estn
depositados la mierda, lo repulsivo y lo asqueroso. En medio de un paisaje repugnante se co-funden basuras, aborgenes, campesinos desahuciados, desechos y todo tipo de remanentes. En los confines de nuestras ciudades habitan nuestros temores ms grandes. Por eso, lo in-mundo oculta lo humano al evitar lo repugnante y evadir todo lo asqueroso. Poner un
velo entre nosotros y ellos nos reporta seguridad y confianza. La
mancha se debe limpiar a cualquier precio, incluso negndola.
Por ello entusiasma sentirnos seguros, aseados, centrados y harto
ordenados. Intentamos asegurar que todo est bien, en orden, terso, en
su lugar, como corresponde, etc. Sin embargo, nada es indudable. Tenemos la certeza de que vamos a perecer en un tiempo no mayor de cien
aos y que el maldito fango nos engullir con esa repugnante y asquerosa
voracidad de la que es depositaria. Tener un cuerpo implica una inevitable y continua colisin con lo abyecto. El orgullo se torna mortal y la humillacin de saberse limitado y con vocacin de lodo golpea con inusitada fuerza nuestra certeza. Aun as, hay das en que anhelamos ser eternos.
Entonces se intercalan esperanza y duda. Vivir la cotidianeidad pasmados de extraeza es un ejercicio lcito y humano, nos acerca a lo que somos.
Desde la repugnancia y la asquerosidad nos instalamos allende de la
ficcin lmpida y asptica de que todo est claro, explicado y en su
lugar. Desde la escatologa y el higienismo, la duda puede enfrentarnos a
lo genuinamente humano. Desde la inmundicia y lo excrementicio, la
demanda insoslayable de preguntar, revisar, reordenar, matizar y seguir
buscando puertos seguros a sabiendas que nunca lo conseguiremos, se
hace grande.
Entonces, este libro nace con la intencin de celebrar la hermosa y
16
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
siempre necesaria duda, el prstamo ms insaciable e indmito que
pagaremos en el futuro.
Podramos ser mejores si aupamos un altercado a favor de la disolucin de conceptos almidonados y harto encorsetados? Existe la posibilidad de vociferar por todos los rincones constreidos, la condicin humana del que se asume corpreo? Imaginmonos por un momento una
gran revolucin gestada a partir de una simple evidencia: soy un cuerpo
y nada de lo que es humano me es ajeno.
En el libro, sospechamos, en consonancia con Nussbaum, que la repugnancia ha sido utilizada a lo largo de la historia como un arma poderosa en los esfuerzos sociales realizados para excluir grupos y personas.
El deseo de separarnos de nuestra condicin animal es tan fuerte
que a menudo no nos limitamos a las heces, las cucarachas y los
animales viscosos. Necesitamos un grupo de humanos para unirnos contra ellos, que vienen a ejemplificar la lnea limtrofe entre lo
humano y lo vilmente animal. Si esos casi animales estn entre nosotros y nuestra propia condicin animal, entonces estamos a un
paso ms lejos de ser animales y mortales. As, a lo largo de la historia ciertas propiedades repugnantes lo viscoso, el mal olor, lo pegajoso, la descomposicin, la podredumbre han sido montonas
y repetidamente asociadas, verdaderamente proyectadas sobre determinados grupos, en referencia a los cuales agrupaciones privilegiadas buscan definir su estatus humano superior.2
Y quines podran ser esos grupos humanos repugnantes? Nussbaum nos invita a mirar la historia y advertir en ella esa larga lista de
individuos de clase baja imaginados como manchados3 por la suciedad
2.
3.
Nussbaum, Martha. El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergenza y ley. Buenos
Aires: Katz. 2006, p. 130.
La mancha en su acepcin ms amplia pertenece a la semntica escatolgica por su
carga simblica de impureza, suciedad, contaminacin y estigma. La mancha acenta
su carga negativa al significar lo femenino sea desde lo religioso o de lo profano. La
gravitacin simblica del pecado original, el comportamiento sexual que trasgrede el
17
JOS MANUEL SILVERO A.
corporal. Mujeres, negros, aborgenes, judos, intocables, homosexuales,
entre otros.
Y qu pasara si los paraguayos formaramos parte de ese repugnante grupo imaginado por vecinos dadores de civilizacin? En este libro
se indaga tal posibilidad.
Qu significa escatologa? Qu connota el higienismo?
Si observamos el Diccionario de la Real Academia, el mismo dedica
sendas entradas a la palabra escatologa. En la primera se establece la
relacin con el griego skahtos, ltimo, y loga, tratado y se define como
conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. La
segunda acepcin, la que nos interesa, configura la palabra como tratado
de cosas excrementicias y cualidad de escatolgico, en el sentido de
excrementicio, y establece la procedencia del griego skor, skatos.
Pero cmo es posible que se pueda hablar y en este caso escribir
sobre la mierda? Qu motiva a un ser humano a hurgar en los recovecos donde la inmundicia se enseorea? La respuesta no es simple. En primer lugar debemos tener en cuenta la fuerza de la costumbre y el innegable poder de los prejuicios a la hora de criar silencios en torno a la inmundicia. Por otro lado, si lo escatolgico se ocupa de sustancias que despide
el cuerpo, las mismas se han configurado culturalmente como desagra
orden patriarcal y la peridica mancha menstrual as lo refrendan. Sin embargo, la mancha desliza su abigarrado simbolismo ms all del gnero, afirmndose como una categora cultural polismica y multiforme. Las muchas marcas corporales de lo mrbido,
particularmente las de la lepra y la sfilis, representan simblicamente los ms logrados
y eficaces estigmas culturales del otro. En lo general, la mancha cobra su sentido ms
amplio en su polaridad y complementariedad frente a lo limpio, as como en sus poco
visibles mediaciones. Recordemos que hay una categora laboral de actores de lo bajo y
lo sucio, cuya funcin es la limpieza del entorno privado y pblico. En el plano de las
creencias, la mancha va ms all del pecado porque puede adoptar formas secularizadas de significacin y representacin simblica. Melgar Bao, Ricardo. Entre lo sucio y
lo bajo: Identidades subalternas y resistencia cultural en Amrica Latina, en Cassigoli,
Rossana y Turner, Jorge (Coord.) Tradicin y emancipacin cultural en Amrica Latina.
Mxico: Siglo XXI Editores-UNAM, Facultad de Ciencias Polticas y Sociales, Centro de
Estudios Latinoamericanos. 2005, p. 41.
18
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
dables, repugnantes y no aptas para ser tratadas en libros para todo
pblico. Sin embargo, no olvidemos la famosa frase de Barthes: la mierda escrita no huele.
Bataille nos recuerda que aprendemos a desarrollar el sentido de la
repulsin y el asco.
Hemos olvidado rpidamente el esfuerzo que nos cuesta comunicar a nuestros nios las aversiones que nos constituyen, que hicieron de nosotros seres humanos. Nuestros nios no comparten de
por s nuestras reacciones.4
Podemos entender el higienismo como una corriente de pensamiento abocada al estudio de problemticas demogrficas y poblacionales y con especial atencin a grupos de presin social como mendigos,
aborgenes, negros, prostitutas y alcohlicos. Como ideologa parida de la
mano del positivismo y el liberalismo, el higienismo implica el despliegue de una serie de ropajes conducentes a la desestimacin y estigmatizacin de la imagen del cuerpo sucio, rooso, feo, negro donde aborgenes, campesinos y desposedos se vieron sometidos al igual que su lengua y su ethos a una criba en nombre de la moral y el orden.
Vigarello afirma que en el siglo XIX, la imagen del pobre y, sobre
todo, la de la miseria estn cambiando y convirtindose en algo ms inquietante y ms amenazador con la nueva ciudad industrial, igual que va
cambiando la pedagoga destinada a los indigentes y el lugar que van
ocupando las prcticas de limpieza. Finalmente se va imponiendo con
insistencia desconocida hasta ese momento una asociacin: la limpieza
del pobre se convierte en garanta de moralidad que, a su vez es garanta
de orden.5
4.
5.
Bataille, George. El erotismo. Barcelona: Tusquets. 1992, p. 84. Citado por Chueca, Luis
Fernando. El discurso escatolgico sobre el cuerpo en la poesa de J.E. Eielson, en
Estela, Carlos y Padilla, Jos Ignacio. Homenaje a Eielson. More Ferarum. N 5-6, Lima,
2000, p. 168.
Vigarello, George. Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media. Madrid:
Alianza Editorial. 1991, p. 139.
19
JOS MANUEL SILVERO A.
En un mundo que consume tanto como produce, la escatologa no
podra estar ausente. Lo sucio como escollo a vencer en sociedades higienizadas y harto disciplinadas contrasta con la pervivencia de situaciones tan injustas como la vida de miles de seres humanos a costa de la
basura o el triste espectculo de las letrinas que a duras penas se yerguen
de pie en las periferias. All aterrizan los prejuicios desde la repugnancia
biolgica y sobre todo, el asco moral. Las construcciones culturales empadronan a los otros atentando y ahorcando diariamente la idea central
de una comunidad poltica que se precia de ser Estado Social de Derecho.
La mierda ha servido para distinguir entre nosotros y los otros, para
trazar la lnea que habra que separar a los que conformaban y definan el orden, para establecer los lmites entre lo conveniente y lo
inconveniente, entre lo civilizado y lo brbaro. Eso ha sido as desde que el mundo es mundo.6
El cuerpo
Contar con un cuerpo, ser un cuerpo y/o ser en un cuerpo, nos pone
de frente en primer lugar a nuestra intrnseca condicin poltica y social.
Al ser sujetos corpreos inevitablemente tendremos algn tipo poco,
mucho o todo de relacin con la ciudad y lo que implica vivir juntos en
un espacio determinado y acotado segn los criterios de una organizacin territorial. Mucho antes de formar parte de la comunidad que la lotera social decide, la comida forma parte de esa larga e interesante lucha
personal y colectiva que debemos asumir. En ausencia de ella, el cuerpo
va menguando y el hombre pierde la firmeza y fortaleza necesarias para
cumplir sus planes, programas y proyectos. La comida hace al cuerpo y el
cuerpo al hombre.
6.
Gmez Canseco, Luis. Ms all de la Mierda en Gmez Canseco, Luis (Ed.) Fragmentos para una historia de la mierda. Cultura y transgresin. Huelva: Universidad de Huelva.
2010, p. 270.
20
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Siendo partcipes de la realidad en su ms amplio sentido, necesariamente enfrentamos la mirada del otro. Algunas veces el otro como yo
y otras, el otro como extrao.
Dependiendo del grado de compromiso y el tipo de alteridad que
administremos, los lugares que habitamos sern solidarios o excluyentes.
Los cuerpos de los ms dbiles sentirn en sus entraas el peso de las
decisiones, omisiones y el arpn de los discursos acerca de sus miserias y
la soledad de aquel que siendo parte de una comunidad de sujetos polticos comprueba de qu manera su cuerpo se reduce a la mnima expresin
de la dignidad y el reconocimiento; se vuelve basura ante la mirada del
otro. Entonces la moral hegemnica se explica sin ms prembulos. Los
malos son los dbiles, aquellos que carecen de todas las virtudes que la
excelsa nobleza (alta dignidad) resguarda y conserva (conservadores) de
manera ritualizada (religiones).
Si las sociedades actuales evolucionaron de la mano de las libertades
fundamentales, todava los cuerpos soportan la marca indeleble de los
que reparten sentido, orden y bondad. Las fobias, prejuicios y maledicencias alimentan vetustas imposiciones y disciplinamientos rancios. Si
solamente pudiramos evitar los miles y millones de estigmatizaciones,
conseguiramos jubilar de a poco a miles de millones de cuerpos hipcritas que vierten sus temores y conflictos infundados en los cuerpos de los
otros.
En la medida que una sociedad pisotea los cuerpos de los ms frgiles y vulnerables, las lites fortalecen su predominio y todo el quehacer
cotidiano es un transitar de cuerpos que luchan por sobrevivir y otros por
evitar los reflujos de la gula y los rollos del exceso y el despilfarro.
A las persecuciones asociadas a las opciones tambin debemos
sumar la industria de dolor y muerte que el hambre produce. Sufrimientos indecibles de cuerpos malogrados por decisiones en extremo egostas
han configurado un escenario desolador e irracional. Sin embargo, paradjicamente, un grupo cada vez ms numeroso de sujetos corpreos sufren los horrores por el consumo excesivo de comida. El peor de los mundos posibles lo es por ausencia. El mejor de los mundos posibles sufre por
la abundancia.
21
JOS MANUEL SILVERO A.
Por ello, hablar de cuerpo es tambin hablar de la vulnerabilidad
de muchas de nuestras instituciones y del fracaso de las polticas pblicas. La trascendencia no es la consolidacin de un legado enorme de superlativa conciencia o un inacabado bienestar donde el sufrimiento y la
muerte tiendan a desaparecer. De ninguna manera, la trascendencia es
comer sin necesidad de que el cuerpo sea sometido a innmeras indignidades; es tener un lugar decente donde defecar y seguir sonriendo como
todo cuerpo esperanzado.
Por eso no podemos referirnos al cuerpo y olvidarnos de la triple
condicin del sujeto corpreo; hetertrofo (come y produce desechos),
poltico (vive en ciudades, se organiza), trascendente (se re, administra
esperanzas).
Si hoy somos parte de un rebao que irremediablemente perecer en
menos tiempo de lo que creemos, tanta obediencia y tanto silencio a cuestas servir para redimirnos? Preguntar es comprometerse con la respuesta.
Callar es fomentar la ms perversa de las acciones: la omisin.
Al contar con un cuerpo, necesariamente planean sobre el mismo,
adiestramientos, disciplinamientos y sujeciones. La interaccin est mediada por rituales, fiestas, ceremonias y contenciones. Y es que muchas de
nuestras sujeciones polticas, morales, sociales, religiosas, econmicas,
mdicas y culturales se expresan desde la conducta y la representacin de
nuestro propio cuerpo.7
En este libro sospechamos que las ideas no se erigen en funcin a
revelaciones de origen sobrenatural. Nuestras certezas no vienen del cielo
a dignificar nuestros cuerpos. Las marcas, los estigmas o el reconocimiento de lo humano y el respeto por los derechos se logran construyendo
legitimidades que inspiran legitimaciones y legalidades siempre dignas.
Entonces, pensar el cuerpo de manera discursiva y razonada es una labor
posible y necesaria en tiempos entremezclados de autonoma e imposi-
7.
Rosell Sobern, Estela. Presencia y miradas del cuerpo en la Nueva Espaa. Mxico: UNAM.
2011, p. 9.
22
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
cin. Lapso bisagra en que podemos elegir nuestro camino o transitar
senderos ajenos.
Ninguna cultura ni ninguna organizacin social y poltica con independencia del perodo histrico y del lugar geogrfico, ha ignorado el cuerpo. Muy por el contrario, este ha sido el centro de fuertes atenciones y constantes conflictos. La sexualidad, la emocionalidad, la higiene, la moral, la diettica, la alimentacin, la vestimenta, las prcticas vinculadas al cuidado y mantenimiento del cuerpo
son apenas algunos de los aspectos propios e inseparables de la
existencia corporal.8
La cuestin metodolgica
Las indagaciones que el lector encontrar a lo largo del libro no pretenden producir verdades en consonancia con los estilos metodolgicos
cuantificables. No se enmarca dentro de los lmites de ciertos modelos de
investigacin que desconocen la pluralidad de saberes. Admitamos sin
temor; para muchos dogmticos, los escritos que salen de los escritorios
no pasan de ser dardos intiles que buscan ingenuamente traspasar el
corazn de la certeza. Sin embargo, considero que la ilusin de criticar el
estado de las cosas y el orden desordenado es una sana tarea en tiempos
de normalizacin consensuada. Por eso, cuando las ideas se cristalizan, es
parte de la faena derretirlas y hacer que fluyan en rumoroso e inquieto
manantial de mltiples posibilidades portadoras de sentidos varios. El
infierno de la duda, ese enorme caudal de temeridades, destruye con preguntas el mundo-paraso de los irrebatibles. El xodo de los que cuestionan es el trtaro de los irrefutables. Al dejar de preguntar por los imponderables, estos se multiplican.
Bien podra leerse como notas, pues el objetivo del texto no es otro
que marcar algunas cuestiones a fin de recordar, y si amerita el caso,
8.
Scharagrodsky, Pablo. El cuerpo en la escuela. Buenos Aires: Ministerio de Educacin,
Ciencia y Tecnologa. Programa de Capacitacin Multimedial. 2007, p. 2.
23
JOS MANUEL SILVERO A.
esgrimir como insumos en debates venideros. Como se podr notar (notar comparte la raz con noticia, nota, nombre, conocimiento) este libro
se aleja de los tufos de lo exacto. Desde una aproximacin interdisciplinar se analizan el cuerpo, los excrementos y la idea surgida a partir de la
misma aunque sea provisoriamente se intentarn interpretar los conceptos y estrategias conducentes a la edificacin de conductas disciplinantes
y sus consecuencias prcticas de gran magnitud en la vida de las personas. En lnea con Cirigliano9, estimo importante recordar la fascinacin
que producen en nuestro medio los temas internacionales estandarizados. Las polticas que configuran nuestra accin y nuestro pensar tienden, por un lado, a responder preguntas descontextualizadas y por otro, a
reproducir soluciones ajenas para tantear corregir nuestros imponderables. No olvidemos que en muchos de los centros tomados como hormas, las investigaciones y estudios son productos de problemas reales
que acucian a una determinada sociedad y de ninguna manera el saber es
consecuencia del amor desinteresado a la verdad. La autonoma e independencia en el pensar y en el decir se logra en proporcin al grado
de inters por temas reales y cotidianos. Cmo es posible que se persiga
una poltica de investigacin, desarrollo, innovacin, el fortalecimiento
tecnolgico y el afianzamiento de la capacidad cientfica del pas en ausencia de una poltica integral que revierta el marcado dficit de las necesidades bsicas insatisfechas de miles de compatriotas que viven y sobreviven estigmatizados y repugnados?
La urgente realidad y las indagaciones que pudieran surgir de los
trabajos de las reas sociales, artsticas y humansticas no deben considerarse de segundo orden o menor. Si pudiramos vencer el platonismo que
planea sobre nuestro pensar, decir y hacer, muchos de los imponderables cotidianos que acucian a la gente dejarn de ser sombras que
empaan la verdadera esencia de lo real-ideal. No se puede absolutizar la
contingencia, tampoco se puede absolutizar un momento del devenir
gnoseolgico.
9.
Cirigliano, Gustavo. Universidad y pueblo. Planteos y textos. Buenos Aires: Librera del
Colegio. 1973, p. 45.
24
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Cada pueblo en cada poca tiene la ciencia bsica que responde a
sus necesidades. No existe la ciencia bsica en s y para siempre.
En la Edad Media europea, la filosofa escolstica era la ciencia bsica; en el imperio romano, el derecho era la ciencia bsica.10
La cuestin a desarrollar
Este trabajo es producto de un inters por los meandros escatolgicos que surgen de las profundidades del cuerpo. Por ello, en la primera
parte del libro y sus dos captulos, el lector encontrar un resumen de la
disputa entre el cuerpo vivido y el cuerpo objetivado. De modo sucinto
revisamos algunos desarrollos tericos en la lnea de la sociologa y de la
antropologa corporal. De las ideas clsicas fundantes pasamos a explorar el aporte y las propuestas de los pensadores latinoamericanos. A
partir de las imgenes construidas y la configuracin de los mismos se
analiza el destino de los cuerpos disminuidos. La utopa de Jos Manuel Perams es criticada y a la misma se contrapone la resistencia actante
de Ober. Se cierra el apartado con un breve anlisis de la idea de cuerpo
segn la perspectiva de tres pensadores paraguayos: Cecilio Bez, Natalicio Gonzlez y Rafael Barrett.
En la segunda parte del libro se examinan sumariamente posturas y
pareceres de algunos filsofos, socilogos y artistas en relacin a los temas escatolgicos. Desde Digenes de Sinope, pasando por Scrates, San
Agustn, Gustavo Bueno, Zizek entre otros pensadores, dan razones a fin
de otorgar a la mierda un lugar dentro de la historia del pensamiento. A
nivel nacional, se revisa el aporte escatolgico de Gilberto Ramrez Santacruz y Osvaldo Salerno.
La tercera parte del libro en su captulo primero intenta enlazar y
explicar la dolorosa relacin que el Paraguay mantuvo con la suciedad
material y simblica desde el siglo XVIII en adelante. Analizando el higienismo se pretende develar las razones que hicieron posible urdir contra el
10.
Ibd.
25
JOS MANUEL SILVERO A.
Paraguay una Alianza Civilizatoria cuyos argumentos estaban, en gran
medida, aupados de conceptos higienistas. En nombre del progreso se
trajo la guerra (la destruccin y el desamparo es el legado ms terso del
higienismo). As, desde imgenes, smbolos y ficciones modernas que
surgieron entre los siglos XVIII, XIX y parte del XX, se rastrea la manera
en que se delinearon la identidad, la otredad y el lugar de lo limpio y lo
blanco, en antagonismo a lo bajo y oscuro, tambin a lo sucio. En el captulo segundo se repasan la propuesta pedaggica normalista y las marcas indelebles en formato de estigmas que las mismas han improntado en
los cuerpos de varias generaciones.
En la ltima parte, a manera de conclusin, se despliega una serie de
argumentos a favor de la pluralidad a la hora de configurar y fortalecer
las polticas pblicas, en extremo necesarias, como el caso de la gestin de
excretas, sistema de alcantarillados, tratamiento de residuos slidos y aguas
negras y por supuesto, la distribucin de redes de agua en poblaciones
alejadas del pas.
26
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Primera Parte
Interpretaciones, usos y abusos del cuerpo
27
JOS MANUEL SILVERO A.
28
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Captulo I
NOTAS EN TORNO AL CUERPO
Si todo es discurso, qu pasa con el cuerpo?
Si todo es un texto, qu decir de la violencia y el dao corporal?
JUDITH BUTLER (filsofa estadounidense)
Precedentes
La vida de cada uno y de los dems flucta en un pedazo de tiempo que se aloja en un cuerpo (y viceversa). Segn vaya pasando el tiempo,
criamos un cuerpo y gestionamos una historia que no podra ser entendida y asumida en ausencia de un canon fenotpico. Es ms, probablemente, la historia de las ideas resulte obscura si no comprendemos a fondo la
historia de la corporeidad, que no es ms que la historia de la experiencia
humana improntada en el cuerpo.11 No en vano Bourdieu nos recuerda
que el cuerpo est en el mundo social, mas el mundo social est en nuestro cuerpo.12
El cuerpo pertenece al conjunto de categoras ms persistentes de
la cultura occidental. Fundamentalmente porque soporta, por su
aparente evidencia, todas las grandes cuestiones que nos configu-
11.
12.
Aguado Vzquez, Carlos. Cuerpo humano e imagen corporal. Notas para una antropologa de
la corporalidad. Mxico: UNAM-Instituto de Investigaciones Antropolgicas. 2011, p. 321.
Bourdieu, Pierre. Lio sobre a Lio. Vila Nova de Gaia: Estratgias Criativas. 1996, p. 36.
29
JOS MANUEL SILVERO A.
raran y permitiran que nos inventsemos, nos olvidsemos y volvisemos a concebir una categora ms radical que parecera definir a nuestra humanidad, o sea, aquello que pensadores como Clment Rosset (entre muchos otros) llaman nuestra fatalidad ontolgica: nuestra finitud radical y nuestra necesaria singularidad que
de todas las maneras o sea siempre, nos determina a que nos reconozcamos en el espejo, en el cine y en la misma sombra que nos
hace presente nuestra ausencia inmediata.13
La complejidad de ser un cuerpo y al mismo tiempo contar con
un cuerpo ha sido motivo para que a lo largo de la historia el mismo
fuera asumido, construido y transformado de muchas maneras. Al referirnos al cuerpo humano dice Gonzlez Cruss estamos indicando la
presencia de una entidad viviente portadora de una estructura y funciones propias y que ostenta cierta apariencia14 y est dotado de un sexo.15
Adems, interacciona con sus semejantes, y la interaccin genera una enorme multitud de imgenes y estados afectivos. Todo ello determina que la
visin del cuerpo sea siempre cambiante, pues los aspectos que se perciben, as como los usos y tradiciones que la visin del cuerpo origina, varan con las civilizaciones, las clases sociales, las pocas, y hasta con las
sectas y grupos pequeos o subculturas que existen dentro de una sociedad.16
13.
14.
15.
16.
Tucherman, Ieda. Breve historia de Corpo e de seus monstros. Lisboa: Nova Vega. 2012, p.
18.
Con respecto a la evolucin de los discursos en torno a la apariencia, se puede consultar
el libro de Vigarello, George. La metamorfosis de la gordura. Historia de la obesidad desde la
Edad Media al siglo XX. Buenos Aires: Nueva Visin. 2011.
Es interesante la historia del britnico Norrie May-Welby y la construccin de sexualidad. A los 28 aos se realiz un cambio de sexo para convertirse en mujer. Pero tampoco
se encontr a gusto con su nuevo cuerpo. Entonces, luego de varias operaciones, tratamientos y diligencias legales, ha optado por un nuevo gnero: neutro. El caso de
Norrie es histrico, pues sent precedente al lograr que las autoridades reconozcan los
derechos de las personas que no se sienten de ningn sexo.
Gonzlez Cruss, Francisco. Historia del cuerpo en Letras Libres. N 49, enero de 2003,
p. 8.
30
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Por su parte, C. Aguado Vzquez indica que el cuerpo humano es un
organismo vivo constituido por una estructura fsico-simblica, que es
capaz de producir y reproducir significados. Este proceso de produccin
de sentido implica una interaccin continua del sujeto con otros cuerpos
dentro de un espacio determinado.17
Si intentamos bucear en los albores de la humanidad, all encontraremos cuerpos diligentes movindose de un lado para otro en busca de
comida. No en vano, aquellas pinturas rupestres muestran al hombre persiguiendo, ya sea un mamut, ciervo o lo que fuera. As, el cuerpo aparece
ligado a la caza y a la gestin de la vida. De las cavernas impregnadas por
movimientos de cuerpos podemos pasar a la escultura. El cuerpo emerge
inerte, la piedra se convierte en el lecho que guarda las marcas de figuras
humanas, cuerpos moldeados segn un tiempo y una cosmovisin determinada. Pero el movimiento, accin primordial de la vida, volver una y
otra vez asocindose a la imagen corporal. Por ello, los egipcios y persas,
con sus imgenes de cuerpos coloridos, hasta las representaciones de los
griegos de la poca de Pericles de cuerpos en movimientos (tallados y
pintados) con gestos y detalles en consonancia con la vida cotidiana, la
guerra, el estar en la ciudad, aparecern en objetos, frisos y en la vida
cotidiana de aquella Atenas que no terminamos de ponderar.
En este apartado no realizaremos ninguna excursin histrica exhaustiva por los senderos que configuraron la idea del cuerpo. No es intencin nuestra revisitar cada poca a fin de dar cuenta de los mltiples
discursos que se esbozaron en funcin al mismo.18 No obstante, indicare-
17.
18.
Aguado Vzquez, Carlos. Cuerpo humano e imagen corporal. Notas para una antropologa de
la corporalidad, p. 25.
Para el estudio del tema en cuestin desde una perspectiva ms europea, vanse: Alain
Corbin, et al (dir). Historia del cuerpo. Madrid:Taurus. 2005 III. Vols; Feher, Michel (ed.)
Fragmentos para una historia del cuerpo humano. Madrid: Taurus. 1991; Le Goff, Jacques.
Una historia del cuerpo en la Edad Media. Barcelona: Paids. 2005; Porter, R., Historia del
cuerpo, en Burke, Peter (ed.) Formas de hacer Historia. Madrid: Alianza Editorial. 1993;
Le Breton, David. Antropologa del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visin. 2002;
Bernard, Michel. El cuerpo. Un fenmeno ambivalente. Espaa: Paids.1994; Rico Chavarro, Ddima. Hacia la corporizacin del sujeto: Lo social y las emociones en la dignidad
31
JOS MANUEL SILVERO A.
mos algunos aspectos bsicos que hacen a la discusin planteada por el
cuerpo y a partir de all, intentar analizar algunos aspectos del tiempo
presente.
A manera de sntesis, siguiendo los delineamientos de Gonzlez Cruss, podemos decir que las visiones del cuerpo integraran, por un lado, un
cuerpo inefable e invisible, reflejo de una potencia divina e increada, segn el concepto de civilizaciones antiguas. Asimismo, el cuerpo como
sombra de un arquetipo ideal sera la constante en la filosofa platnica, o
como objeto de emocin esttica entre los artistas griegos. Presenciamos
luego entre los msticos medievales la visin de un cuerpo despreciable,
fuente de pecado y bajeza. En el Renacimiento el cuerpo pasa a ser objeto
de conocimiento cientfico. Luego, el cuerpo como mensaje moralizador
desde la Reforma. Y finalmente, el cuerpo que se convierte en objeto de
intercambio en el mercado libre, el cuerpo de cotizacin y de compraventa.19
Cuerpo dado vs. Cuerpo construido
Tener un cuerpo implica una construccin previa del mismo. Una
tarea cuyos cimientos responden a intereses bien localizados tanto geogrfica como ideolgicamente y que vehiculizan discursos portadores de
dominio y disciplinamientos. Como ejemplo podramos referirnos al cuerpo de la mujer y las huellas de los mandatos, que en diferentes pocas y
culturas, han planeado sobre la misma.
La legislacin moderna, como parte del discurso dominante, situ
a las mujeres en una posicin de inferioridad con respecto a los
hombres, encuadrndolas en una categora social especfica con
particularidades propias y subordinadas. Para justificar esta infe
19.
y en la redefinicin del sujeto racional. Tesis de Doctorado. Universidad Carlos III de
Madrid. Instituto de Derechos Humanos Bartolom de las Casas. Programa de Doctorado en Derechos Fundamentales. Madrid. 2006.
Gonzlez Cruss, p. 15.
32
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
rioridad jurdica y social se dise un cuerpo ideolgico que, de
manera ms o menos burda o ms o menos sofisticada, intentaba
demostrar dicha inferioridad fsica y moral femenina. Las mujeres
eran, de acuerdo con los parmetros del discurso dominante, hombres imperfectos y como tales, inferiores y dbiles tanto a nivel fsico como a nivel moral e intelectual.20
Prez Molina muestra la manera en que se inventaron normas y actitudes hacia el cuerpo de las mujeres desde un cuerpo ideolgico y analiza
en su obra dos aspectos de esas normativas: el referido a la necesidad de
cubrir el cuerpo de una determinada manera y el que concierne a la virginidad, cuya exigencia es consecuencia del control de la sexualidad femenina por parte del hombre.
Es cierto que ejemplos de este tipo abundan a lo largo de la historia
de la humanidad. Por ello es un acto justo y tico fijar la mirada de manera crtica una y otra vez en esos mecanismos de control que se han desplegado y que siguen vigentes en actos simples y cotidianos.
En el intento de adentrarnos en la reflexin, advertimos un primer
punto a tener en cuenta; las vertientes desde donde se asume la idea de
cuerpo. Por un lado, encontramos que los constructivistas sociales defienden la idea de que el cuerpo es cultural y no meramente una entidad
biolgica. En 1934, Marcel Mauss al leer una conferencia titulada Tcnicas
y movimientos corporales, probablemente preparaba un prolfico territorio
de encuentros disciplinares, particularmente de la historia, la antropologa, la sociologa y por supuesto, la filosofa. La concepcin del hombre
total de Mauss convoca una triple perspectiva: socio-cultural, psicolgica y biolgica. En su intervencin afirmaba que cosas que nos parecen
naturales son en realidad histricas y poseen una dimensin simblica.21
20.
21.
Prez Molina, Isabel. La normativizacin del cuerpo femenino en la Edad Moderna: el
vestido y la virginidad en Revista Espacio, tiempo y forma. UNED: Espaa. Serie IV.
Historia Moderna. 1996, p. 103.
Vase; Mauss, Marcel. Sociologa y Antropologa. Madrid: Tecnos. 1979, pp. 337-354.
33
JOS MANUEL SILVERO A.
Las tcnicas corporales varan no solo con los individuos y sus limitaciones, sino sobre todo, con las sociedades, la educacin, las
reglas de urbanidad y la moda.22
Para Mauss, el cuerpo estaba dotado de simbolismo y las formas en
que las personas se movan y se relacionaban con el mismo se iban adoptando a partir de adiestramientos y condicionamientos culturales.23 Asimismo, la taxonoma psicosociolgica que haba inventariado contemplaba desde el parto a la motricidad y al deporte, desde los cuidados brindados al cuerpo hasta el coito.
Asimismo, nos recuerda Maisonneuve, que ciertas corrientes sociolgicas tienden a poner acento sobre todo en las diferencias de clase y de
sexo que modelan al conjunto de los esquemas corporales: condiciones de
trabajo, hbitos de consumo, actitudes y comportamientos en pblico; en
suma, el estilo y las imgenes del cuerpo.24
Por ejemplo, segn P. Bourdieu (1977,1979), el cuerpo percibido es
esencialmente un producto sociocultural y la relacin con el propio
cuerpo no correspondera directamente a la imagen que de l nos
ofrecen los dems, sino a ciertos modelos del cuerpo legtimo
que rigen la evaluacin de esa imagen en funcin de la posicin
que el sujeto ocupa en la estructura social. La experiencia del cuerpo (y correlativamente de su belleza) estara fundamentalmente
vinculada con tales organizaciones y con la inculcacin de un cierto hbito.25
En contrapartida, los defensores de un cuerpo naturalista, entre
ellos los sociobilogos, consideraron el cuerpo como una base biolgica
22.
23.
24.
25.
Ibd., p. 345.
Rosell Sobern, Estela. Presencia y miradas del cuerpo, p. 7.
Maisonneuve, Jean y Bruchon-Schweitzer, M. Modelos del cuerpo y psicologa esttica. Buenos Aires: Paids. 1984, p. 9.
Ibd.
34
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
presocial sobre la cual se fundan las superestructuras del yo y de la sociedad.26
Salinas, en un interesante artculo27, da cuenta de la disputa sostenida entre las dos propuestas e indica que una de las crticas a la corriente
terica del construccionismo social es la contradiccin que parece estar
implcita en muchos de sus argumentos, para los cuales el significado del
cuerpo adquiere un carcter indispensable en lugar de ser un rasgo culturalmente accidental.28
Diana Fuss critica el esencialismo que da forma a los postulados
del construccionismo social y afirma que al igual que otras muchas perspectivas tericas, requiere la constante e inevitable referencia al cuerpo
humano como receptor de cualquier suceso social.29
Salinas cree que la presencia permanente de un cuerpo biolgicamente cambiante, una vez que entra en contacto con el entorno social
(incluso antes de nacer el individuo), est sujeta a significados diversos,
importantes para la interaccin social. Este fenmeno, contina argumentando, es debido a que son esos significados los que determinan los comportamientos del individuo en respuesta a estmulos del entorno. Desde
el momento en que nos referimos a fenmenos que tienen lugar en la
sociedad, la esencialidad de lo biolgico pasa a un segundo lugar en su
facultad determinante, frente a la accin de la cultura social, ya que otros
aspectos sociales en los que la interaccin del individuo tiene lugar modifican y recrean esas realidades biolgicas, concluye Salinas.30
Seguir la lnea evolutiva de estos criterios ayuda a proseguir con la
reflexin, pues, si aceptamos que el cuerpo es estrictamente biolgico, ten-
26.
27.
28.
29.
30.
Para este apartado seguimos el trabajo de Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda. Barcelona: Paids. 2002, p. 26 y ss.
Salinas, Lolas. Construccin social del cuerpo en Revista espaola de investigaciones
sociolgicas. N 68, 1994 (Ejemplar dedicado a: Perspectivas en Sociologa del Cuerpo),
pp. 85-96.
Ibd., p. 87.
Ibd.
Ibd.
35
JOS MANUEL SILVERO A.
dramos un discurso con caractersticas muy alejadas de aquel que defiende que el cuerpo pertenece al mbito cultural. Y si asumimos que el
cuerpo es producto de un proceso cultural, las consecuencias del mismo
sern decisivas a la hora de querer entender cualquier poca histrica.
Ya desde el siglo XIX, Engels y Marx reflexionaron sobre el cuerpo
humano como fenmeno que solo poda entenderse dentro de un contexto econmico, social y cultural. Para ambos, el cuerpo dependa de la naturaleza, pero eran las relaciones y la praxis social las que definan la verdadera corporalidad de los hombres.
Entwistle analiz las dos posturas en los siguientes trminos:
Puesto que el cuerpo tiene una presencia evidente como fenmeno natural, el criterio naturalista es atractivo y, de hecho, resultara extrao sugerir que ste es un objeto socialmente construido. Sin embargo, dado que el caso es que el cuerpo posee una presencia material, tambin es cierto que el material del cuerpo siempre est siendo interpretado culturalmente en todas partes: la biologa no se encuentra excluida de la cultura sino dentro de ella.31
Entwistle insiste en que la suposicin comnmente aceptada de que
la biologa no pertenece a la cultura fue, durante mucho tiempo, una de
las razones por las que los tericos sociales descuidaron el cuerpo como
objeto de estudio. Es verdad que a la hora de escudriar el cuerpo, se
cierne sobre el mismo una especie de misterio, entindase esto como algo
que no terminamos de comprender. Franco Rella afirma que el misterio
del cuerpo comienza donde comienza tu cuerpo. Slo que no sabes dnde comienza. No conoces sus confines. Lo que llamas alma o espritu
est separado del cuerpo? Y dnde se halla trazada la lnea de los confines? Vargas Llosa cuenta Rella dice que si un cuadro no lo conmueve
hasta los testculos, para l no es un gran cuadro. S que cuando he encontrado la imagen que buscaba, esa imagen que una milagrosamente
31.
Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda, p. 26.
36
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
fragmentos que giraban inquietos en mi cabeza, he experimentado una
emocin intelectual, pero tambin he experimentado un hormigueo que
atravesaba mi cuerpo, rozaba tambin, por cierto, mi sexo.32
Las preguntas de Rella son ms que pertinentes a la hora de plantear
la confrontacin entre un cuerpo natural y otro cultural, es decir, un
cuerpo dado y un cuerpo construido. El autor deja abierta la posibilidad
de seguir pensado qu es el cuerpo.
Dnde puedo, entonces, encontrarlo, dnde puedo tocarlo, que
sea l de verdad, mi cuerpo? En una caricia, en una imagen o en
un pensamiento?33
El planteamiento de una de las filsofas ms influyentes en el campo
de los estudios de gnero, Judith Butler34 y sus cuerpos que importan
asume la reflexin desde la materialidad o performatividad del sexo
inaugurando as una discusin fascinante y muy rica en matices a la hora
de analizar las dos posturas referentes al cuerpo y sus consecuencias.
No obstante, ms all de la discusin que no hace muchos aos se ha
instalado, lo cierto es que la teora social clsica descuid o reprimi el
cuerpo durante mucho tiempo. Apoyndose en la obra de Turner35, Entwistle afirma que:
En primer lugar, la teora social, concretamente la sociologa, hered el dualismo cartesiano que daba prioridad a la mente y a sus
propiedades de conciencia y de razn sobre el cuerpo y a sus propiedades de emocin y de pasin. Adems, como parte de sus crticas tanto al conductismo como del esencialismo, la tradicin sociolgica tendi a evitar las explicaciones del mundo social que tena
en cuenta al cuerpo humano, centrndose en su lugar en el actor
32.
33.
34.
35.
Rella, Franco. En los confines del cuerpo. Buenos Aires: Nueva Visin. 2004, p. 21 y ss
Ibd.
Butler, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los lmites materiales y discursivos del
sexo.Buenos Aires: Paids. 2010.
Turner, Bryan S. El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teora social. Mxico: FCE. 1984.
37
JOS MANUEL SILVERO A.
humano como creador de signos y significados. Asimismo, la preocupacin sociolgica por la historicidad y el orden social en las
sociedades modernas, a diferencia de las cuestiones ontolgicas,
no pareca involucrar al cuerpo. Tal como arguye Turner, en lugar
de naturaleza-cultura, la sociologa se ha preocupado del yo-sociedad o de agencia-estructura.36
Al parecer, el olvido del cuerpo37 ha sido posible porque no fue asumido ms all de un producto, cuyo tratamiento no poda alejarse de su
condicin de fenmeno natural, no social, y, por consiguiente, como objeto ilegtimo para la investigacin sociolgica.
Quiz valga como dato, siguiendo a Pacheco38 indicar que, tambin
en la historia de la ciencia, el cuerpo ha sido silenciado una y otra vez.
Kuhn afirma que tanto el historiador como el cientfico vieron el desarrollo de la ciencia como una marcha casi mecnica del intelecto. Su bsqueda era el descubrimiento de los secretos de la naturaleza y la afinacin de
mtodos intelectuales para lograr ese conocimiento. As, el intelectualismo conectaba de manera directa con el puritanismo. Por lo tanto, el cuerpo se encontraba excluido en la bsqueda de toda trascendencia posible.
Turner en su interesante artculo Los avances recientes en la teora del
cuerpo, nos recuerda que en contraste con la sociologa, al cuerpo huma-
36.
37.
38.
Entwistle, Joanne, p. 27.
Si bien es cierto que el cuerpo ha sido silenciado durante un periodo largo, ser
Frederick Nietzsche uno de los pioneros de la promocin del cuerpo al oponer de manera ejemplar la contemplacin apolnea al impulso dionisiaco cuando trata el origen
de la tragedia (1872). El propio Dionisos inspira, al menos, parcialmente, las predicaciones de Zaratustra destinadas a quebrar la tabla de los valores cristianos, que (segn l)
hacen al hombre ablico y pusilnime, y a operar una transmutacin al exaltar la vida y
la voluntad de podero contra la actitud de resignacin. Hay que liberar al hombre
torpe y pesado mediante la prctica de la danza, que lo prepara para el vuelo csmico y
para la infinitud. Maisonneuve, Jean y Bruchon-Schweitzer, M. Modelos del cuerpo y
psicologa esttica, p. 14.
Pacheco Ladrn de Guevara, Lourdes. Horizonte epistmico del cuerpo en Regin y
Sociedad. Colegio de Sonora. Mxico, N 30, Vol. XVI, 2004, p. 4.
38
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
no se le ha concedido un puesto de importancia en la antropologa desde
el siglo XIX.39
No obstante, desde la perspectiva de otros tericos, el cuerpo tiene
una historia que ha configurado la comprensin y la experiencia sobre el
mismo.
Norbert Elias, por ejemplo, advierte que los desarrollos histricos,
como la centralizacin cada vez mayor del poder en manos de un nmero
ms reducido de seores con la aparicin de la aristocracia y cortes reales,
sirvieron para frenar la violencia entre las personas y los grupos, e inducir
a un mayor control social sobre las emociones. Las cortes medievales exigan cdigos de conductas cada vez ms elaborados e instauraron en los
sbditos la necesidad de controlar sus cuerpos para convertirse en personas de buenas maneras y cvicas.40
La disciplina del cuerpo desde y a travs del poder ha sido objeto
de estudio de uno de los pensadores ms lcidos, Michel Foucault. A diferencia de los tericos que ignoraron el cuerpo, el pensador francs ha colocado al cuerpo humano en el centro del escenario al considerar el modo
en que las disciplinas emergentes de la modernidad estaban principalmente enfocadas en la actuacin de los cuerpos individuales de las poblaciones de cuerpos.41 Foucault, en la nocin que tiene del discurso, advierte de qu manera se esbozan los regmenes de conocimientos que a su vez
dictan las condiciones de posibilidad de pensar y de hablar. Estos discursos tienen repercusiones en el modo en que acta la gente, puesto que no
son meramente textuales, sino que se ponen en prctica en el micronivel
del cuerpo.
Turner indica que las reflexiones de Foucault demuestran la manera
en que los cuerpos individuales son manipulados por el desarrollo de
39.
40.
41.
Vase: Turner, Bryan. Los avances recientes en la teora del cuerpo en Revista espaola
de investigaciones sociolgicas, N 68, 1994.
Vase: Elias, Norbert. El proceso de la civilizacin. Investigaciones sociogenticas y psicogenticas. Mxico: FCE. 1987, p. 115 y ss. Citado por Entwistlep. 27.
Entwistle, Joanne, p. 31.
39
JOS MANUEL SILVERO A.
regmenes especficos, por ejemplo la dieta y el ejercicio, que hacen que el
individuo se responsabilice de su propia salud y de estar en forma (la
disciplina del cuerpo), y la forma en que son controlados y coordinados
(biopoltica) los cuerpos de las poblaciones.42
El cuerpo, por medio de la medicina y la dieta, se convierte en blanco de estos procesos polticos, por los cuales nuestros cuerpos son
regulados y administrados en aras del orden social.43
As, vemos cmo estos dos aspectos estn ntimamente relacionados, en especial respecto al modo en que se consigue el control, concretamente mediante un sistema de vigilancia o de panopticismo.44 Sin embargo, en este punto es interesante advertir que el poder para Foucault es
relaciones de fuerza, esto significa que no es propiedad de nadie, por
ello, donde haya poder habr resistencia al mismo. Es decir, el poder, tras
haber invertido en el cuerpo, se halla expuesto a un contraataque del mismo.
Pero mi cuerpo, a decir verdad, no se deja someter con tanta facilidad. Despus de todo, l mismo tiene sus recursos propios de lo
fantstico; tambin l posee lugares sin lugar y lugares ms profundos, ms obstinados todava que el alma, que la tumba, que el
encanto de los magos. Tiene sus bodegas y sus desvanes, tiene sus
estadas oscuras, sus playas luminosas. Mi cabeza, por ejemplo, mi
cabeza: qu extraa caverna abierta sobre el mundo exterior por
dos ventanas, dos aberturas, bien seguro estoy de eso, puesto que
las veo en el espejo; y adems, puedo cerrar una u otra por separado. Y sin embargo no hay ms que una sola de esas aberturas, porque delante de m no veo ms que un solo paisaje, continuo, sin
tabiques ni cortes. Y en esa cabeza, cmo ocurren las cosas? Y bien,
42.
43.
44.
Entwistle, Joanne, p. 32.
Turner, Bryan. Los avances recientes en la teora del cuerpo, p. 15.
El Panptico es un proyecto de sistema penal creado por Jeremy Bentham en 1791 a
pedido de Jorge III de Inglaterra.
40
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
las cosas vienen a alojarse en ella. Entran all y de eso estoy muy
seguro, de que las cosas entran en mi cabeza cuando miro, porque
el sol, cuando es demasiado fuerte y me deslumbra, va a desgarrar
hasta el fondo de mi cerebro, y, sin embargo, esas cosas que entran
en mi cabeza siguen estando realmente en el exterior, puesto que
las veo delante de m y, para alcanzarlas, a mi vez debo avanzar.45
La visin de Foucault, afirma Entwistle, niega el hecho de que, por
difcil que pueda ser el acceso al cuerpo como un campo independiente,
nosotros estamos encarnados y contenemos los parmetros de una entidad biolgica y que esta experiencia, aunque est mediatizada por la cultura, es fundamentalmente para nuestra existencia. Los cuerpos no son
simples representaciones; tienen una realidad concreta y material, una
biologa que, en parte, viene determinada por la naturaleza. Los cuerpos
son producto de una dialctica entre naturaleza y cultura.46
En sntesis, el cuerpo es una entidad biolgica sometida a una construccin social constante.47
Ahora bien, no es del todo correcto decir que la discusin fue zanjada gracias a una recapitulacin que dio pie a la asuncin sinttica de las
dos posturas. Pues, de esta discusin naturaleza-cultura se han alejado
varios tericos al advertir que se poda construir una alternativa en relacin al paradigma del cuerpo, a saber, paradigma de la corporeidad.
As, el nuevo criterio se vera retirado de la propuesta estructuralista apareciendo en escena la idea de corporeidad48 como un estar en el mundo,
cuestin central de la fenomenologa de Maurice Merleau-Ponty49 defen-
45.
46.
47.
48.
49.
Foucault, Michel. El cuerpo utpico: las heterotopas. Buenos Aires: Nueva Visin. 2010.
Entwistle,Joanne, p. 44.
Vase; VV.AA. Perspectiva en sociologa del cuerpo en Revista espaola de investigaciones sociolgicas, N 68, 1994.
Un interesante trabajo donde se grafica la recuperacin del cuerpo humano en la reflexin filosfica es el de Garca Gonzlez, Bernardo. Prolegmenos para una fenomenologa del llanto en Desacatos. N 30, mayo-agosto de 2009, pp. 15-28.
Sobre esta vertiente fenomenolgica, vase: Conill, Jess; Moreno, Csar y Pintos Pearanda, M Luz. Cuerpo y alteridad en Revista de la Sociedad Espaola de Fenomenologa.
Serie Monografa 2. Madrid, 2010.
41
JOS MANUEL SILVERO A.
dida por Thomas Csordas. Asimismo, la teora de la prctica de Pierre
Boudieu ser una constante en el horizonte de este nuevo planteamiento.
Con respecto a la fenomenologa, Senz realiza un interesante recuento de la manera en que el cuerpo ha sido ubicado, caracterizado y
asumido a lo largo de varios siglos. As, en algunas sociedades primitivas,
el cuerpo de la persona estaba subordinado al universo y era una especie
de tejido comn; en las sociedades occidentales, se fue imponiendo la
individuacin a travs del cuerpo.50
Ahora bien de qu manera se configura la idea de cuerpo desde
Platn hasta Descartes?
Desde Platn, este fue definido como crcel del alma. Aristteles le
confiri cierta positividad, debido a su materialidad, aunque su determinacin dependa de la forma (psique). Con Averroes, la filosofa rabe heredar la teora del compuesto humano y la de la corruptibilidad de la materia. La tradicin cristiana posterior se caracterizar tambin por el desprecio del cuerpo contaminador del
alma. En la Modernidad, se consuma el aislamiento del cuerpo de
los otros y del cosmos. Vesalio, en su De Corporis humini fabrica (1543)
instaurar el dualismo entre el ser humano y el cuerpo, que determinar epistemolgicamente a Occidente: la anatoma estudia el
cuerpo como realidad autnoma diseccionada y objetivada. La filosofa del cgito traducir esa tendencia, retomando el dualismo
platnico-cristiano y despojndolo de toda matriz religiosa y mtica. Descartes separar el cuerpo del mundo, reducindolo a una rex
extensa opuesta a la res cogitan y desencarnalizando as al yo. () El
dualismo cartesiano determinar el tradicional menosprecio del
cuerpo y la escasez de teoras filosficas acerca de l. La concepcin
cartesiana continuar con la filosofa mecanicista del siglo XVII que
objetivar el cuerpo, considerndolo como una parte menos humana del ser y representndolo de manera asociacionista.51
50.
51.
Senz, M. Carmen. El cuerpo vivido como nudo de identidad y diferencias. Una alternativa al cuerpo objetivado en Choza, Jacinto y Pintos, Mara Luz. Antropologa y tica
ante los retos de la biotecnologa. Themata. Revista de Filosofa. N 33, 2004, p. 141.
Ibd., p. 141.
42
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Es cierto que hoy seguimos explicando el cuerpo desde presunciones naturalistas, de modo que entendemos nuestras actividades como
conductas objetivas, que responden a estmulos externos e impersonales,
como funciones annimas. Senz cree que de esa manera se perpeta la
disociacin moderna cuerpo-alma. Incluso las ciencias humanas se han
desentendido del cuerpo y se han dedicado nicamente al cultivo del espritu y al estudio de sus producciones.52
Entonces surgen las teoras fenomenolgicas del cuerpo vivido, del
cuerpo subjetivo-objetivo, que han pretendido restaurar la unidad de la
existencia humana. Husserl, Scheler, Binswanger, Marcel y Merleau-Ponty, entre otros, rompen con la tradicin moderna mecanicista del cuerpo y
reformulan la subjetividad en abierta oposicin con la tradicin filosfica
dualista.
Apoteosis del cuerpo
Una postura interesante acerca del cuerpo es la que defiende el portugus Verglio Ferreira en su obra Invocacin a mi cuerpo (1969). En la misma, el pensador y ensayista asume el reto de indagar el ser, la nada, la
conciencia y la esencia desde las coordenadas de Heidegger, Malraux,
Camus y Sartre. Sobre la misma, Leonel Ribeiro dos Santos sostiene que la
antropologa filosfica de Ferreira se presenta como una antropologa esttica, es decir, una antropologa del hombre sensible.
En una antropologa as solo podra terminar en una apoteosis del
cuerpo, pues es en el cuerpo que, antes de todo, que el hombre
siente y se emociona y, en ltima instancia, llega a pensar. Es este
cuerpo subjetivo, y no tanto espritu lo que verdaderamente constituye al hombre en cuanto hombre. El cuerpo se da y se aprehende
en la inmediata presencia del hombre en el mundo. Por eso, el cuerpo es el lugar irreductible de la inmanencia, solamente a partir del
52.
Ibd., p. 142.
43
JOS MANUEL SILVERO A.
cual la trascendencia es posible, pues es del cuerpo que emerge
toda la creacin humana de significaciones.53
El hombre puede, pues, decir l es su cuerpo, que su cuerpo es su
espritu y que su espritu es su cuerpo, un cuerpo espiritualizado o un
espritu encarnado, que el cuerpo es, en fin, la realidad ms radical e ntima de su ser. Pues somos nuestro cuerpo. Somos lo que somos en nuestro
cuerpo y desde nuestro cuerpo.54
Por y desde la corporalidad el hombre adquiere una subjetividad
y una conciencia desbordando la idea de un mero carcter instrumental
como otro de s. La corporalidad es un yo, materia conciencializada que
abre el acceso del mundo a nosotros.55 De esta manera Ferreira reivindica
la dimensin del cuerpo vivido.
Mas las propias posibilidades existen en cuanto yo los reconozca
como tales. As, el mundo realmente no existe si el hombre no existe. El gesto de creacin soy yo que lo ejecuto y nadie ms. De mi
cuerpo centrado en el mundo irradia la vida en que un hombre
puede vivir, ya sea un mundo-humano, o ya sea simplemente el
mundo. Porque no hay mundo fuera de la ordenacin que el hombre le impone.56
53.
54.
55.
56.
Ribeiro dos Santos, Leonel. Melancolia e Apocalipse. Estudos sobre o Pensamento Portugus
e Brasileiro. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 2008, p. 361.
Ibd.
Fernandes, Antnio Teixeira. Para uma sociologia da cultura. Porto: Campo das Letras.
1999, p. 162.
Ferreira, Verglio. Invocao ao meu corpo. Lisboa: Editora Bertrand. 1994, p. 262.
44
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Captulo II
EL CUERPO SALVAJE
Una cuestin que posteriormente se qued, o torn muy importante para
m es la cuestin del cuerpo. Comprend, que todas las luchas que se
hacen tienen la nica finalidad de hacer que el cuerpo sea feliz. No hay
absolutamente nada en el mundo ms importante que el cuerpo. Si
nosotros hacemos la revolucin, la nica finalidad de la revolucin es
permitir que los cuerpos no tengan dolor, que los cuerpos no tengan
miedo, que puedan dormir en paz, que puedan trabajar en paz, que
puedan crear el amor, que puedan tener sus hijos o no.
Que puedan vivir el futuro sin temores, sin angustias.
RUBEM ALVES (escritor brasileo)
Filosofa del cuerpo en Latinoamrica
En 1982, el extinto pensador colombiano Fabio Lozano, en el marco
del II Congreso Internacional de Filosofa Latinoamericana57, al leer una
ponencia titulada El cuerpo, una realidad alienada, iniciaba una corriente
de pensamiento donde el cuerpo ocupara un lugar central. En el conjunto de la compleja trama de temas filosficos que en aquel entonces los
pensadores latinoamericanos comenzaban a vislumbrar, destaca la labor
57.
El II Congreso Internacional de Filosofa Latinoamericana fue organizado por la Universidad Santo Toms de Bogot (Colombia), entre los das 11 y 16 julio de 1982.
45
JOS MANUEL SILVERO A.
de Arturo Rico Bovio58, quien tom la posta dejada por Lozano y pronto
se erigi en uno de los pensadores59 de la corporeidad60.
La reflexin terica, tal como lo esbozaron los pensadores latinoamericanos, y que gira alrededor del cuerpo; categora central de un discurso
filosfico que retoma los temas centrales de la Filosofa (Antropologa Filosfica, tica, Metafsica, Epistemologa, Filosofa de la Historia y la Cultura, entre otros) y los repiensa en la perspectiva de la corporeidad.
El filsofo Horacio Cerutti nos recuerda que el primer trabajo de Rico
Bovio parti de una reconsideracin de la obra clsica de Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologa de la percepcin y que desde la misma, asumi la
situacin cultural e histrico-social de Latinoamrica abriendo as una veta
de investigacin muy fecunda. Asimismo, Cerutti advierte que el peculiar enfoque de Rico Bovio cuaj en una obra muy bien lograda y de amplio espectro sobre el derecho desde una perspectiva corporal.61 Con un
lenguaje tan riguroso como accesible, construy una filosofa del derecho
a partir de una definicin de cuerpo que merece considerarse en toda su
fecundidad conceptual.
58.
59.
60.
61.
Rico Bovio, Arturo. Las fronteras del cuerpo. Crtica de la corporeidad. Quito: Abya-Yala.
1998.
El filsofo Horacio Cerutti-Guldberg tambin ha reflexionado acerca del cuerpo, as lo
atestigua su indispensable texto: Preliminares hacia una recuperacin del cuerpo en el
pensamiento latinoamericano contemporneo en Realidad. Revista de Ciencias Sociales y
Humanidades, N 105. El Salvador, 2005. Por otro lado, el mencionado filsofo dirige el
Proyecto Espacio, dialctica y cuerpo. Hacia una simblica desde Nuestra Amrica.
UNAM-Mxico.
Sin embargo, el mismo Rico Bovio manifiesta en las Fronteras del cuerpo que no ha estado solo en la tarea de reivindicar el pensamiento en torno al cuerpo. Cita la labor de la
gran pensadora peruana Rivara de Tuesta, quien reivindica la labor de Merleau-Ponty
con su escrito: Rivara de Tuesta, Mara Luisa. El cuerpo en la filosofa de Maurice
Merleau-Ponty. en Archivos de la Sociedad Peruana de Filosofa V. Lima, Amarau Editores.
1986, pp. 103-118. Asimismo, hace referencia a la labor del venezolano Arnaldo Est,
quien reflexiona y delinea aplicaciones concretas a la realidad latinoamericana desde el
pensamiento referido al cuerpo. Vase: http://aeste.blogspot.com/2009/07/la-integralidad-del-cuerpo-humano.html
Rico Bovio, Arturo. Teora corporal del derecho. Mxico: Universidad Autnoma de Chihuahua-Facultad de Derecho/Grupo Editorial Miguel ngel Porra. 2000.
46
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
De manera sucinta podemos decir que Rico Bovio formula una propuesta que apunta hacia una ruptura semntica con la nocin tradicional
del cuerpo en tanto dimensin fsica del ser humano. En uno de sus
escritos presenta nuevas categoras que hacen posible profundizar la tesis
de que somos un cuerpo, donde lo visible y lo invisible, lo tangible y lo
intangible, tienen reconocimiento como dimensiones corporales interrelacionadas estrechamente, en lugar de la socorrida actitud que habla de
tener un cuerpo, la cual reduce lo corporal a los rasgos fsicos, concretos, temporales, que guardan una presunta relacin instrumental con eso
que llamamos yo, alma o subjetividad.62 Nuestro autor afirma que
el ser humano es un cuerpo, no tiene un cuerpo. As, supera la propuesta
dualista y materialista al tiempo de evitar un acercamiento ideolgico con
ambas doctrinas, sugiere la categora de valencias corporales, propiedades naturales del cuerpo humano que se expresan paralelamente como
necesidades y capacidades.63
Las necesidades se corresponden con los impulsos innatos, mientras que las capacidades son recursos naturales de los que estamos dotados para satisfacer a las primeras.
Las dos se dividen en tres subniveles interrelacionados en orden
ascendente: biognicas, sociognicas y noognicas o personalizantes. En el orden de las necesidades, impulsos congnitos que requieren del concurso de satisfactores, las fisicobiolgicas promueven la supervivencia individual; las sociales las relaciones de comunicacin, afecto, amorosas y de intercambio cultural; y las personales incitan a la realizacin plena de cada humano en cuanto ser
nico y creativo que aporta al grupo su singularidad. Las tres son
indispensables para el desarrollo humano completo, y de su insa-
62.
63.
Rico Bovio, Arturo. Las coordenadas corporales. Ideas para repensar al ser humano
en Revista de Filosofa de la Universidad de Costa Rica, N 108, enero-Abril de 2005, p. 89.
VV.AA. Filosofa del cuerpo en Diccionario de Filosofa latinoamericana. Disponible: http:/
/www.cialc.unam.mx/pensamientoycultura/biblioteca%20virtual/diccionario/
filosofia_del_cuerpo.htm
47
JOS MANUEL SILVERO A.
tisfaccin o satisfaccin inadecuada provienen los problemas que
aquejan a nuestra especie.64
Un pasaje interesante en la construccin del pensamiento de Rico
Bovio es el anlisis del cuerpo del otro. Los cuerpos ajenos vistos desde
nuestro propio cuerpo son asumidos de maneras dismiles. Y esto es por
la multiplicidad de coordenadas corporales posibles de la cual disponemos. As, podemos ver desde la extrema necesidad (el hambre), desde el
erotismo, desde el afn de conocimiento, desde la imaginacin, desde el
enamoramiento, y as, cada perspectiva nos abrir un ngulo diverso del
cuerpo vislumbrado.
Incluso las zonas corporales, resultado de la interaccin de la vista
con otros sistemas motores y con las convenciones vertidas en el
lenguaje, adquieren dimensiones diversas segn la calidad de la
mirada. El fenmeno no se encuentra del todo a merced del nimo
propio, puesto que culturalmente se nos ensea a mirar con cierta
perspectiva.65
En ese sentido, el trabajo ya citado de Estela Rosell Sobern coincide plenamente con el horizonte de Rico Bovio en lo que respecta a la mirada del otro. En este caso, una mirada de cosificacin, dominacin y vasallaje.
Y es que el planteamiento de Rico Bovio da pie a pensar la historia de
Amrica como un innegable acto de sujecin corporal. Un grupo humano
impone al otro, la manera de ver, interpretar y sentir su cuerpo. Aunque
esto ocurra de un modo diametralmente opuesto a lo previamente construido, los sujetados y reducidos son conquistados desde la destruccin
de sus cuerpos.
Al borrarse todas las extensiones corporales de una cultura, se desvanece la idea del cuerpo vigente en ella, alguien dira que a los
64.
65.
Ibd.
Rico Bovio, Arturo. Las coordenadas corporales. Ideas para repensar al ser humano, p. 95.
48
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
indios se les rob el alma, pero, por qu no traducirlo como una
prdida de cuerpo? Su autoimagen corporal haba sido robada para
sustituirla con la del fiero conquistador, tan distinto en todo a los
habitantes de las Indias Occidentales.66
Quiz no sea descabellado afirmar que toda historia pasada y el futuro inmediato que se esboza, probablemente no sea otra cosa que el intento por definir una y otra vez el destino de los cuerpos en funcin de las
muchas solicitaciones de la vida. Entonces, una sociedad nicamente se
hace digna en la medida que asume una autoimagen corporal y al mismo
tiempo tiene la capacidad de aceptar la diversidad fenotpica. Un grupo
humano que no resguarda y garantiza las mltiples autoimgenes posibles con las que convive, impondr una y otra vez patrones de conductas
(vestido, idioma, creencias, educacin, etc.) a fin de anular al distinto. La
anulacin del otro que convive conmigo es tambin una mutilacin de mi
propia proyeccin de vida. Por otro lado, segn la manera en que una
sociedad plantee el problema de la vida y de la muerte, del trabajo y de las
fiestas, segn la idea que ella se forje de la naturaleza del hombre y de su
destino, segn el valor que se asigne al placer y al saber, el cuerpo ser
evaluado, tratado y representado diferentemente.67
Por ello, las siguientes lneas podran ayudar a entender la manera
en que los cuerpos son reconocidos, explorados, amados u odiados en
funcin de prejuicios insostenibles:
El blanco tiene para el negro olor a cadver. El negro tiene para el
blanco olor y color de mierda. Este comn reconocimiento sustenta
su odio recproco, odindose uno al otro precisamente porque se
devuelven la imagen de lo que cada uno esconde y se disimula a s
mismo y viendo, en esa obstinacin del otro en arrancarse de la
propia tierra (de la que, efectivamente, el conquistador se arranca
66.
67.
Rico Bovio, Arturo. Las fronteras del cuerpo. Crtica de la corporeidad, p. 164.
Maisonneuve, Jean y Bruchon-Schweitzer, M. Modelos del cuerpo y psicologa esttica, p.
13.
49
JOS MANUEL SILVERO A.
para, dejando su suelo, ir a cultivar la tierra del otro; es decir, ponerla a punto de producir y hacerla propia para, cultivndola, arrancar al brbaro de su tierra-mierda), la ciega arrogancia del que no
sabe que debe morir. El que impone civilizacin no puede dejar de
creerse inmortal: por eso es por lo que hay un olor a cadver formado por un retorno de lo que l rechaza de su condicin mortal, teniendo que desprenderse como los otros de su doloroso despojo
terrestre. Los cadveres no dejan de ser desperdicios que se entierran. Y el occidente cristiano ha mantenido durante mucho tiempo
que lo que se imaginaba era el olor a cadver y el olor a mierda en
un temor semejante al que senta por sus efectos mrbidos.68
En el mbito de la tica, Rico Bovio tiene elementos que lo acercan a
Spinoza y a Gustavo Bueno. Pues, su propuesta de fundamentar el bien
a partir de las mismas necesidades corporales coincide con el mandato
tico por excelencia y con la satisfaccin adecuada de cada uno de sus
niveles.
La firmeza es una de las primeras virtudes, segn Benito Espinosa,
nuestro mentor. La firmeza es la aplicacin de la fortaleza a uno
mismo o al grupo; despus vendr la generosidad, cuando la fortaleza se aplique a los dems individuos o grupos.69
Por otro lado, las ideas de Rico Bovio apuntan hacia un objetivo axiolgico tico-poltico cuyo horizonte es la utopa latinoamericana. Esto es,
la edificacin de una sociedad que propicie el crecimiento integral de todos sus integrantes salvaguardando la dignidad de los cuerpos.
Por su parte, Cerutti alega que la demanda de reconocernos como
corporales es urgente y ms que secular. En uno de sus escritos70, realiza
un profundo anlisis y al mismo tiempo problematiza la expresin op68.
69.
70.
Laporte, Dominique. Historia de la mierda. Pretextos: Valencia. 1989, p. 63.
Bueno, Gustavo. La base de la firmeza en Catoblepas. Revista crtica del presente. N 31.
Septiembre de 2004.
Cerutti-Guldberg, Horacio. Preliminares hacia una recuperacin, p. 1.
50
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
cin por los cuerpos. Su reflexin se enmarca, claro est, en los lindes de
la Teologa de la Liberacin y de la Filosofa de la Liberacin. Es sumamente claro el filsofo siguendo a Assmann71 al plantear que el lenguaje
no garantiza nada. Es posible darse muchos golpes de pecho y pronunciar palabras, pero si los hechos no acompaan al discurrir es poco lo que
se puede esperar de las palabras solas.
Es conocida la expresin nuclear de la teologa de la liberacin: la
opcin por los pobres. Importa destacar que esta opcin, decisin, eleccin, toma de partido significaba inicialmente un colocarse del lado de los pobres, al precio de asumir todos los costos de tal
actitud. Tambin es sabido que la jerarqua eclesistica catlica ms
conservadora supo acotar la radicalidad de esta propuesta mediante
el aadido de un trmino que se ha conservado hasta hoy como
ingrediente ya indispensable de esa expresin, al punto de casi confundirse con ella: opcin preferencial por los pobres. Esa preferencia facilit no excluir de entrada a los no pobres e, incluso, permite en casos extremos seguir militantemente del lado de los ricos
y poderosos.72
En la segunda parte del escrito los cuerpos que somos Cerutti realiza una detallada y novedosa excursin visitando propuestas y discusiones desde la produccin de pensadores y pensadoras de esta parte del
mundo. La abundante referencia y detalles acerca de los desarrollos de
teoras y propuestas hacen del escrito una contribucin inestimable a la
historia de la corporalidad en Latinoamrica. Al cerrar su escrito, el filsofo afirma que no trata de concluir nada, ms bien insiste en insinuar algunas vas de indagacin posible. No obstante, Cerutti sigue inquiriendo
acerca del cuerpo dirigiendo un proyecto en la Universidad Autnoma
de Mxico titulado Espacio, dialctica y cuerpo. Hacia una simblica
desde nuestra Amrica.
71.
72.
Assmann, Hugo. Teologa desde la praxis de la liberacin; Ensayo teolgico desde la Amrica
dependiente. Salamanca: Sgueme. 1973.
Cerutti-Guldberg, Horacio. Preliminares hacia una recuperacin, p. 2.
51
JOS MANUEL SILVERO A.
Desde aquella pionera propuesta de Fabio Lozano, varias fueron las
reflexiones desde diferentes disciplinas que se han vertido y consolidado
a favor del cuerpo. En este apartado vimos de manera muy sucinta73 algunos aspectos del pensamiento latinoamericano en relacin al cuerpo y su
lucha por recuperar la centralidad del mismo, de regresar lo corporal a su
lugar y asumir de esa manera las consecuencias de sujecin. Asimismo, la
gran tarea de construir una sociedad donde los cuerpos no sean posedos
nicamente desde abstracciones sino desde experiencias que pueden sentir,
imaginar, soar y pensar su destino, es un reto que exige compromiso de
todos. La multiplicidad de cuerpos implica variedad de posturas que a su
vez reclama una capacidad dialgica constante. Latinoamrica tiene una
nefasta historia de cuerpos que han sido torturados, hambreados, perseguidos, quemados, ridiculizados y olvidados en nombre de ideologas y
regmenes polticos coyunturales que en ausencia de condiciones dignas
recurrieron a la tortura para marcar los cuerpos y as intentar sostener lo
insostenible. Hoy da, el cuerpo ha dejado de ser una mera circunstancia,
es una magna experiencia que demanda una construccin diaria en un
espacio y tiempo bien delimitados.
73.
Para ms detalles sobre el cuerpo en Latinoamrica, vanse: Montoya, Jairo (compilador). La escritura del cuerpo. El cuerpo de la escritura. Medelln: Universidad de Antioquia. 2001; Pedraza Gmez, Zandra. Cuerpo e investigacin en teora social. Ponencia leda en la Semana de la Alteridad. Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales. Octubre de 2003; Pedraza Gmez, Zandra. Derivas estticas del cuerpo en Desacatos, N 30, mayo-agosto de 2009; Figari, Carlos y Scribano, Adrin. Cuerpos, subjetividades y conflictos: hacia una sociologa de los cuerpos y las emociones desde Latinoamrica.
Buenos Aires: Fundacin Centro de Integracin, Comunicacin, Cultura y Sociedad
CICCUS. 2009; Ferrs Antn, Beatriz. Heredar la palabra. Vida, escritura y cuerpo en
Amrica Latina. Tesis de doctorado. Universidad de Valencia. 2005; Citro, Silvia Cuerpos Significantes. Travesas de una etnografa dialctica. Buenos Aires: Biblos. 2009; Matoso,
Elina (compiladora.) El cuerpo In-cierto: arte/cultura/sociedad. Buenos Aires: UBA/ Editorial Letra Viva. 2006; Guido, Raquel. Cuerpo, arte y percepcin. Buenos Aires:IUNA. 2009;
Citro, Silvia (Comp). Cuerpos plurales. Antropologa de y desde los cuerpos. Buenos Aires.
2011.
52
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
En cuerpo y alma
Merece una consideracin muy especial la obra de la colombiana
Zandra Pedraza Gmez74, pues la amplitud, complejidad y riqueza de sus
anlisis la posiciona como una de las referentes indiscutibles en el campo
de la reflexin sobre el cuerpo.
La conferencia leda por Pedraza en el II Coloquio de Humanismo y
Educacin Cuerpo y subjetividad en la educacin en la Facultad de
Educacin de la Pontificia Universidad Javeriana podra servirnos como
excusa para intentar mostrar algunas de las muchas intersecciones que
nuestra autora estudia y problematiza.
En la citada conferencia, muestra los cruces que se han dado entre
cuerpo y condicin humana como parte del proceso de construccin de la
experiencia moderna en Colombia. Asimismo, expuso la relacin entre el
conocimiento del cuerpo y la posibilidad de que este se convierta en una
entidad central de la condicin humana moderna por medio del uso social de ese conocimiento, cuyos efectos son particularmente visibles en la
educacin.
Por otro lado, en la mencionada alocucin, mencion algunos de los
modelos del cuerpo que durante los siglos XIX y XX sirvieron de fundamento para orientar la educacin y, como parte de ella, para establecer
vnculos entre las formas de conocimiento y de experiencia que han ca-
74.
Pedraza Gmez, Zandra. El debate eugensico: una visin de la modernidad en Colombia en Revista de Antropologa y Arqueologa, N 9, 1997, pp. 115-159; En cuerpo y alma.
Visiones del progreso y de la felicidad. Bogot: Universidad de los Andes. 1999; Las hiperestesias: principio del cuerpo moderno y fundamento de diferenciacin social en Viveros, Mara y Garay, Gloria (comps.) Cuerpo, diferencias y desigualdades sociales. Bogot:
CES. 1999; La difusin de una diettica moderna en Colombia: La revista Cromos entre 1940 y 1986 en Armus, Diego (ed.) Entre mdicos y curanderos. Cultura, historia y
enfermedad en la Amrica Latina moderna. Buenos Aires: Norma. 2002. pp. 293-329; Las
huellas de la vida. Intervenciones estticas y modelado del Yo en Pro-Posies, N 14, 2,
2002, pp. 91-102; Polticas y estticas del cuerpo en Amrica Latina. Bogot: Universidad de
los Andes-CESO. 2008.
53
JOS MANUEL SILVERO A.
racterizado los procesos de socializacin y de educacin durante este periodo y hasta el presente.
Especficamente en lo que respecta al cuerpo en Latinoamrica, Pedraza afirma que:
En el caso del estudio del cuerpo en Amrica Latina con todo el
riesgo que acarrea tratar una unidad tan amplia de observacin
encuentro posible acercarse a este objetivo justamente a travs del
pensamiento latinoamericano, para designar con este amplio rtulo un horizonte de sentido hegemnico en el cual se han desenvuelto muchos debates significativos en torno del gobierno de la
condicin y la experiencia humanas de esta regin.75
La pensadora colombiana considera que en y desde- el pensamiento latinoamericano han brotado varios aspectos relativos al orden corporal, tales como la condicin colonial y la modernidad, as como los debates prximos a la identidad y cultura latinoamericanas, los argumentos
sobre la forma y el sentido de la educacin, las discusiones sobre historia,
raza y geografa o las actuales tendencias decoloniales. En los diversos
tipos de textos que componen el pensamiento latinoamericano y en los
programas que letrados, intelectuales y especialistas han expuesto, es
posible reconocer el vnculo genealgico que gest una concepcin histrico-antropolgica sobre la condicin humana en la que el cuerpo es un
elemento clave para la constitucin y el gobierno del Estado-nacin en
toda la regin, afirma Pedraza.76
En relacin con la idea de Amrica Latina, Pedraza nos recuerda que
la misma es producto de un periodo limitado a un territorio y a un nombre acuado para marcar la identidad cultural de la regin como hecho
geopoltico y de esa manera acomodarla de una nueva forma en el contexto internacional de la segunda mitad del siglo XIX.
75.
76.
Pedraza Gmez, Zandra. Cuerpo y condicin humana. Conferencia leda en la Facultad de Educacin de la Pontificia Universidad Javeriana. 18 de septiembre de 2010, p. 6.
Ibd., p. 6.
54
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
El mencionado periodo se inici hacia 1850 aunque haba surgido
ya antes la inquietud en torno de una unidad cultural en los
movimientos independentistas y en la actividad de los criollos y
se ha distinguido porque ciertos rasgos se promocionaron como
aspectos significativos y representativos de la identidad cultural de
la regin, incluso a costa de reducir y velar su complejidad y heterogeneidad. Efectivamente, para 1898, el conjunto de pases que
compartan el legado de la experiencia colonial ibrica pas a ser
reconocido internacionalmente como Amrica Latina.77
Esta conformacin y denominacin requiri, segn Pedraza, tareas especficas a fin de que dicha identidad latinoamericana se impregne
de un contenido emocional y pueda exponerse somticamente. Razn
por la cual, el cuerpo se ha visto involucrado plenamente en la consolidacin de la idea.
Esto ha sido posible en la medida en que el cuerpo ha tendido a
convertirse en un recurso primordial para construir y exponer la
identidad, actividades, estas dos, que se influencian recprocamente pues el vnculo entre cuerpo e identidad compromete en el caso
de Amrica Latina intereses del orden poltico nacional expresados
en los esfuerzos culturales hechos para modelar la condicin humana en torno de maniobras conjuntas de saber y poder.78
Y esta consolidacin o en todo caso impregnacin de sentido, segn Pedraza, se logr gracias a una gran apuesta desde instituciones y
agentes sociales para adherir las prcticas individuales con su interpretacin social, es decir:
() para conseguir que la experiencia subjetiva individual y grupal se acople con las formas de la accin individual y de la interaccin social. As, los procesos involucrados con la formacin de la
77.
78.
Ibd., pp. 6-7.
Ibd., pp. 6-7.
55
JOS MANUEL SILVERO A.
identidad nacional y regional como la educacin, la divisin sexual
del trabajo simblico, los procesos de higienizacin, los programas
de intervencin en la familia, las formas de atencin a la niez y la
juventud, entre muchos otros, responden a modalidades de gobierno
encaminadas a gestar e invertir un capital cultural y simblico, expuesto en actos performativos de la subjetividad en los que el
habitus traduce las complejas relaciones de clase, raza, sexo, edad y
localizacin geopoltica de la regin latinoamericana.79
Cuerpos desinhibidos de aborgenes subalternos80
La desnudez de los cuerpos ha sido una cuestin central en los informes, tanto de Coln, Vespucio, Mrtir de Anglera como de otros. Cuando el almirante baj a tierra el da 12 de octubre acompaado de los Pinzn y del notario real, luego de consagrar aquellas tierras a Jess y declarar propiedad de los Reyes de Espaa, la primera de sus actividades fue
observar y describir la condicin del otro, esto es, la desnudez.
Pronto esta cualidad del otro, dice Reding Blase, se convertir para
el mundo occidental en el pretexto para realizar la operacin que el Conquistador siempre lleva a cabo: la desnudez se transfiere del orden fsico
al orden espiritual y cultural.81
79.
80.
81.
Ibd., p. 8.
Sobre el punto, Pedraza afirma: El inters en el cuerpo como expresin de la identidad
y de la condicin humana tuvo pues, en Amrica, importantes antecedentes desde el
siglo XVI. La apariencia de sus pobladores y los signos encontrados por la mirada europea en los cuerpos de los nativos se convirtieron en un ingrediente bsico de la concepcin moderna acerca de los seres humanos. Incluso despus de tres siglos de colonizacin, las elites criollas insistieron en conseguir a travs de la educacin del cuerpo que
la civilizacin se expresara corporalmente como principio de la identidad nacional. Aun
siendo este un modelo que reforzaba la experiencia moderna de subordinacin de las
poblaciones americanas, los letrados republicanos lo impulsaron con la miopa producida por su propia posicin de superioridad local y de subordinacin simblica y existencial a una jerarqua cuyo control les era ajeno. Ibd., p. 9.
Reding Blase, Sofa. El buen salvaje y el canbal. Mxico: CIALC. UNAM. 2009, p. 46.
56
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
La desnudez de los indios no deja de impresionarle por cuanto representa, siguiendo las pautas del espritu medieval, primero, que estos
hombres aun no han sido expulsados del paraso y, segundo, que los hombres desnudos fsicamente tambin lo son culturalmente: carecen de costumbres, de ritos, de religin, de un espritu comercial que conduzca a la
ganancia.
En un relato de Michel de Cuneo, quien acompa a Cristbal Coln en su segundo viaje, se puede notar de qu manera la desnudez es
vista como parte constitutiva del ethos aborigen y muy especialmente
se encuentra asociada a la incitacin sexual por parte de la mujer hacia los
varones. A continuacin, reproducimos parte del triste relato de sujecin
y abuso:
Mientras estaba en la barca, hice cautiva a una hermossima mujer
caribe, que el susodicho Almirante me regal, y despus que la hube
llevado a mi camarote, y estando ella desnuda segn es su costumbre, sent deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo pero
ella no lo consinti y me di tal trato con sus uas que hubiera
preferido no haber empezado nunca. Pero al ver esto (y para contrtelo todo hasta el final), tom una cuerda y le di de azotes, despus de los cuales ech grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus odos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que
puedo decirte que pareca haber sido criada en una escuela de putas.82
La idea de la provocacin sexual femenina era de larga data y estaba
ntimamente ligada a la definicin de las mujeres como el sexo, esto es,
como sexualmente ms volubles que los hombres y presas tanto de la
concupiscencia como de la tirana de la carne. En lo que respecta a las
mujeres indgenas, Molina afirma que el pensamiento de la poca consideraba que esa naturaleza estaba an ms desarrollada, ya que, al igual
82.
Salas, Alberto Mario y Gurin, Miguel A. Floresta de Indias. Buenos Aires: Losada.
1970, p. 23.
57
JOS MANUEL SILVERO A.
que sus pares masculinos, posean una particular aficin por los desrdenes carnales, como la antropofagia, las borracheras, el incesto, la poligamia y la sodoma.83
Ulrico Schmidl, quien explor las tierras del Paraguay, alegaba que
estas mujeres son muy lindas y grandes amantes y afectuosas y muy ardientes de cuerpo. El estereotipo de la lubricidad y de la complacencia
indgena llegaba a tal punto que el cronista interpret la huida de unas
indias como respuesta a la insatisfaccin de su avidez sexual.
Cuando la guardia se hubo establecido y todo el mundo se hubo
acostado a reposar, nuestro capitn hacia la medianoche haba perdido entonces sus tres mozas. Tal vez l no pudo haber contentado
en la misma noche a las tres juntas, [pues] l era un hombre viejo de
60 aos; si l hubiese dejado a estas mocitas entre nosotros, los peones, ellas tal vez no se hubieran escapado.84
Al parecer, la rgida moral cristiana y sus consecuencias directas hacia el cuerpo y sus necesidades habran provocado y desencadenado la
liberacin sexual de los conquistadores en un espacio donde la cultura
indgena asuma el cuerpo de una manera muy distinta. Sin embargo, en
ese choque de experiencias prximas a la autoimagen corporal, los aborgenes fueron los menos favorecidos. Pues, no nos olvidemos que la transferencia de conceptos cristianos, como el pecado y el individualismo desarticul el sistema de valores de las sociedades prehispnicas que estaban orientadas hacia la vida comunitaria. Asimismo, la cosmovisin de
los aborgenes y la administracin de sus cuerpos se toparon con la exaltacin de la castidad y la continencia sexual, conductas necesarias para
acceder al paraso. Toda conducta contraria a esto era vista como disoluta
83.
84.
Molina, Fernanda. Crnicas de la hombra. La construccin de la masculinidad en la
conquista de Amrica en Lemir. N 15, 2011, p. 194.
Schmidl, Ulrico. Derrotero y viaje a Espaa y las Indias . Asuncin: Ediciones NAPA. 1983,
p. 171.
58
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
y perversa. Los enemigos de la virtud cristiana eran el diablo, la carne y el
mundo; en sntesis: el cuerpo.85
No hara falta analizar tantas crnicas para fortalecer nuestras sospechas y afirmar que para los conquistadores, los cuerpos desnudos y despojados de toda cultura constituan una invitacin cotidiana a dar rienda
suelta a una cierta lasciva contenida.
Seres de segunda categora
Resulta sumamente inquietante recordar y volver a indicar de qu
manera las ideas de pensadores como Kant, Hegel entre muchos otros, se
basaron en los escritos de Georges Louis Lecrerc, conde de Buffon86 a fin
de empadronar a Amrica y a los americanos y muy especialmente, los
cuerpos de los aborgenes.
Amrica se ha revelado siempre y sigue revelndose impotente en
lo fsico como en lo espiritual. Los indgenas, desde el desembarco
de los europeos, han ido pereciendo al soplo de la actividad europea. En los animales mismos se advierte igual inferioridad que en
los hombres. La fauna tiene leones, tigres, cocodrilos, etc.; pero estas fieras, aunque poseen parecido notable con las formas del Viejo
Mundo, son sin embargo, en todo sentido ms pequeas, ms dbiles, ms impotentes. Aseguran que los animales comestibles no
son en el Nuevo Mundo tan nutritivos como los del Viejo. Hay en
Amrica grandes rebaos de vacunos; pero la carne de vaca europea es considerada all como un bocado exquisito.87
Asimismo, la famosa sentencia de Kant no tiene desperdicio. En su
Antropologa el filsofo de Knigsberg afirma:
85.
86.
87.
Ver: Barbosa Snchez, Araceli. Sexo y conquista. UNAM: Mxico. 1994, p. 47.
Georges Louis Lecrerc. Euvres Completes. Pars: Pourrat Frres. 1833-1834.
Hegel, Federico. Lecciones sobre la filosofa de la historia universal. Madrid: Alianza.2011, p.
171.
59
JOS MANUEL SILVERO A.
El pueblo de los americanos no es susceptible de forma alguna de
civilizacin. No tiene ningn estmulo, pues carece de afectos y de
pasiones. Los americanos no sienten amor, y por eso no son fecundos. Casi no hablan, no se hacen caricias, no se preocupan de nada
y son perezosos.88
Reding muestra que la tesis defendida a partir de la obra Historia
natural pintaba a la naturaleza viviente de Amrica como menos activa,
menos variada y menos fuerte que la de Europa; cosa que tambin aconteca con el hombre.
Hay, pues, en la combinacin de los elementos y de las dems causas fsicas, alguna cosa contraria al engrandecimiento de la naturaleza viva en este Nuevo Mundo; hay obstculos que impiden el
desarrollo y quiz la formacin de grandes grmenes; an aquellos
que, por las influencias benignas de otro clima, han recibido su forma plena y su extensin ntegra se encogen, se empequeecen bajo
aquel cielo avaro y en aquella tierra vaca, donde el hombre, en
nmero escaso, viva esparcido, errante; donde en lugar de usar
ese territorio tomndolo como dominio propio, no tena sobre l
ningn imperio; donde no haba sometido nunca a s mismo a los
animales ni a los elementos, sin haber domado los mares ni sometido los ros ni trabajado la tierra, no era l mismo sino un animal de
primera categora y no exista para la naturaleza sino como un ser
sin consecuencias, una especie de autmata impotente, incapaz de
reformarla o secundarla. La naturaleza lo haba tratado ms como
madrastra que como madre.89
Para el naturalista francs, hasta los pjaros cantan mal en Amrica. Aunque no pudo negar la evidencia de una complexin fsica sober88.
89.
Kant, Emmanuel. Menschenkunde, oder philosophische Anthropologie. Leipzig : F.C. Starke.
1831, p. 353. Sobre el punto vase el apartado Kant: A new opinion of the American
en Gerbi, Antonello. The Dispute of the New World.The history of a polemic, 1750-1900.
University of Pittsburg Press. 2010, pp. 329-338.
Georges Louis Lecrerc. Euvres Completes Citado por Redin Blase, Sofa. El buen salvaje y el canbal, p. 211.
60
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
bia de los aborgenes y de los animales, ratifica que no son distintos a los
de Europa, y que el problema radicaba en que en la mayora de los casos
son ms dbiles y no hay gran variedad de ellas. Incluso, dice Reding, los
descendientes llevados de Europa a Amrica, plantea Buffon, se han encogido y achicado, quedando reducidos, como las propias al continente, a
verdaderas y grotescas criaturas.90
La referencia a Buffon nos muestra de qu manera el cuerpo puede
sufrir las consecuencias del discurso al punto de convertirlo en un otro
totalmente degradado y dbil, solcito de disciplinamientos y tutelajes
redentores.
Escribir sobre los aborgenes y disminuir la potencia del cuerpo
desde la placidez y el confort del Jardn Botnico de Pars es una tarea
ms que repugnante. Y los pensadores que intentaron dibujar Amrica
y a los americanos valindose de la Historia natural, no hicieron otra cosa
que atacar el cuerpo del otro y forjar una diferencia.
Platn y los guaranes
Si analizamos las razones que movieron a Jos Manuel Perams para
escribir La repblica de Platn y los guaranes (1793), probablemente debamos indicar la poca y las coordenadas intelectuales de la misma. Tal como
lo sugiere Jalif de Bertranou, no podemos dejar de tener en cuenta las
fuerzas que desataron la expulsin de los jesuitas del Paraguay y otros
detalles que a continuacin citamos:
En primer lugar, la introduccin -de la obra- est dirigida a desvirtuar la opinin de los filsofos racionalistas, bajo cuyo influjo la
corona espaola toma la determinacin expulsatoria. Y por otro
lado, intenta no solo refutar los deseos de cambios que conmueven
a Europa, principalmente a Francia, sino tambin aseverar que una
90.
Reding Blase, Sofa. El buen salvaje y el canbal, p. 209.
61
JOS MANUEL SILVERO A.
organizacin como la observada en las misiones paraguayas era
ptima para estas tierras.91
Perams investiga en el citado libro la existencia en el mundo de una
repblica homologable a la de Platn. Afirma que abriga la esperanza de
poder demostrar que entre los indios guaranes de Amrica se realiz, al
menos aproximadamente, la concepcin poltica de Platn. Para ello, ofrece
el jesuita una sntesis del pensamiento platnico y lo va contrastando con
la vida cotidiana de los guaranes de las reducciones.
Desde cualquier punto de vista resulta temerario asumir que los ideales utpicos de Platn hayan sido trasplantados con xito y refrendados con soltura por los miembros de una sociedad totalmente ajenos a ese
mundo cerrado cuyo modelo panopticista distaba en demasa de la organizacin de los guaranes. No obstante, el cambio de horma a la que fueron sometidos los guaranes signific, por un lado, el deterioro de una
autoimagen forjada al amparo de creencias y realidades muy alejadas de
la fe a la que fueron sometidos. Y por otro lado, el cuerpo sucumbi y se
diluy en nombre de una utopa ajena y distante. Si los guaranes pasaron
de vivir una vida salvaje a experimentar la repblica de Platn es porque sus cuerpos fueron disciplinados, controlados, vencidos, dominados,
subyugados y marcados de manera constante.
Foucault razona que la vida de estos aborgenes reducidos estaba
reglada en cada uno de sus puntos.
El poblado estaba repartido segn una disposicin rigurosa en torno de una plaza rectangular al fondo de la cual estaba la iglesia;
sobre un costado, el colegio, del otro, el cementerio, y, despus, frente
a la iglesia se abra una avenida que era cruzada por otra en ngulo
recto; las familias tenan cada una su pequea cabaa a lo largo de
estos dos ejes y as se encontraba exactamente reproducido el signo
91.
Jalif de Bertranou, Clara Alicia. El humanismo platnico en el pensamiento argentino
en CUYO. Anuario de Filosofa Argentina y Americana. Vol. 7, t. 1, 1990, p. 77.
62
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
de Cristo. La cristiandad marcaba as con su signo fundamental el
espacio y la geografa del mundo americano.92
La domesticacin del tiempo en funcin a la sujecin del cuerpo se
puede ver con detalles en el Cap, XIII de la obra de Perams. En uno de
los prrafos se puede leer:
Para que tanto los hombres y mujeres como nios y nias realizasen los trabajos del da piadosa y honestamente (cual corresponde
a los cristianos), el P. Ignacio Insaurralde, gran conocedor del guaran, escribi, con la colaboracin del P. J. Escardn, dos volmenes
(editados en Madrid) con el ttulo Araporuaguiyeihaba: Del recto
uso del tiempo() En estos libros ensea el autor a los indios,
punto por punto, cmo pasar el da ntegro santa y dignamente, ya
trabajando en casa, ya cultivando el campo, ora camino de la iglesia o asistiendo a la Santa Misa, ora recitando el Santo Rosario o
haciendo cualquier otra cosa. Particularmente les explica el modo
de participar debidamente de los Sacramentos de Iglesia y de practicar aquella virtud que en cada circunstancia es ms oportuna.93
Tanto Foucault como Hegel94 indican que la vida cotidiana de los
aborgenes estaba reglamentada hasta en sus ms mnimas expresiones.
La vida cotidiana de los individuos estaba regulada, no con un silbato, pero s por la campana. El sueo era establecido para todo el
mundo a la misma hora, el trabajo comenzaba para todos a la misma hora; la comida al medioda y a las cinco; despus se acostaban
92.
93.
94.
Foucault, Michel. Dits et crits. Tomo IV. Pars: Gallimard. 1994, p. 761. Citado por Ruidrejo, Alejandro. Foucault: de las Repblicas Guaranes del Paraguay a una ontologa
de nuestro presente en Pensar en Latinoamrica. Primer Congreso Latinoamericano de Filosofa Poltica y Crtica de la Cultura. Tudela, Antonio y Bentez, Jorge (comps.) Asuncin:
Jakembo. 2006, p. 244.
Perams, Jos Manuel. La Repblica de Platn y los guaranes. Asuncin: Parroquia San
Rafael. 2003, pp. 95-96.
Hegel, Guillermo. Lecciones sobre la filosofa de la historia universalp. 172.
63
JOS MANUEL SILVERO A.
y a la medianoche estaba eso que podemos llamar el despertador
conyugal, es decir que cuando la campana del convento sonaba,
cada uno cumpla con su deber.95
Tal como afirma Ruidrejo, los jesuitas fueron en el siglo XVI un instrumento de gran importancia en el proceso de supresin de los restos de
la sociedad feudal, permitiendo la innovacin poltica y econmica. Sin
embargo, fueron ellos quienes trasladaron los dispositivos disciplinarios
a las colonias de nuestro continente, en las comunidades guaranes.
En efecto, los jesuitas fueron adversarios por razones teolgicas y
religiosas, y tambin por razones econmicas de la esclavitud, quienes, en Amrica del Sur, se opusieron a esa utilizacin, probablemente inmediata, brutal y muy consumidora de vidas humanas, a
esa prctica de la esclavitud tan costosa y tan poco organizada, otro
tipo de distribucin, control y explotacin [] por un sistema disciplinario.96
Es evidente que el cuerpo del aborigen fue blanco de las coacciones
disciplinarias y, as, los mecanismos de dominacin impregnaron sus marcas. Entonces, el ejercicio efectivo del poder, la vigilancia y el castigo
calaron profundamente en la cotidianeidad de los mismos.97
Perams, en el captulo dedicado a los castigos, deja constancia de la
desnudez de los aborgenes en la medida que fundamenta y detalla la
organizacin y la disposicin de las tecnologas de gobierno as como de
los espacios panoptizados.
Saba Platn que donde hay hombres, por ms buenas que sean las
leyes, por recta que sea la disciplina y por prudente y vigilante que
95.
96.
97.
Foucault, Michel. Dits et crits Citado por Ruidrejo, Alejandro, p. 244.
Foucault, Michel. Le pouvoir psychiatrique. Cours Anne 1973-1974. Pars: Seuil/Gallimard.
2003, pp.70-71. Citado por Ruidrejo, Alejandro, p. 246
Vase; Chamorro, Graciela. Decir el cuerpo: Historia y etnografa del cuerpo en los pueblos
Guaran. Asuncin: Tiempo de Historia/FONDEC. 2009.
64
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
sea el gobernante, siempre habr muchos que sacudan el yugo y
recalcitren. Por consiguiente, la mejor repblica no es aquella en
que no hay delincuentes (pues no existe en lugar alguno tal ciudad
o conglomerado humano), sino la que, no bien se da un delito, al
punto reprime al reo, para evitar que el mal ejemplo cunda y corrompa a los dems. De aqu dimana la necesidad de la represin,
que nunca dice- causa mal alguno, antes bien, siempre el justo
castigo de los crmenes comporta uno de estos bienes: o el mejoramiento del que lo recibe, o al menos de la disminucin de su maldad.98
Blas Garay, por su parte, recoge de manera detallada en su libro El
comunismo de las misiones jesuticas. La compaa de Jess en Paraguay, referencias a los castigos corporales.
Era corriente la de azotes, aplicada con crueldad rayana en barbarie. Lo mismo se desnudaba para recibirlos al hombre que a la mujer, sin que las valiese a stas la ms avanzada preez. Muchas abortaban o perecan a consecuencia del brutal castigo; nadie lo reciba
sin que su sangre tiera el ltigo o saltaran sus carnes en pedazos,
porque para hacerlo ms doloroso se empleaba el cuero seco y duro
y sin adobar. En ocasiones dejbase caer lacre o brea hirviente sobre
las carnes del reo; y para cerciorarse de que no haba fraude en la
aplicacin de la pena, presencibanla a veces los Padres, que tan
dulcemente regan su amado rebao.99
En lo que respecta a la visin utpica del mundo y muy especialmente a la construccin de un imaginario excelso, Voltaire demostr un
optimismo moderado en una poca en que desbordaba la metafsica de
Leibniz a favor del mejor de los mundos posibles. En su Cndido hace
referencia al Paraguay y especficamente a los jesuitas. En el cap. XIV se
98.
99.
Perams, Jos Manuel. La Repblica de Platn y los guaranes, p. 191.
Garay, Blas. El comunismo de las misiones. Asuncin: El Lector. 1996, pp. 62-63.
65
JOS MANUEL SILVERO A.
refiere a la organizacin econmica y las relaciones de poder de los jesuitas ironizando de la siguiente manera:
() El gobierno de estas gentes es admirable. Los curas lo poseen
todo; los pueblos, nada; sta es la obra maestra de la razn y la
justicia.100
Es verdad que Perams, en su afn de congeniar los ideales platnicos con la obra de los jesuitas, excluy la posibilidad de que cada estructura social asuma caractersticas propias. En ese sentido, resulta sumamente improbable que una ciudad cuasi-espartana sea homologable a una
reduccin jesutica.101
Chamorro afirma que los jesuitas intervinieron en las nociones y en
los hbitos indgenas sobre el cuerpo; los grupos indgenas a su vez reaccionaron a esa intervencin. Destaco aqu, dice la antroploga, la idea de
conversin religiosa como control sobre el cuerpo indgena; concretamente,
como enfrentamiento que se dio a partir de los binomios hombre-mujer,
monogamia-poligamia, partes nobles del cuerpo-partes plebeyas del cuerpo.102
Ober
La sujecin de los cuerpos al amparo del imaginario donde el espaol era el amo y el aborigen el servil aliado, estuvo, sin embargo, matizada por pasajes de rebelin y resistencia. Ese otro como dira Saffi que se
100. Voltaire. Cndido o el optimismo. Madrid: Unidad Editorial. 1999, p. 39.
101. Una cuestin que ni el mismo maestro griego lo hubiera credo si tenemos en cuenta
que asignaba a las ciudades los mismos caracteres de los individuos y sus posiciones
geogrficas. Una vieja idea inspirada en Hipcrates, segn la cual todas las actividades
de la estructura social son actividades de las diferentes partes del alma y aunque esas
partes estn presentes en cada hombre, no se hallan desarrolladas de la misma manera. Jalif de Bertranou, Clara Alicia. El humanismo platnico, p. 80.
102. Chamorro, Graciela. Historia del cuerpo durante la conquista espiritual en Fronteiras,
Dourados, MS, N 18, Vol. 10, julio-diciembre de 2008, p. 291.
66
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
constituye en el discurso colonial casi siempre difumado, disminuido,
porque el europeo le niega o borra deliberadamente su lugar103, resisti y
luch para zafarse de las garras que opriman sus cuerpos.
Siguiendo la clasificacin de Saffi, las tres modalidades de resistencia, la oral, escrita y actante, nos referiremos nicamente a la ltima, esto
es, cuando al subalterno se le niega toda viabilidad de hacer posible su
denuncia, su aversin, entonces acta fsicamente, recurre al cuerpo para
hacer frente al enemigo.
Es verdad que resulta un tanto difcil separar las citadas modalidades, no obstante, Saffi argumenta en relacin a lo mencionado, en los siguientes trminos:
() se podra objetar que los vehculos de los dos primeros tipos de
resistencia, lo escrito y lo oral, son tambin actos y por lo tanto tambin caeran dentro de lo que el estudio categoriza de resistencia
actante o fsica. Sin embargo, no todas las representaciones de los
actos que se estudian tienen que ver con lo escrito y lo oral. Ah es
donde aparecen los casos en que la resistencia es deliberada, intencional, confrontacional, y en los que est envuelta la expresin dramtica del cuerpo. Por lo tanto, se singulariza en el sentido de ser
ms contundente, ms visible, ms teatral, si se quiere. En las representaciones de los actos de resistencia actante se detecta una
necesidad de exteriorizar la repulsin con el lenguaje del cuerpo y
por eso se diferencia de las otras dos.104
En 1579, un gran lder aborigen de nombre Ober105 (El resplandeciente) recurri a la danza y al poder de la palabra para as generar y
llevar adelante una resistencia feroz. Logr apropiarse del discurso religioso del colonizador que haba desvirtuado por completo la imagen que
103. Saffi, Clinia. Resistencia guaran en la poca colonial. Asuncin: Intercontinental. 2009, p.
19
104. Ibd., p. 30.
105. Vanse ms detalles del alzamiento de Ober en Barco de Centenera, Martn del. Argentina y Conquista del Ro de la Plata (1602). Madrid: El brocense. 1982.
67
JOS MANUEL SILVERO A.
los aborgenes tenan de sus propios cuerpos. La operacin realizada por
Ober consisti en ajustar el mensaje religioso en funcin de las costumbres de los aborgenes y as recomponer la autoimagen de estos y sus
consecuencias (antropofagia, poligamia, danzas, etc).
Al liberar los cuerpos por medio de una sublevacin, los valores imperantes se desplazaron. Al quedar libres los cuerpos, el poder se invierte
tornndose ambivalente. Entonces, estn dadas las condiciones para que
una gran crisis, con respecto al concepto de autoridad, se instale.
Para ms referencias acerca de este alzamiento106, el lector puede remitirse al captulo del libro de Saffi, quien dedica un interesante estudio a
Ober y sus crticos.107
A continuacin, basndonos en textos autorizados, intentamos recrear la prdica del lder y su resistencia actante.
1.
Pyharevete, kuarahy osemboyve, aipyki kaaguyguasu mbytre
ha agueraha che ndivi e ombopyaguasva che pehnguekurape. Oramonguare ko pytagua, hei orve roes hagua.
Ooh ore ak rehe y ha hei orve Kirito rayha. Upe ra guive
ore rasy, romano mbeguekatu rohvo ore akpuramo jepe.
Oipea orehegui Kirito rrape ore rekove aetva. Omoinge ore
pype kyhyje ha ojapo orehegui teongueguata. Omongui ha
ombotuju ore rapo. Upvarehe chepochy ha aguata. Aha mombyry che pehenguekura rendpe ha asapuki kakuaa: Che hae
Ober! Che hae andejrateete ray, ha che sy hae kua johipyre. Haekura chejokui ambopyahu hagu pende rekove ha
ame jevy hagu peme umi tra pehayhva.
1.
Muy temprano, antes de que el sol se asome, surco los inmensos
bosques llevando conmigo la palabra que enaltece a mi pueblo.
106. Existen otros alzamientos que el lector puede ver con detalles en el texto citado de
Clinia Saffi.
107. Saffi, Clinia, pp. 181-197.
68
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Cuando llegaron estos extranjeros nos dijeron que debamos arrodillarnos. Nos derramaron agua en la cabeza y nos comunicaron
que pasbamos a ser hijos de Jesucristo. Desde ese da estamos
enfermos, lentamente padecemos una muerte aunque sigamos
vivos. Y es que en nombre de Jesucristo nos arrebataron nuestro
verdadero modo de ser. Empotraron en nuestros cuerpos el miedo y nos convirtieron en muertos que caminan. Trituraron y fermentaron nuestra raz. Por eso estoy enojado y camino. Voy muy
lejos al encuentro de mis hermanos y al verles grito con ferocidad: Yo soy Resplandeciente! Yo soy el verdadero hijo de Dios y
mi madre es una mujer inmaculada. Ellos me envan a renovar
las vidas de ustedes y as devolverles sus nombres que tanto
aman.
2.
Hae chupekura aetehpe ikatuha ajapo opambae andejra
ojapva. Asapuki hat ha che rete omimbi, upicha che pehenguekura opy ha cherecha, che haeha Ober. Ahahpe tuicha
vyappe che ruguait mit, kakuaa ha mayma che pehenguekura. Haekura has, otyryry ha osapuki asy. Ojerure chve
aipea hagu chuguikura ykarai Kirito rrape omongyavaekue
hekovekura. Ha che, ajoheikuvo umi tekove y kya
omonevaekue, hae kakuaaite: Che hae andejra remimbou!
Ko ra guive ipyahu ha hekovia tete ikyavaekue. Iambue es
ha akity. Ikatujevma jahupi yvate ande resa ha jajapo ande ru teete anemboevaekue. Jajeroky jevta heta, javevpeve
ha japurahita yma jajapo haguicha. Jajukta pete vakaray ha
jajapta chugui yvykui. Upi, ambovevta yvytre che rrape, upicha ambovevta kova Kirito rrape ouvaekue oipea
ande hegui ande rra. Upicha avei, jahayhu ha jakejevta
moki tra, mbohapy kundive. Ha peikuake, koga guive,
tatavai aa rgape ova, opmaha. Che areko che pogupe tataveve tuichapajepva ahapy hagua umi tapicha kurusu ha mboka
orekva.
69
JOS MANUEL SILVERO A.
2.
Les dije tambin que mis poderes son similares a los de Dios.
Que puedo hacer todo lo que Dios hace. As, al elevar mi voz,
todo mi cuerpo se ilumina. Entonces, mis hermanos abren los
ojos y ven que yo soy Resplandeciente. Donde vaya, con gran
alegra salen a mi paso nios, adultos y todos mis hermanos.
Ellos no paran de llorar, se arrastran y no dejan de sollozar de
manera lastimera. Me imploran que borre de sus vidas el agua
(bautismo) que, en nombre de Jesucristo, sus vidas manch. Y al
limpiar esas vidas de hedionda agua, pronuncio con fuerza: Yo
soy el enviado de Dios! Desde este instante se rejuvenece y cambia el cuerpo sucio. El tiempo de la sumisin y genuflexin ha
terminado. Ya podemos alzar al cielo nuestros ojos y hacer lo
que nos ense nuestro verdadero padre. Volveremos a danzar
hasta que nuestros pies sean livianos y nuestro canto autntico.
Luego, sacrificaremos un ternero y lo convertiremos en polvo,
lanzaremos al viento las cenizas y ellas se irn. De la misma manera se marcharn estos extraos que en nombre de Jesucristo
vinieron a sacarnos nuestros nombres. Asimismo, podremos volver a amar y dormir con dos o tres mujeres. Y sepan, desde este
instante, el fuego que mora en la casa del diablo, se ha extinguido. Yo tengo bajos mis manos un enorme cometa para quemar y
destruir a esos que tienen la cruz y la espada.
3.
Upicha aguata oparupiete, che ray Guyraro che potyv. Roho
umi tekoha rupi ha rombopyahu tekove. Pyante ipyaguasupa
che pehnguekura ha mburuvichakura avei. Roreko jevma
ore rrateete, ha koga roikovata ore yvyrehe. Ore hae jevma
ore. Opma tindy. Rohechaukta umi oremongaraivaekupe
mvapa ore. Che hae Ober! Heta aguata, ha ahechauka rire
opavave che pehenguekurape ikatuha ande jaiko yvy ape ri
andehacha, aju hae hagu peme jaikovaita ha umi mbaretpe ane mongaravaekue ndive. Anke ikangy pende rekove
aete. Che rataveve ohapypaitta chupekura, aetehpe hae
70
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
peme. Che hae Ober! Heta aguata, ha ahechauka rire opavave che pehenguekurape ikatuha ande jaiko yvy ape ri andehacha, aju hae hagu peme jaikovaita ha umi mbaretpe
ane mongaravaekue ndive. Anke ikangy pende rekove aete. Che rataveve ohapypaitta kuera, aetehpe hae peme.
Ohovaer umi ande yvy ha ande rekove ouvaekue oipuru.
3.
As, el camino me lleva por varios lugares. Mi hijo Pjaro Amargo me ayuda. Vamos por esos lugares y renovamos vidas. Al
poco tiempo, mis hermanos y los jefes se armaron de coraje. Y es
que ya recuperamos nuestro verdadero nombre y ahora ha llegado el momento de pelear por nuestra tierra. Volvimos a ser
nosotros. Ha terminado la sumisin. Ahora sabrn esos que nos
bautizaron quines somos nosotros. Yo soy Resplandeciente!
Luego de caminar muchos caminos y de mostrar a mis hermanos que podemos vivir sobre la faz de la tierra siendo nosotros
mismos, hoy vengo a decirles que ha llegado el momento de la
lucha. Vamos a darles guerra a aquellos que usando la fuerza
nos quitaron nuestros nombres con el bautismo. Que no se tambaleen vuestros verdaderos nombres. Mi cometa quemar, les
digo muy en serio. Debern marcharse aquellos que colonizaron
nuestras tierras y nuestros cuerpos.
4.
Oondive ndaikatumoai hikui ipuaka anderehe. Oimramo
o tapicha ipyamirva oikosva tyryryhpe ha oipotva tra
iambuva, topytnte. Oimramo okyhyjva tekove aetgui ha
oimova umi tetygua ogueruha vya ha mborayhu, ha peme
ndahaiha picha. Haekura ou ande juka hagu. Upvarehe
ojuka ande rekove yma. Ohapy andehegui ande jeroky teete
ha hei andve oha aa ha angaipa. Pejepytaso chendive ha
anessta, rmo pe ndahaevima ava ha che Ober.
Haepvo che e haekura tuicha opurahi:
Ober, Ober, Ober. Payuatupa, Tanbebe, Ibyte, byte, byte.
71
JOS MANUEL SILVERO A.
4.
Si estamos juntos, ellos no podrn vencernos. Pero si alguno de
ustedes es miedoso y prefiere vivir arrastrado con nombre ajeno, ser mejor que se quede. Si alguien teme vivir una vida autntica y cree que los extraos traen alegra y amor, yo les digo
que no es as. Ellos vienen a aniquilarnos. Por eso han matado
nuestra verdadera forma de ser. Han quemado nuestra danza y
nos han convencido de que existe el diablo y el pecado. Luchen
a mi lado como valientes y las cadenas se rompern. Si esto no
ocurriese, ustedes dejarn de ser ustedes y yo dejar de ser Resplandeciente.
Al terminar mis palabras, ellos cantaron fuerte:
Resplandor, resplandor, resplandor, del padre, tambin Dios de
nosotros
Este tipo de choque de posturas pudo haber sido producto de
algunos errores en la gestin del poder? Segn Graciela Chamorro108, el
ambiente de conflicto en que esos episodios sucedieron y fueron registrados permite afirmar que ellos no fueron simplemente malentendidos entre profesos de dos sistemas religiosos distintos. Tratbase de una reaccin de los indgenas contra la religin que los quera sujetar a los designios de seres sobrenaturales todopoderosos y complacientes con la explotacin colonial. Innmeras fuentes atestiguan cmo los indgenas guaranizaron elementos de la predicacin cristiana para contrarrestar el poder de los propios cristianos.
108. Chamorro, Graciela. La buena palabra. Experiencias y reflexiones religiosas de los grupos guaranes en Revista de Indias. N 230, Vol. LXIV, 2004, p. 122.
72
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Fig. 1
Posando en la Plaza Uruguaya-Asuncin
Foto del autor, 2013.
Cuerpo intrascendente
La historia poltica del Paraguay bien podra catalogarse como un
largo devenir de sujeciones corporales y/o los disciplinamientos reiterativos. Ms all de los signos ideolgicos imperantes a lo largo de la vida
poltica del pas, los cuerpos han acusado recibo por parte de los que detentaban el poder y las consecuencias muchas veces fueron terribles y
deshonrosas.
El proyecto poltico del Dr. Francia se bas, en parte, en el aislamiento y el constante desvelo con relacin a las intenciones anexionistas de los
pases vecinos. Asimismo, el poder centralizado en su cuerpo merm las
73
JOS MANUEL SILVERO A.
posibilidades de que otros cuerpos logren algn grado de autonoma. La
consolidacin de su liderazgo signific una purga importante, borrando
del escenario la presencia de varios lderes de la primera hora de la independencia del Paraguay. Muchos protagonistas terminaron muertos a fin
de que el Dictador sea el nico cuerpo merecedor de autoridad y prestigio.
Rengger da cuenta de los detalles de la vida domstica del dictador y
afirma que este le confi una labor bastante curiosa.
(...) le gusta que le miren a la cara cuando le hablan, y que se le
responda pronta y positivamente. Un da me encarg con este objeto que me asegurase, haciendo autopsia de un paraguayo, si sus
compatriotas no tenan un hueso de ms en el cuello, que les impeda levantar la cabeza y hablar recio.109
Helio Vera110, al tiempo de inspirarse en la ancdota para el ttulo de
su famoso libro En busca del hueso perdido, considera que de tener alguna
base firme la hiptesis que los paraguayos contamos con un hueso de
ms, nos hallaramos ante un grave desafo, pues poseeramos el carcter
de rara avis en la montona y prolfica especie de los bpedos implumes.
Ms all de la fina irona que caracteriza a toda la obra de Vera, el
silencio y abatimiento del paraguayo, no pocas veces homologado al cretinismo, fue utilizado como dardo y escudo por parte de autores positivistas y nacionalistas.
No obstante, quiz sea oportuno ir ms all de la simple descripcin
de una condicin del ser nacional silencioso, siempre cabizbajo, con
unas condiciones materiales en extremo pauprrimas, e intentar preguntarse las razones profundas que hicieron posible tamaa sujecin corporal.
109. Rengger, J.R. Ensayo histrico sobre la revolucin del Paraguay. Asuncin: El Lector. 1996, p.
123.
110. Vera, Helio. En busca del hueso perdido. Tratado de Paraguayologa. Asuncin: RP. 1990.
74
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Boris Cyrulnik afirma que la vergenza es uno de los sentimientos
ms comunes y ms complejos del ser humano. Es una representacin
mental que toma forma cuando entendemos que tambin existe el mundo del otro y comenzamos a notar su mirada y vernos reflejados en ella.
En relacin con el silencio escribe:
Si queris saber por qu no he dicho nada, bastar con averiguar lo
que me ha forzado a callar. Las circunstancias que rodean al hecho
y las reacciones del entorno son coautoras de mi silencio. Si os digo
lo que me ha ocurrido, no me creeris, os echaris a rer, os pondris de parte del agresor, me formularis preguntas obscenas o,
peor an, os apiadaris de m. Sea cual sea vuestra reaccin, bastar con hablar para sentirme mal ante vuestra mirada. De modo que
callar para protegerme, descubrir nicamente la parte de mi historia que sois capaces de soportar. La otra parte, la tenebrosa, seguir viviendo en silencio en los stanos de mi personalidad. Esta
historia sin palabras dominar nuestra relacin, porque en mi fuero interno ya me he retratado, interminablemente, palabras no compartidas, narraciones silenciosas.111
En la cotidianeidad el saludo est inundado de pormba, trankilopa
(todo est lindo, todo est bien.) Aunque la situacin sea de extrema necesidad, la palabra se ver siempre prevenida por un halo de misterio que
evita retratar la verdadera condicin de sufrimiento, despojo o abuso de
poder. Tantos aos de silencio forman parte de una estrategia de supervivencia o es la expresin ms clara de una ausencia total de participacin
ciudadana?
La respuesta la debemos buscar teniendo en cuenta los mecanismos
eficientes que se desplegaron a fin de sujetar y/o redimir los cuerpos. A
mi criterio se ensayaron varios modelos, pero me referir nicamente y
de manera muy breve a tres trabajos.
111.
Cyrulnik, Boris. Morirse de vergenza. El miedo a la mirada del otro. Buenos Aires: Debate.
2011, p. 11.
75
JOS MANUEL SILVERO A.
Por un lado, el de los positivistas-liberales, especialmente, Cecilio
Bez, por otro lado, la postura nacionalista autoctonista de Natalicio Gonzlez y la propuesta de un cuerpo lastimado y explotado, visin que acompaa al discurso de Barrett.
El silencio como producto del despotismo es la razn que valida
Cecilio Bez. La condicin del paraguayo cabizbajo y en extremo silencioso a raz de una falsificacin de su ser es la idea defendida por el nacionalismo telrico de Gonzlez. Dolor e indignidad, explotacin y sufrimiento, son algunos de los puntos que Rafael Barrett destaca para retratar el
cuerpo de los paraguayos.
En los tres autores, el cuerpo aparece en el centro del debate. Y es que
el mismo ha sido siempre el blanco de todas las dominaciones, pues nuestro ser existe y se proyecta desde y en presencia de una materialidad corprea. Foucault afirma claramente que el poder no se encuentra por fuera
del hombre. Vive y se hace fuerte en el hombre mismo, en su vivir cotidiano. El poder que subyuga y domina no es exterior y por lo tanto no se
puede hablar de pasividad y absoluta sumisin. En gran medida somos
parte de la construccin de un poder que nos puede controlar o permitir
controlar a otros. Adems, el dominio es utilizado como una extensa red
de relaciones donde el cuerpo est tambin directamente inmerso. Por
ello el cuerpo es considerado un verdadero campo poltico.
Si la tarea primordial en el quehacer poltico pasa por encontrar y
consolidar mecanismos que aseguren la obediencia dentro de un grupo
determinado para mandatos especficos, lo ms importante sera la identificacin de esos elementos con la virtualidad de aglutinar y asegurar el
xito de la empresa. De ah que toda dominacin sobre una pluralidad de
hombres probablemente requiera un cuadro administrativo a fin estimular la creencia en su legitimidad.112 A pesar de la transitoriedad de la obediencia en un contexto siempre coyuntural, las solicitaciones que el cuerpo experimenta empujan a las polticas de dominio a renovarse de manera constante.
112.
Weber, Max. Sociologa del poder. Los tipos de dominacin. Madrid: Alianza. 2007.
76
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
El cuerpo cretinizado por secular opresin
Cecilio Bez (1862-1941) naci y creci en un contexto poltico y cultural de crisis. La posguerra del 70 y sus consecuencias arroparon por
completo su perspectiva acerca de la vida al punto de dar forma a sus
posteriores ideas, especialmente las relacionadas a la libertad y el progreso. De hecho, la matriz de su pensamiento se inscribe ntegramente en las
lneas del liberalismo y del positivismo de inicios del siglo XIX. En la posguerra, como era de esperar, las ideas liberales ganaron espacio en el Paraguay. Bez, en su Tesis de doctorado Ensayo sobre la libertad civil, sienta
las bases de un liberalismo que se fue consolidando, especficamente en el
plano poltico partidario. No obstante, Bez tuvo que matizar sus posturas en funcin a los temas, las circunstancias y las coyunturas.
En su libro Cuadros histricos y descriptivos tensa un hilo invisible que
ana sutilmente retazos de liberalismo y positivismo desde una perspectiva revisionista, con un claro inters pedaggico y deontolgico donde el
cuerpo y ciertas excrecencias deban ser trascendidos.
Con relacin al silencio de los cuerpos, Bez, como buen positivista, argumenta a favor de un presente como puente hacia un futuro de
progreso y critica todo vestigio de un pasado alejado del estadio positivo.
En la famosa polmica sostenida con Juan E. OLeary, el juvenilismo113
aparece con toda su fuerza. De hecho, la chispa que inici el fuego cruzado no fue otra que una advertencia a la juventud y al pueblo sobre los
peligros de la devocin hacia un pasado cretinizante. Y ese pasado a superar es en primer trmino el de los guaranes, quienes, segn, Bez eran
tristes y taciturnos. Si el dictador Francia pidi a Rengger averiguar acerca del hueso que haca imposible sostener la mirada del paraguayo, Bez
retrata a nuestros aborgenes en la misma lnea del dictador.
No se comunicaban entre s, es decir, que no se cambiaban ni ideas,
haciendo imposible todo progreso. No tenan aficin ni por el baile,
113.
El hombre mediocre lo es por viejo, afirma Jos Ingenieros.
77
JOS MANUEL SILVERO A.
ni por la msica, ni por el canto, ni por ningn juego. Entre ellos,
nada de tertulia, ni de reuniones amistosas, desde que la vida de
familia no exista. No se hablaban sino por necesidad. Nunca se
rean, ni demostraban su alegra en ninguna forma.114
A este pasado no muy glorioso, se le sum la administracin absoluta del Dr. Francia, a cuyo respecto dice Bez:
Viviendo en la ms absoluta ignorancia, el pueblo paraguayo parece que no se haba dado cuenta de su duro despotismo, pues, cuando muri, derram sobre su tumba lgrimas de sincero dolor. En
efecto: con el sistema del aislamiento y de la incomunicacin absoluta, el pueblo haba llegado a perder la nocin de la geografa y de
la vida en relacin.115
En su libro La Tirana en el Paraguay, especficamente en el captulo
dedicado a la instruccin pblica en el Paraguay, Bez manifiesta claramente que por falta de instruccin, el pueblo paraguayo no tiene todava
costumbres democrticas: el pueblo campesino es muy ignorante. En el
Parlamento no hay ideas, y la prensa nacional no cuenta ni con un solo
rgano de principios por falta de un pblico ledo que le d vida. Esta es
la verdad. Bez contina diciendo que la verdad, como ciertos remedios,
tiene sus amarguras; pero hay que devorarlas con resignacin, si queremos suprimir los males. Remata su idea con tres lneas sintticas, cargadas de liberalismo y espritu progresista:
Eduquemos al pueblo por la instruccin y por los actos de buen
gobierno; porque un pueblo se desmoraliza por los atentados gubernativos, se corrompe por el despotismo, y se cretiniza por la
falta de instruccin.116
114.
115.
116.
Bez, Cecilio. Cuadros histricos y descriptivos. Asuncin: Talleres Nacionales de H. Kraus.
1906, p. 13.
Ibd., p. 156.
Bez, Cecilio. La tirana en el Paraguay: sus causas, caracteres y resultados; coleccin de artculos publicados en El Cvico. Asuncin: Tip. de El Pas. 1903, p. 14.
78
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
El Paraguay, escribe Bez, llegar a ser una verdadera nacin y tendr historia por el trabajo, la instruccin y la libertad; pues su pasado,
como bien lo dice el mismo poeta chileno se est refiriendo a Eusebio
Lillo, no es sino una leyenda sombra, digna de la musa del Dante, hbil
en describir pavorosos cuadros.
No olvidemos que la formacin del ciudadano es el objetivo de las
prcticas impulsadas por los discursos somticos. Ser ciudadano, dice
Pedraza, es sinnimo de un comportamiento tico que revela el ejercicio
de ciertas virtudes impuestas o asumidas como vlidas. Es decir, cumplir
un cdigo gramatical que la urbanidad refleja a cabalidad, y la higiene y
la cultura fsica complementan con ejercicios que satisfacen el deber de un
cuerpo sano y el de velar por su capacidad productiva y sensitiva. El ciudadano es el principal ingrediente de la nacin y la nacin equivale a la
civilizacin. Pedraza advierte que la civilizacin imaginada durante el
primer perodo de la modernidad es la lucha por conjurar la barbarie:
degeneracin racial, sentidos abotagados, falta de claridad en el entorno,
cuerpos ineficientes, torpes, antiestticos e inmunes a la belleza. Los cuerpos mismos han de ser garantes de una formacin social respetuosa de las
diferencias construidas y conservadas gracias a rdenes que disponen usos
del cuerpo y formas estticas.117
En su discurso como flamante abogado por la Universidad Nacional
de Asuncin, Bez insta a prevenir un nuevo eclipse del espritu y el predominio de las pasiones impuras, avigorando la inteligencia con slidos
conocimientos y grabar profundamente en la conciencia las ideas de patria y libertad, que son los puntos polares del eje moral de la sociedad.
Esta propuesta redentora de la obra de Bez exige al cuerpo liberarse, tanto de las sujeciones de los tiranos como del oscuro horizonte de la
ignorancia y la supersticin. El filsofo paraguayo Juan Santiago Dvalos
redact un interesante estudio118 donde pone en duda las ideas emancipa-
117.
Pedraza Gmez, Zandra. El rgimen biopoltico en Amrica Latina. Cuerpo y pensamiento social en Iberoamericana, IV, 15, 2004, pp. 12-13.
118. Sobre este punto, el filsofo realiza una brillante crtica a las ideas de Bez. Vase; Dvalos, Juan Santiago. Cecilio como idelogo. Asuncin: Escuela Tcnica Salesiana. 1967.
79
JOS MANUEL SILVERO A.
doras de aquel. Para el pensador, Bez no era un intelectual ni mucho
menos cientfico, sino un idelogo: un ser hbrido, una mezcla de intelectual y poltico, ya que combina la teora con la accin. Entiende el filsofo
por ideologa como la falsa conciencia e instrumento erudito de la praxis
poltica y por ciencia, como saber fundado, verificable y verdadero de las
cosas. Desde esta ptica, Bez nunca fue un cientfico. Sin embargo, echaba mano de conceptos y categoras cientficas con la finalidad de revestir
su discurso de un cierto halo cientificista y as otorgar poder y autoridad
a sus ideas. Cuando Dvalos se refiere al ideal racionalista que tanto persigui Bez, considera aquel que no era otra cosa que una utopa antihistrica pues su meta la instauracin de una realidad esencial del hombre
donde la racionalidad y la libertad campeen a sus anchas simplemente
no coincide con la realidad concreta del hombre. Adems, el filsofo tritura la idea arquetpica del deber ser, esa pretensin moralizante que se
evidenciaba casi en todos los textos de Bez.
El cuerpo guerrero
Natalicio Gonzlez119 cree que el deseo de trasplantar a estas tierras
la civilizacin europea120 no ha hecho otra cosa que daar y ensuciar la
idea de lo paraguayo. As, la forma cristalizada forma sin alma, caparazn sin contenido de una cultura que no es propia de estas tierras ha
posibilitado que muchos males se desencadenen. Segn Natalicio, lo abyecto se instala cuando el cuerpo traiciona su esencia, y lo hace alzndose
contra la idea que le da nombre, corrompiendo as su decoro.
El esencialismo que persigue Gonzlez es de importancia capital en
la construccin de un nacionalismo autoctonista telrico cuyas caractersticas encajaron a la perfeccin con los cuerpos de la masa popular, cuyo
conato estaba golpeado por la pobreza y la ausencia de proyectos polti-
119. Poltico y pensador paraguayo. Fue presidente de la Repblica de 1948 a 1949.
120. Esta idea se aprecia en varios textos; Milagro Americano; Cmo se construye una nacin; El
Paraguay eterno, entre otros.
80
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
cos emancipadores. En ese sentido, el discurso de Natalicio es sumamente seductor, pues, en nombre de un axioma una idea fundante prepara
el camino apelando a la tradicin y a la lealtad. Segn la argumentacin
del pensador, en una nacin, los individuos se suceden con ritmo y movimiento de ola, pero la idea que el grupo desea corporizar persiste y esa
idea no es otra que la esencia de lo paraguayo. A partir de esta argumentacin, el anlisis del destino de los cuerpos pasa por el tamiz de una
especie de puja biopoltica. Por un lado, la propuesta europea positivista
y por el otro, el autoctonista. Para Natalicio el ente silencioso est revestido de profunda concepcin moral, esttica y econmica. Y el mismo hace
que el arquetipo imperecedero luche por retomar su lugar. As, el prototipo del hombre paraguayo no ser el noble, ni el caballero, ni el artesano, sino el agricultor soldado.
El estatuto ontolgico del paraguayo adquiere con esta propuesta
una clara dignidad con base en ciertos caracteres indiscutibles como la
tierra, el trabajo en el campo, el sufrimiento, la abnegacin y muy especialmente la desnudez de los pies. Este detalle de los pies descalzos121 es
inversamente proporcional a la cabeza bien amoblada de los positivistasliberales.
Un detalle a tener en cuenta se puede apreciar en la portada de uno
de los libros ms emblemticos de Gonzlez, El Paraguay Eterno122. En la
misma se sintetiza la puja corporal de unos y otros. Dos cuerpos sujetando un mismo elemento (bandera paraguaya) desde dos perspectivas
121. Derrotar al ceboi era muy difcil, por la falta de instalaciones sanitarias y porque la
gran mayora andaba descalza. Aunque las autoridades nacionales y la Rockefeller invirtieron mucho dinero y esfuerzo y obtuvieron algunos resultados, el bicho no se renda. Esta informacin la tom del libro de Jerry Cooney y Frank Mora titulado El Paraguay y Estados Unidos, de reciente publicacin en Asuncin. Y la complement con el
que me dio el doctor Telmo Aquino: la guerra contra el ceboi se gan hacia 1960, cuando llegaron las llamadas zapatillas japonesas, de uso popular. Al dejar de andar pynand (descalzo), el paraguayo dio menos pie literalmente al gusanito, que sin desaparecer dej de crearle tantos problemas. Rodrguez Alcal, Guido. La nariz de Cleopatra en Diario ltima Hora. Mircoles 26 de agosto de 2009.
122. Gonzlez, Natalicio. El Paraguay Eterno. Asuncin: Cuadernos Republicanos. 1987.
81
JOS MANUEL SILVERO A.
(manos) pero con un detalle de por medio; en la parte superior derecha de
la portada se observa un cuerpo ataviado elegantemente con una camisa
y un saco con detalles a rayas ms dos brillantes gemelos apretando el
palo con manos firmes y aristocrticas. En contrapartida, en la parte inferior derecha, un cuerpo presumiblemente desnudo, con un par de antebrazos fornidos y manos decididas, sostiene el madero con fuerza, pero el
mstil se rompe justo en el medio y la portada insina que la ensea tricolor queda en manos del elegante liberal.
Fig. 2
Portada del libro El Paraguay eterno de Natalicio Gonzlez, 1987.
82
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
El dolor del cuerpo
Probablemente la perspectiva de Rafael Barrett (1876-1910) con relacin a los cuerpos sea la ms acertada para visualizar con justicia la compleja historia de sujecin y dominacin. Como escritor fue ms all de los
discursos y el brillo de la prolija pluma. Decidi bajar hasta el fondo de los
barrancos empobrecidos y ah pudo divisar el inmenso martirio de los
cuerpos explotados y cercenados por sanguijuelas y capangas.
En varios escritos denuncia sin ambages la extrema pobreza y el abandono a los que se ven sometidos los desposedos. Si en la concepcin de
Natalicio la lucha pasa por deshacerse de los elementos extraos que
impedan la expresin del ser paraguayo, en Barrett la consigna pasa
por liberar al cuerpo de tanto dolor.
El escritor manifiesta compungido lo que ha visto en la campaa
durante un lapso no mayor de un ao, tiempo suficiente para entender
que los cuerpos estaban sometidos a la ms abyecta de las injusticias: la
pobreza.
He visto los viejos caminos que abri la tirana devorados por la
vegetacin, desledos por las inundaciones, borrados por el abandono. Cada paraguayo, libre dentro de una hoja de papel constitucional, es hoy un miserable prisionero de un palmo de tierra. No
tiene por dnde sacar las cosechas, que tal vez en un esfuerzo desesperado, arrancara al suelo y se contenta con unos cuantos lios
de mandioca, rodos de yuyos. Ms all, bajo el naranjal esculido
que dejaron los jesuitas, se alza el ranchito de lodo y de caa, agujero donde se agoniza en la sombra. Entrad: no encontraris un vaso,
ni una silla. Os sentaris en un pedazo de madera, beberis agua
fangosa en una calabaza, comeris maz cocido en una olla sucia,
dormiris sobre correas atadas a cuatro palos.123
123. Barrett, Rafael. El dolor Paraguayo. Caracas: Ayacucho. 1978, p. 54.
83
JOS MANUEL SILVERO A.
Adems de la referencia a cuerpos aquejados tanto por las diarreas
como por todo tipo de enfermedades, Barrett denuncia las condiciones
inhumanas en las que vivan los enfermos mentales en el Paraguay de
inicios del siglo XX. En su descripcin de la situacin, la indignidad y la
mierda son dos puntas de un mismo hilo.
Figuraos una inmunda crcel, en que la miseria hubiera hecho perder el juicio a los infelices abandonados all dentro. Sobre el fango
de un patio lgubre, acurrucados contra los muros, gimen, cantan,
allan, veinte o treinta espectros, envueltos en srdidos harapos.
Una serie de calabozos negros, con rejas y enormes cerrojos, agobia
la vista () Las camas son sacos de sucia arpillera. Un hediondo
olor a orines, a cubil de bestias feroces nos hace retroceder. ()
Descalzas con los pies hinchados, las idiotas, incapaces de espantarse las moscas, se cubren de llagas. Rascan la tierra en que se revuelcan todo el da, y se quedan sin uas.124
124. Ibd., p. 52.
84
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Segunda Parte
El cuerpo y sus desechos
85
JOS MANUEL SILVERO A.
86
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Captulo I
ESCATOLOGA E HIGIENISMO
Evidentemente, la actitud del ser humano con respecto al
tratamiento de los excrementos
y la suciedad ha variado a travs de las pocas y entre las
distintas culturas (). En su creencia presuntuosa de ser
el amo y seor del mundo,
el hombre moderno, con su mana por el aseo,
llev al mundo a la ms atroz fecalizacin
del mbito ecolgico.
CARLOS ZICANELLI (escritor argentino)
Inmundicia
El contexto material y cultural ha moldeado el cuerpo a lo largo de
los siglos al punto de sufrir mutaciones de gran importancia. Podemos
constatar en la antigedad la idea de un cuerpo inefable e invisible, reflejo
de una potencia divina e increada. Por su parte en la filosofa platnica
observamos al cuerpo como sombra de un arquetipo ideal, o como objeto
de emocin esttica entre los artistas griegos. Con los msticos medievales, el cuerpo se vuelve despreciable, es fuente de pecado y bajeza. En el
Renacimiento el cuerpo se convierte en objeto de conocimiento cientfico.
La Reforma Protestante configurar el cuerpo como mensaje moralizador. La Revolucin Industrial lo ser gracias a la explotacin y alienacin
de miles de cuerpos. En el tiempo presente, el cuerpo est atravesado por
infinitas posibilidades de ser y hacerse. No obstante, va en aumento
87
JOS MANUEL SILVERO A.
el riesgo de configurar el cuerpo como objeto de intercambio en el mercado libre.125
Son innumerables los cambios que imprimieron a la propia carne
perspectivas distintas que a su vez animaron miradas diferentes, valoraciones muy dispares y por ende, con secuelas no siempre emancipadoras. Por ejemplo, la administracin de salud y la concepcin de la enfermedad. El cuerpo normal y anormal. El discurso acerca de la vida y su
correlato ltimo, la muerte. La legitimidad concedida al goce y al placer
en un contexto donde las normas hacen mella en el cuerpo a fin de desarrollar en l todo su poder, etc.
La pulcritud, por ejemplo, terminologa potenciada in extremis por
sociedades puritanas, totalitarias y decadentes, impide hablar de asuntos
corporales poco decentes como la inmundicia. El decoro reprimi
durante mucho tiempo la posibilidad de pensar la inmundicia como trastos de la desigualdad social y la explotacin del hombre por el hombre.
Mary Douglas considera que la suciedad, tal como la conocemos,
consiste esencialmente en desorden. No hay suciedad absoluta: existe slo
en el ojo del espectador. Evitamos la suciedad, no por un temor pusilnime y menos an por espanto o terror religioso. Tampoco nuestras ideas
sobre la enfermedad dan cuenta del alcance de nuestro comportamiento
al limpiar o evitar la suciedad. La suciedad ofende el orden. Su eliminacin no es un movimiento negativo, sino un esfuerzo positivo por organizar el entorno.
Ser por ello que Jaime Alvar se pregunte por qu la observacin
mdica de la mierda es soportable y no lo es su anlisis social o histrico?
Por qu es de mal gusto estudiar la mierda y no, por ejemplo, el asumir
con naturalidad el esclavismo?
Frente a lo que ocurre con otras funciones corporales, la defecacin
es considerada muy negativamente. Como consecuencia, son po-
125. Gonzlez Cruss, Francisco. Historia del cuerpo, p. 8.
88
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
cos los estudios que se han preocupado por conocer la historia social de la mierda, que en mi opinin, puede tener mucha ms relevancia de la que se pudiera atisbar a simple vista.126
No obstante, al asumirnos corpreos, indefectiblemente la asquerosidad forma parte de nuestro panorama existencial, ya sea como pedazo del escenario o como resultado de nuestra condicin como organismos hetertrofos.
Reflexionar acerca de lo asqueroso nos lleva a indagar las razones
que hacen posible que los desechos sean asumidos, gestionados y
conducidos a fin de que se salvaguarde el espacio que nos congrega y
cobija. Es condicin indispensable y obligada para cualquier sociedad tratar
sus desechos, pues en gran medida, alrededor de la inmundicia, se construye una prctica cultural muy peculiar donde al tiempo de aceptar, tambin negamos.127
126. Alvar, Jaime. Del cuerpo al Cosmos en Gmez Canseco, Luis (Ed.) Fragmentos para
una historia de la mierda. Cultura y transgresin. Huelva: Universidad de Huelva. 2010, p.
65.
127. () nuestras ideas de la suciedad no son a todas luces tan recientes. Seamos capaces
de hacer un esfuerzo y pensemos retrospectivamente ms all de los ltimos cien aos,
y analicemos despus las bases para evitar la suciedad antes de que hayan sido transformadas por la bacteriologa; antes, por ejemplo, de que considersemos abstraer lo
patgeno y la higiene de nuestra nocin de la suciedad, persistira la vieja definicin de
sta como materia puesta fuera de su sitio. Este enfoque es ciertamente muy sugestivo.
Supone dos condiciones: un juego de relaciones ordenadas y una contravencin de
dicho orden. La suciedad no es entonces nunca un acontecimiento nico o aislado. All
donde hay suciedad hay sistema. La suciedad es el producto secundario de una sistemtica ordenacin y clasificacin de la materia, en la medida en que el orden implica el
rechazo de elementos inapropiados. Esta idea de la suciedad nos conduce directamente
al campo del simbolismo, y nos promete una unin con sistemas de pureza ms obviamente simblicos. Podemos reconocer en nuestras nociones de suciedad el hecho de
que estamos empleando un compendio universal que incluye todos los elementos rechazados por los sistemas ordenados. Se trata de una idea relativa. Los zapatos no son
sucios en s mismos, pero es sucio colocarlos en la mesa del comedor; la comida no es
sucia en s misma, pero es sucio dejar cacharros de cocina en el dormitorio, o volcar
comida en la ropa; lo mismo puede decirse de los objetos de bao en el saln; de la ropa
abandonada en las sillas; de objetos que debieran estar en la calle y se encuentran dentro de casa; de objetos del piso de arriba que estn en el de abajo; de la ropa interior que
89
JOS MANUEL SILVERO A.
La revisin de posturas y discursos varios en relacin a lo inmundo
quiere de alguna manera hacer notar que podemos y debemos pensar lo inmundo para conferir a los desechos, a la mierda y a la basura, el
verdadero lugar que les corresponde. Nuestro inters por la mierda rebasa la idea de suciedad como construccin desde las coordenadas de
una asepsia normalizada.
Como la necesidad de defecar es irreprensible, siempre ha habido
autores que, a pesar del estigma acadmico y social, se han atrevido a escribir sobre los hbitos fecales de sus congneres, lo que contribuye a la insercin cultural de la deposicin. A partir de esta reducida informacin se puede afirmar que el desarrollo de la civilizacin va emparejado a la mejora del tratamiento de los residuos
corporales.128
La mierda, dice Werner, representaba una materia singular, ya algunos milenios atrs, era algo que haba que mantener lejos de los lugares
donde se llevaban a cabo los quehaceres elementales como comer, dormir
o rezar.129 Sin embargo, en la Edad Moderna, la excrecencia humana se
hace tab y se asocia a la vergenza y entonces produce incomodidad.
Es el momento en que el hombre empieza a convivir inmerso en un
sistema social cada vez ms estrecho y complejo que acrecienta la
necesidad de autocontrol. Las modernas normas de decencia relativas a la mierda se trasladan progresivamente del papel a la psique: reglas registradas en los tratados de cortesa o en los decretos
de la corte durante el siglo XVI, y que la mayora de los adultos
interiorizaron. Estas normas se convirtieron en un componente del
asoma all donde debiera estar la ropa de vestir, y as sucesivamente. En pocas palabras,
nuestro comportamiento de contaminacin es la reaccin que condena cualquier objeto
o idea que tienda a confundir o a contradecir nuestras entraables clasificaciones.
Douglas, Mary. Pureza y peligro. Un anlisis de los conceptos de tab y contaminacin. Madrid: Siglo XXI. 1973, pp. 54-55.
128. Ibd., p. 66.
129. Werner, Florian. La materia oscura, p. 10.
90
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
sentimiento de vergenza, y comenzaron a percibirse como algo
normal.130
Basura, suciedad, excrementos, mierda y otros131
Basura proviene del latn versura y este de verrere, barrer. Es decir,
aquello que se vierte (de ah el sentido de versin) y, por otro lado, aquello
que se ha barrido. Barredura significa lo que se ha sacado por sucio de en
medio, que no est en su sitio y, por tanto, lo que hay que mover hacia
otro lugar para que se recicle, se reactive o se degrade. Vemos entonces
que una de las cualidades primordiales de la basura es que ella debe estar
fuera de este mundo (inmundo).
No obstante, esta acepcin, no parece muy convincente, pues, por
ms aseados que seamos, la basura seguir permaneciendo en este mundo.
La cuestin adquiere otro sentido si recordamos que en el idioma
griego clsico las cosas y los conceptos se definen de forma perfectiva.
Entonces, lo in-mundo podra significar ausencia de mundo. En qu
sentido? En el sentido de un horizonte pulcro, perfecto, lmpido. Y de
dnde surge esta idea? De los filsofos griegos clsicos. Para los pensadores de aquel entonces, la belleza fue imaginada como una de las particularidades exclusivas del ser, haba otras, como la bondad, unicidad y
veracidad, pero nos interesa la belleza de manera particular.
As, la raz griega kosmen era utilizada, tanto para nombrar al universo (que era bello y ordenado) y a las cosas bellas. Entonces, de ah
deriva el sentido de cosmos y cosmtica. Cuando Grecia se expande
al mundo a travs de sus ideas, los romanos asumen este concepto pero
usan la raz mundi. Entonces, el vocablo inmundo se entiende como lo
130. Ibd., p. 11.
131. Un estudio ms detallado se puede ver en: Alvar Ezquerra, Manuel. Del Vientre al diccionario. Paseo por los campos de la defecacin en Gmez Canseco, Luis (Ed.) Fragmentos para una historia de la mierda., p. 37.
91
JOS MANUEL SILVERO A.
inverso y contrario a ese ideal del ser que debe ser bello y ordenado. Lo
in-mundo porta lo feo, desordenado y no es.
Sucio, por su parte, segn los especialistas en etimologa, viene del
latn sucidus, que a su vez procede de sucus (jugo, savia), y en su origen,
solo significaba lo hmedo. El adjetivo se aplicaba a la lana recin esquilada, an no lavada, llena de sudor animal y hmeda, as como a los seres
demasiado sudados. Con el tiempo, el adjetivo cambi su sentido hasta
llegar a significar aquello que se asume como impuro, manchado, etc.
Fig. 3
Le Parfumeur.
Grabado de Bernard Picart.
Siglo XVIII.
92
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Fijmonos ahora en la palabra excremento. El mismo proviene del
latn excemere, excrevi, excretum que significa algo as como lo que se debe
mantener aparte. De nuevo encontramos la idea fuera, lo que se encuentra ms all de los lmites.
() excrementun tiene la misma raz que la palabra para secreto,
secretum: la mierda es una sustancia oculta y misteriosa.132
Tambin se emparenta con secemere, que tiene el mismo significado,
de donde viene secretar, secretaria. Si aplicamos el sufijo dis, vamos a tener
discernir, discreto, discrecin. Siempre en la lnea de algo que se traspasa,
filtra, criba, suda o selecciona. Podemos entonces empezar a vislumbrar
la idea de discriminacin, separacin y orden como sustrato de aquello
que hace posible que tenga sentido el reciclado.
Qu se dice de la mierda?
El trmino espaol mierda deriva del latn merda; segn Corominas en su diccionario etimolgico, esta ltima carece de etimologa clara, pero parece sensato emparentar con el sncrito mrd arcilla,
133
moco.
Por su parte, Werner realiza un interesante rastreo etimolgico del
trmino en lengua alemana.
Etimolgicamente, la palabra alemana para mierda (ScheiBe) se
atribuye a la raz indoeuropea skei-d-, la cual, al principio, significaba solamente dividir o separar; la palabra del alto alemn moderno scheiden (divorciar, separar) procede de la misma raz.
Igualmente el trmino schisma (cisma) en contexto religioso,
132. Werner, Florian. La materia oscura, p. 12.
133. Ibd., p. 27.
93
JOS MANUEL SILVERO A.
as como la palabra schizophrenie (esquizofrenia) para designar una doble personalidad de aquella. En el sentido originario,
scheiBe solo era algo que se separaba del cuerpo y se escinda de
l. Este carcter neutral se muestra en el trmino alemn ausscheidung (excrecin), con el que scheiBe, mucho ms vulgar y comn, est emparentada en origen.134
Por su parte, entre los doxgrafos, la poca importancia que estos especialistas han prestado a la presencia de una tradicin escatolgica135 es
notoria. No obstante, varios intelectuales han situado el tema en perspectiva filosfica y sociolgica, adems de la ya conocida presencia de la mierda como aliada de no pocos artistas.136 Desde los filsofos de la eterna
Atenas, pasando por las elucubraciones y constataciones de los socilogos como Norbert Elias hasta las reflexiones de Gustavo Bueno sobre la
democracia y la basura televisiva, pensadores, aventureros, cientficos,
polticos y artistas han fijado la mirada en la inmundicia, sin ms necesidad que fortalecer algn tipo de comprensin acerca de la conducta del
ser humano, o la muestra clara de nuestra finitud, de nuestra condicin
pasajera cuyo destino es el sucio barro. As, por ejemplo, Fernando Navarro nos recuerda el ataque que Sneca propin a la memoria del difunto
134. Ibd.
135. Laporte nos recuerda que La Biblioteca scatolgica ofrece una lista impresionante de
obras, la mayor parte en latn, publicadas entre los siglos XVI y XIX. Citamos para el
siglo XVI el De excrementis, el De egestionibus y la Dissertatio de expulsione et retentione
excrementorum; adems en el orden de su publicacin: Dissertatio de utilitate inspiciendorum ut signorum (1693), Dissertatio de medicina stercoraria (1700) , Chylologia histrico-medica (1725-1750), Dissertatione de alvina excretione ut signo (1756), etc., etc., y, finalmente dos
obras entre las ms recientes a principios del siglo XIX, Dissertatio de retrimentorum corporis humani coloribus variam in aegrotis significatione praebantibus; sabia copia del Grand
Mistere del Doyen Swift, publicado en 1804; y, concluyentemente, como su ttulo indica,
la obra publicada en 1821, Dissertatione de medicamentis ex corpore humano desumptis merito negligendi. Laporte, Dominique. Historia de la Mierda. Valencia: Pretextos, p. 99.
136. Existe una larga lista de escritores y artistas que han recurrido a la escatologa para
tratar el tema en s o como excusa para cuestiones prohibidas o sobredimensionadas.
Aristfanes, Dante, Kundera, Rabelais, Montaige, Cervantes, Quevedo, Sade, Zola, Joyce, Cortzar, Borges, Esteban Echeverria, Piero Manzoni, entre muchos otros. Y en nuestro
pas, Augusto Roa Bastos, Gilberto Ramrez Santacruz, Osvaldo Salerno, entre otros.
94
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
emperador romano Claudio, quien gracias a sus fieles senadores intent
convertirlo en un dios. Sneca golpe al difunto recordando las ltimas
palabras pronunciadas por el pretendido dios: Vae me! Puto, concacavi me
(Ay de m, creo que me he cagado).
El viejo recurso de la stira, dice Navarro, consiste en pensar de qu
manera sorprender al hombre en un acto culpable o en un gesto indecoroso, con los pantalones cados. Con esa tcnica quedan al aire las partes
vergonzosas y el hombre se ve rebajado desde lo divino a lo animal, para
recordar que detrs de cada homo sapiens y de sus ejercicios espirituales
hay un mamfero que se nutre, entra en celo, contrae enfermedades y, al
cabo, defeca.137
A continuacin pasamos a revisar algunas posturas y/u opiniones
acerca de la inmundicia.
Digenes de Snope y los baos
Al referirnos a Digenes de Snope, la seriedad que supuestamente
debe envolver a la filosofa se escurre. La gravedad que solemos asociar
a tan noble disciplina se aleja e inmediatamente nos enfrentamos de lleno
a un filsofo cmico e, inclusive, payaso.
Y es que para Digenes, el humor corrosivo, el chiste desopilante y la
capacidad de captar la ms mnima posibilidad de retorcer un discurso
hasta volverlo ridculo, son marcas seeras de su modus operandi.
El humor, la risa y el chiste son herramientas () la nota humorstica del cinismo practicado por Digenes no sera un mero agregado casual; la preferencia por el chiste y, sobre todo, la explotacin
del aspecto gracioso de las ambigedades lingsticas son signos
de una intuicin ms profunda que dice relacin con el lenguaje y
su relacin problemtica con la realidad. Quiero decir con esto que
137. Navarro, Antoln Fernando. Poppysmata. Pedorretas literarias en latn, en Gmez
Canseco, Luis (Ed.) Fragmentos para una historia de la mierda, p. 82.
95
JOS MANUEL SILVERO A.
Digenes ocupa el humor y la salida graciosa con fines propeduticos: el chiste, y toda su puesta en escena, no slo distiende la seriedad del discurso y relativiza el dogmatismo, sino que, en este caso,
abre la rendija por la cual vemos el aspecto ambivalente y cambiante de la realidad, que no puede ser apresado por el lenguaje y sus
categoras lgico-conceptuales basadas en el principio de no contradiccin y la eliminacin de la ambigedad del discurso. En ese
sentido, Digenes est en franca oposicin al armazn conceptual
que desde Platn en adelante, y definitivamente con Aristteles, se
impone en la filosofa: la exclusin del mbito del Ser de la ambigedad, del doble sentido y del cambio oscilante.138
Ahora bien, entre unas de las tantas ancdotas del chistoso Digenes
de Snope aparece una ligada a la inmundicia. Cuenta su tocayo Digenes
Laercio que un da nuestro pensador perruno, hallndose en un bao nada
limpio, recurri a su consabida irona y profiri: Los que se baan aqu
dnde se lavan?139
El Scrates limpio
Platn en su dilogo titulado Parmnides140 pone en boca de este y de
su maestro Scrates una conversacin que gira alrededor de la inmundicia.
Parmnides: Con respecto a estas otras cosas, Scrates, que podran
parecer ridculas, tales como el pelo, el lodo, la basura y todo cuanto hay de indecente o innoble ()
Scrates: Nada de eso; con relacin estos objetos, nada existe ms
que lo que vemos. Temera incurrir en un gran absurdo, si les atribuyese tambin ideas ()
138. Jeria Soto, Patricio. Digenes de Snope. Una reflexin sobre la problemtica del lenguaje filosfico en Byzantion Nea Hells. Santiago de Chile, N 29, 2010, pp, 52-53.
139. Laercio, Digenes. Vida de los filsofos ms ilustres. Bogot: Universales (s.a), p. 178.
140. Platn. Obras completas. Edicin de Patricio de Azcrate. Tomo 4. Madrid. 1871.
96
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Parmnides: Eres joven an, Scrates, y la filosofa no ha tomado
posesin de ti como lo har un da, si yo no me engao. Entonces
no despreciars nada de cuanto existe. Ahora, a causa de tu edad,
slo te fijas en la opinin de la generalidad de los hombres ()
Mejor decir que oler
A pesar de haber afirmado Inter faeces et urinas nascimur (nacemos
entre heces y orinas), para el hijo rebelde de Mnica, Agustn de Hipona,
el conocimiento de la basura, en efecto, se debe tener por mejor que el
nombre mismo, el cual debe preferirse a la basura misma.
Pues no hay otra razn para preferir el conocimiento al signo, sino
que ste es para aqul y no aqul para ste.141
La preocupacin e indicacin de Agustn podra entenderse en el
contexto de la poca y en la tradicin que abarca desde el siglo I al siglo XI
en la que los telogos tuvieron que comprometerse en la difcil tarea de
buscar respuesta a la cuestin del devenir de las especies consagradas en
la eucarista, y trabajar sin descanso para afinar su anlisis y allanar la
contradiccin entre la materialidad del pan y del vino sometidos a la digestin y el carcter incorruptible del cuerpo de Cristo. Por eso, la reflexin sobre lo excremencial les era muy familiar, y, principalmente al
santo, que resolva la cuestin distinguiendo lo visible corruptible de lo
invisible incorruptible.142
El molestoso pedo y el sueo de Franklin
Resulta incmodo advertir que ciertos pensadores hayan dedicado su tiempo a cuestiones tan etreas como el pedo. Sin embargo, no
son pocos143 los que han consagrado lneas e incluso obras enteras al mo141. San Agustn. De Magistro. Citado por Laporte, Dominique. Historia de la Mierda, p. 18.
142. Ibd.
143. Vase el clsico libro de Hurtaut, Pierre-Thomas. Art de pter de 1751.La versin en
espaol; El arte de tirarse pedos. Editorial pepitas de calabaza: Logroo, 2009; Quevedo,
97
JOS MANUEL SILVERO A.
lestoso gas. En ese sentido, destaca la reflexin que en su momento Benjamin Franklin dedic a la mencionada cuestin. En 1781 el intelectual
redact una carta en respuesta a una convocatoria de trabajos proveniente de la Real Academia de Bruselas. En la misma, planteaba la necesidad
de indagar los mtodos para mejorar el olor de la flatulencia humana. Su
escrito cuyo ttulo Pee orgullosamente144, aunque no lleg a enviar a la
Real Academia, proyecta una serie de ideas relacionadas a la inmundicia,
puntualmente a la flatulencia y sus consecuencias sociales. Llamativamente, a cientos de aos despus, la irona de Franklin se ha materializado
plenamente. Los inventores Brian J. Conant y Myra Conant han patentado en los EE.UU.145 un novedoso parche cuyo nombre revela su objetivo
Flatulence deodorizer (Pedo desodorizado). Asimismo, en el Monell Chemical Senses de Philadelphia, Pennsylvania, cientficos de muchas disciplinas trabajan juntos para centrarse en la comprensin de los mecanismos y funciones del gusto y del olfato y definir el significado general de
estos sentidos en la salud humana y las enfermedades. Pamela Dalton,
una de las investigadoras del Monell, investiga malos olores, especialmente en las heces humanas en funcin a la percepcin que se genera
desde imgenes.146
Francisco de. Gracias y Desgracias del Ojo del Culo. Sevilla: El Olivo. 2000; Annimo. Tratado del Pedo. Buenos Aires: E. Santiago Rueda Editor. 2006; Dawson, Jim. Who Cut the
Cheese?: A Cultural History of the Fart. Berkeley: Ten Speed Press. 1999; Bart, Benjamin.
The history of farting. Michel Omara. 1995; Cantos Lodroo, Ismael. La paz voltil. Conferencias sobre el pedo. Cocentaina (Espaa): Editorial Manuzio. 2008; entre otros.
144. Franklin, Benjamin. Fart Proudly. Writings of Benajamin Franklin You never Read in School.
Frog Books. 2003.
145. El producto se registr en la Oficina de Patentes de los EE.UU. con el nmero US 6,313,371
B1 en fecha 6 de noviembre de 2001. En la actualidad se comercializa on line a 13.95
dlares. Se puede acceder a observar los detalles del mismo y apreciar las figuras que
explican el funcionamiento del parche. Vase, http://www.google.com/patents/
US6313371
146. http://www.monell.org/faculty/people/dalton
98
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Fig. 4
Flatulence deodorizer
Patente: US 6,313,371 B1.
2001.
Etnologa escatolgica de Bourke
Otra obra curiosa, llena de ancdotas y datos interesantsimos en la
lnea que nos afecta, se public a fines del siglo XIX. Su autor, el militar,
147
antroplogo e historiador estadounidense John Gregory Bourke. La obra,
Escatologa y Civilizacin. Los excrementos y su presencia en las costumbres,
usos y creencias de los pueblos, asume el estudio de los excrementos desde
una ptica cultural y abarca un arco de tiempo bastante amplio. Bourke
recopil ancdotas e informacin de diferentes pueblos (y pocas distin147. Bourke, John Gregory. Escatologa y Civilizacin. Los excrementos y su presencia en las costumbres, usos y creencias de los pueblos. Barcelona: Crculo Latino. 2005.
99
JOS MANUEL SILVERO A.
tas) acerca de excrementos y desechos en general. Constituye un texto
cuya minuciosa indagacin acerca de las muchas conductas de los seres
humanos con relacin a lo escatolgico, nos acerca a una riqueza cultural
cuya diversidad es patente. Al mismo tiempo, descubre muchos orgenes
de varias creencias y miedos que, an hoy, siguen vigentes.
El autor cita, por ejemplo, el caso de los reyes rabes cuyos excrementos eran la materia prima para la elaboracin de un incienso
sagrado; los amuletos de monjes budistas confeccionados con las
secreciones, cabellos o uas de un lama; hasta llegar a los excrementos del nio Jess, considerados como poseedores de poderes
milagrosos.148
En la obra tambin se detallan rituales y supersticiones para animar
hechizos y sortilegios.
Para muchos de aquellos a los que la cultura occidental denomina
primitivos, el hecho de esconder cuidadosamente los propios
excrementos no obedeca a ninguna medida higinica o esttica,
sino a la creencia de que sus deyecciones podan ser usadas para
acciones mgicas en su contra.149
Civilizacin y excrementos segn Norbert Elias
En El proceso de la civilizacin. Investigaciones sociogenticas y psicogenticas se analiza un conjunto de pautas, que han hecho posible durante el
feudalismo y ms tarde en la modernidad, forjar conductas cada vez ms
cercanas a ideas como intimidad, pudor y desagrado. Barcena y
Melich sostienen que la antigua distincin entre lo privado y lo pblico ha
quedado, en la poca moderna, cada vez ms difuminada, al interponerse entre ambas esferas lo que Hannah Arendt llam el espacio de lo social,
148. Zicanelli, Carlos. Estudio preliminar en Escatologa y Civilizacin, p. 6.
149. Ibd., p. 7.
100
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
ese mbito en el que se espera de cada uno de sus miembros una cierta
clase de conducta, mediante la imposicin de innumerables y variadas
normas, todas las cuales tienden a normalizar a sus miembros, a hacerlos actuar; a excluir la accin espontnea o el logro sobresaliente.150
Una de esas conductas que merecieron todo el control por parte de la
sociedad fue la de la defecacin. Durante mucho tiempo la deposicin al
aire libre fue tolerada socialmente, pero con el tiempo se fueron condenando dichas prcticas y se procur que la defecacin se realice en privado evitando as la vista pblica de semejante acto. A partir del siglo XVIII
la vieja costumbre de evacuar en cualquier sitio y a la hora requerida por
el cuerpo haba cambiado radicalmente. Elias demuestra que la tendencia
en la modernidad temprana apuntaba hacia un aplazamiento cada vez
ms notorio del momento en que uno realmente deseaba defecar y el
momento en que poda hacerlo. De esta manera, el cuerpo se vio sometido a una autocoaccin.
() esta exclusin de las necesidades corporales de la vida pblica,
as como la regulacin y modelacin correspondientes de la vida
impulsiva fueron posibles nicamente porque, a la par con la sensibilidad creciente se invent un utensilio tcnico que resolvi de algn modo este problema de la exclusin de tales funciones de la
vida social y su reclusin en otros lugares. En este caso se siguieron
pasos parecidos a los de las tcnicas de la mesa. El proceso del cambio psicolgico, el avance de los lmites del pudor y del desagrado
no se pueden explicar desde un solo punto de vista en funcin nicamente del desarrollo de la tcnica y de los descubrimientos cientficos.151
150. Barcena, Fernando y Melich, Joan-Carles. El aprendizaje simblico del cuerpo en Revista Complutense de Educacin. N 2, Vol 11, 2000, p. 63.
151. Elias, Norbert. El proceso de la civilizacin. Investigaciones sociogenticas y psicogenticas.
Mxico: FCE. 1987, p. 181.
101
JOS MANUEL SILVERO A.
El basilisco Gustavo Bueno ordena la basura
El filsofo espaol Gustavo Bueno se sumerge en el tema en Telebasura y democracia152 y sostiene que observar la basura es mirar la realidad.
Leyendo su libro, dice Alberto Hidalgo, un profano llega a comprender
que cuando tirbamos todo al mismo cubo de la basura, sin distinguir
nada, estbamos haciendo metafsica, porque tombamos a la basura como
un concepto transcendental. En cambio que cuando hemos aprendido
a discriminar en casa, entre envases, plsticos, vidrio y basura
orgnica, nos hemos convertido en analticos e investigadores. Vamos,
que de ahora en adelante, no distinguir un programa de basura desvelada de un programa de basura fabricada, es como confundir un hueso
de pollo con una botella de plstico.153
Gustavo Bueno haciendo referencia a la basura sostiene que lo trascendental tena que desbordar todas las categoras, y ahora la basura es
trascendental: hay basura domstica, basura csmica, ADN basura, literatura basura, comida basura..., demasiada basura. Se dice que la basura
es lo inmundo, lo que est fuera del mundo, pero cmo puede haber
algo fuera del mundo? Las grandes metafsicas de la antigedad se pueden traducir muy bien en trminos de basura. Estn las metafsicas que
niegan la basura como realidad, porque la consideran pura apariencia: es
la metafsica eletica de Parmnides. La tradicin contraria es la oriental y
neoplatnica, para la que la basura sera el mundo. Todo ello se reproducir en la contraposicin entre naturaleza y cultura: la naturaleza es lo
limpio, la madre naturaleza, y lo sucio y la basura es la cultura.154
152. Bueno, Gustavo. Telebasura y democracia. Barcelona: Ediciones B. 2002.
153. Hidalgo, Alberto. Contra recurrencia, reciclaje en El prisma crtico. Diario El Comercio.
Gijn-Espaa, 2 de marzo de 2002, p. 78.
154. Martnez, Jos Mara. Entrevista a Gustavo Bueno en ABC Cultural, N 526, Madrid,
sbado 23 de febrero de 2002. pp. 5 -9.
102
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Paradigma basura
En un texto titulado Nunca fue tan hermosa la basura, Jos Luis Pardo
afirma que:
Ninguna otra forma de sociedad anterior o exterior a la moderna
ha producido basura en una cantidad, calidad y velocidad comparables a las de las nuestras.155
Pardo cree que asistimos a un tiempo en que la sociedad est repleta
de lo que l llama no-lugares o lugares-basura, fruto de un paradigma-basura,
porque no hay en realidad ningn nuevo paradigma hacia el cual estemos transitando, sino nicamente la destruccin sistemtica y concertada
de aquel bajo el cual vivamos.156
Es verdad que Pardo reflexiona de un modo ms abierto y muy en
perspectiva del arte y la tica y un tanto alejado de la escatologa, Asa
considera que con su crtica y reflexiones marca con exactitud la frontera
entre la estetizacin general (o poltica) y la obra de arte, fenmeno no
solo perfectamente ajeno a lo anterior sino adems (y por paradoja) su
opuesto absoluto.
Dicho con una simplificacin imperdonable, Pardo expone desde
diversas perspectivas y con mltiples objetos que all donde hay
obra de arte hay experiencia del sentido del mundo y del significado humano, pero all donde hay estetizacin solo hay nihilismo.
As, por ejemplo, la invasin de la basura en el conjunto completo
de nuestras vidas (ciudades-basura con edificios-basura para habitantes-basura) que fuerza una estetizacin universal de la basura
(solo lo reciclable es bello) y en consecuencia impone un valor pol-
155. Pardo, Jos Luis. Nunca fue tan hermosa la basura. Madrid: Galaxia Gutenberg / Crculo
de Lectores. 2010, p. 163.
156. Ibd., p. 175. Citado por Lpez Ribera, Juan Antonio. Tiene futuro la filosofa? En
Tonos. Revista Electrnica de Estudios Filolgicos. N 22, enero de 2012.
103
JOS MANUEL SILVERO A.
ticamente correcto a los detritos gracias a su virtual reciclado. Las
viviendas reciclables pueden mudar en hoteles, hospitales, aeropuertos o iglesias. Los trabajadores reciclables estn en un perpetuo reciclado laboral. Los humanos reciclables tienen pechos, rostros o hgados de recambio. Pero sumados todos los casos, siendo
la basura lo propiamente reciclable, la extensin del vertedero se
ha hecho escalofriante.157
Zizek y los inodoros
El 25 de noviembre de 2003, en la Facultad de Filosofa de la Universidad de Buenos Aires, el reconocido pensador esloveno Slavoj Zizek ley
una conferencia titulada La Estructura de la Dominacin Actual y los
Lmites de la Democracia. En un momento de su alocucin, se refiri a
uno de sus libros, How to reader Lacan, 158 para indicar inmediatamente la
ligazn existente entre el retrete y la ideologa.
El filsofo dijo que le impactaron mucho las diferencias de estructura de los baos en Alemania, en Francia y en EE.UU. Como probablemente sepan ustedes, dijo Zizek al auditorio, en Francia el agujero por el cual
desaparecen los excrementos est all detrs como para que desaparezca
lo ms rpidamente de la visin. En los antiguos baos alemanes se constata un viejo ritual alemn. El agujero del inodoro est adelante como
para que uno no solamente pueda oler los excrementos sino que, de paso,
pueda hacerse un control de salud y dems. Los inodoros norteamericanos estn llenos de agua, como para que los excrementos floten por ah.
Entonces el pensador se pregunta qu razones existen para que esto
sea as. Y manifiesta que ha ledo algunos libros sobre la comprensin de
los inodoros, pero que increblemente no encontr una justificacin para
explicar esas diferencias. Zizek afirma que todos tratan de argumentar de
manera instrumental, cul es ms prctico y dems, pero mi lectura aqu
157. Aza, Flix de. La filosofa en el vertedero en El Pas, 8 de mayo de 2010.
158. Zizek, Slavoj. How to reade Lacan. New York: W.W. Norton & Company. 2007.
104
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
es de corte mucho ms ideolgico, sentencia. Desde fines del siglo XVIII
se presenta esta idea de la trinidad espiritual europea. Se da el tema de la
economa inglesa, la poltica francesa y la metafsica y poesa alemanas.
Pero acaso, no encontramos justamente eso en la estructura de los inodoros? El enfoque francs es revolucionario (el agujero all atrs debera
desaparecer y ser liquidado lo ms rpido posible). El estilo anglosajn es
prctico, econmico: agua y dems. El estilo alemn, con lo que refleja,
tiene una actitud potica. Si bien esta lectura ha sido un poco rpida tengan esto en cuenta cuando desarrollen una clase magistral y alguien les
hable del fin de las ideologas, piensen que apenas termina la clase y esa
persona va al bao, ingresa en la ideologa.
En How to reader Lacan, Zizek cita la obra de Claude Lvi-Strauss159 y
recuerda que las tres maneras principales de preparar los alimentos (crudos, horneados, hervidos) funcionan como un tringulo semitico: los
usamos para simbolizar la oposicin bsica entre (crudo) naturaleza y
(horneado) cultura, al igual que el trmino medio entre los dos contrarios (en el proceso de hervir).160
Entonces, como suplemento a Lvi-Strauss, es tentador proponer
dice Zizek que la caca tambin puede servir como comida para el pensamiento: los tres tipos bsicos de diseos de inodoros occidentales constituyen una especie de contrapunto excremental al tringulo culinario de
Lvi-Strauss.
En el inodoro tradicional alemn, el hueco por el que desaparece la
caca al bajar la cisterna se halla delante, de modo que esta se encuentra en un primer momento ante nosotros para ser olida e inspeccionada en busca de alguna enfermedad; en el tpico inodoro
francs, por el contrario, el hueco se localiza en la parte posterior
para que la caca desaparezca lo antes posible; por ltimo, el inodoro americano nos presenta una especie de combinacin, un punto
159. Lvi-Strauss, Claude. Mitolgicas I. Lo crudo y lo cocido. Mxico: FCE. 1968.
160. How to reader Lacan..., p. 16.
105
JOS MANUEL SILVERO A.
medio entre esos polos opuestos: la taza del inodoro est llena de
agua, con lo cual la caca flota, visible, pero no para ser inspeccionada. No es extrao que, en la famosa discusin sobre los distintos
inodoros europeos al principio de su semiolvidado Miedo a volar,
Erica Jong afirme irnicamente que los inodoros alemanes son la
verdadera clave de los horrores del Tercer Reich. Quienes son capaces de construir inodoros como stos son capaces de cualquier
cosa.161
Zizek considera que un objeto tan simple como un inodoro no puede
ser explicado en trminos tan escuetos y bsicos, pues el mismo envuelve
toda una serie de creencias fundamentales subyacentes y esenciales.
La historia de la mierda de Laporte
El psicoanalista francs Dominique Laporte (1949-1984) nos ha legado un interesante libro titulado Historia de la mierda,162 escrito en Pars dos
aos despus de aquel emblemtico mayo del 68. Con apenas veinte aos
de vida, Laporte traz una obra donde redefine radicalmente el pensamiento dialctico y la poltica posmarxistas de manera irreverente al tiempo
de abrir un cauce en paralelo a las posturas de pensadores posmodernos
como Foucault, Deleuze, Guattari, Lyotard, entre otros.
Analizar la sociedad y la cultura desde el retrete es tarea posible. Al
documentar la relacin que los seres humanos han tenido con sus propias
heces se pueden evidenciar las normas resultantes, las leyes, los rituales,
las invenciones e incluso el modo en que la arquitectura y la arquitectura
del paisaje han cambiado. La escatologa de Laporte se erige como una
herramienta para el anlisis cultural.
Para lograr su cometido, nuestro autor recurre a la genealoga histrica y fusiona las perspectivas de Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud,
161. Ibd., p. 17.
162. Laporte, Dominique. Historia de la mierda. Valencia: Pretextos 1989.
106
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Georges Bataille, Karl Marx, Roland Barthes y Michel Foucault para mostrar de qu manera el desarrollo de las tcnicas de saneamiento en Europa
occidental afect de modo central a la formacin de las nociones modernas de la individualidad. El surgimiento del capitalismo moderno y el
Estado nacional implic un profundo cambio de actitud hacia los residuos humanos. El ensayo comienza con dos edictos del siglo XVI de la
monarqua francesa, uno decretando que la lengua francesa debe ser purificada de sus impurezas lingsticas, el otro edicto exige que cada hogar recoja y elimine los residuos de sus habitantes. Al afirmar su poder
disciplinario sobre el cuerpo, el Estado cre una nueva concepcin de la
privacidad, una separacin del espacio pblico y privado que fomenta
la ecuacin del yo individual con el control de los intestinos.
Si la lengua es bella es porque un maestro la lava. Un maestro que
lava los lugares de mierda se desembaraza de las inmundicias, sanea ciudad y lengua y les confiere orden y belleza.163
Historia de la mierda revela la mitologa humanista acerca de la grandeza de la civilizacin. Y lo hace diseccionando la gestin de los desechos
humanos tanto para el esbozo de la identidad como individuos y la importante configuracin y la organizacin de la ciudad, como para el surgimiento de la nacin-estado, el desarrollo del capitalismo, y el mandato
para obtener un lenguaje limpio y correcto. Si alguna vez cremos estar
por encima de la mugre, Laporte afirma que estamos completamente atascados en ella, sobre todo cuando intentamos mostrarnos limpios e higinicos.
Limpia, la lengua responde a tres exigencias de la civilizacin tal
como las defini Freud: limpieza, orden y belleza donde no interviene como causa principal el solo registro de lo til. Lavar, ordenar, embellecer: el hecho de que esta trada discursiva opere de
163. Ibd., p. 14.
107
JOS MANUEL SILVERO A.
modo tambin manifiesto y simultneamente en la polica municipal y en la lengua, despeja la sospecha de que no es la suciedad la
que debe representar un problema desde el punto de vista histrico, sino ms bien la compulsin a lo limpio en cuanto que no encuentra sus justificaciones utilitarias fuera de una construccin retrospectiva.164
En el libro de Laporte, la mierda es asumida literalmente como tal,
y al mismo tiempo como metfora de lo no deseado. De esta manera, la
mierda es ms que un concepto en relacin a los objetos, las ideas y las
prcticas que han sido consideradas indeseables por una sociedad determinada.
Ctedra de Mierda
Luis Gmez Canseco, prestigioso profesor de la Universidad de
Huelva, en el ao 2005 reuni a 12 catedrticos espaoles para discutir
sobre lo excrementicio bajo el lema Historia de la mierda: cultura y transgresin. El evento ha sido todo un xito. Ms de 500 alumnos han participado de tan sucio e indecente evento.
En la presentacin del libro producto de aquel encuentro, Gmez
Canseco expres lo siguiente:
Puestos para hacer cbalas, para sobrevivir slo hacen falta algunas cosas sencillas, como respirar, dormir, comer o cagar. Todo lo
dems, quiero decir, la poltica, el arte, la filosofa o la religin, son
metafsicas, precisamente porque van ms all de la fsica. Pero al
hombre no le ha bastado con disfrutar del mundo y se ha empeado, para bien o para mal, en hurgarle las tripas. Sea como fuere, el
ejercicio resulta divertido, porque al hacerlo las cosas adquieren
dimensiones nuevas e insospechadas. Piensen, por ejemplo, en una
humilde patata; psenla por el tamiz de la metafsica o escriban la
164. Ibd., p. 19.
108
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
palabra patata en un folio blanco, y habr dejado de ser una patata para adquirir un sentido simblico. Con la mierda ocurre otro
tanto.165
Lpez Austin y la mierda como smbolo
Si Europa tiene a un Dominique Laporte, Amrica Latina cuenta con
el talento de Alfredo Lpez Austin y la sensibilidad esttica de Francisco
Toledo. All por 1986 comenzaba una peculiar aventura, la de escribir y
pintar cada quien a lo suyo sobre el tema de la mierda en el contexto
cultural indgena mexicano.
El libro Una vieja historia de la Mierda rene, adems del mencionado
recuento y trayectoria del citado tema, cuestiones de gran importancia
acerca del cuerpo. As, se puede observar que en el apartado cuatro, Lpez Austin afirma:
Los mexicas conceban el cuerpo humano como la unin complementaria y opuesta de dos mitades. Arriba quedaban las funciones
ms nobles: el pensamiento, combinado con los sentimientos serenos; la asimilacin de alimentos, que en la parte superior del cuerpo vertan sus jugos nutricios, y el vnculo con las divinas fuerzas
del destino. Abajo, en cambio, estaban las pasiones y las fuerzas, y
el proceso digestivo inferior consista en preparar las heces para su
expulsin.166
Para Lpez Austin, la mierda pervive y de mil maneras. Con una
sonoridad nica que su pluma y talento han plasmado en las pginas
embellecidas por los dibujos de Toledo, el prestigioso investigador nos
recuerda que la mierda tiene sus historias. Y que son muchas, sin duda. Y
165. Gmez Canseco, Luis (Ed.) Fragmentos para una historia de la mierda. Cultura y transgresin... p, 13.
166. Lpez Austin, Alfredo y Toledo, Francisco. Una vieja historia de la mierda. Mxico: CEMCA-Le Castor Astral. 2009, p. 29.
109
JOS MANUEL SILVERO A.
que una de ellas perteneci a las formas de pensar y actuar de hombres
que vivieron junto a los lagos, dentro de ellos, rodeados por conos apagados de volcanes, respirando el aire delgado que beben las guilas. De su
dios radiante recibieron el nombre de mexicas.167
Una de estas historias es la historia de la mierda pronunciada en
nhuatl, traducida aqu al matlatzinca, all al otom, ms all a muy
diversas lenguas, o pronunciadas en otom, matlatzinca o en muy
diversas lenguas para ser traducida al nthual, siempre entendida
porque la historia de la mierda como otras muchas vena pasando de una lengua a otra, de un pueblo a otro, por milenios, desde
antes que las palabras nahuas sobrenadaran los espejos de los lagos ()Y no es solo historia de la mierda porque como historia
parcial, guarda en sus recovecos los secretos de las dems historias.
168
Al ser nombrada, la mierda, afirma Lpez Austin, se convierte en
smbolo.
Escatologa en Paraguay
El transgresor Osvaldo Salerno
En nuestro pas la suciedad siempre estuvo presente en el horizonte
de los artistas; como estrategia a la hora de representar ciertas ideas relacionadas al cuerpo, a la falta de libertad, a la indigna opresin o a favor de
la necesaria transgresin esttica; o como parte de las asquerosas piletas
de la dictadura stronista169 donde pensadores, artistas y luchadores sociales se encontraron con lo ms abyecto de un rgimen obsesionado con los
167. Ibd., pp. 14-15.
168. Ibd., pp. 15-16.
169. Pileta: denominacin dada por presos y policas al ms temible de los mtodos de
tortura utilizado en dependencias policiales. Consista en una baera comn cargada
de agua, a veces mezclada con desperdicios, en la que era sumergido de espaldas el
prisionero, quien tena los pies atados y fijados al suelo. El torturador se suba a horca-
110
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
cuerpos que osaban expresar sus ansias de libertad. As, muchos fueron
golpeados, vigilados, asesinados y otros quedaron disminuidos al punto
de ser manchados con el estigma de contrera, comunista , etc.
En 1976, en plena dcada de consolidacin de la dictadura stronista,
Osvaldo Salerno salta de la impresin de las cosas a las de las manos que
las imprimen y luego hasta la del cuerpo entero, su propio cuerpo.170
La mancha en su vocacin de marca de ganadera totalitaria, tambin lo es de impronta y carcter. Quiz por ello podamos expresar que la
libertad de la cual el Paraguay nunca goz es aquella donde los cuerpos
forjan y gobiernan su destino sin ms huellas y preceptos que las decididas autnomamente. Imponer, alertar, escarmentar, vigilar y subyugar;
herramientas altamente eficaces que operan a favor del infradesarrollo
material y simblico. Cuerpos improntados, silencio a la carta: antesala y
letrina de fanticos, autoritarios y dadores de civilizacin.
Curiosamente, la obra de Salerno, dice Ticio Escobar, no tiene un tono
denuncialista en relacin a la dictadura stronista. Sin embargo, el cuerpo
violentado aparece en toda su soberbia indignidad.
Salerno objetiva su cuerpo, lo entinta y aplasta contra el papel y lo
vuelve presencia y falta de s, pura huella; como si hubiese logrado
l despellejarse y dejado la piel en forma de mancha estriada, porosa, velluda; mancha grfica, ajena al espesor y los temblores de la
carne. Y como si ese pellejo hubiera quedado embebido de una ntima verdad de la carne separada; verdad a medias, que est tanto
en la mancha como en el cuerpo y no se encuentra completamente
en ningn lado.171
jadillas sobre el trax del interrogado y lo sumerga hasta grados cercanos a la asfixia
por inmersin. El preso era sacado del agua por breves segundos y, mientras reciba
golpes, deba responder las preguntas que se le formulaban. Boccia Paz, Alfredo. Diccionario usual del stronismo. Asuncin: Servilibro. 2004. Citado por Amigo, Roberto. La
inminencia. Ejercicio de interpretacin sobre la obra de Osvaldo Salerno. Asuncin: Centro de
Artes Visuales. Museo del Barro. 2006, p. 25.
170. Escobar, Ticio.La escritura ausente en La cicatriz. Obra de Osvaldo Salerno. Madrid:
Casa de Amrica. 24 de setiembre-7 de noviembre de 1999, p. 22.
171. Ibd., p. 23.
111
JOS MANUEL SILVERO A.
En La pileta172, de nuevo el artista se refiere de manera implcita a la
suciedad, al dolor y la regimentacin de los cuerpos.
Sin ambigedades, el artista opta por denominar su obra con el
nombre codificado en el Paraguay para designar ese procedimiento de tortura.173
Asimismo, en su serie titulada Ropa usada una vez ms el cuerpo y la
suciedad sern protagonistas en el contexto de un discurso claramente
transgresor, pero al mismo tiempo espolea una feroz crtica al ideal higienista.
En ese sentido, Ticio Escobar indica que la obra toma su ttulo de un
artculo de Nelly Richard referido al hbito de comprar ropa usada, propio de los pases subdesarrollados.
La ropa usada introduce la duda, plantea la incertidumbre, contagia una sospecha que infecta la visin apoyada en la creciente medicalizacin higienista de la existencia. La idea de grmenes o de
microbios ocultos en el secreto de las telas y en los entretelones de
su comercio de la reventa, contamina el ideal paranoico del cuerpo
sano aislado de toda circulacin a la que puede mezclar los flujos
epidmicos del subdesarrollo.174
Mellado, por su parte, reflexiona sobre la serie y considera ms que
un conflicto entre una forma pura y las vicisitudes del cuerpo, lo que Salerno hace es apuntar a la suciedad, a la promiscuidad museal, a la intimidad compartida de las colecciones, a la hibridez de los objetos que pone
en escena.175
172.
173.
174.
175.
1997, instalacin, materiales diversos, 800 x 100x 15 cm.
Amigo, Roberto. La inminencia, p. 25.
Escobar, Ticio.La escritura ausente, p. 38.
Mellado, Justo Pastor. La novela de inscripcin de Osvaldo Salerno. Asuncin: Centro de
Artes Visuales. Museo del Barro. 2006, p. 23.
112
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
La ropa usada, en mi concepto, est referida no tanto a las adherencias de una malla imaginaria de referencias y asociaciones neutralizadas por el lavado y la desinfeccin, sino a la suciedad y a la contaminacin de las prcticas locales. En esta metfora se ha olvidado
el hecho de que, para circular como ropa re-habilitada, el procedimiento de higienizacin borra toda huella de su procedencia material. No hay memoria de la adherencia. Esta ha sido aniquilada,
para poder ser re-incorporada a la cadena de valor del comercio de
vestuario en mercados vulnerables. De ah que resulte necesario
extender la metfora de modo retroversivo, con el objeto de instalar la crtica de la cadena de valor del mercado museal contemporneo, en cuyo seno lo popular y lo indgena deben ser higienizados para ser incorporados a la produccin reductora del gran capital curatorial del arte contemporneo. Al menos en esta operacin
de higienizacin, la ropa usada por los europeos circula libre de
bacterias, parsitos, hongos y grmenes patgenos.176
El papel higinico de Gilberto Ramrez Santacruz
En el ao 2008, la BBC177 celebraba el hecho de que unos emprendedores espaoles hayan decidido llevar adelante un curioso negocio: el
papel higinico literario. Su principal mentor, Ral Camarero, quien diriga una compaa de teatro, escribi una obra titulada Emprendedores,
que giraba en torno a una empresa que imprima clsicos literarios en
papel higinico. La obra obtuvo una buena crtica y fue merecedora de un
premio en el Festival de Teatro de Sevilla. Entonces, autor e intrprete
decidieron transformar la ficcin en realidad. El producto incluye fragmentos de obras clsicas, teatro, poesa as como de textos sagrados del
Budismo y la misma Biblia.178
Un ao despus, el escritor japons Koji Suzuki public su novela
Drop (gota, en espaol) y utiliz tambin el papel higinico como soporte.
176. Ibd., pp. 23-24.
177. Infante, Anelise. Limpia, pule y da esplendor en BBC MUNDO.COM. 25 de abril de
2008. Vase en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7365000/7365604.stm
178. http://www.youtube.com/watch?v=VnvAZelDGH0
113
JOS MANUEL SILVERO A.
Tanto aquel como este, vendieron en cantidades considerables. Drop, en
poco tiempo vendi ms de cien mil copias, convirtindose en un verdadero best-seller. La historia de terror acontece en un bao japons y ocupa
exactamente 88 centmetros de papel repitindose 34 veces en cada papel
higinico.
Luego de referirnos a estos dos ejemplos, la obra de Gilberto Ramrez Santacruz adquiere un valor superlativo, por varias razones. En primer lugar por la fecha de publicacin: 1990. Es decir, un escritor paraguayo se adelant casi dos dcadas a los citados ms arriba. En segundo lugar, la osada y el valor de publicar un poemario en rollos de papel higinico en el seno de una sociedad profundamente traumatizada por una
historia contradictoria en trminos higienistas, es verdaderamente loable.
La ancdota que el mismo Gilberto consigna a manera de presentacin da cuenta de algunos detalles de la mierda y la gestin de la misma
en el Paraguay. Comenta el autor que su hermano Gregorio le insisti
para que publicara en papel higinico sus poesas, pues, de esa manera
lograra vender ms y, de paso, servira para que sus lectores lo usen en
caso de necesidad. Gilberto no asumi tal posibilidad hasta que en una
oportunidad ocurri lo siguiente: ante la visita de un pariente que rogaba
al escritor obsequiarle un libro autografiado y as lucirse con el fetiche
ante los dems parientes y amigos del pueblo, Gilberto accedi a la peticin y regal uno de sus libros al visitante. Al cabo de unos aos, el autor
decidi devolver la cordialidad y realiz una visita al pariente. Luego de
una larga marcha de unos buenos kilmetros, nada ms arribar a la casa
del pariente el escritor experiment unas ganas de evacuar, hecho que
haca urgente el uso de la letrina. Sorpresa! El escritor se encontr en ese
momento tan grato con su poemario colgado de un alambre y deshojado
ms de la mitad. Ese da tambin el autor deshoj su propia obra y decidi escuchar a su hermano Gregorio y, adems, seguir dando razones a su
otro pariente... y public Poemas descartables y otros balades179 en formato
papel higinico.
179. Ramrez Santacruz, Gilberto. Poemas descartables y otros balades. Buenos Aires: Editorial
Emiliano.1990.
114
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Al optar por dicho papel, el autor construye una metfora en pleno
auge del neoliberalismo econmico salvaje (los noventa) y denuncia la
mana de hacer todo con la nica condicin de que redunde en ganancia financiera. Todo pasaba por las ganancias, incluso la poesa. De esa
forma, toda expresin potica se ubicaba muy lejos de la lgica de las
inversiones para convertirse en puro gastos para el sistema. Entonces,
Gilberto pone en cuestin el valor de los libros, de la palabra, de la expresin y desobedece lo normal violentando el orden pactado en cuanto a
soporte de las letras. Ms all de su simple contenido potico y literario,
simula un producto til o utilitario, que en ltima instancia, si no sirve
para ennoblecer las almas, servira al menos para limpiarse el culo.
El poemario de Gilberto es un anuncio y adelanto de lo que aos
despus sera visto y tenido por cursi y progre. Cuando nadie osaba tan
siquiera imaginar, el papel higinico ya era libro en el Paraguay.
115
JOS MANUEL SILVERO A.
116
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Tercera Parte
La Civilizacin enfrenta a la Barbarie
117
JOS MANUEL SILVERO A.
118
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Captulo I
EL MOVIMIENTO HIGIENISTA
(...) haba muchos enfermos de anemia parasitaria en Borjita porque,
si bien la Misin Rockefeller haba visitado la zona,
muchos casos nuevos se haban producido debido a la falta de letrinas.
LEN CADOGAN (antroplogo y etnlogo paraguayo)
La suciedad se politiza
Bonastra sostiene que la Ciencia de la Polica es la denominacin
acuada a fin de organizar los esfuerzos reguladores en la ltima etapa
del siglo XVIII y a principios del siguiente y que llegaron a incidir de
manera absoluta en el gobierno de las ciudades.180 Y es que las urbes occi-
180. La Ciencia de la Polica se afianza bajo el amparo del despotismo ilustrado. Chaverra
afirma que en el Renacimiento y la Ilustracin el cuerpo se vuelve geomtrico, La
naturaleza ha diseado el cuerpo humano de tal manera que sus miembros estn debidamente proporcionados en relacin con la estructura global (Sennet, 1997, p. 46). Se
anestesia bajo los efectos de una razn desmesurada y un progreso cientfico, que despliega un modelo de belleza, de la naturaleza armnica, para dar paso a lo alargado del
manierismo y a la poca clsica, donde se disfraza tras mscaras y bambalinas, abandona su carne en los ornatos de los miriaques, en los velos del ballet, en las pelucas finas
y perfumadas, hasta llegar al Barroco y el Rococ como cuerpo maquillaje, artificio,
superficie. La modernidad en su afn de universalizar el pensamiento y crear juicios a
priori que determinaran la voluntad del hombre en una causa comn y en una pedagoga, tica y esttica de la razn, dio al arte la premisa de una convocatoria social desde la
conciencia. Se olvid su carcter festivo y el cuerpo se encarcel en la representacin y
la lgica. Chaverra Brand, ngela. El cuerpo habla: reflexiones acerca de la relacin
cuerpo-ciudad-arte, en Revista Virtual Universidad Catlica del Norte. N 26, febrero-mayo
de 2009, p. 10.
119
JOS MANUEL SILVERO A.
dentales de aquel entonces experimentaron un progresivo crecimiento de
habitantes procedentes principalmente del mbito rural. Esto fue debido,
entre otros factores, a la incipiente industrializacin y al relativo descenso
de la mortalidad infantil, de cuya consecuencia se llen de poblacin joven en busca de trabajo en la produccin fabril. Tales circunstancias propiciaron, a pesar de los intentos reguladores de la anterior centuria, un
rpido deterioro de la estructura fsica de las ciudades, que en muchos
casos heredaban an la estructura medieval. As pues, el hacinamiento, la
segregacin social, la falta de servicios pblicos y la degradacin de las
condiciones higinicas se convirtieron en el teln de fondo de la ciudad
que vio la luz con el nuevo siglo.181
Por otro lado, la terrible experiencia de las ciudades europeas con las
epidemias y endemias de viruela, fiebre amarilla o tuberculosis, entre otras,
reduca de manera considerable la poblacin, al punto de hacerse necesario el ejercicio de la estadstica y el control de la profusa mortalidad.
Al conjugarse la Ciencia de la Polica con los requerimientos que en
aquel momento demandaba la situacin, llev a los mdicos y pensadores a una profunda reflexin sobre las causas que lo motivaban, desarrollando una corriente de pensamiento conocida como higienismo, que defina la nueva urbe industrial como un extenso campo patolgico que deba
ser estudiado y reformado. La ciudad era vista como un foco de pestilencia fsica y moral que precisaba ser desterrado.182
El higienismo comenz a ganar terreno y expandirse por las ciudades ms importantes del mundo, gracias a las ideas de un grupo de jvenes ingleses y, especialmente, un abogado.
En el siglo XIX, a raz del avance social que haba llevado a cabo la
burguesa industrial, la teora miasmtica haba tomado nueva fuerza sobre todo en Inglaterra. Ella resultaba particularmente afn a
181. Bonastra, Joaquim. Higiene pblica y construccin de espacio urbano en Argentina.
La ciudad higinica de La Plata en Scripta Nova Revista Electrnica de Geografa y Ciencia
Sociales. Universidad de Barcelona, N 45, Vol. 28, 1999, p. 1.
182. Ibd.
120
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
las ideas utilitarias y ambas convergieron en el campo de la sanidad. Tales ideas eran defendidas y pregonadas desde la dcada de
1830 por un grupo conocido como los Jvenes Radicales Ingleses.
El lder de estos seguidores de Jeremas Bentham era el abogado
Edwin Chadwick, discpulo dilecto del maestro, quien en 1842 haba confeccionado en colaboracin con su amigo, el economista Nassau Senior, su Report on an inquiry into the sanitary condition of the
labouring population of Great Britain.183
Kohl indica que la concepcin sanitaria de Chadwick se basaba en
afirmar que el bienestar de la poblacin deba ser considerado de inters
pblico, ya que junto a la mano invisible que, de acuerdo a Adam Smith,
guiaba a la economa, era necesaria la mano del legislador y del administrador que guiaran a los hombres en sus actividades econmicas y sociales. De este modo, resultara factible coexistir en armona y hacer buenos
negocios. En consecuencia, toda obra que tendiera a prevenir las enfermedades y a mejorar la existencia material de la poblacin quedaba justificada en virtud de este principio.184 Vigarello, por su parte, afirma que la
palabra que a principios del siglo XIX ocup un lugar indito no es otra
que higiene, pero de una manera distinta a la connotacin tradicional.
Los manuales que tratan de la salud van cambiando de ttulo. Hasta entonces estaban todos concentrados en el mantenimiento o
en la conservacin de la salud. Ahora no hay ms que tratados o
manuales de higiene. Todos definen su terreno por medio de esta
denominacin, hasta entonces tan poco utilizada. La higiene ya no
es el adjetivo que califica la salud (en griego, hygeinos significa: lo
que es sano), sino el conjunto de los dispositivos y de los conocimientos que favorecen su mantenimiento. Se trata de una disciplina particular en el seno de la medicina. Es un mbito de conocimientos y no ya un calificativo fsico. Con este ttulo se ha abierto
183. Kohl, Alejandro. Higienismo argentino: historia de una utopa: la salud en el imaginario colectivo de una poca. Buenos Aires: Editorial Dunken. 2006, p. 29.
184. Ibd., p. 30.
121
JOS MANUEL SILVERO A.
bruscamente todo un campo. Se trata de subrayar sus vnculos
con la fisiologa, la qumica, la historia natural, insistiendo en sus
orgenes cientficos. Es imposible evocar tal disciplina sin recordar
algunas exigencias de rigor o de concebirla sin convertirla en una
rama especfica del saber mdico. Tambin se trata de un cambio
de condicin. Al final del siglo XVIII, el mdico se ha codeado con
la poltica, pues ha desempeado un papel en la ordenacin de las
ciudades y en los diferentes lugares pblicos. Ha influido en ciertos comportamientos colectivos (desde el riego de las calles hasta la
abertura de ciertos barrios) y esta influencia sobre la vida cotidiana
no poda dejar de tener consecuencia. El mdico de principios del
siglo XIX reivindica, a este respecto, ms rigor, un pensamiento ms
sistemtico: no tiene ningn conocimiento sobre las leyes de la salud, pero s una voluntad ms fuerte de afirmar un saber totalizado, e insiste en subrayar una competencia cientfica.185
La enfermedad entre los higienistas est emparentada con la sociedad, es decir, la misma se asume desde una concepcin de la dolencia
como producto social. Por ello, en los estudios higienistas de tipo epidemiolgico se puede observar informacin sobre el medio geogrfico, econmico y social en el que se desarrollan las dolencias estudiadas.
Si bien los mdicos de la poca tenan un especial inters en la preservacin de la salud (enfermedades epidmicas; clera y fiebre amarilla
especialmente) tambin eran motivo de preocupacin las enfermedades
endmicas permanentes en las ciudades como la viruela, tifus, difteria,
escarlatina, etc. Asimismo, las enfermedades profesionales relacionadas
con la Revolucin Industrial. Por ello, la creciente inquietud acerca de la
sociedad y sus imponderables hizo posible que los higienistas esbozaran
una lnea de pensamiento social, en la que aparecen reflejados entre otros,
los siguientes temas:
El pauperismo y la beneficencia
La moralidad y las costumbres de la poca
185. Georges, Vigarello. Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media, pp. 210212.
122
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Los sistemas polticos. Utopas
La lucha de clases
La reforma social
Asimismo, los higienistas tambin realizaron toda una serie de investigaciones empricas de tipo sociolgico y geogrfico. Los trabajos sociolgicos estaban encaminados a testar la situacin de la clase obrera y el
impacto de la industrializacin sobre la salud pblica (mortalidad infantil, sobremortalidad de los trabajadores, condiciones de trabajo y vivienda, alimentacin, etc.). Desde el campo de la higiene, se trataron tambin,
ampliamente, problemas del espacio urbano, como la limpieza y la salubridad de las ciudades en su conjunto; pero a la vez aparecen:
Servicios: mataderos, alcantarillado, cementerios, etc.
Hbitat: ciudades obreras, habitaciones, etc.
186
Edificios pblicos: hospitales, crceles, templos, etc.
Por otro lado, resulta evidente el poder que el Estado muchos de
ellos incipientes encontr en el higienismo.
Con la entrada del biopoder, el poder disciplinario no desaparece.
Al contrario, complementariamente, se desva hacia otro nivel. El
gran ejemplo es el caso de la medicina: si anteriormente la misma
se ocupaba de la vigilancia y el control de la vida sexual de los
individuos, la biopoltica y sus objetivos son la fertilidad y la procreacin de una poblacin. El elemento que circula en l, traspasa
al individuo como sociedad, es la norma, erigiendo la sociedad en
normalizadora: una sociedad donde se cruzan la norma de la disciplina y de la regulacin.187
En ese sentido, analizando la obra de Felipe Monlau Elementos de
Higiene pblica (1847) se evidencia claramente una defensa inequvoca y al
186. Urteaga, Luis. Miseria, miasmas y microbios. Las topografas mdicas y el estudio del
medio ambiente en el siglo XIX en Geo Crtica. Cuadernos crticos de Geografa Humana.
Universidad de Barcelona. Ao V, N 29, noviembre de 1980.
187. Tucherman, Ieda. Breve historia de Corpo e de seus monstros, pp. 92-93.
123
JOS MANUEL SILVERO A.
mismo tiempo una promocin de prcticas de sujecin corporal, donde la
cabeza visible es un Estado en extremo paternalista que, adems de encargarse de las cuestiones administrativas, tambin cae bajo su jurisdiccin, se alimenta la cuestin moral. Por ello no se puede analizar el
higienismo en ausencia de un contexto, producto de condicionantes varios, a saber: ideolgico, econmico, poltico y educativo. No obstante,
uno de los aspectos que nos interesa de la consolidacin de los postulados
higienistas pasa por visualizar el modelo de gestin panopticista que se
despleg, y donde la estigmatizacin y normalizacin de las clases
populares, vulnerables y menos favorecidas, eran una constante.
Un dato no menos importante a tener en cuenta a la hora de calibrar
el grado de intromisin y sujecin es el frreo control sobre el cuerpo del
nio. Revisando solamente un texto podemos advertir de qu manera el
poder se instala en el cuerpo. Las recomendaciones y acciones llegaron
a fundamentar la ms absoluta sumisin, atadura y vigilancia. Para ilustrar lo mencionado recurrimos a uno de los textos de Monlau del ao
1853 titulado Higiene del matrimonio libro de los casados en el cual se dan las
reglas instrucciones necesarias para conservar la salud de los esposos, asegurar
la paz conyugal y educar bien la familia.
En el Cap. VII. De la educacin de los hijos, aparece al final (del mismo)
un apartado bajo el nombre de pasiones de la pereza y una de sus nefastas consecuencias, la masturbacin. Veamos las razones de Monlau para
combatir la pereza y evitar el funesto vicio solitario.
Esta indolencia habitual la pereza, como no proceda de un estado morboso, es signo infalible de una mala educacin. De todos
modos es indispensable combatirla con energa, porque entre las
verdades clsicas ninguna ms digna de tenerse siempre presente,
que aquella de que la ociosidad es madre de todos los vicios. Todos
los bandidos y criminales clebres fueron perezosos en su niez
() Las estadsticas judiciales revelan, por otra parte, que la cuarta
parte de los acusados vivan en la ociosidad y la vagancia. Sirva de
aviso tambin que muchos nios o jvenes se emperezan y no quieren aplicarse al estudio, ni al trabajo, por haberles sus padres dado
124
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
imprudentemente noticia de sus riquezas. El doctor Descuret cita
el curiossimo caso de un joven brasileo, colegial en un liceo de
Pars, dominado de la pereza por esta ltima causa, y que cur de
su pasin en cuanto se le comunic la noticia (fingida) de que su
padre habia quedado arruinado.188
Pero si vamos a referirnos a las pasiones lo que hay que lograr es
librarle al nio de la masturbacin. Segn Monlau, la misma es una especie de enfermedad sin dolor, pero vicio odioso y funesto, que trae de seguro la ruina del cuerpo y la perdicin del alma.189 Y por qu considera
nuestro autor la masturbacin en estos trminos? Acaso el higienismo
no se ha librado en parte de la pesada herencia del catolicismo al aliarse
al positivismo y al todopoderoso liberalismo bajo el manto de un claro
racionalismo? Al parecer, unos y otros con todo lo que les separa estaban unidos por una preocupacin comn: la moral.190
Rastreando el texto en cuestin podemos encontrar ms elementos
para entender hasta qu punto la suciedad traspasa el entorno y se instala
en el cuerpo. Volviendo a la prctica anormal de la masturbacin, Monlau dice:
() este abuso de s mismo, esta accin irregular, anormal y anticipada de los rganos reproductores, que no puede tener por resultado la propagacin de la especie; ese hbito terrible, designado tambin con la expresin histricamente inexacta de onanismo, con la
expresin incompleta de queiromana, y, por ltimo, con la expre-
188. Monlau, Felipe. Higiene del matrimonio libro de los casados en el cual se dan las reglas
instrucciones necesarias para conservar la salud de los esposos, asegurar la paz conyugal y educar bien la familia. Madrid: Impr. y Esterotipa de M. Rivadeneyra. 1853, p. 502 .
189. Ibd., pp. 502 y ss.
190. En el texto de Surbled, Jorge. La moral en sus relaciones con la medicina y la higiene. Barcelona: Juan Gili.1937, se puede leer claramente de qu manera se conjuga la moral cristiana con el higienismo. No en vano, en la primera parte del libro Surbled dice: Los tiempos no son favorables a la continencia, base del celibato; mas no importa. El siglo pasar, pero las palabras de Jess siempre permanecen Bienaventurados los limpios de
corazn, porque ellos vern a Dios!, p. 3.
125
JOS MANUEL SILVERO A.
sin incompleta de mastupacion, ha sido objeto de innumerables observaciones y formado el asunto de muchsimos tratados especiales.191
A partir de aqu, el autor comienza a listar las posibles razones de tan
infortunado acto. En primer lugar encontramos que las culpables bien
podran ser las nodrizas, en segundo lugar, una educacin pblica deficiente, ms una lamentable educacin religiosa harn posible que siga
vigente uno de los ms crueles azotes de la humanidad.
Nodrizas ha habido tan libertinas, que se han servido de los mismos nios que criaban para satisfacer infames apetitos; y otras hay,
no tan culpables como estpidas, que estimulan los rganos genitales de los pobres infantes, con la nica intencin de acallar sus
gritos () hasta ha habido nios accin abominable! que han
sido corrompidos por aquellas mismas personas que deban ser los
guardadores de su inocencia.192
El higienismo se afianz de a poco, en funcin a los estragos que las
pestes y muchas otras enfermedades causaron en la Europa del siglo XVIII,
pero adems, tambin ha sido medio para configurar una lnea divisoria entre los limpios y sucios, decentes y vulgares, blancos y negros, en
ltima instancia, entre los civilizados y los brbaros.
Todos los delitos, todos los crmenes reconocen por causa , o la educacin moral descuidada, o la falta de instruccin (ignorancia) , o la
miseria. No hay que buscar otras causas. El hombre es esencialmente bueno: el hombre educado, instruido, y que disfruta de alguna comodidad, no delinque. Cuando el hombre delinque, estemos seguros de que ha sido mal educado, o es poco instruido, o
carece de lo indispensable para cubrir sus necesidades. Pues bien;
191. Monlau, Felipe. Higiene del matrimonio, p. 503.
192. Ibd.
126
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
si sublata causa, tollitur effectus, claro es que la teraputica de las penitenciaras deber consistir en reformar la educacin moral del
penado, en instruirle, en ensearle un oficio, en darle medios de
librarse de la indigencia. Las amonestaciones, ora suaves, ora severas, el constante buen ejemplo, el rgimen alimenticio, la gimnstica, la lectura, los ejercicios piadosos, los premios, las privaciones,
etc., sern, pues, los remedios heroicos, los remedios nicos que
deban emplearse para curar a los delincuentes.193
Por otro lado, as como se ha normalizado el cuerpo, el higienismo
tambin ha llevado adelante una larga y eficaz batalla que culminar en la
imposicin de unos criterios de regulacin de los olores. Se podra pensar,
a decir de Larrea Killinger, en una colonizacin olfativa. La misma se
entiende como la conquista del universo de los olores por parte de la medicina, y su influencia en el desarrollo de la higiene, el urbanismo y la
esttica.
Esta colonizacin abre un proceso interno y externo de legitimacin de los significados socioculturales que se reproducen en torno
a la experiencia olfativa en una sola direccin: alcanzar la utopa
higinica, basada en un nuevo orden moral. Decimos que es interno porque se trata de aplicar el conocimiento higinico a favor del
control olfativo en la misma sociedad, a travs de la deslegitimacin de los saberes populares. Sin embargo, es al mismo tiempo
externo, porque este proceso se da en otros contextos culturales.194
Vigarello indica con claridad que la imagen del pobre y, sobre todo,
la de la miseria estn cambiando195 y convirtindose en algo ms inquie193. Monlau, Pedro Felipe. Elementos de higiene pblica. Barcelona: Imprenta Pablo Riera. 1847,
p. 825.
194. Larrea Killinger, Cristina. La colonizacin olfativa de la medicina. Cuerpos y espacios
urbanos en Calle 14.Revista de investigacin en el campo del arte: Arte y Decolonialidad.
Universidad Distrital de Bogot. Colombia, N 5, Vol. 4,2010, p. 29.
195. Sobre el punto es interesante lo apuntado por Sennett. El limpiar de manera escrupulosa los excrementos del cuerpo se convirti en una prctica especficamente urbana y
127
JOS MANUEL SILVERO A.
tante que nunca y ms amenazadora con la nueva ciudad industrial, igual
que va cambiando la pedagoga destinada a los indigentes y el lugar
que van ocupando las prcticas de limpieza. Finalmente se va imponiendo, con insistencia desconocida hasta ese momento, una asociacin: la
limpieza del pobre se convierte en garanta de moralidad que, a su vez, es
garanta de orden.196
En el siglo XIX, segn avanzaban los efectos de la Revolucin Industrial, la idea y la evidencia a favor de una creciente importancia de la mano
de obra barata empujaron a las lites a pensar en la salud del trabajador.197
de la clase media. A mediados del siglo XVIII, la gente de la clase media comenz a
utilizar papel desechable para limpiarse el ano despus de defecar. Por esa fecha los
orinales comenzaron a vaciarse diariamente. La propia repugnancia a los excrementos
era un fenmeno urbano, cuyo origen estaba en las nuevas ideas mdicas acerca de las
impurezas que bloqueaban la piel. Adems, quienes transmitan ese conocimiento mdico vivan en la ciudad. Los campesinos y los mdicos eran literalmente incapaces de
comunicarse en un mundo comn de representaciones del cuerpo y sus peripecias,
escribe la historiadora Dorinda Outrarn. Los campesinos conocan hombres de ciencia
solamente en las personas de barberos, que tambin hacan las veces de cirujanos en los
pueblos, y estos barberos-cirujanos slo constituan el uno por mil en la Francia de 1789,
mientras que los mdicos titulados eran el uno por diez mil y vivan en su mayor parte
en las ciudades. Tales creencias sobre la importancia de dejar que la piel respirara
contribuyeron a cambiar la forma en que la gente se vesta, cambio que result evidente
en fecha tan temprana como la cuarta dcada del siglo XVIII. Las mujeres redujeron el
peso de sus vestimentas utilizando tejidos como la muselina o el algodn. Tambin
cortaron los trajes para que cubrieran ms holgadamente la figura humana. Aunque los
hombres mantuvieron el artificio de las pelucas, que de hecho se fueron haciendo ms
complicadas durante el siglo XVIII, los hombres tambin intentaron aligerar y aflojar la
ropa que llevaban. El cuerpo que era libre para respirar era ms saludable porque sus
vapores nocivos eran expulsados con facilidad. Adems, para que la piel respirara, la
gente tena que lavarse con ms frecuencia que antes. El bao diario de los romanos
haba desaparecido en el perodo medieval. De hecho, algunos mdicos medievales lo
consideraban peligroso porque desequilibraba radicalmente la temperatura del cuerpo. Ahora la gente que se vesta de manera liviana y se baaba a menudo no tena ya
que disfrazar con perfumes fuertes el olor del sudor. Los perfumes de las mujeres y los
tnicos de los hombres se haban elaborado en los siglos XVI y XVII con aceites que
frecuentemente causaban erupciones cutneas, de manera que el buen olor corporal se
pagaba con pstulas. Sennett, Richard. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilizacin occidental. Madrid: Alianza Editorial. 1997, p. 281.
196. Georges, Vigarello. Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media..., p. 240.
128
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Entonces, a la par del higienismo, se ir consolidando la idea de salud
social en respuesta a un imponderable: enfermedad social.
El concepto de enfermedad social, que implica relacionar el origen de la enfermedad con la propia organizacin social y especialmente con las desigualdades sociales, no es un concepto inmanente, que estuviese presente desde los primeros momentos de la
reflexin racional acerca de la naturaleza de las enfermedades, sino
que se ha desarrollado en los dos ltimos siglos, formando parte de
la cultura industrial.198
La nocin de limpieza que subyace en el higienismo es portadora de
una ambicin compleja y totalizadora a la par, dice Vigarello. Puesto que,
de la limpieza de la calle a la limpieza de los alojamientos, de la limpieza
de las habitaciones a la limpieza de los cuerpos, lo que se intenta es transformar las costumbres de los menos afortunados. Expulsar sus supuestos
vicios, patentes o visibles, mitificando las prcticas de sus cuerpos. De
lo que se trata es de la instalacin de una verdadera pastoral de la miseria en la que la limpieza tendra casi fuerza de exorcismo. La mecnica
de las ciudades y la moral van a entremezclarse hasta meterse en las costumbres ntimas de los ms humildes, afirma Vigarello.199
197. Rodrguez Ocaa considera que la vinculacin entre pobreza y enfermedad empez a
tener un carcter de evidencia a partir de los primeros decenios de siglo XIX, especialmente por la influencia de la aparicin del clera en Europa en 1831, as como tambin
por la revolucin de 1848, que contribuy al hecho de que los mdicos mostraran ms
inters por las cuestiones sociales. Citado por Quintanas, Anna. Higienismo y medicina social: poderes de normalizacin y formas de sujecin de las clases populares, en
Isegora. Revista de Filosofa Moral y Poltica. N 44, enero-junio, 2011, p. 274.
198. Rodrguez Ocaa, E., El concepto social de enfermedad en Albarracn, A. (coord.)
Historia de la enfermedad. Madrid: Centro de Estudios Wellcome-Espaa. 1987, p. 341.
Citado por Quintanas, Anna. Higienismo y medicina social: poderes de normalizacin
y formas de sujecin, p. 274.
199. Georges, Vigarello. Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media, pp. 240241.
129
JOS MANUEL SILVERO A.
La limpieza pblica en el siglo XIX, con la difusin y consolidacin
del movimiento higienista, entabla y gana una batalla moral, de ah que
sea fcil asociar; higiene con Civilizacin y su ausencia, con Barbarie.
En una conferencia pronunciada a los ferroviarios y en clave higienista, el portugus Joa Cid reflexiona que la palabra civilizacin y las derivadas de ella, tienen como tantas otras palabras portuguesas, en su gran
mayora, un origen latino. Civilizacin viene de civis-is, el ciudadano, ser
moral sui-juris, responsable ante s mismo, ante los otros y ante la ley. El
mismo origen tiene la palabra civil, de ciudadano y civilidad ciencia del
gobierno de la ciudad, que es el conjunto de ciudadanos y no el agrupamiento de casas formando calles ms o menos alineadas. La palabra civilidad ya entre los romanos significaba afabilidad, cortesa, honestidad,
buenas maneras, cualidades que eran precisamente las que distinguan al
ciudadano de aquel que no tena ese estado y que eran designados con el
trmino de brbaros, que corresponda a personas de instintos feroces,
sanguinarios, en las que predominaban las tendencias para la nica satisfaccin de apetitos materiales.200
Monlau indica en uno de los apartados de su extenso libro, la manera en que evoluciona el poder en relacin al control y la gestin de la
inmundicia, y muy en la lnea del discurso moderno, considera que el
individuo gracias a la moral de la ilustracin podr hacer frente a los imponderables:
() el poder religioso iba unido con el civil y poltico, y en que los
preceptos higinicos formaban parte de la legislacin religiosa: pas
la otra poca en que el poder civil, si bien separado ya del religioso,
cuidaba esencialmente hasta de la higiene privada: y ha llegado
una tercera poca en la cual la ley calla sobre muchas cosas que
antes mandaba, y el magisterio se detiene al llegar al domicilio par-
200. Cid, Joo. A Higiene e a Civilizao en Separata do Boletim da Cmara Municipal do
Porto. 1935, pp. 12-13. Citado por; Castro Seixas, Paulo. Higienistas. Textos que Fizeram Cidade en Patin, Isabel (Org.) Literatura e Medicina. I Encontro de Estudos sobre Ciencia e Cultura. Porto: Fundao Fernando Pessoa. 2004.
130
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
ticular, que considera como una ciudadela del individuo. La libertad individual ha venido a ser como una especie de necesidad de
los tiempos modernos. En la antigedad, y durante muchos siglos
de la Edad Media, la moral se hallaba interesada en que la casa del
ciudadano estuviese abierta al censor, y en que aquella fuese, por
decirlo as, transparente: hoy la moral permite que nuestras casas
sean opacas. Fase hoy ms en las luces individuales, y algo se espera de la conciencia alumbrada por la educacin. No obstante,
empero, de que tal sea el estado de cosas que ha trado la civilizacin en sus ltimas fases, la autoridad pblica no puede jams prescindir de los deberes que le impone la tutela social, ni abdicar los
derechos de razonable vigilancia censoria que le corresponden,
como la cabeza, como la inteligencia superior del pas.201
El trnsito de la limpieza es otro aspecto interesante a tener en cuenta, pues la evolucin del discurso higienista parte de la calle, pasa luego a
la vivienda y de ah aterriza en la persona instalndose plenamente en el
cuerpo incidiendo de esa manera en la costumbre. Si la suciedad est
emparentada con el vicio, entonces, la moral y el orden seran las herramientas indispensables para que el pblico implicado en esta operacin
se vea sometido a la asepsia de una estrategia civilizatoria y depuradora.
Y los estamentos implicados, quines son? Vigarello responde de manera magistral al tiempo de recurrir a citas que retratan su respuesta:
() no es la burguesa, sino evidentemente el pueblo pobre de las
ciudades () es imposible evocar estas descripciones ni subrayar
la particular insistencia con la que se persigue la suciedad del indigente: Y su piel? Su piel, aunque sucia, se reconoce en el rostro,
pero en el cuerpo est pintada, est oculta, si se puede hablar as,
entre los insensibles depsitos de exudaciones diversas; nada est
ms horriblemente sucio que estos pobres deshonrados. Olores y
sudores van a amalgamarse con las moralidades dudosas: Le
abren a una un cuarto ya habitado a veces por una decena de indi201. Monlau, Pedro Felipe. Elementos de higiene pblica, p. 808.
131
JOS MANUEL SILVERO A.
viduos educados como trtaros en el desprecio de la camisa y que
no saben lo que es lavarse () Y empieza a cuajar la idea de ciertos vnculos imaginarios como el de la suciedad, que desemboca en
el vicio. Miseria inquietante cuyos harapos y piojos son signos de
un ilegalismo siempre posible y de una delincuencia por lo menos
latente: Si el hombre se habita a los andrajos, pierde inevitablemente el sentimiento de la dignidad, y cuando este sentimiento se
ha perdido, queda la puerta abierta a todos los vicios.202
Al fortalecer un discurso desde el cual se construye un imaginario
donde lo sucio es terreno de la periferia, tanto material como moral, la
gran operacin higienista se afianza en conectar y advertir los vnculos
entre la miseria, las enfermedades y la suciedad. Entonces, se puede notar
con claridad en los textos del XVIII, XIX y principios del XX de qu manera irrumpen con inusitada fuerza elementos entre los cuales destacan la
medicalizacin de la sociedad. Asimismo, el temor a las miasmas o corrupcin del aire se desplaza hacia el miedo a las condiciones de vida de
quienes viven entre la miseria y la pobreza. La suciedad que se hace patente con la aglomeracin y el hacinamiento, razn por la cual es necesario un estricto control, regulacin y sobre todo, vigilancia.
Pero ese control, regulacin y vigilancia es sobre todo corporal. Los
desrdenes corporales deben ser purgados de la manera ms rigurosa,
es decir, la barbarie se cura con una alta dosis de civilizacin y decoro.
La cita de Monlau no necesita matizacin alguna:
Nosotros, prescindiendo aqu del valor que pueden tener ciertos
clculos estadsticos absolutos, afirmamos que la verdadera civilizacin, la que es industrial y moral a la vez, no aumenta el nmero
de locos. La civilizacin desequilibrada, la que se limita a la industria, descuidando la moralidad, esa s que aumenta el nmero de
locuras y manas, como tambin el de pleitos, suicidios y atentados
de toda especie.203
202. Vigarello, Georges. Lo limpio y lo sucio, pp.241-243.
203. Monlau, Pedro Felipe. Elementos de higiene pblica, p. 816.
132
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
La sujecin y el disciplinamiento ms el rgimen de encierros y la
cultura del manicomio son prcticas que el higienismo ha desplegado y
afianzado con absoluta determinacin.
Qu debe hacer el Gobierno cuando las pasiones terminan o se
despliegan por medio de atentados contra las personas? Lo mismo
que en el caso de una enfermedad fsica o corporal. Un delincuente, un criminal, es un enfermo afectado de dolencia contagiosa, transmisible; es un loco que se ha daado a s mismo, que ha causado
dao a estos o a los otros individuos, y que podra seguir causndolo a s mismo, a los dems individuos, y a la sociedad en general.
Sin maltratarle se le debe aislar en un lugar seguro (crcel); se le
debe quitar una libertad de la cual ha abusado, y de la cual podra
seguir abusando. Aislado que est el delincuente o enfermo moral,
el juez (al cual consideramos como a un verdadero mdico) redactar la historia de la enfermedad (sumaria, causa, proceso) . Esta
historia, cual una historia clnica, comprender los nombres, la naturaleza, la edad, la profesin, el estado y dems circunstancias individuales del delincuente; la educacin que recibi este, su conducta antes de cometer el delito; todos los pormenores de este, sus
causas, problemas, etc., etc. En vista de todo, dispondr el juez que
el delincuente pase al hospital moral (casa de correccin, presidio,
penitenciara) por cinco o seis meses, por uno, dos, tres o ms aos,
segn el tiempo que juzgue necesario para destruir la causa de la
enfermedad, y para restablecer al doliente en trminos de que no
reincida, o de que no vuelva a enfermar.204
Breve referencia al higienismo en Latinoamrica
En este apartado no vamos a enumerar las acciones que el movimiento higienista despleg en Latinoamrica y mucho menos podremos
abordar la compleja trama que rode a la misma desde el punto de vista
204. Ibd., p. 821.
133
JOS MANUEL SILVERO A.
poltico y social.205 Y no lo podemos hacer sencillamente por la inconmensurabilidad de la cuestin y los muchos intersticios y conexiones que el
tema devela. No obstante, subrayaremos algunos puntos importantes y
muy especialmente podramos preguntarnos: si el higienismo como ideologa asumi el reto de redimir a los de la periferia y al mismo tiempo
disciplinar los cuerpos que vivan en desorden?, qu aconteci en esta
parte del mundo? La respuesta es sencilla: el higienismo se enseore y
conquist ciudades y desiertos. Molde cuerpos, sujet conductas y leg
prcticas panopticistas hasta hoy vigentes. Es cierto que la salud pblica a
mediados del XIX y parte de la primera mitad del XX se ha visto fortalecida a instancia de prcticas de control, coadyuvando a evitar que la mortalidad por causas asociadas a la suciedad vaya en aumento. Nuestro inters, sin embargo, pasa por rastrear el componente moral que dio pie a
las estigmatizaciones y muy especialmente a una forma muy especfica
de disciplinamiento corporal.
Entonces, desde el horizonte que nos interesa, el primer punto a tener en cuenta es que el movimiento higienista, probablemente, se estableci en la regin hacia mediados del siglo XIX siendo uno de sus precursores el argentino Guillermo Rawson, quien se desempe como ministro
del Interior del Gobierno de Mitre. En 1872 cre y dirigi la Ctedra de
Higiene Pblica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. En 1881 public Observaciones sobre Higiene Internacional contribuyendo as a la difusin de las ideas higienistas en toda Latinoamrica.206
205. Para una visin general sobre el tema, vase; Abel, Christopher. Health, Hygiene and
Sanitation in Latin America c.1870 to c.1950. London: University of London. Institute of
Latin American studies Research papers 42. 1996.
206. Sobre algunos de los precursores en la Argentina, vanse; Coni, Emilio. Memorias de un
mdico higienista. Buenos Aires: Asociacin Mdica Argentina, 1918; Rawson, Guillermo. Escritos Cientficos. Buenos Aires: Jackson, 1953. Estudios ms detallados y especficos, vanse: Nouzeilles, Gabriela. Ficciones somticas. Naturalismo, nacionalismo y polticas
mdicas del cuerpo (Argentina 1880-1910). Rosario: Beatriz Viterbo, Estudios Culturales.
2000; Kohl, Alejandro. Higienismo Argentino: Historia de una Utopa: La Salud en el Imaginario Colectivo de una poca. Buenos Aires: Editorial Dunken. 2006; Snchez, Norma Isabel y Kohn Loncaria, Alfredo. La Higiene y los Higienistas en la Argentina: 1880-1943.
134
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Pero el movimiento tiene bases polticas y filosficas que no podemos dejar de indicar. Teresa Caedo asevera que al dar comienzo el siglo
XIX, algunos pases latinoamericanos se iran independizando de la poltica de Espaa bajo el estandarte del liberalismo. De ah que la constante
sea el deseo de ruptura total, respecto de la que hubiera sido durante tres
siglos su cabeza rectora. La independencia conllevaba, por un lado, la
desaprehensin del tutelaje de Espaa, y muy especialmente el olvido del
pasado y la construccin de una nueva Amrica bajo el signo indiscutible
de la libertad. As, el triunfo de la constitucin de corte liberal en algunos
de los pases emancipados es una clara muestra del valor que se le otorga207
ba a la libertad, inspirados, claro est, en la Constitucin de los EE.UU.
Buenos Aires: Sociedad Cientfica Argentina. 2007; Bonastra, Joaquin. Higiene pblica
y construccin de espacio urbano en Argentina. La ciudad higinica de La Plata en
Scripta Nova.Revista Electrnica de Geografa y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, N 45 (28), 1999; Dragoni, Sergio Alberto. Hroes y villanos de la medicina. Las dos caras
de la moneda. Buenos Aires: Editorial Dunken. 2012. Para el caso del Brasil, vanse; Soares,
Rodrigo. La difusin del Higienismo en Brasil y el saneamiento de Pelotas (1880-1930)
en Scripta Nova. Revista Electrnica de Geografa y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, N 69 (38), 2000; Soares, Carmem. O pensamento mdico higienista e a Educao
Fsica no Brasil: (1850-1930). So Paulo, 1990. Dissertao do Mestrado. Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo; Gois Junior, Edivaldo; Lovisolo, Hugo. Descontinuidades e Continuidades do movimento higienista no Brasil do sculo XX en Revista Brasileira de Cincias do Esporte, Campinas. N 1, vol. 25, septiembre de 2003. Para el
caso de Uruguay, vanse; Acosta, Luis. Modernidad y Servicio Social: un estudio sobre la
gnesis del servicio social en el Uruguay. Ro de Janeiro: Mimeo. 1997; Barran, J. P. Medicina
y sociedad en el Uruguay del Novecientos. El poder de curar. Tomo I. Montevideo: Ediciones
de la Banda Oriental. 1993. Para el caso de Mxico, vanse; Ballin Rodrguez, Rebeca.
El Congreso Higinico pedaggico 1882. Mxico, 2008. Disertacin de Maestra. Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo. Facultad de Historia; Claudia Agostini (coord.) Curar, sanar y educar. Enfermedad y sociedad en Mxico, siglos XIX y XX. Ciudad
de Mxico: UNAM, Instituto de Investigaciones Histricas / Puebla, BUAP, Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vlez Pliego. 2008. Para el caso de Ecuador, vanse: Muratorio, Blanca (ed.) Imgenes e Imagineros. Representaciones de los indgenas ecuatorianos, Siglos XIX y XX. Quito: FLACSO. 1994; Gayraud, E. y Domecq, Dominique. La Capital del Ecuador, desde el punto de vista mdico-quirrgico. Quito: Imprenta de
la Universidad Central. 1888; Kingman Garcs, Eduardo. La ciudad y los otros. Quito 1860
-1940. Higienismo, ornato y polica. Quito: FLACSO Sede Ecuador. Universidad Rovira e
Virgili, Editorial Atrio. 2004.
207. Caedo-Argelles Fbregas, Teresa. El pensamiento americano en el siglo XIX en
Ramos Prez, Demetrio (Coord.) Gran Historia Universal XII. Historia de Amrica. Madrid: Najera. 1987, p. 223.
135
JOS MANUEL SILVERO A.
Es verdad que en el Paraguay el proceso fue distinto, pero las ideas
liberales terminarn imponindose nada ms culminar la guerra del 70.
El liberalismo, el positivismo208, el darwinismo social y el higienismo, formaron parte de una estrategia coordinada en pos de un orden utpico o distpico, depende desde que perspectiva se lo evale. Los mltiples imponderables acaecidos a la hora de forzar la implantacin de
modelos culturales y bases jurdicas muy alejadas del ethos plural y enmaraado de las diferentes naciones, dej como resultado prcticas y actitudes en extremo estigmatizantes y deshonrosas.
Todos estos referentes ideolgicos y simblicos sirvieron de vehculos para construir extendidas lgicas autoritarias de exclusin
social y tnica, hermanando al indgena, al pobre y al joven marginal de las ciudades latinoamericanas. La otra cara de esta realidad
se fue cribando desde el campo de las culturas subalternas, que
lograron resemantizar o carnavalizar los sentidos estigmatizantes
de los discursos y creencias higienistas y escatolgicas de nuestras
burguesas y oligarquas latinoamericanas.209
La estrategia liberal para construir un Estado moderno; la propuesta
positivista de superar todo lo anticuado210 incluyendo la oralidad y la
208. Sobre el positivismo en Latinoamrica, vanse: Zea, Leopoldo. El positivismo en Mxico.
Mxico: El Colegio de Mxico. 1943; Zea, Leopoldo. Apogeo y decadencia del positivismo en
Mxico. Mxico: El Colegio de Mxico. 1944; Zea, Leopoldo. Dos etapas del pensamiento en
Hispanoamrica. Del romanticismo al positivismo. Mxico: El Colegio de Mxico. 1949; Zea,
Leopoldo. Pensamiento positivista latinoamericano (seleccin y prlogo) Caracas: Biblioteca Ayacucho.1980; Romero, Jos Luis. El obstinado rigor. Hacia una historia cultural de
Amrica Latina. Mxico: UNAM, Coordinacin de Humanidades /CCyDEL. 2002; Caturelli, Alberto. Historia de Historia de la filosofa en la Argentina 1600-2000. Buenos Aires:
Ciudad Argentina, editorial de ciencia y cultura & Universidad del Salvador. 2001.
209. Melgar Bao, Ricardo. Entre lo sucio y lo bajo, p. 30.
210. Es indispensable la referencia a dos textos; Sarmiento, Domingo Faustino. Conflicto y
armona de las razas en Amrica. Buenos Aires: S. Oswald. 1883; Sarmiento, Domingo
Faustino. Civilizacion i Barbarie. Vida de Facundo Quiroga. Aspecto fsico, costumbres i abitos
de la republica Argentina. Santiago: El progreso. 1845; lvarez, Agustn. La transformacin
de las razas en Amrica. Barcelona: F. Granada y ca. 1906.
136
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
supersticin de los aborgenes, la nueva arquitectura urbana211 inspirada
en ideales higienistas y las mltiples polticas de salubridad y especialmente la normalizacin de la educacin, realizarn en Latinoamrica la
gran operacin de limpieza.212
A lo largo de ms de una centuria, las obsesiones de las oligarquas
y burguesas latinoamericanas emularon a su manera el discurso
higienista del control social y la modernizacin urbana de los europeos. As, la tierra hedionda y fangosa, el agua estancada, el cadver putrefacto, la basura y la vivienda miserable se fueron desplazando de lo pblico a lo privado u oculto, acaso porque las coordenadas higienistas del proceso urbanizador ya las haba eliminado,
desodorizado o resituado en la periferia. A mediados del siglo XIX,
tras las epidemias del clera en las ciudades europeas y las capitales latinoamericanas, la mirada medicalizada de los administradores urbanos se desplaz hacia los espacios de vida de los pobres.213
Garca sostiene que en Europa, los desarrollos de la higiene pblica
respondieron, por una parte, a los nuevos conocimientos sobre el origen
hdrico y areo de algunas enfermedades, pero tambin a las necesidades
planteadas por el crecimiento del nuevo sistema de produccin industrial
y mercantil que sustentaba la economa de las grandes potencias europeas. En los pases europeos la alternativa de la revolucin burguesa haba puesto el poder en manos de los productores industriales, enfrentndolos a la aristocracia terrateniente feudal. El nuevo tipo de organizacin
econmica que se impuso conllev el desplazamiento de gran cantidad
de personas desde el campo hacia la ciudad buscando trabajo en las fbricas citadinas, con el consecuente hacinamiento urbano y el aumento en la
211.
Vase: Kingman Garcs, Eduardo. La ciudad y los otros. Quito 1860 -1940. Higienismo,
ornato y polica. Quito: FLACSO Sede Ecuador. Universidad Rovira e Virgili. Editorial
Atrio. 2006.
212. Vase: Cap. 3 Educacin para el desierto. Siede, Isabelino. Educacin poltica. Ensayos
sobre tica y ciudadana en la escuela. Buenos Aires: Paids. 2007.
213. Melgar Bao, Ricardo. Entre lo sucio y lo bajo, p. 32.
137
JOS MANUEL SILVERO A.
incidencia de enfermedades debidas a la infeccin cruzada y a la mala
alimentacin. Esto oblig a los Estados europeos a garantizar condiciones
higinicas en las ciudades para asegurar la buena salud de los trabajadores, con el doble fin de mantener la productividad y de proteger a los
grupos sociales dominantes contra la contaminacin por parte de las clases pobres. Los Estados, representando los intereses de esa burguesa industrial y comercial, comenzaron as a centralizar los poderes estatales
para lograr un control ms eficiente de las actividades tanto higinicas
como productivas.214
Por su parte, en Amrica Latina, la burguesa surgi sobre la base del
latifundio tradicional, subordinado a los intereses comerciales extranjeros, y se entrelaz con la aristocracia terrateniente, dando lugar a una
forma de gobierno cerrado, que ha sido llamado oligrquico y en el
cual, no siempre los que tomaban las decisiones polticas correspondan
con quienes detentaban el poder econmico. Esto condujo a veces a un
Estado que debiendo ser el aparato de gobierno de un grupo de productores industriales o comerciales, responda ms a los intereses de sectores
ligados a la produccin precapitalista.215
Es en este contexto que debemos ubicar el desarrollo del higienismo
en nuestros pases, de lo contrario, no podramos encontrar las razones
que expliquen la accin civilizadora higienista, de la cual fueron objeto
aborgenes, negros, nios, enfermos mentales, etc. El control que se despleg desde varios frentes y que se ha exacerbado en cuanto vigilancia, ha
fijado su mirada hacia los lenguajes corporales, la oralidad y la escritura.
Asimismo, un aspecto importante que no debemos perder de vista es la
conquista de la tierra y el disciplinamiento de la sociedad rural216 todo en
nombre del progreso y el orden.
214. Garca, Juan Csar. Pensamiento social en salud en Amrica Latina. Mxico: McGraw Hill/
OPS. 1994, pp, 102-103.
215. Ibd., p. 103.
216. Garavaglia y Gautreau hacen referencia al papel de la ciencia y de la tecnologa, tanto
en el sentido de saberes especficos que eran requeridos por las autoridades en pleno
auge del positivismo con la intencin de auxiliar al Estado naciente en tareas concretas,
138
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Gracias a los extraordinarios trabajos de varios investigadores de toda
Latinoamrica, hoy podemos evidenciar de qu manera en esta parte del
mundo, en un momento dado se configur un escenario donde las nociones del positivismo y la clara observancia de las medidas higienistas irrumpieron en los discursos polticos, legales, educativos y sociales. El movimiento higienista se encarg de proscribir todo aquello considerado nocivo para la salud y el bienestar comn. La intencin manifiesta de reformar costumbres y prcticas habituales en las clases bajas alcanza la dimensin de una cruzada moral. Es as como el universo de lo bajo, el de
los raterillos, los jugadores, los beodos perpetuos, los pordioseros lacerados, los indios, los vagos y las prostitutas, ser perseguido por no coincidir con los lineamientos de la modernidad.217
Si el higienismo se sirvi de la medicina, la pedagoga no ha quedado atrs en la bsqueda de la homogenizacin civilizadora. Pues, el cuerpo continuamente ha permanecido sujeto en el interior de dominios muy
como en el sentido simblico de discurso legitimador del Estado mismo y su proyecto
de orden, al que poda responder el reclutamiento de determinados personajes etiquetados como cientficos. Los cientficos aportaban un plus de legitimidad para el proyecto estatal, al rodearlo del prestigio que se atribua a sus pases de origen o a su supuesta solvencia cientfica o tcnica. La importancia de este designio de orden que imper en Argentina en los momentos lgidos del positivismo, a mediados del siglo XIX,
se pone tambin de manifiesto en la contribucin de Mariana Canedo, Mucho ms que
una cuestin de medidas. Las comisiones para el arreglo de los pueblos del Estado de
Buenos Aires. Pergamino, Arrecifes, San Pedro, 1854-1856. El concepto mismo de estatalidad se hace tangible en el proyecto de aquellas comisiones para el arreglo de los pueblos
y ejidos de la campaa, concebidas por el Estado de Buenos Aires para ordenar el mundo
rural con arreglo a una racionalidad determinada, racionalidad de Estado y de origen
urbano, que se llevaba incluso hasta imponer una determinada traza de los ejidos y de
las calles de los pueblos. El relato de las operaciones de estas comisiones revela un afn
de regularidad en el que asoma la voluntad de disciplinar a la sociedad rural desde un
poder central ajeno y superior a ella, imponindole un orden en el cual iba implcito el
poder simblico del Estado. Garavaglia, Juan Carlos y Gautreau, Pierre (eds.) Mesurar
la tierra. Amrica Latina. Controlar el territorio. Siglo XVIII y XIX. Rosario: Prohistoria Ediciones; State Building in Latin America. 2011, p. 21.
217. Herrera Rangel, Daniel. Entre decentes y mugrosos. Los estigmas de la pobreza en el
Mxico porfiriano. Disertacin de Maestra. Mxico, 2008. Benemrita Universidad
Autnoma de Puebla, p. 9.
139
JOS MANUEL SILVERO A.
constreidos que le han impuesto coacciones, interdicciones, autorizaciones y obligaciones permanentes.
Paraguayos sucios e incivilizados
Si realizramos una detallada investigacin acerca de cmo ha obrado la construccin del imaginario positivista-liberal en torno al Paraguay
nos encontraramos con un tendal de opiniones que se ajustan a los argumentos que inspiraron al movimiento higienista de finales del siglo XIX.
Lo repugnante y asqueroso, lo bajo y vulgar, la suciedad y la ignorancia
sern ingredientes segn los censores de un pas brbaro y despotizado. Al estar empadronados en las filas de los brbaros y disminuidos, la
cruzada civilizatoria necesariamente deba acometerse a fin de limpiar
el Paraguay. En ese sentido, la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) que
soport el Paraguay tuvo como trasfondo ideolgico, al decir de Pomer,
una condicin supranacional del liberalismo, misin que le compete como
exterminador de la barbarie.218
Una comunidad en la barbarie justifica entonces la intervencin
aliada para la realizacin de un destino compartido en la civilizacin. La liberacin del Paraguay tal como la presentan aliados y
legionarios se convierte en una causa comn americana, y la Triple Alianza resulta una alianza civilizatoria.219
Antes de pasar a indicar prrafos de algunos textos que a nuestro
parecer contienen elementos inequvocos, es oportuno recordar que el
higienismo se inserta en el contexto de las profundas trasformaciones econmicas y por ende, las consecuencias de las mismas. Asimismo, los des-
218. Pomer, Leon. La guerra del Paraguay. Estado, poltica y negocios. Buenos Aires: Centro Editor de Amrica Latina. 1968, p. 113.
219. Benisz, Carla. Civilizacin y barbarie en el Paraguay de la postguerra. Ponencia presentada en el X Encuentro Arte, creacin e identidad en Amrica Latina. Rosario-Facultad
de Humanidades y Artes. Octubre de 2010, p. 3.
140
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
equilibrios sociales originados a raz de la industrializacin y los posibles
conflictos referidos a las condiciones de trabajo derivados de las relaciones capital-trabajo forman parte del escenario de fondo.
Entonces, vale preguntarnos: el Paraguay de los Lpez sufri revueltas de trabajadores a consecuencia de una eclosin social donde el
hacinamiento y las condiciones fabriles eran insoportables?220 Hay registros que dan cuenta de la necesidad imperiosa de disciplinar los cuerpos
a razn de una salud poltica ineludible que evite una verdadera revolucin en detrimento de los capitalistas? Fue necesaria la tutela y vigilancia sobre los sectores populares? Se llevaron adelante polticas tendientes a introducir controles y disciplinas que atenuasen la tensin social derivada de la miseria y disminuyesen, adems, la incidencia de la mortalidad? En qu medida el Paraguay del siglo XIX necesitaba de higienistas
que actuasen de intermediarios y rbitros en los conflictos de clase? Se
precisaban agentes integradores de los nuevos contingentes urbanos, divulgando medidas higinicas y nuevos hbitos de vida y trabajo que racionalizasen los procesos laborales y los espacios domsticos?
Es probable que el Dr. Francia, don Carlos A. Lpez y su hijo Francisco asumieran una concepcin muy particular del poder y la organizacin
poltica, no obstante, al parecer no precisaban de higienistas inspiradores
para llevar adelante sus planes polticos y el fortalecimiento de un Estado
incipiente.
Ahora bien, en contrapartida a lo expresado, los aliados (Argentina,
Brasil y Uruguay) s recurrieron a ideas muy cercanas al higienismo, so220. Eduardo Kigman se pregunta en la misma lnea: Hasta qu punto podemos hablar en
ciudades de este tipo, del surgimiento de un asalariado moderno (en el sentido de Marx)
que hubiese requerido pasar por un proceso de disciplinamiento? En qu medida las
relaciones cotidianas no estaban an fuertemente marcadas por la costumbre, al punto de que las propias innovaciones se vean condicionadas por ello? A lo mejor, slo
podamos hablar de una modernidad incipiente de la cual estaban excluidas (para bien
o para mal) amplias capas sociales. Y si esto fuese as, cul pudo haber sido el rol de
una tecnologa disciplinaria como la que haban desarrollado en Europa los higienistas? Garcs, Eduardo Kingman. Los higienistas, el ornato de la ciudad y las clasificaciones sociales en Iconos. Revista de Ciencias Sociales. N 15, 2002, p. 105.
141
JOS MANUEL SILVERO A.
bre todo racial, para indicar una y otra vez la barbarie que arropaba al
Paraguay. Las ideas de libertad y civilizacin que comenzaban a ganar
estima en la regin se vieron ferozmente amenazadas por el despotismo
patolgico del Paraguay. Entonces, ante unos propagadores infecciosos, y
por ende culpables, no solo de su propia enfermedad, sino de una posible
enfermedad de los dems, no quedaba otra que preparar la purificacin a
gran escala. Esa gran operacin de limpieza se erigi, desde un primer
momento, como un discurso civilizador acompaado de una carga importante de prejuicios y estigmatizaciones gratuitas. Desde una moral
superior se prepar el camino para la gran guerra. El Paraguay fue imaginado como un pramo donde indefectiblemente, los ideales modernos
deban aterrizar, a como d lugar. La gran empresa progresista se instal
durante aos en textos e intenciones, hasta que un da tom cuerpo y la
guerra diezm el pas dejando muerte y desolacin y unas secuelas que al
da de hoy persisten en muchos cuerpos normalizados.
Paradjicamente, esa demanda de civilidad y orden desemboc en
destruccin y subyugacin sistemtica. Los famlicos cuerpos sobrevivientes recibieron una pedagoga normalista a fin de criarse dciles dificultando as la construccin autnoma de un destino. Esa alucinacin por
acabar con la barbarie del Paraguay, sin embargo, tena un objetivo bien
claro: las pretensiones econmicas, comerciales y anexionistas de los vecinos. En este apartado queremos mostrar de qu manera el ideal higienista
estuvo presente como arma discursiva que prepar el camino para la guerra. Al emparentarse civilizacin, con limpieza, salud y educacin moral normalista, se construy un alegato poderoso donde la necesidad de introducir y ejercitar valores adecuados hara posible que el Paraguay se asome a un estadio superior logrando as la tan ansiada evolucin.221 Sin embargo, nada de lo que tanto se haba pregonado en clave
progresista fue posible. Los cuerpos que segn el discurso de los Alia-
221. Sobre el punto, vase: Kohl, Alejandro. Higienismo argentino: historia de una utopa: la
salud en el imaginario colectivo de una poca, p. 59.
142
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
dos vivan en estado de opresin, luego, en la posguerra fueron sometidos a la peor de las pesadillas: la pobreza y la exclusin.
Es arriesgado suponer que la Guerra de la Triple Alianza destruy
las bases de un proyecto nacional que se vena gestando de manera independiente? Acaso es temerario sospechar que las pretensiones anexionistas de los vecinos se aliaran con las ideas en boga de aquel entonces
para legitimar dichas ambiciones? Es imposible rastrear la indignidad a
casi 150 aos de aquel acontecimiento? La respuesta es no. Desde la repugnancia, el asco y la construccin de un ideal lmpido y civilizado, el
Paraguay sufri el ms abyecto e indecoroso destino.
En lnea con lo expresado nos fijaremos en algunos escasos prrafos
a fin de mostrar, particularmente de qu manera el examen del incipiente
movimiento higienista de la segunda mitad del siglo XIX brind insumos
a un discurso que exiga al Paraguay orden social. Si el Estado deba insertarse en la modernidad, la instauracin de la civilizacin ya no poda
esperar. Por ello, la sucia barbarie que acompa a toda la historia nacional deba ser higienizada lo antes posible.
La indecente barbarie
En 1864 la pluma de Pelham Horton Box repeta como si de una plantilla se tratara el argumento de que en esta parte del mundo, los cuerpos
se haban vuelto en extremo dciles y silenciosos.222 El Paraguay, en su
informe confidencial, apareca como un lugar manchado por el despotismo:
222. El tema del silencio es sumamente importante en el discurso positivista, pues el mismo
conecta con el cretinismo a raz de la falta de libertad. Un relato del Gral. Mc Mahon
muestra la crueldad de la Guerra de la Triple Alianza y el silencio administrado con
todo el sufrimiento que ello implica. Los nios de tiernos aos llegaban arrastrndose
con las piernas deshechas o con horribles heridas de balas en sus cuerpos semidesnudos. No lloraban ni geman ni imploraban auxilios mdicos. Cuando sentan el contacto
con la mano misericordiosa de la muerte, se echaban al suelo para morir en silencio
como haban sufrido. Cuarterolo, Miguel ngel. Soldados de la memoria: imgenes y hombres de la Guerra del Paraguay. Buenos Aires: Editorial Planeta. 2000, p. 78.
143
JOS MANUEL SILVERO A.
El dominio de los jesuitas, del Dictador Francia y de los Lpez,
padre e hijo, le ha inculcado la ms profunda veneracin por las
autoridades. Habr tres o cuatro mil que saben ms y para quienes
la vida bajo tal gobierno es una carga ()223
Pero algunos aos antes del inicio de la guerra incluso 15 aos antes224 Sarmiento ansiaba libertar al Paraguay y llamaba a los vecinos a
unirse a tan difano plan:
Tenemos fe que de llegar el momento en que los pases vecinos a la
desgraciada poblacin del Paraguay, han de intervenir para mejorar las condiciones del gobierno tan anmalo como el de don Carlos Antonio Lpez.225
El ideal civilizatorio no poda faltar en el aseado discurso que los
interesados haban fortalecido con la nica intencin de limpiar el sucio
Paraguay y as evitar el contagio en la regin.
Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos
el deber de ayudar a salvar al Paraguay, obligando a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilizacin.226
Sin embargo, paradjicamente, el mismsimo Mitre haba expresado
en su momento que el Paraguay se hallaba en muchos aspectos en condiciones ms favorables que los pases de la regin. Entonces, cmo es posible que al poco tiempo el discurso se tornara diametralmente opuesto?
223. Horton Box, Pelham. Los orgenes de la Guerra de la Triple Alianza. Asuncin: Niza. 1958,
p. 298.
224. Sobre la evolucin del discurso civilizatorio de los aliados y el proceso de legitimacin, vase el trabajo de Mendoza, Hugo. La Guerra contra la Triple Alianza 1864-1870. 2
Parte. Asuncin: El Lector/ABC. 2010, pp. 15-19.
225. Sarmiento, Faustino. El Nacional. 24 de mayo de 1860. Citado en Pomer, Leon. La guerra
del Paraguay. Estado, poltica y negocios. Buenos Aires: Colihue. 2008, p. 119.
226. Sarmiento, Faustino. El Nacional. 26 de septiembre de 1862. Citado en Pomer, Leon,
p. 120.
144
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
V.E. se halla en muchos aspectos en condiciones mucho ms favorables que las nuestras. A la cabeza de un pueblo tranquilo y laborioso que se va engrandeciendo por la paz y llamando en ese sentido la atencin del mundo; con medios poderosos de gobierno que
saca de esa misma situacin pacfica, respetado y estimado por todos los vecinos que cultivan con l relaciones proficuas de comercio; su poltica est trazada de antemano y su tarea es tal vez ms
fcil que la nuestra en estas regiones tempestuosas, y es como lo ha
dicho muy bien un peridico ingls de esta ciudad, V.E. es el Leopoldo de estas regiones, cuyos vapores suben y bajan los ros superiores enarbolando la bandera pacfica del comercio, y cuya posicin ser ms alta y respetable, cuanto ms se normalice ese modo
de ser entre estos pases.227
A un par de meses del inicio de la guerra, la perorata por parte de los
progresistas acerca de la necesidad de purgar el Paraguay y limpiar la
gigantesca excrecencia producto de aos de ignorancia y despotismo,
persista. La enorme tarea asptica deba realizarse desde una Alianza
Civilizatoria.
Si no la alianza, al menos un completo acuerdo debe establecerse
entre los Gobiernos que representan en Amrica el principio de la
civilizacin contra las aspiraciones y las sombras desconfianzas de
los verdaderos representantes de la barbarie.228
Las alianzas del Ro de la Plata quedan as definidas: Alianza de
Civilizacin y de las formas regulares de gobierno () Qu han
de hacer por su parte los hombres de orden, los pueblos ilustrados,
los gobiernos regulares, si no es ponerse de acuerdo, para evitar
que las conquistas de la civilizacin sean destruidas por la barbarie?229
227. Correspondencia de Mitre a Lpez. 2 de enero de 1864. Archivo del Gral. Mitre. II. p. 50.
Biblioteca de la Nacin. Citado por Castagnino, Leonardo. Guerra del Paraguay. La Triple
Alianza contra los pases del Plata. Buenos Aires: Ediciones Fabro. 2011.
228. La Nacin. 4 de septiembre de 1864. Citado en Pomer, Len, p. 120.
229. Ibd., p. 120.
145
JOS MANUEL SILVERO A.
La mayora de los pulcros higienizados coincidan en que el Paraguay era un pueblo intensamente ignorante, razn que haca posible
esa larga tradicin autoritaria que la caracterizaba y una historia poltica
plagada de crisis interminables. La barbarie notoria que arropa a los cuerpos ha hecho posible segn Horton Box, Sarmiento, Estrada y otros que
los mismos estimen que no hay pas alguno tan poderoso o tan feliz como
el Paraguay y que ha recibido la bendicin como pueblo de tener un Presidente digno de toda adoracin. Entonces, como era de esperar, el fregado deba provenir necesariamente de afuera.
Si a la larga se produjera una revolucin, sera trada por los paraguayos que ahora se educan en Europa, o sera la obra de una invasin extranjera de un ejrcito paraguayo en campaa en el exterior.
Pero, aun as, sera dudoso remata Horton Box que un cambio
violento no legara un ruinoso estado de anarqua por muchos aos,
pues la educacin y la adquisicin de conocimientos han sido tan
descuidadas, y hasta reprimidas, en el Paraguay, que no veo a nadie capaz de asumir la conduccin de los negocios del Estado y
todava menos de lograr una influencia predominante sobre sus
conciudadanos.230
Masterman, un farmacutico ingls contratado por Don Carlos, tampoco escatim esfuerzos para refrendar el atraso y la ignorancia.
Siempre confundan a Londres con la Inglaterra; y aun el padre
Romn, que tena una biblioteca, que para esta parte del mundo
debe considerarse muy grande, es decir, cerca de cincuenta volmenes, y a quien encontr leyendo una traduccin espaola de la
vida del cardenal Wiseman, me pregunt muy confuso, si Londres
estaba en Inglaterra o Inglaterra en Londres, y si esta ltima lindaba con la Francia. Por estar aislados, abrigaban, como es de supo-
230. Horton Box, Pelham. Los orgenes de la Guerra de la Triple Alianza, p. 298.
146
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
ner, una muy alta idea de su pas y de la vasta importancia poltica
que debe poseer entre las naciones.231
Una educacin en extremo escasa sumada a una tecnologa desfasada haba contribuido a que el pueblo paraguayo est sumergido en la ms
absoluta prehistoria.
Como se comprende en un pueblo como este, las ciencias y las artes
son naturalmente primitivas, especialmente la que pertenecen a la
agricultura y a las manufacturas domsticas. Aquella tierra rica,
arenosa y pulverizada exige poco trabajo; el ms rudo de los arados, que consiste solo en una rama gruesa con dos vstagos divergentes sirve para todos los procederes de la labranza. Este instrumento, tiene como tres pies de largo, es puntiagudo, la parte que
hace las veces de reja es endurecida por medio del fuego, y los dos
brazos laterales sirven de manijas. Completa el instrumento, una
yunta de bueyes que tirando una guasca asegurada a un yugo, al
que se unen los animales. Cuando se envejece o descompone una
rama cualquiera del aparato arriba mencionado, se le reemplaza.232
En la lista de imponderables que Masterman haba indicado no poda faltar la nula gestin de los residuos. Si un pueblo carece de la tan
mentada civilizacin, necesariamente la suciedad formar parte del paisaje y las ciudades se privarn de la pulcritud y el ornato.
Se ignora del todo el uso del abono; la basura de la capital era depositada en la plaza y en frente a las oficinas pblicas, con el objeto de
echarla despus al ro.233
231. Masterman, Jorge Federico. Siete aos de aventuras en el Paraguay. Buenos Aires: Imprenta Americana. 1870, p. 53.
232. Ibd.
233. Ibd.
147
JOS MANUEL SILVERO A.
La imagen del otro degradado se forma y potencia desde la carencia, la privacin y la escasez. A partir de unos mecanismos bien diseados, la mcula de la imperfeccin se indica una y otra vez al punto de
equiparar al unsono suciedad, smbolos grotescos y vulgaridad esttica.
El genio paraguayo a los ojos de Richard F. Burton es portador indiscutible del mal gusto, matriz de lo prosaico y gestor de lo mediocre. Desde
estos trminos, la ciudad y todo lo que ella cobije, ser depositaria de una
suciedad y bajeza sin par.
El clebre aventurero, nada ms al ingresar por la baha a la ciudad
de Asuncin se fija en la suciedad y en el deficiente intento artstico que
engalana la ciudad.
En la parte posterior de las defensas el terreno verde se vuelve cenagoso por culpa de un sucio arroyito que drena hacia el este y,
unas 200 yardas ms all, se observan los destruidos galpones que
imitan las barras de Humait. El objetivo ms llamativo es el palacio sin terminar del Mariscal Presidente. Habra sido ms ventajoso construirlo en terreno ms elevado, pero resulta evidente que
busca atraer el primer vistazo del recin llegado y ser el ltimo punto
sobre el que se posa la mirada del que parte. Es un edificio extravagante (). Es un absurdo total, considerando las dimensiones de la
ciudad: un cuerpo y dos alas que se proyectan hacia el sur sobre
una pequea plaza provista de una fuente.234
La incapacidad y absurdo, ms la disminuida expresin artstica en
relacin al Palacio de los Lpez, no son suficientes para el examen al que
es sometido el Paraguay. El ingls, interventor esttico y gestor monoplico de smbolos, se tomar su tiempo para poner en duda la virilidad del len y destacar la ordinariez de la estrella, smbolos del Paraguay. De esta manera, la radiografa de lo bajo se patentiza desde los ojos
234. Burton, F. Richard (1870) Cartas desde los campos de batalla del Paraguay. Buenos Aires: El
Foro. 1998, pp. 530-531.
148
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
del que es portador de cnones estticos apropiados y significados adecuados para as repartir sentido a insignias y expresiones nacionales.
() Se observan algunos prodigiosos intentos artsticos: esculturas
emblemticas, como un gorro frigio en un palo, sostenido por la
Religin y el Patriotismo. Tambin un par de leones herldicos; el
len del Paraguay, cabe sealar, es el jaguar, no el tpico len britnico ni, como M. Demersay dice, un leopardo. De hecho se trata del
len de Yber, una bestia casi tan inofensiva como el Len de Essex. No obstante, el himno nacional argentino alude a l en el verso: Y a sus plantas rendido un len. Estos leones estn hechos de
arenisca local; doy fe de su aspecto grotesco, y muestran cuidadosos sus traseros hacia la casa del amo.235 Frente a la ribera est el
Cabildo, un voluminoso edificio de dos pisos con forma de paraleleppedo. En el pedimento central se observan los dos medallones
tpicos: el superior tiene la inscripcin Repblica de Paraguay en
media luna sobre una vulgar estrella solitaria ()236
En una esquina est la casa terrea del Mariscal Presidente; el exterior es mediocre ()237 Al oeste del edificio y frente a la Calle 25
de Diciembre se encuentra la capilla de S. Francisco a medio construir. La cpula de ladrillo, de escaso dimetro, todava est erizada con un enclenque andamiaje de bamb y troncos de palmera.
No puedo entender cmo el seor Homen de Mello (Viagem ao Paraguay, febrero-marzo de 1869) llama a esto una magnfica baslica.238
Unos pocos pasos nos conducen a la antigua Catedral, ahora la iglesia de la Encarnacin () Hacia el norte estn el jardn y la casa del
cura, pero ambos en triste abandono (). El plpito, la pila bautismal y los confesionarios tienen formas atractivas, nada modernas.239
235.
236.
237.
238.
239.
Ibd., pp. 530-531.
Ibd., p. 536.
Ibd., p. 541.
Ibd., p. 541.
Ibd., p. 536.
149
JOS MANUEL SILVERO A.
El interior es un lgubre galpn se refiere a la nueva Catedral, cuyos
pilares sostienen un cielo raso plano de madera pintada. Las capillas no ocupan camarines retirados y la sacrista tiene aspecto pobre y humilde.240
Entre el desembarcadero y el arsenal est la Proveedura, un amplio e irregular galpn de ladrillos y tejas () Apestando a desperdicios, estas pocilgas son nicamente aptas para albergar a las moscas que se cran entre los caballos y la carne, mientras que un coro
de voces ebrias y el punteo de guitarras hablan del libertinaje de un
campamento.241
Aqu y all aparece una rampa pavimentada con un declive imposible de subir y los carruajes no pueden usarse jams. Hay desperdicios tirados por todos lados, animales muertos en cada calle y,
por donde circulan los carros, las ruedas a menudo quedan atrapadas en el cenagal. Los brasileros declaran que ellos han mejorado
las calles, que encontraron cubiertas de pastos y malezas. Como
todas las obras pblicas de Asuncin, nada puede resultar ms detestable que los caminos, y recuerde que los recorr en plena sequa.242 ( ) Regresamos a la plaza principal para adentrarnos en la
ciudad por la mugrienta calle de la Catedral, que corre de norte a
sur.243 Los vasallos, si no se encuentran en los cuarteles, deben conformarse con los ranchos ms abominables, cobertizos con techos
de tejas sostenidos no por paredes sino por postes. Tampoco pueden mostrar sus padecimientos; stos deben ocultarse a la mirada
opulenta con los largos muros de ladrillo que unen palacio tras
palacio. Un gran arsenal de costosa construccin, los diques junto
al ro, un tranva y una lnea de ferrocarril han cubierto todo el
asunto con un tenue barniz de civilizacin pero esta ptina es demasiado reciente y palpable: el pretendido progreso es totalmente
240.
241.
242.
243.
Ibd., p. 538.
Ibd., p. 534.
Ibd., p. 535.
Ibd., p. 540.
150
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
superficial y basta hurgar un poco para descubrir debajo a la Repblica Paraguaya de los Guaran jesuitizados.244 Todas tienen aljibes para recoger el agua de lluvia y criar mosquitos ()245 El Cabildo est apoyado en pilares, mientras debajo de este hay mazmorras ms terribles que las Piombi de Venecia.246
Nada ms iniciarse la guerra, otro conocido intelectual fumigado
por los ideales higienistas Jos Manuel Estrada public un libro donde
expona sus ideas en relacin al grado de barbarie presente en el Paraguay. La privacin de entendimiento y falta de empresas intelectuales ha
incidido en la disposicin de una mentalidad rstica y un nimo remoto
de todo lo que concierne a la creatividad, racionalidad y sentido crtico.
Nada existe en el Paraguay de cuanto poda esperarse ni en las
ciencias, ni en las artes, ni en la industria. Rodeados por una esplndida naturaleza, que parece debiera infiltrar en el alma ms
tosca el amor a lo bello y el entusiasmo por los espectculos de la
creacin, estrofas de luz y de vida, que hacen un himno del universo, los paraguayos no se elevan a la inspiracin ni parecen sentir
esa inclinacin vehemente del espritu a verter sus emociones, en
las notas de la msica, en las tintas del cuadro, en las robustas obras
de las artes plsticas, ni en la poesa ni en el libro ()247
La exigencia al Paraguay de una apertura bajo el signo sagrado del
liberalismo y el positivismo estaba unida a elementos igualmente fundamentales como la supremaca racial, la moral hegemnica y un intento
reiterado de sujetar los cuerpos por medio de las ideas fuerza del incipiente movimiento higienista. La mancha del Paraguay es su ignorancia,
su barbarie y su carcter cerrado producto de tantos aos de despotismo.
244.
245.
246.
247.
Ibd., p. 543.
Ibd., p. 539.
Ibd., p. 537.
Estrada, Jos Manuel. Ensayo histrico sobre la Revolucin de los Comuneros del Paraguay en
el siglo XVIII seguido de un apndice sobre la Decadencia del Paraguay y la guerra de 1865.
Buenos Aires: Imprenta de la Nacin. 1865, p. 218.
151
JOS MANUEL SILVERO A.
Nadie en el Paraguay inicia un solo pensamiento; nadie recorre las
conquistas de la ciencia moderna y las funde y las aplica para estimular a sus conciudadanos a plantear en el suelo de la patria instituciones que como el injerto joven en el trono corrodo por los inviernos, estn renovando diariamente la fisonoma de los pueblos
cultos. Todo el mundo avanza: de todo saca provecho el hombre;
pero todo cortejo de la civilizacin pasa sin dejar huella alrededor
del pueblo despotizado, como esas generaciones de insectos luminosos que rozan con sus alas las ventanas del gabinete cerrado y
oscuro, sin disipar sus sombras, sin dejar un recuerdo. No de otro
modo vive el Paraguay en medio del hervir incesante del progreso
en la Amrica Latina. El ruido del hacha de la civilizacin que engrandece las ciudades de sus vecinos y anula sus soledades, no
tiene eco en el Paraguay.248
Otro documento aparece en pleno fragor de la guerra, sin firma alguna, pero todo indica que el libro form parte de una estrategia bien
pensada por parte de los Aliados. Su nombre, Papeles del Tirano del Paraguay sugiere la intencionalidad de la obra. En uno de sus prrafos describe al pas como fragmento de la salvaje naturaleza y donde la especie
humana ha quedado separada de ella merced al aislamiento y la barbarie.
El Paraguay est en medio de bosques seculares, solo, aislado, a
distancia de quinientas leguas de las costas del Atlntico, y medio
siglo haba transcurrido desde que qued separado de la especie
humana. Nada de lo que ha sobrevenido en la tierra en ideas, en
instituciones, de un siglo a esta parte ha penetrado en el Paraguay,
y, sin embargo, en este siglo transcurrido se han operado precisamente todos los grandes cambios sociales en Europa misma.249
Y como no poda faltar en todo discurso higienista, el libro aplasta la
imagen del pas recurriendo a criterios inmorales e imaginando al Para248. Ibd.
249. Papeles del Tirano tomados por los aliados en el asalto de 27 de diciembre de 1868. Buenos
Aires: Imprenta Buenos Aires. 1868, p. 8.
152
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
guay como un lugar disoluto y corrompido donde los cuerpos viciosos
encuentran licencia necesaria para cometer todo tipo de perversiones. Y
todo por estar instalado en un tiempo lejano, distante de toda posible
civilizacin.
En lo moral es como Australia, en lo fsico, un fragmento del mundo antiguo.250
El Brasil, en consonancia con el discurso blico del momento, tampoco perdi la oportunidad para catalogar el conflicto como un verdadero
combate entre la reluciente civilizacin y la sucia barbarie. La gestin de
la imagen del Paraguay estaba envuelta con un ropaje donde los descalificativos sobraban.251 El ilustrador y caricaturista Angelo Agostini pintarraje a Solano Lpez como el Nern de Amrica (Fig. 5 ). Otros literatos
y periodistas lo consideraban el Atila sanguinario, encarnacin del
mal, loco, canbal, etc.
Siguiendo a Figari podemos advertir que la estrategia de acercar al
otro a la condicin de animal se asocia directamente con la repugnancia, con lo animal en lo humano, no desconectado por cierto al abandono del estado de naturaleza y a lo religioso.
Aquella naturaleza que debemos olvidar al precio de la civilizacin. La animalidad repugna y estticamente asigna belleza. Cuanto ms cerca de un animal se est, ms feo se ser, peor se oler y
menos sabremos a qu atenernos. Cuanto ms se deforme una imagen de acuerdo al canon de belleza masculina o femenina, la iden-
250. Ibd.
251. Varias publicaciones estaban destinadas a ridiculizar al ejrcito paraguayo y enaltecer
la valenta de los aliados. Sobre el punto se puede consultar; Silveira, Mauro Csar. A
batalha de papel. A charge como arma na guerra contra o Paraguai. Florianpolis: Editora
UFSC.2009; Borowiski Lavarda, Marcus Tlio. A iconografia da Guerra do Paraguai e
o peridico Semana Illustrada - 1865-1870: um discurso visual Brasil, 2009. Dissertao
do Mestrado. Universidade Federal da Grande Dourados.
153
JOS MANUEL SILVERO A.
tificacin se har en trminos animales. Y an ms, entre la animalidad y la deformidad surge lo monstruoso. La monstruosidad impacta desde lo otro no natural, cuasi animal y absolutamente deforme. Lo monstruoso y lo animal no solo desagrada, huele mal, asquea, sino que nuevamente atemoriza. Lo animal es incivilizacin,
el fin de la sociedad. All donde se acaba mi seguridad ontolgica
en trminos de que vivimos en un mismo mundo. El fin de la socie-
Fig. 5
El Nern del siglo XIX
Grabado de Angelo Agostini
Publicado en la Revista Vida Fluminense.
12 de junio de 1869.
154
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
dad entendida como la presuncin, en trminos de Schutz, de que
yo creo lo que todos creen. Distinguirse del estado de naturaleza
implica el pudor, la vergenza, pero tambin y sobre todo la repugnancia. La consideracin de animalidad anula el carcter humano
y habilita para todo acto no solo de agresin y violencia, sino tambin de exterminio.252
Ahora bien, la presencia de conceptos que apelan a una supuesta
supremaca racial, portadora de una grandiosa civilizacin ms la superioridad moral donde el otro es homologado a lo animal, tambin
estuvo presente en el discurso de los paraguayos.
Los enemigos de los paraguayos eran caricaturizados y estigmatizados con marcantes; cabra para Mitre, carumb para Caxas y macacos para
la soldadesca de color. Los incivilizados son los que vienen a destruir un
pas civilizado siendo ellos esclavos, reza el fragmento de una publicacin paraguaya.
Mariscal Lpez se ha ganado la reputacin universal, y ha aumentado la profunda gratitud de sus compatriotas que tienen el orgullo
de contar a su cabeza al primer Adalid de Sud-Amrica. Su invencible espada arrojada sobre la balanza del destino de una gran parte de los pueblos de Amrica, y puesta al servicio de principios
eternos, ha contrariado a los ambiciosos que hacen de la carne humana una mercanca y que quieren domear a los pueblos bajo el
imperio de la fuerza y del despotismo. El Mariscal Lpez es la encarnacin de la idea de progreso, de la idea de la independencia de
los pueblos, de la idea de paz y porvenir a que atienden las aspiraciones santas de los hombres amantes de la civilizacin y justicia.253
Si Mitre, Sarmiento y Estrada coincidan en la necesidad de una higiene racial, desde Cabichu no se ocultaba la animadversin y el desprecio hacia los enemigos de color (kamb).
252. Figari, Carlos Eduardo. Las emociones de lo abyecto: repugnancia e indignacin, p.
135.
253. Cabichui. N 22, Ao 1, Paso Puc, 24 de julio de 1867.
155
JOS MANUEL SILVERO A.
S, seguiremos al Mariscal Lpez, porque es nuestra estrella polar
en el camino de los grandes destinos. Su genio nos ha cubierto de
laureles en los campos de batalla y de renombre en los mbitos de
la tierra; su genio ha eclipsado a los pigmeos que le acometen y su
genio colocar al pas en las venturadas regiones de la prosperidad
y de la paz.254
La desesperacin de los feos, deformes y sucios monos se enfrenta
segn Cabichu a la reluciente humanidad de los valientes y tersos paraguayos.
El macaco afligido
El macaco afligido
A la vista se conoce:
Lleva detrs una cola
Entre las piernas metida
Y por el olor que despide
De lejos de ver se echa
Que va bien humedecida
O que bien se le ha aflojado255
En la guerra, las referencias escatolgicas abundaban en el lenguaje
y tambin en los grabados de Cabichu. En la Fig. 6 se puede observar a un
almirante brasilero alterado que responde a la amenaza de los paraguayos con ventosidades descomunales. Asimismo, se observa a un grupo de
siete soldados, todos de color, gritando desesperadamente ante la intimidacin de los paraguayos.
254. Ibd., pp. 1-2.
255. Cabichu. N 1, Ao 1, Paso Puc, 13 de mayo de 1867.
156
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Fig. 6
Cabichu. Noviembre de 1867. Ao 1, N 46.
Podemos decir que desde el lenguaje escatolgico e higienista, se
anunci el fin de la guerra. Una imagen publicada por Semana Ilustrada
afirmaba que haba concluido la contienda con la muerte del Mariscal
Lpez. En la misma aparece el militar paraguayo lanceado por un soldado brasilero. Al pie de la imagen una leyenda que dice:
Chico Diabo atravessando com uma lana o monstro mais brbaro
e hediondo, que tem visto o mundo o execrando Francisco Solano
Lpez destruidor de sua prpria ptria.256
Si se cubri de mierda al Paraguay, varios intelectuales coincidieron
en la necesidad de realizar una limpieza de la historia a fin de redimir al
pas de tanta infamia.
256. Semana Ilustrada. N 485. 27 de marzo de 1870, p. 3880. Citado por Borowiski Lavarda,
Marcus Tlio. A iconografia da Guerra do Paraguai, p. 129.
157
JOS MANUEL SILVERO A.
Y a las otras mentiras con que se quiso tiznar el honor de nuestra
historia, llega su turno. Juro dejarla limpia y tersa!257
Ahora bien, la operacin de ablucin, al parecer tambin propici la
construccin del mito del hroe. La figura amplificada del Mariscal Lpez, no obstante, ha servido para aglutinar partidarios y no necesariamente para redimir al pueblo. Desde el nacionalismo se han animado elementos higienistas que hacen referencia a una garanta emanada de la
imagen del nico lder, puro, fiador de la ms inclume tradicin.
La guerra contina por otros medios
Mientras la mayora de los varones incluso mujeres y nios libraban los ltimos combates en los campos de batalla, de la Argentina arribaban los que organizaran el destino del Paraguay. Se instal un Gobierno
Provisorio y bajo el signo de la civilizacin se anim una nueva aurora
para el pas.
La tirana del pas, ya en su agona, escupe todava a la faz de la
civilizacin, devolvindole en la condicin ms msera y abyecta,
los restos truncados del heroico pueblo, cuyo valor, virtud y abnegacin merecen el respeto universal. () Es preciso que el pueblo
sea regenerado para que otra vez no caiga en la esclavitud. Es preciso hacer, por medio de la instruccin pblica y liberales instituciones, imposible la ereccin de un tirano. () Es preciso, en fin,
que el inmenso dolor que abate nuestros espritus y las lgrimas
que inflaman los ojos de nuestras viudas y de nuestros hurfanos
no sean estriles para la civilizacin. Si ha habido falta y ella ha sido
grave, el castigo ha sido cruel, la expiacin tremenda. Hagamos
que la redencin sea digna de su objeto y grandiosa en sus resultados. Debemos una religiosa ofrenda a las vctimas de la tirana, un
257. Domnguez, Manuel. El Paraguay. Sus grandezas y sus glorias.Buenos Aires: Ayacucho.
1946, p. 44.
158
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
porvenir de libertad a nuestros hijos y una satisfaccin al mundo
civilizado.258
No obstante, a pesar de los buenos deseos, la presencia de la basura,
despojos, excrementos, putrefaccin y todo tipo de inmundicia, aument
de manera considerable. Un periodista de The Weekly Standard escriba:
El centro de Asuncin todava se encuentra en un estado de suciedad espantoso y, posiblemente, seguir as hasta que el enrgico
comandante en jefe efecte otra visita.259
El 7 de julio de 1870, el Gobierno provisorio instituye un Consejo de
Medicina e Higiene Pblica.260 Tena por objetivo principal la higiene pblica y el velar por la salud pblica, especialmente en lo que concierne al
control del ejercicio fraudulento de la profesin mdica y la farmacutica.
Que a la Polica faltan medios cientficos que se requieren para privar los medios ilcitos empleados por los charlatanes y especuladores que abusando de la manera ms injustificable, ejercen la profesin mdica y farmacutica, sin tener aquellos requisitos legales
258. Registro Oficial del Gobierno Provisorio de la Repblica del Paraguay. Aos de 1869 y 1870.
Asuncin: Imprenta de El Pueblo. 1871, p. 10 y ss.
259. Citado por Gaylord Warren, Harris. Paraguay y la Triple Alianza. La dcada de posguerra
1869-1878. Asuncin: Intercontinental. 2009, p. 226.
260. El Gobierno Provisorio deba frente a una situacin de mucha dificultad en lo que a
salubridad e higiene se refiere. La administracin sanitaria pasa a depender de la Secretara de Gobierno, mediante la creacin del Consejo de Medicina e Higiene Pblica,
conformado por dos mdicos militares brasileros: Rosendo Munis Barreto y Joo Adrio
Chaves; el argentino Dr. Manuel Biedma y el ingls, Dr. Guillermo Stewart. Luego el
Consejo de Medicina e Higiene Pblica pas a depender del Ministerio del Interior con
la funcin de fiscalizar los mercados, tablada y limpieza pblica, hasta que crearon las
Municipalidades y la higiene pblica pas a ser responsabilidad de ella. Ramrez de
Rojas, Mara Elena. El Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social: Su historia. Direccin
General de Planificacin y Evaluacin. Direccin de Documentacin Histrica/MSPyBS:
Asuncin. 2013, p. 10.
159
JOS MANUEL SILVERO A.
que se exigen en los pases regularmente organizados para ejercer
tales profesiones.261
No obstante, el aumento de charlatanes obedeca a la precaria situacin del pas y en especial a la acuciante necesidad de mdicos, pues,
varias y reiteradas fueron las enfermedades que amenazaban a la sufrida
poblacin.
() hoy ms que nunca se manifiesta la necesidad de un Consejo
de Medicina e Higiene Pblica, competentemente autorizado para
minorar en todo lo posible la intensidad de las epidemias que con
frecuencia amenazan a las poblaciones, y de prevenir los asaltos
an ms peligrosos de los que hacen de la medicina y de la farmacia un brbaro medio de ganancia y de explotacin y un comercio
inicuo atentatorio a la existencia misma de individuo.262
La situacin de los cementerios es una referencia no menos importante en el horizonte higienista. Sobre el punto habr llamado en demasa
la atencin el dantesco escenario de los miles y miles de cuerpos esparcidos a lo largo y ancho del pas, cuerpos en descomposicin, moribundos
por inanicin, enfermos en estado terminal, etc.
Y, sumada a semejante cuadro, la presencia de los perros callejeros
en la ciudad de Asuncin, es una cuestin persistente y que aparece con la
misma intensidad 60 aos despus en la obra Infortunios del Paraguay de
Teodosio Gonzlez.
Y es que en la Asuncin de la posguerra, la gestin de los cadveres
no fue empresa fcil. Los refugiados no moran solo en los caminos que
llevaban a Asuncin, sino que tambin caan exnimes en las calles, vctimas del hambre y las enfermedades. A causa de las jauras de perros hambrientos que deambulaban con entera libertad, era de la mayor importan-
261. Registro Oficial del Gobierno Provisorio de la Repblica del Paraguay. Aos de 1869 y 1870,
pp. 120-121.
262. Ibd., p. 121.
160
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
cia ocuparse de los difuntos, cuyos cuerpos a menudo yacan durante
horas all donde haban cado. Los carros del Gobierno, todos los das,
recogan los cuerpos, pero se demoraban en hacerlo, y las calles eran inmensos focos de infeccin.263
Ante esta situacin, el 15 de diciembre de 1870 el Presidente de la
Repblica decret la prohibicin de enterrar los cadveres en el Cementerio de La Encarnacin, y en cualquier otro punto del distrito de la Capital
que no sea en el Cementerio de la Recoleta.
En el mencionado Decreto se puede leer que la falta de control con
respecto a la inhumacin de cadveres infecta el aire con los gases que
despide a travs de la tierra, y teniendo conocimiento de haberse permitido ya en nmero inconveniente enterrrseles en el Cementerio de la Iglesia de la Encarnacin, el Gobierno decidi tomar cartas en el asunto pues
le incumbe el deber de observar los preceptos de la higiene. Los artculos
2 y 3 regulan los detalles a fin de evitar la contaminacin:
Art. 2. Cada fosa de cadveres tendr un metro y cincuenta centmetros de profundidad, o sea, seis cuartas.
Art. 3. En el acto de depositar el cadver en ella, se cubrir de cal
viva y si fuese enterrado en un atad, se abrir y se practicar la
misma operacin.264
No obstante, el Art. 5 deja entrever la condicin provisoria y circunstancial de estos mandatos, pues afirma que:
las disposiciones se observarn estrictamente hasta que se dicte un
reglamento definitivo, quedando los infractores responsables ante
las autoridades competentes, so pena del castigo que se imponga,
debiendo comunicar a los Curas Prrocos y al Jefe Poltico de la
Asuncin para su estricta observancia.265
263. Ibd., p. 226.
264. Registro Oficial del Gobierno de la Repblica del Paraguay. Asuncin: Imprenta de la Nacin
paraguaya.1872, p. 17.
265. Ibd., p. 17.
161
JOS MANUEL SILVERO A.
El 18 de octubre de 1870, el presidente del Consejo de Medicina e
Higiene Pblica, Joo Adrio Chaves, arrim al escribano mayor de Gobierno una copia del Reglamento del mencionado Consejo.
La primera parte del Reglamento se aboca a la gestin y control de
las habilitaciones de los mdicos, boticarios, dentistas, flebtomos y parteras. La segunda parte atiende todo lo concerniente al estado sanitario de
la capital.
En el Art. 31 dice claramente que el Consejo de Medicina e Higiene
es el nico poder habilitado por el gobierno de la Repblica para vigilar
sobre las condiciones higinicas de la capital.266
La ayuda de la Polica se torna fundamental para el cumplimiento
de lo establecido en el Reglamento. As, en el Art. 33 dice, para que no
quede sin provecho por falta de fuerza material, la accin moral del Consejo, de modo que ste no pierda su autoridad, la Polica tiene que prestarle todo auxilio en favor del cumplimiento de las medidas sanitarias.267
La posibilidad de que el pas devastado sufra una epidemia era inminente. Por ello, el Consejo estableci con claridad los deberes del mismo en caso de que las enfermedades ganen las calles.
En su Art. 35 expresa que cuando haya sospecha de la aparicin de
una epidemia, el Consejo previniendo a la poblacin sin amedrentarla,
debe ser el principal Consejero del Gobierno y del Pueblo y por tanto le
compete:
1. Instruir al Gobierno respecto a las providencias que debe prontamente realizar en favor del Pueblo.
2. Publicar y distribuir instrucciones a los habitantes de la Capital y
del interior.
3. Patentizar en esas instrucciones, la necesidad de un rgimen diettico, sin perjuicio de la instruccin de un aseo y limpieza extraor-
266. Registro Oficial del Gobierno Provisorio de la Repblica del Paraguay. Aos de 1869 y 1870,
p. 4.
267. Ibd., p. 4.
162
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
dinarios, y de una modificacin de hbitos segn las posibilidades
de cada uno.268
Asimismo, los cementerios, los puertos y los buques seran sometidos a estricto control. Adems, la capital del pas qued dividida en distritos sanitarios segn las parroquias (Catedral, Encarnacin, San Roque),
en las mismas el control y la vigilancia estaban a cargo de un inspector
cuyas obligaciones eran:
1.
2.
Hacer visitas domiciliarias.
Visitar cuando quiera, los mercados, almacenes, hoteles, panaderas, confiteras, carpas y otros establecimientos comerciales.
3. No consentir en esos lugares ni la venta, mucho menos el depsito de carne en estado de putrefaccin, ni de ningn otro
alimento que en lo ms mnimo pueda ser nocivo a la salubridad pblica, debiendo por el contrario, todos esos establecimientos, estar surtidos de los ms sanos comestibles, bien como
de las ms puras bebidas.
4. Imponer inmediatamente las multas cuando haya infraccin
de esas disposiciones.
5. No admitir que se entierre a un cadver, sin que a este acto
preceda un certificado de bito y de la enfermedad, firmado
por el mdico asistente.
6. Pedir mensualmente al Consejo los mejoramientos que juzgue
necesarios en su distrito.
7. Impedir que se amontonen basuras en las calles y plazas.
8. Recomendar mucho aseo en los frentes, interiores y fondos de
las casas.
9. Multar a aquellos que no observen en las casas las recomendaciones prescriptas.
10. Llamar la atencin de la polica para que remueva de las calles
los cuerpos expuestos a putrefaccin.
268. Ibd., p. 4.
163
JOS MANUEL SILVERO A.
11. Presentar al Consejo una memoria de sus trabajos, y una estadstica nozoolgica y mortuoria de su distrito, durante el tiempo en que sirvi.
12. Enviar diariamente a la polica, copias de los bitos, para que
sean publicadas por la prensa diaria.269
Un dato interesante a tener en cuenta y que el Reglamento asume,
son las visitas domiciliarias. Cada dos semanas el inspector del distrito
realizaba una inspeccin a las casas de los barrios. Es de suponer que las
ms humildes eran objetos de revisiones ms detalladas. Todas las piezas
de las casas podan ser franquedas por el inspector, de esa manera examinaba y recomendaba a los propietarios e inquilinos modificar o extinguir
las malas condiciones higinicas de la casa. Adems de examinar, los inspectores podan imponer multas a los que no cumplan con los mandatos
expresados con antelacin.
Las multas por falta de aseo en los domicilios, amontonamiento de
basuras en las calles y venta de productos comestibles de dudosa procedencia y calidad ascendan a diez pesos fuertes.270 Pero las multas aumentaban a 20 pesos fuertes en casos de no presentar certificado de defuncin;
a 30 pesos en el caso de vender carne de mala calidad; a 50 pesos en caso
de reincidencia; y podra incluso terminar en prisin en caso de reiteradas
contravenciones.
Ms all del esfuerzo prodigado por el Gobierno, los inspectores y
por supuesto, la accin moral del Consejo, la suciedad permaneci de
manera firme y decidida alindose con enfermedades de todo tipo. La
persistencia de un ambiente pestilente y hediondo exigi una vez ms al
Gobierno a pronunciarse sobre la situacin. As, el 23 de diciembre de
1870 se da a conocer un Decreto donde el reducido nmero de facultativos que componan el Consejo de Medicina e Higiene Pblica exiga a las
autoridades a sumar miembros al mismo, pues:
269. Ibd., p. 6.
270. Ibd., p. 7.
164
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
en los actuales momentos en que ardua tarea le est encomendada
debido a la crisis epidmica por la que atraviesa el pas.271
Sin embargo, a pesar del inters del nuevo Gobierno y el trabajo realizado, el 1 de abril de 1872, el Vicepresidente de la Repblica en ejercicio
del Poder Ejecutivo, manifest que el Consejo de Higiene se encontraba
acfalo por la renuncia o ausencia de todos sus miembros, a consecuencia
de la pestilencia, razn que lo oblig a decretar su disolucin.
Pero ms all de las intenciones y esfuerzos, la realidad ofreca una
situacin no muy auspiciosa. Persista el hbito de la gente de arrojar a la
calle sus basuras, desperdicios y agua sucia, a pesar de la amenaza de las
fuertes multas. Las tropas brasileras eran notoriamente infractoras, pues
dejaban que se acumularan frente a sus cuarteles grandes montones de
basura. Toda suciedad del Hospital argentino se llevaba a la calle mediante un conducto que desaguaba en el ro Paraguay. Como contrapartida, el
hospital naval brasilero reciba elogios por su limpieza.272
Pero la suciedad no se limit al territorio paraguayo, la epidemia de
1871 sacudi y transform la vida social e institucional de Buenos Aires
con enorme dramatismo: ms de trece mil muertes en cuatro meses, la
habilitacin de un nuevo cementerio, ms de cincuenta mil habitantes
que abandonaron temporalmente sus hogares y sus barrios.273 Y la mugre
paraguaya, supuestamente, tuvo mucho que ver en semejante desgracia,
pues la mayora de los cronistas coincidan en que el mal se haba generado en suelo guaran.
En 1876 el presidente Gill form la Comisin de Higiene Pblica presidida por el Dr. Guillermo Stewart.
Segn Andrs Gubetich, la primera institucin que tuvo por atribucin atender la salud pblica y prevenir la propagacin de cualquier en271. Registro Oficial del Gobierno, p. 29.
272. Gaylord Warren, Harris. Paraguay y la Triple Alianza. La dcada de posguerra 1869-1878,
p. 226.
273. Costa Malosetti, Laura. Buenos Aires 1871: imagen de la fiebre civilizada en Armus,
Diego (compilador). Avatares de la medicalizacin en Amrica Latina (1870-1970). Buenos
Aires: Lugar Editorial. 2005, p. 41.
165
JOS MANUEL SILVERO A.
fermedad epidmica o contagiosa fue creada por la ley del 15 de octubre
de 1883, con el nombre de Consejo de Medicina. Este Consejo se compona de cuatro mdicos, dos farmacuticos y un qumico, nombrados de
dos en dos aos por el Poder Ejecutivo. Era responsable de sus actos y de
las consecuencias que de estos se originaban. Las reclamaciones contra
las medidas ordenadas por el Consejo se dirigan al Ministerio del Interior, si eran de carcter administrativo, y a los jueces de primera instancia,
si lo eran de carcter contencioso. El servicio del Consejo de Medicina era
carga pblica. Otra de sus atribuciones consista en vigilar el ejercicio legal de la medicina, ciruga, farmacia y los dems ramos del arte de curar,
para cuyo efecto, estableci las disposiciones generales y penales correspondientes.274
Ms all de las instituciones, la mierda segua reinando en un ambiente donde los asuncenos no asumieron la responsabilidad de gestionar sus desechos a favor de un espacio limpio y saludable. En un peridico capitalino de 1884 se puede leer lo siguiente:
La ciudad est llena de suciedades, en el centro, las letrinas subterrneas se encuentran en el ms deplorable estado, y los mercados,
los albaales y los patios de las casas no se conservan tampoco limpios; al lado Sud, desde las calles Pilcomayo y Bermejo, existen grandes cantidades de basuras que infestan la atmsfera; al Norte, a
partir desde la iglesia de La Encarnacin hasta el Chorro se ve tambin la misma cosa sobre los barrancos que se extienden en uno y
otro punto, siendo de notar la parte comprendida entre el Cabildo
y la Iglesia de la Catedral, donde a ms de superabundar tales inmundicias, existen tambin casuchas de paja, de malsimo aspecto.
Puede decirse, pues, que vivimos en medio de las ms asquerosas
basuras. Dios sabe cmo no perecemos todos de alguna epidemia!275
274. Gubetich, Andrs. Origen, Organizacin Actual y Servicios Sanitarios del Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pblica del Paraguay en Boletn de la Oficina
Sanitaria Panamericana. Agosto, 1927, pp. 571-572.
275. Volvamos sobre la higiene en La Democracia. N 1.044. Ao IV. 21 de noviembre de
1884.
166
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
La preocupacin por algn brote epidmico era constante. En ese
sentido, el peridico citado ms arriba expresa en uno de sus apartados:
Hcese, pues, necesario poner en prctica lo aconsejado por el Consejo de Medicina en su ltima nota al gobierno y es lo siguiente:
1. Hacer efectivas las ordenanzas municipales sobre higiene
2. Obligar a todos los dueos de casas, en vez de mantener en
ellas letrinas subterrneas, a proveerse de letrinas porttiles,
con la condicin de vaciarlo de mes en mes
3. Mandar despejar la parte comprendida entre el Cabildo y la
Catedral de las casuchas all existentes, y destruir, por la accin del fuego, todos los depsitos de basuras que rodean la
ciudad.
Todas estas medidas deben ponerse en prctica, aplicando seversimas multas a los que dejaren de cumplir las ordenanzas y disposiciones legales que se dictaren al efecto indicado. La severidad en
estos casos es exigida por la necesidad; y toda medida que se tomase con tal fin siempre es justificable, por ms arbitraria que fuese.
Hay momentos supremos en que todo se sacrifica, todo absolutamente, a la dura ley de la necesidad. Uno de ellos por ejemplo, es el
caso de una terrible epidemia, o cuando hay peligro eminente de
que sta invada una poblacin.276
Warren, parafraseando un escrito de la poca, dice que en la dcada
de 1890, el mercado de Asuncin ofreca color y olor.
() el mercado segua siendo una amenaza a la salud pblica, un
foco de infeccin que continuamente emite sus olores insalubres y
contamina todo el vecindario.277
En 1892 se cre la Junta de Salubridad eliminada luego en 1893. En
agosto de 1899, a raz de la peste bubnica, se promulg una ley que cre
276. Ibd.
277. Gaylord Warren, Harris. Paraguay y la Triple Alianza. La reconstruccin del Paraguay, 18781904. Asuncin: Intercontinental. 2010, pp. 38-39.
167
JOS MANUEL SILVERO A.
el Consejo Nacional de Higiene, subordinado al Ministerio del Interior,
presidido por el Dr. Guillermo Stewart, conformado por cuatro mdicos y
dos farmacuticos, a cuyo cargo quedaba la administracin sanitaria fluvial y terrestre del pas. La misma fue completada por otra de fecha 21 de
febrero de 1900 que facultaba al Consejo Nacional de Higiene, mandar
practicar visitas domiciliarias todas las veces que crea conveniente con el
fin de verificar las condiciones higinicas de las habitaciones y ordenar las
medidas que correspondan en cada caso. A los efectos de la disposicin
anterior, el Consejo Nacional de Higiene poda pedir el allanamiento inmediato a la autoridad competente, del domicilio de las personas que se
hubiesen negado a acatar las resoluciones del Consejo, debiendo dicho
allanamiento proveerse en juicio sumarsimo. Asimismo, si los propietarios se resistan a ejecutar las medidas higinicas ordenadas por la autoridad sanitaria, se mandaba practicar por el Consejo Nacional de Higiene
por cuenta de los mismos.278
El 17 de noviembre de 1902 una ley modific los artculos 1 y 2 de la
ley de 1899, estableciendo lo siguiente:
ART. 1. Crase un Departamento Nacional de Higiene que estar a
cargo de un Director, que ser ciudadano paraguayo y mdico diplomado. Sern miembros consultivos de dicho Departamento el
Director del Instituto de Bacteriologa y el Intendente Municipal.
Dicho Departamento tendr a su cargo la administracin sanitaria
fluvial y terrestre de la Repblica y ser la autoridad superior de
higiene pblica.279
En 1915 en fecha 15 de setiembre se promulg la Ley N 153 y la
misma estableci que la Direccin Superior del Departamento Nacional
de Higiene estar a cargo de un Consejo formado por un director y cuatro
278. Gubetich, Andrs. Origen, Organizacin Actual y Servicios Sanitarios del Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pblica del Paraguay, p. 572.
279. Ibd., p. 572.
168
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
vocales nombrados por el Poder Ejecutivo. Asimismo, el director y tres
vocales, por lo menos, del Departamento de Higiene deban ser mdicos
diplomados. Duraran cuatro aos en el ejercicio de sus cargos y podan
ser reelegidos.
En 1917 la Asistencia Pblica Nacional se fusion con el Consejo
Nacional de Higiene y se conform el Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pblica, antecesora del Ministerio de Salud Pblica. La
Comisin Nacional se suprimi y pas a depender de la Asistencia Pblica del Departamento Nacional de Higiene, centralizando todos los servicios de higiene y de asistencia pblica bajo una misma direccin tcnica, a
cargo del Dr. Andrs Gubetich, con los siguientes establecimientos: Dispensario de Lactante, Orfanatorios, Manicomio Nacional, Policlnica Nacional, Leprocomios, Dispensarios para tuberculosos y otro para sfilis,
Sanatorios, Hospitales Regionales o Estaciones Sanitarias, Asilo para la
Vejez. En el gobierno del coronel Rafael Franco (1936) se cre el Departamento General de Salubridad e Higiene Pblica, a cargo de un director
general de Salubridad e Higiene, quedando centralizados como dependencia de dicho Departamento todos los servicios pblicos de salubridad
asistencial e higiene, con excepcin de la Sanidad Militar.280
La plaga paraguaya
A continuacin sealaremos algunos episodios de la historia de nuestro pas e intentaremos mostrar de qu manera la suciedad, tanto fctica
como imaginada, se erigi en varios momentos como la gran protagonista de la vida nacional.281
280. Ramrez de Rojas, Mara Elena. El Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social: Su
historiapp. 12-13.
281. Para acceder a los detalles acerca de la gestin de la suciedad adems de otros aspectos
relacionados a la vida social, econmica y jurdica del Paraguay entre los siglos XVIII y
la primera dcada del XIX, vase: Caballero Campos, Herib. Los Bandos de Buen Gobierno
de la Provincia del Paraguay. 1778-1811. Asuncin: Arandur/FONDEC. 2007.
169
JOS MANUEL SILVERO A.
As, en 1899, la mugre paraguaya ser la figura descollante a nivel
regional y mundial. A pesar de la ausencia de una certeza probada, la
procedencia de la peste bubnica fue atribuida al Paraguay.282 De esta
manera, la atencin de todas las sospechas se concentr en nuestro pas.283
En agosto del ao mencionado, salt la alarma y los vecinos se prepararn temiendo lo peor. Varias fueron las versiones acerca del origen de la
peste, pero la nacin recin devastada fue el blanco perfecto de las crticas
y se pos sobre ella todo tipo de prejuicios que a su vez dio paso a un
estricto control y vigilancia absoluta. El pas sufri una importante reduccin comercial a raz de la rigurosa cuarentena a la que fue sometido.
No podemos perder de vista el escenario de fines del siglo XIX y los
posteriores aos de la primera mitad del siglo XX, pues en ella, paulatinamente se fueron consolidando en toda Latinoamerica, una manera nueva
de organizacin de las estructuras sanitarias, no necesariamente como
respuesta a las necesidades de la poblacin, sino motivadas por el claro
inters de formar parte de un comercio internacional en auge. La creacin
de consejos de sanidad, juntas o direcciones nacionales de higiene orientadas a solucionar problemas sanitarios especficos represent, al decir de
Juan Csar Garca, un cambio notorio con relacin al papel jugado anteriormente por el Estado. De una parte, se crearon unidades burocrticas
282. La peste es causada por la bacteria Yersinia petis que se contagia por las pulgas con la
ayuda de la rata negra Rattus rattus, que hoy conocemos como rata de campo. Esto
ocurre cuando una pulga de una rata infectada con materiales o alimentos contaminados que entran por algn corte de piel, o al ser ingeridos. Cualquier animal o insecto
que vive y se reproduce en cloacas, como por ejemplo las cucarachas y las ratas, son una
va fcil para una contaminacin y posterior infeccin. Boccia Paz, Alfredo y Boccia
Romaach, Alfredo. Historia de la medicina en el Paraguay. Asuncin: Servilibro. 2011, p.
127.
283. Un dato importante que evidencia la mancha instalada sobre el pas es el comportamiento de Lon Charles Albert Calmette. Este afamado cientfico francs, quien particip en el desarrollo del primer suero inmunizante contra la peste bubnica, recurri a un
grosero eufemismo a la hora de enfrentarse a alguna pestilencia desconocida utilizando
el nombre de plaga paraguaya. Echenberg, Myron J. Plague Ports: The Global Urban
Impact of Bubonic Plague Between 1894 -1901. New York: New York University Press.
2007, p. 138.
170
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
con responsabilidades ejecutivas en lugar de simples cuerpos colegiados
de carcter consultivo y, por otra, se tecnific el proceso de intervencin
estatal en salud articulndose con la estructura econmica.284
La versin que se populariz desde las pginas de Caras y Caretas es
que el 14 de agosto atac a un soldado del cuartel de Infantera e inmediatamente fueron sucesivamente infectados 23 soldados ms, de los cuales
12 fallecieron. En Buenos Aires, el Dr. Digenes Decoud denunci la existencia de la peste y motiv el arribo a la capital del pas de una comitiva
mdica presidida por el Dr. Carlos G. Malbrn285 y de los doctores Otto
Voges y Juan Carlos Delfino.286
Desde las pginas de la mencionada revista se puede advertir que
fue enorme el impacto a nivel social y poltico de esta peste, pues la poblacin argentina se encontraba muy temerosa de las consecuencias que podra acarrear lo acontecido en Asuncin. El miedo de los vecinos se puede
observar en uno de los fragmentos de la crnica en cuestin:
Ms de ciento cuarenta leguas de ro, entre el Paraguay y el Paran,
hacan desde luego ilusorio y gongorino todo el aparato sanitario,
reforzado con buques de guerra, para el caso de un desarrollo mayor de la epidemia asuncea que llevase el pnico a aquella ciudad,
desguarnecida de toda defensa higinica, y moviese a la gente a
huir del contagio. Sin embargo, es lo cierto que la actividad de las
autoridades sanitarias, irradiando telegramas, informaciones, comisionados, sentencias de muerte contra pulgas y ratas y rdenes
de fumigacin contra todo bicho viviente, consuela y entona un
poco, haciendo bajar tal cual la temperatura de las aprensiones en
la imaginacin popular.287
284. Eslava, Juan Carlos. El influjo norteamericano en el desarrollo de la salud pblica en
Colombia en Biomdica. N 18 (2), 1998, p. 103.
285. Mdico, profesor y poltico. Miembro del Comit de Limpieza de la Ciudad de Buenos
Aires, inspector tcnico de Higiene de la Municipalidad y jefe del laboratorio del Departamento Nacional de Higiene.
286. La peste bubnica en el Paraguay en Caras y Caretas. N 52. Ao 2, Buenos Aires, 30 de
septiembre de 1899.
287. Ibd.
171
JOS MANUEL SILVERO A.
Luego de realizar un detallado informe de cmo se inici la peste y
advertir de los peligros a la que est sometida la Argentina como pas
vecino, la revista destaca la visita de la comitiva de mdicos a la capital
paraguaya y describe los lugares donde supuestamente se propag la peste
dejando para el final de la nota, la perla ms preciada; la opinin de un
mdico uruguayo, el Dr. Serafn Rivas Rodrguez, gran conocedor del
Paraguay, segn la revista.
El doctor Rivas confirma esta preciosa y ya generalizada verdad
cientfica; que la infeccin paraguaya es una enfermedad de la gente sucia, de los filsofos que no se lavan, morbo que prende en los
barrios donde prevalece el culto de la mugre. Hay en la Asuncin,
segn el doctor Rivas, un arroyuelo, el Jac, correntoso cuando llueve y con estanques ptridos cuando no, el que atravesando la poblacin ms miserable recibe todas las inmundicias de las chozas
costeas, las que, bajo un calor intenso, una luz vivsima y un desequilibrio elctrico frecuente, convierten al arroyo en un inmenso
laboratorio de calamidades.288
El cronista de la mencionada revista no quiso desaprovechar la oportunidad para indicar algunas falencias de la higiene y del fracaso del
sistema educativo, pues la manera en que la mierda se place en la capital
del pas era providencial. Segn el mencionado cronista: la falta de cloacas, los aljibes sospechosos y los excusados inmundos De eso no ms
puede morirse media cristiandad! Conque, ya se sabe: higiene, higiene,
higiene: y vengan pestes! el que no se lave, que haga de cuenta que lo
estn velando! Claro es que los atacados por la peste no pueden alegar
ignorancia de tan sencillos medios profilcticos. En los libritos de higiene
que se leen en los colegios de primera enseanza se preconizan las excelencias que produce el lavarse la cara y el resto del cuerpo. Pero se olvida
tan pronto lo que en el colegio se aprende! Hay individuos que no hacen
288. Ibd.
172
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
memoria de las reglas gramaticales, ni de la tabla de Pitgoras, ni de lavarse el rostro, sentencia el uruguayo.
Por su parte, la Buenos Aires de finales del siglo XIX, siempre segn
la revista mencionada, no tendra razones reales para preocuparse en demasa por la peste, exceptuando la situacin del Paraguay y sus psimas
condiciones de salubridad.
Nosotros, y con nosotros todos los amantes de la hidroterapia, estamos seguros de que en Buenos Aires no va a suceder nada.Nos
hallamos casi en igualdad de condiciones que Pars, donde el Dr.
Metchnikoff ha dicho: Nada teman los parisienses, pues podemos
prevenir y curar la peste () Aqu, an sin necesidad de ser un
Metchnikoff, cualquiera puede asegurar que nuestras autoridades
no nos dejarn infectar por torpeza: A lo sumo, sucedera eso por
exceso de celo sanitario.289
Si la inmundicia paraguaya fue noticia en la Argentina, en el Brasil290
no fue menos. El ministro brasilero en Asuncin, Itibeke de Cunha, al ser
consultado sobre la existencia de la epidemia en la capital, minimiz la
situacin, respuesta que le vali el cargo. Con la irona caracterstica de la
revista Caras y Caretas, lo acontecido con el diplomtico aparece al final de
la nota en estos trminos:
(...) el seor Cunha resulta la primera vctima brasilea producida
por la peste bubnica. O, si se quiere, que el cuerpo diplomtico ha
sido atacado en uno de sus miembros.291
289. Ibd.
290. Vase: Do Nascimento, Dilene Raimundo. La llegada de la peste al Estado de So
Paulo en 1899, en Dynamis.Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam. N. 1, Vol. 31, 2011.
291. La peste bubnica en el Paraguay en Caras y Caretas. N 52.
173
JOS MANUEL SILVERO A.
Sin embargo, la versin aceptada por la literatura actual y, que en su
momento lo volvi a expresar en la IX Conferencia Sanitaria Panamericana el delegado paraguayo, es que la epidemia se inici en Hong Kong en
1894 y se disemin a travs de las rutas martimas a diferentes regiones
del mundo y, entre estas, a Sudamrica. La peste, segn el interesante
trabajo de Martnez y Sotomayor, hizo su ingreso al continente sudamericano en abril de 1899 con la llegada a Montevideo (Uruguay) del velero
holands Zeir, proveniente de Rotterdam, que llevaba un cargamento de
arroz de la India. Durante el viaje y al paso por las Islas Canarias se encontraron ratas muertas en el velero y, posteriormente, dos marineros murieron infectados, probablemente por peste. En Montevideo, el cargamento
fue transferido al barco de vapor argentino Centauro, el cual parti el 19 de
abril del mismo ao, atravesando el puerto de Buenos Aires, La Plata y el
ro Paraguay (viaje durante el cual, tambin se advirti la presencia de
ratas muertas a bordo), para llegar finalmente a Asuncin el 26 de abril.
Dos das despus y el 1 y el 4 de mayo, se document la muerte de tres
marineros del barco argentino con diagnstico presuntivo de neumona
aguda, fiebre tifoidea y pleuritis, respectivamente.292
El Dr. Guillermo Stewart293 investig los casos descartando la fiebre
amarilla como responsable y encontr en los difuntos indicios de la peste;
sin embargo, no se logr un diagnstico definitivo hasta que unos estudios laboratoriales ratificaron las sospechas. Inmediatamente llega al Paraguay una Misin Mdica enviada por el Departamento de Higiene de
Buenos Aires anuncindose oficialmente el 14 de setiembre de 1899, que
las investigaciones bacteriolgicas comprobaron la existencia de la peste
bubnica en Asuncin del Paraguay.
Una vez instalada la comitiva mdica argentina, anim a las autoridades paraguayas a reorganizar el Consejo Nacional de Higiene bajo la
292. Faccini-Martnez, lvaro y Sotomayor, Hugo. Resea histrica de la peste en Suramrica: una enfermedad poco conocida en Colombia en Biomdica. N 1, Vol.33, Bogot,
Jan./Mar de 2013, p. 11.
293. Stewart, Guillermo. La peste bubnica en el Paraguay en La Semana Mdica. N 6,
1899, pp. 477-481.
174
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
dependencia del Ministerio del Interior quedando a su cargo la administracin sanitaria, pluvial y terrestre de la Repblica. Asimismo, los mdicos argentinos alentaron a luchar contra los transmisores de la peste.294
Con fecha 28 de setiembre de 1899, por Resolucin N 16, el Consejo de Higiene cre una Seccin de Desinfeccin y Desratizacin y el
da siguiente, el 29 de setiembre, pidi telegrficamente a Europa el
material necesario para montar la seccin de acuerdo a los modernos conceptos de profilaxis, de modo pues, que al finalizar el ao
1899, el Paraguay ya cont con una instalacin completa de Desinfeccin y Desratizacin. Posteriormente ha ido adquiriendo el material que se iba lanzando al comercio, no slo para un servicio terrestre sino tambin fluvial, contando para el efecto con un equipo
Marot de gran poder y una serie de fumigadores Clayton porttiles, chicos y grandes, que han prestado y prestan un eficiente servicio contra la plaga murina.295
Echenberg expresa, con base en informes de la poca296, que los argentinos no se sorprendieron del comportamiento de los paraguayos en
relacin con la aparicin de la peste y la manera en que se gestion la
misma, pues:
() la comunidad mdica argentina no tena una buena opinin de
sus vecinos paraguayos para quienes era una nacin que consideraban al margen de la civilizacin.297
294. Masi, Cayetano. La peste en el Paraguay. Labor realizada por el Departamento Nacional de Higiene y Asistencia. Actas Generales. IX Conferencia Sanitaria Panamericana. Buenos Aires, 12 al 22 de noviembre de 1934, p. 485 y ss.
295. Ibd.
296. Agote, Luis y Medina, Arturo J. La peste bubnica en la Repblica Argentina y en el Paraguay: epidemias de 1899-1900: informe presentado al Departamento Nacional de Higiene. Argentina. 1901.
297. Echenberg, Myron J. Plague Ports: The Global Urban Impact of Bubonic Plague Between
1894-1901, p. 139.
175
JOS MANUEL SILVERO A.
Luego de tres dcadas y media, la mancha y la preocupacin de los
vecinos por la mugre material y simblica, permanecan vigentes. De hecho, el informe brindado por parte del representante del Paraguay a los
asistentes de la IX Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en Buenos Aires en el ao 1934 se centr bsicamente en la lucha contra la suciedad. El Dr. Masi exhibi un detallado informe de cmo en un lapso de
siete aos, por diversos mtodos (atrape, fumigacin y envenenamiento)
se logr matar la siguiente cantidad de ratas; 723 en 1927, 384 en 1928, 373
en 1929, 672 en 1930, 1.156 en 1931, 1.861 en 1932 y 1.105 en 1933, totalizando 6.274 ratas extintas.298
Foucault afirma que Occidente no tuvo ms que dos grandes modelos de control de individuos; uno es el de la exclusin del leproso; el otro
es el modelo de exclusin del apestado.
la prctica concerniente a la peste era muy diferente de la referida a la lepra. Puesto que ese territorio no era el territorio confuso
hacia el que se expulsaba a la poblacin de la que haba que purificarse, sino que se lo haca objeto de un anlisis fino y detallado, un
relevamiento minucioso (...)299
No se trata de una exclusin, se trata de una cuarentena. No se trata
de expulsar sino, al contrario, de establecer, fijar, dar su lugar, asignar sitios, definir presencias, y presencias en una cuadrcula. No
rechazo, sino inclusin.300
Gracias a las reflexiones de Foucault podemos suponer que la persistente preocupacin de los vecinos condicion el informe del Dr. Cayetano
Masi. El modelo de control poltico firme e insistente que observa y vigila
hace que el apestado sea sometido a una observacin constante y meticulosa.
298. Ibd.
299. Foucault, Michel. Los anormales. Mxico: FCE. 2007, p. 52.
300. Ibd., p. 53.
176
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
La reaccin a la lepra es una reaccin negativa; una reaccin de
rechazo, exclusin, etctera. La reaccin a la peste es una reaccin
positiva; una reaccin de inclusin, observacin, formacin de saber, multiplicacin de los efectos de poder a partir de la acumulacin de la observacin y el saber.301
La capital sin cloacas
Teodosio Gonzlez leg a la literatura sociolgica un interesante libro con un ttulo inquietante: Infortunios del Paraguay. Las desgracias consignadas son de varias ndoles pero bsicamente podra sintetizarse en la
falta de infraestructura y organizacin. Uno de los temas que el autor
considera de suma gravedad es la negligencia de las autoridades a la hora
de dotar a la capital del Paraguay con un sistema cloacal y una red de
aguas corrientes.
Dijimos que entre las obras pblicas cuya carencia ha concitado al
Paraguay tanto desprecio, ninguna ha servido de motivo de tanto
bochorno y menosprecio en el extranjero, como la falta de cloacas y
aguas corrientes () La incuria de los gobiernos del Paraguay tocante a este asunto ha sido realmente criminal. Y eso que el pueblo
ha estado reclamando esta mejora a cada momento a gritos.302
Cuando es nombrado John Stewart a fin de que participe como delegado paraguayo en la Conferencia Sanitaria Internacional de Estados
Americanos que se reuni en la ciudad de Washington el 2 de diciembre
de 1902, en una parte del instructivo que el Ministerio de Relaciones haba
enviado al mencionado delegado deca claramente:
Ningn trabajo importante de saneamiento de la capital se ha efectuado hasta hoy, pero se estn estudiando proyectos de construc-
301. Ibd., p. 55.
302. Gonzlez, Teodosio. Infortunios del Paraguay. Asuncin: El Lector. 1997, p. 183.
177
JOS MANUEL SILVERO A.
cin de cloacas y de la instalacin de un sistema de abastecimiento
de agua potable que se cree se llevarn a la prctica en breve tiempo.303
La preocupacin de Teodosio nace a raz de su inters por conseguir
una concesin por parte del gobierno de Schaerer entre los aos 1911 y
1912 y as construir la red de agua corriente y el sistema cloacal para la
ciudad de Asuncin. Como se ver, han pasado diez largos aos y lo expresado por Stewart en Washington no se concret. Pero la propuesta de
Teodosio tampoco prosper. La negativa de las autoridades desencaden
una peculiar reflexin excrementicia digna de la ms alta literatura escatolgica. La propuesta mencionada en su momento demand que el autor de Infortunios depositara 20.000 pesos oro sellado en concepto de garanta, exigencia que motiv la venta de una propiedad de su seora esposa. Sin embargo, como ya mencionamos, el entusiasmado hombre de
letras se vio forzado a abandonar sus intenciones y de paso perdi el capital que haba invertido como precaucin.
Teodosio recuerda que, all por junio de 1924, se public en un peridico de la capital la manifestacin hecha a un amigo paraguayo por un
extranjero.
Pero, cmo es posible que un pas moderno, civilizado, que otorga
ttulos universitarios y hace parte de la Liga de las Naciones, con
numerosos hijos conocedores de los dems pases de Amrica y
Europa, donde no hay poblacin de ms de diez mil habitantes, sin
obras de salubridad, permita que su ilustre capital, la ms vieja y
gloriosa del Ro de la Plata, madre de Buenos Aires y abuela de
Montevideo, carezca todava de obras de salubridad, como una toldera del tiempo de Ayolas? O es que los paraguayos, acostumbrados a desafiar a cada momento a la muerte, en los campos de
batalla han llegado, por este camino a un desprecio tal de la vida
303. Ministerio de Relaciones Exteriores. Repblica del Paraguay. Instrucciones que han de
servir de gua al delegado del Paraguay. 11 de noviembre de 1902.
178
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
que se solazan sentados sobre un sumidero de cuatro siglos como
es la Asuncin, en provocar a diario con pasmante impavidez, los
airados estallidos de las ms temibles pestes que asuelan la humanidad.304
Tres aos despus, en el mismo peridico, nuestro autor expresara
en un par de artculos, el bochorno y peligro constante que representa una
ciudad sin cloacas.
Pasando la vista sobre los dibujos que trae la obra de Schmidel referente a la fundacin y primera poblacin de la Asuncin, se ve, que
el ncleo principal de la ranchera de los conquistadores se encontraba en la convergencia de las actuales calles Buenos Aires y Convencin, frente al Palacio de Gobierno. Pues bien, hoy despus de
400 aos, a cien metros del ms bonito palacio de gobierno del continente americano, se echan todava en ese lugar a la calle, las aguas
servidas en la misma forma, que lo hacan las lindas indias carias
tradas de Arecay para compartir la suerte de nuestros antepasados. () La gloriosa Asuncin, cuna de la civilizacin del Ro de la
Plata, madre de Buenos Aires, abuela de Montevideo () todava
se encuentra falto de obras de salubridad, de las que no carece ninguna capital del universo, ni ciudad de algn merecimiento, encontrndose a este respecto, poco menos que cuando ech sus primeros cimientos.305
Nuestro autor considera que la base de la salud y el vigor de los
pueblos es la higiene; y la base de la higiene es el agua abundante y buena. En ese sentido, llega a la conclusin que el pueblo que ms usa y hasta
abusa del agua y del jabn es el pueblo ms sano y vigoroso, y pone como
ejemplo a los EE.UU. En contrapartida, los pueblos que menos recurren al
agua y al jabn, estn apestados por las enfermedades ms terribles y
repugnantes. Teodosio considera que el Paraguay est incluido en la lista
de estos pases.
304. Ibd., p. 188.
305. Ibd., p. 189.
179
JOS MANUEL SILVERO A.
Y cmo no ha de estar este pobre pas en esa lista negra, si en
materia de higiene pblica, de obras de sanidad, todava se encuentra como los egipcios en tiempo de los faraones o los israelitas en
tiempo de Moiss, no teniendo para baarse y tomar otra agua que
la del cielo, la de sus ros, arroyos y cisternas, ni ms desinfectantes
que su sol ardiente? Dios sabe, hasta cundo seguiremos as, porque el gobierno actual ha credo ms importante y urgente estabilizar la moneda y el crdito pblico, que estabilizar la salud del pueblo.306
En cuanto a la necesidad de contar con un sistema de agua corriente
y sistema cloacal, Teodosio defiende que es urgente, pues no cree posible
poder construirse edificios importantes en ausencia de esos dos elementos. En las ciudades donde no hay ese servicio, no pueden edificarse grandes hoteles, clubes, palacios, hospitales, cuarteles, asilos, parques ni jardines, ni instituir servicio de bombas para incendio y bomberos. Vale decir
que no puede haber salud, confort, placer, alegra ni seguridad, manifiesta el autor.
La higiene, segn Teodosio, fue un punto clave para que el Paraguay
celebre el centenario de su independencia del modo ms pobre y callado.
La Asuncin de aquel entonces careca de las comodidades necesarias
para recibir decentemente a los invitados.
Con hoteles sin baos suficientes y las calles inundadas de agua
sucia y oliendo a desperdicio y el empedrado llamado con justicia
empeorado, era mejor no invitar y dar parte de enfermo, como hacen
los diplomticos srdidos y tacaos en sus das patrios.307
La figura de Eligio Ayala no queda muy bien parada en Infortunios, y
mucho menos en lo relacionado a la salubridad. Durante diez aos (19201930) Eligio fue una figura central predominante en la vida poltica del
306. Ibd., p. 190.
307. Ibd., p. 191.
180
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
pas y, teniendo en cuenta su experiencia en Europa y la de su gabinete
compuesto por personas que haban estado fuera del pas, era de esperar
que las obras de salubridad encuentren en el poltico un aliado natural.
Pero no fue as. Teodosio sentencia tajantemente que Eligio Ayala fue el
principal obstculo para la implantacin de las obras de salubridad en la
capital.
Esa actitud no fue sino una de tantas manifestaciones de su genialidad de neurastnico, de su engreimiento colosal, de su inoculable
y soberano desprecio por este pas y a sus hombres, que a cada
momento le llevaba a ponerse frente a frente, l solo, contra toda
opinin de la Nacin entera, por simple sport actitud que sostuvo
hasta su postrer suspiro. Su muerte misma fue en su causa y su
forma el ltimo escupitazo que arroj a la faz de la tierra.308
Han transcurrido 82 aos desde la publicacin de Infortunios del Paraguay; sin embargo, los imponderables han persistido. En el ao 2012, el
Arq. Julio Mendoza, titular de la Cmara Paraguaya de la Vivienda e Infraestructura (Capavi), manifestaba la necesidad de que el Estado invierta en el sistema de alcantarillado a nivel pas.
() ni siquiera la zona ms chuchi de Asuncin tiene cloaca.
Donde est el Sheraton y van a construir el World Trade Center, no
hay cloaca. As que ni hablar del resto del pas.309
La lucha contra el py sevoi 310
La deficiente gestin de las excretas ha dado pie, no solamente al
bochorno y desprecio de los extranjeros, segn palabras de Teodosio
308. Ibd., p. 198.
309. Mendoza, de Capavi, reitera que debe invertirse en cloacas en Diario ABC Color. 20 de
febrero de 2012.
310. Expresin utilizada en guaran para significar el mal de la anquilostomiasis. (Py: pie;
sevoi: gusano).
181
JOS MANUEL SILVERO A.
Gonzlez, sino tambien instal un problema a nivel pas que ha exigido
una larga lucha de propios y extraos, nos estamos refiriendo a la anquilostomiasis.311
De la mano del Consejo Nacional de Higiene, en 1917, se llev adelante una campaa a nivel nacional con el propsito de contrarrestar el
mal. La labor consisti en la medicalizacin antianquilostomisica, no as
en mejoras del sistema de saneamiento. En 1920 el Comit Ejecutivo de
Sanidad reorganiz esta labor y se formaron entonces los primeros guardas sanitarios, quienes procedieron a la medicacin casa por casa. Sin embargo, la inquietud por el aspecto del saneamiento de la vivienda era incipiente.312
Con la formacin de los mencionados guardas sanitarios, los criterios higinicos salen de los escritorios de las instituciones y se recurre a
conceptos propios de la milicia como intervencin, campaas, lucha, combate, de esta manera, la mierda de los sub-alternos qued
sometida a vigilancia. Los guardas sanitarios fueron provistos de traje
kaki de montar, gorras con cruz verde, montados (caballo) y arreos completos. Se les instruy y se comenz a pegar los carteles a fin de despertar
el inters de la poblacin.313
La campaa se inici con carteles de propaganda que circularon en
las zonas de Asuncin, Caacup y Villarrica. En uno de ellos se puede leer
la importancia de someter a un riguroso anlisis los excrementos a fin de
evitar la contaminacin, expresin que aparecer de manera insistente
en el discurso de la poca.
311.
Un trabajo detallado y con referencias a investigaciones relacionadas a la lucha contra
la anquilostomiasis es el de Insfrn, Jos.V. Datos sobre el desenvolvimiento de la lucha contra la uncinarisis en el Paraguay. Apuntes para la bibliografa nacional en
Biblioteca de la Sociedad Cientfica del Paraguay. N 2, 1928.
312. Hilburg, Carlos. Control de la anquilostomiasis en el Paraguay. Trabajo presentado
en el Cuarto Congreso Interamericano de Ingeniera Sanitaria, So Paulo, Brasil, julio de
1954.
313. Recalde, Juan F. y Urbieta, Manuel. Campaa contra la verminosis intestinal en la Rp. del
Paraguay. Asuncin: s.d. 1920, p. 3.
182
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Fig. 7
Cartel de propaganda. Direccin Nacional de Higiene y Asistencia Pblica.
1920.
Durante la campaa de los aos 20, la sujecin corporal de los infectados ha sido total. El guarda sanitario llegaba a la casa sospechosa y ofreca a la familia nociones elementales sobre la anquilostomiasis. Al mismo
tiempo, expresaba la conveniencia de que los mismos estn curados e
inmediatamente pasaba a ensearles los medios profilcticos para evitar
la enfermedad. El riguroso control se traduca en anotaciones exactas (filiacin de todos los habitantes de las casas que visitaban). Una vez terminada la charla sobre la enfermedad, los guardas repartan pequeas cajitas a cada uno de los miembros de las familias a fin de recoger muestra de
materia fecal y as determinar el resultado luego de un anlisis previo. En
el caso de que el resultado fuese positivo, el guarda anotaba el resultado y
acercaba al mdico del sector para que este recete el medicamento necesario. El farmacutico de la zona preparaba la frmula pertinente conforme
a la edad del enfermo. Una vez en posesin de los medicamentos, el guarda visitaba nuevamente las casas y personalmente haca que los enfermos
tomen la medicacin e inmediatamente expeda una certificacin a las
personas afectadas de anquilostomiasis.
Durante el da de la primera medicacin, la vigilancia era estricta,
pues en el caso de que apareciera algun sntoma anormal se comunicaba
inmediatamente al mdico correspondiente. Pasados unos das, el trmi-
183
JOS MANUEL SILVERO A.
te comenzaba de nuevo. El guarda reparta una vez ms las cajitas y recoga la segunda muestra de materia fecal y volva a cumplir el mismo protocolo. El ciclo se cerraba con el acopio de toda la estadstica generada el
torno a la enfermedad y se le comunicaba al secretario de la zona, quien
tena a su cargo los libros de registro.
La campaa de 1920 (al igual que la de 1917) no tuvo el xito esperado. Una observacin acerca del fracaso lo seal Carlos Hilburg314, afirmando que la campaa de 1917 y la de 1920 se centr exclusivamente en
la medicalizacin, descuidando por completo el aspecto ms importante
para lograr resultados satisfactorios, esto es, el saneamiento de las viviendas.
Llamativamente, la idea de que el mal endmico fuese producto de
condiciones de pobreza ligadas a factores varios como la ausencia de polticas pblicas que ayuden a consolidar criterios como la gestin responsable de aguas negras y de excretas y as fortalecer las condiciones sanitarias de los ms humildes, se encontraba totalmente ausente del discurso
burocrtico315 de los que gestionaban la campaa. Sin embargo, en la poca s primaron dos criterios a tener en cuenta: la vigilancia sanitaria de
grupos de riesgo y, por otro lado, el cuidado y celo estricto para asegurar el acopio de productos de los EE.UU. garantizando as ausencia de
cualquier peligro para el pas norteamericano.316
314. Hilburg,Carlos. Control de la anquilostomiasis en el Paraguay p. 11.
315. En la VI Conferencia Sanitaria Internacional realizada en Montevideo en diciembre de
1920, el representante de Paraguay, el Dr. Juan Francisco Recalde, present la siguiente
mocin: Se aconseja a todos los Gobiernos de Amrica: 1. La exploracin cientfica de
todos sus ncleos de poblacin sospechosos de estar contaminados de verminosis intestinal en modo especial de uncinariasis. 2. Presentar en la prxima Conferencia un
informe sobre el porcentaje de infectados y su distribucin geogrfica. 3. Indicar el sistema de tratamiento colectivo que se hubiese encontrado ms rpido, ms sencillo y
ms eficaz. Actas de la VI Conferencia Sanitaria Internacional de las Repblicas Americanas.
Montevideo (12 al 20 de diciembre de 1920). Washington DC: Unin Panamericana.
1921, p. 182.
316. Otra propuesta de la delegacin paraguaya en la VI Conferencia Sanitaria Internacional
fue la de facilitar la certificacin de carga que de puertos sudamericanos se destine a
puertos de Estados Unidos y viceversa, y ayudar a las autoridades consulares y sanita-
184
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Mientras, a lo interno del pas, paradjicamente, una vez ms apareca en escena la imagen de la barbarie y la degeneracin. El Comit
Ejecutivo de Sanidad transfiri al ignorante pueblo la responsabilidad
por la presencia de los males y la persistencia de sufrimientos y miserias,
as como la proliferacin de la anquilostomiasis, la buba, la sfilis, la lepra
entre otro males.
Con letra negra y en un tamao considerable, uno de los carteles
luca en su encabezado la siguiente expresin: Por causa de la ignorancia
nuestro pueblo sufre y vive en la miseria. A continuacin se poda leer las
razones que justificaban dicha afirmacin.317
rias que tengan a su cargo esa certificacin, a resolver lo que deber hacerse con cada
clase de carga que se presente. Asimismo, propuesto celebrar una Conferencia Panamericana sobre Cuarentena anualmente en algn lugar apropiado entre los representantes
de las autoridades sanitarias de cada pas interesado, con el objeto de formular y llevar
a efecto las siguientes medidas, que tienen por mira el despacho econmico de cargamentos. 1. Inspecciones recprocas de elementos, medidas y mtodos concernientes a la
cuarentena en los diversos puertos americanos. 2. Estudios constantes realizados en las
ratas de los diversos puertos, por medio de la captura organizada y el estudio bacteriolgico de dichos roedores; C. Construccin y renovacin, a prueba de ratas, y conforme
a los mtodos ms modernos, de muelles, bodegas, almacenes de depsito y otros edificios. 3. Certificacin de carga por medio de la seleccin, atentos los mtodos de empaque y las condiciones sanitarias del lugar en que haya sido almacenada dicha carga
antes de su embarque. Ibd., p. 192.
317. Ud. que sabe leer, instruya a sus conocidos de las terribles consecuencias de la ANQUILOSTOMIASIS, combata sus prejuicios y aconsjeles que recurran a la ZONA SANITARIA N 1 (CERRO COR N 530), en donde se les atender gratuitamente; Ud.
que comprende la gravedad de este mal social que va degenerando y aniquilando nuestra
raza, recomiende a sus parientes y amigos que reciban bien y faciliten al mdico su
misin, cuando prximamente visite sus casas y les entregue los medicamentos, para
evitar la propagacin de la ANQUILOSTOMIASIS; Ud. que conoce las vas de entrada
del anquilostoma en el organismo piel y tubo digestivo aconseje las medidas preventivas contra la ANQUILOSTOMIASIS, recomendando beber agua de fuente o de pozo,
protegida por brocales, baarse diariamente y lavarse frecuentemente las manos, evitar
comer las legumbres crudas; invitar a que todos usen calzados, y expresar la necesidad
de poseer excusados higinicos, es decir, con depsitos de ms de un metro de profundidad y, si es posible impermeable. Cumpliendo y haciendo cumplir estos preceptos,
habris hecho obra de sano y til patriotismo. Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pblica- Comit Ejecutivo de Sanidad. Recalde, Juan F. y Urbieta, Manuel, p. 5.
185
JOS MANUEL SILVERO A.
Entre 1923 y 1928, la Fundacin Rockefeller se hace cargo de la campaa bajo la direccin del Dr. Fred L. Soper. El 8 de noviembre de 1923 se
firm un contrato entre la Fundacin Rockefeller y el Poder Ejecutivo; el
mencionado contrato fue sancionado como ley (N 557), en la que se estableca que la Fundacin se comprometa a cooperar con el Gobierno del
Paraguay por el trmino de cinco aos consecutivos, prorrogable por acuerdo de ambas partes contratantes, en la campaa sanitaria para combatir
la anquilostomiasis en todo el territorio nacional. El contrato termin el 31
de diciembre de 1928, por razones de complicaciones internacionales318
segn el informe del director general de Higiene y Asistencia Pblica, el
Dr. Cayetano Masi.319
En relacin al plan de trabajo establecido por la Fundacin destacan
dos aspectos; el primero tena que ver con la continuacin de la estrategia
de medicacin en masa de la poblacin, pues la prevalencia de la enfermedad ascenda al 90% en las zonas rurales, siendo menor en las ciudades. Los guardas sanitarios siguieron realizando el trabajo de visita casa
por casa y recibieron una vez ms adiestramiento para fortalecer la campaa. Por otro lado, un detalle clave en esta nueva etapa de la lucha con-
318. La salida de la Fundacin motiv especulaciones varias acerca de la participacin e
involucramiento de empresas ligadas a Rockefeller en la organizacin de la guerra de
Bolivia contra el Paraguay. Sobre el punto vase: Chiavenato, Julio Jos. La guerra del
petrleo. Buenos Aires: Punto de Encuentro, 2007, p. 118 y ss. Por su parte, Cueto seala
que fueron varios los motivos que empujaron a la Fundacin Rockefeller a abandonar
varios de sus programas teniendo en cuenta que el fondo poltico y social de los mismos
no redituaba de la manera en que lo haban esbozado en los aos 20. La gigantesca
dimensin de la anquilostomiasis en varios de los pases, el elevado costo de las campaas, la resistencia de curanderos y algunos mdicos, las tensiones entre los expertos
extranjeros y los inspectores locales, la efmera existencia de las letrinas, las complicadas condiciones polticas de ciertos pases y la dificultad para convencer a los funcionarios locales de que la anquilostomiasis era un problema nacional. Cueto, Marcos. Los
ciclos de la erradicacin: la Fundacin Rockefeller y la salud pblica latinoamericana. 19181940. Vase, Cueto M. (editor) Salud, cultura y sociedad en Amrica Latina. Nuevas perspectivas histricas. Lima: IEPIOPS. 1996, p. 179 y ss.
319. Masi, Cayetano. La Sanidad en el Paraguay en Boletn de la Oficina Sanitaria Panamericana. Octubre, 1934, pp. 903-908.
186
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
tra la anquilostomiasis y este es el segundo aspecto importante fue la
inspeccin de todas las viviendas y la constatacin del estado de las letrinas. Se recomend la construccin o reparacin de todas aquellas que as
lo demandaran.
Por la cantidad de letrinas en mal estado y, en otros casos, la ausencia
de las mismas, se exhort a contar en las casas con un sistema de gestin
de excretas. La letrina no tena que ser necesariamente sanitaria, aunque
se procuraba que lo fuera. Este trabajo de instalacin y reparacin estuvo
respaldado por una activa campaa de educacin sanitaria, as como por
la ayuda de las autoridades municipales en los casos en que se solicit. La
campaa de 1923-1924 cubri prcticamente toda la regin Oriental del
Paraguay. Segn la Fundacin, los resultados fueron muy satisfactorios,
se medic al 65% de las personas encuestadas, y el porcentaje de casas con
letrinas aument del 11,4% en la primera inspeccin, a 87,5% en la ltima.
Fig. 8
Cartel de lucha contra la anquilostomiasis.
Dibujo de B. Stephany. Fundacin Rockefeller.
187
JOS MANUEL SILVERO A.
Una vez que la Fundacin Rockefeller se alej del programa, ocurrieron dos cuestiones a tener en cuenta. En primer trmino, se apost por
una mirada ms compleja en relacin a la realidad y se asumi la necesidad de enfrentar la anquilostomiasis de manera estructural. Asimismo,
con la capacidad instalada por las sucesivas campaas, la experiencia ganada posibilit que se continuara cuatro aos ms de labor para dar paso
luego a la preocupacin por la fiebre amarilla.
Una manifestacin realizada por el Dr. Cayetano Masi al Ministerio
del Interior resume el inters incipiente por la gestin de la inmundicia y
todo lo que conllevaba la tarea de limpieza, adems de la buena alimentacin y acceso a agua potable.
En Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, con su poltica higinica, han hecho descender las infecciones entricas a cifras increbles,
y dicha poltica consiste en la obtencin de abastos de agua de garantizada pureza, en la higienizacin y la pasteurizacin de la leche
y, en fin, en la vigilancia estricta de los alimentos y la buena disposicin de las inmundicias, inclusive la cremacin de basuras. Mientras llega la hora en que se dote al pas de un servicio de agua corriente, este Departamento continuar luchando sin esperanzas. No
obstante, encontr en el mtodo llamado de verdunizacin, que
fue inspirado por Bunau Varilla, una posible solucin para dotar a
la poblacin civil de agua privada de grmenes patgenos, sin perder los principios organolpticos. Apenas se reciban datos completos sobre los aparatos necesarios, me permitir someterlos a la consideracin de las autoridades a cuyo cargo se halla el control del
agua en nuestro pas, y a la Sanidad Militar, que tiene el problema
del agua del Chaco.320
En el mismo informe del Dr. Masi, sin embargo, se constata su decepcin, ya que desde 1932, ao en que se inici el conflicto blico con
Bolivia, los avances relacionados a la cuestin sanitaria fueron prcticamente nulos.
320. Ibd., p. 904.
188
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
En la memoria del ao pasado deca que esta Direccin General
vera con agrado que en el presupuesto prximo se incluyeran partidas necesarias para la organizacin de las unidades sanitarias, cuya
adopcin se viene aconsejando desde tiempo atrs. Same permitido seguir insistiendo en que se implante esta clase de organizacin
sanitaria, con la cual no se pierde de vista la condicin de un rendimiento mximo a un costo mnimo. A las unidades sanitarias corresponder dominar las endemias que son en ciertas zonas el flagelo de la poblacin rural, crear muros slidos y permanentes contra la enfermedad, y divulgar todos aquellos principios que hagan
comprender cmo se ha de practicar la higiene, base de la salud, y
en una palabra, ser el consejero de higiene de la regin. Proteger la
salud es garantizar la felicidad humana.321
La inquietud acerca de contar con un sistema de gestin eficiente de
las excretas, sistema de aguas corrientes y cloacas, apareca espordicamente en los discursos oficiales. Si bien es cierto que la realidad y sus
imponderables no se adecuaban a los buenos discursos y anlisis de la
problemtica, tmidamente se mostraba el drama en toda su dimensin.
Uno de los polticos que evidenci, auque no le dio solucin efectiva, fue
Eusebio Ayala. El 1 de abril de 1934, en un discurso ledo ante el Honorable Congreso Nacional, parte de su alocucin gir en torno a la inmundicia y reivindic la labor de los higienistas.
Pero no tenemos el derecho de confiar exclusivamente al sol y a las
lluvias, los servicios de desinfeccin y de higiene. Un control severo de las condiciones sanitarias domsticas se requiere en las aglomeraciones urbanas. Obras impostergables son para la Capital las
aguas corrientes y cloacas. En la primera oportunidad se har uso
de la autorizacin legislativa para contratarlas. Tambin la campaa sufre de la contaminacin de las aguas de consumo y, a veces, de
la insuficiencia. Los manantiales y bebederos necesitan reunir condiciones apropiadas para evitar que las aguas se vuelvan polutas.
321. Ibd., p. 906.
189
JOS MANUEL SILVERO A.
En suma, en materia de proteccin sanitaria existe un vastsimo
campo de accin que se recomienda a la atencin de los mdicos,
higienistas y hombres pblicos. Se trata de tener la exacta visin de
estos problemas y de encauzar las buenas voluntades hacia la realizacin de un programa sostenido y enrgico.322
En 1936 se intent una campaa de erradicacin del Aedes Aegypti, a
raz de un brote de fiebre amarilla en la frontera brasilea, pero recin en
diciembre de 1947 se logr iniciar la campaa, terminando en julio de
1957 con la supuesta erradicacin del temido Aedes. En 1942 el Servicio
Cooperativo Interamericano de Salud Pblica (SCISP) construy una red
parcial de alcantarillado en Asuncin y present un anteproyecto para
abastecimiento de agua potable para la ciudad, pero la idea no prosper.
Sin embargo, en 1945 el MSP y BS cre un Departamento de Ingeniera Sanitaria, que fue suprimido dos aos ms tarde, en 1947. Se volvi a
crear en diciembre de 1954 con el nombre de Divisin de Saneamiento
Ambiental. Asimismo, este mismo ao se inicia la integracin de las actividades de saneamiento dentro de los servicios sanitarios locales. Veinte
aos despus del encendido discurso de Eusebio Ayala, el Paraguay de
nuevo recurre a la solidaridad y buena predisposicin de un organismo
internacional para llevar adelante un programa de control de la anquilostomiasis. La Organizacin Mundial de la Salud brind asistencia tcnica
desde el mes de agosto de 1951 en la zona urbano-rural Asuncin-Villarrica.
Se opt por estos dos puntos del pas por dos motivos: porque aproximadamente el 40% de la poblacin total del Paraguay se asentaba entre
las dos ciudades y, adems, la concentracin de la poblacin en estos dos
polos era importante, pues, responda a la atraccin de mano de obra de
las intensas actividades agrcolas e industriales de la zona, facilitada por
la importante carretera que une a la capital con Villarrica.323
322. Mensaje del Presidente de la Repblica Doctor Eusebio Ayala al H. Congreso Nacional. Abril
de 1934. Asuncin: Imprenta Nacional. 1934. Citado en Boletn de la Oficina Panamericana. Agosto, 1934, pp. 696-697.
323. Hilburg,Carlos. Control de la anquilostomiasis en el Paraguay, p. 11.
190
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Un detalle a tener en cuenta en relacin a las dos ciudades favorecidas pasa por imaginarnos la ausencia de una poltica sanitaria integral
(incluyente), capaz de visualizar los lugares menos beneficiados del pas
alejados de los centros de produccin donde las actividades agrcolas se
desarrollaban en condiciones de total precariedad con un alto ndice de
explotacin por parte de los intermediarios y acopiadores. Por ende, comunidades sin medios para acceder a condiciones mnimas de gestin de
las excretas y servicios de agua potable. En ese sentido, no es tan arriesgado pensar que gran parte del fracaso en la lucha contra la anquilostomiasis se haya debido a la cortedad de miras de los estrategas al abandonar
del horizonte de prioridades a la mayoritaria periferia y al mismo tiempo,
la negligencia expresa a la hora de asumir la cruda realidad campesina;
enorme penuria e indignidad, dimensiones necesarias para hacer frente a
lo que en aquel entonces era el primer motivo de morbilidad.
La estrategia de la OMS no se alej en demasa de lo que haba sido la
campaa de la Fundacin Rockefeller entre los aos 1923 y 1928 en cuanto al adiestramiento de los guardas sanitarios y el control casa por casa de
la gestin de las excretas. Sin embargo, un dato trascendental aparece entre los puntos del adiestramiento; deben saber construir letrinas sanitarias. Los educadores sanitarios preparaban a los guardas para las visitas
domiciliarias y les dotaban de herramientas como:
Actitud ante las diversas reacciones del pblico
Maneras de explicar los objetivos de la campaa
Estrategia para compartir las recomendaciones
Se puede deducir, con base en la estrategia resumida en estos tres
puntos, que la propaganda utilizada desde 1917 haba sido estril o en
todo caso, no se ajust al lenguaje cotidiano de la gente. Es sumamente
llamativa, al tiempo de predecir su ineficacia, la manera en que fueron
redactados los carteles de las campaas anteriores, especficamente los
del ao 1920. Algunos trminos utilizados para advertir a la poblacin
estaban redactados en un tono imperativo y estilizado de tal forma que
sonaba en extremo elegante y desubicado al mismo tiempo.
191
JOS MANUEL SILVERO A.
Vuestra cooperacin reside en seguir los consejos:
Procurad poseer excusados impermeables, es decir, de material,
No andis descalzos y haced que los vuestros tambin usen calzados,
No bebis agua de pozos que no tengan brocales,
Conservad vuestro cuerpos en estado higinico,
Baos diariamente: de otro modo estaris predispuestos no slo
a la anquilostomiasis, sino a cualquier mal.
Si todo el mundo cumple con su deber pronto desaparecer la anquilostomiasis. Es deber de humanidad y patriotismo contribuir a
este supremo esfuerzo por la salud pblica. Hacedlo!324
Este lenguaje excelso no se pareca en nada a la gente humilde con py
sevoi que por cierto, en su mayora se comunicaban recurriendo al idioma guaran. No bastaba con ser imperativo si las condiciones socioeconmicas impedan construir una letrina con cmara sptica y as mismo,
contar con un par de calzados. Tres dcadas despus de este enrgico
mandato de hacedlo!, la prevalencia de la anquilostomiasis persista al
igual que una cantidad importante de gente descalza325 al amparo de las
condiciones de extrema pobreza. En 1950 un porcentaje importante (18,9%)
de viviendas urbanas y rurales no contaban con excusados, dato que
nos hace suponer que defecaban en el suelo.
324. Recalde, Juan F. y Urbieta, Manuel. Campaa contra la verminosis intestinal, p. 4.
325. La anquilostomiasis, adems de ser una enfermedad familiar, lo es tambin de la colectividad, y que para lograr su control es necesario que todas las viviendas eliminen
eficazmente sus excretas. Tambin resulta significativa la escasa diferencia en cuanto a
parasitismo entre los que disponen de letrinas deficientes y los que carecen de ellas por
completo. Esta estrecha relacin se puede interpretar desde el punto de vista de esta
enfermedad, como la equivalencia de una letrina deficiente a la falta o ausencia de
letrina. El uso del calzado para evitar la infeccin es importante. El relativamente alto
porcentaje de parasitismo entre las personas que generalmente llevan calzado se explica por la circunstancia de que, aun en este grupo, es costumbre, especialmente entre los
nios, andar descalzos en casa y en sus cercanas durante los calurosos meses de verano. Hilburg, Carlos. Control de la anquilostomiasis en el Paraguay, p. 12 y ss.
192
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Fig. 9
Censo y tipo de instalacin sanitaria.
Boletn de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Agosto de 1958.
Ante la necesidad de contar con letrinas, el programa organiz un
taller de fabricacin de losas (pisos de cemento) a fin de poner a disposicin de la gente. Durante esta campaa se realizaron reuniones y encuentros con las familias con el afn de instruirlos en el uso de las letrinas, el
mantenimiento y la construccin de nuevas unidades. Las losas fueron
utilizadas con mucho xito para los pisos de las letrinas. Un detalle acerca
del diseo es que la misma careca de sentadera; segn Hilburg, la razn
obedeca a que, defecar en cuclillas conectaba con las costumbres de la
poblacin. Sin embargo, probablemente el diseo responda al abaratamiento de los costos y, adems, una vez que se llenaba el hoyo donde se
depositaban las excretas, se poda cubrir con tierra y se iniciaba otra letrina reciclando algunos de los materiales de la anterior en desuso.
Otro problema importante y recurrente era la poca consistencia de
los terrenos para soportar las estructuras as como la falta de recursos
para colocar brocales a los pozos y as evitar filtraciones y desmoronamientos. Ante esta situacin, se recurri a la utilizacin de unos armazo-
193
JOS MANUEL SILVERO A.
nes de caizo hechos con varillas de caa de Castilla (tacuarillas). La participacin de la comunidad fue importante en la edificacin de las letrinas, pues, los guardas cobraban por su trabajo de construccin y las losas
eran vendidas a precio de costo. Los responsables del programa consideraban que al invertir trabajo y dinero en la construccin de letrinas ayudaba a un cierto empoderamiento por parte de las familias que accedan a la
mencionada tecnologa. Entre 1952 y 1957, ao en que termin el programa, se erigieron 26.115 letrinas nuevas y fueron reparadas otras 2.240.326
Fig. 10
Detalle de la instalacin de un canasto de caa de Castilla, para reforzar el hoyo de
una letrina en Paraguay.
Boletn de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Agosto de 1958.
326. Gonzlez Torres, Dionisio. Temas mdicos. Vol III. Problemas de Salud Pblica. Asuncin:
Imprenta Nacional. 1963, pp. 17-39. Asimismo, se puede leer un informe detallado sobre el tema en; Ruiz, Prspero y Pierce, George . Instalaciones Sanitarias en las Amricas, con especial referencia a las letrinas en Boletn de la Oficina Sanitaria Panamericana,
agosto, 1958.
194
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Los programas de saneamiento bsico ambiental se extendieron luego a San Lorenzo, Encarnacin, Paraguar, Carapegu entre otras ciudades. No obstante, la Encuesta Sanitaria de Vivienda de 1957-1958 arrojaba
datos poco alentadores en cuanto a la persistencia de ciertos rangos porcentuales en relacin a las necesidades bsicas.
As, para la fecha indicada se contaba en las zonas rurales del pas
con un 88% de viviendas con algn sistema de gestin de excretas, de las
cuales, 86% eran letrinas y 2% cmaras spticas. En cuanto a las condiciones, solamente el 13% se consider como eficiente. El 44% tena que ser
reparado y el 43% construido.
Un porcentaje de 32% de las letrinas estaban con el hoyo repleto. El
71% con pisos en mal estado. 87% eran letrinas sin tapa, un 20% sin caseta
y un 47% con caseta en muy mal estado. El 38% de las letrinas no contaban con un techo y un 20% tena techo permeable. Y ni hablar de las ubicaciones de las letrinas con respecto a los pozos de agua. En relacin con
la disposicin de basuras y estircoles, la Encuesta Sanitaria de Vivienda de
1957-1958 evidenci que en los barrios de Asuncin y en las zonas rurales
del pas, la basura era gestionada de manera deficiente. El 82% de las
casas encuestadas depositaban sus basuras en el patio o en los patios baldos de los vecinos. El 13% de esas casas tenan hoyos para acumular las
basuras y luego cubrirlas con tierra. La recoleccin municipal llegaba en
todo el pas a un mnimo del 2%. Sin embargo, el esparcido de la basura
alcanzaba el preocupante 68% en la capital y un 82% en el interior del
pas.327
En los albores de la dcada de 1950, Asuncin era la nica capital en
toda Latinoamrica que careca de un sistema de abastecimiento de agua
potable. Entonces, para hace frente a tan notable imponderable, en 1954
nace la Corporacin de Obras Sanitarias de Asuncin (Corposana), que
en sus orgenes tena como meta elaborar proyectos, construir y adems,
atender la explotacin y administracin de las obras y servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario de la capital del pas.328 Luego de 54 aos
327. Gonzlez Torres, Dionisio. Temas mdicos. Vol III, p. 23 y ss.
328. En 1966 se decidi ampliar al interior del pas teniendo en cuenta las necesidades y
demandas de la ampliacin del servicio. En el ao 1972, el Ministerio de Salud Pblica
195
JOS MANUEL SILVERO A.
del nacimiento de Corposana, el crecimiento anual en cuanto a cobertura
de sistema de alcantarillado en el Departamento Central ha sido del 0,08%,
esto es, de un escaso 4,7%329 a lo largo de todos estos aos.
En cuanto a la disposicin de excretas y disposicin de residuos, al
ao 2011, el Paraguay a lo largo de su territorio contaba con una cobertura
de alcantarillado de tan solo 8,5%. El 51,2% de la poblacin paraguaya
elimina la mierda a travs de descargas directas en los patios. Un 27%
cuenta con pozos ciegos y/o tanques spticos. Un importante 8,8% vierte
sus desechos en la va pblica. El 3,3% vierte en un curso de agua superficial y un 1,4% se vale de otros medios.330
Pero volvamos hacia atrs que no hay mucha diferencia con el tiempo presente.
Al parecer, a finales de los 50 del siglo pasado, se estaba dando una
transicin del higienismo al sanitarismo. Y es que con el modelo higienista, el Estado tradicional centraba su intervencin en salud (y en otros aspectos de la vida), en temas preventivos y especialmente en la regulacin
del ambiente y de los estilos de vida. Pero dicha intervencin estaba ms
relacionada con prcticas autoritarias que con los derechos sociales y democrticos. Tal como habamos indicado, con el higienismo la salud se
hace fuerte desde la intervencin de la polica mdica que deba transformar los cuerpos de los pobres en obreros ms aptos para el trabajo y
evitar que los mismos representen algn tipo de peligro para los ricos.
Pero con el sanitarismo, el higienismo como tal se ira complementando
hasta diluirse bajo la matriz de un nuevo concepto que ganaba legitimay Bienestar Social cre el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), entidad que tena por responsabilidad la promocin de servicios de agua y disposicin de
excretas en todas las comunidades con poblacin inferior a 4.000 habitantes, las poblaciones mayores deban ser atendidas por Corposana. En 2000 se estableci el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan).
329. Vase con ms detalles en Daz, Ana. Alcantarillado y Capital Social en el Paraguay. Aregu: Gobernacin Central.CERI. 2008, p. 15 y ss.
330. Vase Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social. Manuales de Saneamiento Bsico
para Gobernaciones y Municipios 1. Organizacin y Legislacin del Sector Agua y Saneamiento. Asuncin: OPS/OMS. 2011, p. 10.
196
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
cin. De a poco, ese viejo orden panopticista fue dando paso a una nocin
ms abierta a la participacin ciudadana y con un objetivo cercano al bienestar pblico ms que a la vigilancia corporal.
En el siglo XIX aparece en todos los pases del mundo una copiosa
literatura sobre la salud, sobre la obligacin de los individuos de
garantizar su salud, la de su familia, etc. El concepto de limpieza,
de higiene como limpieza, ocupa un lugar central en todas estas
exhortaciones morales sobre la salud. Abundan las publicaciones
en las que se insiste en la limpieza como requisito para gozar de
buena salud, o sea, para poder trabajar a fin de que los hijos sobrevivan y aseguren tambin el trabajo social y la produccin. La limpieza es la obligacin de garantizar una buena salud al individuo y
a los que le rodean. A partir de la segunda mitad del siglo XX surge
otro concepto. Ya no se habla de la obligacin de la limpieza y la
higiene para gozar de buena salud sino del derecho a estar enfermo
cuando se desee y necesite. El derecho a interrumpir el trabajo empieza a tomar cuerpo y es ms importante que la antigua obligacin de la limpieza que caracterizaba la relacin moral de los individuos con su cuerpo.331
En coincidencia con este trnsito del higienismo hacia el sanitarismo, aparece en 1960 una obra de Wagner y Lanoix donde se deja constancia de la nueva mirada a la que ser sometida la suciedad.
La insuficiencia de los sistemas de evacuacin de excretas va asociada frecuentemente a la falta de adecuados suministros de agua y
de otros medios de saneamiento, as como a un bajo nivel econmico de la poblacin rural. Ese conjunto de circunstancias, todas las
cuales influyen sobre la salud, hace difcil saber cul es la intervencin de cada uno de estos elementos en la transmisin de las enfermedades. Sabido es, sin embargo, que existe una relacin entre la
evacuacin de excretas y el estado de salud.332
331. Foucault, Michel. La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina, p. 18.
332. Wagner, E.G y Lanoix, J.N. Evacuacin de excretas en las zonas rurales y en las pequeas
comunidades. Ginebra: OMS.1960, p. 9.
197
JOS MANUEL SILVERO A.
Desde este escenario y bajo los auspicios de este nuevo enfoque se
entiende mejor la labor de Jos Antonio Chico Romero.333 Ingeniero civil
con especialidad en irrigacin y fuerza motriz, adems de obtener el ttulo en Ingeniera Sanitaria (Facultad de Higiene y Salud Pblica. San Pablo, Brasil). El mencionado ingeniero es nombrado en ao 1956 jefe del
Departamento Tcnico de Corposana y bajo su direccin se inici y complet el sistema de agua potable de la Capital cuya inauguracin data del
15 de agosto de 1959. A raz de su experiencia y buenos oficios es contratado en 1960 por el Gobierno de Venezuela para integrar el plantel tcnico
de la Divisin de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social. Seis aos despus, en 1966 es contratado por la Oficina
Sanitaria Panamericana (OPS/OMS) para integrar el plantel tcnico de la
Organizacin y as asesorar los programas de Saneamiento de los pases
centroamericanos.
Fig. 11
Colocacin de los primeros caos de distribucin de agua en el centro
de Asuncin. 1957.
Extrado de Paraguay y los 100 aos de la OPS/OMS. Asuncin. 2002.
333. Uno de los libros que asume plenamente las ideas de Wagner y Lanoix es Chico Romero, Jos Antonio. Curso medio de saneamiento ambiental. Asuncin. 2007.
198
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
En el ao 1962, ante la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana el delegado paraguayo Dionisio Gonzlez Torres se refiri a las cuestiones de
saneamiento expresando que sigue con ritmo creciente el desarrollo del
programa de saneamiento ambiental, en lo que se refiere a provisin de
agua potable y eliminacin de aguas servidas. Explica que el esfuerzo ha
sido grande y que en 1961 se construyeron 180 pozos en centros de salud,
escuelas, hogares pblicos para uso comunal y adems, se repararon y
334
construyeron 2.000 letrinas.
No obstante, la situacin de extrema precariedad persisti a lo largo
de varias dcadas. A pesar de que las autoridades paraguayas recibieron
cuantiosos crditos internacionales para el fortalecimiento de los servicios sanitarios, redes de agua y alcantarillado, la consolidacin de un pas
limpio se tornaba harto difcil.
Nada ms al iniciarse la dcada de los 80, la situacin de las zonas
rurales del pas en relacin a los parsitos no era nada alentadora. En la
zona de Caazap,335 cerca del 53% de los nios comprendidos en la categora de 1 a 4 aos de edad estaban afectados de parsitos al igual que
aproximadamente el 80% de los de la categora de 15 a 19 aos. La anemia, derivada de enfermedades parasticas, afectaba al 69% de la poblacin.
La exigua importancia demostrada por las autoridades en relacin
con la instalacin de condiciones bsicas de saneamiento se puede apreciar en las decisiones que se asumieron a lo largo de la historia. La construccin de letrinas nunca ha sido prioridad. Si bien es cierto que todas las
encuestas revelaban nmeros escandalosos, la urgencia pasaba por otros
temas. En el marco de un proyecto de Desarrollo que el Banco Mundial
financi en la dcada de los 80 y que alcanz la nada despeciable suma de
54,3 millones de dlares, la construccin de letrinas fue simplemente una
334. OMS. XIV Conferencia Sanitaria Panamericana. Acta taquigrfica. 5ta Sesin plenaria. 27 de
agosto de 1962, p. 59 y ss.
335. Informe N 3590b-PA. Banco Mundial. Informe de Evaluacin Proyecto de Desarrollo de la
Zona de Caazap. 6 de enero de 1982, p. 12.
199
JOS MANUEL SILVERO A.
burda excusa. El apartado dedicado a la salubridad involucra a una institucin contraparte y expresa que el Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social (MSPBS) asumir la responsabilidad de la construccin, dotacin de equipo y operaciones de los cuatro centros de salud pblica y
cuatro dispensarios estipulados en el proyecto. El MSPBS tiene secciones
encargadas de administracin, programacin y evaluacin, ingeniera y
capacitacin. La unidad de ingeniera har los arreglos necesarios para la
fabricacin de 7.000 letrinas de plataforma y la entrega de las mismas a
los diversos centros de salud y dispensarios de la zona. Las familias interesadas en obtener dichas plataformas las retirarn gratuitamente del centro o dispensario ms prximos. Las familias se comprometern a construir una caseta exterior o cobertizo donde se colocar la plataforma. Esta
vendr acompaada de instrucciones, inclusive un plan de construccin.
En las negociaciones se obtuvieron seguridades de que las 7.000 plataformas se fabricaran solamente en la medida en que la demanda lo justifique.
Ahora bien, la comunidad internacional y un buen nmero de organismos de todo el mundo han colaborado ya sea con prstamos o donaciones para hacer frente al gran dficit de la salubridad en el pas. En el
ao 1998, el Banco Mundial evalu los proyectos: Rural Water Supply
Project (Loan 1502 PA), Rural Water Supply and Sanitation Project Il-l1l
(Loans 2014, and 3519 PA)336, entre lneas se puede advertir con extrema
claridad, la enorme cantidad de dinero que se ha gestionado y se sigue
en nombre de la mierda en Paraguay. Ser que la prctica corrupta de
muchos ha encontrado un nicho inconmensurable en temas como la gestin de excretas, construccin de alcantarillados, instalacin de redes de
agua, entre otros?
336. The World Bank. Report N 17923. Paraguay. Impact Evaluation Report Community-based
Rural Water Systems and the Development of Village Committees Rural Water Supply Project
(Loan 1502 PA), Rural Water Supply and Sanitation Project Il-l1l (Loans 2014, andc 3519 PA).
29 de mayo, 1998.
200
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Puede que encontremos algn da la respuesta ante la persistencia
de este misterioso: no ser siempre todava.
Pychaichi y los bailarines
La falta de una poltica integral de saneamiento, el suministro deficiente de agua potable y el poco inters estatal en dotar a las comunidades
del interior del pas con infraestructuras dignas y dignificantes en relacin a sistemas de gestin de excretas, han facilitado la emergencia en el
imaginario colectivo de un personaje con caractersticas propias y que ha
dado lugar a leyendas dolorosas y tristes relatos. La anquilostomiasis dej
marcas importantes en el pueblo paraguayo. As, en los difciles aos de
inicios del siglo XX hasta finales del mismo inclusive, las necesidades de
los campesinos se multiplicaban. En ese contexto surge el retrato de un
nio desnutrido, en extremo desposedo con los pies descalzos y con heridas importantes por la presencia de parsitos, especialmente la uncinaria.
La indefensa criatura simboliz a Pychaichi (el de los pies lastimados).
Desde la afligida pero poderosa imagen del nio que resiste las adversidades en una sociedad marcada por las desigualdades sociales, Pychaichi
es portador de una de las crticas ms implacables y duraderas que las
clases menos favorecidas han instalado dentro del imaginario popular
paraguayo. El poeta Carlos Martnez Gamba retrata las penurias del nio
y resalta las diferencias expresas a las que se encuentra sometido el desamparado. Al mismo tiempo enfatiza en su prosa algunos elementos a
tener en cuenta; la subalimentacin, el maltrato y la escatologa como parte del submundo de los que no tienen posibilidades de acceder a ciertas
cuestiones bsicas:
Ore rou soo ha Pychaichi hou tukumbo (Nosotros comemos carne
y Pychaichi se nutre de los golpes); Votika pohame ore rasy vove ro
e pohano (Con medicamentos de la botica nos tratamos cuando
estamos enfermos); Pychaichi katu asuka del kmpo mi mante i sa-
201
JOS MANUEL SILVERO A.
rampiu ri oipyso (Pychaichi, sin embargo, extiende sobre su piel
llena de sarampin, cagada disecada de perro).337
En oposicin a la imagen del miserable nio, en los salones de la elegante Asuncin de inicio del Siglo XX, se sucedan delicadsimos bailes en
los que participaban hijos e hijas de las familias de la selecta clase social.
El Paraguay festej el 13 de Mayo, aniversario de su independencia
poltica, con verdadero entusiasmo, celebrndose lucidsimas fiestas en los institutos de enseanza y en los crculos sociales. Por primera vez se efectu en la Asuncin un baile infantil con trajes caractersticos y tuvo un xito que sobrepuj a todas las esperanzas.
Tomaron parte en l los hijos de las familias de mayor significacin
social en la Asuncin, y se puso de manifiesto, por primera vez, la
evolucin que est sufriendo el tipo nativo, transformado por las
corrientes inmigratorias que han llevado su valioso contingente tnico a aquel pas.338
Mientras Pychaichi luchaba por sobrevivir, al igual que sus padres en
los grandes latifundios en manos de extranjeros, la clase alta junto a la
Sociedad de Beneficencia, organizaban bailes con fines caritativos. Los
bailes de Buenos Aires fueron tomados como modelo y, adems, los trajes
y adornos necesarios fueron confeccionados en la ciudad portea.
El reporte de Caras y Caretas se cierra con las siguientes lneas:
En el Paraguay no son frecuentes estos grandes torneos de la elegancia y tenemos la seguridad de que el que se realice asumir proporciones de verdadero acontecimiento social.339
337. Martnez, Luis Mara. El trino soterrado. Paraguay: aproximacin al itinerario de su poesa
social. Tomo II. Ediciones Intento: 1986, p. 89 y ss.
338. Actualidad paraguaya. Baile infantil en celebracin de la fiesta patria en Caras y Caretas. N 141, ao 4, Buenos Aires, 15 de junio de 1901.
339. Ibd.
202
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Saltzman considera que el cuerpo es el territorio en el cual se inscriben nuestra historia, miedos, angustias, tristezas y alegras, represin y
placer, y muta en el tiempo para dar cuenta del imparable fluir de la existencia. Es a la vez espacio primitivo de olores y secreciones, pero tambin
de gestos aprendidos y controlados. Es la conexin entre el adentro y el
afuera. Puede llenarse, vaciarse, inhalar, comer, recibir, sentir, expresarse
y as sintetizar la continuidad entre uno y el mundo circundante.340
Fig. 12
Pareja ganadora del concurso de baile.
Extrada de la Revista Caras y Caretas, N 141, ao 4, 1901.
340. Saltzman, Andrea. El cuerpo diseado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Buenos
Aires. 2007, p. 19.
203
JOS MANUEL SILVERO A.
Por eso, entre Pychaichi y los bailarines, se pone de manifiesto la idea
del cuerpo como construccin, tanto individual (usuario que percibe el
mundo a travs del vestido) como social (cuerpo disminuido por otros
cuerpos). La vida, la sociabilidad y muy especialmente, las diferencias
socioeconmicas, encuentran en el cuerpo el aliado perfecto para hacerse
notar.
204
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
CAPTULO II
NORMALES Y ANORMALES
Resultar degenerado todo aquel individuo cuyas anomalas
fsicas o morales atenten no solamente contra la especie o la raza,
sino tambin contra los elementos propios del proyecto de la lite.
GABO FERRO (historiador y msico argentino)
La suciedad simblica
La suciedad no solamente es pasible de contaminacin, tambin
contiene en s razones para instalar mecanismos y dispositivos en pos
de un eficaz ejercicio de estigmatizacin, exclusin y control. Lo sucio
como numeno y la suciedad como fenmeno despliegan posibilidades infinitas para abordarlas desde diferentes pticas, niveles y sentidos.
Desde lo simblico como hilo invisible que sustenta discursos legitimadores y desde lo material como situacin lmite, lugar inmundo de los
otros.
Al hablar de la suciedad y de los mecanismos necesarios para enfrentarla, necesariamente debemos fijar la mirada en la pedagoga reinante entre los siglos XVIII y XIX. La idea contenida en una acepcin, aparentemente intrascendente, puede derivar en la representacin y significacin del entorno. Por ello, intentaremos en este apartado abrir el vocablo
normal y revisar la concepcin del mismo en un tiempo dado y sobre
todo, las consecuencias operativas. Si existe una institucin eficaz en extremo a la hora de reproducir mandatos, anhelos, proyectos y tambin
205
JOS MANUEL SILVERO A.
estigmatizaciones, esa es la escuela. Entonces, seguiremos hurgando en lo
inmundo a travs de la pedagoga y muy especialmente, desde el normalismo.
Normalismo
Sobre los orgenes de las Escuelas normales no existe una fecha consensuada, no obstante, siguiendo a Larroyo341, se podra indicar que la
misma se remonta a una obra del siglo XVI del alemn Augusto Hermann Francke titulada Enseanza ms breve y sencilla para dirigir a los nios
hacia la verdadera piedad y el espritu cristiano. Igualmente, es sumamente
detallada la obra de Noguera342 con respecto a los antecedentes del normalismo en Europa. Un dato a tener en cuenta es la utilizacin en 1770
por parte del pedagogo austriaco Messmer del trmino Escuela Normal.
Pero ser en Francia donde la Escuela Normal florecer con las connotaciones que a nuestro horizonte interesa. No en vano, se considera
generalmente como la primera Escuela Normal la fundada por la Convencin Nacional Francesa en 1794 con la Ley Lakanal. Se denomin Escuela Normal para expresar que la misma deba ser el tipo y la regla de
todas las dems. Empez a funcionar en 1795 teniendo solamente una
existencia de cuatro meses. Napolen cre las escuelas normales con un
Decreto en 1808 que no se cumpli hasta 1811, cuando se fund la Escuela
Normal de Strasburg inspirada en los Seminarios alemanes que el Duque
de Sajonia-Coburgo haba propiciado ya en 1698 para la formacin de los
maestros de sus estados.
Desde 1811 la cantidad de las escuelas normales fue en aumento debido especialmente a las necesidades surgidas de las transformaciones
industriales y sociolgicas que los siglos XIX y XX, demandaban.
341. Larroyo, Francisco. Historia General de la pedagoga. Mxico: Porra. 1967, p. 399.
342. Noguera Arrom, Juana. La Escuela Normal de Tarragona (1843-1931): Cien aos de la vida de
una escuela normal. Barcelona : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
1984, pp, 35-36.
206
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Un intelectual colombiano de inicios del siglo XX dej plasmados en
un documento la percepcin y la recepcin del normalismo en su pas y el
ensamblaje necesario con la higiene. Y es que la consolidacin del normalismo es, tambin, la consolidacin del discurso higienista y viceversa.
La higiene es una ciencia nueva, apenas si tiene algo ms de un
siglo, naci en 1802, en Pars, con la creacin del Consejo de Salubridad de Pars; se desarroll y floreci en los campos ubrrimos
de Europa a favor de los esfuerzos de muchos hombres de ciencia
del siglo XIX, hasta 1876, cuando Alemania cre la oficina de Sanidad Imperial, la que compil todo lo que de higiene hasta entonces
andaba disperso, form textos y fundament la higiene pblica y
privada. Por esta misma poca comenzaron a conocerse entre nosotros sus principios verdaderos: por los aos de 70 trajo el Gobierno nacional profesores alemanes para dirigir las Escuelas normales, y puede decirse que ellos importaron la higiene a nuestro territorio y principiaron a inculcarla en nuestras costumbres coloniales,
que con tan aberrante persistencia perduran en nuestro espritu pblico y sistema de gobierno.343
La connotacin poltica que atraviesa la idea de higiene se patentiza
en su rostro cristalino como expresin de civilizacin, rasgo que asumir
el normalismo con todas sus fuerzas y que servir como excusa para controlar, apartar, intervenir, combatir y moldear cuerpos.
() todo pas civilizado sabe que la higiene es la base del progreso
de la nacin, la prosperidad de la raza, la salud y alegra del pueblo
y el fundamento de la comodidad y la riqueza.344
343. Solano R., Cenon. Organizacin de la higiene pblica. Bogot: El Siglo. 1918, p. 4.
344. Ibd., p. 3.
207
JOS MANUEL SILVERO A.
La Escuela Normal de Paran
Adems de haber sido matriz de un modelo educativo en boga desde la cual se patent la impronta del higienismo, la Escuela Normal de
Paran fue una de las instituciones que promocionaron el positivismo
como ninguna otra llegando a influir en la regin de manera considerable
y duradera. La misma haba sido fundada por Domingo F. Sarmiento en
1870, con el objeto de conseguir las metas que su iniciador persegua: la
independencia mental de su nacin y de toda Hispanoamrica. El positivismo adoptado por la Escuela ser el de Comte, pero adaptado crticamente al liberalismo. El acomodo era necesario, pues el comtismo ortodoxo se opona a una concepcin liberal de la sociedad.345
Mucha tinta corri sobre Sarmiento y su cruzada civilizadora, pero
basta citar algunas lneas de Borges para tener una idea acabada de los
sentimientos encontrados que el intelectual argentino ha despertado en
propios y extraos.
Sarmiento (norteamericano indio bravo, gran odiador y desentendedor de lo criollo) nos europeiz con su fe de hombre recin venido a la cultura y que espera milagros de ella.346
Uno de los principales animadores de la Escuela Normal de Paran,
Pedro Scalabrini difundi la doctrina positivista de Auguste Comte de
manera vehemente, pero adems defendi las teoras evolucionistas y
organicistas de Herbert Spencer y los principios evolucionistas de Charles Darwin, incorporando posteriormente los aportes de la psicologa experimental y la sociologa. El mtodo experimental es encumbrado, se
acepta como dogma la subordinacin de las ciencias psquicas a las naturales y se mantiene una postura fuertemente agnstica adems de adhe-
345. Beorlegui, Carlos. Historia del pensamiento filosfico latinoamericano. Una bsqueda incesante de la identidad. Bilbao: Univ. de Deusto. 2004, p. 293.
346. Borges, Jorge Luis. El tamao de mi esperanza. Buenos Aires: Sex Barral. 1993, p. 12.
208
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
rirse a tendencias individualistas del liberalismo ingls, renegando de lo
nacional desfasado con una fuerte tendencia europeizante.
Con el normalismo se comienza a configurar un tipo de docente
que asume un rol poltico. No solamente debe ensear, adems debe instruir y sobre todo civilizar, homogeneizar y disciplinar grandes masas de
inmigrantes y criollos desde una concepcin ntegramente extranjerizada. La homogeneizacin en aras de la consolidacin de una joven nacin
solcita de identidad comn.
Leoz realiza un examen del trmino Escuela Normal y a partir del
mismo progresa hacia significaciones imaginarias derivadas del mismo.
El trmino puede brindar los primeros indicios de las significaciones que estas tenan, en el imaginario de los pedagogos que las
concibieron. Normal en el Diccionario de la Real Academia Espaola remite a tres acepciones, que dan cuenta, en parte, de las
significaciones imaginarias que entraaba la institucin en el imaginario social.
1- Dcese de lo que se halla en su estado natural.
2- Dcese de lo que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta
a ciertas normas fijadas de antemano.
3- Que sirve de norma o regla.
Coherente con la segunda y tercera acepciones, se puede decir que
estas instituciones, que nacieron bajo el manto del paradigma positivista, tenan como objetivo imponer normas que, por efecto cascada se difundieran en todo el sistema educativo naciente. La Escuela Normal se ofreca como modelo a seguir por todas las instituciones, aun cuando su objetivo fundamental se orientaba hacia la
poblacin docente, porque no slo intentaba garantizar la formacin acadmica de los maestros, sino homogeneizarla interviniendo en forma directa en los contenidos curriculares y sobre todo en
la metodologa con que estos se enseaban.347
347. Leoz, Gladis. Cien aos del Normalismo en el imaginario social argentino, en Revista
Hermes, N 2, Publicaciones IFDCS. Versin Digital: http://www.ifdcsanluis.edu.ar/
hermes/article.php3?id_article=17
209
JOS MANUEL SILVERO A.
Un detalle a tener en cuenta, siempre en la lnea de acopiar ms datos a fin de fortalecer nuestra sospecha en relacin al trmino normal348,
es la connotacin de violencia simblica que arropa al trmino desde un
supuesto naturalismo como sinnimo de garanta epistemolgica y excelencia moral que propiciaron la presencia en los textos normalistas, normativas y discursos alusivos o referencias directas a los cretinos, los
enfermos, los fsicamente impedidos, los menores, los vagabundos, los
delincuentes, es decir, los inhbiles para el estudio y la instruccin primaria, ms concretamente.
Este proceso de estigmatizacin y estereotipacin corporal estuvo
avalado por el modelo mdico positivista, el cual se nutri de saberes provenientes de la fisiologa, de la psicologa experimental, de
la criminologa y de la antropologa fsica. Para esta ltima ciencia las cualidades del hombre se derivaban de su apariencia morfolgica, dando especial importancia para el rendimiento escolar a
las relaciones existentes entre el volumen del cerebro, las dimensiones del crneo y las capacidades intelectuales. La antropometra
utilizada en la escuela fue una mquina de clasificar y jerarquizar
cuerpos: ms o menos altos, ms o menos bajos, ms o menos gordos, ms o menos flacos, ms o menos perezosos, ms o menos
hiperactivos, ms o menos dubitativos, ms o menos dbiles, ms
o menos afeminados (para los nios), ms o menos varoneras
(para las nias), ms o menos histricas, ms o menos inestables,
ms o menos epilpticos, ms o menos neurastnicos, ms o menos
imbciles (especialmente para los indgenas o para ciertos grupos
inmigrantes), ms o menos atrasados intelectuales (especialmente
para las mujeres), ms o menos infantiles (especialmente para las
mujeres), etc.349
348. Foucault dice que la pericia mdico-legal no se dirige a delincuentes o inocentes, no se
dirige a enfermos en confrontacin a no enfermos, sino a algo que es, creo la categora
de los anormales, o si lo prefieren, es en ese campo no de oposicin sino de gradacin de
lo normal a lo anormal donde se despliega efectivamente la pericia mdico-legal.
Foucault, Michel. Los anormales, p. 49.
349. Scharagrodsky, Pablo. El cuerpo en la escuela, p. 9.
210
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Por otro lado, y esto lo analiza Leoz, el resto de las instituciones educativas que no estaban caratuladas como normales, eran vistas y tenidas
como anormales?
Asimismo, los maestros que no hubieran pasado por la institucin
formadora por excelencia, ya sea porque ensearan con otra metodologa, se apartaran o modificaran los contenidos curriculares, eran anormales? Y qu ocurra con los alumnos que por decisin de los padres o
algn otro motivo no pasaban por las aulas de las escuelas normales, eran
anormales?
Leoz considera que determinar que lo propio es lo normal y lo
ajeno no lo es, entraa un acto de violencia simblica, categricamente
coherente con el absolutismo, autoritarismo, el dogmatismo y la pedantera que caracterizaron el normalismo ultraortodoxo.350
Probablemente, el normalismo como proyecto y estrategia confirma la aseveracin de Foucault que a partir del siglo XVIII, o de sus postrimeras, existen dos tecnologas de poder que se establecen con cierto desfase cronolgico y que se superponen. Por un lado una tcnica disciplinaria, centrada en el cuerpo, que produce efectos individualizantes y manipula al cuerpo como foco de fuerzas que deben hacerse tiles y dciles.
Por el otro, una tecnologa centrada sobre la vida, que recoge efectos masivos propios de una poblacin especfica y trata de controlar la serie de
acontecimientos aleatorios que se producen en una masa viviente.351
La concepcin del cuerpo que el normalismo gestion, someti las
diferencias sociales y culturales a la primaca de lo biolgico, o mejor dicho de un imaginario biolgico, naturalizando las desigualdades de condiciones y justificndolas a travs de observaciones supuestamente cientficas: el peso del cerebro, el ngulo facial, la fisiognoma, la frenologa, el
ndice enceflico, la amplitud torcica, etc. A travs de una multiplicidad
de mediciones se buscaron pruebas irrefutables de la pertenencia a una
350. Leoz, Gladis. Cien aos del Normalismo en el imaginario social argentino.
351. Foucault, Michel. Genealoga del racismo. De la guerra de razas al racismo de Estado. Madrid:
La Piqueta. 1992, p. 258.
211
JOS MANUEL SILVERO A.
raza, de los signos manifiestos, inscriptos en la carne, de la degeneracin, del afeminamiento, de la holgazanera o de la criminalidad.352
Scharagrodsky adems nos recuerda que era muy comn observar
en los documentos escolares oficiales de la poca, la afirmacin de que los
pobres eran borrachos, con tendencias a caer en la delincuencia, o que
eran sucios y, por lo tanto, deban baarse ms que los ricos, sobre todo en
invierno. La escuela deba civilizar y, a la vez, domesticar la carne y los
sentidos.353 La docilidad del cuerpo, la disciplina asumida, la conducta
impecable y la buena predisposicin para con los que podan y deban
otorgar el saber y la civilidad eran el gran objetivo del normalismo. Qu
sentido podra tener el hecho de formar una fila como los obreros de la
fbrica en la pelcula de Charles Chaplin Los Tiempos Modernos y
tomar distancia del compaero ms inmediato? Cmo se explica la obsesin por la rigidez ortopdica del cuerpo que se sintetiza en la famosa
posicin de lectura? Por qu los alumnos deban marchar con el pie
izquierdo tomando siempre distancia, de manera ordenada y en silencio?
La ausencia de expresin como medida profilctica contra el alboroto
no habr contribuido grandemente en la configuracin y consolidacin
de regmenes autoritarios?
La disciplina y el control son dos puntos centrales de este proyecto
homogeneizador. Todas estas prcticas de sujecin fueron desarrolladas e
introducidas como estrategia pedaggica de una matriz donde el cuerpo
deba ser moldeado y transvasado por ideales de rectitud tanto moral
como corporal orden y civilidad. Quiz el hecho de esperar la orden del
maestro para mover el cuerpo sea la expresin ms nefasta de este plan
donde el organismo queda atrapado bajo las fauces de la norma.
Los bancos escolares no slo respondieron a una prevencin de la
enfermedad fsica, sino tambin de lo intelectual y moral. Fijar los
cuerpos al suelo fue muy importante. Los bancos se convirtieron
352. Scharagrodsky, Pablo. El cuerpo en la escuela, p. 9.
353. Ibd., p. 8.
212
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
en artefactos ideados con el fin de producir, y a la vez limitar, los
movimientos de los nios facilitando los rituales corporales, e impidiendo las deformaciones fsicas y mentales. Controlar las distancias entre los cuerpos y los contactos corporales permitidos
fueron tareas escolares esenciales. Como seala Sennett354, en la
modernidad el orden significa falta de contacto y la institucin
escolar probablemente haya sido el lugar ms eficaz para la concrecin de dicho objetivo. En consecuencia, los bancos garantizaron
toda una ortopedia corporal. Detrs de todas esas prescripciones
corporales se manifest una obsesin por el disciplinamiento del
cuerpo; siendo el orden, el control y la vigilancia los medios ms
utilizados para concretarla.355
Un detalle higienista sumamente interesante apuntado por Sennett
es que en el siglo XIX la defecacin se convirti en una actividad privada,
al contrario que un siglo antes, cuando era habitual charlar con amigos
mientras uno se sentaba en una chaise-perc 356 bajo la cual haba un orinal.
En el aseo, que ahora contena un bao, un lavabo y un retrete, uno se
sentaba tranquilamente, pensando, quizs leyendo o bebiendo algo, sin
ser molestado. Este mismo retiro era posible en sillones en otros lugares
ms pblicos de la casa, sillones en los que una persona exhausta despus
del trabajo tena derecho a no ser molestada. La conexin existente entre
el normalismo y el higienismo nos muestra la irrupcin de una gran utopa individualista donde desde ciertos ideales se consigui empadronar a
cuerpos sometindolos en masa a un rgimen de pulcritud, orden, aseo y
civilidad con la finalidad de conseguir una regulacin social global.
Adems, ciertos elementos todava hoy vigentes fueron potenciados
por el normalismo como el discurso de que la matriz heterosexual era la
nica alternativa posible; por ello, ciertas conductas consideradas como
sexualmente equivocadas fueron definidas como enfermedades peli-
354. Sennett, Richard. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilizacin occidental, p. 23.
355. Scharagrodsky, Pablo. El cuerpo en la escuela, p. 8.
356. Es una combinacin de silla cmoda y orinal.
213
JOS MANUEL SILVERO A.
grosas. Si bien esta matriz se consolid a fines del siglo XIX y principios
del XX, la escuela a lo largo del siglo XX se perfil como un formidable
mecanismo para formar sujetos sanos. Vale decir, sujetos con un cuerpo y,
sobre todo, una mente sana, libre de todo vicio y anormalidad.357
Sucios y orejudos. Normalismo en Paraguay
De alguna manera, ya podemos encontrar, implcitamente, antecedentes del normalismo en el gobierno de Don Carlos A. Lpez. Sin embargo, explcitamente, ser en 1889 cuando Atanasio Riera, uno de los
reformadores de la educacin de la posguerra, enve una carta a un senador argentino solicitndole cooperacin en la consolidacin del sistema
educativo paraguayo; en ese momento, el normalismo iniciar su andadura como tal. De hecho, el objetivo de la carta era la venida al Paraguay
de las Speratti. En uno de los prrafos de la misiva destaca las siguientes
lneas:
Tengo conocimiento de que en esa capital residen dos hijas de esta
Nacin, las Srtas. Speratti que actualmente ejercen la profesin en
la Escuela Normal de Maestras. Ellas como hijas de esta Nacin
que hoy trata de levantarse sobre la ilustracin pblica, creo que,
inspiradas por el patriotismo, no vacilarn para venir a contribuir
con sus conocimientos profesionales a la obra de regeneracin en
que todos estamos interesados.358
Las hermanas quienes se hicieron cargo del normalismo en el Paraguay desde 1890 iniciaran un largo proceso de extranjerizacin de la educacin paraguaya.
357. Ibd., p. 9.
358. Carta de Atanasio Riera a Conrado Romero. 1 de noviembre de 1889. Citado en Monte
de Lpez Moreira, Mara Graciela. Adela y Celsa Speratti. Pioneras del magisterio nacional.
Asuncin: El Lector/ABC. Coleccin Protagonistas. 2011, p. 72.
214
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Una vez culminada la Guerra de la Triple Alianza se sucedieron varias estrategias a fin de instalar instituciones regulares y eficientes a la
hora de dar respuesta a las mltiples necesidades derivadas de la situacin.
En uno de sus discursos, Juan Bautista Egusquiza359 expresa claramente la confianza en la normalizacin de los cuerpos desde maniobras que asumen por lo menos dos elementos: espacio y tiempo. La educacin y las dems formas de instruccin comenzaran a pensarse al igual
que los cuarteles donde la imposicin de la norma era una constante. Por
medio del hbito al trabajo, gracias a talleres para los vagabundos y delincuentes, se lograra regenerar moralmente a los vagos quienes dejaran de
ser intiles y al mismo tiempo representar un peligro para la sociedad.
El discurso del egresado de una de las escuelas normales ms prestigiosas de la regin mostraba claramente la necesidad de vincular la pobreza con el vicio o la suciedad moral. La higiene y la moral son una misma cosa para Egusquiza y para los higienistas de aquel entonces, la identificacin entre moral, higiene y orden social era total.
Se crearn talleres donde los vagabundos y delincuentes puedan
adquirir el hbito del trabajo, el nico medio para estimular la regeneracin moral de personas intiles o peligrosas para la sociedad.360
La explotacin, la miseria, las tierras en manos de los latifundistas
argentinos no aparecan en el horizonte higienista de aquel entonces. El
ideal de progreso y de civilizacin se estaba consolidando para aquellos
capitalistas extranjeros que tenan intereses en el pas o aquellas familias
cercanas a estos. En definitiva, dice Schvartzman, la Guerra de la Triple
359. Presidente del Paraguay entre 1894 y 1898, formado en la Argentina y el Uruguay bajo
los preceptos del normalismo, sirvi adems como militar en el ejrcito argentino.
360. Egusquiza, Juan Bautista. Mensaje. Abril de 1894, p. 10. Citado en Gaylord Warren,
Harris. Paraguay y la Triple Alianza. La reconstruccin del Paraguay, 1878-1904, p. 459.
215
JOS MANUEL SILVERO A.
Alianza, en su impacto estructural y a largo plazo, signific en realidad la
destruccin del auge econmico paraguayo que se daba en la expansin
del capitalismo en la poca de los Lpez; la recuperacin habra de ser
lenta, penosa e ineficiente, lo que explica en parte el porqu Paraguay
permaneci, hasta bien entrado el siglo XX, como uno de los pases ms
subdesarrollados del continente americano.361
Ante esta realidad como teln de fondo, es probable que la situacin
nutricional, ms las condiciones bsicas de salud y bienestar de miles de
nios paraguayos haya sido un factor preponderante a la hora de confrontar con estos, los ideales normalistas que desde la Argentina deseaban instalarse en el pas.
Sin embargo, antes de la llegada de las Speratti, el higienismo y sus
mltiples estrategias ya estaban puestas al servicio de la educacin. La
prctica de controlar, vigilar y degradar los cuerpos sucios y repugnantes,
probablemente haya durado en el sistema educativo paraguayo un poco
ms de cien aos. Por ello, vale la pena recordar que a finales de 1881, el
Reglamento General para las Escuelas Pblicas362contena una serie de artculos relacionados a la higiene que servirn como gua para proceder con
los sucios. Con respecto a la limpieza del patio y de las aulas expresaba:
Art. N 40: El barrido de la escuela debe hacerse diariamente por
persona costeada por el Consejo del distrito, cuidando de que los
techos y paredes se encuentren siempre perfectamente aseados.
Art. N 41: La persona encargada del aseo de la escuela desempolvar las mesas y bancos despus del barrido, lavar los vidrios de
la escuela una vez por semana a lo menos, y mantendr el aseo
diario de las letrinas, patios y el trozo de calle correspondiente al
frente del edificio.363
361. Schvartzman, Mauricio. Contribuciones al estudio de la sociedad paraguaya. Asuncin: Secretara Nacional de Cultura. 2011, p. 99.
362. A.N.A. Ministerio de Justicia C. e I. Pblica (1872 - 1881) Vol. I. Hoja. 153 y siguientes.
Citado por Florentn, Flavio. Historia de la Educacin en el Paraguay de postguerra 1870 a
1920. Asuncin: El Lector. 2009, pp. 179-180.
363. Ibd.
216
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Por su parte, la suerte de los sucios es puesta en duda con el mandato del Reglamento, pues, adems de ser controlados por un monitor,
podan ser expuestos como parte de un escarmiento pblico por su obstinacin hacia la suciedad. Asimismo, la ocasin poda ser motivo de una
clase de higiene donde el sucio es evidenciado y puesto en escena como
parte de la pedagoga pulcra que ansiaba instalarse.
Art. N 42: El maestro queda encargado de hacer cumplir con exactitud las indicadas prescripciones, y para el mantenimiento del aseo
de las clases, patios y letrinas, durante el da formular un reglamento interno de polica, nombrando de entre los nios un monitor, que haga cumplir las disposiciones que al caso se refieran.
Art. N 43: El nio desaseado que despus de haber sido amonestado amistosamente por la primera vez, continuara dando mal ejemplo por su abandono, se le har asear en cuanto sea posible, en
presencia de los dems compaeros, previniendo el maestro a las
familias que deben enviar a los nios en un estado conveniente de
limpieza.364
Art. N 44: Antes de comenzar la primera clase el maestro formar
a los nios en el patio, donde les pasar revista de aseo personal,
procurando que todos se presenten con las manos y cara lavadas,
las uas cortadas, bien peinados, limpio el calzado y sin roturas en
la ropa. Se har salir de la fila al nio sucio o desaseado para que
vaya a lavarse o limpiarse en la misma escuela. En seguida dar a
los alumnos algunas lecciones sobre higiene.
Art. N 45: Todos los aos se har el blanqueo de la escuela, y tanto
esta operacin como la de pintura y cualquier otra refaccin necesaria, se efectuar durante la poca de vacaciones ordinarias; pero
en el caso de que la reparacin fuere de urgente necesidad, podr
verificarse en cualquier poca del ao. En los edificios alquilados,
se exigir al contratarlos que sus propietarios den cumplimiento
de esta disposicin.
364. Ibd.
217
JOS MANUEL SILVERO A.
El horizonte higienista continu su cruzada con la consolidacin del
normalismo.
El cuidado de la ropa, la atencin de la comida y la bebida e incluso
la vivienda y los espacios de recreacin pasaron a ser preocupacin
de los higienistas, pero tambin de educadores, intelectuales y polticos de diferentes campos ideolgicos. La salud del cuerpo individual termin refiriendo a la del cuerpo social en la medida en
que las enfermedades infectocontagiosas obligaban a intervenir, a
veces con mecanismo poco tolerados desde el liberalismo, en familias y personas de diversos sectores sociales, sobre todo de las clases ms bajas. La pedagoga de la higiene superpuso en Argentina
y tambin en Paraguay con la preocupacin por el futuro racial, donde los infantes dbiles y escrofulosos del presente traan desesperanzas y temibles visiones sobre soldados imposibilitados de defender la patria, madres incapaces de cuidar una prole sana, obreros y trabajadores marcados por la degeneracin mental y fsica,
correlato del crimen, la locura y los vicios de la civilizacin occidental.365
En esta lnea, indagaremos de manera muy breve la obra de una de
las herederas del normalismo de las Speratti, e intentaremos mostrar de
qu manera se estigmatiz y control a los nios y nias que no caan bajo
la premisa de lo pre-establecido, de lo estereotipado. En Miscelneas
Paidolgicas para padres y educadores, Mara Felicidad Gonzlez dedica un
captulo entero a los mismos.
En la primera parte de su anlisis Mara Felicidad nos recuerda que
el educador debe encauzar las aptitudes nacientes del nio y que esto solo
ser posible en la medida que conozca con exactitud la naturaleza del
nio. As, podr observar cuidadosamente a unos y otros a fin de no
mezclarlos evitando una posible contaminacin.
365. Di Liscia, Mara Silvia. Mdicos y maestros. Higiene, eugenesia y educacin en Argentina (1880-1940) en Di Liscia, Mara Silvia y Salto, Graciela Nlida (editoras.) Higienismo, Educacin y Discurso en la Argentina (1870-1940). Argentina: Editorial de la Universidad de la Pampa. 2004, p. 37. (La cursiva es nuestra).
218
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
(...) el deber del educador, de seleccionarlos en dos grupos: los que
por su aspecto exterior y actividades psquicas se hallan dentro de
la generalidad y responden a todas las caractersticas de la raza, del
medio y de la edad (que forma el grupo ms numeroso), y los que
por sus tendencias extraas y manifestaciones anmicas particulares se apartan de lo regular, de lo corriente y de los que evolucionaron normalmente.366
Pues bien, estas diferencias anotadas, en los hogares y en las aulas,
han dado margen a que se le designe al primer grupo con el nombre de normales, y al segundo grupo, con el de anormales.367
Mara Felicidad, sin embargo, cree que una clase especial de anormales368, luego de un tratamiento especial, pueden llegar a incorporarse a
las clases de los normales. Son los llamados anormales pedaggicos o
falsos anormales (intelectuales o afectivos). Los que forman el grupo de
los anormales verdaderos necesitarn un tratamiento y un espacio alejado de los normales.
Por su parte, los retrasados mentales son aquellos que vegetan aos
tras aos en los bancos de un aula, sin poder pasar de grado. Nios simpticos por la bondad de su carcter: son dciles, quietos, tmidos, no
molestan para nada, de poca retencin, atencin verstil e incapacidad
366. Gonzlez, Mara Felicidad. Miscelneas Paidolgicas para padres y educadores. Asuncin.
1942, p. 128.
367. Ibd., p 128.
368. Lo normal o anormal se ha ligado con cosa buena o cosa mala, salud o enfermedad, deseable o indeseable, conceptos encarnados en una necesidad de clasificar lo
que hace y piensa la mayora, no directamente en relacin con la tica o la moral. Herencia del positivismo, donde la medicin y cuantificacin establecan los parmetros de la
normalidad. La fsica, la qumica, la matemtica, son tomadas como modelos de referencia, trasladando este modelo a las ciencias sociales, disfrazando la diversidad de
situaciones epistemolgicas mediante trucos terminolgicos, es decir hablando continuamente de medicin, experimento, escala, intentando hacer de la conducta o de la
actitud algo medible. Sosa, Laura Mercedes. Educacin corporal y diversidad. La
inclusin de nios y nias con discapacidad en las prcticas corporales. 2012. Disertacin de Maestra. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin. Universidad
Nacional de La Plata, p. 97.
219
JOS MANUEL SILVERO A.
para razonar; muy serviciales y de marcada predisposicin para manualidades. Son los retrasados mentales. Su capacidad adquisitiva no les permite marchar al ritmo de los normales.369
Tambin existen otros que repiten constantemente el grado porque
son: turbulentos, inquietos, pendencieros, irrespetuosos, parlanchines,
voluntariosos, perezosos, memoriones de atencin voluble y gran deficiencia en la aptitud reflexiva () No carecen de inteligencia, pero son
incapaces de regularizar sus funciones anmicas con un trabajo metdico,
por eso no aprovechan la enseanza. 370
Qu conexin puede tener esta descripcin de una de las referentes
del normalismo paraguayo con la cuestin higienista?
La respuesta se encuentra en la misma obra de la mencionada autora, cuando, por un lado, en nombre de un ideal estereotipado discrimina
a los anormales alentando la limpieza racial.371 Por otro lado, entre las causas las singularidades de los anormales pedaggicos aparecen los dos posibles motivos:
Mimos de padres excesivamente jvenes o de edad madura
Afecciones que obstaculizan el desarrollo normal y mental del nio;
parsitos intestinales (la anquilostomiasis en nuestro pas); deficiente
desarrollo de los rganos de fonacin y articulacin (tartamudez y
ceceo); mala alimentacin, anemia, vegetaciones adenoideas en la
nariz, garganta y odos, que ocasionan asma, angina, resfro permanente, sordera unilateral; visin defectuosa: miopa y astigmatismo, abandono de los padres o encargados, falta de asistencia,
ignorancia del medio en que acta, cambio continuo de residencia
y las enfermedades nerviosas.372
369. Ibd., p. 128.
370. Ibd. p. 128.
371. Mara Felicidad cita prrafos de la obra de Sarmiento indicando, en primer lugar que
los anormales no deben estar con los normales. Deben estar en centro especiales. Asimismo, aconseja a realizar estudios antropomtricos y no descuidar informacin acerca
de los rasgos que puedan suministrarle la herencia. Ibd., p. 130.
372. Ibd., p. 130.
220
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Olaechea nos recuerda que en esta poca, el auge de la teora del
evolucionismo, de la supervivencia de las especies ms aptas, en las ciencias biolgicas, tambin fue aplicado a las ciencias sociales, como la sociologa, la antropologa, etc. Por ello no es casual que encontremos una explicacin de las anormalidades biolgicas en la especie humana, como
incidente en las anormalidades morales e intelectuales. Especficamente, en cuanto al tratamiento de la especie humana, encontraremos terminologas como degeneracin y desviacin de la raza (desviacin respecto
a la normal humana).373
La propuesta de Mara Felicidad en relacin a los anormales verdaderos coincide perfectamente con lo enunciado por Olaechea en cuanto al
grado de intervencin y de clasificacin:
Los anormales verdaderos o no pedaggicos forman el segundo
grupo que demanda, ms que el otro, asistencia mdica y escuelas
especializadas, y que nunca podrn incorporarse al de los normales. Son los sordo-mudos, los ciegos, los lisiados, los idiotas, los
imbciles, etc., etc. Estos anormales son inconfundibles con los anormales pedaggicos, porque su aspecto exterior o sus manifestaciones espirituales les hacen bien distintos a los dems, para pasar
inadvertidos en una escuela comn. () La causas de estas clases
de anomalas son: taras hereditarias, alcoholismo, tuberculosis, enajenacin mental y otras enfermedades de carcter nervioso.374
Entonces, la proposicin de nuestra pedagoga es la de recurrir al
Cuerpo Mdico Escolar compuesto por clnicos, cirujanos y especialistas
(consultorios: oftamolgicos, otorrinolaringolgico, dermatolgico, de clnica general y rayos x, para nios enfermos) quienes con su intervencin
373. Olaechea, Beln. El discurso mdico y la normalizacin de los cuerpos. 1890-1915.
Ponencia. 8 Congreso Argentino y 3 Latinoamericano de Educacin Fsica y Ciencias.
Departamento de Educacin Fsica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin, Universidad Nacional de La Plata. 2009.
374. Gonzlez, Mara Felicidad. Miscelneas Paidolgicas para padres y educadores, p. 132.
221
JOS MANUEL SILVERO A.
pueden y deben contribuir con eficiencia a la seleccin de los anormales
escolares. La atencin de este Cuerpo debe ser fiscalizadora y su radio
de accin se debe extender hasta las ms apartadas escuelas. Con la finalidad de cumplir con este cometido por el Estado, los educadores previamente tendrn comunicacin con los padres, mandarn la lista de alumnos que necesitan observacin mdica, para las que cooperarn las Visitadoras375, que deben ser maestras normales con dos aos de estudios especiales en la Facultad de Medicina.376
Se puede observar en las ideas de Mara Felicidad que la higiene,
adems de ser parte de la rama de la medicina, tambin es elevada a la
categora de virtud con ropajes siempre encorsetados de pautas morales,
donde la limpieza es tambin limpieza del espritu. Sin embargo, a pesar
de la complejidad del trmino, el aspecto mdico prevalece a la hora de
dar sentido al mismo. Por ello, el normalismo como proyecto pedaggico
recurri a la medicina como prctica social para controlar peridicamente
el modo de vida de los sujetos, y dispuso de planes y programas que
regularon, velaron y registraron el cumplimiento de los mismos. As, el
que no se situaba dentro de la norma era considerado como desviado,
un anormal.
En ese sentido, es bueno tener en cuenta que la ideologa predominante de la poca formulaba una visin integral de las personas.
Es decir, la constitucin de cada sujeto depende de un equilibrio
fsico, mental y moral. A partir de esta definicin del sujeto, se ha
propuesto una educacin integral, que incida en estos tres aspectos
375. Aqu podemos notar de qu manera el higienismo incidi en varias profesiones y en
mbitos distintos. En ese sentido, vale recordar que la historia del Instituto Andrs
Barbero est ligada a lo mencionado. En el ao 1939 por un Decreto del Poder Ejecutivo se crea laEscuela de Visitadoras Polivalentes de Higiene. Sobre el tema y dems
expresiones del higienismo en el Paraguay como la beneficencia, vase: Garca, Stella
Mary. Bases para un anlisis del origen del Trabajo Social en Paraguay. Asuncin: BASE Investigaciones Sociales. Enero, 1996.
376. Ibd., pp. 130-131.
222
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
(o ejes). Tambin, al hablar del discurso mdico, ste crea que una
debilidad fsica implicaba una debilidad mental y moral. Un claro
ejemplo de esta idea fue el estudio que se realiz sobre el caso
petiso orejudo, donde se le atribua un grado de idiotez determinado, basados en el tamao de sus orejas. Esta perspectiva cientfica dio fundamento a la realizacin de diferentes estudios antropomtricos, donde se vinculaba estrechamente diferentes anormalidades fsicas con anormalidades mentales. Esta visin antropomtrica es considerada una forma legtima de clasificacin y a partir de estndares estadsticos se establecen los de normalidad y belleza.377
La preocupacin por la anormalidad y todo lo concerniente a la raza
era tema en boga en los primeros aos del siglo XX. En ese sentido, llama
la atencin un detalle presente en la obra de Mara Felicidad: la del orejudo. Cabe recordar que uno de los primeros casos de asesinatos en serie
que mantuvo en vilo a la sociedad argentina involucr justamente a Cayetano Santos Godino, el Petiso Orejudo. Sus actos tuvieron una repercusin meditica, en primer lugar porque sus vctimas fueron bebs y
nios pequeos y en segundo lugar porque Csare Lombroso, el famoso
criminlogo italiano, afirmaba que ciertos rasgos como la fealdad era uno
de los motivos para que un delincuente se vea motivado a matar o robar.
Cuando en 1912 fue capturado el Petiso Orejudo, lo llevaron a una institucin psiquitrica donde le realizaron diversos estudios. En 1927 fue
sometido a una ciruga reductora de sus orejas, ya que crean que debido
a su gran tamao, se produca su idiotismo.378
377. Olaechea, Beln. El discurso mdico y la normalizacin de los cuerpos 1890-1915,
p. 6.
378. Es interesante observar de qu manera las ideas positivistas higienistas incidieron en la
paidologa de la poca y en la configuracin arbitraria de ciertos rasgos como amenazas de un orden social, siempre cercanos a lo delictivo. El positivismo finisecular de
Jos Ingenieros est arropado de caractersticas higienistas estigmatizadoras. La idea
de el hombre mediocre comparte los rasgos del idiotismo, la degeneracin y otras
pautas propias del higienismo. Asimismo, las ideas de Carlos Octavio Bunge y sus
estudios sobre la degeneracin influyeron de manera importante en la pedagoga de la
regin.
223
JOS MANUEL SILVERO A.
Fig. 13
El Petiso Orejudo.
Foto de la Biblioteca Nacional Argentina.
Un prrafo de Miscelneas asume plenamente la moda de identificar
al malvolo teniendo como criterio rasgos del canon fenotpico.
Muy frecuentemente se observan en los anormales pedaggicos,
estigmas de degeneracin: labios leporinos, paladar estrecho, mala
implantacin de los dientes y cabellos, pabelln de las orejas muy
separado del crneo, seis dedos en las manos y en los pies.379
El degeneracionismo, dice Cecchetto, crea en el carcter hereditario
de la enfermedad mental, pero tambin en que los rasgos patolgicos se
acumulaban de generacin en generacin, hasta expresarse de manera
abierta en el ltimo representante de la estirpe. Este individuo albergara
en su fenotipo la completa historia de su generacin familiar. Por lo dems, la teora reconoca que una enfermedad inicial poda ser achacada a
causas ambientales-sociales, pero pronto estas deficiencias se transferan
379. Gonzlez, Mara Felicidad. Miscelneas Paidolgicas para padres y educadores, p. 130.
224
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
a la generacin siguiente de manera orgnica y sucesivamente hereditaria, instalndose en el cuerpo y proyectndose hacia lo social.380
Llamativamente, bajo esta propuesta paidolgica supuestamente
varias generaciones de paraguayos y paraguayas se formaron. Si el trmino formacin implica discriminacin, control, estigmatizacin y administracin de proyectos rehabilitadores, entonces la aseveracin tiene
sentido.
Los conceptos de normal y anormal son constructos instituidos
a travs del tiempo por concepciones filosficas no necesariamente dignificantes. De ah que constituyen un par antagnico que ha tenido repercusiones en la construccin y reconstruccin del cuerpo.381A lo largo de la
historia de la educacin paraguaya, temas como la pobreza, la explotacin, la problemtica de la distribucin injusta de la tierra, la migracin, el
criadazgo, la sub-alimentacin y otros imponderables que hacen al fondo
de la historia misma de los cuerpos, de ningn modo fueron considerados aspectos fundamentales a la hora de esbozar polticas educativas duraderas, significativas y liberadoras. Ah donde la justicia es administrada
de manera negligente y desigual, los cuerpos deben pagar las consecuencias de algn modo. Cmo se explica que en pleno siglo XXI todava
persistan escuelas con infraestructuras del XIX? Este detalle no es anormal? De qu manera las reformas educativas con unos costos millonarios contribuyeron a la superacin de la pobreza382 y la desigualdad posibilitando la emergencia del ideal higienista de una niez limpia, prolija
y saludable?
Es mucho ms fcil estigmatizar y as controlar los cuerpos que cambiar el estado de injusticia y otorgar dignidad en igualdad de condiciones.
Si la mcula se gestiona desde un lenguaje de relaciones donde el punto
380. Cecchetto, Sergio. La biologa contra la democracia. Eugenesia, herencia y prejuicio en Argentina (1880-1940) Mar del Plata: EUDEM. 2008, p. 35.
381. Sosa, Laura Mercedes. Educacin corporal y diversidad, p. 94.
382. Vase: Ortiz Sandoval, Luis. Educacin y Desigualdad. Las clases desfavorecidas ante el sistema educativo paraguayo. Asuncin: Ceaduc. 2013.
225
JOS MANUEL SILVERO A.
central es el hecho de desacreditar al otro, de esa manera se logra un
dominio sobre su cuerpo. El trmino normal se populariz a partir de
vocabularios especficos de la pedagoga y la medicina. De esa manera el
siglo XIX dispens ese carcter al prototipo escolar y el estado de salud
orgnica. No obstante, tanto la reforma hospitalaria como la pedaggica
expresan una exigencia de racionalizacin que aparece igualmente en la
poltica, como en la economa bajo el efecto del maquinismo industrial
naciente que desemboca en lo que se llama normalizacin, entonces, la
normalidad y la ideologa normalizadora son una construccin en un tiempo y un espacio determinado, fruto de relaciones de desigualdad que permiten a un grupo instalar criterios para delimitar qu es y no es, es decir
posiciones hegemnicas que aparecen como nicas e incuestionables.383
La legitimacin de la normalidad y los efectos de estigmatizacin
en la construccin de un otro anormal no se podra constituir como tal
en ausencia de alteridad, de otro que lo constituya. En ese sentido, la normalidad se ha inventado a s misma con una hegemona en funcin de
crear plcidamente a sus monstruos para calmar la propia mismidad,
son antdotos de la mismidad.384
Entonces, si el orejudo no estuviese ah? Quin sera el anormal?
Eugenesia y educacin
La Biologa moderna mucho ayud a los incipientes estados nacionales a imaginar una sociedad libre de desechos humanos donde los
conceptos de raza y civilizacin sonaban diariamente como queriendo
exorcizarse de la realidad a golpe de insistencia. El buen origen, de ah
eugenesia, es una propuesta que ya se poda apreciar en la Repblica de
Platn. Asimismo, ver trazos de eugenesia en cierta literatura utopista del
siglo XIX no era inusual. Pero ser Francis Galton, primo de Charles Dar-
383. Ibd., p. 96.
384. Ibd.
226
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
win, el iniciador de la eugenesia como tal. Luego de haber buscado y encontrado el reconocimiento en el campo de la exploracin, la geografa
y la meteorologa, la lectura del Origen de las especies le llev a estudiar con
ms detalles las cuestiones relacionadas a la herencia humana.
Galton crea que su primo aport con su teora de la seleccin natural, una interpretacin cientfica del arte de la seleccin artificial en la agricultura y la ganadera. Por ello se puede notar en sus obras relacionadas a
la herencia humana, la insistencia en la crianza selectiva, y solo ella poda
lograr los cambios en el comportamiento humano precisos para la mejora
de la sociedad.385
El poder del hombre sobre la vida animal, al producir todas las
variedades del modo que sea, es enormemente grande, da la impresin de que la estructura fsica de las generaciones futuras es
casi tan flexible como el barro, bajo el control de la voluntad del
ganadero. Mi propsito es demostrar con mayor precisin de lo
que se ha intentado hasta ahora (por lo que yo s) que tambin las
cualidades mentales pueden controlarse.386
Galton elabor una muestra de hombres eminentes (cientficos, estadistas, jueces, artistas y eclesisticos) y calcul la proporcin de ellos que
eran parientes consanguneos. Consider esta proporcin muy alta y dedujo de ello que los rasgos mentales y de comportamiento que haban
hecho a aquellos hombres se heredaban en familias y se transmitan genticamente de una generacin a otra. Este trabajo le persuadi de que era
tarea prioritaria de la investigacin cientfica realizar un estudio ms profundo de la herencia humana, y que la poltica de reproduccin humana
selectiva, guiada por los descubrimientos de esa investigacin, mereca
una consideracin seria. Entonces public en 1869 su obra titulada Genio
Hereditario: investigacin de sus leyes y consecuencias.387
385. Gordon, Scott. Historia y filosofa de las ciencias sociales. Barcelona: Ariel, 1995, p. 555.
386. Galton, Francis. Hereditary Talent and Character. Macmillans Magazine, 1865. Citado
por Gordon, Scott, pp. 555-556.
387. Gordon, Scott. Historia y filosofa de las ciencias sociales, p. 556.
227
JOS MANUEL SILVERO A.
La obra no tuvo una buena acogida en sus inicios, pero muy pronto
se convirti en indispensable cuando el movimiento eugensico fue ganando adeptos y defensores en varios lugares del mundo y tambin en
388
Latinoamrica.
Las ideas de Sarmiento acerca de la limpieza racial fueron pensadas casi al mismo tiempo que las de Galton. La solucin final para los
gauchos, negros, indios en general y tambin para el Paraguay, no se alejaba en demasa de la eugenesia negativa, cuyas medidas estaban destinadas a las clases bajas, con el objetivo ltimo de hacerlas desaparecer,
es decir, limpiar el terreno por el peligro que supone estar en contacto con
ellas. Al leer con atencin fragmentos de la carta que envi Sarmiento a
Mitre, se puede apreciar su desprecio hacia las razas disminuidas y la
urgencia de barrer con ellas para evitar cualquier posible contaminacin.
Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes de
razas guaranes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o
falta de razn. En ellos, se perpeta la barbarie primitiva y colonial... Son unos perros ignorantes... Al frentico, idiota, bruto y feroz borracho Solano Lpez lo acompaan miles de animales que
obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya
hecho morir a todo ese pueblo guaran. Era necesario purgar la tie-
388. Sobre la eugenesia en Latinoamrica, de manera sucinta, vanse: Miranda, Marisa y
Vallejo, Gustavo (compiladores.) Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino. Buenos
Aires: Siglo XXI. 2005; Armus, Diego (compilador). Avatares de la medicalizacin en Amrica Latina (1870-1970). Buenos Aires: Lugar Editorial. 2005; Villela Corts, Fabiola y
Linares Salgado, Jorge E. Eugenesia. Un anlisis histrico y una posible propuesta en
Acta Bioethica. N 17, 2011, pp. 189-197; Grossi Animat, Amanda. Eugenesia y su legislacin. Santiago de Chile: Editorial Nascimento. 1941; Mac-Lean y Estenos, Roberto. La
eugenesia en Amrica. Mxico: Biblioteca de ensayos sociolgicos. 1952; Noguera, Carlos
Ernesto. Medicina y poltica: discurso mdico y prcticas higinicas durante la primera mitad
del siglo XX en Colombia. Medelln: Fondo Editorial Universidad EAFIT. 2003; Palma,
Hctor. Gobernar es seleccionar: apuntes sobre la eugenesia. Buenos Aires: Jorge Baudino
Editores. 2002; VV.AA. Primera jornada peruana de Eugenesia, Lima 3-5 de mayo de 1939.
Lima: Imprenta La Gotera, 1940.
228
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
rra de toda esa excrecencia humana, raza perdida de cuyo contagio
hay que librarse.389
La suciedad era un detalle que obsesionaba a Sarmiento, el autor de
Conflicto y Armona de Razas (1883), el mismo quien propugn el blanqueamiento racial por medio de la inmigracin nordeuropea, poco antes
de morir, escribi a un amigo:
Estoy como un viejo tacho de cobre, limpio todava, sin herrumbres, pero abollado a golpes.390
Paradjicamente, Sarmiento vivi los ltimos meses de su vida en la
tierra de los perros ignorantes, en el lugar donde los roosos haban
resistido, aos de una cruel guerra, animada por una Alianza Civilizatoria.
Fig. 14
Chalet de Sarmiento en Asuncin.
Extrada de la Revista Caras y Caretas, N 49, ao 2, 1899.
389. Sarmiento, Faustino. Carta a Mitre. 1872. Reproducido en El Nacional. 12 de diciembre
de 1877.
390. Bernardez, M. Sarmiento en Caras y Caretas. N 49, ao 2, Buenos Aires, 09 de septiembre de 1899.
229
JOS MANUEL SILVERO A.
El breve tiempo que estuvo en el Paraguay, asesor al Consejo Superior de Educacin para elaborar los planes educativos de aquel entonces y
adems se involucr en otros temas relacionados al quehacer educativo.
Por ello, no es aventurado suponer que varios de los intelectuales paraguayos del siglo XX estuvieran imbuidos de ideas cercanas al positivismo, al darwinismo social y a elementos conceptuales que apuntalaron el
discurso eugenista y del higienismo, propiamente dicho. Y es que los temas del siglo XIX, especialmente los suscitados desde la ciencia, fueron
cruciales para los debates de inicios y mediados del XX, pues desde la
misma, se asumi un poder extraordinario capaz de construir diversas
representaciones del mundo junto con formas de intervenir en l.
En una poca signada por la fe en la racionalidad de la conducta
humana y la confianza en el progreso ilimitado, surgieron reivindicaciones sociales, muchas de ellas relacionadas a la salud. A los temores del peligroso socialismo se sumaron otras cuestiones preocupantes dentro de la lite dirigente: las llamadas conductas antisociales, las cuales integraban el crimen, la prostitucin, la locura, las enfermedades de transmisin sexual. Al mismo tiempo, creci la preocupacin por el mejoramiento higinico y eugensico, lo
cual provoc la intervencin en el seno de los hogares, la atencin
del parto, de la niez. En ese marco, la medicina y la biologa, fieles
legitimadoras del mtodo positivista, fueron disciplinas que contribuyeron a dar solucin a aquellas problemticas.391
Palazn firma que el racismo es una forma de dominacin que viola
todos los derechos humanos: se vincula con la explotacin de la mano de
obra, con la divisin mundial en centros y periferias, con la divisin humana en gneros y oficios superiores e inferiores, y se vincula con las
391. Comerci, Mara Eugenia. Materializaciones y simbolismos en un espacio pblico. El
caso del Hospital Comn Regional de Santa Rosa en Di Liscia, Mara Silvia y Salto,
Graciela Nlida (editoras) Higienismo, Educacin y Discurso en la Argentina (1870-1940),
p. 217.
230
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
ideologas civilizatorias; adicionalmente, niega la oportunidad que tenemos de enriquecernos con la cultura del otro.392 Y es desde esta lnea poltica que el racismo se propone realizar la eugenesia o profilaxis de la especie segn las leyes de la herencia: depurar la progenie, sometiendo o eliminando a los inferiores que no se dejan someter. Se plantea como una
superacin fsica y cultural de la humanidad, sin que se escuche o se dialogue con los pueblos que se estigmatiza como inferiores y, como tal, dice
exterminables genocidio o bien sometibles a la cultura superior culturicidio.393
Seleccionar, vigilar y dominar
En la dinmica del higienismo paraguayo, los intelectuales, polticos
y los profesionales de la salud proveyeron conceptos sumamente eficaces
en lo que respecta a vigilancia y sujecin corporal. La construccin de un
discurso que emerga como indiscutible por su raz cientfica ayud a la
generacin de una inquietud por parte de las lites que vean de qu manera sus temores acerca de la suciedad se legitimaban desde la academia.
Por ello, la presencia de enfermedades, vicios y taras entre los pobres y
miserables cre la imagen del otro. El otro como contrario y ajeno a lo
moderno, al avance, es decir, a la vida civilizada. El higienismo arrop a
los cuerpos de sospechas y temores, dos razones ms que suficientes para
vigilar y someter.
En el Paraguay higienista (finales del XIX hasta mediados del XX)
ocurri un fenmeno muy distinto a lo acontecido en la Argentina. Si en
el pas vecino, gracias a la medicalizacin de las instituciones se estaba
forjando un ideal de ciudadano acorde con los nuevos principios de orden-moral-salud y que implicaba por un lado, el disciplinamiento en el
trabajo, en los hbitos higinicos, y en los smbolos nacionales, y por otro,
392. Palazn Mayoral, Mara Rosa. Fraternidad o dominio? Aproximacin filosfica a los
nacionalismos.UNAM: Mxico. 2006, p. 222.
393. Ibd.
231
JOS MANUEL SILVERO A.
el de una ideologa, que reclamaba una mejora en las condiciones materiales de vida, como medio de combatir los males epidemiolgicos no
deseados del proceso de urbanizacin; en estas tierras cal hondo parte
del discurso higienista y de su triada orden-moral-salud. No obstante,
las condiciones econmicas imposibilitaban un escenario homologable al
de la Argentina, especficamente en lo que respecta a polticas urbanistas.
El Paraguay distaba en demasa de una realidad producto de ciudades
como la de Buenos Aires. La preocupacin higienista bsicamente se centr en la campaa (interior del pas) paraguaya.
Si bien es cierto que desde el higienismo, se alent la mejora de las
condiciones de vida, sin embargo, como ya advertimos, no constan denuncias y cuestionamientos serios en relacin a las dinmicas econmicas
y sociales dominantes. El anlisis de la distribucin y acumulacin de la
riqueza no apareca como factor importante en el horizonte higienista. No
obstante, s pedan transformar el rol del Estado pero como tutores de
pobres mediante el traslado de la filantropa privada al rea estatal.394
Eugenie
Desde este panorama y teniendo como escenario la importancia atribuida a la eugenesia y al higienismo, a continuacin pasaremos a revisar
un escrito titulado Valor social de la salud de Justo Prieto.395
En la obra, el autor parte de un anlisis sucinto de la idea de progreso
insinuando que no es otra cosa que el ideal de perfeccin a lograr, merced
a una evolucin y no como producto de una simple transformacin. Y las
394. lvarez, Adriana. Hacia un balance historiogrfico de la salud pblica. Las pestes y
las enfermedades en la Argentina de fines del siglo XIX en Anuario Colombiano de Historia. Social y de la Cultura. N 26, 1999.
395. Poltico e intelectual paraguayo (1897-1982) Fue catedrtico de sociologa de la Universidad Nacional de Asuncin y de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ejerci el
cargo de ministro de Educacin y Justicia, adems fue rector de la Universidad Nacional de Asuncin.
232
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
causas para la consolidacin del progreso son varias, Prieto las agrupa en
vitales y sociales.396
Luego de hacer un breve repaso de algunas ideas de pensadores como
Spengler y Sttodar, fija su inters en Francis Galton. Considera que el ingls es el adalid de la nueva intelectualidad y que gracias a su trabajo la
moderna eugenesia pudo adquirir relieves cientficos a fin de incidir sobre los germo-plasmas que seran, segn Prieto, algo as como la materia
prima de la vida. No obstante, la eugenesia no podra responder de manera eficiente las aspiraciones de los que ven en la salud un factor de
civilizacin, pues quedaran fuera del mbito de la eugenesia los sectores
sanitariamente inferiores de la sociedad.397
Estos interesaran poco como elementos de seleccin en razn de
ofrecer una precaria perspectiva de utilizacin por las deficiencias
fsicas y mentales de los individuos, los cuales, abandonados as a
su suerte, iran transmitiendo sus taras a sus descendientes, formando estos un bloque pernicioso frente a esa lite pletrica de
salud y de vida que se obtendran, por los procedimientos eugensicos, de los elementos sanos.398
Prieto contina con su indagacin y sostiene que desde la Biologa se
pueden considerar las taras, las predisposiciones y an las degeneraciones efectivas como insignificantes y que las mismas podran ser desarraigadas de los germo-plasmas, mediante procedimientos adecuados durante generaciones. Surge as la accin del mdico o del higienista quien
al recurrir a mtodos curativos intensivos y radicales, aplicables no solo a
la colectividad en general, sino tambin a casos especiales de trascendencia en la formacin futura del ser, en cuanto ellos puedan serle eficaces
gracias a su aplicacin antes del nacimiento, ayuda a obtener un ser apto
para la vida.
396. Prieto, Justo. Valor social de la salud. Montevideo: Imp. Administracin de Lotera. Ministerio de Salud Pblica. Repblica Oriental del Uruguay. 1939, p. 9.
397. Ibd., p. 10.
398. Ibd.
233
JOS MANUEL SILVERO A.
El autor manifiesta, sin embargo, que para obtener un ser apto para
la vida, existen implicancias varias como la lucha contra adversarios poderosos como son las leyes de adaptacin, herencia y seleccin que se
originaron en la Naturaleza, la cual no entregar fcilmente sus secretos a
la curiosidad cientfica y al poder humano demasiado exiguo frente a ella.
Precisamente por esa importancia en que el hombre se encuentra frente a
esas leyes, como ante todo lo misterioso, se ha cado en una serie de errores, de confusiones y de exageraciones que han originado numerosas derivaciones inexactas que fluyen de tales leyes. Para el logro del objetivo,
los bilogos se han fundado en principios generales y los eugenistas en
observaciones y descubrimientos ya ms definidos. Entonces, corresponde por excelencia al mdico reflexionar los mtodos a seguirse, mediante
la clnica y la higiene, porque si a aquel interesa preponderantemente conservar la parte sana de la comunidad, a esta preocupa la recuperacin de
los que quedan a la saga.399
Por su parte, el socilogo tambin se muestra preocupado ante esta
situacin. A l corresponde, segn Prieto, proponer un sistema de previsin social a fin de ofrecer a cada ciudadano la seguridad de que su salud
es importante. Y manifiesta esto, pues:
Considerando a los enfermos fsicos y mentales como un vasto ejrcito de inadaptados que conspira contra la estabilidad social, y que
de tiempo en tiempo recibe el aporte de las epidemias o de las grandes convulsiones sociales, especialmente econmicas y polticas,
minando la salud pblica, no solo en cuanto pueda ser combatida
por la ciencia sino tambin por la leyes represivas, concibe como
indispensable la implantacin de un sistema de previsin social,
fundado en una nueva ordenacin de los elementos de progreso.400
Luego de reivindicar el poder de los mdicos y considerar que la
eugenesia no basta para dar soluciones de alcance global, Prieto analiza la
399. Ibd.
400. Ibd., pp. 10-11.
234
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
importancia de la Salud desde la ptica de la economa, el derecho, la
poltica, la psicologa, la demografa y la moral. No revisaremos cada una
de ellas, nos fijaremos nicamente en el valor moral de la salud y en la salud
como factor demogrfico para mostrar el grado de paternalismo, sujecin
corporal a la que eran sometidos los cuerpos enfermos, sucios, malos, degenerados.
Dice nuestro autor que la salud al ser un valor moral, es una virtud
que debemos practicar.
No hay enfermedades vergonzosas sino en razn de la indolencia
que la origina o la conserva. El enfermo debe considerar al mdico
como un confesor a quien un pecador acude presuroso en busca de
absolucin, y al medicamento como el agua del Jordn. La enfermedad es una inmoralidad por el contagio siempre inminente de
algunos como por sus consecuencias perturbadoras en los mbitos
personales y en las costumbres sociales. Solamente un hombre sano
tiene una conciencia limpia y sus actos son altruistas. Al lado del
precepto Aydate de Smiles, debe figurar otro: Crate, y ms
prctico que el precepto socrtico Concete a ti mismo sera este
otro: Conoce tu organismo.401
La completa identificacin entre el enfermo, el sucio y el degradado
moral se confunde en la visin de Prieto cuando afirma:
Tanto el alma como el cuerpo de un enfermo puede ser foco de
infeccin.402
En el apartado dedicado a la salud como factor demogrfico, el autor
es categrico al afirmar que el progreso de una sociedad depende de su
vitalidad. El totalitarismo subyacente en sus apreciaciones se desborda al
decir que no es vlida cualquier vitalidad, sino la fuerza del individuo
401. Ibd., p. 11.
402. Ibd., p. 12.
235
JOS MANUEL SILVERO A.
con una exacta conciencia de su valor demogrfico y su pertenenciasujecin a una horma establecida por el espritu nacional.
() porque se siente un elemento integrante de la comunidad ante
la cual se considera con una obligacin: la de contribuir, usando de
la plenitud de su vida fsica, para mantener la cohesin material,
defendiendo sus fronteras, y la cohesin moral mediante el mantenimiento de los ideales colectivos, de las tradiciones, en una palabra, conservando el espritu nacional.403
El discurso de Prieto muestra la manera en que el cuerpo debe ser
disciplinado, controlado, vigilado desde un constructo sin sentido pero
profundamente autoritario. El misterioso espritu nacional legitima la
intervencin social desde la prctica de la higiene pblica, la eugenesia, la
puericultura, instituciones como Gota de leche, todas ellas signadas por
una clara medicalizacin de la sociedad. En definitiva, la construccin o
el intento de una nacionalidad desde los hilos del higienismo fue irreversiblemente, el bastimento de tecnologas de dominacin y sujecin
corporal donde la limpieza y la profilaxis se tomaron de la mano.
Talak nos recuerda que la idea de preservacin de la sociedad como
un todo, ms all de la simple suma del bienestar de cada integrante individual, puso en primer plano las nociones de higiene y profilaxis como metas
inherentes del nuevo modelo mdico. Sin embargo, mientras la nocin de
higiene estaba asociada al mejoramiento de las condiciones ambientales
para evitar o minimizar la aparicin de enfermedades o anomalas en la
sociedad presente, la nocin de profilaxis aluda a las intervenciones que
buscaban a travs de medios selectivos desterrar en el presente elementos
perniciosos para la sociedad futura (eugenesia).404
Foucault afirma que hasta mediados del siglo XX la funcin de garantizar la salud de los individuos significaba para el Estado, esencial403. Ibd., p. 12.
404. Talak, Ana Mara. Eugenesia e higiene mental: usos de la psicologa en Argentina (19001940) en Miranda, Marisa y Vallejo, Gustavo (compiladores.) Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino, p. 564.
236
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
mente, asegurar la fuerza fsica nacional, garantizar su capacidad de trabajo y de produccin, as como la de defensa y ataques militares. Hasta
entonces, la medicina estatal consisti en una funcin. Orientada principalmente hacia fines nacionalistas, cuando no raciales.405
Alcoholismo y reforma social
La miseria de amplios sectores de la sociedad, especialmente la campesina, fue objeto de anlisis por parte de instituciones del Estado y de
muchos intelectuales de inicios del siglo XX. Justo Pastor Bentez406 fue
uno de los que reflexionaron acerca de las terribles consecuencias del temido vicio. Para el intelectual liberal, el alcoholismo es la causa de la miseria y no una consecuencia de la misma. La lnea de su argumentacin es
consecuente con la de la poca donde la solucin pasaba por la superacin de estas lacras acentuando la accin filantrpica o caritativa y arguyendo incluso, la necesidad de una verdadera reforma social.
Es bueno recordar, siguiendo a Quintanas, que para el higienista, la
sociedad era concebida como un organismo vivo, con sus propias caractersticas anatmicas y fisiolgicas. Entonces, las patologas sociales seran
todas aquellas alteraciones del orden poltico, econmico y moral vigente
que se consideraba que, de alguna manera, perjudicaban el estado de salud de la poblacin: desde el alcoholismo, el nicotismo y la prostitucin,
hasta la mendicidad, la vagancia, la criminalidad, el suicidio, la ignorancia o el fanatismo, pasando por el caciquismo, el pauperismo, las huelgas,
los motines y las revoluciones. En todas estas situaciones, se entenda que
se estaba rompiendo el equilibrio necesario para conservar la salud, tanto
del organismo social como del individual.407
405. Foucault, Michel. La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina en OMS/OPS.
Medicina e historia. El pensamiento de Michel Foucault. Washington. 1978, p. 18.
406. Bentez, Justo Pastor. Ensayos sobre el liberalismo paraguayo. Asuncin: Archivo del Liberalismo. 1988.
407. Quintanas, Anna. Higienismo y medicina social, p. 278.
237
JOS MANUEL SILVERO A.
Sin embargo, al parecer, la verdadera preocupacin de los higienistas no era tanto la penuria de medios con sus inevitables secuelas de alimentacin insuficiente, vivienda insalubre, fatiga prematura y desplazamiento de la mujer y de los hijos que engendran la enfermedad en la familia obrera y la degeneracin de la raza; sino la disminucin de la capacidad productora colectiva, lo que, en ltimo trmino, representa una prdida cuantiosa del capital nacional en vidas y haciendas. Hay, pues, tres
elementos interesados en la resolucin del problema: el obrero que pierde
la salud y la existencia, el patrono que no obtiene del capital el debido
rendimiento y el Estado que, nutrindose de una y otra raz, no puede
prosperar y engrandecerse si ambas caducan. Los tres necesitan colaborar
en la obra comn, porque los tres son, en definitiva, los beneficiarios directos del provecho.408
Al respecto, Warren considera que en la posguerra, las actividades
sociales de las clases pudientes merecan una amplia cobertura de la prensa,
sin embargo, esa misma prensa ignoraba por regla a las clases rurales,
exceptuando a quienes deploraban la pereza e improvidencia de las masas y las exhortaba a trabajar con devocin.409
Los intelectuales no se cansaban de repetir manos a la obra!, aunque dejando a otros la tarea de poner en prctica el lema.410
En un apartado intitulado Venenos de la raza, Bentez manifiesta que:
La grata impresin que se experimenta al viajar por la campaa
ante la belleza y variedad del paisaje, el espectculo de la labor
fecunda y alentadores sntomas de progreso, se neutraliza por algo
que entristece y duele: el alcoholismo. He ah la plaga, flagelo devorador como el acridio, ms duro que la sequa, cruel como las
408. Ibd.
409. Gaylord Warren, Harris. Paraguay y la Triple Alianza. La reconstruccin del Paraguay, 18781904, p. 447.
410. Ibd.
238
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
revoluciones, temible como la peste, repelente como un crimen. No
se transita un kilmetro sin encontrar al paso la infame banderita
blanca, burdel campesino donde no hay sino caa.411
La preocupacin de Bentez se entremezcla con elementos de economa y moral. Las fuerzas fsicas y la produccin econmica del campesino
se diluyen en la copa del aguardiente, segn nuestro autor. All naufragan
su dignidad, su hogar, su moral, all est la suprema causa del atraso, de
la miseria.412
Toda posible reforma social, todo atisbo de progreso, sern intiles si
no se elimina con energa reprimente el alcoholismo de los campesinos.
Espanta el dao que est causando, asustan las proyecciones sociales, fisiolgicas y econmicas que ha de tener el flagelo si no se le
pone valla. Como el aceite, ese alcohol venenoso va infiltrndose
para infestar al ltimo agricultor y arruinar el ltimo hogar. Hay
pueblos en los que el espectculo de la ebriedad es permanente,
normal, cotidiano. A nadie molesta. Se han aflojado todos los resortes: se proclama el fatalismo, la imposibilidad de lo irremediable y
se sigue bebiendo. No habr arma divina o humana con qu combatirlo? No se pondr alguna vez la mano en la llaga?413
Por su parte, las reflexiones de Genaro Romero como director de Tierras y Colonias asumen la preocupacin del gobierno de aquel entonces
por llegar a los campesinos, no por medio de una atencin efectiva, sino
gracias a una publicacin gratuita de nombre Cartilla informativa. Los folletos que aparecan abordaban temas varios como la anquilostomiasis, la
viruela, el sarampin, tuberculosis, ttanos, gripe. Asimismo, se encargaba de instruir a los campesinos para hacer frente a las picaduras de insectos como piques y araas. Adems de mordeduras de serpientes, perros
411. Bentez, Justo Pastor. Ensayos sobre el liberalismo paraguayo, p. 112.
412. Ibd.
413. Ibd., pp. 112-13.
239
JOS MANUEL SILVERO A.
rabiosos, intoxicaciones en general y muy especialmente el problema del
alcoholismo. A manera de una pragmtica general, los folletos eran repartidos con la intencin de hacer frente a las muchas necesidades del campesino quienes deban sortear los imponderables en ausencia de personal
sanitario suficiente e infraestructuras debidas, a lo largo y ancho del pas.
Un peridico (El Liberal) de aquel entonces reprodujo parte de lo
expresado por Romero en una de sus Cartillas. Como se podr notar, persistan la idea y la imagen de la suciedad como corolario de la ignorancia
y la indolencia.
Varias enfermedades en complicidad con la ignorancia, la despreocupacin y la pobreza causan el debilitamiento y la ruina de nuestra poblacin rural. La mayora sera curable si se preocupara de
educar ms la voluntad y la indolencia de los campesinos, si se
dieran a conocer ms esas enfermedades, sus peligros, sus consecuencias y sus modos de evitarlas.414
Romero compil las expresiones vertidas en los peridicos de la poca que resuman los contenidos de los folletos que peridicamente aparecan. Especficamente, uno de ellos, abord la anquilostomiasis en los siguientes trminos:
Est demostrado por observaciones cientficas que los nios que
padecen de anquilostomiasis se desarrollan de una manera muy
pobre, tanto fsicamente como en lo moral. Y si esto es as, como en
verdad lo es, qu podemos esperar de esos miles de nios anquilostomisicos diseminados por toda la repblica? Tales nios, plidos, panzones abotagados o enclenques, son sin embargo los jefes
de las futuras familias, los agricultores del porvenir, la esperanza
de la patriaY esas son las condiciones en las que crecen todos los
nios de nuestros agricultores.415
414. Romero, Genaro. Cartilla Informativa. Informaciones para los agricultores. Asuncin: Imp.
Lit. M. Brossa. 1923, p. 45.
415. Ibd., p. 48.
240
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Est claro que el inters de la prensa en promocionar los folletos no
pasaba por denunciar la situacin de injusticia a la que eran sometidos
miles de campesinos y sus respectivas familias. En el Paraguay de los
aos 20, la gran preocupacin de la clase explotadora distaba en demasa
de la salud de los hijos indefensos de los campesinos o de las condiciones
insalubres en que vivan. La verdadera y nica preocupacin era que:
Esta enfermedad de los campesinos es uno de los ms serios obstculos con que tropieza el desarrollo agrcola y econmico de la nacin.416
Si en los folletos se desgranaban ideas, declogos y mandatos, su
finalidad ltima consista en disponer de un cuerpo sano para seguir produciendo en beneficio de otros. De ah la importancia del higienismo como
brazo ejecutor de prcticas y hbitos saludables.
El aseo en la casa y sus alrededores es indispensable como medida
y costumbre higinica ; el barrido en las casas alegra; porque una
casa sucia entristece, y disgusta, y nos da mala idea de sus dueos
o habitantes. El aire que se respira en las casas o habitaciones aseadas es saludable; y el de las casas desaseadas es enfermizo o mal
sano.417
Higiene del matrimonio
El famoso divulgador Peratoner dice en su obra Higiene y fisiologa del
amor en los dos sexos que la higiene es un sistema de altas previsiones que
abarca todos los actos de la vida.418 Por ello, desde el horizonte higienista,
416. Ibd., p. 48.
417. Ibd., p. 18.
418. Peratoner, Amancio. Higiene y fisiologa del amor en los dos sexos. Afrodisia y Anafrodisia los
dos polos de la pasin amorosa, consejos tiles; Hermafrodismo y hermafroditas en la especie
humana, hechos curiosos, errores graves sobre el particular. Ampliacin refundida del libro de
igual ttulo del Doctor A. Debay, con copiosos extractos de la obra clebre del profesor F. Ronband
241
JOS MANUEL SILVERO A.
todo lo relacionado al sexo necesariamente deba ser reglado y vigilado
desde unos parmetros construidos culturalmente y a su vez legitimados, desde criterios emanados del gremio mdico. En ese sentido, la gestin del cuerpo no poda significar un asunto individual.
Entonces, todo aquello que se sala de la norma era propenso a la
degeneracin de la moral individual y social (el hermafroditismo, las enfermedades venreas, la masturbacin o el libertinaje). Al ser el coito un
medio para la reproduccin y nunca un fin en s mismo, los mdicos higienistas argumentaron a favor del amor como potencia gensica. La lgica higieno-panopticista arrincona al cuerpo una y otra vez al punto de
controlarlo hasta en los ms nimios detalles de su intimidad.
En esta lnea, vamos a revisar un texto titulado Higiene del Matrimo419
nio de Eduardo Lpez Moreira. Bajo el auspicio de un destacado higiniesta paraguayo de inicios del siglo XX, David Lofruscio,420 nuestro autor
urde un discurso radicalmente higienista y expone las razones cientficas del mismo.
Tal como habamos advertido, el higienismo ha dado las herramientas para que la lite instale y despliegue sus criterios y as delimitar lo
debido y lo indebido. Desde criterios hegemnicos producto de una medicalizacin, aparecen los mandatos de los mdicos como nicos e incuestionables. En este caso, el que expone la razones higinicas es todava
un estudiante de medicina, pero ya adopta la postura y actitud propia de
un higienista de inicios del siglo XX.
Warren cita las impresiones de un cnsul general brasilero quien al
terminar la guerra ansiaba que la civilizacin se asiente en el Paraguay de
concernientes a la impotencia genital por Amancio Peratoner. Barcelona, La Moderna Maravilla, gran casa editorial, Establecimiento Tipogrfico de los Sres. de N. Ramrez y C.:
Barcelona. 1880, p. 213.
419. Lpez Moreira, Eduardo. Higiene del matrimonio. Conferencia dada en el Centro de Estudiantes de Medicina. Universidad Nacional de Asuncin. Talleres Nacionales de H. Kraus:
Asuncin. 1903.
420. Lofruscio, David. Higiene pblica y privada. Asuncin: Universidad Nacional de Asuncin-Talleres Nacionales de H. Kraus. 1903.
242
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
una vez por todas y para el efecto recurri como siempre acontece al
cuerpo y a la moral para refrendar su anhelo.
() la caracterstica del orden social sobre la cual se asienta la familia no es el casamiento religioso catlico, sino el concubinato de
todos. Incluso omitiendo cualquier otro factor, ste solo manifiesta
y explica la debilidad y el atraso de una nacin condenada a perecer si no la rescata de la decadencia moral en que est sumida una
fuerte corriente civilizadora.421
Quiz por ello, la importancia de la higiene en este caso del matrimonio como poltica pblica por encima de los usos privados. Lpez
Moreira es categrico al expresar lo siguiente:
No solo debe interesar a quienes lo tengan que poner en uso, sino
que tambin al Gobierno, puesto que de ello se tiene el resultado
del adelanto de un pas y lo fuerte de un ejrcito, porque la constitucin buena de sus soldados har que puedan resistir a las vicisitudes propias de la milicia.422
Puesto que el centro de inters del texto es el matrimonio, la premisa
a indagar es el concepto que el autor tiene acerca del amor.
En la antigedad, se consideraba generalmente al amor como lo
consideran hoy los fisilogos y los mdicos; es decir, como un deseo imperioso, anlogo al del hambre, la sed, la respiracin, etc.,
pero sublime porque tiende a la reproduccin de la especie, al aumento de la poblacin, y por lo tanto, al mayor podero de la patria.423
421. Gaylord Warren, Harris. Paraguay y la Triple Alianza. La reconstruccin del Paraguay, 18781904, p. 451.
422. Lpez Moreira, Eduardo. Higiene del matrimonio, pp. 3-4.
423. Ibd., p. 4.
243
JOS MANUEL SILVERO A.
Como se podr notar, el cuerpo queda totalmente relegado a las necesidades de la patria en funcin a la estadstica demogrfica. No obstante, desde el punto de vista de la moral, los vicios y las pasiones impuras
gracias al matrimonio quedaran moderadas, pues la unin es sinnimo
de perfectibilidad humana segn el autor.
Una vez ofrecidos los argumentos a favor del matrimonio y de su
necesidad como estrategia a favor de la demografa, el texto se aboca al
punto inicial de la cuestin: la seleccin de la pareja.
Para cumplir con esta ley, es necesaria la eleccin, no respecto a la
hermosura, a la riqueza sino a la edad requerida para la unin, los
estados morbosos y condiciones morales para cada uno.424
Considera nuestro autor que ordinariamente los matrimonios desproporcionados (en edad) son tristes e inmorales, razn que debe mover
a las autoridades a legislar con la finalidad de prohibir estas uniones y
evitar malformaciones de fetos en caso de darse la fecundacin.
El siguiente punto es ms que interesante y tiene que ver con el temperamento de los futuros esposos. Una completa vigilancia corporal tambin deba tener en cuenta el genio a fin de evitar complicaciones. Muestra clara de la poderosa y profunda intromisin del higienismo en la vida
de las personas.
() es necesario tambin tener presentes los diferentes temperamentos. Se ha observado que la unin del bilioso al linftico, del
sanguneo al nervioso, etc., dan nios llenos de fuerza y salud con
un temperamento o de una idiosincrasia menos dispuesta a los vicios fsicos y morales que los padres hayan podido tener.425
424. Ibd., p. 4.
425. Ibd., pp. 5-6.
244
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Avanzando en la lista de los mandatos de Lpez Moreira, el siguiente tem a considerar es la presencia de enfermedades en los futuros esposos.
El permitir que se unan y se confundan predisposiciones enfermizas, es favorecer y fomentar el desarrollo de afecciones, tanto ms
rpidas y graves, por cuanto encuentran un terreno virgen dispuesto
a fecundarlas y a perpetuarlas.426
Como habamos visto anteriormente, la eugenesia se refiere bsicamente al buen nacimiento. Entonces, una de las preocupaciones centrales
de los defensores de la misma era la de propiciar parejas correctas. Aquellos bien nacidos estaban habilitados a dejar descendencia, no as, los
mal nacidos. La creencia firme que la gente inclusive heredaba rasgos
de comportamiento como la criminalidad al igual que se hereda el color
de los ojos, propici un discurso sumamente violento, pues situ a los
inferiores entre los no deseados genticamente y a los aptos para dejar
descendencia. La siguiente exclamacin sintetiza toda la fuerza de lo mencionado:
Qu crimen social no sera, la unin de individuos de taras tuberculosas o sifilticas, o bien que sufran estas mismas enfermedades!427
Como es de notar, la enfermedad est muy presente en el imaginario mdico de la poca. El mal que atenta contra un orden anhelado
debe ser evitado para as impedir ms degeneraciones, malformaciones,
taras, entre otros males.
Sin embargo, en ningn apartado Lpez Moreira plantea las condiciones insalubres de las instalaciones sanitarias a lo largo y ancho del pas.
En el momento que ofreca sus recetas para los futuros casados, una gran
426. Ibd., p. 6.
427. Ibd., p. 6.
245
JOS MANUEL SILVERO A.
parte del pas se encontraba con graves problemas de uncinaria, desnutricin, disentera y una ausencia total de polticas pblicas a favor de la
promocin de gestin de excretas, sistemas de redes de agua potable, alcantarillado, etc. El discurso citadino nunca coincidi con las necesidades del campo y no poda, pues no conocan a cabalidad la cruda realidad
los que desde un atril proferan ideas como:
Hay que tambin tomar en consideracin, si la mujer tiene la aptitud necesaria para el parto, especialmente en las que son pequeitas, endebles, cojas, mal formadas o raquticas.428
Continuando con el registro de la obra, un detalle llama la atencin
por lo inusitado de la cuestin. La sugerencia de nuestro autor de limitar
el noviazgo es argumentada de la siguiente manera:
Entre jvenes ardientemente apasionados el uno del otro, y que se
ven todos los das, hay un peligro real en la prolongacin desmesurada de esta situacin; as es que se les ve enflaquecer de da en da,
ponerse plidos y desmejorarse, sobre todo a la joven, al cabo de
tantos meses de entrevistas diarias, que son verdaderas pruebas
incompatibles con la continencia. Todo esto es un motivo para que
cuanto antes se realice la unin, si no se quiere exponerlos a que
pierdan su virtud, o a lo menos, que pierdan su salud.429
Una vez controlado y vigilado el tiempo de noviazgo, debe cuidarse con detalles el da de la boda, pues podra coincidir la misma con la
regla de la mujer o a raz de la presin propia del casamiento, hacer que
la misma se precipite. Por eso, nuestro autor recomienda:
As el momento o la poca ms favorable para la celebracin de la
unin, es el da intermedio entre una y otra menstruacin.430
428. Ibd., p. 7.
429. Ibd., p. 8.
430. Ibd., p. 8.
246
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Una vez que se fije la fecha de la boda y la misma hubo acontecido, el
esposo deber portarse la noche de la unin de una manera adecuada:
() el hombre no se debe exaltar por los deseos gensicos, se portar con calma, puesto que la joven esposa tendr su espritu agitado
a causa del cambio repentino de estado ()431
Una vez consumado el acto, Lpez Moreira es categrico al afirmar
que se debe tener muy en cuenta los preceptos de la Higiene del matrimonio, los cuales cita y son:
Ser siempre moderado, no abusar de los placeres sexuales, como
tambin tener como hora ms adecuada la noche, puesto que es el
momento en que las fuerzas gastadas durante el da son recuperadas. Se sabe que la ereccin es ms fcil por la maana al despertar,
cuando la vejiga se halla distendida por la orina acumulada durante la noche: en efecto, esta distencin provoca una compresin en
los plexos venosos situados entre la vejiga y el pubis y que se continan con la vena dorsal del pene. No por la facilidad de ereccin a
esta hora se debe utilizarla, porque despus no existe tiempo suficiente para descansar de la fuerte sacudida que experimenta el sistema nervioso.432
La masturbacin es un punto importante dentro del horizonte mdico higienista; el mismo ha sido objeto de mltiples estudios.433 Al ser la
cpula con fines reproductivos, liberar el esperma adecuadamente es la
parte poltica del acto sexual y es all donde los higienistas vigilan a fin
de evitar contratiempos. La masturbacin constituye una prdida y los
efectos de tan nefasto hbito deben ser, segn la perspectiva higienista,
necesariamente perjudiciales para la salud. Al evitar la procreacin, la
431. Ibd., p. 8.
432. Ibd., p. 9.
433. Vase un interesante anlisis del tema en: Laqueur, Thomas W. Vicio solitario. Una historia cultural de la masturbacin. Buenos Aires: FCE. 2007.
247
JOS MANUEL SILVERO A.
masturbacin, masculina o femenina, se presenta como un mal que es al
mismo tiempo social y pblico, pues es producto de un vicio y, por ende,
atenta contra la perpetuacin de la especie.
Lpez Moreira se refiere a la masturbacin como fraude en el cumplimiento de las funciones gensicas. Considera que estas prcticas innobles pueden provocar en las mujeres todas las enfermedades del aparato generador, desde la simple inflamacin hasta las degeneraciones y desorganizaciones ms rebeldes.
Al lado de estos accidentes en los individuos, debemos mencionar
los peligros y los inconvenientes para las familias y la sociedad.
Uno y otro esposo se acostumbra a la orga, al vicio, y esto conduce
naturalmente a la inconstancia, a la infidelidad, al adulterio: se desmoraliza la mujer, y si casualmente llega esta a ser fecundada, los
hijos vienen al mundo en graves condiciones fsicas y morales.434
Como ya habamos mencionado en varios apartados anteriores, la
situacin socioeconmica del Paraguay de inicios del siglo XX pas factura a los cuerpos y cal profundamente en la piel de hombres y mujeres a
travs de enfermedades, parsitos y una larga lista de necesidades. Sin
embargo, esa triste realidad a los ojos de un estudiante de medicina de
aquella poca era explicada desde el vicio y la maquinacin innoble de la
masturbacin.
Quin sabe si esos nios dbiles y enfermizos, que tanto abundan
en la sociedad moderna, son fruto de esos actos incompletos y anormales en que la naturaleza ultrajada parece impotente para formar
seres perfectos! Quin sabe si, privada momentneamente de su
fuerza plstica y creadora, la naturaleza crea algunas veces anomalas y monstruosidades por defectos!435
434. Lpez Moreira, Eduardo. Higiene del matrimonio, pp. 12-13.
435. Ibd., p. 13.
248
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
A MANERA DE CONCLUSIN
Piko aipo amanr aete
uatindgui as ha jaha
jaipykivo aaret.
Ser que cuando muramos
saldremos del abrojal para irnos
directamente al Infierno.
TEODORO S. MONGELS (poeta paraguayo)
Ms all del higienismo
Llevamos a cuestas una historia que nos ha condicionado en demasa con respecto a los otros. Nos resistimos a creer que la verdad, la belleza
y el bien puedan vivir fuera de las fortalezas de la tradicin y la norma.
Allende de lo que consideramos vlido, til y adecuado, nada hay para
nosotros. Sin embargo, en los suburbios, en los lmites de nuestro lenguaje y de nuestro mundo, existe un universo que pone a prueba todo el
constructo que sustenta nuestras certezas y que defendemos de manera
apasionada. Tamaa realidad podra subvertir la manera que administramos nuestra historia ante la variedad de realidades cotidianas alternativas? Desde la mierda hemos arrinconado a los ms dbiles, pero al mismo tiempo tambin fuimos acorralados por los dadores de civilizacin.
Hemos construido una frontera interior entre nosotros y los otros han
erigido barreras a base de prejuicios que nos cuesta y les cuesta franquear. Figari dice que la diferencia en s misma encierra el germen de la
abyeccin aunque no necesariamente siempre la contiene.
249
JOS MANUEL SILVERO A.
Todo proceso de diferenciacin supone una ontologizacin en trminos binarios, lo cual a su vez se expresa en trminos de semantizacin de opuestos. La subalternizacin supone relaciones en posicin de alteridad en las que el otro siempre es construido por el
grande-autre, en cuyo mirar el sujeto se identifica. La relacin de
alteridad formulada en los trminos Otro-otro (denominada othering por Gayatry Spivack) especifica la dialctica de autoconstruccin del Otro dominante en la medida que produce los otros sujetos subalternos (Spivack, 1985). Lo otro subalterno no solo se formula en trminos represivos/prohibitivos, es decir, aquello que no
se debe o no se puede, sino y bsicamente como generacin de la
otredad sobre la que reposa mi propia generacin. Necesito de un
otro que afirme mi existencia, en la negacin de la suya propia. Mi
duplo no es un otro per se, sino mi reflejo. Solo puedo verme a m
mismo en el otro diferente. En su/mi represin lo creo. No est
fuera de m, porque constituye mi exterior constitutivo. Ms bien el
otro me funda. Por eso no puede igualarse. Debe seguir siendo la
ausencia que marca mi presencia en el mundo; de all el antagonismo y la violencia de la diferencia.436
Cuando escriba este libro y comentaba a mis amigos el porcentaje
importante de paraguayos y paraguayas que todava al da de hoy recurren a la letrina comn (y al avati igue o mazorca de maz sin granos que se
utiliza como si de papel hignico se tratara) en ausencia de una red nacional de alcantarillas, la mayora de las respuestas que recib como retorno a
mi inquietud estaban vilmente trasvasadas de asco y desprecio. Si la mierda
y todo lo que ella genera ha estado ah siempre cmo es que desde la
academia no nos dimos cuenta durante tantos aos?, pregunt un colega.
Lo abyecto siempre nos acompa, sin embargo, el coraje para abordarlo,
no. As, nos vimos imposibilitados en imaginarnos que la belleza tambin podra asomarse en los labios de un apestado Pychaichi o en la puesta
de sol en los vertederos de Cateura. Ah, en el lugar donde mora la sucie436. Figari, Carlos Eduardo. Las emociones de lo abyecto: repugnancia e indignacin,
p. 132.
250
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
dad, imaginamos todo, menos belleza. Hemos, en nombre del higienismo, instalado en los lugares ms carenciados una poderosa trampa llamada: vergenza. Vergenza al estigma de lo sucio, del olor, de vivir cerca de los residuos o juntando residuos. Vergenza a la pobreza, al desempleo, a la mancha de la vagancia. Pero no hemos desarrollado ningn tipo
de retraimiento a la hora de aceptar, sin ms, situaciones de desigualdad
y explotacin sostenida.
Fig. 15
Orquesta de Cateura.
Foto extrada del perfil de Facebook
de la Orquesta de instrumentos reciclados de Cateura.
2013.
Sin embargo, en el Paraguay de hoy, alejado de aquellos tiempos
higienistas, la Orquesta de Cateura suena orgullosa con instrumentos reciclados. La esttica contenida en el esfuerzo y la dignidad hace de la misma el ejemplo ms vivo de que con voluntad, conocimiento y organiza-
251
JOS MANUEL SILVERO A.
cin, siempre nos situaremos por encima de nuestras limitaciones y ms
all de los miedos que han sido introyectados en nuestros cuerpos.
Pero si persistimos en dejarnos llevar por las rmoras del higienismo, la suciedad har que seamos ms sucios, pues nos rebajaremos con
infamia a la condicin de disminuidos. Los chicos y chicas de la orquesta
reencantaron su mundo con sonidos redimidos del olvido, del desecho,
del fin ltimo; de la mismsima mierda. Hoy, el mundo disfruta y admira
el talento, la valenta y la firmeza de estos jvenes.
Nosotros, qu orgullosos lucimos nuestras mejores galas (material)
cada verano, con qu msica haremos revivir las aguas del lago Ypacara? Encontraremos las notas para acompasar la contaminacin de nuestras aguas subterrneas? Qu sinfona nos har vibrar cuando acusemos
recibo de tanto abuso al matar cientos de hectreas de bosques diariamente y ensuciar el ambiente en ausencia total de polticas pblicas sustentables? Llegar el da en que, ms all de la impronta heredada de un
higienismo verticalista y panopticista, las miradas coludirn hacia el que
atenta contra su entorno y la fuerza de la mayora har que la vergenza
se instale como castigo en el que contamina pudiendo evitarlo? Invertiremos en infraestructuras bsicas como sistema cloacales a la hora de construir nuestros esplndidos edificios?
Asimismo, los recicladores se sentirn valorados por una sociedad
que en breve entender la importancia de gestionar los desechos con responsabilidad y actitud solidaria?
Una cosa es vivir en la ms absoluta indefensin a consecuencia de
un estado injusto y negligente llegando a precisar oportunidades reales
previstas no siempre por polticas pblicas encaminadas hacia una vida
mejor. Y otra muy distinta, la actitud irresponsable y caprichosa del ciudadano medio con estudios secundarios o incluso universitarios que
ensucia su hbitat en ausencia total de una conciencia y respeto hacia el
entorno y hacia los dems.
Me atrevo a decir que la belleza como una esperanza de pronta concurrencia, es posible. Acontecimiento presente con proyeccin hacia futuro donde la pluralidad de voces distintas sonarn en un horizonte prxi-
252
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
mo. La belleza es tiempo que se espera viviendo con dignidad. Ahora
bien, si consideramos la belleza como vivencia, la verdadera lucha es la
que debemos entablar a favor del bienestar, pues ella es ms que lcita y
necesaria.437
Bienestar como ejercicio de empoderamiento y capacidad de expresin de uno mismo con los dems. Expresin de vida interior y no solamente de ideas. El bienestar se puede aprender, pues bsicamente es una
capacidad para administrar nuestra palabra y desde ella, nuestras necesidades y sueos en comunidad. Y la expresin en pos del bienestar es la
del cuerpo.
En el cuerpo se hallan unidos, reunidos y fundidos naturaleza y
cultura, condicin biolgica y aprendizajes sociales, aspectos fisiolgicos y sociabilidades incorporadas. A lo largo de la historia, pero
sobre todo en el contexto del capitalismo, el cuerpo ha sido y es el
nudo gordiano de las relaciones sociales, no solo en cuanto fuerza
de trabajo, sino tambin en tanto mbito de las capacidades de apropiacin/expropiacin sensoriales del mundo. Es decir, el sujeto
definido corporalmente no solo hace, sino tambin siente, y en ese
sentir-haciendo se vuelve ms o menos capaz de apropiarse del
mundo. Por los dos aspectos anteriores, en el cuerpo aparecen las
inscripciones de lo social, las marcas y huellas de las trayectorias,
las pistas que alcahuetean acerca de las posiciones-condiciones sociales de los sujetos.438
A lo largo del libro se pudo evidenciar de qu manera en ausencia de
expresin e imaginacin, los imponderables se empotran. Sin creatividad
y sin libertad las voces dejan de ser plurales y por ello, las decisiones se
tornan dominio de los particulares.
437. Vanse las necesidades persistentes en materia de salubridad: http://www.bvsde.
paho.org/eswww/eva2000/paraguay/informe/inf-09.htm
438. Vergara, Gabriela. Conflicto y emociones. Un retrato de la vergenza en Simmel, Elias
y Giddens como excusa para interpretar prcticas en contextos de expulsin en Figari,
Carlos y Scribano, Adrin. Cuerpos, subjetividades y conflictos: hacia una sociologa de los
cuerpos y las emociones desde Latinoamricapp. 35-36.
253
JOS MANUEL SILVERO A.
La imaginacin no es consecuencia de una estril contemplacin, es
la imagen que proyecta una realidad posible. Cerutti afirma que no debemos condenar la imaginacin, sino por el contrario, debemos esforzarnos
en captar su extraordinaria fuerza de resistencia y de recuperar el derecho
al ejercicio de nuestra propia imaginacin, que nos permita incluso adaptar los contenidos imaginativos impuestos a los reclamos de nuestros contextos distintos. Un pueblo que se readuee de su imaginacin y que recupere su derecho a soar sus propios sueos y trabajar para realizarlos,
podr ser un pueblo libre, dice el filsofo.439
Recuerdo con absoluta nitidez los cuerpos denigrados de aborgenes
quienes, impotentes ante una inusitada violencia fsica y simblica, eran
desalojados de un espacio pblico de Asuncin. La permanencia de esos
cuerpos extraos en la Plaza Uruguaya haba despertado el celo higienista de algunos vecinos y comerciantes de la zona quienes remarcaron
una y otra vez el lado inmundo de aquella empresa. Sin otro lugar donde morar, sin otro lugar donde cagar, sin otro lugar donde comer, sin otro
lugar donde dormir, los aborgenes aguardaron un buen tiempo unas tierras que nunca llegaron. El ideal desinfectado triunf. Paradjicamente,
el espacio se rode de rejas cuyos diseos recuerdan el siglo del higienismo. Asimismo, si uno observa con detenimiento, varias de las estatuas
(copias) que engalanan la Plaza, reclaman un pasado estrictamente europeo. La mierda en su compleja e inconmensurable acepcin puede explicar con nitidez el desprecio que seguimos gestionando en detrimento de
los roosos aborgenes. Preferimos el aire refinado de la lejana y calcificada Europa que los tufos cercanos de nuestros malolientes guaranes. Una sociedad que opta por las rejas para devolver la vida a un
espacio pblico, es una colectividad enferma. Lo pblico es sinnimo
de apertura, de pluralismo, de puja de ideas y posturas. Si blindamos las
plazas por temor a la suciedad de los aborgenes, imagnense lo que haran ellos si temieran a nuestros actos de hombres civilizados.
439. Cerutti-Guldberg, Horacio. Filosofa Latinoamericana de la Educacin en VV.AA.
Filosofa de la Educacin. Hacia una pedagoga para Amrica Latina. (Panoramas de Nuestra
Amrica. N 7). Mxico:UNAM. 1993.
254
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
La evidencia de que toda realidad corprea (carne, huesos...) necesita morar en un espacio, hace inevitable que nos fijemos en nuestro carcter de habitante corpreo pasajero oriundos de un mundo dado y construido. Entonces, la ciudad emerge ante nuestros ojos como la accin cultural por antonomasia de unos seres dotados de cuerpos que estn en un
lugar y tienen un lugar para vivir (no todos). Anclar un cuerpo en un
espacio organizado es asumir que las relaciones espaciales de los cuerpos
humanos determinan en buena medida la manera en que las personas
reaccionan unas respecto a otras. Por eso, si no pensamos la ciudad, los
cuerpos sufren.
Si el cuerpo es algo dado pero al mismo tiempo es una construccin
cultural, la ciudad no es menos. As como la vestimenta que se impone en
cada cultura, el cuerpo aprende a comer ciertos alimentos y adquiere firmeza y fortaleza. En ausencia de comida, la experiencia de tener un cuerpo es un problema que por cierto, puede durar muy poco. Pero en ausencia de una ciudad planificada, los cuerpos tropiezan a menudo con prohibiciones de toda laya. La gnesis del poder, esto es, el prestigio, es la capacidad de proveer comida y as organizar cuerpos que finalmente estarn
bajo los mandatos de leyes provenientes de instituciones. Y llamativamente no hay poder ni prestigio legtimos en ausencia de ciudadanos, por
ende, sin ciudades. Por ello, el poder y la compleja trama de lealtades
corporales se comprenden mejor desde y alrededor la comida y la configuracin de ciudades. La gran utopa de vivir en el paraso, de caminar
por la tierra buena (Yvy maraney) y acercarse al lugar de la abundancia
deseada donde la solidaridad posible es tierra de comida y de alegra,
cada da se torna ms lejana. El cuerpo solidario que comparte genera
firmeza en otros cuerpos y otorga generosidad. En espacios in-solidarios los cuerpos son discriminados e invisibilizados.
Pero no todo lo que se engulle se aprovecha. El desecho y la gestin
de la inmundicia alumbran el futuro de las sociedades. El asco, la basura
y la repugnancia tambin ocupan su lugar en las ciudades, a veces en la
presencia del otro, o simplemente en la estampa de la pobreza. Cuerpos
impropios que generan asco y vmito moral. La mierda provoca un com-
255
JOS MANUEL SILVERO A.
plejo estado emocional de repulsin, fundamentado en unas percepciones sensoriales asociadas a la materia viva y sus desechos. Lo in-mundo,
aquello que dejamos fuera de este mundo, o por lo menos deseamos, se
erige en marca indeleble e indicio incontestable de contar con un cuerpo
que adquiere fortaleza comiendo y necesariamente defeca para seguir
comiendo. Ah donde se genera mierda, se necesita organizacin para
lidiar con ella.
Cuerpo finito con una impronta de limitacin y una fecha de caducidad y muerte. Todo cuerpo lleva impregnada en su seno la transitoriedad de la vida como el sustrato de algo ms estable: la muerte. Sin la
defuncin los cuerpos no tendran miedo. Entonces brota la risa como
una accin suprema que implica de por s una victoria sobre el miedo.
Rer es un acto de libertad por el cual el dbil se hace fuerte y eterno.
Alfonso Fernndez dice que la risa vendra a expresar una superioridad
sobre el objeto al que se refiere. Asimismo, parafraseando a Stendhal, lo
cmico, la risa, es el ltimo poder que le queda a un hombre sobre otro. La
risa es una alegra surgida de aquello que nos acecha de manera cercana y
nos imaginamos como propio. Sentir que hay algo despreciable en la cosa
que odiamos y que al mismo tiempo podramos ser nosotros mismos, es
la razn por la que recurrimos a la humillacin del otro, chistes de Cacique, por ejemplo como expresin clara de estigmatizacin y desprecio.
Si todo fluye concepcin defendida en ausencia de los grandes relatos, entonces nada queda. Pero, el fluir tiene un desarrollo, un tiempo
mnimo que podra unir cuerpos y resistir las solicitaciones de la vida. No
hay manera de vivir la vida sin alteridades y reconocimientos mutuos. El
lugar de la duracin de la existencia se construye con fragmentos pasajeros de certitudes movedizas. El cuerpo es una certeza pasajera. La comida
una firmeza que se digiere. La ciudad una construccin de nunca acabar.
Y la risa una herramienta que hace pausas ante el dolor de los que no
tienen lugar ms que su propio cuerpo.
Si no asumimos la alteridad y la multiplicidad de la belleza como
oportunidad para vivir juntos y mejor, entonces, nuestro imaginario grandioso estar aun muy cerca de prcticas dominantes. Encubrir los impon-
256
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
derables, barrer con los ms dbiles, intentar cambiar nuestro pasado, son
expresiones erradas y en extremo desatinadas. Es verdad que una democracia siempre tiene magulladuras, pero con mecanismos siempre listos
para visualizar sus heridas ms indignas. Si no las tiene, es porque algn
rgimen estrangul la creatividad. Y una creatividad sin democracia, no
es nada y, viceversa. Los cuerpos deben expresar sus temores pero sobre
todo, sus esperanzas. Nadie puede ni debe manchar al otro en nombre de
una gestin hegemnica de lo normal, correcto y decente.
La negociacin con nuestro destino, con lo que queremos ser y
alcanzar pasa por el esbozo de un tiempo futuro desde un presente
veraz. Sin expresin, la creatividad desaparece y el futuro se torna en necesidad de venganza hacia el pasado en un presente pendular. Plantear
futuro es dejar lo que ya fue y poder involucrarse en la posibilidad de
construir un presente distinto.
Hoy da estamos diseando un mundo distinto. Las ciudades crecen, pero los sistemas cloacales datan de siglos atrs. La ausencia de un
tratamiento efectivo de nuestros desechos hace que dudemos de un futuro admirable. Qu dirn los positivistas e higienistas que animaron la
guerra contra el Paraguay si se enteran de que seguimos gestionando nuestras excretas de la misma manera que hace dcadas? Nos pegamos el lujo
de construir edificios monumentales que adornan los cielos de la capital,
pero nos resistimos a invertir en tratamiento de excretas. Resulta sumamente paradjico observar de qu manera los ciudadanos nos aggiornamos a los tiempos que corren. Asumimos ser partcipes de una aldea global que traspasa las fronteras gracias a los potentes satlites que nos mantienen intercomunicados instantneamente y, sin embargo, la gestin ineficaz de nuestros desechos persiste. Entonces es de esperar que sigamos
gastando millones en publicidad para tratar de eliminar los criaderos del
dengue sin que la estadstica nos muestre que efectivamente la batalla la
estamos ganando. Si ayer nuestra realidad nos arrojaba un panorama desolador a raz de las tremendas consecuencias de la guerra trada por los
higienistas, hoy da, nuestro presente y el futuro inmediato dependen de
nosotros.
257
JOS MANUEL SILVERO A.
Dejemos de mercadear con la instalacin de seudoletrinas en los lugares alejados del pas. Con honestidad construyamos sistemas de alcantarillado a lo largo y ancho de la Repblica, de lo contrario, nuestras aguas
subterrneas en poco tiempo sern inservibles y nuestros ros harn que
nuestra sed se colme con materia fecal. Hoy da, podemos administrar la
idea de suciedad y limpieza ms all de las estigmatizaciones y marcas
indelebles. Lejos estamos, aparentemente del higienismo, pero muy cerca
an de nuestros imponderables. Optemos por lo mejor, no como sinnimo de civilizacin, sino como la celebracin de una dignidad siempre
atenta y necesaria.
258
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
AGRADECIMIENTOS
Este libro est ligado a varios momentos de mi vida. En un lapso
importante de tiempo, convers con especialistas, consult textos, revis
libros, discut con amigos, escuch a colegas, compart con estudiantes y
habl con la gente. Por ello, necesariamente debo situar esta experiencia
en el seno de una historia personal que, sin embargo, fue arropada por la
presencia y compaa de muchos y muchas. En retrospectiva puedo ver a
varios colegas involucrndose en la tarea y no me queda palabra ms
certera que expresar mi profunda gratitud. Cada folleto, libro, fuente y/o
referencia que a manera de regalo me hicieron llegar, hizo posible que el
libro tenga vida.
Asimismo, quiero mencionar a quienes con incondicional franqueza
escucharon mis opiniones y no repararon en agregar a ellas ideas e indicaron con delicadeza algunas de las faltas. A Enzo Spaltro, profesor emrito
de la Universidad de Bolonia y Doctor Honoris Causa de la UNA, quien
no dud en atenderme y en sugerir las razones en defensa de una esttica
como escaln superior al de la tica. Ese encuentro ha sido sumamente
motivador a la hora de fundamentar el libro, pues me estimul a indagar
un poco ms en torno al cuerpo y a considerar la dignidad implcita en la
resistencia desde lo abyecto.
Asimismo, los investigadores del Centro de Filosofa de la Universidad de Lisboa, los doctores Pedro Calafate y Leonels Ribeiro oyeron atentamente el esbozo del libro y de manera gentil sugirieron textos de varios
pensadores portugueses. La conversacin me permiti descubrir a un gran
filsofo de nombre Vergilio Ferreira.
259
JOS MANUEL SILVERO A.
La estada en la Universidad de Lisboa ha sido posible gracias a una
ayuda de investigacin proporcionada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT).
La estada en el Centro de Investigaciones en Amrica Latina y el
Caribe (CIALC) de la Universidad Autnoma de Mxico (UNAM) ha
marcado un antes y un despus en mi carrera como docente investigador,
pues all encontr no solamente la maravillosa cultura mexicana, sino toda
esa enorme riqueza filosfica que Latinoamrica conserva y defiende. Pude
munirme de una bibliografa privilegiada y al mismo tiempo compart
con pensadores a quienes mucho admiro; Horacio Cerutti, Mario Magallon Anaya, Adalberto Santana, Carlos Vjar Prez-Rubio y Gaya Makaran.
Por su parte, los colegas de la Universidad Nacional de Asuncin y
de otras instituciones nacionales, hicieron gala de compaerismo al proponer e indicar textos de mucho inters; a todos ellos, muchas gracias.
Vaya tambin mi agradecimiento profundo y sincero a los bibliotecarios y bibliotecarias de las varias instituciones que visit, en todo momento me ayudaron y merced a ese detalle el proceso de redaccin lleg a
buen trmino. Sin ellos, no hubiese sido posible nada.
Recabar la informacin necesaria para abordar algunos de los temas
requiri una bsqueda bibliogrfica intensa y escabrosa. La exploracin
tuvo sus bemoles sobre todo cuando los colegas experimentaron los
horrores escatolgicos una especie de pnico de mierda al solicitar
una y otra vez en las libreras extranjeras ese libro tan sublime como escaso: Historia de la mierda. Pero luego de una buena digestin, todo llega Y
de a poco la bibliografa se fue completando gracias a la voluntad y valenta de propios y extraos.
Debo adems agradecer a las varias facultades de las distintas universidades del pas a las que fui invitado a exponer mis ideas y en donde
compart con la gente fragmentos de mi libro.
Tambin quiero expresar mis agradecimientos a los estudiantes de la
maestra en Sociologa (UNA-UNE); en Ciencias de la Informacin (FPUNA) y a los del doctorado en Educacin (Rectorado-UNA), todos ellos,
gentilmente soportaron interminables alegatos en clave higienista.
260
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Por todo lo expresado, es evidente la complicidad de muchos en el
proceso de escritura del libro. Sin embargo, el candor y las evidentes temeridades contenidas en ella caen bajo mi absoluta responsabilidad.
Al finalizar este apartado de retribuciones, quiero dejar constancia
de que he plasmado mis ideas con total libertad y comodidad. El rector de
la Universidad Nacional de Asuncin, el Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo
Gonzlez, ha brindado todo su apoyo y eso es de agradecer. A todas las
autoridades del Rectorado de la UNA y a mis compaeros y compaeras
de la Direccin General de Investigacin Cientfica y Tecnolgica y del
Centro Multidisciplinario de Investigaciones Cientficas y Tecnolgicas
de la UNA, quienes en la cotidianeidad del trajinar diario, siempre han
apoyado mi humilde labor.
Llegar a escribir las lneas finales de la ltima pgina es en extremo
reconfortante y placentero. Sin embargo, al poner el punto final, ya nada
se podr mejorar del texto, por ello solo me resta esperar la grata crtica
que los lectores puedan formular.
Campus de la UNA
Marzo de 2014
261
JOS MANUEL SILVERO A.
262
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
BIBLIOGRAFA
Abel, Christopher. Health, Hygiene and Sanitation in Latin America c.1870 to
c.1950. London: University of London. Institute of Latin American
studies Research papers 42. 1996.
Acosta, Luis. Modernidad y Servicio Social: un estudio sobre la gnesis del servicio social en el Uruguay. Ro de Janeiro: Mimeo. 1997.
Agote, Luis y Medina, Arturo J. La peste bubnica en la Repblica Argentina
y en el Paraguay: epidemias de 1899-1900: informe presentado al Departamento Nacional de Higiene. Argentina. 1901.
Aguado Velzquez, Carlos. Cuerpo humano e imagen corporal. Notas para
una antropologa de la corporalidad. Mxico: UNAM-Instituto de Investigaciones Antropolgicas. 2011.
Alain Corbin, et al (dir). Historia del cuerpo. Madrid: Taurus. 2005.
Alvar, Jaime. Del cuerpo al Cosmos en Gmez, Canseco, Luis (Ed.) Fragmentos para una historia de la mierda. Cultura y transgresin. Huelva:
Universidad de Huelva. 2010.
lvarez, Adriana. Hacia un balance historiogrfico de la salud pblica.
Las pestes y las enfermedades en la Argentina de fines del siglo XIX
en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. N 26, 1999.
lvarez, Agustn. La transformacin de las razas en Amrica. Barcelona: F.
Granada y ca.1906.
Amigo, Roberto. La inminencia. Ejercicio de interpretacin sobre la obra de
Osvaldo Salerno. Asuncin: Centro de Artes Visuales. Museo del Barro. 2006.
Annimo. Tratado del Pedo. Buenos Aires: E. Santiago Rueda Editor. 2006.
Armus, Diego (compilador) Avatares de la medicalizacin en Amrica Latina
(1870-1970). Buenos Aires: Lugar Editorial. 2005.
263
JOS MANUEL SILVERO A.
Assmann, Hugo. Teologa desde la praxis de la liberacin; Ensayo teolgico desde la Amrica dependiente. Salamanca: Sgueme.1973.
Aza, Flix de. La filosofa en el vertedero en El Pas, 8 de mayo de 2010.
Bez, Cecilio. Cuadros histricos y descriptivos. Asuncin: Talleres Nacionales de H. Kraus. 1906.
. La tirana en el Paraguay: sus causas, caracteres y resultados; coleccin de artculos publicados en El Cvico. Asuncin: Tip. de El Pas.
1903.
Ballin Rodrguez, Rebeca. El Congreso Higinico pedaggico 1882.
Mxico, 2008. Disertacin de Maestra. Universidad Michoacana de
San Nicols de Hidalgo. Facultad de Historia.
Banco Mundial. Informe N 3590b-PA. Informe de Evaluacin del Proyecto de
Desarrollo de la Zona de Caazap. 6 de enero de 1982.
Barcena, Fernando y Melich, Joan-Carles. El aprendizaje simblico del
cuerpo en Revista Complutense de Educacin. N 2, Vol. 11, n 2, 2000.
Barco de Centenera, Martn del. Argentina y Conquista del Ro de la Plata
(1602). Madrid: El brocense. 1982.
Barran, J. P. Medicina y sociedad en el Uruguay del Novecientos. El poder de
curar. Tomo I. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. 1993.
Barrett, Rafael. El dolor paraguayo. Caracas: Ayacucho. 1978.
Bart, Benjamin. The history of farting. Michel Omara. 1995.
Bataille, George. El erotismo. Barcelona: Tusquets. 1992.
Benisz, Carla. Civilizacin y barbarie en el Paraguay de la postguerra
Ponencia leda en el X Encuentro Arte, creacin e identidad en Amrica
Latina. Rosario-Facultad de Humanidades y Artes. Octubre de 2010.
Bentez, Justo Pastor. Ensayos sobre el liberalismo paraguayo. Asuncin: Archivo del Liberalismo. 1988.
Beorlegui, Carlos. Historia del pensamiento filosfico latinoamericano. Una
bsqueda incesante de la identidad. Bilbao: Univ. de Deusto. 2004.
Bernard, Michel. El cuerpo. Un fenmeno ambivalente. Espaa: Paids.1994.
Boccia Paz, Alfredo y Boccia Romaanch, Alfredo. Historia de la medicina
en el Paraguay. Asuncin: Servilibro. 2011.
Boccia Paz, Alfredo. Diccionario usual del stronismo. Asuncin: Servilibro.
2004.
264
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Bonastra, Joaquim. Higiene pblica y construccin de espacio urbano en
Argentina. La ciudad higinica de La Plata en Scripta Nova. Revista
Electrnica de Geografa y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona,
N 45 (28), 1999.
Borges, Jorge Luis. El tamao de mi esperanza. Buenos Aires: Sex Barral.
1993.
Bourdieu, Pierre. Lio sobre a Lio. Vila Nova de Gaia: Estratgias Criativas. 1996.
Bourke, John Gregory. Escatologa y Civilizacin. Los excrementos y su presencia en las costumbres, usos y creencias de los pueblos. Barcelona: Crculo
Latino. 2005.
Bueno, Gustavo. La base de la firmeza en Catoblepas. Revista crtica del
presente. N 31. Setiembre de 2004.
. Telebasura y democracia. Barcelona: Ediciones B. 2002
Burton, F. Richard (1870). Cartas desde los campos de batalla del Paraguay.
Buenos Aires: El Foro. 1998.
Butler, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los lmites materiales y discursivos
del sexo. Buenos Aires: Paids. 2010.
Caballero Campos, Herib. Los Bandos de Buen Gobierno de la Provincia del
Paraguay. 1778-1811. Asuncin: Arandur/FONDEC. 2007.
Cabichu. N 1, Ao 1, Paso Puc, 13 de mayo de 1867.
Cabichu. N 22, Ao 1, Paso Puc, 24 de julio de 1867.
Cantos Lodroo, Ismael. La paz voltil. Conferencias sobre el pedo. Cocentaina (Espaa): Editorial Manuzio. 2008.
Caras y Caretas. N 141, ao 4, Buenos Aires, 15 de junio de 1901.
Caras y Caretas. N 49, ao 2, Buenos Aires, 09 de setiembre de 1899.
Caras y Caretas. N 52, ao 2, Buenos Aires, 30 de setiembre de 1899.
Castagnino, Leonardo. Guerra del Paraguay. La Triple Alianza contra los pases del Plata. Buenos Aires: Ediciones Fabro. 2011.
Castro Seixas, Paulo. Higienistas. Textos que Fizeram Cidade en Patin
Isabel (Org.) Literatura e Medicina. I Encontro de Estudos sobre Ciencia e
Cultura. Porto: Fundacao Fernando Pessoa. 2004.
Caturelli, Alberto. Historia de la filosofa en la Argentina 1600-2000. Buenos
265
JOS MANUEL SILVERO A.
Aires: Ciudad Argentina, editorial de ciencia y cultura & Universidad del Salvador. 2001.
Cecchetto, Sergio. La biologa contra la democracia. Eugenesia, herencia y prejuicio en Argentina (1880-1940) Mar del Plata: EUDEM. 2008.
Cerutti-Guldberg, Horacio. Preliminares hacia una recuperacin del cuerpo en el pensamiento latinoamericano contemporneo en Realidad.
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. N 105. El Salvador, 2005.
. Filosofa Latinoamericana de la Educacin en Cerutti-Guldberg, Horacio (Coord.) Filosofa de la Educacin. Hacia una pedagoga
para Amrica Latina. (Panoramas de Nuestra Amrica. N7).
Mxico:UNAM. 1993.
Chamorro, Graciela. Historia del cuerpo durante la conquista espiritual
En Fronteiras, Dourados, MS, N 18, Vol. 10, julio-diciembre de 2008.
. La buena palabra. Experiencias y reflexiones religiosas de los
grupos guaranes en Revista de Indias, N 230, Vol. LXIV, 2004.
. Decir el cuerpo: Historia y etnografa del cuerpo en los pueblos Guaran. Asuncin: Tiempo de Historia/FONDEC. 2009.
Chaverra Brand, ngela. El cuerpo habla: reflexiones acerca de la relacin cuerpo-ciudad-arte en Revista Virtual Universidad Catlica del
Norte. N 26, febrero-mayo de 2009.
Chico Romero, Jos Antonio. Curso medio de saneamiento ambiental. Asuncin. 2007.
Chueca, Luis Fernando. El discurso escatolgico sobre el cuerpo en la
poesa de J.E. Eielson en Estela, Carlos y Padilla, Jos Ignacio. Homenaje a Eielson. More Ferarum. N 5-6, Lima, 2000.
Cid, Joo. A Higiene e a Civilizao en Separata do Boletim da Cmara
Municipal do Porto. 1935.
Cirigliano, Gustavo. Universidad y pueblo. Planteos y textos. Buenos Aires:
Librera del Colegio. 1973.
Cirulnik, Boris. Morirse de vergenza. El miedo a la mirada del otro. Buenos
Aires: Debate. 2011.
Citro, Silvia (Comp). Cuerpos plurales. Antropologa de y desde los cuerpos.
Buenos Aires: Biblos. 2011.
266
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
. Cuerpos Significantes. Travesas de una etnografa dialctica. Buenos Aires: Biblos. 2009.
Claudia Agostini (coord.) Curar, sanar y educar. Enfermedad y sociedad en
Mxico, siglos XIX y XX. Ciudad de Mxico: UNAM, Instituto de Investigaciones Histricas / Puebla, BUAP, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vlez Pliego. 2008.
Coni, Emilio. Memorias de un mdico higienista. Buenos Aires: Asociacin
Mdica Argentina, 1918.
Conill, Jess; Moreno, Csar y Pintos Pearanda, M Luz. Cuerpo y alteridad en Revista de la Sociedad Espaola de Fenomenologa. Serie Monografa 2. Madrid, 2010.
Costa Malosetti, Laura. Buenos Aires 1871: imagen de la fiebre civilizada en Armus, Diego (compilador.) Avatares de la medicalizacin en
Amrica Latina (1870-1970). Buenos Aires: Lugar Editorial. 2005.
Cuarterolo, Miguel ngel. Soldados de la memoria: imgenes y hombres de la
Guerra del Paraguay. Buenos Aires: Editorial Planeta. 2000.
Cueto, Marcos (editor.) Salud, cultura y sociedad en Amrica Latina. Nuevas
perspectivas histricas. Lima: IEPIOPS. 1996.
Dvalos, Juan Santiago. Cecilio como idelogo. Asuncin: Escuela Tcnica
Salesiana. 1967.
Dawson, Jim. Who Cut the Cheese?: A Cultural History of the Fart. Berkeley:
Ten Speed Press.1999.
Di Liscia, Mara Silvia y Salto, Graciela Nlida (editoras.) Higienismo, Educacin y Discurso en la Argentina (1870-1940). Argentina: Editorial de
la Universidad de la Pampa. 2004.
Diario ABC Color. 20 de febrero de 2012.
Daz, Ana. Alcantarillado y Capital Social en el Paraguay. Aregu: Gobernacin Central. CERI. 2008.
Do Nascimento, Dilene Raimundo. La llegada de la peste al Estado de
So Paulo en 1899 en Dynamis. Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam. N. 1, Vol. 31, 2011.
Domnguez, Manuel. El Paraguay. Sus grandezas y sus glorias. Buenos Aires: Ayacucho. 1946.
267
JOS MANUEL SILVERO A.
Douglas, Mary. Pureza y peligro. Un anlisis de los conceptos de tab y contaminacin. Madrid: Siglo XXI. 1973.
Dragoni, Sergio Alberto. Hroes y villanos de la medicina. Las dos caras de la
moneda. Buenos Aires: Editorial Dunken. 2012.
Echenberg, Myron J. Plague Ports: The Global Urban Impact of Bubonic Plague Between 1894 -1901. New York: New York University Press. 2007.
El Nacional. 12 de diciembre de 1877.
Elias, Norbert. El proceso de la civilizacin. Investigaciones sociogenticas y
psicogenticas. Mxico: FCE. 1987.
Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda. Barcelona: Paids. 2002.
Escobar, Ticio. La escritura ausente en La cicatriz. Obra de Osvaldo Salerno. Madrid: Casa de Amrica. 24 de setiembre-7 de noviembre de
1999.
Eslava, Juan Carlos. El influjo norteamericano en el desarrollo de la salud pblica en Colombia en Biomdica. N 18 (2), 1998.
Estrada, Jos Manuel. Ensayo histrico sobre la Revolucin de los Comuneros
del Paraguay en el siglo XVIII seguido de un apndice sobre la Decadencia
del Paraguay y la guerra de 1865. Buenos Aires: Imprenta de la Nacin.
1865.
Faccini-Martnez, lvaro y Sotomayor, Hugo. Resea histrica de la peste en Suramrica: una enfermedad poco conocida en Colombia en
Biomdica. N 1, Vol.33, Bogot, Jan./Mar de 2013.
Fernandes, Antnio Teixeira. Para uma sociologia da cultura. Porto: Campo
das Letras. 1999.
Ferreira, Verglio. Invocao ao meu corpo. Lisboa: Editora Bertrand. 1994.
Ferrs Antn, Beatriz. Heredar la palabra. Vida, escritura y cuerpo en
Amrica Latina. Tesis de doctorado. Universidad de Valencia. 2005.
Figari, Carlos y Scribano, Adrin. Cuerpos, subjetividades y conflictos: hacia
una sociologa de los cuerpos y las emociones desde Latinoamrica. Buenos
Aires: Fundacin Centro de Integracin, Comunicacin, Cultura y
Sociedad CICCUS. 2009.
Florentn, Flavio. Historia de la Educacin en el Paraguay de postguerra 1870 a
1920. Asuncin: El Lector. 2009.
268
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Foucault, Michel. La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina
en OMS/OPS. Medicina e historia. El pensamiento de Michel Foucault.
Washington. 1978.
. Dits et crits. Tomo IV. Pars: Gallimard. 1994.
. El cuerpo utpico: las heterotopas. Buenos Aires: Nueva Visin.
2010.
. Genealoga del racismo. De la guerra de razas al racismo de Estado.
Madrid: La Piqueta. 1992.
. Le pouvoir psychiatrique. Cours Anne 1973-1974. Pars: Seuil/
Gallimard. 2003.
. Los anormales. Mxico: FCE. 2007.
Franklin, Benjamin. Fart Proudly. Writings of Benajamin Franklin You never
Read in School. Frog Books. 2003.
Garay, Blas. El comunismo de las misiones. Asuncin: El Lector. 1996.
Garavaglia, Juan Carlos y Gautreau, Pierre (eds.) Mesurar la tierra. Amrica
Latina. Controlar el territorio. Siglo XVIII y XIX. Rosario: Prohistoria
Ediciones; State Building in Latin America. 2011.
Garcs, Eduardo Kingman. Los higienistas, el ornato de la ciudad y las
clasificaciones sociales en Iconos. Revista de Ciencias Sociales. N 15,
2002.
Garca Gonzlez, Bernardo. Prolegmenos para una fenomenologa del
llanto en Desacatos. N 30, mayo-agosto de 2009.
Garca, Juan Csar. Pensamiento social en salud en Amrica Latina. Mxico:
McGraw Hill/OPS. 1994.
Gaylord Warren, Harris. Paraguay y la Triple Alianza. La reconstruccin del
Paraguay, 1878-1904. Asuncin: Intercontinental. 2010.
. Paraguay y la Triple Alianza. La dcada de posguerra 1869-1878.
Asuncin: Intercontinental. 2010.
Gayraud, E. y Domecq, Dominique. La Capital del Ecuador, desde el punto de
vista mdico-quirrgico. Quito, Imprenta de la Universidad Central.
1888.
Garca, Stella Mary. Bases para un anlisis del origen del Trabajo Social en Paraguay. Asuncin: BASE Investigaciones Sociales. Enero, 1996.
269
JOS MANUEL SILVERO A.
Georges Louis Lecrerc. Euvres Completes. Pars: Pourrat Frres. 1833-1834.
Gerbi, Antonello. The Dispute of the New World.The history of a polemic, 17501900. University of Pittsburg Press. 2010.
Gois Junior, Edivaldo; Lovisolo, Hugo. Descontinuidades e Continuidades do movimento higienista no Brasil do sculo XX en Revista Brasileira de Cincias do Esporte, Campinas. N 1, vol.25, septiembre de
2003.
Gonzlez Cruss, Francisco. Historia del cuerpo en Letras Libres. N 49,
enero de 2003.
Gonzlez Torres, Dionisio. Temas mdicos. Vol III. Problemas de Salud Pblica. Asuncin: Imprenta Nacional. 1963.
Gonzlez, Mara Felicidad. Miscelneas Paidolgicas para padres y educadores. Asuncin.1942.
Gonzlez, Natalicio. El Paraguay Eterno. Asuncin: Cuadernos Republicanos. 1987.
Gonzlez, Teodosio. Infortunios del Paraguay. Asuncin: El Lector. 1997.
Gmez Canseco, Luis. Ms all de la Mierda en Gmez Canseco, Luis
(Ed.) Fragmentos para una historia de la mierda. Cultura y transgresin.
Huelva: Universidad de Huelva. 2010.
Gordon, Scott. Historia y filosofa de las ciencias sociales. Barcelona: Ariel,
1995.
Grossi Animat, Amanda. Eugenesia y su legislacin. Santiago de Chile: Editorial Nascimento. 1941.
Gubetich, Andrs. Origen, Organizacin Actual y Servicios Sanitarios
del Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pblica del Paraguay en Boletn de la Oficina Sanitaria Panamericana. Agosto, 1927.
Guido, Raquel. Cuerpo, arte y percepcin. Buenos Aires: IUNA. 2009.
Hegel, Federico. Lecciones sobre la filosofa de la historia universal. Madrid:
Alianza. 2011.
Herrera Rangel, Daniel. Entre decentes y mugrosos. Los estigmas de la
pobreza en el Mxico porfiriano. Disertacin de Maestra. Mxico,
2008. Benemrita Universidad Autnoma de Puebla.
Hidalgo, Alberto. Contra recurrencia, reciclaje en El prisma crtico. Diario El Comercio. Gijn, Espaa, 2 de marzo de 2002.
270
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Hilburg, Carlos. Control de la anquilostomiasis en el Paraguay. Trabajo
presentado en el Cuarto Congreso Interamericano de Ingeniera Sanitaria, So Paulo, Brasil, julio de 1954.
Horton Box, Pelham. Los orgenes de la guerra de la Triple Alianza. Asuncin:
Niza. 1958.
Hurtaut, Pierre-Thomas. El arte de tirarse pedos. Logroo: Editorial pepitas
de calabaza. 2009.
Insfrn, Jos. V. Datos sobre el desenvolvimiento de la lucha contra la
uncinariasis en el Paraguay. Apuntes para la bibliografa nacional
en Biblioteca de la Sociedad Cientfica del Paraguay. N 2, 1928.
Jalif de Bertranou, Clara Alicia. El humanismo platnico en el pensamiento argentino en CUYO. Anuario de Filosofa Argentina y Americana. Vol. 7, t. 1, 1990.
Jeria Soto, Patricio. Digenes de Snope. Una reflexin sobre la problemtica del lenguaje filosfico en Byzantion Nea Hells. Santiago de
Chile. N 29, 2010.
Kant, Emmanuel. Menschenkunde, oder philosophische Anthropologie. Leipzig:
F.C. Starke. 1831.
Kingman Garcs, Eduardo. La ciudad y los otros. Quito 1860 -1940. Higienismo, ornato y polica. Quito: FLACSO Sede Ecuador. Universidad Rovira e Virgili, Editorial Atrio. 2004.
Kohl, Alejandro. Higienismo argentino: historia de una utopa: la salud en el
imaginario colectivo de una poca. Buenos Aires: Editorial Dunken. 2006.
La Democracia. N 1044. Ao IV. 21 de noviembre de 1884.
Laercio, Digenes. Vida de los filsofos ms ilustres. Bogot: Universales (s.a).
Laporte, Dominique. Historia de la mierda. Pretextos: Valencia. 1989.
Laqueur, Thomas W. Vicio solitario. Una historia cultural de la masturbacin.
Buenos Aires: FCE. 2007.
Larrea Killinger, Cristina. La colonizacin olfativa de la medicina. Cuerpos y espacios urbanos en Calle 14. Revista de investigacin en el campo del arte: Arte y Decolonialidad. Universidad Distrital de Bogot. Colombia. N 5, Vol. 4, 2010.
Larroyo, Francisco. Historia General de la pedagoga. Mxico: Porrua. 1967.
271
JOS MANUEL SILVERO A.
Lavarda, Marcus Tlio Borowiski. A iconografia da Guerra do Paraguai
e o peridico Semana Illustrada - 1865-1870: um discurso visual Brasil, 2009. Dissertao do Mestrado. Universidade Federal da Grande
Dourados.
Le Breton, David. Antropologa del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visin. 2002.
Le Goff, Jacques. Una historia del cuerpo en la Edad Media. Barcelona: Paids. 2005.
Leoz, Gladis. Cien aos del Normalismo en el imaginario social argentino, en Revista Hermes. N 2, Publicaciones IFDCS. Versin Digital.
Lvi-Strauss, Claude. Mitolgicas I. Lo crudo y lo cocido. Mxico: FCE.1968.
Lofruscio, David. Higiene pblica y privada. Asuncin: Universidad Nacional de Asuncin/Talleres Nacionales de H. Kraus. 1903.
Lpez Austin, Alfredo y Toledo, Francisco. Una vieja historia de la mierda.
Mxico: CEMCA/Le Castor Astral. 2009.
Lpez Moreira, Eduardo. Higiene del matrimonio. Conferencia dada en el Centro de Estudiantes de Medicina. Universidad Nacional de Asuncin.
Talleres Nacionales de H. Kraus: Asuncin. 1903.
Lpez Ribera, Juan Antonio. Tiene futuro la filosofa? en Tonos. Revista
Electrnica de Estudios Filolgicos. N 22, enero de 2012.
Feher, Michel (ed.) Fragmentos para una historia del cuerpo humano. Madrid:
Taurus. 1991.
Mac-Lean y Estenos, Roberto. La eugenesia en Amrica. Mxico: Biblioteca
de Ensayos Sociolgicos. 1952.
Maisonneuve, Jean y Bruchon-Schweitzer, M. Modelos del cuerpo y psicologa esttica. Buenos Aires: Paids. 1984.
Martnez, Jos Mara. Entrevista a Gustavo Bueno en ABC Cultural. N
526, Madrid, sbado 23 de febrero de 2002.
Masi, Cayetano. La Sanidad en el Paraguay en Boletn de la Oficina Sanitaria Panamericana. Octubre, 1934.
. La peste en el Paraguay. Labor realizada por el Departamento
Nacional de Higiene y Asistencia. Actas Generales. IX Conferencia Sanitaria Panamericana. Buenos Aires, 12 al 22 de noviembre de 1934.
272
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Masterman, Jorge Federico. Siete aos de aventuras en el Paraguay. Buenos
Aires: Imprenta Americana. 1870.
Matoso, Elina (compiladora.) El cuerpo In-cierto: arte/cultura/sociedad. Buenos Aires: UBA/ Editorial Letra Viva. 2006.
Mauss, Marcel. Sociologa y Antropologa. Madrid: Tecnos. 1979.
Melgar Bao, Ricardo. Entre lo sucio y lo bajo: Identidades subalternas y
resistencia cultural en Amrica Latina en Cassigoli, Rossana y Turner, Jorge (Coord.) Tradicin y emancipacin cultural en Amrica Latina.
Mxico: Siglo XXI Editores/UNAM, Facultad de Ciencias Polticas y
Sociales/Centro de Estudios Latinoamericanos. 2005.
Mellado, Justo Pastor. La novela de inscripcin de Osvaldo Salerno. Asuncin:
Centro de Artes Visuales/Museo del Barro. 2006.
Mendoza, Hugo. La Guerra contra la Triple Alianza 1864-1870. 2da. Parte.
Asuncin: El Lector/ABC. 2010.
Mensaje del Presidente de la Repblica Doctor Eusebio Ayala al H. Congreso
Nacional. Abril de 1934. Asuncin: Imprenta Nacional. 1934.
Ministerio de Relaciones Exteriores. Repblica del Paraguay. Instrucciones
que han de servir de gua al delegado del Paraguay. 11 de noviembre de
1902.
Miranda, Marisa y Vallejo, Gustavo (compiladores) Darwinismo social y
eugenesia en el mundo latino. Buenos Aires: Siglo XXI. 2005.
Molina, Fernanda. Crnicas de la hombra. La construccin de la masculinidad en la conquista de Amrica en Lemir. N 15, 2011.
Monlau, Felipe. Higiene del matrimonio libro de los casados en el cual se dan
las reglas instrucciones necesarias para conservar la salud de los esposos,
asegurar la paz conyugal y educar bien la familia. Madrid: Impr. y Esterotipa de M. Rivadeneyra. 1853.
. Elementos de higiene pblica. Barcelona: Imprenta Pablo Riera.
1847.
Montoya, Jairo (compilador). La escritura del cuerpo. El cuerpo de la escritura.
Medelln: Universidad de Antioquia. 2001.
Muratorio, Blanca (ed.) Imgenes e Imagineros. Representaciones de los indgenas ecuatorianos, Siglos XIX y XX. Quito: FLACSO. 1994.
273
JOS MANUEL SILVERO A.
Navarro Antoln, Fernando. Poppysmata. Pedorretas literarias en latn
en Gmez Canseco, Luis (Ed.) Fragmentos para una historia de la mierda. Cultura y transgresin. Universidad de Huelva. 2010.
Noguera Arrom, Juana. La Escuela Normal de Tarragona (1843-1931) : Cien
aos de la vida de una escuela normal. Barcelona : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 1984.
Noguera, Carlos Ernesto. Medicina y poltica: discurso mdico y prcticas higinicas durante la primera mitad del siglo XX en Colombia. Medelln:
Fondo Editorial Universidad EAFIT. 2003.
Nouzeilles, Gabriela. Ficciones somticas. Naturalismo, nacionalismo y polticas mdicas del cuerpo (Argentina 1880-1910). Rosario: Beatriz Viterbo,
Estudios Culturales. 2000.
Nussbaum, Marta. El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergenza y
ley. Buenos Aires: Katz. 2006.
Olaechea, Beln. El discurso mdico y la normalizacin de los cuerpos.
1890-1915. Ponencia. 8 Congreso Argentino y 3 Latinoamericano
de Educacin Fsica y Ciencias. Departamento de Educacin Fsica,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin, Universidad
Nacional de La Plata. 2009.
OMS. XIV Conferencia Sanitaria Panamericana. Acta taquigrfica. 5ta Sesin
plenaria. 27 de agosto de 1962.
Ortiz Sandoval, Luis. Educacin y Desigualdad. Las clases desfavorecidas ante
el sistema educativo paraguayo. Asuncin: Ceaduc. 2013.
Pacheco Ladrn de Guevara, Lourdes. Horizonte epistmico del cuerpo en Regin y Sociedad. Colegio de Sonora. Mxico, N 30, Vol. XVI,
2004.
Palazn Mayoral, Mara Rosa. Fraternidad o dominio? Aproximacin filosfica a los nacionalismos. UNAM: Mxico, 2006.
Palma, Hctor. Gobernar es seleccionar: apuntes sobre la eugenesia. Buenos
Aires: Jorge Baudino Editores. 2002.
Papeles del Tirano tomados por los aliados en el asalto de 27 de diciembre de 1868.
Buenos Aires: Imprenta Buenos Aires. 1868.
Pardo, Jos Luis. Nunca fue tan hermosa la basura. Madrid: Galaxia Gutenberg / Crculo de Lectores. 2010.
274
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Pedraza Gmez, Zandra. Derivas estticas del cuerpo en Desacatos. N
30, mayo-agosto de 2009.
. Cuerpo e investigacin en teora social. Ponencia leda en la
Semana de la Alteridad. Universidad Nacional de Colombia. Sede
Manizales. Octubre de 2003.
. Cuerpo y condicin humana. Conferencia leda en la Facultad
de Educacin de la Pontificia Universidad Javeriana. 18 de septiembre de 2010.
. El debate eugensico: una visin de la modernidad en Colombia en Revista de Antropologa y Arqueologa. N 9, 1997.
. En cuerpo y alma. Visiones del progreso y de la felicidad. Bogot:
Universidad de los Andes. 1999.
. La difusin de una diettica moderna en Colombia: La revista
Cromos entre 1940 y 1986 en Armus, Diego (ed.) Entre mdicos y
curanderos. Cultura, historia y enfermedad en la Amrica Latina moderna.
Buenos Aires: Norma. 2002.
. Las hiperestesias: principio del cuerpo moderno y fundamento de diferenciacin social en Viveros, Mara y Garay, Gloria (comps.)
Cuerpo, diferencias y desigualdades sociales. Bogot: CES. 1999.
. Las huellas de la vida. Intervenciones estticas y modelado
del Yo en Pro-Posies. N 14, 2, 2002.
. Polticas y estticas del cuerpo en Amrica Latina. Bogot: Universidad de los Andes-CESO. 2008.
. El rgimen biopoltico en Amrica Latina. Cuerpo y pensamiento social en Iberoamericana. N IV, 15, 2004.
Perams, Jos Manuel. La Repblica de Platn y los guaranes. Asuncin:
Parroquia San Rafael. 2003.
Peratoner, Amancio. Higiene y fisiologa del amor en los dos sexos. Afrodisia y
Anafrodisia los dos polos de la pasin amorosa, consejos tiles; Hermafrodismo y hermafroditas en la especie humana, hechos curiosos, errores graves
sobre el particular. Ampliacin refundida del libro de igual ttulo del Doctor
A. Debay, con copiosos extractos de la obra clebre del profesor F. Ronband
concernientes la impotencia genital por Amancio Peratoner. Barcelona:
275
JOS MANUEL SILVERO A.
La Moderna Maravilla, gran casa editorial, Establecimiento Tipogrfico de los Sres. de N. Ramrez y C.. 1880.
Prez Molina, Isabel. La normativizacin del cuerpo femenino en la Edad
Moderna: el vestido y la virginidad en Revista Espacio, tiempo y forma. UNED: Espaa. Serie IV. Historia Moderna. 1996.
Platn. Obras completas. Edicin de Patricio de Azcrate. Tomo 4. Madrid.
1871.
Pomer, Len. La guerra del Paraguay. Estado, poltica y negocios. Buenos Aires: Centro Editor de Amrica Latina. 1968.
. La guerra del Paraguay. Estado, poltica y negocios. Buenos Aires:
Colihue. 2008.
Porter, R., Historia del cuerpo en Burke, Peter (ed.) Formas de hacer Historia. Madrid: Alianza Editorial. 1993.
Prieto, Justo. Valor social de la salud. Montevideo: Imp. Administracin de
Lotera. Ministerio de Salud Pblica. Repblica Oriental del Uruguay.
1939.
Quevedo, Francisco de. Gracias y Desgracias del Ojo del Culo. Sevilla: El
Olivo. 2000.
Quintanas, Anna. Higienismo y medicina social: poderes de normalizacin y formas de sujecin de las clases populares en Isegora. Revista
de Filosofa Moral y Poltica. N 44, enero-junio, 2011.
Ramrez de Rojas, Mara Elena. El Ministerio de Salud Pblica y Bienestar
Social: Su historia. Direccin General de Planificacin y Evaluacin.
Direccin de Documentacin Histrica/MSPyBS: Asuncin. 2013.
Ramrez Santacruz, Gilberto. Poemas descartables y otros balades. Buenos
Aires: Editorial Emiliano. 1990.
Rawson, Guillermo. Escritos Cientficos. Buenos Aires: Jackson, 1953.
Recalde, Juan F. y Urbieta, Manuel. Campaa contra la verminosis intestinal
en la Rp. del Paraguay. Asuncin: 1920.
Redin Blase, Sofa. El buen salvaje y el canbal. Mxico: CIALC/UNAM.
2009.
Registro Oficial del Gobierno de la Repblica del Paraguay. Asuncin: Imprenta de la Nacin paraguaya. 1872.
276
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Registro Oficial del Gobierno Provisorio de la Repblica del Paraguay. Aos de
1869 y 1870. Asuncin: Imprenta de El Pueblo. 1871.
Rella, Franco. En los confines del cuerpo. Buenos Aires: Nueva Visin. 2004.
Renger, J. R. Ensayo histrico sobre la revolucin del Paraguay. Asuncin: El
Lector. 1996.
Repblica del Paraguay. Reglamento del Consejo de Medicina e Higiene Pblica. Asuncin: 1870.
Ribeiro dos Santos, Leonel. Melancolia e Apocalipse. Estudos sobre o Pensamento Portugus e Brasileiro. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 2008.
Rico Bovio, Arturo. Las coordenadas corporales. Ideas para repensar al
ser humano en Revista de Filosofa de la Universidad de Costa Rica. N
108, enero-Abril de 2005.
. Las fronteras del cuerpo. Crtica de la corporeidad. Quito: AbyaYala. 1998.
. Teora corporal del derecho. Mxico: Universidad Autnoma de
Chihuahua-Facultad de Derecho/Grupo Editorial Miguel ngel
Porra. 2000.
Rico Chavarro, Ddima. Hacia la corporizacin del sujeto: Lo social y las
emociones en la dignidad y en la redefinicin del sujeto racional.
Tesis de Doctorado. Universidad Carlos III de Madrid. Instituto de
Derechos Humanos Bartolom de las Casas. Programa de Doctorado en Derechos Fundamentales. Madrid. 2006.
Rivara de Tuesta, Mara Luisa. El cuerpo en la filosofa de Maurice Merleau-Ponty en Archivos de la Sociedad Peruana de Filosofa V. Lima,
Amarau Editores. 1986.
Rodrguez Alcal, Guido. La nariz de Cleopatra en Diario ltima Hora.
Mircoles 26 de agosto de 2009.
Rodrguez Ocaa, E. El concepto social de enfermedad en Albarracn,
A. (coord.) Historia de la enfermedad. Madrid: Centro de Estudios Wellcome-Espaa. 1987.
Romero, Genaro. Cartilla Informativa. Informaciones para los agricultores.
Asuncin: Imp. Lit. M. Brossa. 1923.
277
JOS MANUEL SILVERO A.
Romero, Jos Luis.
El obstinado rigor. Hacia una historia cultural de Amrica
Latina. Mxico: UNAM, Coordinacin de Humanidades /CCyDEL.
2002.
Rosell Sobern, Estela. Presencia y miradas del cuerpo en la Nueva Espaa.
Mxico: UNAM. 2011.
Ruidrejo, Alejandro. Foucault: de las Repblicas Guaranes del Paraguay
a una ontologa de nuestro presente en Pensar en Latinoamrica. Primer Congreso Latinoamericano de Filosofa Poltica y Crtica de la Cultura.
Tudela, Antonio y Bentez, Jorge (comps.) Asuncin: Jakembo. 2006.
Ruiz, Prspero y Pierce, George. Instalaciones Sanitarias en las Amricas, con especial referencia a las letrinas en Boletn de la Oficina Sanitaria Panamericana, agosto, 1958.
Senz, M. Carmen. El cuerpo vivido como nudo de identidad y diferencias. Una alternativa al cuerpo objetivado en Choza, Jacinto y Pintos, Mara Luz. Antropologa y tica ante los retos de la biotecnologa. Themata. Revista de Filosofa. N 33, 2004.
Saffi, Clinia. Resistencia guaran en la poca colonial. Asuncin: Intercontinental. 2009.
Salas, Alberto Mario y Gurin, Miguel A. Floresta de Indias. Buenos Aires:
Losada. 1970.
Salina, Lolas. Construccin social del cuerpo en Revista espaola de investigaciones sociolgicas. N 68, 1994.
Saltzman, Andrea. El cuerpo diseado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Buenos Aires. 2007.
Snchez, Norma Isabel y Kohn Loncarica, Alfredo. La Higiene y los Higienistas en la Argentina: 1880-1943. Buenos Aires: Sociedad Cientfica
Argentina. 2007.
Sarmiento, Domingo Faustino. Civilizacion i Barbarie. Vida de Facundo Quiroga. Aspecto fsico, costumbres y hbitos de la Republica Argentina. Santiago: El Progreso. 1845.
. Conflicto y armona de las razas en Amrica. Buenos Aires: S.Oswald.
1883.
Scharagrodsky, Pablo. El cuerpo en la escuela. Buenos Aires: Ministerio de
Educacin, Ciencia y Tecnologa. Programa de Capacitacin Multimedial. 2007.
278
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
Schmidl, Ulrico. Derrotero y viaje a Espaa y las Indias. Asuncin: Ediciones
NAPA. 1983.
Schvartzman, Mauricio. Contribuciones al estudio de la sociedad paraguaya.
Asuncin: Secretara Nacional de Cultura. 2011.
Sennett, Richard. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilizacin occidental. Madrid: Alianza Editorial. 1997.
Siede, Isabelino. Educacin poltica. Ensayos sobre tica y ciudadana en la escuela. Buenos Aires: Paids. 2007.
Slavoj Zizek. How to reade Lacan. New York: W.W. Norton & Company.
2007.
Soares, Carmem. O pensamento mdico higienista e a Educao Fsica
no Brasil: (1850-1930). So Paulo, 1990. Dissertao do Mestrado.
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo.
Soares, Rodrigo. La Difusin del Higienismo en Brasil y el saneamiento
de Pelotas (1880-1930) en Scripta Nova. Revista Electrnica de Geografa y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, N 69 (38), 2000.
Solano R, Cenon. Organizacin de la higiene pblica. Bogot: El Siglo. 1918.
Sosa, Laura Mercedes. Educacin corporal y diversidad. La inclusin de
nios y nias con discapacidad en las prcticas corporales. La Plata:
2012. Disertacin de Maestra. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educacin. Universidad Nacional de La Plata.
Stewart, Guillermo. La peste bubnica en el Paraguay en La Semana
Mdica. N 6, 1899.
Surbled, Jorge. La moral en sus relaciones con la medicina y la higiene. Barcelona: Juan Gili.1937.
The World Bank. Report No. 17923. Paraguay. Impact Evaluation Report Community-based Rural Water Systems and the Development of Village Committees Rural Water Supply Project (Loan 1502 PA), Rural Water Supply
and Sanitation Project Il-l1l (Loans 2014, andc 3519 PA).29 de mayo, 1998.
Tucherman, Ieda. Breve historia de Corpo e de seus monstros. Lisboa: Nova
Vega. 2012.
Turner, Bryan S. El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teora social. Mxico:
FCE. 1984.
. Los avances recientes en la teora del cuerpo en Revista espaola de investigaciones sociolgicas. N 68, 1994.
279
JOS MANUEL SILVERO A.
Urteaga, Luis. Miseria, miasmas y microbios. Las topografas mdicas y
el estudio del medio ambiente en el siglo XIX en Geo Crtica. Cuadernos crticos de Geografa Humana. Universidad de Barcelona. Ao V.
N 29, noviembre de 1980.
Vera, Helio. En busca del hueso perdido. Tratado de Paraguayologa. Asuncin:
RP. 1990.
Vigarello, George. La metamorfosis de la gordura. Historia de la obesidad desde
la Edad Media al siglo XX. Buenos Aires: Nueva Visin. 2011.
Vigarello, George. Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad
Media. Madrid: Alianza Editorial. 1991.
Villela Corts, Fabiola y Linares Salgado, Jorge E. Eugenesia. Un anlisis
histrico y una posible propuesta en Acta Bioethica. N 17, 2011.
Voltaire. Cndido o el optimismo. Madrid: Unidad Editorial. 1999.
VV.AA. Perspectiva en sociologa del cuerpo en Revista espaola de investigaciones sociolgicas. N 68, 1994.
VV.AA. Actas de la VI Conferencia Sanitaria Internacional de las Repblicas
Americanas. Montevideo (12 al 20 de diciembre de 1920). Washington
DC: Unin Panamericana. 1921.
VV.AA. Michel Foucault, homenaje a un vago y maleante. Monogrfico del
peridico Liberacin. N 6, Madrid, 30 de diciembre de 1984.
VV.AA. Primera jornada peruana de Eugenesia, Lima 3-5 de mayo de 1939.
Lima: Imprenta La Gotera, 1940.
Wagner, E.G y Lanoix, J.N. Evacuacin de excretas en las zonas rurales y en las
pequeas comunidades. Ginebra: OMS.1960.
Weber, Max. Sociologa del poder. Los tipos de dominacin. Madrid: Alianza.
2007.
Werner, Florian. La materia oscura. Historia cultural de la mierda. Buenos Aires: Tusquets editores. 2013.
Zea, Leopoldo. Apogeo y decadencia del positivismo en Mxico. Mxico: El
Colegio de Mxico. 1944.
. Dos etapas del pensamiento en Hispanoamrica. Del romanticismo al
positivismo. Mxico: El Colegio de Mxico, 1949.
. El positivismo en Mxico. Mxico: El Colegio de Mxico. 1943.
. Pensamiento positivista latinoamericano (seleccin y prlogo) Caracas: Biblioteca Ayacucho.1980.
280
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
NDICE
Dedicatoria ......................................................................................
Prlogo .............................................................................................
Introduccin ....................................................................................
7
11
15
PRIMERA PARTE
INTERPRETACIONES, USOS Y ABUSOS
DEL CUERPO
CAPTULO I: NOTAS EN TORNO AL CUERPO ..........................
Precedentes ......................................................................................
Cuerpo dado vs. Cuerpo construido .............................................
Apoteosis del cuerpo ......................................................................
29
29
32
43
CAPTULO II: EL CUERPO SALVAJE .............................................
Filosofa del cuerpo en Latinoamrica ..........................................
En cuerpo y alma ............................................................................
Cuerpos desinhibidos de aborgenes subalternos ........................
Seres de segunda categora ............................................................
Platn y los guaranes .....................................................................
Ober ................................................................................................
Cuerpo intrascendente ...................................................................
El cuerpo cretinizado por secular opresin ..................................
Cuerpo guerrero ..............................................................................
El dolor del cuerpo .........................................................................
45
45
53
56
59
61
66
73
77
80
83
281
JOS MANUEL SILVERO A.
SEGUNDA PARTE
EL CUERPO Y SUS DESECHOS
CAPTULO I: ESCATOLOGA E HIGIENISMO ...........................
Inmundicia ......................................................................................
Basura, suciedad, excrementos, mierda, y otros ...........................
Qu se dice de la mierda? .............................................................
Digenes de Snope y los baos .....................................................
El Scrates limpio ........................................................................
Mejor decir que oler ................................................................
El molestoso pedo y el sueo de Franklin ....................................
Etnologa escatolgica de Bourke ..................................................
Civilizacin y excrementos segn Norbert Elias ..........................
El basilisco Gustavo Bueno ordena la basura ...............................
Paradigma basura ...........................................................................
Zizek y los inodoros ........................................................................
La historia de la mierda de Laporte ...........................................
Ctedra de Mierda ..........................................................................
Lpez Austin y la mierda como smbolo ......................................
Escatologa en Paraguay. El trangresor Osvaldo Salerno ............
El papel higinico de Gilberto Ramrez Santacruz .......................
87
87
91
93
95
96
97
97
99
100
102
103
104
106
108
109
110
113
TERCERA PARTE
LA CIVILIZACIN ENFRENTA A LA
BARBARIE
CAPTULO I: EL MOVIMIENTO HIGIENISTA ...........................
La suciedad se politiza ...................................................................
Breve referencia al higienismo en Latinoamrica .........................
Paraguayos sucios e incivilizados .................................................
La indecente barbarie .....................................................................
282
119
119
133
140
143
SUCIEDAD, CUERPO Y CIVILIZACIN
La guerra contina por otros medios ............................................
La plaga paraguaya ........................................................................
La capital sin cloacas .......................................................................
La lucha contra el py sevoi .............................................................
Pychaichi y los bailarines .................................................................
158
169
177
181
201
CAPTULO II: NORMALES Y ANORMALES. ..............................
La suciedad simblica ....................................................................
Normalismo ....................................................................................
La Escuela Normal de Paran ........................................................
Sucios y orejudos. Normalismo en Paraguay ...............................
Eugenesia y educacin ...................................................................
Seleccionar, vigilar y dominar ........................................................
Eugenie ............................................................................................
Alcoholismo y reforma social ........................................................
Higiene del matrimonio .................................................................
205
205
206
208
214
226
231
232
237
241
A MANERA DE CONCLUSIN ................................................
Ms all del higienismo ..................................................................
249
249
Agradecimientos .............................................................................
259
Bibliografa ......................................................................................
263
283
JOS MANUEL SILVERO A.
284
You might also like
- Aye ShalugaDocument8 pagesAye ShalugaCortney Adams75% (8)
- Marta Segarra, Angels Carabi (Editoras), Nuevas Masculinidades (2000)Document195 pagesMarta Segarra, Angels Carabi (Editoras), Nuevas Masculinidades (2000)Sócrates Suaza VelásquezNo ratings yet
- Paraguay El Nacionalismo y Sus Mitos - Gaya Makaran - Ano 2014 - PortalguaraniDocument293 pagesParaguay El Nacionalismo y Sus Mitos - Gaya Makaran - Ano 2014 - PortalguaraniPortalGuarani30% (1)
- El Valor y Otras CaracteristicasDocument8 pagesEl Valor y Otras CaracteristicasLisbethGarciaRamosNo ratings yet
- Periodos Precalsico, Clasico y Postclasico 3Document16 pagesPeriodos Precalsico, Clasico y Postclasico 3Virginia Orihuela Mosqueda100% (2)
- El Cuerpo en El Cine Dirigido Por Mujeresde Cléo A OnwurahDocument5 pagesEl Cuerpo en El Cine Dirigido Por Mujeresde Cléo A OnwurahMaría Teresa García Schlegel0% (1)
- Aristas corporales en los productos culturales: Arte, cine y literaturaFrom EverandAristas corporales en los productos culturales: Arte, cine y literaturaNo ratings yet
- Taylor, Diana ActosdeTransferencia inDocument16 pagesTaylor, Diana ActosdeTransferencia inpía_gutierrez100% (1)
- José Miguel Cortés (Ed.) - Cartografías DisidentesDocument380 pagesJosé Miguel Cortés (Ed.) - Cartografías Disidentesanon_210498062100% (1)
- Miradas convergentes frente cuerpos disidentesFrom EverandMiradas convergentes frente cuerpos disidentesRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- El Compromiso Con La Teoría - Homi BhabhaDocument19 pagesEl Compromiso Con La Teoría - Homi BhabhaObando Flores LugoNo ratings yet
- Ricardo Llamas Teoria QueerDocument7 pagesRicardo Llamas Teoria QueerWalter Romero100% (1)
- Lepecki. Agotar La Danza. IntroducciónDocument26 pagesLepecki. Agotar La Danza. IntroducciónFranciscoVega100% (2)
- TRASCÁMARA: La Imagen Pensada Por FotógrafosDocument377 pagesTRASCÁMARA: La Imagen Pensada Por FotógrafosAlex Schlenker100% (5)
- Elsa Muniz Pensar El CuerpoDocument269 pagesElsa Muniz Pensar El Cuerpose77eNo ratings yet
- Cuerpo enmarcado: ensayos sobre arte colombiano contemporáneoFrom EverandCuerpo enmarcado: ensayos sobre arte colombiano contemporáneoNo ratings yet
- SCHECHNER, Richard - PerformanceDocument140 pagesSCHECHNER, Richard - PerformanceKarina Almeida50% (2)
- Mariela Solana - Reflexiones Sobre El Giro Afectivo en Teoría Queer PDFDocument16 pagesMariela Solana - Reflexiones Sobre El Giro Afectivo en Teoría Queer PDFEduardoMattioNo ratings yet
- Estado Del Arte Antropología Del CuerpoDocument5 pagesEstado Del Arte Antropología Del CuerpoUnTalNandoNo ratings yet
- Fronteras y Cuerpos Contra El CapitalDocument279 pagesFronteras y Cuerpos Contra El CapitalSupay ApasgaNo ratings yet
- De Los Jeroglíficos Al AlfabetoDocument4 pagesDe Los Jeroglíficos Al AlfabetoMartín LexequíasNo ratings yet
- Fowler Historias Del CuerpoDocument139 pagesFowler Historias Del Cuerpojohan_gotera100% (6)
- Pedagogia de La CrueldadDocument7 pagesPedagogia de La CrueldadLaura Llull100% (1)
- Campuzano, Giuseppe - Museo Travesti Del PerúDocument5 pagesCampuzano, Giuseppe - Museo Travesti Del PerúFermín Eloy AcostaNo ratings yet
- Parole 6Document52 pagesParole 619752007100% (1)
- Sacrificios Humanos y Sociedad OccidentalDocument129 pagesSacrificios Humanos y Sociedad OccidentalPablo PavezNo ratings yet
- Mujer, alegoría y nación: Agustina de Aragón y Juana la Loca como construcciones del proyecto nacionalista español (1808-2016)From EverandMujer, alegoría y nación: Agustina de Aragón y Juana la Loca como construcciones del proyecto nacionalista español (1808-2016)No ratings yet
- Jaime Balmes Tomo 8 PDFDocument1,046 pagesJaime Balmes Tomo 8 PDFAgustín DíazNo ratings yet
- Tania Pleitez Vela - Literatura Análisis de Situación de La Producción Artística en El Salvador PDFDocument204 pagesTania Pleitez Vela - Literatura Análisis de Situación de La Producción Artística en El Salvador PDFroberto guzmanNo ratings yet
- Lola Perla Performance FeministaDocument19 pagesLola Perla Performance FeministalolaperlaperformanceNo ratings yet
- El Cuidado, Un "Trabajo" Que Contempla La Dimensión Afectiva y Racional. Genealogía Del Cuidado en Bolivia. Elizabeth Andia FagaldeDocument30 pagesEl Cuidado, Un "Trabajo" Que Contempla La Dimensión Afectiva y Racional. Genealogía Del Cuidado en Bolivia. Elizabeth Andia FagaldeElizabeth Andia FagaldeNo ratings yet
- Volatile Bodies Towards A Corporeal FemiDocument4 pagesVolatile Bodies Towards A Corporeal FemiDerechos HumanosNo ratings yet
- Arqueología de La AusenciaDocument2 pagesArqueología de La AusenciaFélix CrowleyNo ratings yet
- Mujeres La Otra Mitad Subalternas Invisibles e InaudiblesDocument224 pagesMujeres La Otra Mitad Subalternas Invisibles e InaudiblesantugaiaNo ratings yet
- Mi Sexualidad Es Una Manifestaci N Art Stica y Pol TicaDocument150 pagesMi Sexualidad Es Una Manifestaci N Art Stica y Pol TicaYormanNo ratings yet
- Invertidos y RompepatraisDocument100 pagesInvertidos y RompepatraisRogelio Rodrigo Lucana CuevaNo ratings yet
- Parte 1. Haga Negocio Conmigo... Lisset CobaDocument19 pagesParte 1. Haga Negocio Conmigo... Lisset CobaAndres RibadeneiraNo ratings yet
- Allué Marta Invalidos, Feos y FreaksDocument14 pagesAllué Marta Invalidos, Feos y FreaksshantydiazNo ratings yet
- Castelli y Cavallero - Un Posporno SituadoDocument2 pagesCastelli y Cavallero - Un Posporno SituadoLauraMilanoNo ratings yet
- Mauro Cabral - Vida de VivosDocument8 pagesMauro Cabral - Vida de VivosGisela A. MonteneroNo ratings yet
- 2 - Negara, Geertz, Reseña DevalleDocument9 pages2 - Negara, Geertz, Reseña Devallesoto8941No ratings yet
- Debate Feminista 55 PDFDocument146 pagesDebate Feminista 55 PDFCarol Arcos HerreraNo ratings yet
- FIGARI, Ma Rosa - EL HAIN - Contexto Espectacular y Rituales en Los Pueblos Originarios.Document9 pagesFIGARI, Ma Rosa - EL HAIN - Contexto Espectacular y Rituales en Los Pueblos Originarios.patrisantomeNo ratings yet
- El Cuerpo y Sus Representaciones Jesus Adrian Escudero PDFDocument17 pagesEl Cuerpo y Sus Representaciones Jesus Adrian Escudero PDFAndres RamirezNo ratings yet
- Tesina Prostitución y Gozo AbyectoDocument34 pagesTesina Prostitución y Gozo AbyectoMaximiliano ArangoNo ratings yet
- Antonio Rubio - Teoría Queer y Excesos de Masculinidad. La Performatividad y Su Aplicación DeconstructoraDocument8 pagesAntonio Rubio - Teoría Queer y Excesos de Masculinidad. La Performatividad y Su Aplicación DeconstructoraBiviana HernándezNo ratings yet
- Audre Lorde - Lo Erótico Como PoderDocument4 pagesAudre Lorde - Lo Erótico Como PoderNemo Castelli SjNo ratings yet
- Descorporalidad y Pornografía en La Publicidad Foto-SexualizadaDocument10 pagesDescorporalidad y Pornografía en La Publicidad Foto-SexualizadaGabriela Rivera LuceroNo ratings yet
- Derridá Cómo No TemblarDocument15 pagesDerridá Cómo No TemblarCarlos Villa Velázquez AldanaNo ratings yet
- Perfil Del Hombre Violento PDFDocument4 pagesPerfil Del Hombre Violento PDFArturo Pelcastre MonjioteNo ratings yet
- (Mágara Millán) Feminino(s) y Teorías Del CineDocument16 pages(Mágara Millán) Feminino(s) y Teorías Del CineCeiça FerreiraNo ratings yet
- La Teoria Queer. LA DECONSTRUCCIÓN DE LAS SEXUALIDADES PERIFÉRICASDocument18 pagesLa Teoria Queer. LA DECONSTRUCCIÓN DE LAS SEXUALIDADES PERIFÉRICASsandra cuestaNo ratings yet
- Mexico Imaginado en PDFDocument328 pagesMexico Imaginado en PDFMitzi Pérez100% (1)
- El - Poder.de - La.mirada H.de MujeresDocument21 pagesEl - Poder.de - La.mirada H.de MujeresNorma LacambraNo ratings yet
- Porno, Melodrama e Ideología: Reflexiones A Propósito Del Video Ideología, de Felipe Rivas San MartínDocument5 pagesPorno, Melodrama e Ideología: Reflexiones A Propósito Del Video Ideología, de Felipe Rivas San MartínFelipe Rivas San Martín100% (1)
- Fenomenologia Del Mestizo - Helio Gallardo.Document108 pagesFenomenologia Del Mestizo - Helio Gallardo.Fidel Lajara ENo ratings yet
- El Mito Salvaje PDFDocument8 pagesEl Mito Salvaje PDFAlexander BernalNo ratings yet
- La Performance SadomasoquistaDocument51 pagesLa Performance SadomasoquistaJavier MaciasNo ratings yet
- Bibliografia LGBT PDFDocument16 pagesBibliografia LGBT PDFGladys Carolina Gonzalez Solis100% (2)
- Elsa Muñiz Antropologia Del GeneroDocument14 pagesElsa Muñiz Antropologia Del GeneroFelix TetabiateNo ratings yet
- La Transicion Espanola Desde Paraguay - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniDocument21 pagesLa Transicion Espanola Desde Paraguay - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Estado Prensa y Discurso - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniDocument23 pagesEstado Prensa y Discurso - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- El Tercer Espcacio - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniDocument26 pagesEl Tercer Espcacio - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Cuenta Cuentos America - Margarita Miro Ibars - Ano 2007 - PortalguaraniDocument131 pagesCuenta Cuentos America - Margarita Miro Ibars - Ano 2007 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Terrorista Intelectual - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniDocument12 pagesTerrorista Intelectual - Eduardo Tamayo Belda - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Mujeres y Agronegocios - Marielle Palau - Paraguay - Ano 2018 - PortalguaraniDocument152 pagesMujeres y Agronegocios - Marielle Palau - Paraguay - Ano 2018 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Con La Soja Al Cuello - Marielle Palau - Ano 2019 - PortalguaraniDocument51 pagesCon La Soja Al Cuello - Marielle Palau - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Urutau Electronico - No 4 - Abril 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocument19 pagesUrutau Electronico - No 4 - Abril 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- El Bachenauta - Edicion Cuarentena - Volumen 1 - PortalguaraniDocument50 pagesEl Bachenauta - Edicion Cuarentena - Volumen 1 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Ocupaciones de Tierra - Marielle Palau - Ano 2019 - PortalguaraniDocument98 pagesOcupaciones de Tierra - Marielle Palau - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Directorio de Movimientos Sociales - Marielle Palau - Ano 2017 - PortalguaraniDocument92 pagesDirectorio de Movimientos Sociales - Marielle Palau - Ano 2017 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- El Proceso de Conciencia - Mauro Luis Iasi - Ano 2008 - PortalguaraniDocument202 pagesEl Proceso de Conciencia - Mauro Luis Iasi - Ano 2008 - PortalguaraniPortalGuarani3100% (2)
- Luchas de Estudiantes - Marcello Lachi - Raquel Rojas Scheffer - Ano 2019 - PortalguaraniDocument332 pagesLuchas de Estudiantes - Marcello Lachi - Raquel Rojas Scheffer - Ano 2019 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Urutau Electronico - No 3 - Marzo 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocument21 pagesUrutau Electronico - No 3 - Marzo 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Urutau Electronico - No 5 - Mayo 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocument18 pagesUrutau Electronico - No 5 - Mayo 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Urutau Electronico - No 2 - Febrero 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocument32 pagesUrutau Electronico - No 2 - Febrero 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Urutau Electronico - No 8 - Agosto 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocument18 pagesUrutau Electronico - No 8 - Agosto 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Urutau Electronico - No 11 - Noviembre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocument16 pagesUrutau Electronico - No 11 - Noviembre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Urutau Electronico - No 1 - Enero 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocument13 pagesUrutau Electronico - No 1 - Enero 2019 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Mala Guerra - Nicolas Richard - Ano 2008 - PortalguaraniDocument423 pagesMala Guerra - Nicolas Richard - Ano 2008 - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Arte y Cultura - Año 14 - Número 34 - Paraguay - PortalguaraniDocument32 pagesArte y Cultura - Año 14 - Número 34 - Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Urutau Electronico - No 12 - Diciembre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocument17 pagesUrutau Electronico - No 12 - Diciembre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Urutau Electronico - No 10 - Octubre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocument17 pagesUrutau Electronico - No 10 - Octubre 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Urutau Electronico - No 7 - Julio 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniDocument19 pagesUrutau Electronico - No 7 - Julio 2018 - Guyra Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Arte y Cultura - Año 14 - Número 35 - Paraguay - PortalguaraniDocument28 pagesArte y Cultura - Año 14 - Número 35 - Paraguay - PortalguaraniPortalGuarani3No ratings yet
- Seguridad Publica Ciudadana en Paraguay - Carlos Anibal Peris - Ano 2017 - PortalguaraniDocument225 pagesSeguridad Publica Ciudadana en Paraguay - Carlos Anibal Peris - Ano 2017 - PortalguaraniPortalGuarani3100% (1)
- Pentecostés - Síntesis HistóricaDocument4 pagesPentecostés - Síntesis Históricamanuel_burgos_23No ratings yet
- 4ºjugando Con La GramaticaDocument67 pages4ºjugando Con La GramaticaJosé Luis Hurtado Guivar100% (1)
- Clase 3 Parte IiDocument16 pagesClase 3 Parte IiDanielaNo ratings yet
- Educación ArtísticaDocument107 pagesEducación ArtísticaAyarithNo ratings yet
- Guía Taller Psicólogía - Reconocimiento y Cuidados Del CuerpoDocument2 pagesGuía Taller Psicólogía - Reconocimiento y Cuidados Del CuerpoJENNIFER PAOLA HERNANDEZ ESPINOSANo ratings yet
- Empalmes TangentesDocument7 pagesEmpalmes TangentesGrace JujuyNo ratings yet
- CV Competencias Laborales OCDocument33 pagesCV Competencias Laborales OCGerardo Javier ContrerasNo ratings yet
- Cura para El Herpes GenitalDocument2 pagesCura para El Herpes GenitalvivirsinherpesNo ratings yet
- Sg104148tes B02 PDFDocument70 pagesSg104148tes B02 PDFJorge SNo ratings yet
- El Origen de La Laguna y La Sirena de Cabellos DoradosDocument2 pagesEl Origen de La Laguna y La Sirena de Cabellos DoradosEdinson Arroyo PalaciosNo ratings yet
- Fase 3 - Trastornos de La Niñez y La AdolescenciaDocument17 pagesFase 3 - Trastornos de La Niñez y La AdolescenciaFlor Diaz75% (4)
- Nociones de Estadística Descriptiva MultivarianteDocument6 pagesNociones de Estadística Descriptiva MultivarianteKarenIvonneSullonNeiraNo ratings yet
- Instituto Tecnológico de TijuanaDocument7 pagesInstituto Tecnológico de TijuanaJesus ToledoNo ratings yet
- Derecho Civil 3 Silabo 5Document5 pagesDerecho Civil 3 Silabo 5Benjamín GuzmánNo ratings yet
- Filósofo y Científico Aristóteles: "Sophía Tiene La Palabra"Document8 pagesFilósofo y Científico Aristóteles: "Sophía Tiene La Palabra"gconderodriguez662No ratings yet
- Plan de Trabajo Barrio El PeñonDocument34 pagesPlan de Trabajo Barrio El PeñonDon Daniel100% (1)
- Derechos Humanos y LiberalismoDocument13 pagesDerechos Humanos y LiberalismoCassandra UribeNo ratings yet
- Analisis Economico Tarea6Document11 pagesAnalisis Economico Tarea6ERICK REVOLORIONo ratings yet
- Farmacologia para Diferentes Sistemas Del Cuerpo HumanoDocument144 pagesFarmacologia para Diferentes Sistemas Del Cuerpo HumanoLedwin Manuel PeraltaNo ratings yet
- Ensayo Organización Documental en El Entorno LaboralDocument9 pagesEnsayo Organización Documental en El Entorno LaboralBRANDYNo ratings yet
- Cuestionario PDFDocument19 pagesCuestionario PDFConstanza Polizzi HinojosaNo ratings yet
- Carpeta Pedagógica 2023 DocenteDocument76 pagesCarpeta Pedagógica 2023 DocenteRutshinna Moreno RomeroNo ratings yet
- Sostenibilidad en El Taller Diseño de Producto - Pérez - Esteban - BecerraDocument7 pagesSostenibilidad en El Taller Diseño de Producto - Pérez - Esteban - Becerracamilo perezNo ratings yet
- Fuera Del Drama. Fernanda Del MonteDocument3 pagesFuera Del Drama. Fernanda Del MonteDulce GuzmánNo ratings yet
- Desempeño de RefrigeradoresDocument7 pagesDesempeño de RefrigeradoresAndrea ChNo ratings yet