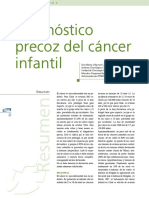Professional Documents
Culture Documents
Enfoque Psicosocial
Enfoque Psicosocial
Uploaded by
Mary Belen Barria Villarroel0 ratings0% found this document useful (0 votes)
25 views26 pagesenfoque psicosocial
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentenfoque psicosocial
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
25 views26 pagesEnfoque Psicosocial
Enfoque Psicosocial
Uploaded by
Mary Belen Barria Villarroelenfoque psicosocial
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 26
I
CONTRIBUYENTES VIRTUALES,
Con la demolicién pacifica del muro de Berlin y el colapso del impe-
tio soviérico fueron muchos los que creyeron que habia sonado el final de
la politica y nacia una época situada més all del socialismo y el capitalis-
mo, de la utopia yla emancipaci6n. Pero, en los tiltimos afios, estos defe.
nestradores de lo politico han bajado bastante el tono de su vor. En efes.
to, el témino «globalizacién», actualmente omnipresente en toda
manifestacién publica, no apunta precisamente al final de la politica, sino
simplemente a una salida de lo politico del marco categorial del Estado na,
ional y del sistema de roles al uso de eso que se ha dado en llamar el que.
hacer «politico» y «no-politicon. En efecto, independientemente de lo
que pueda apuntar, en cuanto al contenido, Ia nueva retérica de la globa.
lzaci6n (de la economia, de los mercados, dea competencia por un pues.
to de trabajo, de la produccién, de la prestacién de servicios y las distin.
tas corrientes en el mbito de las finanzas, de la informacién y de la vida
ep general), saltan a Ia vista de manera puntual las importantes conse-
cuencias politicas de la escenificacién del riesgo de globalizacién econd-
‘ica: es posible que instituciones industriales que parecian completa-
mente cerradas ala configuraci6n politica «estallen» y se abran al discurso
Politico, Los presupuestos del Estado asistencial y del sistema de pensio-
nes, de la ayuda social y de la politica municipal de infraestructuras, ast
como el poder organizado de los sindicatos, el superelaborado sistema de
negociacién de la autonomfa salarial, el gasto piblico, el sistema impositi
voy la «justicia impositivan, todo ello se disuelve y resuelve, bajo el sol del
desierto de la globalizacién, en una (exigencia de) configurabilidad poli-
tica. Todos los actores sociales deben reaccicnar y dar una respuesta con-
creta en este émbito, donde curiosamente las respuestas no siguen ya el
viejo esquema derecha-izquierda de la préctica politica.!
1. Véase al respecto A. Giddens, Jenseits vom Links und Recbts, Francfort del
Meno, 1897.
1
‘
‘
‘
4
4
4
4
d
4
«
ty
«
«
q
q
«
q
«
«
«
e
16 ¢Qué-es la globalizacién?
éSe puede decir que lo que fue la lucha de clases en el siglo xx
para el movimiento obrero es la cuestién de la globalizacién en el um-
bral del siglo xx para las empresas que operan a nivel transnacional?
(Con la diferencia, por cierto esencial, de que el movimiento obrero
actuaba como un contrapoder, mientras que las empresas globales es-
tén actuando hasta la fecha six tener ningin contrapoder —transna-
cional—enfrente.)
ePor qué la globalizacién significa politizacién? Porque la puesta
en escena de la globalizacién permite a los empresarios, y sus asocia-
dos, reconquistar y volver a disponer del poder negociador politica y
socialmente domesticado del capitalismo democriticamente organiza-
do, La globalizacién posibilita eso que sin duda estuvo siempre pre-
sente en el capitalismo, pero que se mantuvo en estado larvado duran-
te la fase de su domesticacién por la sociedad estatal y democratica:
que los empresatios, sobre todo los que se mueven a nivel planetario,
puedan desempefiar un papel clave en Ia configuracién no sélo de la
economia, sino también de le sociedad en su conjunto, aun cuando
«s6lo» fuera por el poder que tienen para privar a la sociedad de sus
recursos materiales (capital, impuestos, puestos de trabajo).
La economia que acti a nivel mundial socava los cimientos de las
economias nacionales y de los Estados nacionales, lo cual deseacade-
na a su vez una subpolitizaci6n de alcance completamente nuevo y de
consecueneias imprevisibles. Se trata de que, en este nuevo «asalto»,
el viejo enemigo «trabajo» se esté viendo relegado a la via muerta de la
historia, pero también, fundamentalmente, de que «se est dando la
jubilacién», por asf decis, al «capitalismo general ideal», como llama-
ra Marx al Estado; se trata, en definitiva, de la liberacién respecto de
los corsés del trabajo y el Estado tal y como han existido en los siglos
IK y XX.
{Todo lo que es estamental y tradicional, y esta anquilosado y en-
callecido, se esté evaporando», habia pregonado Marx en su Manifies-
to comunista de manera bastante tajante con referencia al potencial re-
volucionario del capital. Lo «estamental» era entonces la organizacién
social-estatal y sindical del trabajo, y «lo anquilosado y encallecido»
eran las ventajas burocraticas y el esquilmamiento del pueblo por par-
te del Estado (nacional). Vemos, asi, c6mo las nuevas dimensiones de
Ja «politica imperativa y realista» de la globalizacién se asientan sobre
unos fundamentos caracterizados por su efectividad y elegancia.
Inecoducciéa 17
Por lo tanto, como se oye decir por doquier, no es la politica par-
ticular de los empresarios, sino la uglobalizaci6n» la que parece forzar
esta serie de medidas perentorias y radicales. Por lo demés, segiin las
«eyes» del mercado global, hay que buscar no-A para obtener A;
como, por ejemplo, eliminar o «secuestrar» puestos de trabajo para
asegurar puestos de trabajo en un determinado lugar. Precisamente
porque el trabajo se puede y debe reducir o ratificarse para incremen-
tar los beneficios, la politica actual se trasmuta subrepticiamente en su
contrario. Todo el que fomenta el crecimiento econémico acaba gene-
rando desempleo; y todo el que rebaja drésticamente los impuestos
para que aumenten las posibilidades de beneficios genera posiblemen-
te también desempleo. Las paradojas politicas y sociales de una eco-
nomia transnacional, que con la «climinacién de las trabas ala inver-
sién» (es decir, con la eliminacién de la normativa ecol6gica, sindical,
asistencial y fiscal) debe ser mimada y premiada para que destraya
cada vez mas trabajo y de este modo se incrementen cada vez mas la
produccién y los beneficios, deben quedar no obstante cientificamen-
te evidenciadas y politicamente reforzadas.
Lo cual quiere decir lo siguiente: la puesta en escena de le globali-
zacién como factor amenazador, es decir, la politica de la globaliza-
Gin, no pretende solamente eliminar las trabas de los sindicatos, sino
también las del Estado nacional; con otras palabras, pretende restar
poder a la politica estatal-nacional. La ret6rica de los representantes
econémicos mas importantes en contra de la politica social estatal y de
sus valedores deja poco que desear en cuanto a claridad. Pretenden,
en definitiva, desmantelar el aparato y las tareas estatales con vistas a
Ja realizacién de la utopia del anarquismo mercantil del Estado méni-
mo. Con lo que, paradéjicamente, a menudo ocurre que se responde a
la globalizacién con la renacionalizacién.
No se suele reconocer que, en el tema de la globalizaci6n, no sélo
«se juegan la piel» los sindicatos, sino también la politica y el Estado.
Los politicos de los distintos partidos, sorprendidos y fascinados por
Ia globalizacién «debilitadora de instituciones», estin empezando a
sospechar vagamente que, como dijera Marx tiempo ha, se pueden
convertir en sus propios «sepultureros». De todos modos, personal-
mente yo no puedo por menos de considerar una ironia el que algunos
politicos pidan a voces mercado, mercado y més mercado y no se den
cuenta de que, de este modo, estén matando el mismisimo nervio vital
18 Quées a globalizacién?
gtifo del dinero y del poder. ¢Se ha visto
y cetrando peligrosamente el
mn mas descerebrada y alegre de un suici-
alguna ver una representaci
dio tan manifiesto?
Pero gen qué se funda el nuevo poder de los empresarios transna-
cionales? ¢De dénde surge y cémo se reproduce su potencial estraté.
gico?
A.nadie se le oculta que se ha producido una especie de toma de
los centros materiales vitales de las sociedades modernas que tienen
Estados nacionales, y ello si revoluci6n, sin cambio de leyes ni de
Constitucién; es decis, mediante el desenvolvimiento simple y normal
de la vida cotidiana 0, como suele decirse, con el business as usual
En primer lugar, podemos exportar puestos de trabajo alli donde
son mis bajos los costes laborales y las cargas fiscales a la creacion de
mano de obra.
En segundo lugar, estamos en condiciones (a causa de las nuevas
técnicas de la informaci6n, que Hegan hasta los dltimos rincones del
mundo) de desmenuzar los productos y las prestaciones de servicios, ast
como de repartir el trabijo por todo el mundo, de manera que las etice-
tas nacionales y empresariales nos pueden inducir fécilmente a error,
En tercer lugar, estamos en condiciones de servimos de los Estados
nacionales y de log centros de produccién individuales en contra de
ellos mismos y, de este modo, conseguir «pactos globales» con vistas a
unas condiciones impositivas més suaves y unas infraestructuras mde fa
vorables; asimismo, podemos «castigar» a los Estados nacionales cuan.
do se muestran «carerés» 0 «poco amigos de nuestras inversiones».
En cuarto, y tltimo, lugar, podemos distinguir autométicamente
en medio de las fragosidades —controladas— de la produccién global
entre lugar de inversién, lugar de produccién, lugar de declaracién fiscal
¥ lugar de residencia, lo que sapone que los cuadros dirigentes podrin
viviry residir allt donde les resulte mas atractivo y pagar los impuestos
alli donde les resulte menos gravoso.
Y, nétese bien, todo esto sin que medien suplicatorios ni delibera-
clones parlamentarias, decretos gubernamentales, cambios de leyes ni,
siquiera, un simple debate piblico. Esto justifica, por su parte, el con,
cepto de «subpolitica»,? entendida no como una (teoria de la) conspi.
2. Se enconttaré ampliamente tratado el concepto de «iubpolitica» en U. Beck
(comp), Die Exfindtng des Poltncher, Francfort del Meno, 1993, cap. V, page 149-191
raciéa sino como un conjunto de op:
suplementarias més ai
idades de accién y de poder
0, oportunidades reservadas
de la sociedad mundial: el
Hd del sistema politic.
es decir, que basa su
-ontrol de las asociacio-
Ja defensa de las fronteras,
ue a resultas de Ja globaliza-
siones, y no sélo las econémi
iempo relativiza— el Estado na-
uultiplicidad —no vinculada aun
tedes de comunicacién, relaciones de
‘traspasan en todas direcciones las fron-
arece en todos los pila-
calidad, las atribuciones es-
‘ior o la defensa. Consideremos,
leyes vinculantes,
Ja sociedad global, ¢
ido en muchas dimensi
cas, se entremezcla con —y al mismo ti
cional, como quiera que existe una m
lugar— de circulos sociales,
mercado y modos de vida que
teras tetritoriales del Estado ni
es de la autorid,
cidn se ha ramifica
tacional. Esto ap;
nacional-estatal: la fis
Por ejemplo, el caso de la fiscalidad,
Tras una subida de im;
quiera, sino el mismisimo
nal. La soberania en mate:
\puestos no se esconde una autoridad cual-
Principio de la autoridad del Estado nacio-
tia fiscal esté ligada al concepto de control
s en el interior de un tersitorio concreto,
las verdaderas posibilidades de comercio
lta cada vez més ficticia. Las empresas
Pagar impuestos en otro y exigir gastos
de infraestructuras en un tercer pais.
's méviles —y més ingeniosas— para,
y explotar subterfugios o fisuras en las re-
cuando disponen de una com-
, instalar la mano de obra allf
©, finalmente, cuando son pobres,
bar un porvenir de bienestar y abun
Las personas se han vuelto mé:
cuando son ricas
des de arrastre del Estado n;
Petencia o mereancia muy demandada,
donde les resulta més ventajoso;
Para emigrar allf donde creen atis!
20 sQuéesla lobaizacsa?
dancia, Por su parte; se enredan en un mar de contradicciones los in-
tentos de los Estados nacionales por mantenerse aislados, pues, para
subsistit en medio de Ja competencia de Ja sociedad mundial, pang
Pals tiene que atrarimperiosament capital, mano de obra y cerebros
‘Los pladiadores del crecimiento econdmico, tan cortejados por los
politicos, socavan la autoridad del Estado al exigizle prestaciones por
Bh lado y, por el otro, negarse a pagar impuestos. Lo cutioso del caso es
{que son precisamente los més sicos los que se vuelven contribuyentes
dirtuales, toda vez que su iqueza descansa en Gltima instancia en este
Vistuosismo de lo virtual. Asi, de manera (las més de la veces) legal pero
ilegitima, estén socavando el bien general que tanto proclaman,
‘La revista Fortune, que publica regularmente la lista de los gut-
nientos empresarios mas ricos del mundo, se congratula de que éstos
Rajan staspesadolsfroneras par conguistarnueves mercado 0
gocitar Ja competencia local. Cuantos mds paises hay, mayores son los
beneficios. Los beneficios de las quinientas empresas mas grandes del
mundo han aumentado un 15%, mientras que su volumen de negocio
s6lo lo ha hecho en un 11%». :
-«iViwan los beneficios, mueran los puestos de trabajo!», leemos
en Der Spiegel, «Un milagro econémico especial tiene atemorizada a
Ja nacidn, En las empresas se ha infilerado una nueva generacién de
altos ejecutivos que rinden culto, a imitacién de EE.UU., ala acci6n
bursatil. Resultado fatidico: la bolsa recompensa a los destructores de
ey ee cleed bes aeeebieoes ie noe formula magica de la
riqueza, que no ¢s otra que «capitalismo sin trabajo més capitalismo
sin impuestos». La recaudacién por impuestos a las empresas —los
impuestos que gravan los beneficios de éstas— cay6 entre 1989 y
1993 en un 18,6%, y el volumen total de lo recaudado por este con-
cepto se redujo drdsticamente a la mitad. «La red social debe trans-
formarse y dotarse de nuevos fundamentos», sostiene André Gorz.
Pero con esta transformacién —que no supresién— cabe pregun-
3. Fortune, Nueva York, 5-8-1996, citada por Frédéric F. Clairmont en «Endlose
Profite, endliche Welt», Le Monde diplomarique, 11 de abril de 1997, pig. 1, donde se
encontratin también algunos datos sobre el desacrollo transnacional.
4. Der Spiegel, 1997, n° 12, pigs. 92-105, donde se encontrarén también algunos
datos sobre la mulciplicacién de los beneficios merced a la espectacular supresin de
pueetos de trabajo.
Tnuoduecién 21
tarse igualmente por qué se ha vuelto aparentementé infinanciable,
Los paises de la UE se han hecho més ricos en los tiltimos veinte afios
en un porcentaje que oscila entre el 50 y el 70%, La economia ha cre-
cido mucho mas deprisa que la poblacién. Y, sin embargo, la UE
cuenta ahora con veinte millones de parados, cincuenta millones de
pobres y cinco millones de personas sin techo. :Dénde ha ido a parar
este plus de riqueza? En Estados Unidos, es de sobra sabido que el
crecimiento econémico sélo ha enriquecido al 10% més acomodado
de la poblacién. Este 10% se ha Hevado el 96% del plus de riqueza.
La situacién no ha sido tan critica en Europa, aunque aqui las cosas
no difieren tampoco sustancialmente.
»En Alemania, los beneficios de las empresas han aumentado des-
de 1979 en un 90%, mientras que los salarios sélo Jo han hecho en un
6%. Pero los ingresos fiscales procedentes de los salarios se han du-
plicado en los iltimos diez afios, mientras que los ingresos fiscales por
actividades empresariales se han reducido a la mitad: s6lo representan
un 13% de los ingresos fiscales globales. En 1980 representaban atin
el 25%; en 1960, hasta el 35%. De no haber bajado del 25%, el Esta-
do habria recaudado en los tiltimos afios ochenta mil millones de mar-
cos suplementarios por aiio.
>En los demés paises se advierte una evolucién parecida. La ma-
yoria de las firmas multinacionales, como Siemens 0 BMW, ya no pa-
gan en sus respectivos pafses ningtin impuesto... Mientras esto siga
asi... la gente tendré todo su derecho a no estar contenta de que le re~
duzcan las prestaciones sociales, las pensiones y los salarios.»?
Pot su parte, las empresas transnacionales estén registtando unos
beneficios récord (merced sobre todo a la masiva supresién de puestos
de trabajo). En sus balances anuales, los consejos de administracién
presentan unos beneficios netos astronémicos, mientras los politicos,
gue tienen que justificar unas cifras de paro escandalosas, suben los
impuestos con la vana esperanza de que, con la nueva riqueza de los ri-
0s, se creen al menos unos cuantos puestos de trabajo.
La consecuencia de todo esto es el aumento de la conflictividad
también en el campo de la economia, es decir, entre los contribuyentes
virtuales y los contribuyentes reales. Mientras que las multinacionales
5. André Gorz, en entrevista concedida al Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1 de
agosto de 1997, pag. 35,
22 eQué esa globalizacion?
pueden eludir al fisco del Estado nacional, las pequefias y medianas
empresas, que son las que generan la mayor parte de los puestos de
trabajo, se ven atosigadas y asfixiadas por las infinitas trabas y grava-
menes de la burocracia fiscal. Es un chiste de mal gusto que, en el fa-
turo, sean precisamente los perdedores de la globalizacién, tanto el Es-
tado asistencial como la democracia en funciones, los que tengan que
financiarlo todo mientras los ganadores de la globalizacién consiguen
unos beneficios astronémicos y eluden toda responsabilidad respecto
de Ja democracia del futuro. Consecuencia: es preciso formular en
nuevos términos tedricos y politicos la cuestién transcendental de la
justicia social en la era de ia globalizacién.
‘También saltan a la vista las contradicciones del «capitalismo sin
trabajo». Los directivos de las multinacionales ponen a salvo la gestién
de sus negocios levandoselos a la India del sur, pero envian a sus hijos
auniversidades europeas de renombre subvencionadas con dinero pi-
blico. Nise les pasa por la cabeza irse a vivir alli donde crean los pues-
tos de trabajo y pagan muy pocos impuestos. Pero para si mismos re-
cleman, naturalmente, derechos fundamentales politicos, sociales y
civiles, cuya financiacién publica torpedean. Frecuentan el teatro; dis-
frutan de la naturaleza y el campo, que tanto dinero cuesta conservar;
y se lo pasan bomba en las metrépolis europeas atin relativamente li
bbres de violencia y criminalidad. Sin embargo, con su politica exclusi-
vamente orientada a la generacién de beneficios estén contribuyendo
a Ja vez al hundimiento de este modo de vida europeo. Pregunta:
edénde desearan vivir, ellos 0 sus hijos, cuando nadie financie ya los
Estados democréticos de Europa?
Lo que es bueno para el Banco de Alemania no lo es ya necesaria-
mente para le propia Alemania. Las multinacionales abandonan el
marco de los Estados nacionales y retiran de facto su lealtad para con
Jos actores del Estado nacional; con lo cual cae también en picado el
grado de integracién social de sus respectivos paises, y ello tanto més
cuanto que més fuertemente se fandamentaba éste en el aspecto pura-
mente econémico. Son precisamente los Estados asistenciales bien
acolchados los que caen en este insidioso circulo vicioso: deben pagar
prestaciones codificadas a un méimero cada vez mayor de personas
—pronto habrii cinco millones de parados registrados solamente en
Alemania— al tiempo que van perdiendo el control de los impuestos,
porque, en la partida de péquer por su religacién local, las empresas,
Introdueciéa 25
transnacionales han acaparado las cartas definitivamente ganadoras.
Dichas empresas se subvencionan de varias maneras: primero optimi,
zando la creacién de infraestracturas, en segundo lugar recibiendo
subvenciones, en tercer lugar minimizando los impuestos, y en cuarte
Jugar «externalizando» los costes del desempleo.
Este circulo vicioso en el que cae el Estado asistencial no sélo es el
resultado de unos recursos decrecientes junto a gastos que suben como
la espuma, sino también de Ja falta de medios de pacificacién conforme
el abismo entre pobres y ricos se va haciendo cada vez més grande
Dado que el marco del Estado nacional ha perdido su fuerza vinculan,
te, los ganadores y los perdedores de la globalizacién dejan de sentan,
se, por asf decis, a la misma mesa. Los nuevos ricos ya no «necesitan» a
los nuevos pobres. Entre ambos colectivos resulta dificil llegar a un
compromiso, porque falta un marco comtin apropiado en el que se
puedan abordar y regular estos conflictos que traspasan las fronteras.©
_ No resulta dificil imaginar que la logica conflictual del juego cay
talista sale renovada y reforzada, al tiempo que disminuyen los medi
de pacificacién del Estado (en su esfuerzo por que aumente el pastel a
repartir mediante un crecimiento econémico forzoso).
a Asi, resulta bastante cuestionable el modelo de la primera moder-
nidad, que se pens6 y organiz6 sobre la base de la unidad de la identi.
dad cultural «puebion del espacio y del Estado cuando atin no esta
a a la vista, ni se auspiciaba, u1 i i
euneey 49 eae ae ina nueva unidad de la humanidad, del
6, Véanse al respecto las page. 87-91 de este libro.
Mme enen ene =~
LEGISLACION SOCIAL Y CLASES SUBALTERNAS.
APUNTES PARA UN ESTUDIO CRITICO
DE LA HISTORIA DE LAS POLITICAS SOCIALES EN CHILE!
(PRIMERA PARTE)
Jaime Masardo
“Hay siempre expiritus obeecados que no
‘comprenden que la evolucién oportuna
esl tinico remedio cfican para
cevitar la revolucion y el desplome”
‘Arturo Alessandri
I, Observaciones introductivas
Las notas que siguen representan una sintesis de los contenidos de
les, que nos ha correspondido conducir en el Magi
Is y Gestién Local de la Universidad ARCIS, durante el primer semes-
tte del afio académico 2001. El rico intercambio producido con la ma-
yorfa de los estudiantes y, en genera, el clima de debate y de participa:
, eign que dominaron esta experiencia legitiman la posibilidad de despla-
stad en la misma dizeccién trazada en aquella
pensado éste, en lo fundamental, como un
cjercicio de historizacién de las politicas sociales que han venido toman-
do forma en nuestro pais. Trabajamos con la premisa que la propia his
toria, al desplegarse, nos oftece por s{ misma el campo sobre el que
puede Hevarse adelante al ejercicio critic, el que debe ser entendido
aqui, entonces, como tun proceso de desconstruccién analitica de estas
de un documento de
Sociales y Gestion
joke
" Una primera presentacin de exe texto se encuent
\tabsjo redactado en diciembre del 2001 para el Magi
Local de la Universidad ARCIS.
29
Canes oe PRACTICAS SOCIALES
mismas politicas sociales, de desmontaje de la ldgica que las sustentan y
de reconstruccién de las circunstancias que rodean su gestacién. De otra
‘manera, trabajamos con la premisa que la erltica no puede ser exterior a
Jos momentos de identidad y de contradiccién provocadas por y en cl
movimiento que produce su propio despliegue; que los actores sociales y
politicos, aiin en sus percepciones opuestas y en su praxis encontrada,
son navegantes de un mismo barco y que, en consecuencia, comparten,
durante largos periodos, aspectos esenciales de un mismo escenario s0-
cial y cultural donde Ia actividad politica es abordada con catego:
conceptos producidos por el propio proceso en el que ellos participan;
identidad, enconces, enre la filosofla y la historia de la que buscamos
dar cuenta.
A través de la labor desarrollada durante el seminar, las politicas
sociales se nos han venido representando como acciones Ilevadas a cabo
por el Estado con el objeto de resolver determinados problemas de vi-
vienda, de la educacién, de salud, de previsién social, de condiciones de
trabajo, dé necesidades bisicas, dicese, de “pobreza"®, de determinados
sectores de la sociedad y, por lo tanto, podrfamos definirlas en un pri-
mer momento como acciones planificadas desde el Estado hacia estos
rmismos sectores. Un acercamiento més cuidadoso al problema muestra,
sin embargo, que, en la medi ue nuestra sociedad fue absorbien-
do al imaginario politico y cultural occidental, estas acciones estatales
—asi como probablemente muchas otras—, fueron expresando los pisn-
tos de vista de los actores situados en la naciente sociedad civil, entendida
Gta, para efectos de esta presentacién, como el conjunto de instancias
de orden cultural ¢ intelectual —tertulias, iglesias, medios de comuni-
«acién, sindicatos,liceos, universidades e instituciones educativas en. ge-
jentos sociales de todo género, barras deportivas, redes de
rersas formas de opinién pi
les tiene lugar la disputa por la hegeronfa, vale deci
forma de la vida espiritual predominante; la disputa por
1 Para una iflerin 2 propésto dela nocién de ‘pobreza’, véase con provecho a Dizco
Paints, “Las Polticas Sociales en la cuyuneara de Chile, oy”, en Doctmonto de reba.
‘Magister de Pelitias Sociales y Gestin Local, Samtago de Chile, Universidad ARCIS,
2000.
30
‘etanisToma bas ouicas sochass en Cee
entonces de una visién de mundo (de una ideologia en el sentido largo
sobre el conjunto de la sociedad,
Durante las primeras décadas de nuestra vida republi
este sentido como en otros puede verse como una prolony
so como un retroceso en relacién con las tilkimas de la Coloni
gin administrada por la Iglesia cardlica cumplié un papel determinan-
te en la reproduccién de una visién de mundo ligada a los intereses de la
clase crioll, la cual, no disponiendo de un apararo hegeménico propio,
“sin tener una organizacién cultural e intelectual propia” —dinfa Gra-
msci—’, se apoyé en la de la Iglesia. El Estado no comenzaré a plantear
wu autonomla con respecto a ésta, sino hasta 1888 du-
ico Santa Maria y no se delimicard su
dmbito sino hasta 1925, durante la de Arturo Alessandri, Triburario de
esta dependencia ideolégica, a lo largo del siglo XIX y hasta el incerreg-
no 1920-1931 donde son aprobadas y promulgadas diversas leyes so-
ciales, ni el Estado ni ninguna instancia bajo su control buseé cabal-
mente mitigar las extremas formas de miseria que padecia la gran mayo-
tfa de la poblacién y las solas formas de ayuda social en que la clase alta
y la Iglesia catética concebia paliar la pobreza fueron las instituciones de
caridad y la limosna. Mas atin, el orden portaliano —que obviamense se
prolonga mucho més alld del periodo en el que Diego Portales fue mi-
nlstro— reedieé en diversas oportunidades los criterias coloniales de
persecucién al, asi denominado “bajo pueblo” bajo a forma de edictos
* Sociedad cl como ‘igemonta police e cultural
Axromie Granisa, Quadern del carcere. Edizione critica él!
Valentino Gecratna, Torino, Buna
dela independeocialatinoamericana’en América
tea, 2001, pp. 117-169.
fe posee una gran sigaifcacin. En
‘Antonio Grameci nos recuer-
te, che non avevan apparato propo, cio? che non aveva una
‘aaionecultuale intcertuale, ma sentva come tale Forganzzarione ecleizstica univer
_ tile Avtonso Gras, ope, pp- 752-783.
31
‘Cunpennos ne PRACTICASSoCIMLES
que castigaban la pobreza‘, La atencién a las condiciones de vida de las
clases populares la encontramos entonces solamente en Ja esfera asociati-
va y concretamente en las Sociedades de Socorros Mutuos, “de! huma-
rismo popular y la organizacién solidaria”, en el marco de un forialeci-
miento paulatino de una sociedad dentro de fa cual la prensa
y por lo tanto una cierta opinién publics! comienzan a jugar un papel
‘cada vez mds importante’,
jones que sufte la formacién social chilena con
1879-83), el planteo de la llamada “cuestién
social de la Iglesia catélica a partir de la
promulgacién de la enciclica Rerum Novarum, en mayo de 1891", las
‘que van a comenzar lentamente a modificar la concepcién de un vasto
sector de la elite, Ja cual, a la vuelta del siglo, impactada por Ja agica-
cién social y los cambios politicos que tienen lugar en diversos lugares
del globo durante el curso de la Primera Guerra Mundial (en particular,
Ja Revolucién Rusa) y los meses s, genera un cuerpo legal que,
presentado en el Congreso en julio de 1921, es aprobado bajo presién
militar en septiembre de 1924” y promulgado definitivamente en mayo
de 1931%, Las politicas sociales qué le siguen (y que son materia de la
segunda parte de este trabajo) durante e! proceso de industrializacién a
través de la sustitucién de imporcaciones que se abre como respuesta ala
"Che Scio Gr, De le “egntracn del pacha” ale Pace general, Gres yen
abc del movimiento pops en Cie (1818-1890) Santiago de Chile, DIBAM, 1997
7 Ci Mas Awctat fates, Hanoi del movimiento cal y de le sed plc en Chie
1885-1920, Solerided cen, carded, Santiago de Chie, Coletivo Mencin Primaria,
1989, p37.
Che Sos Osswsc0s Bx Eouaro0 Sai Caz, Eno laralyelplomo,Sansiage de Chile
ARCIS-LOM | DIBAM, 2001
9 Cli. Akn Mania Srv, Lauda dwn orden, Las elites la construc de Chilo lat
polimicas cabal y politics del ilo XEK, Sanago de Chile Ediciones dela Universidad
‘Calica de Chile, 2000.
"Cli La ewes cial” n Chile, ideas debater recent (1804-1902),Recoplacién y
deo de Sento Gz, Santiago de Chil, DIBAM, 1995.
haves sik de ella, Rerom Nevaru-1891, Santiago de
Giz Acustty Oxrtiza, “Las leyes del cabo y de previsin social en Chil”, en Boein de
le Direcln Genera del Trabajo, N23, Ao XV, Santiago de Chile, aio XV, agosto de 1925,
sts PouLers, El dorecho del Trabajo » la Sepuridad Soil en Chile, Santiago de
I Jorkica, 1949.
SSURALTERNAS. AFUNTES PARA UN ESTUDIO CRETIOO
‘iriatsron nets Pouca soca Coe
f
: crisis de 1929 y que, con caracteristicas diversas se prolonga durante las
décadas ulteiores, parccen ser mucho ms sensible a las demandas de
cada ver mis movlizados y con fuerte capacidad reivin-
mostrando la madurez que, durante el periodo, viene alean-
zando la elite, El llamado “Estado de compromiso”, a pesar de sus
Lmnites, juega as, sin lugar a dudas, un papel integrador en el cual el
smal, sin ser el
portante, consenso que comienza a ser rebasido a partir de la segunda
mitad de la década de los afios 1960 en el espacio pubic calle) y
cn la propia sociedad civil, por la irrupcién de un protagonismo popular
que ee plantea una transformacién radical de la sociedad y, consecuente-
mente, determinados objetivos de podes, lo que genera, al menos pun-
tualmente, la aparicién en el escenario nacional, de un sujeto popular
auténomo con respecto al sistema, un sujeto popular capaz de conseruir su
propia ligica social ya mavés de ésta, construirse a sf mismo,
craticas, entre ellas, as instancias de la sociedad civil a través de las
cuales se venfa generando el consenso, y reemplazdndolas abruptamente
por la arbitrariedad del régimen y por la represiOn, seguramente la més
brutal que haya conocido Chile, reemplazo que, desde el punto de vista
‘que agut nos interesa, viene asociado a una importante caida del gasto
pablico y a una redistribucién segresiva del ingreso, “despareciendo el
rol de la comunidad organizada, que habia sido crecientemente enfati-
Como anota Alan Knight en Historia
Osford del Sigh XX, de la Universidad de Oxford, “Chile conservé hasta
1973 una vigorosa democracia’, La vuelta a un gobierno civil y aun
"Cle Viewer ots, Pae nahi delpobrer de ide ening de Che Ss
‘coaccin tiene miltiple maniferacionee durante el perodos ree
modo de ejemplo. I de abril de 1957, urznte el segundo gobierno de Calas Ibanez
José Pani ARELLANO Poles seca y de desaralo, Chile 1924-1984, Sentiego de
hile CLEPLAN, 1985.45,
" Auaw Kiicnty, “Améciea Latina’, en Historie Oxford del siglo XX, (The Oxford History of
‘he Tientich Century) Batealona, Planets, 1999, p 453.
33,
1a de eleeciones, a fines de 1989, no parece haber modificado con-
emente este tiltimo aspecto, constatacién que orienta el anilisis
la hipdtesis de que el Golpe de Estado de septiembre de 1973
res que asolaron la regién, comenzando
°— tenia como objeto ante todo el
trinsito, manu militari, hacia la incorporacién de Chile en una etapa
marcada por una nueva fase de acumulacién a escala mundial, conduci-
da por el neoliberalismo y conocida como globalizacién™, donde tanto
la consttuccién de la democracia como Ja formacién de un sujeto popular
autdnomo, capat, de luchar eolectivamente por sus propios intereses en la
perspectiva de construir una sociedad més justa, son radicalmente ex-
dluidos del modelo.
Vistas asi las cosas, la experiencia histérica chilena muestra que €l
comporramiento de la elite, en particular durante el periodo que pode-
turo Alessandi y el Golpe de de
cuando en nuestro pais Ia ley
‘mos situar entre el ascenso de
septiembre de 1973, vale
social comienza realmente a exist y 2 cumplir un papel, se traduce en
la formulacién de politicas que, independientemente de su especifici-
dad y de las formas concretas que éstas comportan, encuentran su deter-
minacién en Ja necesidad de evitar formas de conflicto, lease, de quiebre
social. El Estado busca asi “integrar” a los sectores demandantes a la
cesfera de la vida social intrasistema, vinculando intimamente la promul-
gacién de leyes sociales a las necesidades de conservacién del poder y al
ejercicio de la hegemonta, lo que nos obliga a pensar analfticamente en
tuna concepcién de Estado capaz de integrar este aspecto a su estatuto.
Por ello, para acercarnos al problema de una manera suficientemence
rigurosa, hemos querido privilegiar durante el desarrollo de este seminario
Jos instrumentos de andlisis que encontramos en la obra de’Antonio Gra-
‘sci, instrumentos que, construidos en una apretada dialéctica donde
juega un papel central la “identidad-distincién entre sociedad civil y 90-
Bl puaeh quederrocaea Br
ddeensayo gener] que anuncia
sant ns ane hs el dea fempadel gblii Snags
, LOM, 200
Ch. Jacques CHONCiL, zHacie donde ne le la lobalicaié?,Seniogo de Chile, LOM,
1936,
34
Licis. cin SOCLAL Y CLASES SUBALTEIVAS. APLNTES PARA US ESTUDIO GHIMICO,
Downton DeLasPoumcassocmuss NCE
Giedad politica”, nos permiten caprurar conceptualmente la funcién
fectual de la elite y dar cuenta de su comportamiento, Para
ado gendarme, guardién nocturno, etc.”™, producto de
tuna visién del Escado en una fase econémica-corporativa —y que por lo
demmés presidié de una forma bastante errdnea nuestros propios andlisis
durante los afios 1960 y hasta 1973— representa una “confusién entre
sociedad civil y sociedad politica”®, porque —escribe éste— “en la no-
ccidn general de Estado se arrastran clementos que deben reportarse a la
nocién de sociedad civil (en el sentido, se podria decir, que Estado =
i ica + sociedad civil, es deci, hegemonia aconazada de coer-
iin’), “El concepzo de Estado —agtega— es comprendido de costum-
bre como sociedad politica 0 dicradura, © aparato coercitivo (para confor
mar la masa del pueblo, de acuerdo al tipo de produccién y la economia
de un momento dado) y no un equilibrio entre la sociedad politica y la
sociedad civil (hegemonia de un grupo social sobre el conjunto de la socie-
dad nacional ejercida a través de las llamadas organizaciones privadas, como
la Iglesia, los sindicatos, las escuelas, etc.)””. La pertinencia del andlisis
aparece aqui fntimamente asociada a las circunstancias en las cuales Gra-
sci teoriza sobre el uso de estos conceptos™, circunstancias que, mutatis
8 Arona Gransar, op ct, p. 1028,
Thi, 9.763.
AF nunca polite qur vlan produdadoten a isos poli curopesdede
cones el dada dlos 20 la lgudan dees wi en ogy car dela
tersson en Aleman yeep gus haba come enc lino Se
cexpacin es lbs en Torino ie nose csnare Jone se dela
Tacs sno ambien pnen ting cla de osm dre ote de 1917
fc impugrando lpia den wa La vevluion no eye
dd dtyenlhoont donde
oa oposcidn ent
acinilable ln cxpsiccia del Revoluign Rasa alas acateriatias dels sociedad
ines y Occidente —asimilable alas caac
‘Cnoemnosn Picross Soeusss
mutandis, corresponden con la maduracién de la sociedad civil en Chile.
‘Convene insistir aqui, entonces, que, en el contexxo de este seminatio,
nocién de sociedad civil asume el sentido gramsciano de “hegemonia polt-
tica y cultural de-un grupo social sobre el conjunto de la sociedad” y de
ninguna manera s4 acepcin cortiente, impuesta durante los Ultimos afios
del siglo XX por la moda y la cultura neoliberal que le ororga a la sociedad
‘vil —no sin intencién— una supuesta auzonoméa que la estrategia de
“Focalizacién” de los conflictos hace mucho més manejable por el poder
establecido. Hechas estas salvedades podemos pasai, entonces, @ dibuj
algunos elementos del andlisiscritco de les politicas sociales en Chile.
IL Antecedentes de la gestacién
y promulgacién de la legislacién social en Chile
En el hotizonte del Chile colonial, una sociedad de castas que se
prolonga hasta bien entrada Ii Repiblica y que sobrevive todavia hoy
‘bajo formas diversas més o menos reprimidas, no existe una concepcién
de politica social. Como, lo muestra de una manera tan sugestiva La
Limosna, aquella pintura de Gonzalo Bilbao realizada en Jos albores del
siglo XX, el espaci formalmente comin que ponfa en contacto
‘la clase criollay el “bajo pueblo”, no permitia mds que un conocimien-
co, oblicuo, nebuloso, organizado por los prejuicios de
las representaciones donde la figura de la clase crilla (del-otro-sector-
$f eee octane tes ees ee
einai voanntson Oven 17 3.22 BE de
iion”) “que ela
laboraién de los Quaderni um as
“xpremun componente de su orginalidad. Bl pazo de la "guerra de moviesenes” ala "guetra
{Ec posciones" —-metfora eomada la de los exrios del general Krassooff—, le parece &
‘Grumaci, de acuerdo a una nora del Quademo 6 (VI, “a custion de teoxia politica més
importante del perlodo de poxgueera ya més dfl de resolver acer Resolucién
que en cualquier eno, debe encontrase a partic del conjunto de relaciones ene Oriente
J Occidente, Estado y sociedad cil y, “uerta de movimiento” y “guerra de
‘fe Janse Massatb0, “Gramsci in Ameria latina. Question di ordine eorico epolicco” ia
(Grams elaivoluconein Ceidente,2curadi Alberto Burgio e Antonio A. Santucci, Roma,
pp 324355,
36
risienesnssisseerec i
social) era conscruida por el “bajo pueblo” como la puesta en escena de
tn orden jerarquizado, originado y reproducido por la propia religion
carblica (erarquia de la sagrada familia, saius diverso de los angeles, de
Tos santos, de la propia organizacién clasista y sexista de la Iglesia, pero
ademas de las virgenes y los cristos de rasgos blancos, etc.)*, y por la
hase ctiolla, desde la desconfianza que podia ocasionatle la apariencia
‘externa del pobre mds atin si éste es de origen ind{gens, del miedo en-
tonces de Ja “diferencia”, (formas que no son, en esencia, diferentes del
horror que los grupos blancos de sociedades de tipo racista como los
0 Sudéfrica han sentido durante generaciones por el
va del desconocimiento del otro A pesar de algunas de-
justicia de las condiciones en que vive el “bajo pue-
7 de Manucl de Salas (1804)® 0 la proclama de
fray Antonio de Orihuela (1811) la condicién subalterna instalada
‘un mundo abrumadorament donde el aparato cultural de la
incontrarestable, no permitié a este “bajo pueblo” pensar en
jonar al Estado para lograr mejores
jtivo estatal buscé mitigar las ex-
seria que padecian la gran mayoria de la poblacién,
investigaci6n sobre las formas de representacién del
mundo social tiene todavia mucho camino por delante) porque éstas
resultaban “invisibles” a los ojos del orden establecido, consticuyéndose
la caridad y la limosna en las solas formas en que la clase alta buscaba
tremas formas de
probablemente
2 Pera una mizada robe lasimbologi ican a eproducciGn del poder ealona, Cf Jn
Vausnzua, La lari del poder, Clebracons public y erases persuasion el Chile
‘lon! (1609-1709) Saningo de Chile, DIBAM / LOM / Centro de Investigaciones
‘Bares Arana, 2001.
2 Gr Sinato GRE, op. i a lo qu sigue de exe sparta en rlacén con el movimiento
popula, seguitemor de cece este tbo
EYXastn pe Sass, “Oficio de la dipuraci6n del Hospcio al Exelenisimo sei don Luis
‘Matioz de Guamién, Gobernador y Capitan General del Reino, en que se proponen medidas
en Euros de don Manel dé
Sesame de ls Cuerpos Lila
01 de Chile 1811 a 1845, Vo. I, Congreso Nacional ‘Senados de 1812 y 1814,
Santiago de Coil, Imprenia Cervantes, 1887, pp. 357-359. Reproduckdos por SERGIO
Graz, e0 op. cit, pp. 51-5.
a7
Cunnimosie PetcncasSoe
paliar la pobreza, formas que implicaban otras motivaciones apenas oculeas
de los rituales de satisfaccién social de la elite
El orden republicano que emerge como fruto de la separacién con
Espafia no modifica esta tendencia mostrando lo que en otro lugar he-
‘mos llamado “la paradoja del Gastepardo”®, una revolucién conservado-
ra Ilevada adelante por un bando criollo que busca mantener y reprodu-
ce sus privilegios amenazados por las reformas borbénicas y por la mo-
dernidad emes
Lircay, en
Jucén® sobre el ‘llamado “pipiolo”, victoria que concentra el poder en
manos de Portales. Dos meses después de Lircay, Pedro de Uriondo,
Gobernador de Santiago, decreta la persecucién a los desocupados, a los
aque el siscema marginaba, a los llamados “vagos”, a los que “teniendo Ja
robustez necesaria estuvieran voluntariamente sin ocupacién’”,
pando el régimen de azotes, palos y jaulas con que gobiera Portales y
‘mostrando la concepcién de sociedad que organiza un largo periodo de
estra historia, concepcién que encuentra su expresién mds acabada en
Ja Constitucién promulgada en mayo de 1833 —vale decir cuando Alexis
de Toqueeille redactaba Le Démocratie en Amérique, la cual, con algu-
nas modificaciones, regird nuestros destinos hasta 1925, y que, dada Ja
‘mirada sobre la sociedad que construfa Ia elite (que de paso se construla
‘asf misma) no contérapla, ni en el espirim ni en la forma, instramentos
jurfdicos que permitan la promulgacién de leyes sociales.
De acuerdo con esta Constitucién, fos “ciudadanos” eran una mi-
junto de la poblacién. Para ser ciudadano era
inecesario saber leer y escribi, ser hombre, ser mayor de 25 afios y dispo-
nner de un bien raft. Las cifras del Censo en 1854, revelan que, dos
decenios después de la promulgacién de la Constivucién de 1833, sobre
noria en relacién con el
Bee ggg EREEREELEE-HHLOs0gEESEEEE EEL ELoLSoSen ete EE Seer
3 Giejane Masswmbov Arno ScAne2, Crlaion Lasino-Ameriaine, Note de cour Pati,
parecen
[ue formalmence apenas se ozan. Cf ANk Magia ConTaDoR, Les Pincbete, Un cao
Bendidaje soil, Chile 1817-1832, Sencago de Chile, Semco, Bravo v AtsivDe (EDs:
1998.
8 Bando ctado por Sencto Gate, Dele regneracion de pubio™ ala buclge genes Genesis
_y evolu bistriadel moviiente popular en Chil op. i.
38
‘euanesroan Deus rouncassocauas Ce
clecciones, 0 sea en la vida polftica legal
que tampoco tenian ese derecho, y
cifias de
acribuyéndole un bien cafe. a
supuesto no era el caso—, los
dad y la esperanza de
los que pudiesen votar —lo que por
fadanos” no llegarfan a 35.000 hom-
bres, vale decir, un 2,5 por cien de la poblacién total del pais. Esta
calidad de “ciudadano” podia perderse si, por ejemplo, éste “se transfor-
aba en sirviente doméstico™”, circunscancia reveladora de la ideologta
ba el texto y que ilustra perfeccamente el problema de la
que anorébamos mds arriba. Promulgads “con desprecio de
teorfa alucinantes ¢ impracticables”*, “en nombre de Dios todopodero-
lor del Universo”, y organizada en
no a un poder cjecutivo fuerte (reproduccién de la concepcién religiosa
Repiiblica de Chile era Catdlica, Apostélica y Romana, con la exclusién
del cjercicio piblico de cualquier otra”, otorgindole a la dominacién
oligirquica un mecanismo de legitimacién (padre, pater, patrdn...) que
se enraiza en el imaginario modelado en Chile durante largo tiempo por
tun principio de autoridad. La Cons de 1833°parece representar
asi Ia expresién juridica de la victoria obtenida en Lircay por Jos
tituciones promulgadas a partir de la Independencia po
la de octubre de 1822, firada por Bernardo O'Higgin
ta que lo reemplaza, de diciembre de 1823, redactada por Juan
Egatia® y la de agosto de 1828, escrita por José Joaquin de la Mora‘,
* Noor Mesos, Hise Sati of hide, Londres Greenwood Pres, 1978, 12.
Constitucién de la Repsiblica de Chile, 1833, 9p. et., Capivalo IV, art. 10. °
Gn dele ein de Ce 183 Pan
i
© Ricatoo Donoso, Dara politics y social de Chile desde la Contitucion de 1833, (2),
RRS eee eee
muestra que la nocién oligisquica de la Repiiblica parece haber sido
compartida por todos los grupos que habfan participado en fa indepen-
dencia de Chile y no sélo de los grupos sociales vinculados a la propie~
dad de la tierra y a la exportacién, dato que nos permite orgenizar una
‘mirada més precisa sobre [a ideologla que sustenta la constitucién de la
lite de la sociedad chilena y su percepcidn del mundo social,
Podemos ver asi que es el conjunto de la clase dirigente, entonces,
el que va construyendo en Chile una determinada visién. de mundo
vinculada orgénicamente al nucvo carécter del Estado, donde el consen-
so sobre el carécter restringido de la Reptiblica supera largamente las
diferencias de los grupos en el poder”. “Es claro que no se le puede
cororgar el derecho a voto 2 aquellos que, por sus condiciones sociales no
offecen ninguna garantia de sus buenas intenciones”, esctibe, por ejem-
plo, en 1846, José Victorino Lascarra, liberal reconocido e incluso per-
seguido por el gobierno “pelucén”*. Estamos aqu{, entonces, frente a
tuna Repiblica oligérquica cuyo carécter y cuya mirada sobre el mundo
social debe set comprendido a partir de una doble ruptura. De un lado,
la de una elite que utiliza un sistema de referencias propias de la moder-
nidad politica de la época frente una sociedad que permanece estruc-
turada, de una manera abrumadora, a partir de vinculos tradicionales
que organizan su condicién subalterna. Consecuencia de la primera, la
brutal diferencia que anotamos de parte de los “ciudadanos" con respec-
10 al conjunto de la poblacién. Doble ruprura que ilustra bastante bien
pparacién de Espafia tanto de
joamericanos. Los grupos que
itigido politicamente la separacién de la Corona espafiola te-
nian necesidad de encontrar su legitimidad a través de la soberania del
pueblo al mismo tiempo que construfan una sotiedad donde este mis-
mo pueblo permanecia largamente ausente.
Siendo esta la tendencia predominante, resulta no obscante nece-
sario, fundamental incluso, no perder de vista que en lo profundo de
cexte Chile del siglo XIX Fausto todavia no habfa madurado. No estamos
ee ee ee eee ae eee renee eae
Srianronnseuasrocmen soca Coes
en, frente a un cuerpo social con dos almas donde pueda percibirse
—como se desprende del impetu de algunas tentativas de reconstruc-
cién de la historia de Chile®— una tendencia a organizarse y a luchar
por parte de un pueblo siempre-a-punto-de-romper-las-cadenas que lo
‘mantienen atado al yugo oligérquico. Estas rebeliones, versiones locales
de la misma lucha desesperada que ottora dirigiera Espartaco —y que
por cierto existieron bel et bien en nuestro suelo—, parecen producirse
ante todo por la rebeldia que provoca !a extrema humillacién de las
condiciones de trabajo y de explotacién. Mayoritariamente, sin embar-
go. més alld de estas iebeliones puntuales, un alma, una sola visién del
mundo (la de la elie) homogeniza y hegemoniza el comportamiento de
los trabajadores y, en general, de! “bajo pueblo’, de lo que podriamos
llamar todavia hoy los pobres de la ciudad y el campo, visién del mundo
que se impone justamente por la extrema fragmentacién de estos secto-
zes sociales que internalizan la cultura de la elit, reproduciendo enton-
ces su propia dxistencia social en Condiciones de subalternidad. Frag-
rmentacién social que explica 2 su turno la ausencia de pensadores socia-
Jes capaces de integrar el problema de la generacién de la riqueza mate-
rial @ una problemética social més profunda. El cuadio que nos ofteceré
Ja Jucha social en este siglo XIX, hasta fines de la llamada guetra del
Pacifico, 0 quizés més exactamente hasta 1890, la fecha de la primera
hhuelga general planteada por el naciente movimiento obreto, no es el de
una relacidn entre dominadés'y dominadores enfrenténdose petmanen-
temente en el escenario siempre dlgido de la lucha de clases sino de una
elite que reina gracias al control de un aparato cultural, que ejerce el
poder porque ha sabido construir su hegemonfa y subalternizar al con-
junto de los sectores sociales que producen {a riqueza'y que habitan en
su teztitorio,
‘Organizada una cierta base material del pals después de la victoria
‘militar obtenida contra la Confederacién Peni-Boliviana durante la gue-
ra de 1837-1839 surge la Sociedad literaria, fundada por Francisco
8 10 y José Victorino Lastarria; la Escuela Normal de Preceptores de
10 que seré dirigida por Domingo Faustino Sarmiento y la Uni-
is Vitae, Inerpretacn mars de la historia de Cie Vol TH, Santiago d=
1971; Hassan Rastnez N., Origen 9 formacion del Partido Comuista de
Chile, Mores, Progreso, 1584
Al
Cunpanos be PRACTICAS SOCIALES
vversidad de Chile cuyo primer rector fue Andrés Bello, constituyendo lo
rafia chilena ha llamado “el movimiento intelectual de
1842”. irda publicar pronto sus Investigaciones sobre la influen-
cia social de la conguisa y del sizema colonial de los espafoles en Chile, que
‘contribuird a reforzar la representacién de una sociedad que vive el trén~
sito de la “barbarie” (colonial) a la ibn” (republicana), repre-
acién que serd cabin p snte aceptada en um Chile ques como
Bernardo Subercaseau, tiene “un déficit de espesor cultural”, cate-
clegante da cuenta perfectamente del
vantica, contri-
la gestacién de
generando un
sién de sumerosos ensayos y novelas de isp
buyen a promover un clima cultural que va a
tuna sensibilidad y una dindmica cultural ¢ i
debate que tomard cuerpo en la sociedad ci
Los temas fundamentales de este debate se fueron organizando en
tad de ensefianza, cementerios laicos, matrimonio civil, ereacién de un
registro civil y el problema de los “pobres". Puede reflexionarse aqui en
toro al doble cardcter en el que roma cuerpo la nocidn de “pobres”. Por
un lado la nogién de. “sufriences’, “sinénimo de apurado, desdichado,
por otra, [a de “insolvente”®.
Como muestra Sergio Grex en De la “regenenacién del pueblo” a la Iuelga
general, Génesey evolucibn histérica del movimiento popular en Chile (1818-
71890), durante el periodo la Iglesia catélica refuerza su aparato ideolé-
ico. La Revista Catélica aparece en marzo de 1843, la Sociedad Benéfica
de Sefioras se funda en enero de 1844, en septiembre de ese mismo afio
se inaugura, ep Santiago, la Sociedad! Cristiana. En 1854 se crea en San-
tiago la Sociedad San Vicente de Paul, siguiendo el modelo del tipo de
3 Fay en connate grandes difencas —escribe Scbercseun—enreacién a pe
sor cultural socalment dominance ya dvesidad curl. Chile dencun enorme dice de
spor cultural Cie Bunsasbo Surenaseax, Nai yaluna cn Americ ating, Diver-
alr lblasin, Saningo de Chil, LOM, ore de 2002, pp 32-38
ASIN EDwatoe, Cato proidentes de Chile, 941-1076, 2 Vel Napa impren-
3 Dicronario Learouse, Paris, Ediciones Larousse, 1984, p. 817.
2
[Lecistact0n soca CLASES SUBAITERNUS. APUNTES BUM UN ESTUDIO CRITICO.
Dea aon Ls roumcs vocuss mvs
fandacién en Francia, prestaba socorro a domicilio a los enfermos, vie-
jos, viudas con muchos hijos, huésfanos
rias y mantenfa una en Santiago. inaugura
uuna Casa de Talleres, donde se ensefiaban profesiones artesanales a nifios
y adolescentes. En Valparaiso la misma sociedad fue fundada como Con-
(forencia San Vicente de Paul que se instala ulteriormente en Concepcién
y La Serena. La valoracién que predomina en estas fase, reproduciendo
cl patrén dominante en la sociedad, es altamente paternalista, expresin-
dose a través de “obras. de catidad”. El clero y los catélicos de la elite
tenian el deber de moralizar al pueblo y ¢jercer la caridad para atenuar
los rigores de una condicién que se desprendia del orden natural creado
por Dios: La ideologia se expresa a través de prédicas®,
Por otro lado, siguiendo el modelo de Francia conspirativa de los
afios 1840, aparecen en Santiago los clibs politicos. La expresién més
sepresentativa de éstos fue la Sociedad de la Igualdad que existe en Santia-
go entre marzo y noviembre de 1850, Su vigorosa activ
través de la construccién de una organizacién polit
de cursos y conferencias para la regeneracién del puebl
cacién de dos periédicos: El-Amigo del Pueblo —como aquél publicado por
Marat—, que va a aparecer entre abril y junio de 1850 y La Bema, que
saldrd entre julio y noviembre del mismo afio®. La Sociedad de la Igual-
dad cenfa por objeto “la asociacién para obtener la vivencia de la fraterni-
dad en nosotros mismos, en auestis instiuciones politicas y sociales, en
niuestras céstumbres y en nuestras creencias"* La formula demandada a
‘ada miembro aceptado era fa de “reconocer la soberanta de la r22én como
sauroridad suprema, de tomar la soberania del pueblo como base de toda
ltica y el amor y Ja fraternidad universal como vida moral". Entre
‘marzo y junio de 1850, la Sociedad de la Igualdad tiene una fase radical
destinada a “formar la conciencia publica’ y estimular el protagonismo
popular, fase en que esté dizigida por Santiago Arcos.
2 Che Sencio Guaz op ce
** Cf Jost Zanocn, Lescieded de a ule ys enmigosSaaiag de Chile, Guillermo
Miranda, 1902.
Che Lins Ausaro Row, La Svedad del Ipalded Ls Artecnes de Santos ys
primers experince pallia, 1820-1851 Boenos Nes, 1987.
°C Jose Zara, pct.
bid
B
ss aguimnwaaenadeuneintaeveien
del Pueblo, bajo el titulo de “El dogma
La publicacién en El Ami
ataques tan frontales a la Sociedad de ta Igualdad
miembros mds vinculados al partido pipiolo van a unirse para
isle una diveccién m4s moderada. El cierre de El Amigo del Pue-
Blo y su reemplazo por La Barra ilustra bien esta evolucién. A partir de
julio, la Sociedad de la Igualdad abandona ese selo radical que le habia
impreso Arcos dejando de lado al protagonismo popular ¢ integréndose
‘en una perspectiva de oposicién funcional al sistema pol
méndose atin més al Partido Liberal. Este esfuerzo de institucionaliza-
ign no serd sin embargo de gran usilidad. Los ataques de la Iglesia y del
Estado irin a continuar. El 19 de-agosto de 1850, la Sociedad de la
Igualdad es asaltada por mereenarios armados de gacrotes y de palos. El
7 de noviembre, con el pretexto de una revuelta popular acaccida en San
Felipe, es declarado el estado de sitio. La experiencia de fos primeros
tiempos de la Sociedad de la lgualdad en los que comenzaba a configurar-
se un cierto protaganismo' popular permaneceré como una suerte de
‘estamento politico en la carta que, el 29 de octubre de 1852, desde la
Circel Publica de Santiago, Santiago Arcos le dirige a Francisco
restamento que muestza una de las miradas més penetrantes del
XIX chileno.
“Lo quemantiene al pals enlatristcondici6n en quelo vemos —esctibe
‘Arcos=—, es la condicién del pueblo la pobreza y la degradacién de las
nueve-décimas panes de nuestra pol alacalle paraver
dos cars divididas por barrens ifs de sobre
ast:lasvestiments, los saludos, las miradas Fl paises. divide entre rcos
yy pobres. Ba Chile, ser pobreno es un accidente, es tuna condicign, Los
6
Jos cballos queen Chacabcoy en Maipt llevaba el ere.
Después dela independencia, dado que todos ls rcos no encontraban
suficientes puetos para clos ysus amigos, sedividieronen dos partis.
conservador opelucén. Entre ellos nohay diferencias de
conviecionespoliticas. Al
son lacasta propicaria dea ie
bradaaserrespetada y a despreciar
hace veinteafios fueron echados del gobiemo y que shan hecho liberaes
porque sufren deno poder volver al”,
Seré en el escenario que se abre con el término de la guerra civil de
1851 —y quizds alertads la elite por la radicalidad de los primeros tiem
pos de la Sociedad de la Igualdad— donde encontremos un pri
dimento de proreccién social en el Cédigo Civil, promulgado en 1853.
El eédigo se refiere al “arrendamiento de criados domeésticos", sefalando
gue, en relacién a la cuantéa del salario, su pago por mes vencido, y lo
que diga haber dado a cu
de la sociedad que inspi
i, de Napoléon, el que apoyado en Le
162), de Jean-Jacques Rousseau, por ca
de Sanciago, 29 deocuubre de
Sanevecn en Santiago Aron, consunia, millonarieycalaver,
tl dl aio, 1956 pp. 197-282
toria erica dela works de le pla, B
_staducda mbién com Teoras sobre laplsvalia, México,
45
Cunnennos we Précmicas SoCs
Contrato del Trabajo, vale decir, el contrato que afecta e interesa a un
mayor niimero de personas en relacién con el conjunto de la poblacién,
no se menciona ni se reglamenta®.
La gradual flexibilizacién det sistema politico que comienza a per
cibirse a partir del gobierno de José Joaquin Pérez permite asistir a la
formacién de gremios y sociedades mutuales que estin en la base de la
cexpansién del movimiento de trabajadores que comhenzaré a consolidar-
se, ulteriormente, en la década de los 1880. En 1862, vemos en Santia-
g0 Ia fundacidn de la Sociedad de Artesanos La Unién, en la cual Fermin
Vivacera juega un papel dererminante®, La Unidn, que seré de acuerdo
io Grez la més importante de las sociedades
XIX, va 2 abrir, en julio de 1862, una
la Vespertina para la instruccién de trabajadores. En abril de ese
mismo afio se forma el Club de la Unién Liberal y en diciembre de 1863
el de la Unidn Politica de Obrerof, Al norte de-Chile, las familias Matta
y Gallo, que en 1861 habian participado en la formacién de la Sociedad
de Beneficencia que se transformars en ta Sociedad de Artesanos de Copia-
(?6, van a fundas, como variable del liberalismo estrechamente ligada a la
‘masoneria, ido Radical. Es en ese contexto donde aparecen las
primeras manifestaciones de una preocupacién por la previsién social en
relacién con la salud organizada por las Sociedades de Socorros Mutts, las
{que muestran también, en la misma direccién, precozmente, la presen
cia de un sujeto popular auténomo. “Por su estructura y organizaciin
interna —escribe Maria Angélica Illanes— estas sociedades se constiu-
yen en instrumentos y escuelas précticas de ejercicios de democracia
poder popular. Sern estos afios de timida y frégil apertura los que
vven aparecer el Cidigo de Comercio, enviado al Congreso en octubre de
1865 y puesto en vigencia ese mismo afio, el que formula reglas sobre
los dependientes de comercio, desermina causas de terminacién de con-
trato, otorga un mes de plazo para dar por concluido un contraro que se
8C& Mosés Powers op. cit
Gh. ArTuRo Buanco, Vide yobr delarquteto Fermin Veacets Santiago de Chile Taller
Graficos, 1924,
© Che Sencio Grsz,,
Ck Peres Snow,
1971,
“Mania Aneta Tunes, epi, p40,
en Radicaliom, The Hisonyand Decrine of Radical Pag, Towa City,
46
LUGS. AC6tt SOCHAL Y CLASES SUBAITERNAS. APUNTES NAA UW ESTUDIO CRITIOO
‘random bets roumcassocam bx Cate
pacta de palabra y hasta dos meses de salatio en caso de accidente (art-
culos 333 al 337). El Cidigo de Comercio sefiala también normas para
las cripulaciones, para “los contratos de los hombres de mar” (Articulos
933 al 969)". El Cédigo de Comercio constituye una de las primeras
leyes sociales que decrete el Estado chileno, en rigor, la tinica en mucho
En diciembre de 1864 —nos recverda Sergio Grez siempre en De
la “regeneracion del pueblo” a la buelga general— la Eneiclica Quanta
Cura, conteniendo como anexo el Syllabus, redactada por Pio IX, se pro-
ia contra de la apertura hacia lo social en las posiciones de la Tgle-
ero local refuerza su concepcién politica y se funda en Santiago
dl periddico conservador, El independiente. En 1867, cl Colegio de Pé-
srocos de Santiago toma la decisién de constituir en cada parroquia aso-
de obreros, creando en agosto la Sociedad
propiamente intelectuales orgénicos del movimiento conservado:
pocos meses se cteaban insticuciones semejantes en Talea, Const
Parral y otras ciudades. A comienzos de los afios 1870 se fundaré
Patrocinio San José, destinada a los hijos de personas que, habiendo
tenido foreuna, la habsan perdido. La consticucién de una red de asocia-
ciones carélicas choca, entonces, con el movimiento mutualista de ten-
dencia laica, liberal y democrética con el que pretende luchat. Los es-
fuerzas de los sectores clericales conservadores son importantes. Dirigi-
dos por Carlos Walker Marcinez, crean, en 1870, una Sociedad del Tea-
tro Obrero; en 1872, crean la Asociacién de Servicios Mutuos de San
Vicente Ferrer, cuyo lema es “Religién, Patria, Caridad y Trabajo’; ese
tismo afto, en Valparaiso, el presbitero Mariano Casanova crea la Socie-
dad Catdlica de la ria y de Talleres para el pueblo,
‘uyo fin ¢s competir con la escuela Blas Cuevas y “la propaganda disol-
vente y corruptora de la masoneria": en 1876 se crea en Santiago la
Sociedad de la Unién y del Progreso, en la cual, fa condicién de admi-
crucei6
,"Anverso y reverso del iberalismo en Chile, 1840-1930", en
de Chile, revista del Instituto de Historia de la Universidad
pp. 39-66.
Satta de i
a7
py
‘Cuxneanos be PRACTICA SOCIALES
sién era ser Catélico, Apostélico y Romdnico..*, En general estas 2s0-
Giaciones son més bien frégiles. No serd hasta comienzos de 1878, cuan-
do el politico conservador Abdén Cifuentes da los primeros pasos para
la fandacién de la Asociacién Catélica de Obreros, inspicada en las acti-
vidades de dirigentes de grupos catdlicos europeos como Agustin Co-
chin, miembro de la Falange Catélica, que la actividad de la Iglesia sera
més permanente®,
‘Mientras tanto, desde la crisis de 1874 la economia chilena venia
‘entrando en un periodo recesivo que iba a afectar fuertemente las condi-
clones materiales en que se desenvolvian los sectores populares, parciculas-
‘mente afeccados por la llamada “Ley de inconvertibilidad” que el Congre-
so aprobaba en julio de 1878 y que obligaba a la poblacién a acept
billetes emitidos por los bancos privados. La cesantla se mul
is en el agro empuja a los trabajadores hacia las ciudades donde la
Iglesia organiza las llamadas “ollas de pobres’, mientras se incrementan
Jos robos y la violencia. Producto del aumento de la pobreza unos cin-
cuenta mil chilenos emigran. En esas condiciones el Congreso aucoziza
‘nuevamente la pena de azores como elements de disuasién para los ladro-
nes. En el espiral de la peor crisis vivida por Chile desde la separacién de
Espafia, crisis que pone de manifiesto la absoluta ausencia de previsién
por parte del Estado, se inicia la guerra contra Pend y Bolivia."
III. El surgimiento de la“cuestién social”
y la sevolucién preventiva
La llamada “Guerra del Pacifico” (1879-1883) va a introducir en la
escena social chilena un conjunto de mutaciones, remodelando los ras-
gos, las telaciones de poder y las referencias culturales de una sociedad
hrasta enconces todavia mayoritariamente adormecida por cl letargo oli
1G TRaae en El Pevocaril, Seatiago de Chile, 15 de agosw de 1867. Cirado por S810
Griz, De le “regenera del puebl a lt bulge general, Genesis evalu hinrica del
movimiento populer en Cile, (1818-1890) p. ci
Chr Asoon Cine, Memoria. Santiago de Chile Editorial Nascimento, 1936.
° Chk, Simon Cour v Wisiva Sirer, Heaora de Chile 1808-1994. Madrid, Cambridge
Universiey Press, 1999.
4B
‘Least ACiOW SOCIAL ¥ CLASES SUBAITERAS. APUNTES PARA UN ESTUDIO CRITIOD
DeAnisroms pets raumcassocuusssN CHEE
girquico. La necesidad de recurrir al conjunto de las fuerzas vivas del
pats para solventar el desaffo econémico, politico y militar que significa
Ia guerra obliga a la elite que administra el Estado a convocar en
introduciendo en su discurso wi
de avanzar decisivamente en legitimar una representacién colectiva de la
idea de Chile como “nacién”, un “nosotros” que serd internalizado por
tuna poblacién compuesta en gran parte por grupos o castas organizados
como una suerte de yuxtaposiciones diversas, atomizada en una socie-
dad que muestra todavia, descarnadamente, las llagas de la herencia co-
lonial y de los primeros detenios de la repiblica olf
hacer suyos los desaflos que conlle
La guerra estimula as{ el movimiento popu
posible la emexgencia de nuevos espacios de soci
micnzos de los afios 1880 nacen las Sociedades Filarménicas, més tarde,
las Sociedades de Temperancia, organizadas por los masones y, hacia
1890, las Sociedades de Iustracién. Todas ellas juegan el papel de aso-
ciaciones culturales, failitando los encuentros, el intercambio de expe-
riencias y el desarrollo de un tejido social entre los trabajadores. Le So-
ciedad de Sastres, la “Unién” de Arcesanos, la Filarménica de Obreros y
Ja Sociedad Escuela Republicana organizan candidacuras obreras para
s clecciones de 1882, 1884 y 1885. Aparecen nuevos periddicos obre-
3s, como El Precursor (1882) y luego, La Razdn (1884), ditigidos por
ipégrafos u otros intelecruales ongénicos de las agrupaciones populares
En septiembre de 1885 se lleva a cabo en Santiago el Congreso Social
Obrero, el primero de nuestra historias en agosto de 1887 se organi
en Valparaiso la Liga de Sociedades Obreras. Este clima multiplica la
actividad politica y se sientan las bases para la formacién, enn
de 1887, del Partido Democritico, con un programa que busca desarro-
llar una politica orientada hacia el protec:
" BlCenso Oficial de 1885 muesta que a poblacién rural en Chil era del 62 por 100. Cf,
Mars Mantas, Hicoriral Sead of Ch, London, Greenwood Pres, 1978,
Para una mirada sobre a educacin, Cf: Makin ANGELiCa LANs, Absentee Elio
_ then, la cuca pava pobre ye axsila 1890 11990, Ssneiago de Chile, JUNAEB, 1991.
49
Cuapenos ne Patcricas Socaates:
\dicaciones de los artesanos y obreros
politico y que resume las reivi
organizados en las ciudades chilenas en los afios 1880. Asistimos enton-
ces al nacimiento de un proyecto que, como afirma Sergio Gre, iré
diferenciando y més tarde distanciando un “liberalismo popular”, que
se expresa en el Partido Democritico, de un “liberalismo de las clases
dirigentes’. “La fundacidn del Partido Democrético a fines de 1887
—escribe Grez— consumé la ruptura enitre ambas corrientes; confor-
mandose por primera vez en Chile una organizacién politica que plan-
teaba como principal punto programético la “emancipacién ps
social y econémica del pueblo”.
lerable cantidad de campesinos emigran
los por mejores salarios, provocando un
t0 global de la poblacién obrera, la que pasard de alrededor de
tabajadores al comienzo de la guerra a més de 250 mil hacia
:mpujada por el niimero y por las penosas condiciones de tra-
bajo estos nuevos grupos harén irrupeién en el escenario local con tal
fuerza que “desde la segunda mitad de la década de 1880 la huelga
obrera se transformard en un fendmeno corriente en las principales ciu-
dades y en la regién minera del norte, especialmente en la provincia de
‘Tarapacds, fendémeno que, estimulado por la crisis internacional pro-
vocada por la caida de la venta de salitre, encontrard una éxpresién radi-
cal en la huelga general de julio de 1890 —también la primera de nues-
tra historia—, mostrando la cristalizacién de una cultura politica de
inspiracién rupeurista que oftece un importante divorcio con respecto a
Ja cultura de lucha intrasistema caracteristica del movimiento artesanal
ys en general, del movimiento de las ciudades,
Es en estas circunstancias, frente al ascenso de la lucha politica del
“pueblo obrero”, que una fraccién de la elite, que pronto se revelaré como
Ja més dindmica y, en este sentido, la mds “moderna”, va mostrando las
8 Seacto Guz, "Usa mirada al movimiento popular desde dos atonadat callejeras Sania:
0, 1888-1905)", en Cuadernos de Fiori, N® 19, Sanciago de Chile, Departamento de
‘Universidad de Chile, diciembre de 1998, p. 161
"Chi, Hennsn Rewtnez Necociies, Origen y formacién del Partido Comat de Chile
984, Para valorar ests cits, debe tenerse en cuenta que el censo de
1895 indicaba paca Chile una poblacin global de 2.700.000 habitantes. Cf. Miavcs
Mawar op ce
Sencio Gat, opt, p. 586,
50
__ bastante mayores que aquellas que se habfan desarn
| LOGIELACiCrs SOCIAL Y CLASES SUBALTERNAS. APUNTES PARA UN ESTUDIO CRETIOD
‘etantorons be aspoumcis socal Coe
primeras piezas de un discurso que atrae nuestra atencién y que ubica-
mos en la base de la problematica que organiza esta reflexién, Recogien-
do la nomenclatura que se venta imponiendo cn Italia y en Francia,
‘Augusto Orrego Luco publica, en 1884, en el diario La Patria, de Val-
paraiso, un articulo titulado “La cuestiSn social”
“Estamos envueltos en una cuestién social amenazadora ypeligrosa que
seclama la més seria atencidn dl extadist —nos dice Ortego Luco en ete
texto— (..)siel proleariado se desarrolla nos sumergii en una de eas
situaciones incicreas rudes que imposiblitan el movie
sniento comercial suspenden sobrela sociedad la amenaza inminente de
La “cuestién social” aparece asf, tempranamente, como un tema
revelador de Ja necesidad de una fraccién de la elie de levar adelance
tuna revolucién preventiva, entendiendo como tal un proyecto destinado
a impedir la polarizacién social y politica (y con ello la posibilidad de
tuna ruptura de la sociedad chilena) sobre la base de limar las contradic-
ciones sociales més agudas que resultaban de la incorporacién de Chile a
tun mercado mundial dominado por las relaciones que impone el capi-
tal, sactifieando para este fin una cuota del excedente y permitiendo a
dererminados segmentos de Ia clase obrera minera y a los trabajadores
en general el acceso a determinado bienes bésicos, bloqueando con esta
in de una culura obrera y
misma maniobra los gérmenes de formaci
popular auténoma eapaz de proponer y le
dad organizada bajo la Iégica de sus propi
Para lograr este objetivo dicha fracci6n debe avanzar, ademas, en la
construccién de una visién de la sociedad relativamente homogénea,
capiz de impregnar un tejido social articulado a través del conjunto del
tertitorio; debe avanzar, entonces, en la conformacién de la
otorgindole continuidad y legitimidad al cuadro social pres
te 1879 y 1883 por las necesidades de una guerra de dimensiones
ido en 1837-1839,
contra la Confederacién Perd-Boliviana, 0 en 1865-66, contra Espatia,
guerra que coincide, por otra parte, con el inicio de la ofensiva que el
imar una visién de la socie-
intereses.
social en Chile", en Anales de la Universidad de Ci,
|. BP 52-53,
Austin Oneeco 1.000,
N® 121-122, Santiago de Crile,
st
Cuupennos be Practices Sociass
Estado chileno desarrollaba durante el perfodo 1866-83 contra el pue-
blo mapuche en la llamada eufemisticamente “pacificacién de Ja Arau-
canis”, y que posee una enorme significacién desde el punto de vista
de la perspectiva de la representacién territorial “chilena””*.
El sector més dindmico de la elite busca ast ampliar su margen de
legitimidad y mantener la cohesién social de una estructura politica que
1no se apoya mds, como en la época colonial, en un orden de origen divino
sino que debe comenzar a hacer frente ala conformacién de la voluncad
popular propia de un sistema formalmente republicano, de hacer frente,
entonees, a una creciente laicizacién de la cultura, proceso acelerado por
’ingo Santa Marfa (1881-
creacién de un Registro
I— y a una nacience conflictividad social que comienza a aparecer
claramente para le elite como un problema politico desde fines de esta
risma guerra, Es en ese contexto que, en 1888 se pone en vigencia el
Chdigo de Minera basado en las Ordenanaas de Nueva Espaia,
mente fruto de las reformas borbSnicas, se trata del “arrendamicnto por
tiempo de servicios de operarios’, reglamenta las relaciones entre patrones
‘y obreros en las minas sefalando algunas disposiciones de proteccién para
estos iltimos son votadas algunas leyes sociales.
ién de la Fcuestign social” en el debate local se ve refor-
zada con la nueva oxientacién de fa social de Ia Iglesia catdlica
promovida por el papa Leén XHII, orientacién que se plasma en la Carta
Enclclica Rerum Novarum, aparecida en mayo de 189¥°. Apropidndose
cabalmente de los desafios de una época marcada por el optimismo con
respecto al camino ascendente de la sociedad que brota del ciclo de larga
duracién abierto con la dertota del movimiento democritico europeo de
1848, la Rerum Novarum se dicige al mismo tiempo a los patrones, a los
obreros y al Estado, abriendo una discusién que provocard en nuestro
|LctsLACION SOCLAL CLASES SUBAETENNAS, APUNTES PARA UN ESTUDIO CRINCO
DDIAMISTORA DELASPOLTHCASSOCuHESEN CHE
pals, con posterioridad a la guerra civil de 1891, un reacomodo de las
fracciones conservadoras dentro del
de la Iglesia, la Rerum Novarum se dirige en primer lugar al o
los obreros, de los pacrones y al Estado, sefalando que “d
pasado siglo los anciguos gremios de obreros, y no habiéndoles dado en su
guna, por haberse apartado las instiuciones y leyes p-
lias de la rligidn de nuestros padtes, poco a poco, ha sucedido hallarse
los obretos entregados solos ¢ indefensos por la condicién de los tiempos a
Ja inhumanidad de sus amos y 2 la desenfrenada codicia de sus competi-
ores", Tranguiliza luego @ los pateones, porque, “la propiedad privada
es, claramente, conforme a la naturalez.. piedad privada) es san-
que, “al obrero le
toca poner de su parte, integra y fielmente, el trabajo que libre y equitati-
vamente se ha encontrado, no perjudicando de ninguna manera al capital,
ni haciendo violencia personal a sus amos... A los ricos y alos amos les toca
respecar la dignidad de la persona.” mientras advierte al Estado que,
“debe Ia autorided pablica tener cuidado conveniente del bienestar y pro-
vecho de la clase proletaria"®, porque, “Ia riqueza del pucblo no la hace
sino el abajo de los obreros"™, concluyendo que, “puesta en la religisn el
fandamento de las leyes sociales, claro esté el camino para establecer las
‘elaciones mucuas de los asociados de modo que siga la paz de las socieda-
des y su prosperidad”®. La Rerum Novarum es promulgada cuando la
escuadra ya sc ha alzado y nuesto pals se encuentra en los prolegémenos
del conflicto que divide a la elite entre el éjecutivo y la oposicién conserva
dora, conflicto que se resuelve con la imposicién del sector més conserva
dor de la elite en Conodn y Placilla™ abriendo un periodo caracterizado
por la extensién de las prerrogativas oligérquicas y una polatizacién social
aiin més radical, ala cual el movimiento obrero organizado por una cultu-
7 Ci Jose Bencon, Mori del pucble mapucke, silo MIC y AX, (0°) Santiago de Chile, Sus,
1987.
Ce Janes Massanoo, "Proyecto nacional yclaessubalernas. Elementor de reconsieuccién
«xtc del passe politico chileno hac 1910", en Sencio Graz ¥ Masons Lovota (Cov),
Los proyecto nacional: eel pentamiento police» dom del ilo XIX, Sanciago de
Chile, Ediciones UCSH/LOM, octubze 2002, 147.
‘Rerum Nevararm- 1891, Santiago de
2 1974,
ensehancas de eile op ce, pp. 20-21,
opeit. pp.
Uap. 59.
Cie Micnice Hervey, Dlarocursen Chil, Bueos Ais,
53
‘Canoes nr PRACHICAS SOCILES
ta politica libercaria hard frente a partir de los afios 1886-87 plantedndose
formas de accién directa para obtener mejores condiciones de vida".
La respuesta de Ia ete se raduce en fuertes medidas de couccin,
, en mayo de 1903, son violentamente reprimidos los gre-
’imos que protestaban contra los abusos de la Compafia Sud-
‘masacre conocida como la “s
sobre masas populares qu la supresién del impuesto sobre la
dn de camne argentina”, en Antofagasta, en febrero de 1906,
la policfa se abate sobre los diversos gremios que protestaban por sus
condiciones de trabajo y, en Iquique, en diciembre de 1907, se produ-
ce la masacre de la escuela Santa Marfa contra mineros que pedian el
reemplazo de las fichas por dinero como medio de pago”. Golpeado por
‘estas represiones, sobre todo por la de Santa Marfa de Iquique, el movi-
miento obzero entra en un perlodo de reflujo que coincide con Ia forma-
iativa de un grupo del Partido Conservador, de la Gran Fede-
tacién Obrera de Chil, de ovientacién muruaia, que ge proponta “al
tivar relaciones amicales y estrechas con los poderes piiblicos del Estado
y con las auroridades administrativas”™®. Mientras tanto, en febrero de
1906, se promulga la Ley Ne 1838, conocida como la Ley de habitacio-
nes obreras, que busca edificar viviendas destinadas a los sectores popula-
es, Los recursos que se,ponen a disposicién de tal (81.500.000)
son, sin embargo, absolutamente insuficientes. Bl proyecto, que encuentra
sus primeros ancecedentes en 1888, no se presenta al Parlamento sino
en 1900, tramiténdose en 1903, como respuesta a los acontecimientos
de mayo en Valparaiso y agilizandose dicho erémite después de los de
abril de 1905.
cuando la policla carga
Cle CLAD RUE, Anarpuismo en Chile, Memoria pa
Hig, Iai de lat, Unive Cue de
fe Perex Daswazo, “The Valparaiso Mi and the Development ofa
Revo Tbe wonenstia Chics teal La ea Sis oot
‘De octubre de 1905, Un episodio en Ia hist social cilens’, en
Sancago de Chile, Universidad Catéica, 1976, pp. 95-96.
> Fasnavno Orr, El movimients ober ex Chile 1891-1919, Made, Ediciones Michay,
1985.
7 Cf Eoussoo Devs, Logue an a merit sudan, Santiago de Chile, Documenta, 1988.
Barat de la Gran Paderacibn Obrera de Cle hy 8.1912.
34
CRA SANTOR DEUSROLIMOSSCEESDME
La celebracién del Centenario de la Repiiblica,’en’ septiembre de
1910, se lleva a efecto en un interregno de atenuacién del conflicto
social. La elite logra encontrar a teavés de las festividades del Centen
y del ritual y del simbolismo que le acompafia un momento de
iada del proyecto de “nacién®, el que, apoyéndose en el
dominante, en ese “romanticismo de la ciencia que acom-
ula el nacimiento y la afirmacién de fa organizacién técni-
co-industrial de la sociedad moderna” —como lo llama Nicola Abbag-
nano™—, hard reinar en gloria y majestad la ideologia de la “civiliza-
cién’, de la “modernizacién’, del “progreso”, vector de una nueva etapa
de subalternizaci6n™, Una interesante ilustracién que muestra el debate
I encontramos en’el momento del Centenario, en los escritos del profe-
sor Alejandro Venegas, quien, con el seudénimo de Dr. J. Valdés Cange,
cenvia al presidente de la Repibliea Ramén Barros Luco una reflexién
bajo la forma de cartas abiertas que se publican bajo el titulo de Sinceri-
dad. Chile intimo en 1910.
“Acabamos de celebrar nuestro Centenario —escribe Venegas en cartade
septiembre de 1910—i hemos quedado satsfechos, complacidsimosde
nosotros mismos. No hemos esperado que nuestros vsicantes egnesen 2
patra, sino que nuestra prensa se ha calado Ia sorana iel roquete, ha
empufiado el insensario,i entre everencia ireverencia, nos ha procamado
pueblo culusimo isobrio, ejemplo de civismo, de esferan jigantesco, ad-
millones de pesos que el Congreso dedics a celcbrar el Centenario despe-
taron una sed de rapitia tan grande que, cuando fallecié el Exemo. Sefior
don Pedro Montt algunos esptieus pandonorosos hablaron dela poster-
) El Centenario ha sido una exposicion
2 Nicoun Assacnano, Dizconaria defile. (28), Mésico, PCE, 1974, p 936.
Ch Serie Documentos de
‘Cuapemvos e Pracmicss SocaLts
de todos nuestros oropeesi de todos nuestros rapos ucios: las delegacio-
nev extranjerastendrn que se, sin dude, os pregoneros que repartan alos
‘cuatro vientos a noticia de nuestra cteiente ruina econémica i moral".
A pesar de este juicio fuertemente negativo sobre la celebracién del
Centenario, el texto, por la propia forma en que esta concebido, vale
decis, como cartas al presidente de la Republica, por lo tanto, 2 un alto
representante de le elite, se inscribe ab initio en una perspéctiva de acep-
tacién del sistema y de ionalidad que lo rodea, rasgo que
—insiscamos— muestra la fortaleza lograda en ese momento por este
misma elite al interior de la sociedad civil. Para Alejandro Venegas, en un
andlisis de matriz. durkheimniana —y no es ocioso recordar aqui que
nismo humano”™, y en Chile “estamos en presencia de un drgano total-
mente gangrenado™, significa que la solucién a los males sociales que
denuncia “debe venir de las aleuras”™, Venegas pie
ynes en las que se forma la elite —“6rgano pr
po social”, dirfa Durkheim—, en donde radican los problemas de nues-
ta sociedad.
“Los que nos gobiernan, nacdos por lo comiin ena opulencia—escribe
allen la misma’carea fechada en sepriembre de 1910, vale deci en el
momento mismo del Cenrenario—, educads eos de pucblo,enestable-
‘cimientos en los que se rinde plete homenajea sa fortuna ial nombre de
su familia, dedicados despues ala tarea no mui dificil de acrecentar 3
patrimonio con sudorajeno, han manejado cosa piblicaen a misma
forma icon los mismos fines que su propia hacienda, ditando las leyes
parasu propio exclusive provecho”™®.
En las cartas de Alejandro Venegas al presidente Ramén Barros
Luco puede advertcse, entonces, una reflexién elaborada por un intelec-
Thi, pp. 35.37.
Guucisno Bauonss, Filbfey todas de la losis cele, Caracas, Santiago de Chile,
Dolmen, 1999,
56
|LACILACION SOCIAL ¥ CLASS SUBALTERKAS. AFUNTES PARA UN ESTUDIO GRTIOD
‘eLehistona eas roucacn Ce
tual que busca remediar la extrema desigualdad de una sociedad que se
integra cada vez. mas en la complejidad de la modernizacién del desarro-
llo capitalista a tavés de una critica que, no obstante su intencionalidad
reformista, resulta, en iiltimo andlisis, perfectamente funcional a una
elite que busca mantener la cohesién social puesta a prueba por el asedio
de los grupos emergentes desde las décadas inmediatamente anteriores
al Centenario, La naturaleza y sobre todo los limites de la llamada “cues-
tién social” que se expresan en las cartas de Alejandro Venegas —y que
cestdn presentes, como vetamos, desde sus origenes mismos—, consticu-
fa misma elite
través del
yen, en si, entonces, una muestra de la capacidad de
para mantener stu hegemonia, absorbiendo cl conffici
debate sobre la “cuestién
clara idencificaci6n con el clima positivista dominance, vale deci, a tr
‘vés de la fuerza de su propia visidn de la sociedad, la fiaccién més “mo-
derna” de la elite impone sus posiciones en el conjunto de instancias de
‘orden culeural ¢ intelectual en las que se dispuca y se construye la hege-
jerciendo una conduccién intelectual y moral sobre imporcan-
10s de la clase obsera y del m
afieman su visién de la sociedad como clases subalternas, cu
ve facilitada de una manera importante por la idcologia p
obrero
As
, de la ret6rica de ta “nacién” y en una
lel salitre y el dislocamiento de la economia chilena que
trae consigo la Primera Guerra Mundial sumados al impacto de la Revo-
lucién Rusa de 1917 provocarin una reactivacién del movimiento obre-
ro, reactivacién marcada por la figura de Luis Emilio Recabarren, el que
jugaré en Concepcidn, en diciembre de 191
transformacién, dela
un papel central en la
vo serd ahora
Fa (obreros y empleados de ambos sexos) aboliendo
lista", Serd en ese contexto y bajo la presién del
movimiento popular donde el Estado promulga una determinada canti-
dad de leyes sociales, cuyo recuento muestra,
“Cf, Massi200,Invetigecions sobre le iar del marsimo en Américain Sane
Lago de Chile, Bravo y Allende (Ea), 2001,
°° Bicaruisydeleracin de principe de la Fodoracién Obrera de Chile shy 1919,
37
CuADR RNS TE PRACTICAS SOCIALES
i) la Ley de proteccién del trabajo comercial, promwulgada en novi
bre de,1914, imponiéndoseles a los establecimientos comerciales
la obligacién de tener un niimero suficiente de asientos a disposi-
ibn de los empleados, y de dar a éstos un descanso de una hora y
‘media, al mediodia, para almorzar. (“Ley de la
la Ley de descanso dominical, que habia sido promulgada en agos-
to de 1907 (y que habia sido burlada por los patrones alegando
‘que los propios trabajadores estaban siempre dispuestos a venir a
le que seré sustiruida por una nuev.
noviembre de 1917, que establece el cardcter irrenunciable del
descanso dominica
iil) También en 1908 se habla creado la Oficina del Trabajo, que no
‘va a tener su primera estructura ‘orgénica sino hasta 192:
iv) la Ley de indemnizacién por accidentes del trabajo, promulgada en
diciembre de 1916. Esta ley exculpaba 0 eximfa le responsabilidad
patronal de los accidentes del trabajo debido a grave culpa de la
vvictimas
¥) la Ley de las salas cunas, promulgada en enero de 1917, que
obliga 2 todos los establecimientos industriles de més de cincuen-
ta obreras a tener una sala especialmente acondicionada para reci-
bir ¢ los hijos de obreras durante su trabajo;
vil la Ley que oxen la Caja de Retiro y Prevsién socal de los Ferrcarri-
del Estado, promulgada en mayo de 19185
vii) la Ley que crea la Caja de Crédito Popular, promulgada en
febrero de 1920, destinada a ororgar préstamo sobre prendas que
quedan retenidas en la Caja como garantia.
Paralelamente, un ambiente de reformas se configura en el plano
internacional 2 partir del Tratado de Versailles, en junio de 1919, que
en su capitulo XID, seccién I, crea la Organizacién del Trabajo, antece-
dente de la Organizacién Internacional del Trabajo, la OFT, que declara
que “la Sociedad de la Naciones (..)
que esta paz no puede fundarse sino sobre la base de I
cia social”, visién que ser4 reaficmada por las Conferencias del Trabajo
' Ciado por Acustin Onruzaa, “Las leyes del eabajoy de presisin socal ep Chile, en
‘Bolen de le Direcibm General del Trabajo, N° 23, ano-XV, Santiago de Chile, agosto de
1925, pv.
58
eee ea eee eee eee
‘riatsToRA as OLTHEAS SOCAL VC
de Washington, en octubre de 1919, de Génova en junio de 1920 y de
Ginebra, en junio de 1921, en octubre de 1922 y en octubee de 1923",
Al calor de este nuevo clima generado al sésmino del conflicto ar-
mado y por el ascenso del movimiento obrero, nuevas fracciones de la
cite impulsarén en Chile la promulgacién de algunas leyes socieles. Asi,
ese mismo mes de junio de 1919, siete senadotes del Partido Conserva-
dor presentan al Senado un proyecto de Ley del trabajo, compuesto de
tres titulos y creinea y cuatro articulos relatives al mejoramiento de las
condiciones de trabajo, proponiendo 48 boras por sem:
mo y su pago en dinero, se establecia la libertad de comercio en las
salieras para queby menores de doce afios no
podefan trabaj inaba el trabajo en lugares peligrosos malsa-
nos, el sindicato legal, formacién de sindicatos industriales y el arbitraje
obligatorio de los conflictos Con todo, donde puede verse
‘con niayor claridad la disposicién integradora que anima al
més moderno de la elite, es en al discurso de Arturo Ales
salario mini-
“Encl afo 1920 —escrbe Alessandri en una carta a MoisésPoblete fecha
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Test de Domino (Ainsley) - CuadernilloDocument9 pagesTest de Domino (Ainsley) - CuadernilloEdenilson Rivas82% (39)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hoja de Respuesta Del Test de Dominos D-48 PDFDocument2 pagesHoja de Respuesta Del Test de Dominos D-48 PDFMary Belen Barria Villarroel71% (17)
- Depressive Symptoms After Breast Cancer Surgery Relationships With Global, Cancer-Related, and Life Event StressGOLDEN Y ANDERSENDocument12 pagesDepressive Symptoms After Breast Cancer Surgery Relationships With Global, Cancer-Related, and Life Event StressGOLDEN Y ANDERSENMary Belen Barria VillarroelNo ratings yet
- Hoja de Respuesta Del Test de Dominos D-48Document2 pagesHoja de Respuesta Del Test de Dominos D-48Mary Belen Barria Villarroel100% (2)
- Villarroel DiagnosticoPrecozDelCancerInfantil-5 PDFDocument6 pagesVillarroel DiagnosticoPrecozDelCancerInfantil-5 PDFMary Belen Barria VillarroelNo ratings yet
- Zavala, L., Rivas, R., Andrade, P. y Reidl, L. (2008) - Validación Del Instrumento de Estilos de Enfrentamiento de Lazarus y Folkman en Adultos de LaDocument25 pagesZavala, L., Rivas, R., Andrade, P. y Reidl, L. (2008) - Validación Del Instrumento de Estilos de Enfrentamiento de Lazarus y Folkman en Adultos de LaMary Belen Barria VillarroelNo ratings yet
- Estructura y Funcionamiento Familiar de Niños Con Cáncer Desde La Perspectiva de L As Madres. Tesis DoctoralDocument422 pagesEstructura y Funcionamiento Familiar de Niños Con Cáncer Desde La Perspectiva de L As Madres. Tesis DoctoralolguitangueraNo ratings yet
- Embarazo y ApegoDocument12 pagesEmbarazo y ApegoMary Belen Barria VillarroelNo ratings yet
- Cap 7 Uso Terapeutico Del Juego SimuladoDocument26 pagesCap 7 Uso Terapeutico Del Juego SimuladoMary Belen Barria VillarroelNo ratings yet
- Prevencion Violencia 14bDocument5 pagesPrevencion Violencia 14bMary Belen Barria VillarroelNo ratings yet
- DUELO NeimeyerDocument14 pagesDUELO NeimeyerMary Belen Barria VillarroelNo ratings yet