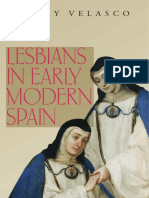Professional Documents
Culture Documents
Ruiz Perez 2002, Egloga, Silva, Soledad
Ruiz Perez 2002, Egloga, Silva, Soledad
Uploaded by
fusonegro0%(1)0% found this document useful (1 vote)
65 views44 pagesPedro Ruiz Pérez, "Égloga, Silva, Soledad", 2002
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentPedro Ruiz Pérez, "Égloga, Silva, Soledad", 2002
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0%(1)0% found this document useful (1 vote)
65 views44 pagesRuiz Perez 2002, Egloga, Silva, Soledad
Ruiz Perez 2002, Egloga, Silva, Soledad
Uploaded by
fusonegroPedro Ruiz Pérez, "Égloga, Silva, Soledad", 2002
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 44
InProcess Date: 2017002
Indiana University Document Delivery Services
na
ILLiad TN: 1753093
BTAA
Borrower: CGU
Borrower TN: 2110388
Lending String:
*IUL,RBN JHE, YUS,COO,HLS,DRB,ZXC,EMU,KK
U,UCW,FUG,UTO,OBE,NDD
Patron:
Journal Title: La égioga : VI Eneuentro
Internacional sobre Poesia del Siglo de Oro,
Universidades de Sevilla y Cérdoba, 20-23 de
noviembre de 2002 ; organizado p
Volume: Issut
Month/Year: 2002Pages: 387-429
Article Author: Pedro Ruiz Perez
Article Title: Egloga, silva, soledad
Imprint: Sevilla: Universidad de Sevila, 2002.
ILL Numbei
i
Location: B-WELLS _RCSTACKS
Call #: PN1421 .E74 2000
Borrowing Notes: Borrowing Notes:
SHARES, GMR, BROR
BTAA
Maxcost: 40.001FM
Shipping Address:
Interlibrary Loan Service
University of Chicago Library
1100 East 57th St, JRL AO
Chicago, Illinois 60637-1596
United States
Fax: 773-834-0197
Ariel: 128.135.96.233
Odyssey IP: 216.54.119.59
Email: interlibrary-ioan@lib.uchicago.edu
InProcess Date: 20170602
Notice: This matertal may be protected by US
copyright law (Title 17 U.S. Code)
|
|
EGLOGA, SILVA, SOLEDAD
roo Rutz Piixez.
Universidad de Cénoba-Grupo RA.S.O.
‘Casi un epflogo
Como capitulo final de sus adiciones al Libro de la Monterfa de: Alfonso
X1, que edita en Sevilla en 1582, Gonzalo Argote de Molina incluye la Fgloga
astoril En que se descriue el Bosque de Aranjuez, yel Nascimiento de la Sere-
nissima Infanta Doia Ysabel de Expafia. Compuesio por Don Gomez de Tapia
‘Granadino'. En esta disposicién editorial y en lo contenido en sus 77 octaves el
oema muestra algunas de las Iineas del desarrollo del género eglégico en el
cambio de siglo, hasta su prictica disoluci6n en el espacio barroco.
La suya es una naturaleza dual, si atendemos a la materia, definida por un
valor pragmtico de celebracién: de la magnificencia de las construcciones
reales y de Ia continuidad del linaje reinante. En ultima instancia, se trata de
‘una tinica exaltacién de la grandeza de la monarquia, pero articulada en dos
partes, correspondientes a dos modelos genéticos: In efrasis y el genethliacon
© natalicio. Si ambos se encontraban esbozadas en la serie de églogas vingilia-
nnas conformadora del género, a finales del XVI habfan aleanzado suficiente
desarrollo, como para que su aparicién en el marco de la églogn denotara emo
Ete se estaba circunscribiendo a una mera convencién retsrica para hilvanar
Jas materias y las formas més dispares, incluso opuestas a las que constituye-
ron originatiamente el nénero,
El mismo aff y en la misma ciudad en que Pedro de Padilla publicaba su
tosario sentimental de quejas de amores pastoriles, el poema del granadino
4 Sig ol texzo de la impresisn sevilla de Andrea Pesclowi, pero etando as citas
siguientes ow esieros de modetzeci,
298 Pato Rue Pécs
‘punta al otro extremo del desplazamiento de la 6gloga, ¥ To hace incorporan-
clo los rasgos caracterfsticos de las tes piezas gareilasianas, aungue marcando,
precisamente con su fusién, Ia pérdida de su pertinencia significativa. De le
segunda toma gu amplio desarrollo, su alegorismo y su vinculacién eon el
entorno cortesanio done adguiere su pleno sentido, si no es que podemos Unit
‘ambas on un cierto caricter de poesia de circunstancias, De la primera apane-
con las qucjas amocosas de los pastores, bien que reducidas a 12 estrofas
¢menos de Ta sexta parte), postergadas al final, sin conexidn con el resto y de
absoluta convencionalidad en sus t6picos, en sus formulaciones y en Ia disti-
bbucién alternada del canto amebeo, Lat torcera no s6lo impone su modelo estrd-
fico y su carter narrativo-descriptivo, sino también su peculiar fusién de mito
‘y reilidad (con imitaciones tan claras como la salida de las Ninfus de las aguas
dol ‘Tajo) y In insercién de fabulas mitolégicas, también a través de los distintos
antficios desarrollados por las Nisa,
La hibridacién de Ia herencia garcilasiana en Jo formal convive con el
desvio del paradigma representado por le peculiatidad dispositiva y pragmitica
de tn égloga, incluida en un manual cinegético con vinculos divetsos con la
institucién mondrquica (autor, dedicatario y escenarios descritos). La proyec-
cin de estos rasgos en ia obra de Gémez de Tapia no es tan significativa por st
novedad (el mismo afio publica Herrera su Egloga venatoria, y Ja relaciin
entre égloga y corte ya nace con el género en manos de Virgilio), como por la
consecuiencia del desplazamiento de lo ltico y amoroso ~caracteristico de la
trayectoria renacentista del géncto- por lo meramente descriptivo, por la repre-
seniacisn figurativa de paisajes naturales 9 construeciones humanas, Ambos
elementos se dan cita en Aranjuez, en sus palacios y jardines, representaciones
del mismo carter regio celebrado con el nacimiento de In infanta. La duali-
dad genética trasinda al texto la variedad de la materia descrita, figurada eon
todo injo de detalles florales, cinegéticos y mitol6yicos, en una mezela a medio
‘camino de la miscelénca silva renacentista y el gusto barroco por la variedad
slesbordacia, una variedad expuesta como componente esencial de la belleza:
El fresco suelo esté de varias flores
(blancas, rojes,azules) esmatad,
‘que aspran mil suavisimnosofores
Y often due asiento y blando est{tlado,
Nunca pio turqués eon mil eolores,
‘de arice indastrioso, vate,
por més que en és ingenio levanase,
vio que tal belleza ie igualase (vy. 185-192)
loge, tv, soedad
Antes de que la compari
imagen de las Soledades gong
te de la elaboracion antistica
atin Tejos de Ia plenitud barra
bu marco geogrifico y socio
voluntad de contencida, por el
zacién propia de un marco er
nigndose al final del poem, ju
‘canto ameheo. Antes d
de la inelusi6n del poema en
cién de un detale significativ
‘cena la recién nacida infanta:
Lamensa)
donde In erm
con arte que a
el logae nunea
el lustre edit
el bosque y hu
fan ela, que
de mira Ia ve
Con una mise en abine |
rc el cuadro con la pintura del
se inserta, como una égloga q
pintado. ¥ asf indefinidamente
ya mareado cardeter eefefstic
el equilibrio entre naturaleza
‘octava citada. El spas se rit
‘correspondo, en plona identid
Iugar en el que la naturaleza s
voluntad y el deleite de: Ios b
2 ingase ea cuenta la ape
Sotedadesy el pisje pctrco", Sig
‘de Alcalde Hones, 1998, pp. 26
2 Cie nr, encontrado del
{eras de fa posta one! Baroco (Bar
"Se encuentran vaio ne
‘aoe ane Yolumen ediato poe Jo
rgutetue, enol Heratar
Podro Ruiz Pez
nto de Ia égloga, Y lo hace incorporan-
piczas garcilasianas, eungue meteando,
Ide su pottinencia significativa, De la
u alegorismo y su vineulzcién con cl
eno sentido, si no es que podemos unr
le cireunstancias, De la primera apare-
res, bien que reducidas a 12 estrofas
al final, sin conexién con el resto y de
08, en sus formmutaciones y en la dist
ercera no s6lo impone su modelo esité-
sino también su peculiar fusién de mito
no la salidla de las Ninfas de las aguas
igicas, también a través de los distintos
cilasiana en Yo for
1 peculiaricad dispositiva y pragmiética
negético con vinculos diversos con la
io y escenarios desctitos). La proyec-
2 de Tapia no es tan significativa por su
1 su Egloga venatoria, y Ta relacién
0 en manos de Virgilie), como pot la
lirico y amoroso ~caracterfstico de la
‘o meramente descriptivo, por la repre.
25 0 consirucciones humanas. Ambos
s palacios y jardines, representaciones
el nacimiento de la infanta, La duali-
d de la materia deserita, figurada con
Y mitoldgicos, en una mezcla a medio
sta y el gusto barroco por la variedad
‘componente esencial de ia belleza
2 varias flores
maltado,
i lores
blando estado,
ail colores,
ado,
vio Levanta,
uals (Ww. 185-192),
Falogo. ste, sledad 240
Antes de que la comparacidn con el lienzo de Flandes se impusiera como
imagen de las Soledades gongorinas?, el exético tapiz. oriental sirve de referen-
te de la elaboracién antistica y de 1a multiplicidad de colores, Pero estamos
atin Tejos de Ta plenitud barroca, y el poema, como corresponde a su fecha y 2
su mareo geogréfico y sociocultural, muestra 1a tensién introducida por I
voluntad de contencia, por el sometimiento de lo espontanco a arte, y la estli-
zacion propia de un marco erudito (e-rudere) y académieo, que acaba impo
nigndose al final del poema, justo para dar entrada al coavencionalmente garci
lasiano canto amebeo, Antes de volver sobre un aeacemicismo que va més all
dc la inclsién del poema en una obra més amplia, creo pertinente {a observa-
ci6n de un detalle significativo, presente entre los dones que las deidades ofte-
cen a la reciéa nacida infanta:
La mensajera um lienzo deeplegaba
donde la hermosa Date hata tjido
om arte que a natura aes dejaba
ol logar nunea bien encarecido:
elilustre edificio se moat,
‘el bosque y huerto arriba referido,
‘an claro, que quien Ia pintara viera
‘de mira la verdad deseo perdiera. (vv, 985-392)
Con una mise en abime propia de Ia pintura velazquetia, el poema contie~
ne el cuadro con la pintuca del marco que el propio poemia describe y en el que
se inserta, como una égloga que se representa en el excenario del lugar en ella
pintado. Y asi indefinidamente. El juego sirve espeetficamente para subtayar el
ya marcado cardcter ecfréstico de Ia composicion, pero también para decantar
el equilibrio entre naturaleza arte del Indo expreso en el tercer verso de la
ctava eftada. El topos se reiteta no menos de siete veces en el poenia, como
corresponde, en plena identidad estética, a la descripeién de un jardin como
lngar en el que ta naturuleza se domestica y su carscter silvestre se reduce @ la
voluntad y cl deleite de los hombrest, singularmente del ms privilegiado de
* “Teagato en eaeate i apetada snes de Mercedes Blanco, “Lenan de Fander: as
Soledadesy el psc pettico”, Siglo de Ove. 1V Congreso Internacional de AISO, Unive sie
‘Go Aleals de Henares, 1998, pp. 26-274
5 ‘Cir ifr, enconcando delim en ls tabajosreogidos por Aurora Esido en Fron-
{eras de fa poesia ene! Baroco (Batten, Cele, 1990) peeve hetinone content.
4 Se eneuenranvaloss nos sobre fa cemmposicén matory seminal ann
‘barrooo cel vlumen eco por Jos Hnigue Laplena Oi, La culua del Barro, Los jarines
rqutectura,sinbollomo y Herat (Actas del | yl Cars en tro a Latinos), Dipti
oo. Pedro Rae Pez
ellos, el monarca. La aparicién de Tas divinidades mitolégicas, con su compo-
nente de idealizacién (aunque puede apreciarse un predominio de las vineula-
das al arte: Apolo, Minerva, Pomona...), no es tan determinante en la imagen
plasmada por el pocma como la insistencia en los efectos de la mano del hom-
bre y ef sometimiento de Ia naturaleza a norma, orden y simetrfa, Incluso el
‘agua abanddona el curso natural a cuya orilla cantaba el pastor, para conducirse
Por canales y acequias y abrirse en surtidores, fuentes que, mas que fertilizar,
estructuran el espacio del jardin
La estilizacion y convencionalidad de la naturaleza (reducida a jardin)
tiene su correlato en ias de los personajes, menos pastores que cortesanos. La
singularidad de esta égloga casi sin pastores, con 3a componente genetliaco,
‘ofrece una imagen singular dle la ansformacién operada en el tipo pastorl. El
nacimiento de Ia infanta produce el I6gico movimiento cortesano de celebra-
ci6n, pero la hipérbole propia de estas circunstancias Heva al poeta a reflejar
cesie movimiento sobre la imagen de Ia adoracién de Jests en el pesebre, De
este modo se retoma la materia (teatral y cortesana) del officium pastorum,
pero traducida a la teatralidad barroca y al ceremonial cortesano; esto es, cf
\isfraz del pastor en los dos extremos de su figura garcilasiana, el del rstico y
el del acaciémico:
La tiema Ninga el roo Apolo estaba
4e laurel y de mito corona;
cel doctoy caste Coro se ncereaia,
‘en corto alegre el parte festejando,
Astrea estaba ally allf mostra
tun breve, que a la Nifa estaba dando:
“Ein le tetra estaré cuando estuvieres
yal Cielo volver$ cuando alléfucres" (v. 481-488)
‘La adoracién de los pastores y la profeeia de Ia Sibila adquieren la expresiéa
‘is culta y refinada, En el horizonte se perfila ya el marco académico y con
vvencional de La Cintia de Aranjuez, por mencionat tm texto en el que se da la
‘continttidad del marco y fa decadencia de un género, en las puertas de su diso-
lucién. Antes que la égioga en prosa, el género muestra en el verso un exmbio
de paradigma cuyos reflcjos son fa falta de adecuacién entre la denominacién
de égloga y los rasgos formales y teméticos distintivos de este género. E164
Enilio Orozco Di, Tomas del Berroco, De poess y pinuoa, Uni
1947 (eed, 1985) ls noticias ecopdas por Auors Bidens ein Je
edeo Soto de Rojes, Puro cerado era muchas, Jardins abrir pocos. Los fens
de Adonis, Madea, Cie, 1981
goa, iv, eoledad
lo englobaré textos cada vez m
mo se acomodaréin a los nuevo
Panorama del cambio de sigh
Como no posta or
tle operas en posi
XVI, endo, preciumete
perfect de opin dol fo
Siiend a produccién
notable esas? de gga cor
tely las incluidnyen et vo
ines 130), cm
fica (sii
sts cn que Coupe de Ala
stone srtocatsmo or
Contra el vulg (1591), El eo
pore en eesti fs pnp
fez, aor slo asses 4
charac cla a sie d
de las élogns yo die la
Tea ge, unto adap
ciaen la eiogacnprosa dela
Belin (161 En un esto
dan unnuevo cae aT arg
figura dt pastor enamorado
des expresvas qu yada ten
Giones dels ces de Sven
panorama editor dan cena
tay poco eapacio pase od
ins meta cones en el
casi como un residuo del pasad
Savi punt de a Budo
Barationa de Soto, que perma
teyenmuy coettos sont
‘Son ilominaora las abso
feay Barolamé Poace yo ean past
Sobre ests content 9
‘Aoget ver Malinte
Proto Rai Pez
ivinidades mitol6gicas, con su compo-
reciarse un predominio de las vineula-
mo es tan determinante en la imagen
cia en los efectos de la mano del hom
a nonma, orden y simetrfa, Incluso el
cillacantaba el pastor, para condycirse
idores, fuentes que, mas que fertiizar,
d de Ja naturaleza (redueida « jardin)
es, menos pastores que cortesanos. La
ores, con su componente genetlfaco,
rmacién operada en e! tipo pastoril. EL
ico movimiento cortesano de celebra-
circunstancias leva al poeta a reflejar
adorucién de Jests en el pesebre, De
1 y cortesana) del offcium pastorum,
y al ceremonial cortssano; esto es, ef
su figura garcilasiana, el del rstico y
wpolo estaba
le
fade la Sibila adquieren tla expresién
perfila ya el mateo acedémico y con-
‘mencionar un texto en el que se da Ia
2 un género, en las puertas de su diso-
zénero muestra en el verso un cambio
de adecuacién entre la denominacién
208 distintivos de este género, El rétu-
Teas det Barroco. De poesia y pinta, Ui-
ins ecopies por Aor Bide se cle
sardines abiens para pocos. Les frgmentas
Eeloga, sib, soled v1
lo englobard textos cada vex menos canénicos, y los componentes de! bucolis-
‘mo $0 acomodarin a los nuevos moldes de ta poesfa barraca.
Panorama del cambio de siglo
‘Como no podfa ser de otra forma, la égloga no es ajena 2 los cambios gene~
rales operados en la poosfa y en las letras en general con el paso del siglo XVI al
XVI, siendo, precissmente, uno de sus indices ms significativos, como imagen
perfeeta de Is pérdica de la fe on la Arcadia del imaginario renacentista
‘Siguiendo la produccidn impresa, la tltima década det XVI muestra una
notable escasez de églogas, con las tnicas excepeiones de las editadas por Espi-
nel y Ins incluidas en el Volumen péstumo de Hernando de Acufia (ambas
impresiones de 1591), como constatacién de Ia relacién del género con una
‘etapa postica (estética ¢ ideotégica) que comicnza a pericltat: Estamos en los
ffios en que Cosme de Aldana publica las obras de su hermano Francisco y
suma a su aristocratismo moral el elitisino estético formulado en la fnvectiva
contra el vulgo (1591). BI corolario de la naturalidad expresiva desaparece y
pone en cuestian los principios de los valores positivos y esprituales de la nati~
ruleza, ahora sélo asequibfes a una mente superior (el sabio que se retia) 0 ala
claboracién culta (a miisica de Salinas). Pedro de Padilla abandona el camino
de las Gglogas y se dedica a la poesfa religiosa, siguiendo una tendencia genera-
Tizada quo, junto a las adaptaciones de la lirica y 1a épica, ofrece cietta relevan-
‘en la égloga en prosa, de la Clara Diana a lo divino (1580¥ alos Pastores de
Belén (1612). En un registro mas popvlarizado, los cancioneros de romances le
ddan im nncvo cauce a Jos argumentos pastoriles, ofreciendo una pervivencia ala
figura del pastor enamorado, pero en tna frecuencia espiritual y unas modalida-
des expresivas que ya nada tienen que ver con cl modelo de la égloga. Las reedi-
clones de las obras de Silvestre y Castille y la irrupcién de Lope de Vega en el
panorama editorial dan cuenta de un cambio de paradigina itico y genérico con
‘uy poco espacio para el madelo bucélico canonizado por Garcilaso y del que
Jas muestras contenidas en el volumen de Sa de Miranda (1595) aparecen ya
ceasi como un sesiduo del pasado. Algo parecido, aunque con rasgos espect
ccabria apuntar de Ia Bucdlica del Tajo de Francisco de la Torre y las églogas de
Barahona de Soto, que permaneven manuscritas para aflorar en el siglo siguien-
te y en muy coneretos contextos editoriales y estéticoss,
7” Son ninadoras las observiciones de Juan Montero, “La Clava Diana Cit, 1580) de
fixy Barlomé Ponce ye canon pst, Cried, 61 (1994), pp 9-80.
Sobre este context grupo de abs vse To seid en este mismo vokimen por
ngs! Eaves Molin,
wa ecko Re Pee. Flop, sta sledad
Situados ya en la primera década del XVI, Ia tendencia se confirma. La aba apuntada fa nostéigiea cone
notable produccién portuguesa de estos aios, con una serie de obras espectt- localizacisn en un mareo exstico «
camente pastoriles y com revitalizacidn de la égloga’, contrasta con la escasez smetr6pol
del panorama “espafiol”, apenas sacudido por la apacicién de las Rimas de ‘Si rastreamos en las ciudade
Lope y de dos voiimenes postumos ya en el eambio de década: Is muy tarda stricto, podemos apreciat emo 3
publicacién de tas obras de Diego Hurtado de Mendoza (1610), en la que las estilizado y reducido al uso de no
glogas muestran su vinculacién a una esttica de medio siglo atrés, y la inme- amias itlianas de XVI, le corres
diataedicién de la poesia de Caivillo (1611), con su peculiar recuperacién del forma genética de Ia égloga, con
‘ono litco en a égloga, a ta manera de Garcilaso, pero con la problemitica ‘género se da yaen el mero hecho
suscitada por Ia disolucién de sus fronteras con Ie eancién’, lo que vendria a fameno para tratar de asuntos cada
cconfirmar que la letura del poeta toledano se hace more herreriamo, Aungoe rasgos métricos que por formula
‘en una via menos intencionadamente eultista, semejante perspectiva puede similar escasez-aparece en los testi
apreciarse en la églogas de Juan de la Cueva recopiladas en esta décads, que cios no hubiera espacio propio pa
permanecen signiticativamente manuscrtas, como las de Barahona, en las que nds ajeno, Estos datos no pueden
{ambin se puede apreeiar un alt nivel de parentesco’ \églogas de circunstaneias entre 13
Com texto representative de la literatura pastor impresa en Ja primera cin Inmaeulada Osuna en este mi
parentesco?,
sratura pastorilimpresa en la primera
: Bernardo de Balbuena, Siglo de Oro
Jensacién de topot en su abigarrado
n del género como su contenido mis-
de prosa y verso no se resuelve ni en
antande la hipertrofia del marco pro-
iponen en Iss derivaciones tardias de
a de Gabriel del Corral, La Cintia de
ingida Arcadia” y su predominio de!
i54), de Castro y Anaya, donde ya la
tuna *silva” 0 miscelinea, que slo
> 0 un estilizado elon de fondo. Con
mica, en a obra de Balbuena ya que-
cas, «outrasrimas (Combes, 160), de Baie:
Redigues Le o, mi delat com or-
r de Clenanda (Madrid, 1623), de Miguel
ucollono ports. éslga do Ronascimen-
Rosa Navarro Dui, “La ein del glo
(1980), pp. 185-193,
2s can una recopiactn editorial Juan de
Miragwano, 198,
sta pespociva Barbara Mio, “The dc
njue, 08 Josep Mara Solesolé: Homage,
frelon, Pail, 1984 1, pp. 217-222.
Elona, sia, sleds 383
ddaba apuntada la nostélgica conciencia de la pérdida, con el ideal 4ure0 y su
localizacién en un marco exético ¢ ineoneiliable con el desarrollo urbano de la
siricto, podemos apreciar e6mo al auge de un disiraz pastoril cada ver. més
estiizado y reducido al uso de nombres bucélicos", a la manera de las acade-
‘mis italianas de XVI, le corresponde una casi completa desaparicién de la
forma genérica de Ia égloga, como si se percibiera que lo caracterfstico del
‘género se da ya en el mero hecho de una reunisn de versificadores en wn marco
meno para tratar de asuntos cada ver. més intrascendentes, planteados més por
rasgos métricos que por formulaciones genéricas!2, De manera paralela, una
similar eseasez aparece en los testimonies manuscritos, como si en los cartapa-
ios no hubiera espacio propio para un modelo sentide progresivamente como
as ajeno, Estos datas no pueden dejar de relucionarse con la proliferacién de
6elogas de circunstancias entre 1580 y 1627 sobre Ia que ha ilamado Ia aten-
i6n Inmaculada Osuna en este mismo volumen,
EB] desarrollo de la égloga en manos de Lope participa de la exuberancia
‘general de su obra, pero muestra los mismos rasgos apuntados: de una parto, a
partir del romancero juvenil, la materia bucélica se difwmina por los cauces
‘genéticos més dispares, narrativos, draméticos y Uticos; de otra parte, el xétulo
de égloga en las composiciones posticas aparece en formas muy dispares y cast
siempre ajenas a la ortodoxia garcilasiana: es el caso de las églogus nistico-
navideias en octostlabos del parddico Burguillos o las grandes composiciones
del ciclo de senectute, incluida la égloga-epistola a Claudio, y ello sin contar
las composiciones circustanciales de mano ajena que con este marbete intro
duce en las miscelineas La Filamena (1621) y La Ciree (1624).
En todo el panorama hast mediados de siglo el panorama no es sustan-
cialmente distinto. Villegas recupera en sus Eréticas (1618) el componente
anacreéntico, desatrollado en idilios teocritianos y en composiciones mixtas,
‘que alternan imitaciones virgilianas con teminiscencias gongorinas, ademés de
1 Por cir ua ejemplo elevate, la apelacio a “Vandal ene soneto de Baltasar det
AlcSrar« Gti de Cetin enol Libro de verdadero mtrats de Poh enol a igen de
‘ext convent en un cfeulo weadénico exendido cote cl hunaoinna y el muniriamo clo
‘Veo Ramin Mateo Mate, dsr bacéico ela poost epuols dal siglo XVI", Ree, 9
(4993), 204; y H.Tvemash, as nombres bucdicas en Samnaaro yla pastoral spat, Vale
a, Catala, 1975,
TE Peden consuls los det: racogldas por Smt Sénchcr, AcademdasWeraras det Sito
re ase, Mt Banas Bade Zogb
Tein de Literatures Moderns (Menor,
Candas Colo, "us de robos han vist
Tian ead), Stadia Aurea, Actas de I
EEMSO. 1996.1, pp. 255-74
"7 vere y posers cencamien
‘ents lo basic sf elelaco en Lope de Ve
(1995), pp. 223-2345 "La legen ot river
Podeo Ra Pec
rer de Pérates6lo incluye en sus Varias
lasiano y editada como muestra de
on una valoracién del género por si
0”; pero cuando recopila en 1629 sus
: églogas publicadas s6lo son dos, de
ie Orense; por el contratio, cl didtogo
serito aparece como “cancién", Quizd
vatroco que invade su revisiém del ean-
‘anor en rimas (1623), quien mantiene
ata garcasiana, pero insertando en la
Cuando el eortesano Bocéngel da cabi-
(1627) se inclina por un carécter neta-
0 los Ocios (1650) del Conde Rebolle-
serie la forman una breve “églogs
a composicin funeral (425) y una lar-
,-ambas con una fuerte atraceiGn del
égloza desaparece en Ia poesta de los
mio aragoteses y murcianos, ajena al
apenas tiene cabida en los volimenes
tuna poesfa més acarde a Jos gustos
pulares, la materia pastoril se reparte
mas ms rsticas; en Ia poesta de raiz,
ligados a un marco natural, se articu-
las odas y sermones, en la poesta més
rel escenario del locus amoenus a dis-
5 mitol6gicas 0 del pintor de la poosfa
5 de poetasilustres (1605) y ratificn la
tn Antonio Calderén en 1611. En este
stin Caklonsn y tres composiciones de
cada a Dérida, se borran las fronteras
ci parcial de Noein Alonso Cats (Mii,
ne “libro undo dea segues parte dels
clas csles wo le primar ott alo de
e Lape, Barahona, Medina Mesini, epi
© consatane I elacie dl peer edgio on
nancia, como conficma ef eto itado do
loge, sve, soaiad 395
contre la 6gloga y Ia eancién pastoris, y todo ello tratindose de Ia obra de un
poeta muerto mas de veinte afos atrés; la inclusidn de un texto de Quevedo,
‘conocido como “Farmaceutria” y procedente de una égloga de Tederito',
abriendo la serie de sus silvas a la manera estaciana, es significativa de las deri
vaciones y contaminaciones del género y el relajamiento de su consideracién
te6rica.
La situacién es més aitida en Ia antologfa publicada por Espinosa, S6io
un poema ostenta el rétulo de “égloga”, el de Juan de Morales, eso sf, con
todos Jos rasgos distintivos del género a la manera garcilasiana, incluyendo el
canto amebeo, Ia presencia de la muerte y un componente drfico que le da al
texto una dimensién metapoética. De Barahona se incluyen dos composicio-
nes: la “cancién pastor!” que desarrolla una suerte de petrarquismo campestre
y/um texto sin ttulo, posteriormente conocido como “Fgloga de las Hamad:
‘des", narracién del canto funeral de estas divinidades, cn un marco casi acadé
‘mica, verdadero objeto de una composicién deseriptiva y sensorial, donde el
locus amoenus se reviste de componentes extraios a la tradicién maturalista
Un desplazamiento més propio de la trayectoria de la égloga es cl manifestado
por la “Cancién pastor” de Lope, en la Ifnea de su proyecci6n autobiogrifica
¥y con una marcada tonalidad eleg(aca’. Finalmente, podemos registrar en ol
fentoro buedlieo dos textos de Espinosa, en los que parecen apuntarse dos de
Jas Tineas de fuga del canon eglégico en stu proceso de descomposicisn: una
“eancidn pastoril’, informe, en el proceso de conformacién de la silva basroca,
4 la que alude eon términos clave propios de la tensién del género egl6gico en
las fronteras do una nueva época (destacados en eursiva):
‘Selvas, donde en tapete de esmeralda(.)
Sin las pastorles boscarechas
chon también pasiones ciudadanas,
‘noe admire ol ormato de mis versos;
‘Gk Io anterior seflado en et caso de Canilloy Soxomayor, Veawe Mt Cecilia
‘Giana, “Lo pst ente el Renseiiento ys barco ca doe anlgins de aca 1600", Quader-
id Lingue Lewornue, 1 (1982), p. 58-09.
TeVéaxe, Mt Banara Bad de Zopb, *Apececiones vbre el bucaliso en Quevedo”,
Revita de Lteratras Modernas (Mondeas, Argentina), 21 (988), pp. 175-9; » Migusl Angel
Candles Cold, "(Qu de obos han visio dl iver: unaéeloga de Queved0?", en. ArS-
To eta ets), Studia Aurea, Actas det IN Congreso de la ASO, Toslse; Pamplona: GRISO;
LEMSO. 1996.1, pp. 265-74.
"Diverse y penetanes scercerientae de Yolande Novo han esclareci ls relaciones
tre fo bocca yf legen en Lope de Vega: "La elegtepotica en Lope”, Fda de Or, XIV
14988), pp 223.234; “La elogl nol primer tert dl sgho XVI en tarmoa Lape de Vegn, en Lz
a
i
395 Pio Rui Pécs
yuma Fdbula del Genil, en coyas octayas se acenttan algunos de estos rasgos, a
partir de la imposiciéa de lo descriptivo sobre la acci6n el litismo, [a cxube-
ancia ornamental de la pintura y una estética cultista manifesta (“a la materia
sobrepuja el arte"), que ia sit cn el horizonte de la poesfa antequerano-graniae
Satands, con el triunfo definitive del
samente por la intervencién de Io no
aj consecuentemente, el Tasso tedrico
nero y reducido su pertinencia en la
omar y dacé dimensidn detinitiva a la
‘ologuio de los perros, con su mazco
rudeza la contraposicién entre In fic-
nla vida real de los rebatios y sus fal-
ar la imagen de la poesfa poitica ta
ones de Berganza sobre la disfuncién
parte del Quijote la industria de Basi-
iternativa a los lamentos de Salicio y
raponiendo al lamento elegiaco y ia
$ acontecimicntos ¢ impone la volun:
modelo egl6gice.
‘circunstancias hist6ricas y a los dis-
‘9 una naturaleza pragmstico-formial
susencia de normas. Pero si una cons-
on la imitacion virgiliana de Teserito,
lo hist6rico, fue su caricter alegéri-
alidad cireundante. ¥ ello no fue tan
no en los escolios de los comentaris-
poética® y con escasn atencién de los
dia, 1587), especialmente ene “seconde” y ol
' ambos rasgos son distauwesde la Sloe
ian, Ricco Riccar, 1959, yp, 49-410,
caliay poets” Sobel teri a éeloga en
fas tba Jest Gomes, "Sobre la net de
ode ox mscanstosalegérieos, vase Rum
célieas en ia posse enscontista”, Epos, VIL
|
}
Faloga, stv, soedad an
preceptista, fe posiblemente el género que suseit6 mas losas, anotuciones y
Comentarios, al par que ella misma se erigia en campo privilegiado para la
reflexion metapostica, a partir de la identificacion de pastor y poe.
Todavia en 1685 Faria y Sousa insistia en Ix naturaleza alegorica de la
égloga, reivindicando en sus comentarios x Camoens una forma candnica, alc
buida al poeta poctugués, de la que se apartaban fos seguidores de Garelaso,
hnasta culminar en fos descuidos en la composicién de los textos recientes™,
‘Aunque recoge sin grandes reticencias las variaciones conocidas por el mode-
{o, desde su originaria materia de amores campestres a Ia diversidad presente
de composiciones maritimas, venatoras, risticas,fGinebres, arbitraras, genca~
logicas, monésticas, eremiticas, erfticas, jusifictorias y fantésticas, el atrabli-
liatio comentarista se sitia de leno en una actitd antigongorina, relacionable
con sa repudio a las variaciones en el canon de la égloga y su reduccionis
tura de Ia aiegorfa como mera proyeccién del poeta, identificado con el perso
naje que canta, en una perspectiva clasicista que sinia a Camoens en la ctispido
de la creaciGn también en la poesfa bucdlica.
Algo parecido habia afirmado Mira de Amescua en los preliminares al
Siglo de Oro de Balbuena, asumiendo I. afitmacién de que es el poeta quien
canta sus amoresy sentinxientos en el poema, en una usin de arcadia, edad de
oro, naturaleza, juventud y furor postico; la égloga, more alegorico, se presen-
ta como un género prvilegiado por su fexibilidad formal y la efieacia del dis-
fra pastorl, que encauza un mero entretenimiento culto con un correlato en el
lector: la deseodificacion de la clave egidgica y el reconocimiento de la reali
dad distrazada/representada®
También en estos espectos ls ideas posticas sobre Ia égloga estaban mar-
cadas por las Anotaciones herrerianas, incluso en la doble lectore que hace del
género: de un lado, con el reconocimiento de la primacfa del argumento amo-
oxo, sobre la base de la interpretacién alegérico-personal de Ja méscara del
poeta, consagrando la idemtificacién de Garcilaso con la figura de sus pastores,
{1981}, pp 315-35: y con eater mks general, La poesia pari epanota de siglo XVI,
Mudkid, UNED, 1991
5 Paoden verse us oservaciones en tin fast Rina wéran de ae de Cader
comeniadas por Manuel de Fara e Sawa, Lisboa, tmpres Nacional-Cas da Moods, 1972
trstare con fos jos do Eward Glaser, "La een de a logs de Caio poe Man
Fata Sousa ia lz de su coria deIa piston”, Estados hispane-portguses Relaciones le
ris del Siglo de Oro, Valencia, Castalia, 1957, pp. 3-37; y Hsher de Lemos, “Fara © Sous,
‘omentador da cimas de Canes, Bolen a Academia Portuguena de Eeibris, XU, 35 (1968)
peril
3 ease Anne Cayuea, “Mim de Atpescua, censor y panista de Bernd de Balbve-
tu en Mine de Anescua en candeleo ed. Agata de le Granja Juan Antonie Maric Bartel,
Universidad de Granada, 1996, pp. 177-189
|
I
a
Podro Rel Pees
espectficamente Salicio y Nemoroso; del oro lado, a partir de la preacupseién
por el problema para él esencial de Is lengua poética, 1a clave metapostica, sus-
tentada en la ambivelenci del género, con su combinacién de lo ristco y Lo
refinado, de lo natural y lo aristico, en una tensisn no exenta de contradiccio-
nes y no siempre resuelta equilibradamente,
J entarno universitaro de Salamanca en cl titimo tecio del siglo XV}
conoce tna singular floracién de comentarios y parifrasis de la poesia egl6gica
antigua, tanto en su forma més clésica y virgliana como en la dimensiGn bibli-
‘a, estrictamente complementaias en la mentalidad del humanismo cristiano,
Comenzando por la forma ms clasicsta, hay que mencionar Ia waducci6n y
comentario de Diego Léper. (1600), de enorme éxito; sus 15 ediciones hasia
1721 confieman una pervivencia de sus plantesmicnto intepretativos, basados
cla alogori, cesentraiada a partir de la identficacion de personas reales bajo
los nomires pastries la simboiogia de los elementos naturales, tos habitaales
éiodos de Tectura del mito y su crstanizacion®
‘Un eje fundamental de este proceso lo representa el Brocense, no tanto
por su edicién anoiada de las Bucdlicas de Virgilio, eomo por el hecho de que
Constituyeran el objeto de sus comentarios en clase entre 1574 y 1578, con una
traduecién parcial de las mismas, La radicalidad de la intespretacidn aleqsrica
del humanista esta, que no s6lo incurre en Ia ya habitual erstianizacion, sobre
todo dela éploga IV, sino que llega incluso a basar sus enmiendas textuales en
Jos argumenios conjeturales que se desprenden de esta lina interpretativa®.
Fray Luis de Loén, que pudo estar al tanto de la Labor virgiliana del Bro-
‘conse en las aulas salmantinas, traduce las Bucdlicas como ejerccio filoligico
sobre el 1xico nistico y su valor alegérico, con valor propedéatico para su
labor con el Cantar de Jos Cantares a pats desu consideracién como éploga a
lo divino, Pero es en De fas nombres de Cristo (1583) donde ofrece con detalle
su teoria sobre la bucdlica, a partir del nomire divino de Pastor, en el que, al
rmargen de Ios valores reigiosos y su idenifeaeién con Cristo, dstaca 0s as-
0s de contemplacién, armonia con Ia naturaleza, sentimiento y capacidad
expresiva, siendo lamativa la reiterada meneién (no menos de cuatro veces) a
la soledad, como uno de los elementos consttativos de la figura y, consecues-
temente, del género. Si ello pudo ser recogido por la ereacién gongorina, los
elementos que separan Ios dos discursos son represenativos del cambio opera-
La versin aparece impress en Maid (1657), Lax obras de Pablo Virgil Man ta
tudo en provacasllna, con coment yanotecianes. Auto covtesto tiene una aeeostmacion
fen José Attonio aguierto Tequiendo, Diego Laer oe! wrglianinmo espanol en la escuela del
Brocense, Dipatalén de Caoses, 193.
3 Su Bucolca cum soli (Salamanca, 1591) es adda por Mayans ea ls Opero
nia (1766), aor ouseimpresi fcsra (Hides, Georg Oims, 1985),
love, sv, soledad
do en Ia égloga en la tansicién
‘manifesta en su teoria del nom
nna de un Ienguaje postico bas
‘como claves del artficio, En pa
taen el valor de la luz y en Ia
se quicbra en In estétice repres
‘gran poema, de ambiente ere
adquiere la forma del mar tes
el caos y del poema. En otros
el cristocentrismo al materalis
antes de considerar con mas d
materia y In forma bucslieas, co
de la lectura alegética, de la qu
Ia obra del cordobés.
EL comentario-humanista
uien aborda con una misma pe
introduccién al comentario de |
y los frutos de la erudicion, en
rudeza, cultivar), similar en las.
dad estilistca derivada de la “te
Ia vinculacién con la Edad de O
banza de To natural, con el con
insiste en el valor alegérico, ec
{aristas: Ios eldsicos, con Servic
San Jerénimo y San Agustin; y
del Estudio de Florencia, apun
nociéin de “selva”, como expres
al esquema humanista la model
tilio, codificada en Ia medieval
“EL puente entre las dos &
Cancionero (1496) su traduceid
zporfa se canaliza a través de lo
sentido politico, donde la Edad:
Catlicos y las esperanzas sost
3p Allegorias Bucoteoram
aunque parcial, on Juan Lat Vives, A
‘aleei 1992, La de las Goorgicas i
AM. Avanos, Madd. Elites Nacin
3 Se etcunis un ani gen
pro, Mévilesy mea ef poesia a
Pedio Rote Pérez
‘otro lado, a partir ce la preocupacién,
2ua postica, Ia clave metapostica, sus-
on su combinacién de lo ristice y lo
na tensiéa no exenta de contradiecio-
te.
uca en el dtimo tervio del siglo XVI
ios y pardfrasis de la poesta eglogica
frgiliana como en Ia dimensién bibli-
mentalidad del humanismo cristiano.
i hay que mencionar la traduecién y
enorme éxito; sus 15 ediciones hasia
lanteamiento interpretativos, basados
identificaci6n de personas reales bajo
os elementos naturales, los habituales
zacisn.
2 lo representa el Brocense, no tanto
le Virgilio, como por el hecho de que
s en clase entre 1574 y 1578, con una
calidad de la interpretacién alegérica
aa la ya habitual cristianizacién, sobre
x0 a basar sus enmiendas textuales en
mnden de esta iinea interpretativa®.
iL tanto de la labor virgiliana del Bro-
8 Bucdlicas como ejervicio filol6gico
co, con valor propedéutico para st
ir de su consideracién como égloga a
visto (1583) donde ofreve con detalle
ombre divino de Pastor, en el que, al
Lificaeién con Cristo, destaca los ras-
naturaleza, sentimicnto y capacidad
enciéa (no menos de eustro veces) 2
mstitativos de la figura y, consecucn-
ogido por la creacién gongorina, los
ion representativos del cambio opera-
657), Las obras de Publo Wirsitlo Marén ts
re. Auoe y context een un proximate
‘oe vrgiaismo expat! en la exoicta del
(S91) es reditad por Mayans en las Opera
ins, Geerg Olms, 1983),
Brloga, sive, soledad 40
do en la égloga en Ia transicién entre los dos siglos. El platonismo luisiano se
‘manifesta en su teorfa del nombre, en contraposicién con la préetica gongori-
1a do un lenguaje poético basado en los mecanismos de alsin y elusién,
‘como claves del artificio. En paralelo, la fe en la naturaleza, que fray Luis cen:
‘ta en el valor de Ta Juz y en Ia imagen de la fuente, propia de locus amoenus,
se quiebra en la estética representada por Géngors, como se manifiesta en st
zgran poem, de ambiente crepuscular y lenguaje oscuro, y donde el agua
‘kdquiere la forma del rar tempestuoso o el discurso det rf, come metaforas
4el eaos y del poem, En otros térninos, es el paso del idealismo sostonido en
¢! eristocentrismo al materialismo agnéstico que preside las Soledades. Pero
antes de considerar con més detenimiento Ia reelaboracién gongorina de In
materia la forma bueslicas, conviene completar el recorrido por la trayectoria
de la lectura alegética, de la que también se alimenta, aunque en ot sentido,
Ta obra del condobés
comentario bumanista de Virgilio arranca en Espafa con Luis Vives,
«quien aborda con una misma perspectiva las Gedngicas y as Bucélicas*, Bn la
introduecin al comentario de fas primeras destaca el componente de variedad
Y los futos de Ia eruicin, en el sentido etimoligico de erudere (despojar de
‘udeza, cultivar), similar en las églogas, eunque éstas no alcancen la super
dad estlfsticadevivada de la “templads mesura; su lecturaalegérica incide en
Ja vinculacién con la Edad de Oro y en el pico de menospeecio de corte y aa-
bana de To natural, con el componente de rtio y soledad, En las Bucdlicas
insiste en el valor alegrivo, recogiendo las diversas tradiciones de los comen-
tas; Jo olsicos, con Servio, Donato y Probo; los Padres de la Iglesia, con
San JerSnimo y San Agustin; y 1s ialianos, sobre todo Poliziano y el legado
del Estudio de Florencia, apuntando la relacién entre Is sivas de aquély la
nocidn de “selva, como expresin de Ia variedad natural. Con Vives se traduce
al esquema humanista la moselizaci6n de los tres estilos sobre las obras de Vir=
silio,codificada en la medieval va vergiliana.
'E} puenteenire las dos épocas lo tiende Juan del Rneina al inclur en su
Cancionero (1496) su traducein octosildbica de las églogas, en as que fa ale-
orfa se canaliza « través de Ios argumentosafadidos para explicitar un claro
sentido politico, donde la Edad de Oro se identifica con el rinado de los Reyes
CCatdlicos y las esperanzas sostenidas en el principe don Juan, Con este fin
tn Alagorias ucolioran Vegi Prefatio (1537) ex secesblo en edicsa tiling,
ungue parca et Tuan Lis Vives, Anvologia de Yesos, ed. Foul Pez { Du, Unies de
‘alenia 192, La de as Gedrgies ton rauci6n om ia Amologa de husanasespoes,
AIM. Aran, Madd, Baitoes Nacional, 198,
2 "Se encuentra on anf gener dela problema beelcn en este tor en 1. Tere
ran, Mérilesy metas ena pest pastor de Jeon del Encina, Universidad de Oviedo, 1975
EEE EEE EEE EEE ECE Eee eee Eee rere ee ee
eto Rai Pee Flog, iva stead
na subraya el paralelo de esta interpretacién con la relacign de Virgilio y El final deta Areadia
st, sustentando uno de los sentcos ms inmedietos y conetetas dela ale, :
sgoria bucdlica, La relacign se comtamina con It tradicion castellana de a infos A rastrear la postica img
cara pastorl como via para la poesfa politica, gneralmente satires, en una vit ra Bgldo destaed una serie de.
de dignificaciGn de la figura del pastor, esbocada tambien por otta via en suc comentarsts, en los que 8
€tlogas draméticas de la primera época, Sin embatgo, Encina no deja de lames avatars y variodades, De ent
In tonciGn, entre ta excustio y Ia recusatio, sobre Ia paradoja del uso del bajo mninaci6n entre el esto nistco
estilo para finaidad tan ata como la elabanza del principe, etomando en exe lectura alegérica con otigen et
Punto el motivo de la gradaciGn estlistca de Ia obra virgiians, al que tuina en {yaaflorada en les Coplas de hs
este punto el locus de Donato (Inierpretaiones Vergilianae) sobre ta ondenae tori para personajes ydiscurs
in de as tes obras, dela ms baja ai ms alta, siguiendo la edad del posta, ambivalencia de la figura de
en camino de leer en elas las edacles del hombre y de la humanidad, : Cexpresa en la Filasofia secret
Este punto nos sita de Teno ~por encima de la tradicin italiana de los legado plat6nico y la ideologf
‘humanistas de Ferrara (6, XIV) y el carmien bucolicum, la alegoria cristiana ge ; cacién de la lengua vulgor, su
ln égloga de Teodulo(s, IX) y las églogastardias de Calpurnio~en el nicleo de i rasgos ha sido sefialados de
4s tradicién de los comentarstas aljandrinos, inseparable de la tradiciin vit Soledades gongorinas, salvo ci
Tiana hasta las ediciones aldinas. Ea esta linea de interpretacion Servio conti. ! ieza genérica del poema, el qu
{aye la base, y ya en él se focmnula la dualided de fa lectura simplicier, de las «do campo de batalla de ia ext
res vera, y la allegorice, esto es, duplicetur, En Servio se halla ya establecida ' paginas de volver sobre esta p
ta relacién entre las tres obras, los tres estilos, las tes edades del hombre | esd la que tal ver sea posible
{incluso las tes edades miticas, en un entramado ideol6gico y conceptual en el ! daades con la gue enfocar con}
do de degradacién, desde la Edad de Oro a la de Hierro, inserto en ei mito hiss remos con la misma perspectv
toriogrifico, Et esquems, con todas sus tensiones, mantendrfa su equilibtio sin
fistras hasta finales del sigio XVI, cuando comenzarian a dibujarse en el hori,
zonte de la poesia tos primeros elementos de una inconformista voluntad de
revisi6n, de reordenaciGn e incluso de tevalotizaciGn de los nivelesestilisticos,
on Ia fractura del hegemdnico principio del decoro y el resultado de la mezcla
{fe contrarios y el desequlibri estético, como expresign de conflicts mis pro
un texto gongorino inseparable
seinejanzas estilisticas, la Fab
rencias de mateas formales (1
ca...) la estrecha similitud de s
que conviven el sentido jerdirquico subyacente al esquema de la rotay el senti- | acetas del polémico poema. P
pues La fabula mitol6gica desa
fundows Un pastor en el marco de un pa
Fin este ciclo la vigencia de la égloga es un indice de I estabilidad del tiana y desolado por un final
sistema y Ia eteacion gongorina, el elemento mis evidente de su dsolucida, condenado ala soledad y ala d
aungue ta se relic a parr de fa reseritura de los elementos heredadoeyeg |
disposicisn en un nucvo universo ds Indole estes, uno de cues pila Ie :
eonsttuye lo revisin de la materia y la forma bucélices, con sus vores de 7 Bm ei a
era formal ycoutenids metapodicos tal VIF el 1000S
Pee ocala - Oro, Utopla y Arcadia (Universidade «
ovals, yeu te x aan
Madi, Swan, 1989,
vio Gramutio, Comentari (ucotca ot Georgia) cl oe To, Hi 3 Exiand en este anise ng
5
deste, Goo
om, Typis OtcinePolyprphicae, 1997
nz Olms, 196; en ene, Vtae Vrilae Amiga, oC, Bag et F Sok, Fernando de Here y atalino
1996;
Podio Rue Pesce
dn con [a relacién de Virgilio y
‘nmediatos y coneretos de ia ale~
n Ia tadici6n casteTiana de la mas-
», generalmente satiriea, en una via
‘ozada también por otra via en sus
embargo, Encina no deja de Hamat
. sobre la paradoja del uso del bajo
za del principe, retomando en este
>a obra virgiliana, al que suma en
ones Vergitianae) sobre Ia ordena-
s alt, siguiendo la edad del poet,
ubre y de la humanidad.
ima de la tradiciGn italiana de los
bucolicum, la alegoria cristiana de
dias de Calpurnio-en el nicleo de
i inseparable de Ia teadici6n vingi-
2a de interpretacién Servie consti-
ad de ta lectura simpliciter, de las
En Servio se haila ya establecida
‘0s, las tres edades de! hombre «,
1ado ideol6gico y conceptual en el
e al esquema de Ia roia y el senti-
1 de Hietto,inserto en el mito his
ones, matendsfa su equilibrio sin
omenzartan a dibujarse en el hori-
le una inconformista voluntad de
‘zacién de los niveles esilsticos,
Jecora y el resultado de la mezcla
)expresidn de conflictos ms pro-
25 un fndice de la estabilidad del
o mis evidente de su disolucién,
1 de los elementos heredados y sit
estética, uno de cuyos pilares lo
na bucélicas, con sus valores de
tet George. Goong Thilo,
ra Antigua, el. Brug FS,
Eloge, sv, soledad 40s
El final de la Arcadia
Al rasireat la postica implicita en la égloga y su trudicién genérica, Abro-
a Egido destacé una serie de rasgos, ya esbozados en el anterior repaso a Tos
comentaristas, en los que se asienta la continuidad del modelo bajo todos sus
avatares y variedades. De entre ellos, podemos quedaros ahora con la conta-
minaci6n entre el estilo rstico y el sublime (apuntados por Encina y Vives), Ia
lecuura alegérica con origen en Servio, la conexién con una literatura politica
(yaaflorada en las Coplas de Mingo Revulgo y Juan del Encina), el distraz pas-
‘aril para personajes y discursos cortesanos (fanto reales como novelescos) y la
ambivalencia de la figura de Apolo, como conductor de rebaiios y de pueblos
(expresa en la Filosofia secreta de Pérez, de Moya); al mismo tiempo, entre el
Tegado platénico y Ia ideologia nacionalista, la égloga se vincula a Ja reivindi-
ccacién de la lengua vulgar, su poesia y un estilo llano. Pues bien, todos estos
rasgos han sido sefialadas de manera mis © menos conjunta o dispersa en las
Soledades gongorinas, salvo el timo, que es, junto con el de la propia natura-
leva genérica del poema, el que levant6 més discordias y el que atin sigue sien-
‘do campo de batalla de Ia erftica gongorina. Trataremos, pues, en las préximas
paginas de volver sobre esta problemética®? con una perspectiva de conjunto,
desde la que tal vez sea posible esbozar una relacién entre la égloga y las Sole-
dades con 1a que enfocar conjuntamente Ia evolucién del género y una de las
facetas del polémico poema. Pero, antes de entrar de Tleno en esta obra, revisa~
‘remos con Ia misma perspectiva algunos textos de su enforno, comenzando con
tun texto gongorino inseparable de la escritura de las Soledades.
Sin insisti en las telaciones derivadas de las fechas de composicién y las
semejanzas estilisticas, la Fabula de Polifemo y Galatea subraya con sus dife
reneias de marcas formeles (molde genético, modelos de Ia inventio, méti
ca...) I estrecha similitud de su materia temdtica y la problemética plasmada,
‘ues la fabula mitol6gica desarrotia el argumento de los amores frustrados de
uun pastor en el marco de un paisaje natural, situado en la iifica Sicilia teocri~
liana y desolado por un final no menos trégico para Polifemo que para Aci
‘condenalo a la soledad y ala disolucién de la Arcadia que habitaba
3 Paras eaten ene] contexto eropeo, vase. van Hl, L'imaginive past
‘ul du XVI sie, 1600-1690, 1999. Hugo Francie Baars, en Ef maginario elie, Bad de
(Or, Utopa y Areadia (Universidade de Santiago de Compostela, 199), stra lon clemonios
fonsintes, y su cee os planteada por Mantel Gonzsloe Haba, EI mito de la Edad Derada,
‘Matt, Sn, 1989.
3 Een en eve ands algunos de ot riteroe de Doris 8, Schaabel, 2 poeta pastor
‘emondo de Herrera y ta traicién lita pastor ene priner silo dave, Kase, Rekhenborge
1996.
406 Pedro Rie Pec
La propia fibula polifémica, desde su apaticién en los Idi de Teéecrito,
se vincula a la tradicién pastoril, destacando en ella fa évloga de Ronsard o el
episodio incluido en la continuzeién de la Diana por Alonso Pérez”. Rafaet
‘Osuna hia insertado la figura del efelope en el discurso pastoril ( 0 rastico en
general) a través del motivo de la abundancia, perfectamente ubicado en cl uni-
verso econdmiico, sociale ideol6gico de la Fspatia entre los reinados de Felipe
Ly su heredero®. Sin embargo, en el poema gongorino, en el proceso de
fusién mitica y teldrica entre la isla y su destacado morador, el motivo de la
abundancia corresponde en gran medida a Sicilia, en cuya imagen se destaca a
lo large de tas primeras octavas su fertiidad y amenidad, en una dimensién en
la que lo arcédico asimila los componentes del mito de la Edad de Oro y del
Eudén, De la tradicién biblica actualiza y destaca un mitema fundamental: el de
la pérdida, con ia identidad esencial entre la expulsiGn del paraiso o su dest
cién por ja violencia, pues ambas obedecen a un mismo pecado de hybris,
rebeldia o desmesura. Fl conflicto se plantea en Ta naturaleza muisme de Ja isla,
cscindida en dos verticntes contrapuestas en tomo al motivo mitico y barroco
ddl volcén: la campitta fetaz privilegiada por Ja nawiraleza y el tlano agostado
por la cenizat,
‘Si avanzamos en esta contraposicién mds allé de los ya destacados con-
trastes cromiéticos, caracterizados como estilemas gongorinos y, consecuente-
mente, neutralizados en su significacién en el texto", podemos observar que
las valencias de la ceniza, inseparable del elemento del Fuego, se axticulan en
toro a dos principios, de creacién y de destrucciGn, de muerte, pero también
de industria, la cara y la cruz del trabajo y el esfuerzo al que eondlena la expol-
si6n det paraiso, cl'no-lugar donde Ia naturaleza es prédiga en sus bienes™
Con su intencionada dislocacién en Ia geografia de la isla, el Lilibeo asume
cesta doble dimensién desde 1a presentacién inicial, en la que el mat, con st
Tpeciamente en el sco estudio de Vilanovs y Is cportsciones do Onna (if) Ja
‘smpla adicin a ido bastans recompacsa; basa, ps, subrayar ae texto doa St
san, 1 Fofemo, Favolapastorale (1600, y, por recatenes, los de Gnvillo Chia: La
Golaca, Farle martina (1618), Polfemo gelso (1613), Il amorid Act ¢ Galatea. Fevola
‘martina (1617) ¥ La Galatea o Le Grote dt Patsote (162),
“© Rafeol Osina, Polfemo yel wena dela abundancia natura en Lape de Yoga yma tempo,
Kassel, Reichenberger, 1996
40” Veamse, parses ectura l fundamental esi ce Kathleen nt Dolan, The Celepe
‘on Song. Aetheicim and Melancholy in Gingora's “Ribulo de Poljem y Galatea”, Chapel
FIN, University of North Caroling, 1900; y mis tajos ye etd
Nis sugercate me parece en este apc el nfo de Farea Cancellire, Gangora.
Percast delta vision, Parva, aceovo, 199.
“0 "Muchos de estos aspetos son dslacados por Gaston Backend, Paloacnliss det
fuego, Madi, Alana, 1968
Exdoga. sive, sledad
cespuma venusina, aewta como
plata el pie de ta montafia de f
de Vulcano y tumba de Tifeo,
‘unidad radical. Vuleano es el
aspecto fisico y su grotesco
impropia de los dioses y tan c
fuego, forjarel anetal, desatto
‘zaci6n en la que el hombre pu
su trabajo y Iz posesién del f
{ruoso de la divinidad, signad
mente, por su rebeldia, que se
nal y subterrdnea, con rasgos
los rayos con que cl padre de
los gigantes. La imagen de est
de un desperiamiento similar
formas del mitema de la cong
de gigantes y efclopes, levant
Prometeot. Junto a la faceta ¢
de Ia rebeldia y la de la relac
sin en Ta que las criaturas s
afirmar su autonomia,
La rebel y el trabajo
raleza, como lo son la tala g
todos ellos apreciables en la
tiva yelacién con In naturalez
‘armonia representada por los
elroy la err que ead
‘gonismo operado en el texto
no es menos significativo que
tuno de los elementos de la px
Jos rasgos configuradores de
tada en una tradicién de Ta qu
vvineulados al mito pastor y
mito en el que se despliega I
Pero tain de aoc
4% A dierenia-y pdms
“uta de Polen”, 0 Jo Ais. A
Jjydnel fiero cant” incl clone
nei ol astoren ia dct alg
(1 ar satis Satine
Pedro Rue Pee
apaticién en los ldiios de Teéerito,
lo en ella la 6gloga de Ronsard o el
| Diana por Alonso Pérez, Rafael
n el discurso pastoril (0 rlstieo en
ia, perfectamente ubieado en el uni
Espaiia entre los reinados de Felipe
vema gongorino, en el proceso de
iestacado morador, el motivo de la
Sicilia, en cuya imagen se destaca a
dy amenidad, en una dimensién en
s del mito de la Edad de Oro y del
staca tit mitema fundamental: el de
\expulsiGn del parafso 0 su destruc-
en a un mismo pecade de hybris,
‘aen Ja naturaleza misma de la isla,
a tomo al motivo mitico y barroco
or fa naturaleza y el tlano agostado
mis allé de fos ya destacados con-
ilemas gongoriios y, consecuente-
1el texto®, podemos observar que
slemento del fuego, se articuan en
struceién, de muerte, pero también
| esfuerzo al que condena la expul-
waleza es prédiga en sus bienes"
grafia de la isla, ef Lilibeo asume
1 inicial, en la que el mar, con su
nova y las aporaciones de Orv (ra a
wes, subrayar quel texto de oun §
recurenca, los de Gabillo Chabert: Lt
1615), Gi amor di Act Galata. Ravola
1623)
dancla natura en Lope de Vegaystenpo,
iodo Katee Hane Dolan, The Cyclone
“Riba de Fafono y Galatea", Chapel
syuciios,
| cafe de Bava Cancellier, Gngora
por Gaston Becold, Psicooniss det
slow le, soledad o
espuma venusina, actia como un artesano de la tierra cordobesa, argentando de
plata el pie de Ia montafta de fuego. La aposi idad, fragua
de Vuleano y tumba de Tifeo, que esboza con dos mitos complementarios una
nidad radical. Vuleano es el hijo deforme de Japiter, tan monstru0so por su
aspecto fisico y su grotesco vineulo con Venus como por una actividad tan
impropia de los dioses y tan cercana al mundo humano: la tarea de dominar
fuego, forjarel metal, desarrollar la industia y forjar la civilizaciGn, wna civili-
‘zaci6n en Ia que el hombre puede, si no igualarse, enfrentarse 2 los dioses, por
su trabajo y la posesién del fuego. Del otto lado, Tifeo es otto retoilo mons-
traoso de Ia divinidad, signado primeramente por su gigantistno e, inseparable-
mente, por su rebeldia, que sera debidameate castigada con una condena infer
nal y subterrdinea, con rasgos propios de Vuleano, el mismo dios que forjaba
los Fayos con que el padre de los dioses defendié cl Olimpo de la invasidn de
los gigantes. La imagen de este asalto es la de una escalada (con el contrapunto
de un despefiamicnto similar al suftido por Vulcano), inseparable de todas las
formas del mitema de la conquista del cielo, Ilimese torre de Babel o rebeldia
de giguntes y cfclopes, levantamiento de Lucifer, soberbia de Faet6a 0 robo de
Prometeot. Junto a la faceta de la conquista del cielo, otras dos se imponen: Ia
de Ia rebeldia y la de la relacion con cl fuego, como imagenes de unn dimen:
sign en la que las eriaturas se desprenden del dominio det padre y tratan de
afirmar su autonomis,
La rebel y el trabajo se atinan como factores de separacién de la natu~
raleza, como To son la talla gigantesea y la dimensin monstruosa, elementos
{todos ellos apreciables en la figura de Polifemo y determinantes de su conflic-
tiva relacién con la naturaleza culminante en la violencia con que destruye la
armon{a representada por los dos j6venes y bellos amantes con los que se nen
cel mar y Ta tierra que cada uno de ellos encaman, El desplazamicnto del prota-
{gonisnio operado en el texto gongorino respecto a su inmediato precedentets
‘no es menos significativo que este comien7® de la narracién por lz pintura de
uno de los elementos de Ia polaridad enfrentada; en ella se reconocen también
los rasgos configuradores de na imagen de Polifemo que no aparece ast resal-
ada en una tradicién de la que Géngora recupera sus componentes esenciales,
vineulados al mito pastoril y la contrapuesta violencia de To monstruoso, un
‘mito en el que se desplicga ia tensiGn entre dos univers0s ideol6gicos, el rena
“2 Pe ambi de aceasta. Cy
{© A ference podem syponer gue en opsilén ~ Cail, soba de Gongor
“apts de Poles” no be Act, Aa To ratifies In metoinicaievocacn prologal escucha det
Jy el iro canto ine efelope gongorino ae proyeta asi ln consagrad igs del ante poet,
Ieluido cl utr en tain eerie dala egloga, pro en une imeniGn mis comple que It
{ol mero sotobigriamo sentimental ode naires cortsanos,
408 Piro Rai Poe
ccontista y el barroco, y entre dos géneros caracteristicos, una égloga agotada en
‘us posibilidades expresivas y un terreno aun selvatioo, pendiente de formali-
zaci6n.
En ambos planos, el de la fabula del eiclope y el del desarrollo genérico
de un poena que participa de parte de Ia monstruosidad de su protagonisia, se
tematiza la fractura de la armonfa natural sublimada en un idilio pastor
donde se identifica ta naturaleza y la divinidad en un mecanismto de idealiza
cidn basado en la exclusién de le historia, en el disefio de una utopfa que es
esencialmente una ueronia, Ia de la mitica Edad de Oro. Polifemo y el texto
gongorino representan la pérdida del parafso arcédico y su dolotosa conc
cia, a través de los elementos y mecanismos de desmesura (la monstruosidad
dol deforme gigante y de una estética reclamada como propia de la nueva,
edad), chocantes en su novedad, pero caracteristicos de la dimensién humana
cen su separacién de Ia naturaleza, fruto de la eonciencia (el érbol de la ciencia)
y el esfuerzo creador (el fuego, pero también el atificio, ineluido el postico),
‘una dimensién identificada con Ia ruptura y las formas de Ia violencia, como
lrasluce el argumento de Ia fabula y como se plasma desde la caracterizacién
inicial del marco siciliano y el emiplema del volcan‘,
La compartida abundancia de la isla y de su monstruoso habitante mues-
{ran rasgos distintivos, a partir de la distancia entre Ia fertiidad natural y el tra-
bajo del pastor. Es significativa ia importancia coneedida a este rasgo frente al
carécter de cazador de Acis, representante de la cara amable de la naturaleza,
‘ya que esta mera violeneia fisica (la muerte de los animales) es menos disgre-
‘gadora del orden natural encamado por las ninfas que la represontada por la
domesticacién y el euidado de los ganados, No séio representa tn estadio
superior en la historia cultural de la humanidad (con el paso del nomadismo a
tun principio de asentamiento civilizador); es también una afirmaciéa de la
autonomfa del hombre frente a las fuerzas ciegas de la naturaleza, a su depen-
dencia de In divinidad. Uno de los pasajes en que Géngora se separa de sus
precedentes insiste en esta contraposicién tras su aparente paradoja: en ol cor
{ojo de la ninta los regalos de Acis parecen contradecir su naturaleza venatoria,
pues las almendas y la miel comportan un componente de ternura mis propia
de un pastor, y éste, en cambio, no sélo Ie ofrece un atco, propio del cazador,
sino que renuncia al modelo del regalo del dulce oseztio encontrado en el
campo y ofrecido en un ejercicio de domesticaciGn; pero es que, a diferencia
de los dones de ia naturaleza oftecidos por Acis, el arco es signo no aélo de la
"valor signiticativo do ete y ots sfmbolor de la posta barroce es destacado por
Ramin Andresen su antologia Tho y cola, Temas dela poeta barr expo, Barcel,
Simi, 1984,
plo, sv, soledad
industria, como artefacto |
naturaleza, sino tambign de
del genovés, zozobrado en |
‘Allo se suma otra of
te al silencio de Acis como
eficaces®. La diferencia de
acecho) y de una tradicién |
se sumamente significativ
Basta recordar que el cant
poeina gongorino y que és
el cielo. En ta imagen, sob
imponen dos rasgos: la viol
por medio del artificio de
amante desdefiado, el pase
rmuevo sentido Ta nsturalera
y elementos: la tierra de la
[ifialmente y a la que retorn
contra el que se rebeln y el
cabo. La fusién de los elem
cca0s, y los intentos del per
In violencia. De nuevo un ¢
icto trégico, El eanto del
acompafiarse de un instrum
‘mo ocupa una octava descr
cual los elementos natural
de materiales para la alas ¢
ficiales (la flauta) convert
hombre, en este caso més
ppues su resultado no es la
parciales del mito érfieo),s
El canto del cfctope s
tamente, Géngora reduce si
ftbula canénica y, més espe
ema de Gongor Actas del Ci
9. 1083-089; Richard Saigo,
ie Phiotgy, 9 (1985, 9p. 2k
‘8 Ch. Nbr von Pre
Studer, 74 (1997), pp 19.35; P
rata, 610 1997 0.65.
Pedro Rai Pee
cteristicos, una égloga agotada en
1 selvitico, pendiente de fori
slope y el del desarrollo genético
wstruosidad de su protagonista, se
sublimada en un idilio pastoril,
ad ett un mecanismo de idealiza.
a el disefio de una utopfa que es
diad de Oro, Polifemo y el texto
arcédico y su dolorosa concien-
de desmesura (Ia monstruosidad
mada como propia de la nueva
risticos de ts dimensién humana
‘onciencia (el &4bol de la ciencia)
cl antficio, incluido el poético),
as formas de la violencia, como
plasma desde la carscterizaci6n
sled
© su monstruoso habjtante mues-
ontre la fertilidad natural y el tra-
\concedida a este rasgo frente al
1a cara amable de Ta naturaleza,
> los animales) es menos disgre-
infas que Ia representada por Ia
No s6lo representa un estadio
«(Con el paso del nomadismo a
5 también una afirmacién de la
zas de la naturaleza, a su depen-
1 que Géngora se separa de sus
st aparente paradoja: en el eor-
itradecie su naturaleza venatoria,
inponente de ternura mas propia
ece um arco, propio del cazudor,
dulce asezno encontrado en el
aciGn; pero es que, « diferencia
i, el arco es signo no sélo de la
4 Ia posta banca os destacado por
{a poesia barroca espaola, Barston,
Eloga, se, soled 48
industia, como arefacto producido por el hombre para imponerse sobre In
naturaleza, sin también del comerei, como mercanefa que vigja en el barco
del genovés,zozobraco en las costa sciianas
‘cello’ sunna otra oposici significative: adel canto de Polifemo fen-
teal silencio de Acis eomo mecanismos de coviejo o seduccién mas o menos
efieaces. La diferencia deriva de una ldgica realist (la mace, dl cazador en
acecho) y de una tradicién literaria, la del pastor poeta, pero puede considerar-
se sumamente significatva en el conjunto de valores simbdlicos seialados.
Basta recordar que el canto del jayén consituye exprestmente el ncleo del
Poema gongorino y que és se representa ssf misio eseribiendo sus penas en
¢l cielo. Bn le imagen, sobre la hiperbole acerea de la tlia del monstruo, se
Jmponen dos rasgos: ls violaeiGn de espacio caste y que éta ae lve a cabo
or medio dl artficio de fa escritura, un paso més alla del cant/lanto del
amante desdeiedo, el paso propio del poeta, En esta perspoctiva cobra un
nuevo sentido le naturalezatelirica del monstrao, en cl qe se funden espacios
y elementos: la tierra dela montaa a que se asim, el agua de Ta que provede
filialmeatey ala que retoma en busca ce un espe, el cielo en el que eseribe y
contra el que se rebel yel fuego (la foray Ta llama podtice) con que lo eva &
cabo. a fasién de los elementos se manifesta menos como ammonia que como
aos, y los intentos del personae por restararéataineromentan el desorden y
Ja violencia. De mievo un componente postolégico viene a expresar este con-
flict trgico, Fl canto del pastor trasciende In queja del amante desdefido al
acompafarse de un instrumento musical, cuyafabricacisn por el propio Polife-
mo ocupm una octava descriptva de so actividad trtesanal, ua actividad por la
cual los elementos naturales (los mismox ediiamo, cera y eaias que sivieron
dle materiales para las alas de Dédaloe aro) se tansforman en productos et
ficials (a flauia) converidos en instramentos para una nueva actividad del
hhombre, en este caso més depurada (le misica), pero también més violent,
pues su resultado noes la restauracion de Ia armonta (como en certas lectures
Parcales del mito rfic), sino el desoren y el ctos.
l cant del elope se nos presenta con estas premisas a nueva hz, Cier=
tamente, Gangora reduce su extensién respecto ala economia cvantitativa dela
fébala can6nica y, més especticamente, en relaién a Canillo, pero ineremen-
“© Ch. Margaret Wiln de Bovkod, “La misice de Polifemo: Oreo y lo pastor cool
ema de Gingori, Actas del Cuato Cangieso Internacional de Hispanias. Salanarcs. 1982
. 4.053-08;y Ritard Senger, “Courtship and poetry in Gangor’s Plame”, Jounal of Hispa
ic Philology, 91985), 9p. 121-182
‘® Gi. Nosber Yon Prellvite,"éngoa: el valo aes del poeta, Bletn of Hixpante
‘Studies, 74 (1997), pp. 1935. P Ruiz Peer, "Mitoogis del acon en le soneos heer
Tneui, 610 (1997) 90.69.
40 odio Rulz Pee
‘a su relevancia, Las conexiones textuales con el Jamento de Salicio en Ia 6glo-
ga de Garcilaso hacen aflorar {a relacién entre el mito, el género egligico y Ia
‘composicién gongorina, cuyo néicleo ya ha sido explicitado (“escucha del
Jaya el fiero canto”) en uns estrofes preliminares, donde el carécter dedicato-
rio (establecido como rasgo del género, desde Virgilio a Garcilaso) tiene
menos peso que las claves metaposticas insertas en tres octavas prefiadas de
significacién y construidas sobre la oposieién caza/poesfa y el despliegue do
instrumentos musicales. Pero completemos el desarrollo de la fibula antes de
volver al pasaje, bien que preliminar, en el que se sintatiza, al menos, una de
las claves de su interpretacién.
Frente a la abreviaci6n del canto potifémico Han
desarrollo concedido al episodio de los amores de Acis y Galatea, con su pro-
eso de doble seduecisn y culminacién erética, sintesis y expeesién de la aemo-
na natural, presente tanto ea Ta genealogta de Tos amarites como en la esceno
sraffa de su encuentro y unin. La calculada morosidad hace més violenta Ia
ruptura producida por la fulminante destruccién a manos del monstruoso misi-
co, no menos industrioso que enamorado, La peta desgajada de la tierra no
sirve ya para perseguir al astuto y engafioso Odiseo, sino para aplastar a un
rival tanto en el campo del amor como cn el de los dos mandos enfrentados.
Con el aplastamiento de Acis se pone lin ala ya precaria posibilidad de perv
vencia de la Arcadia. Su transformacién en rfo que va a dar a la mar no sirve
tanto para reescribir una imagen de la muerte, como para conducir el final det
poems al mismo punto en ef que comenz6: Ix playa, lugar de encuentro y con-
foto de dos mundos, el mar de Galatea y la tierra de Polifemo, irreconciliables
y tommentosos, como en el inicio de las Soledades. La critica formalista ha
‘subrayado este factor de citcularidad del poema, como elemento de composi-
cci6n arquitectSnica, pero su significaci6n no apunta a la apertura de una suce-
si6n efelica, sino a Ia clausura que supone el final de un ciclo, el de la Arcadia
siciliana y la fe en el armor. Ante el lector, como ante el cfclope, sélo aparceen
1a desolacién y Ia soledad, las del mundo abierto fuera y detrés del poema que
narra una périida del parafso en la cual Ta actuacién homana es mucho mis
dleterminante que el rigor de unos dioses apenas esbozados en una lejanta dif
sa y ajens a La economia significativa del poema,
‘Acerquémouos a ésta recuperando [as Ifneas apuntadas en la introduccién
del poema, verdadera sintesis de la problemética desplegada en él, De nuevo
‘debemos partir de un elemento que no es novedoso en el cordobés, aunque en
su texto adquiete valores desapercibidos en la tradicién: la dialéctica de noble
¥¥ poeta en una relacién de mecenazgo se plantea en Virgilio y es destacada por
‘sus comentaristas, ponigndola ea relacién con los valores alegéticos de sus ex-
tos, y en concreto las églogas: en la misma Tinea se incluyen Ia oposicién de
sus actividades, yen ellas funciona ya como t6pico el par formado por los ejer-
Blog, iva, soled
cicios de a caza y el recteo d
aue la polardad de fs prelimi
éxacto paraelo en el interior d
de la oposicin entre Acis y F
caradot y poeta. Si no parece
reflejo de una voluntad gongo
de Niebla®, debemos admit
tacahle es la identifcacién de
agudizada conciencia en ste
por igual ante el mundo de tan
ble) y el de Ia corte (cuya as
4 identifica com el canto del p
dela nueva edad y In esta
EI Polifemo se n0s impo
Ja figura del pastor y de sty
ci de Ta destruccign del ni
{antes posibies la conciencia
pra un pastor poets maread
tryose y perestino, La forma
partida de esta reflexion y co
mente clementos de la éelogn
bien el desarrollo de una poes
spiritual por una tendencia a
seguir admitiendo una lectura
cion elésice
Por esta razén ol poeta ¢
les, etdricos y argumentales
mente la, para el canto polit
de paisajes y de euadros atic
cea. Con estos materiales con
fuentes en ef hecho mismo de
ralidad®, la emulacién sobre
genézice.
“© Ota cous o5 una ns gee
clarado y reiontemante"expulsato
famingos Vase R. Tamme, Ean.
‘DCE mi anti 2 El espa
51 Laundeneia pode vere
oa verdder alteration ale sat
fon gue Nemore cess su amet
Podeo Rui Pee
amento de Salicio en la églo-
mito, el género egiégico y Ia
‘0 explicitado (“escucha del
s, donde el caricter dedicato-
Virgilio a Garcilaso) tiene
fen tres octavas prefiadas de
wzulpoesta y el despliegue de
sarrollo de ta fabula antes de
e sintetiza, al menos, una de
» Hanna Ta atencién el ampli
> Acis y Galatea, con su pro-
ites y expresidn de la armo-
amaniles como en Ia esceno-
rosidad hace més violenta la
‘manos del monstiuoso misi:
fia desgajada de la tierra no
iseo, sino para aplastar & un
Jos dos mundos enfrentados,
orecaria posiblidad de pervi-
ae va a dar a ja mar no sirve
mo para conducir el final del
ya, lugar de encuentro y con-
de Polifemo, ireconciliables
tes. La eritica formalista ha
como elemento de composi-
ua a la apertura de una suce-
de un ciclo, ol de la Arcadia
inte el efclope, s6lo aparecen
fuera y detrds del poema que
cién humana es mucho mas
sbovados en una Iejanta difu-
apuntadas en la introduceién
desplegada en 1. De nuevo
so en el cordobés, aunque en
ficién: Ja dialéetica de noble
Virgilio y es destacade por
valores alegéricos de sus tex-
se ineluyen la oposicién de
> el par formade por los ejer-
loge, sv, soledad an
cicios de Ia caza y el recreo de Ia poesfa, Lo que no resulta tan redundante es
«que Is polaridad de los preliminares (del universo exterior del pocma) tenga un
‘oxacto paralelo en el interior del texto, donde hemos visto que uno de los ejes
de la oposicion entre Acis y Polifemo es el de sus naturalezas respectivas de
cazadar y poeta. $i no parece plausible suponer un descuido del autor ni el
reflejo de una voluntad gongorina de enfrentamiento 0 desdéa hacia el conde
de Niebla®, debemos admiti Ia pertineneia ce una proyeccidn en la que lo des
tacable es la identificacién de la figura del ciclope con la imagen del poeta y In
agudizada conciencia en éste de su posicidn de marginalidad y extrafiamiento
por igual ante e! mundo de la natursleza (cuya armonia ya no siente como posi
ble) y el de la coree (cuya aspiracidn Ie resulta inaleanzable}. E] canto del jaydén
se identifica con el canto del poeta. y ambas figuras se funden en un emblema
de la nueva edad y la estétca que la refleja en su dimensién més conflictiva.
BI Polifenio se nos impone asf como wna revisiGn ideolbgica y estética de
1 figura del pastor y de su lugar en el nuevo mundo. El resultado es Ta narra-
cn de la destruccién del universo arcédico, la pintura del dltimo de sus habi
tantes posibles y la conciencia de que ya no queda espacio en la nueva realidad
para un pastor-poeta marcado por una singularidad propia de un carécter mons-
{ruoso y peregrine. La forma escogida se muestra coherente con el punto de
partida de esta reflexién y con su universo argumental: fusionando genética
‘mente elementos de la égloga y de la fabula mitol6gica, Géngora apunta tam-
bign cl desarrollo de uma poesfa en cuyos versos se desplaza el sentimentalismo
spiritual por una tendencia a la abjetivacién, con independencia de que pueda
seguir admitiendo una lectura alegérica, también alterada respecto a la tradi-
cidn clésica’,
or esta razdn el poeta cordobés incorpora a su fébula elementos forma-
les, ret6rieos y argumentales tomados de las églogas de Carcilaso, singular-
mente la I para el canto polifémico, ¥ Ia HT, para todo io referente ala pintura
de paisajes y de cuzdros articulada en octavas, ademas de la materia mitoldgi-
cea. Con estos materiales construye un edificio renovado, diferenciado de sus
fuentes en el hecho mismo de proponcr el artificio sobre los valores de la natu-
ralidad, la emulacién sobre la imitacién servil o la continuidad del modelo
genético,
‘a general consienianainbiliara de wn hago provincino,des-
lasedo y eeenemente “expla de Ta cae, In que dedica eros sation eal ver ds
smargos. VEaseR Jamies, Estudio. ei
33 Cant andlsis en El expacio del seria,
5! ia tenencia pues vere ya epuniad por Garclte, cuando oftece on a terra dog
un vedadera tematv ala Sentinal dels anteriores, dando wn respuesta al proyecto
‘on gis Nemorouo cir at Tamera neal en IT: "basquemes oes Fontes y ous ow ots
412 Peso Rix Pee
El primer ~y principal~ escenario de esta pugna es el propio lenguaje, y
asi se pone de manifiesto desde cl segundo verso de la dedicatoria, con la cono-
cida férmula “culta si, aunque bucélica Talia”, donde se sintetiza lz confronta-
cin entre To culto y lo bucdlico sobre e] embiema de una Musa que lo es a la
vex de la lirica, de la bucélica y de Ia comedia. $i estas advocaciones neutrali-
zan en ef registro de un estilo medio-bajo ls diferencias genéticas (como ocu-
re paradigméticamente con la égloga), el aspecto se contrapesa con la afirma-
jén del carécter culto, con un pertinente régimen sintéctico que relega la
caracterizacién bucstico, mediante cl uso de la concesiva, a un punto de partida
superado por cl artificio cultista. La fusién de registros y niveles, de estilos y
génet0s y, especificamente, la superacién de los limites del decoro se desplie~
gan con Sistema apariciéa en el blogue preliminar de tres octavas®, En cada
tuna de ellas se dispone en posicién similar (en uno de Ios tos titimos versos)
el nombre de un instrumento musical. La pertinencia significativa de la serie
Viene dada por su relacién con una de las figuras y de los niveles estilisticos
detinidos en la rota virgiliana: la zampofa, Ia citaray el clasin, dispnestos, ade-
més, en el orden jerérquico, desde el pastor al guerrero, pasando por el poeta.
Se trata, pues, de una clave poctoldgica que apunta a la fusién de los tres esti-
los, a su neutralizacién 0, mejor, a la desaparicién de su pertinencia clasifica-
\dora en la economia estética del nuevo poema, que funde Ia naturaleza de todos
(la buedlica, la lirica y In épica) sin restringirse exactamente a los Himites de
ninguno de ellos. La misina desmesura del personaje la asume el poema como
definitoria de sv estética. La aparicién en primer Tngar de la zampofia parece
indicar las rafces bucdlicas del texto, st Vinculacién a la problemstica desarro-
Hada en el género el siglo anterior, pero también su definitiva deeantacién por
‘uno de los elementos de la tensién postica (el artficio frente a la natualeza)
que se convertiré en decisivo, tanto en la resolucin trjgica de la fabula como
cen el desarrolio de la eseritura del autor.
La apertura genérica desde la bucSlica explota la flexibitidad de la égloga
para servir de marco de los contenidos mas dispares, incluida la teflexidn sobre
su disoluci6n como género y como discurso. EI desarrollo de esta libertad for-
‘mal culminaré en las Soledades, que retoman y proyectan algunos de los ras-
‘208 de la fabula en su despliegue temético, con especial relieve para los vincu-
lados al canon de la égloga. Baste citar, antes de proceder a una consideracién
ifs detenida, la funcién de la dedicatoria y la recurrencia en ella del motivo de
‘lls Hordes y sombeioe, Estos podin ser, limo, los d las mien bras olden fos
de In ctr el at
5 Méase Ermanno Caldera, Tn toro estes primecesesuofas dl Pies", en Actas
del Congreso Internacional de Hispnistes, Nimega, 198, pp 227-23,
eloga, she, soled
Ja contraposicién de In caza y la
eros versos del poeta o dei pot
‘pasos, “perdidos unos, otro insp
{de Euterpe y ta trompa de Ia Fam
ser peregrino, también en su ace}
que contempla, como una presen
el naufragio inicial a In deprecac
“néufrago y desdefiado, sobre au
al pastor renacentista y a Polifen
Io de unos rasgos que avanzan e
Ja paradisiaca Sicilia
La variacign en Ja aticulac
tivo-descriptivo en la diversidad
Soledades supone el desarrollo
‘misma de la revisién de la vali
ntenido la silva o serie de sil
80 contenida en el Polifemo o elf
arrolio de Ia conciencia histor
humana, incluida la poesfa. Ea ¢
la evolucién de Ia bueslica coit
Gongora,
La favola boscarecha
‘Tras el escenario gongoris
coincidentes en la intencién de
sobre su materia, con los rasgo
mentales mis caracteristicos (el
dais de su libertad formal. Met
e¢0s suscitados desde Talia ent
y el otro por situarse en estrech
El primer sacudimiento
revisa st eriterio acerca de la bu
desdén. En 1573 aparece su Am
a que denomina favoia boscare.
{gos de los textos gongorinos. Sc
tonal, en Ja que se incluye una st
conflicto dramético es la conf
realidad de una vida ci
i, marc
Padeo Rul Powe
© esta pugna es el propio lenguaje, y
> verso de la dedicatoria, con la cono-
fa", donde se sinceriza la contronta-
embiema de una Musa que lo es a la
redia. Si estas advocactones neutrali-
las diferencias genéricas (como ocu-
aspecto se contrapesa con Ia afiema-
te régimen sintictico que selega la
dela concesiva, a un punto de partida
de registros y niveles, de estilos y
de los limites del decoro se despli
preliminar de tres octavass, En cada
ir (en uno de los tes tltimos versos)
‘pertinencia significativa de la serie
3 figuras y de los niveles estilisticas
, lacitara y cl clarin, dispuestos, ade
or al guerrero, pasando por el poeta,
ve apunta ala fusi6n de los tres esti-
iparicién de su pertinencia clasitica-
mma, que funde In naturaleza de todos
ingirse exactamente a los limites de
| personaje la asume el poema como,
primer lugar de Ia zampotia parece
nculacién a la problemtica desarro-
umbin su definitiva decantacién por
a (el anificio frente a fa naturaleza)
esolucién trégica de la fabula como
‘explo Ia flexibilidad de la égloga
‘dispares, incluida ia reflexidn sobve
10. El desarrollo de esta libertad for-
nan y proyectan algunos de Ios ras
‘con especial relieve para los vineu-
tes de proveder a una consideraci6n
‘la recurrencia en ella del motivo do
fos de las mien bras ois y on
8 pimeras estas dl Plena”, en Actas
#1967, pp. 227233,
elo
a, soledad 413
la contraposicion de la cxza y Ia poesta; la fusién apuntada desde los dos pei
‘eros vers0s del poeta 0 del poema, con sus versos, y del personaje, con sus
pasos, “perddos unos, otros inspirados”; el contrast final entre el instrumento
de Euterpe y la trompa de la Fama; la caracterizacion del protagonista como un
ser pereerino, también en su acepcisn de extrafo, orastero, ajeno In realidad
«que contemmpla, como una presencia monstruosa en ella; el papel del mar, desde
ef naufragioinicial a a deprececién contra las navegaciones; 0 su situacién de
“ndufrago y destefado, sobre ausente”, con la superacién del mnotivo que wn
al pastor renacentista y a Polifemo en él desafecto de In smada por el deserro-
Io de unos raseos que evanzan en la extraondinaria singularidad dol ciclope en
la paradisinea Sicilia,
La variacién en Ia articulacién de estos elementos y su despliegne narra-
tivordescriptivo en la diversidad de componentes del “ienzo de Flandes” de las
Soledades supone el desarrollo de la problemitica de la fabula, sobre la base
misma de la revisi6n de la validez det modelo de la égloga. En el plano del
contenido Ia silva o serie de silvas pass de la narracién de Ia pérdid del parai-
0 contenida en el Poliemo o eliptica en el ignoto pasaco del peregrino al dk
arrollo de la conciencia histérica del devenir y al papel de la intervencién
bbumana, incluida la poesia, En el plano de la forma, otras manifestaciones de
la cvolucién de Ia bucélica coinciden como jalones del camino seguido por
Gongora.
La favola boscarecha
‘Tras el escenario gongorino se perfilan una serie de ensayos poéticos
coincidentes en la intencién de extender los Kimites de Ia égloga 0 avanzar
sobre su materia, con los rasgos comunes de asumir sus components argu-
mentales mas caracteristicos (el pastor y la naturaleza) y explotar las posibili-
ades de su libertad formal. Merecen destacarse dos de estos hitos, uno por los
0s suscitados desde Italia en toda Ia Europa culta y su proyeccién en Espatia,
y cL otro por situarse en estrecha contigtidad con la obra del cordobés.
EI primer sacudimiento lo representa Ia obra con que Torquato ‘Tasso
revisa su criteria acerca de la humildad del estilo pastorl y su correspondiente
desdén. En 1573 aparece su Aminea, una composicién pastoril dramatizada, a
la que denomina favola boscarecha, en la que encontramos muchos de los ras-
0s de los textos gongorinos. Se uta de tna obra de gran variedad temética y
tonal, en la que se incluye una suerte de canto polifémico; uno de los ejes de st
conflicto dramitico es la conérontacién entre el ideal de la Edad de Oro y la
realidad de una vida civil, marcada por el artificio; y, en la Linea de la silva, la
au Pasko Rai Péser
ccatacteriza una notable experimentacién méttica, En su denominacién de “bos-
carecha” confluyen los vinculos con la materia natural, de los bosques, y 1a
forma no sometida (aparentemente) a regla de la silva, con 1a misma rafz eti~
molégica,
‘Avanzando sobre los Ifmites sentimentales y formnales del Ninfale boo-
‘caccesco, el conflicto se dramatiza en esta pieza en una doble polaridad, expre-
sada en el coro final del segundo acto: de algiin modo, # Ia ualidad de corazén
y raz6i le cortesponde la de la pastoril rudeza y Ia cortesia scadémica, El esce
nario escindido entre el campo y la ciudad parece propiciar la diversidad de
cescenas y modelos discursivos, entre los que no falta un verdadero canto poli-
‘fémico, como el pronunciado, al inicio del segundo acto, por el sétiro en su
contemplacién de la ninfa. A'él se suman quejas, relatos, debates, didlogos,
excursos liricos, clegias, discursos y sentencias, para manifestar también en
este plano la misona variedad y liberaciGn de normas que en el carter dram-
‘ico 0 métrico. El argumento amoroso y el marco pastoril son los hilos que
engarzan toda esta variedad, pero, al mismo tiempo, tambicn representan su
otigen y, en cierto modo, su jusificacin, aun en el plano poctologico y de la
precepiiva en vigot.
José Manuel Rico me ha hecho notar el vinculo enize ef argumento
cexpresade por Amor en el prélogo de Ia obra, el razonamiento te6rico del pro-
pio Tasso en los Discorsi dei poema eroico y la justificacién de Diaz de Rivas
en los Discursos apologéticos® de la legitimided del estilo levantado en las
Soledades, basados todos estos juicios en la eapacidad de un Amor de rafz atin
‘dealista para igualar los estados y, consecuentemente, ennoblecet a los hurnil-
des pastores, quienes pueden asf, sin atentar contra las leyes del decor, expre-
sarse de forma sublime. La Arcadia pastoril asume asf todo su valor clésice de
‘reo ideal para un amor libre y superior (omnia vincit Amor), donde se tras-
ccienden todas las diferencias, aunque conservando el valor de la varietas natu-
ral a la que comienza a sumarse la riqueza del arificio. [gualmente debo a José
Manuct Rico el apunte de la relacién sefialada por Joaquin Arce entre los ver-
sos iniciales de Amor en el prélogo de la obra y un pasaje de la Comedia vena-
toria atribuida a Gongora*, Son, entre otros, elementos de conexion entre Ia
novedad del texto italiano, con las controversias originadas, y los ensayos
2% Tongusto Tess, Dissora del poema eroio, cd ore Mazza Teno, 19771 pp. A6-
5; y Pes Dian de Rivas, cursos apologetics, en Bunice Joiner Gales, Docmenos gangor
not, México, E Colegio do Meso, 1960, 52
‘4 "Toaqutn Ate Téso y le poestaexpatota, Barcsloa, Planet, 1973) setae tin el
paallismo del prj en el que ne see pct I il
Kgtoge sia, sledod
planteados en la Fspaiia de py
innovaci6n formal
Los debates a que dio In
con Il pastor Fido (1580) de
naturaleza genérica y su ruptu
parte importante de La exisis p
Tarmativamente vinculadas @ 0
ceauces trazaros para la 6gloga
‘ formas del discurso, de la lr
La versi6n al castellano
cen 1607 planta en la Fspatia d
jnaugurando una via no seguid
silva métrca, a partir de la du
fil", como el sevillano calific
‘can el proceso de readaptaci6n
te descrédito de su materia, al
‘con sus incursiones en el cary
con se reubiea una cierta recupe
‘ya sefalara Juan Montero, fue
‘emitico y formal, la que abon
ccomien70s, cohesionando su
natural, aunque cada vez mis
‘Ota via en la reacomod:
males a los requetimientos est
Espinosa, precisamente en to
Gongora es el poets mis repre
donde ya he setialado la esca
ccon otras formas genéricss, Es
de la innovadora obra de Tas
denominacién genética, “bos
yo a sustantivo, Fin el poema
‘35 Juan de Varegui, Aina,
‘Mame! Rico apts as wciacones
doors comexpeién asia dl d
Thuis Tas ens obvervaclnas
sma poeta Las ideas eséicu de
8" Was Pablo dau, “La
‘esidades de Sevilla Céedoba, 198
5” End. Montero y P Ruiz Pé
pp. 1986, coacrenteen el epi
Podko Rae Péce
ca. Fin su denominacién de “bos-
ria natural, de los bosques, y la
» Ia silva, com la misma raiz oti-
les y formates del Ninfale boc-
et una doble polaridad, expre-
1 modo, a la dualidad de corizén
y la cortesfa académica, El esee:
arece propiciar la diversidad de
to falta un verdadero canto poli-
sgundo acto, por el sétiro en su
jas, relatos, debates, didlogos,
1s, para manifestar también en
onmas que en el cardcter dramé-
iatvo pastoril son los hilos que
tiempo, también representan su
en el plano poetolégico y de la
cl vinculo entre el argument
21 rizonamiento te6rico del pro-
a justificacién de Diaz. de Rivas
dad det estilo levantado en las
pacidad de un Amor de rata atin
:mente, ennoblecer & los buril-
nira las leyes del decoro, expre-
ame ast todo su valor clisico de
via vineit Amor), donde se tras-
ado el valor de la varietas nat
iificio. Igualmente debo a José
por Joaquin Arce entre fos ver-
“un pasaje de la Comedia vena-
lementos de conexién entre la
sias originadas, y los ensayos
Exons Mz, Trine, 197, 1 9p. 45
ie Foiner Gates, Dcimenies gongor-
oga, siva,soledad ais
planteados en la Espaila de principios del XVII con 1a materia pastoril y ta
{nnovacién formal.
Los debates @ que dio lugar el Aminta se acrecientan pocos afios después
con Il pasior Fido (1580) de Guarini, objeto de similares disputas sobre su
naturaleza genérica y su ruptura del decoro, ejes sobre los que va a girar una
parte importante de la erisis postica de finales de siglo, y en todos estos casos
damativamente vinculadas a obras construidas como un desbordamiento de los
‘eauces trazados para la égloga en el siglo XVTen cualquiera de sus acepciones
0 formas del discurso, de Ia Wriea a la dramatica, pasando por la nacrativa.
La versi6n al castellano del texto de Tasso realizada por Juan de Jéuregui
en 1607 planta en Ia Espana de principios del XVII la semilla de la polémica,
inaugorando una via no seguida de experimentacién formal, en el camino de la
silva métrica, a partir de Ia ducttidad que ofrece el marco del “coloquio pasto-
iI", como el sevillano califica su obras. El ensayo debe ponerse en relacién
‘con el proceso de readaptacidn de las formas de la bueSlica a partir del crecien-
fe descrédito de su materi, algo que por otra via resulta apreciable en Quevedo
‘con sus incursiones en el campo de la silva estaciana, en cuya variedad temti
ca se revbica una cierta recuperacién clasiciste de la materia teocrites™. Como
ya sefalara Juan Montero, fue la contaminacién con el iifio, en su doble plano
‘emitico y formal, a que aboné el desarrollo barroco de la silva méérica en sus
‘eomienzos, cohesionando su libertad formal con la atencién a una materia
natural, aunque cada vex més sometida a las reglas del artficio”,
Otra via en la reacomodacin de la materia buedlica y sus libertades for-
males a los requetimientos estSticos de la nueva edad es la adoptada por Pedro
Espinosa, precisamente en los texios que incluye en la antologfa en Ia que
Gongora es el poeta més representado, En las Flores de poctas ilustres (1605),
donde ya he seitalado la escasez de églogas candnicas y las contaminaciones
‘con otras formas genéricas, Espinosa retoma una parte de Tos ecos procedentes
de Ia innovadora obra de Tasso, justamente a partir de la acomodacién de su
‘denominacién genérica, “boscarecha”, pero cambiando su categorfa de adjeti-
vo a sustantivo. Es el poema que comienza, “Selvas, donde en tapete de esine-
55 Tuan de Meg, Anna, et. Joaqain Ace, Made, Casa, 1970, De nvevo, Jo
“Manuel Rico pant ns vclaeione Sel sevilla en la caretrzacgn gndciea de ear, ate
‘do por su concecién casita del decor en In que a cvrespordencla defo plea es el sermo
‘unit, Toda estan ebservacionos quodaa vssiatizada en a sto La perfota de de laa
Ss poor, [as iden euteas de ua de Jdurgul Universita de Sev, 2001.
55" Véase Pablo Junaid, “Las slvas de Quotedo' en La Sv, eB. Lépez Bueno, Uni
vesidages de Sevilla Cordoba, 199, pp. 157-180.
"Bn Montero y P Ruiz Pace, "Lasiva cnt el metro yl géneo", en La Sia, cit,
pp. 19.36, concatamonte en el eps “Sivaselvay slat, pp. 29:3.
a Peo Ruiz Pez
ralda", la referencia metapoética se inserta en un significative pasaje: “sien las
pastoriles boscarechas/ caben también pasiones eiudadanas, no te admire e}
‘omato de mis versos'”. De nuevo Ia contraposicisn entre lo bucélico y lo urba-
‘no*, y vinculado a la oposicién entre fa rudeza de lo pastor y el ormato artifi-
cial. El marco genérico serd en este caso una suerte de cancién pastor, infor
‘me en su combinacién de endecasflabos y heptastlabos sin esquema fijo de
rima, en la Iinca de la silva métries, tansparentada en Ta palabra inicial det
poem
En el segundo texto que quiero considerar los restos de sentimentalidad
de base petrarquista, adheridos 2 las quejas de amor encauzadas en el canto del
pastor, desaparecen por completo en favor de una composicisn de aire mitol6-
_8(¢0, pero de traza nueva, con una linea narrativa casi asfixiada por la densidad
de ta descripei6n. La Fabula del Genil adopta la mazea de Ia octava real, cand-
nica on la adaptaci6n de la épica a a fabuln mitol6gica, para eonceder amplio
‘espacio a la descripeién, Fn ella el mundo natural aparece sublimado, primero,
através dol filtro mitol6gico y, sobre ello, con la atencién a un mundo subacu:
tico en el que “2 la materia sobrepuja el arte”, y no s6lo por la aparicién de edi
ficaciones sumergidas, sino sobre todo por Ia iabor de Ia pluma del poeta, de la
«que sale un mundo estético que impone su autonomfa, levantada precisamente
sobre la fractura de le coatinuidad con lo natural (eft. fafra).
Si el posta no siente atin dolorosamente Ia exclusién de ese mundo,
donde se debate cl ideal com la realidad, sf siente que el nico elemento de
conexién con él es su propia creacién antistica. El eje queda asi desplazado tes-
pecto a la poesfa renaventista, y ahora s6lo resta que el artifice mas dotado dé
forma a la pequetia epopeya de esa creacién y Ia sitde en la perspectiva del ale~
Jamiento del hombre de la realidad natural, tanto en su paso de la wistica sim-
plicidad de los pastores a fas préticas do una Edad de Hierro, como en el des-
plazamiento del lenguaje cotidiano a la creacién de una lengua poética
diferenciada. ¥ estamos ya on las puertas de las Soledad.
5] Hs de aor que es pr eta dpocscutnd el em
medieval que lo opone ao ceté y calla, netalize na vle semiatcoy se ve explezed
nu uso por "iudadano"; aes céme Is definicign de Covarubins de ext terion es suscep
bie de una leur colsera en clave poetolégica: "El quo vie en ln eudady corns de hata,
rent olereded. Es un estado medio enteexvallensohidlges, 9 ene ls ofclesmissnicon,
‘Gaéntanse ents ox cindadins es ets, yes qu pros lets are liberals: pada
‘en eso, para en xz de tepals ofc, I costae exo dl eyo o ter. Ci, lao
{gue perenece al derecho d ciudad, Derecho ev romano, yc ecu en resp del Derecho
incr"
‘iv con su negativn comnotcin,
Beleza, sv, soled
La escisién del pastor-poeta
‘Consideradas en cierta dime
de la églogs, basado en Ja imitaci
tal y en el are de sencillez, las So
cea bucélica y a las virtualidades ¢
ficsto desde Jos otfgenes de la po
del debate que tocan implicitarn
ctige como una de las cuestiones
pantes que la plantean en término
6eloga. Los defensores de las pos
el Abad de Rute 0 Cascales ~pe
explicitamente la relacign; quiens
se encuentran entre Tos partidarios
Ja perteneneia al género de la él
1 Se wine en exo pono ta dt
‘motion en general (vee Jcpegh Pete,
Franz Sint 1991, pp. 371-378), insepe
‘om parts mic ys peta Ted
Harry Lovin (The Beh ofthe Goer Ag
1095) ha esl inser dl mite
eqeadacin, en ota esturn crater
‘exctcslmeniecepieo,aungue en aca
‘des eowcentnts; augue noes ni 3
fcion dol propia eeucitn pte, con
‘en cad lk os mbes de eas de a
hay on ello mucho destin isin,
‘depts qu pint, ee sex
bie de i rove de Teer y su verint
ast madera, cos one elgfs, =
en est perpeetva Dato Feradez Mow
Tonscants (Te Lyre andthe Oat Fi
suman next ae lion lo om
Sue es bu lectora de La Areal de Sa
‘le por un pasa extra, desu expec
rezono ale Gots ma, cow a pti
‘So enel poeniagongein.
‘Enel Beamer def “Ancora”,
“éurogui, Frnéndes de Cordoba gaa a
{edickin de Miguel Artigas en Don asd
RAK, 1925, p,424), per hy que mia
‘ica exclsin de poem gongorio de ca
ban en a poson cscs, de ath ai
eo, Caf
Pedro Ruiz Pex
ficativo pasaje: “si en las
adanas ao te admire el
te 19 bucdlico y lo urba-
oastoril y el ornato artifi-
e cancién pastor, infor-
bos sin esquema fijo de
en Ia palabra inicial del
estos de sentimentalidad
-auzaudas en el canto del
wosici6n de aire mitols-
asfiniada por la densidad
ade la octava real, cand
a, para conceder amplio
‘ce sublimado, primero,
6n aun mundo subacua-
> por la aparicién de edi
Ja pluma del poeta, de la
levantada precisamente
ifr.
clusién de ese mundo,
<1 tnico elemento de
ueda asf desplazado res-
4 antfice mas dotado dé
ola perspectiva dl ale:
1 paso de la rstica sim-
Hietro, como en el des=
de una lengua postics
des.
‘con au negative connec
femantco ye ve desplazado
Se ete taming essex
dad y come do ay haviends,
zur los ofcnies moins
iy ates liberals gardand
I reyao ia. Cil 1
scular on sapeto del Deresho
|
|
Felona, si, soledad an
La escisi6n del pastor-poota
‘Consideradas en cierta dimensién como una antitesis del modelo pestico
de la égloga, basado en Ia imitacién de los modelos, eu la expresin sentimen-
tal y en cl aire de sencillez, las Soledades aparecen vinculadas a la problema
cca bucdlica y a las virtualidades del género eglégico”, como se puso de mani-
fiesto desde los origenes de la polémica, En ella, y sin entrar en otros aspectos
del debate que tocan implicitamente a la poética de Ia égloga, el género se
crige como una de las cuestiones centtales del debate, y son varios Ios part
pantes que la plantean en términos de vineulacién del poerna gor
Galogn. Los defensores de las posiciones mis clasicistas, como Di
el Abad de Rute o Cascales -por citar a defensores y detractores-, rechazan
cexplicitamente fa relacién; quienes sustentaban crterios mas abiertos -y éstos
se encuentran entre los partidarios del texto- basan en ocasiones su defensa en
Ja pertenencia al género de Ia égloga, como defienden el Abad de Rute, Anto-
Seas oa ese speci a dtini6n ene ly ost custign del pénoce y el dscue
‘uosica on general (vase Keyl Peter, “La Paste” en Honienea ant Flarche, Saige,
‘Franz Stier, 1991, pp 371-378) inseprable de eestiones ma pode, conto ls eiciones
paraiso mi ys pda (Thor Aono, Nota de Ueatur, elon, Al 1902).
Haney Levin (he Myth ofthe Gotlen Age tx the Rensecr, Bloomington, kana Univers,
1968) ha esata inser dl mito eco da eta dere ch una visi da stein com
sdegradaién, cn una estar custerpara. ex Ja gue el amet por Ia pia sop ue. om
sencialmente leiaco, aunque ea onsones adgua fines exravaleot, on a corey ci
es remeentsta, congue noes no esnellmene mativ, ex cecano ne Sass de oka
ficlon dels prop eestin posta, consibyéavone ene eat ite par exeleci, presente
eats los holes deletes da In lar entecha etre pata, neat post bie
tay ‘n ello mucho de disci renzo, pus, pars esto ate, la pastoral como forma ttn es
ns petit que priv, ms senimewtal que ingen, wa invencion elena inspace
be d I nots de Teserito y su verticnterotapotica, ala que se sana Viggo sn a or det
tity modem, cow su Yo eegiseo, so mada revospociva y su inatasuecenciencl, Tet
‘en eta perspectvn Dero Ferindez Movera a dapat algun de las race et age liken
enacts (Phe Lyre end he Oaten Pe: Garciaso and the Pastor, London, Tae 1982)
_sumande a esas base clsieas lo rmmponetes dela relaborc i lana ds ae par fo ue
‘gos oss lectra do La Arcadia de Suteazao come a ten relat dl viaje den home ene
‘le por un prise extrfo, desu expedeuca dela vlerable feed de su gece y oven
‘torn aie ata, com I perdi do la mj aed, exgeane que ao aire del desl
oe el poeina gongerina
“0” in ol Examen del “Antero, sind mantra po gia chasis el texto de
‘Manepu,Femdndec de CSedoba loge a amar que “Buccieo no et aunque en entre patoe”
(edicin de Miguel Artigas en Dom Lx de Gingora x Argo icgnfiey ead evtion Ma
[RAB, 1625, p 424), perohay que maior quel afracion lace on el context do unt stem
tic exelusin del poema gongorio decadt una de fas Toss pondicas simples qe s considers
ban ef a podtica castes, do care a arma 20 adel vridad, que identical el poe
ico. Cle tf
ans Pedro Ru Pees
io de las Infants ola carte anénimeaealitada por Carreira. La relacin es tan
estrecha, mis ald de los ertesios de clasiicaci6n del siglo XVI, que el tna
reaparece en algunos de los més seftalados acercamientoscriticos al texto, As
por no multiplcar los ejemplos, cede en el andisis por Molho de la naturale-
za ¢e la silva oen la revsiin de la erica de Cascales por Nadine Ly, a lo que
se pueden sumar ls atinadas observaciones de Aurora Baido desde su revisién
general de Ia teorfa de In égloga; sustituyendo los eriterios formales por las
temiticos e ideo\6gicos, a la misma conclusidn llega Beverley, quien wsa Ia
ddenominacién de “bucdlica cortesana”, como expres de la ambigua y hasta
peradgjca condicién de un pocma “menstruoso”, pr lo singular y por lo cen-
uricot,
En el trabajo de Motho se apuntaba Ia radical fusin de forma y materia
sobre la que se levanta el edficio del poem, con el concepto mismo de “silva”
© poesia silvestre. En Ia denominacién se concitan las referencias alos bosques
© selvas, como escenarios de Ia “accidn”, el cardcter informe, de materia no
reducida a forma, y su naturaleza heteréclita, compucsia de variados sujetos.
Eneesta perspectiva se siti el poema gongorino en la secuencia trazada por las
‘bras de Espinosa, Jéureguiy Tasso, incluso con Polziano sus silvae estacis-
nasal fondo, pero también con su Oreo, fo que lo arraiga en la reelaboraciéa
renacentsta de la poesta cua. Fi ella juega un papel relevant la égloga por su
propia naturaleza genérica, ya que en fo genético ve vincula a una destacada
tradicisn grecolatina y en lo estructural se eaacteriza por su amplio grado de
libertad compositiva, en la forma y en los contenidos, basada en la mistna
Rereer de don Francace de Cérdob acerca defn “Sotedades” a tnstancia de au
audor”, en Ange! Paicnte (eB torno a Gdngorn, Maa. Jar, 1986, p. 38; Carta cde don
Anvonie dea fafa y Mend responiendo@ ls gu eerb a dom Lads de Gngorenrazan
die fas “Soledades”,en Ana Martinez Aancbn, La batalla en tomo a Gdngora, Barelon, oni
‘Bosch, 197, py Carta de un amigo de don Laie de Gngna on que das parecer acer de
Jas "Seledades” que te hava remetido para que las vies, en Anton Caer, "La coterie
fon torn @ as Soledades. Un parecer desconoido,y eicion erflea de las emer eats", en
Hloninage a Robert Janmes, Toulouse, PUM, 1998, 1 pp. 151-171 9 en Gongoremas, Barcelo,
Peninsls, 1998, p. 243,
‘Mauricio Motho, "Soledades", Somdnica y poica, Barclons, Cia, 1978, pp. 39
Si; Nadine Ly, "Las Soladades: ‘Esa posi init” Citi, 30 (1985), 7-42; Aurora Blo, 0b
‘cy Jahn Boveriey, “La economia poten de acus amcor en Is por dt Siglo de On e0
Testa y sociedad: Problemas de historia Iter, cB. Adaaca, & Baker y J. Deveney, Ame
«ans, Redo, 1990, pp. 61-74 (Ue cercteraacon de “baoslicacaresna", en. 68; ése isto
‘ico earetsiza como “wagicomedia patria primera de In Soledader enw esikén, Maid,
Cade, 197, p30)
‘Se rts de una composicin de mateia pastor, cance palndrcny carder genico
sco demic, porno isa en la laccn do tco con ol crete del paso poeta Polizia
noe, slmlo, sor de ura plea cenbada ela gure de Poifero,
slope si, sledat
nocién de seleccién que
logias (Flores). Ast se p
entre Ia unidad (la serie)
vas), a partir de una etim
idm: asf, en el idilio se
subrayar el sentido de “}
su tensién de variedad,
bboyero) cede terreno an
(la materia), sino, @ la
informe), Bn este despa
su espacio genético, cor
te privilegiado ta silva, h
el encuentro de ambas m
Uno de tos factore
poeta, ligado a una eris
paradigma del pastor-po
‘Quien se unen con natura
cesboza una imagen del p
je solitario que trascien
buedlica en un marco ar
sun mundo objetivo y aje
{en muchos casos, como
estructural de la égloga y
suurzen de su radical para
esta opcién se vincula a
decor, que caracterizan
108 dos siglo, lterando.
pia del pensamiento y Ta
gico que les daa forma
ot ea
amines de fear, ota Doe
nace hd pen
Aamoreise dans le roman pest
Pris, Sorbonne Noavelle158
legendas, como las de Ber
pate de la imagen del pot
ni ia lous de amor In
tier ego en la pada el Or
‘elacionada con su nvontada
orsongj aomtesco yn de
alsin, por no hablar
Pedro Rui Pee
por Carreira. La relacién es tan
cid de siglo XVI, que el tema
reamientos extico al texto. Af,
ulisis por Motto de a naturale~
Caseales por Nadine Ly, fo que
> Aurora Egido desde su revision
4o los ertetios formeles por los
i6n ega Beverley, quicn usa la
expresin de Ia ambigua y hasta
$0", por lo singular y por lo ene
adical fusién de forma y materia
2on el concepto mismo de “silva”
tan las referencias a jos bosques
cardcter informe, de materia no
_ compuesta de variadas sujetos.
vo en la secuencia trazada por las
on Poliziano y sus silvae estacia
que lo atvaiga en la reelaboracisn
n papel relevant [a éeloga por su
stico se vincula a una destacada
racteriza por su amplio grado de
contenidos, basada en la misma
a de lar “Soledades” instante de
fai, ce, 1986, p. 38, Carte de don
escribid adn Las de Gangora en rein
te orn a Ginga. Barcelo, Anton
Géngora en queda su parecer area de
seen Antonio Caria, “La eomuversia
lid enti de Jes peimeras cara", em
VISLITL, yeu Gongoremar, Barcelona,
adrica, Barston, Cetca, 1978, pp. 39-
ted, 30 (1985), 7-42; Aurora Heid, ob
tae a a poo del Siglo do Oro
Aldaraca, F. Beker 1. Bovey, Amsit=
salen cortesan’, en p. 68; ese smo
ade es Soledades ens icin, Maid,
1, cauce pind y earicer genie
scan attr dc ptr poeta; Poiza-
de Palit,
i
Eeploga, silva, soledod 419
inocién de seleccién que se encuentra en Ia base de las silvae y aun de las anto-
logias (Flores). Ast se presentan las obras de Tederito y Viggo, con Ia tensién
centre Ia unidad (la serie) y la variedad (la de las distintas unidades compositi-
-vs), & partir de una etimologfa en Ia que se destaca progresivamente esta acep-
cid; asi, cn el idilio se ve menos una idealizacién camnpestre o pastorl, part
subrayar el sentido de “piececilla” o “fragmento”, lo que remite a la serie, con
su tensiGn de variedad, mientras que “bueslica” (interpretada como canto del
boyero) cede terreno ante “égloga, ya no en el sentido de “relativo a la cabra”
(la matetia), sino, a la manera herreriana, con el de “selecciGn” (una forma
forme). En este desplazamiento de la tradici6n del idilio, con la expansidn de
‘su espacio genético, como ya sefialara Juan Montero (ob. cit.),tiende un puen-
te privilegiado la silva, hasta el punto de esbozarse un verdadero subgénero en
cl encuentro de ambas modalidades.
Uno de los Factores de este proceso es el cambio en ta nocisn misma del
poeta, ligedo & una crisis concepwal. Frente al modelo representado por el
paradigma del pastor-poeta, cantor inspirado y desprovisto de artificio, en el
quien se unen con naturalidad sus sentimientos, su expresion y su entorno, se
cesboza una imagen del poeta como artifice; en ella se identifica como persona
Je solitario que trasciende o abandona el discurso amoroso y la sensibilidad
bbucdlica en tn marco areddico, para Lanzar una mirada distanciada (estética) &
‘un mundo objetivo y ajeno y el lenguaje sobre cuyo orden se reconstruye, pero
‘en muchos casos, como el gongorino, el poeta lo hace manteniendo el modelo
‘estructural de la égloga y aprovechando sus virtualidades, en particular Ins que
‘surgen de su radical paradoja del arte natural, Como no podia ser de otro modo,
‘esta opeién se vincula a la ruptura de ias normas elfsicas y del principio del
sdecoro, que caracterizan a la estética emergente en los affos de transicidn entre
10s dos siglos, alterando el equilibrio en la tensién entre naturaleza y arte, pro-
pia del pensamiento y la escritura renacentistas, pero también del gnero eglé-
zgico que les daba forma privilegiada. Si a ello sumamos que en el contexto de
"ta imagen idealist encubre mucho tomo un confit Intent, oxpressndoto cn
‘Gams de leur, ora non en la qe se Unen potas amines, doe modldades dela eae
‘sc, El toma h sido apustado onl saraiva (VEaso, por emplo, Francoise Viger, folic
fmorease dans le oman pascal espagnol 2 mote de XVI ele’, en Ves de Ja Foe
Paris, Sorbonne Nouvele1981,p. 117-29), pero deems recordar ie, mes de imdgencs
Fegendaras, como las de Bemurin Ribeiro Garcl Sdacoz do Badajor, ibis pes fect
parte do Ia imagen dal poeta amovoso. El logs TT de Gaciaso no ay wnt relcn esp
eae ecu de amor I pec; arco en el expo cevanine do Caen, pr se i et
alter ego en is parodia del Osan ferioso, pues en don Quijote shay un vena de poe, my
Telaconads con so nventada atta de amanie. Corio recon Ie relic ene afc dal
‘etsonjearoseso ya destucsién de Is Aveadls, come Te sucede & dan Qaljots, ademis del
patlelkino, porno hablar de dent, eat el enjenado # moar el pene pertrino
0 Pedeo Rai Beer
rincipios del XVIL la superacién de lo natural ¢ ideal se produce, ademés de
;por un incremento del arificio y lo sublime, por uns atencién a Jo cotidiane y
real, endremos planteadas algunas de [ay claves ideol6gicas, estéticas y gené-
tices de las Soledades y su relacién con el universo arcéidieo y el género de la
éeloga.
‘Sin pretender agotar en esta perspectiva todos sus sentidos, el poema
gongorino, en continuidad con Ia fabula polifémica, plantea una relaciGn det
individuo con Ja naturaleza basada, no en Ia identificacién bucélica, sino en la
distancia y cl conflicto, una relacién en la que la posicién del personaje respec-
(o al entomo natural cs patalela a 1a del escritor ante la lengua coloquisl. La
diferencia cualitaiva de la silva respecto al epilio es que la misma forms (0
faltz de forma) del poeina da cuenta de este conflicto, no por un simple meca-
nicismo o “reflejo”, sino porque ambas dimensiones estén estrechamente uni-
das: 1a conciencia de la disolucién de un orden y Ia consiguiente escisin entre
€lindividuo y ef mundo es gencralizada en todos los planos, desde el ideol6gi-
o al linglifstico, pasando por cl politica o el espeefficamente postico,
Précticas humanistas al margen, con su sentido del esfuerzo, de la labor y
de su utilidad, el elemento comin a la mentalidad renacentista, desde lo moral
al cullivo de Ia poesfa, es el valor del oxium. Bn él se identifican el ideal hora-
ciano y la realidad del cortesano, el retiro del sabio y el juego de hacer versos,
4a propuesta Iuisiana y el manual de Castiglione. BI paradigma del otium 10
constituye Ia ideatizacién del pastor, en el que se funden todas estas dimensio-
nes: cl retiro a la naturaleza, la contemplaciGn, la falta de ocupaciones y el
entretenimiento postico-musical, y asf se destaca en Ia reeaperacién del mode-
lo virgitiano, se canoniza en los fextos de Garcilaso y trata de prolongarse en la
cconvencionalidad de las mscaras académicas, tanto reales como fingidas, Pero
la economia del ocio se encuentra con un giro radical en los albores del XVII,
‘cuando se consolida la vida en las ciudades, se modifica el papel de la noble:
cen la corte 0 en las posesiones seftoriales, se apuntan cambios en la actividad
econémica con la exhortacin arbitrsta a la actividad productiva y, en defiiti-
‘va, emerge el concepto de ocio transforméndose de un signo de distineién de
estamnentos sociales (el cortesano frente a la continuidad medieval de la figura
del laborator) en el inseparable envés de un trabajo (nec-otium) que tiende &
eneralizarse, La consecuencia en el arte y las letras es que dejan de ser fruto
de un tinico grupo social y objeto de su consumo, para abrirse a un piblico mas
amplio, con sus gustos y demandas, vinculados a lo mds cercano: su manera
(vulgar) de hablar y 10s espacios (urbanos) en que se mueve. Hl ordenado edifi-
cio de una poética basada en la distincidn, la separacién y la jerarquizacién se
ve sacudido, y los autores més sensibles darin cuenta en sus textos de ambas
dimensiones como procesos inseparables,
aloga, stv, soledad
‘Cascardi a destacad
Ja conciencia det fin del o
Jectura del poema por Ca
trata en realidad de dos for
tada, que explican el aceres
tisfaccién gongorina ante &
to al vida ciucadana y las
naufragio hace desfilar ant
de Jéuregui, un mundo vat
aiistica, para dar cuenta ¢
pero, al mismo tiempo, de
Ia Espafa de Felipe IM), de
sobre la agricultura y la ga
80, de la mercantilizacién ¢
estructura que unia los moc
laprdcticn del meconazgo 3
Geingora recurre pat
para su construccién, pues
0 de un sistema soctoist
tos, que a su vex. se traduce
cordancia con las nueva
reutilizacién del modelo d
ca diferente, se conviert
orden social y en una revis
clitado, Para ello bastaba ¢
Ja égloga a partir de lo ya:
de Gareilaso (uso de la
los valores:
corte y alban de aldea”
aldea sin menosprecio de ¢
5 Anthony 1. Cased
Gavia, and Gongoca, Journ
“Traasoraciones de un dela
eral fa), Studia Aurea ed
01.6, Gomall “Gong
cone’, Bulein of Hispanic 3
“Trude pastorpsctoiay
and the Pastoral. Cleveland St
ature in Gago’ Soledad,
odo Ruiz Plex
ale ideal se produce, ademas de
por una atencién a Io cotidiano y
ves ideol6gicas, estéticas y gené-
iverso areédico y el génoro de la
ca todos sus sentidos, ef poema
fémica, plantea una relacién del
dentificacién bucdlica, sino en Ia
la posicién del personaje respec:
itor ante 1a lengua coloquial. La
zpilio es que la misma forma (0
onflicto, no por un simple mect-
rsiones estén estrechameate un
1 la consiguiente escisién entre
Jos los planos, desde el ideoldgi-
spectficamente poético.
entido del esfverzo, de la labor y
‘dad renacentista, desde lo moral
‘él se identifican el ideal hora-
sabio y el juego de hacer versos,
cone. 13 paradigma del otium Io
se funden todas estas dimensio-
én, la falta de ocupaciones y ef
sca en Ia recuperacidn del mode-
ilaso y tata de prolongarse en la
tanto reales como fingidas. Peto
radical en los albores del XVI,
» modifica el papel de la nableza
apuntan cambios en Ia actividad
tividad productiva y, en defi
vse de un signo de distinciéa de
ontinuidad medieval de la figura
trabajo (nec-oFlum) que tiende a
s Tetras es que dejan de ser fruto
10, para abrirse a un piiblico mis
os a Io més cercano: su manera
que se mueve. EI ordenado edifi-
reparaciGn y la jerarquizacion se
1 cuenta en sus textos de annbas
Bytoga ie, stead aa
Cascardi ha destacado Ia dimensién de las Soledades como expresin de
Ja conciencia del fin del orium, y creo que en la misma linea se debe situar la
lectura del poema por Carrasco como una reelaboracién del beatus ill
trata en realidad de dos formulaciones complementarias de Ia dimensi
‘ada, que explican ef acercamiento al modelo de la 6gloga, pero tan
tisfaccion gongorina ante él a la hora de expresar su semejante distancia respec
toa la vida ciudadana y tes intrigas cortesanas. Fl extrafio personaje surgido det
naufragio hace desfilar ante su perspectiva de “mnirdn”, en acertada observaci6n
dle Jéuregui, un mundo variado y ajeno, apenas reductible a la reelaboracién li
ailfstica, para dar cuenta de las incertidumbres y la desengafios de su autor,
pero, al mismo tiempo, de Ia conciencia de una crisis econsmica y social (la de
a Espafta de Felipe IT), de la problematica concreta denunciada én los arbitrios
sobre la agricultura y la ganaderfa generalizados a eomienzos del XVI, it
80, de la mercantilizacién de la prictica poctica y literara, agrictada la org
estructura que unfa los modelos econdmicos sefioriales y sus formas de vidi con
In prictica del mecenazgo y el cultivo de una poétieaestrictamente clasicista,
Géngora recurre para ello a la adaptacién del canon egl6gico como base
paca su construccién, pues, como sefiala Carrasco, “al pasar un modelo artsti=
co de un sistema socichistérico a otto; es objeto de una serie de constrctimien-
tos, que a su vez se traducen en reajustes de distinto grado para ponerlo en con-
cordancia con las nuevas representaciones ideolégicas” (p. 288). Ast la
routlizacién dei modelo de Ia égloga, actualizado en una perspectiva ideolégi-
ca diferente, se convierte simultineamente en una reflexin sobre el nuevo
orden social y en una revisi6a de las formas que modelizaron un universe peri=
clitado, Para ello bastaba explotar Ios caminos abiertos al despliegue fortnal de
Iu 6gloga a partir de lo ya contenido en los modelos de Virgilio y de la tercera
de Garcilaso (uso de ta tercera persona para la narracién y la descripeién,
estructura episédica, tensién naturaleza-ate, estilo elevado,..) para alterar y
hasta subvert los valores ideolégicos articulados en torno al “menosprecio de
corte y alabanza de aldea”. Gornall ha visto en las Soledades una “alabana de
Aldea ‘sin menosprecio de corte", y lo mismo padefa acepiarse le formulacién
‘© “Anthony J. Cascadl, “The exit from Arcadia: Reovalution ofthe putoral in Vtg
Gare, an Gengor”, Journal of Hispanic Photog, IV (1980) p. 119-41 y Félix Case,
“Mansfomaciones de wn dco texto Baas lee as Soledades do Gong on L Ala
noe a ds), Studia Aurea, ect f,9, 287-298
STG. Gornall, “Aéngon's Soedades:wlabanza de alex’ without “menorpocie de
cone", Rulletin of Hispanic Studies, LIX (198), pp. 21-25, Vase tambien Afonso allo
“Tran pasion pstatoriay menosprcio de Cot on ‘Lae Soledad’ de GSpot, Corantes
athe Pastoral. Cleveland State University, 1986, p 37-50; y Gaeye ans. “The ticme of
‘autre in Gago’ Soleades", Bullen of ltpante Stadis, LN (1978), pp. 231-243,
422 Podeo Rie Per
inversa, aunque posiblemente lo quo expresen los versos de Géngora sea la
‘impoxibilidad de limitar la problemética a estos dos polos y a estos sentimien:
(os contrapuestos 0 complementarios. La afirmacién de Beverley on
este sentido, més ajustada, al destacar en el texto la busca de una “medincién
centre un estado puro de naturaleza y el estado de cultura”
‘Sin duda, éstos son los polos entre los que se mueve (tanto cn I
‘nico come en lo postico) el poema de Géngora, pero su dindmica no es la que
se limita a ia aceptacién 0 el rechazo, Fs cierto que, en sintesis, su opcién est-
tica se inclina del lado del artificio culto y que las Soledades trxzan el camino
(naufragio, pastores, agricullores, pescadores y navegantes, cortesanos) con
ducente desde el cans inicial y Ia sencillez natural a un cierto nivel de civiliza-
cci6n o cultura, pero no es menos eierto que este proceso se percibe de manera
‘taumética, trigica incluso, como un proceso de enajenacién, de extrafieza, de
conilicto,
Por ello, el pocma debe ser iguatmente conflictivo y resultado de la falta
de sutura de dos realidades contrapuestas, dos polos que actualizan la esencial
paradoja cglégica del arte natural. Beverley puede hablar asf de una “bucdlica
cortesana”. Mezcla de contrarios, el poema viene marcado por Ia confusién: la
de su escena inicial y la del momento erepuscular en que se desasvolla la mayor
parte del camino del peregrino, la de Ia variedad de sus encuentros y Ia de st
propia naturaleza, proyeccién de la del monstruo polifémico que constaté la
ctisisy el final de la Ateadia. Tras a violencia del ofclope, Ia Atcadia y la églo-
{ga resultance ya no son el lugar exclusivo de los pastores, sino que, cuando
stos aparecen, lo hacen como una més de las figuras que cruzan la escena,
como el Abad de Rute sefialé en las Soledades, apuntando a su naturaleza
genética. Su secuencia se ordena siguiendo el orden de Ia historia, tanto si se
‘considera la ficcién mftica como si atendemos a la modema nocién cientifica,
pero también los pasos de Ia vida del hombre. La lectura propuesta es la Ginioa
en Ta que creo posible conciliar la compleja naturaleza del poema con las supo-
siciones sobre una disposieién ciclica, en cuatro partes, que lo convertiia més
bien en un poliptico estético a la manera de los poemas académicos*. La pers-
pectiva intexpretativa resultante encuentra su justificacién en fa tradici6n de la
lectura alegérica de las églogas consagrata por los comentatistas, incluida la
‘elacidn de los géneros o niveles estilisticos con las edades del hombre, En ella
P38.
0% Basta compar Te estvctravarralva de Tas Soledader con fos dot convencionales
poscianes, sobre os elemenio abel exacives, cue eben la Poon fv o,
St) par constr a dia diferencia, qo tmyoco dismula una dominic de “Stas
tel senda repacentia de missasnen qu eno barroo el mel aero
loge, sie, soled
Ia figura singular del peregrine
‘aun del conjunto de la Humanid
‘mado por Andrenio y Cri, e
ccurso de la historia, y su proble
‘también es inconeebible sin i co
Si cada edad de Ia vide d
ccorrespondicate y a st estilo, u
dos (de pastores, agricultores y
historia debe reunir y confundi
(eras estilfsticas. Al igual que c
‘bolos musicales de Ios tres est
(culta, aunque buedtica), en las
difercntes registros 0 niveles,
‘tiparito y Ja ruptura del decor
0 de pasos y versos (y cn ¢3
‘ambos sean perdides © inspira
que el peregrino encuentr
tura gongorina, La diversidad
‘multiplicidad de recursos orien
tun discurso lineal y de clave
puede contemplarve con un ser
Flandes” cuya imagen introduc
Céndoba y es finamente interp
se impone la impresién de una
las diez composiciones de las
‘os de Garcilaso se concentr
estructural refuerza en su mar
estaba ocurtiencio en las msm
til tal como queda apuntado
ril", En ella Beverley retne, so
niveles dramaticos, ia naturalea
modalidad narrativa, se despl
tiempo que en le poesfa, 0, me}
© Git Fl espacio dela ei
ngs Seid primer: Ab Ep
‘Quarry 8.4 (3981), 371-31
ee Monae. Epc nd ps
1971), pp. 135166
CoP erent wha se
‘algunos de ae somponenes, con
odo Rua Pes
1 los versos de Céngora sea la
s dos polos y a estos sentimien-
maciGn de Beverley parece, en
xto la busea de una “mediacién
ie cultura’,
1e se mucve (tanto en lo ideols-
1, pero su dinémica no es la que
ue, en sintesis, su opcisn esté-
Ins Soledades trazan el carnino
y navyegantes, cortesanos) con:
tral a un cierto nivel de civiliza
e proceso se percibe de manera
ic enajenacién, de extraeza, de
onflictivo y resultado de Ia falta
polos que actuatizan la esencial
ede hablar asf de una “buedlica
nie marcado por fa confusi6n: ka
ar en que se desarrolla la mayor
ad de sus encuentros y Ia de su
ro polifémico que constaté ta
Jel ciclope, la Arcadia y Ia églo-
los pastores, sino que, cuando
5 figuras que cruzan Ia escena,
les, apuntando a su naturaleza
onden de Ia historia, tanto si $e
a la modema nocién cientifica,
La lectura propuesta es la tiniea
araleza del poema con las supo-
© partes, que fo convertiria mis
poemas académicos, La pers
stificacién en Ia wadiciGn de la
7 Jos comentaristas, incluida Ja
1 as edades del hombre, En olla
foledades cam los dos convenciocales
tciones, oe area la Petia sa (08.
nals una derominctén de “lve” na
fl motio-génao,
Eeloga, sib, soled cy
Ja figura singular del peregrino puede convertitse en emblema del Hombre y
aum del conjunto de la Huranidnd, A diferencia de otros emblemas, como el fr-
‘mado por Andrenio y Ctl, el protagonista gongorino se mueve siguicndo el
curso de la histoia, y su problematica es inconcebible sin esta dimensin, pero
también es inconcebible sin a consiguientealteracién de la vsin de los estilos®
‘Si cada edad de la vida del hombre est vinculada a un mundo, al género
corespondioatey a su estilo, un poema que narra el viaje por diferentes mun-
dos (de pastores,agricultozes y caballeros) y aun sintetiza el acontecer de una
histori debe reunir y confundit los estilos correspondientes, borrando ls fron-
teras estlistcas. Al igual queen la deieatora del Folifemo se reunfa tos sitn-
bolos musicales de los tes esliles como imagen de la hibridacion esilisticn
(culta, aunque bvedties), en las Soledades se alteman rasgos relacionados con
diferentes rexistroso niveles, confrmando Ia decdida superacin dl esquema
tripartivo y a rupuara del decoro como principio constructive. El mismo discur-
so de pasos y versos (y en este perspectiva cobra sentido el hecho de que
ambos sean perdidos e inspirados al tiempo) enleza los diferentes modos de
Vida que el peregrino encuentra y los diversos estlos neutralizads en ln esr
tura gongorina. La diversidad de elementos, escenas y personajes, junto com la
muliplicidad de recursos orientaos al artifiio del lenguaje, pueden leerse en
un diseurso lineal y de clave histérica, como el propuesto por Beverley, 0
puede contemplarse con un sentido menos definido ala manera del “fienzo de
Flandes” cuya imagen intsoduce el propio texto, es recogido por Femméndez de
(Cérdoba y ¢8finamente interretada por Jammes y Blanco. En cuciquier caso,
sc impone la impresin de una panoplia, como si toda la variedad contenida en
las diez composiciones de las Bucdlicas vigilianas y esbozad apenas en las
tres de Garelaso se concentrase en un conjunto poemético cuya economia
estructural refierz# en st» marco-unitario Ta tensién de la variedad, tal como
estaba ocuriendo en las mismas fechas con el desarrollo de ls natrativa pasto-
fily tal como queda apuntado on la caracterizacin como “tragicomedia pasto-
fil En olla Beverley reine, sobre Ia mezcla de esilos que earucteriza a los dos
nivelesdraméticos, ia naturaleza multiforme de la égloga, la cual, adem dela
rmodalidad narrativa, se despliega a lo largo del XVI en el teatro al mismo
tiempo que en Ia poest,o, mejor, con proridad en el teatro que ex la poes”.
Cir, Bl expacio de Ta eseritra, ed, it. De fora mis expecta, Steven F Walker,
“ingors’s Soledad primera: An Ele Amplifeation of Pasteral Tnes Kentucky Romance
Quarters, 28.4 (1981, pp. 371-38, La convivencie ya haba ido sela enol yodelo matt:
Peter M. Koranocty, “Epic and pastors in Gavels's eclogus", Modern Language Notes, 56
(971, pp, 155-166
"A" Recieutements sh subeayndo ol component rei en as Soledaes, spans
‘algunos de ss components, come ct else de Joaquim Roses, “ibrdasiones damfic-
Peiho Ruiz Peer
La pérdida de centralidad de ta introspeceién amorosa petrarquista y sus
Jimitactones aparece vinculada a una renovacién del concepto de la imitate
la imitacidn de los modelos, la cscritura a su maniera, acenta la distancia
centre Ia naturaleza y su representacién artistica, dando relevancia @ los compo-
nentes de artificio y convencionalidsd, que tienen en la éefrasis una de sus
‘manifestaciones privilegiadas, El poeta percibe su escisién, con la pérdida de
4a armonta primitiva, desde la melancolfa, ante 1a encrucijada de expresar
novelescamente Ia experiencia del mundo exterior o ahondar en la autocon-
ciencia, con su componente elegfaca. Con su amplio curso para acoger esta
diversidad y, especialmente, por sus idealistas rafces en el mito de la acmoni
natural, la bucélica y su especifica modalidad genérica se convierten en el
campo privilegiaco para expresar esta escisién, pero al precio de una alveracicn
sustancial de su economia expresiva
La metamorfosis de la égloga
Lo que sustenta el cardeter egldgico de Ia composicién gongorina no es el
protagonisino del pastor, cuya figura se disuelve hasta casi desaparecer 0 des-
integrarse entre tos versos de la silva y fa variedad de ¢us personajes. Se trata,
‘mis bien, al margen de una problemstica comin, de una serie de marcas for-
males con ias que fa nueva eseritura adopta una estructura genérica redefinida
semidnticamente. Ea este sentido cabe hablar, en términos esquemdticos, de
tuna “égloga sin pastores”, pero también sin Arcadia, y no tanto por desapati-
cién completa de unos y ott, sino por la constatacién ¥ expresién del contlicto
ialéctico que los enfrenta con otras realidades introducidas por la historia, una
historia donde van apareciendo sucesivamente la agricuitura, el comercio, la
aristocracia’ y, en el iltimo horizonte, Ia vida ciudadana, Ante este auevo
‘mundo, cambiante y atin no reducido al orden al que cl hombre se habia habi-
Dosis logy diaz en ls Sole”, en Stadia Aurea oct, 1 pp. 495-500, No aban,
‘vo mis tscentent la autora de“ragicomeia pastor los trios de Revere. ro
{letdo Is tradicinescénea de la églos representable, el probern de nivelesealicasy su
tnezca e,inclso, li petineneia de precedents como cl Aint, or me menionae emo tas
estos aspects e confyzan en au cronlogfa en el modelo tagicdnieo creado por Lape ara el
onal.
"7 xrauy petnote lo stalado por David Quint, Origin ane Originally in Renaissance
teraure: Version ofthe Source, alo Univesity Press, 1983,
72" tos es estado, con el tasfondo de Is distin bra vrglianas,coaooan ta vce
dad jerqies do stds defini po Fay 1
‘mostando I vgencay extension
Fogo, sive, soledaad
tuado durante sighas, el px
cidn, un lugar desde donde
emplacién y la intervenci
‘Al compés de ls tra
copio de Galileo y el art
poeta en el instrumento py
¥, come los instruments ¢
exterior. Frente a la intros
contemplacién y la base d
do”, Ia nueva postica, co
sobre el papel del sujeto,
mundo desde la melancolt
tividad posrenacentista” y
de le escritura gongotina,
Soledades.
‘Ya no se trata del t
Montemayor, sino de un
postica, cuyo resultado en
su esclerasis en In prctica
formal, pero su contenid
inversién de sus valores. L
za cuestiona la coherencia
traducida en lz nueva situ
bilidades, acentuado por I
sencillamente, como pose
desengatio, vinculados a |
‘mento de fa dimensién me
formulacién garcilasiana,
cen el estricto sentido reson
sentido opuesto al original
na de las manifest
dela “soledad” no s6lo cor
rico, Junto al ya estudiad
7 ‘wa Panty, rv
‘on las artes Yauoles, Madd, J
‘aver en el mate ilice, on
Jami de Raymond Kiba. Br
23, 191, mera ee disears en
"ee Marcel Bataillo
tn de eldsieasespaoles, Made
Paso Rui Pes
i6n amotosa perarquista y sus
sn del concepto de la imitatio’!:
| maniera, acentia la distancia
, dando relevancia a los compo-
enen on Ia écfrasis una de sus
» su escisién, con la pérdida de
ule la encrucijada de expresar
erior o ahondat en la autocon-
amplio curso para coger esta
raices en el mito de Ia armonia
d genética se convierten en el
pero al precio de una alveracién
composicién gongorina no es el
w hasta casi desaparecer 0 des-
dad de sus personajes. Se trata,
in, de una serie de marcas for:
Lestructura genérica redefinida
fen términos esqueméticos, de
cadia, y no tanto por desapari-
taciGn y expresién del conflicto
ntrodicidas por a historia, una
Ja agriculuura, el comercio, la
ia ciudadana. Ante este nuevo
ul que el hombre se habia habi-
a, 2 et pp. 495-500, No obstant,
ion fos tins de Beverey, ro
problma de niveleseeiticosy
unin, po no mecca mo toes
teaicdnioo creado por Lope para el
Origin and Originality i Renaissance
#3.
5 obras veins, confor a vai=
"leapt V dee pefocta casa,
reyeecin dean
Beloga, ss, soedaat
fuado darante siglos, el poeta se sitfa en una perspectiva carente de codifica-
cin, un lugar desde donde asumir la distancia y tratar de salvaria, entre la con-
femplacin y la intervencién,
Al compas de las transformaciones contemporéneas, con rasgos del teles-
ccopio de Galileo y el artilugio de Juanelo, ct lenguaje se erige en manos del
poota en el instrumento para los propdsitos de comprensiGn y transformacién
¥¥, como los instrumentos de la fsica y de la industria, se dirige hacia el mundo
exterior: Frente a la introspeccién de base petrarquista, donde el objeto de la
contemplacién y la base de Ia expresidn sentimental es la propin alma, el “esta-
do”, In nueva poética, con la atenciéa a la objetividad del mundo, se afirma
sobre el papel del sujeto, con el resulindo de que éste percibe su separacidn del
mundo desde la melancolfa, que Panofsky ha analizado como clave de la subje-
tividad posrenacentista” y Kathleen Hunt Dolan ha aplicado a
de la escritura gongorina, en una actitud que se inteasifica del Polifemo a las
Soledactes.
Ya no se trata del tenue velo de melancolfa percibido en los pastores de
Montemayor, sino de un sentimiento més profundo y esencial en In creaciGn
Postica, cuyo resultado en el plano de la égloga es el agotamicato del género 0
‘swesclerosis en a préetica académica o manierista, Con ella persists el molde
formal, pero su contenido y su naturaleza se transforman hasta la prictica
inversion de sus valores. La fractura de la fe, de base platGnica, en fa naturale-
za cuestiona la coherencia del cultivo de la égloga en su formulacién candnica,
(raciucida en la nueva siuacion en un desbordamiento de sus ya flexibles posi
bilidadcs, acentuado por la pérdida del equilibrio y {a armonta como valores o,
sencitlaniente, como posesidn, Con su pérdida, se acentian los elementos de
desengatio, vinculados a la melancola, y de artificio, plasmados en el incre
‘mento de la dimensién metapostica inserta en la égloga desde sus orfgenes y su
formulacién garcilasiana. En esta perspectiva nos encontramos con la parodia,
‘nl estricto sentido retérico de empleo de unos modelos determinados con tnt
sentido opuesto al original, denotador de su agotamiento o su transformacién,
na de las manifestaciones de esta metamorfosis postica es Ia apaticién
de Ia “soledad” no s6lo como tema, sino como denominacidn de eandeter gené-
rico, Junto al ya estudiado concepto en 1a obra de Géngora, el término y sv
7 ‘Brin Panofshy, “Erin Arcadia vo: Poss y I rain cloaca, en Bt signicado
las arter vsucles, Maid Alara, 1979, pp. 323-348, alia la lnltble preset de In
Iversen marco kiico, on 6 component elelacs, mina gue en I monumental ctr
junta de Raymoos Kibanky, Erie Patsy, Fultz Saal, Saaumo fa melancota, Maki, Alea
1a, 190, inera ete discus en al conjnto de la deo y Testa recent,
7k "ase Marcel Batallon,“jMelencol retacemet & melancola julia? en Varia Fe-
iin de césicosexpaoes, Madi, Gres, 1964, p. 39-54
26 Pdro Ruiz Pew
funcién caraeterizadora recurren en diversos poemas en la 6rbita gongorina,
hhasia Ja afirmacion de Agustin de Salazar sobre su carfecter genérieo. Entre
ambos se sittian las dos composiciones de Espinosa rotuledas como epfstolas,
aunque fuera de los mokdes msticos del género, y con el subtitlo de “sole
dad, acorde al contenido moral ya vineulado al modo pragmiético de Ia episto-
la, Como ha analizado Lépez. Estrada a propésito de Espinosa, el género apare
ce vinculado, por encima de cireunstancias biogréticas, al tema cel retio, ya
sea al pframo eremiico, ya sea al “campo” sefalado por Diaz. de Rivas, ya sea
ala “selva confusa” de gue habla Spitzer. En cualquier caso se opone a la
Vida en Ia corte en ia ciudad, pero levantando, frente al sentido platnico del
locus amoenus, la imagen barroca del locus eremus, caracterizada 00 por el
sentido literal de "yermo”, sino por el religioso de retro eremitico, de soledad,
Asi, ambos poemas se presentan como dos realizaciones de una suerte de bea-
tus ile a lo divino, en 1a linea de Ia presencia modelizadora de este t6pico en la
cobra gongorina y'con scmejante separacién del modelo horaciano, aunque
Léper Estrada recucrda Ia ambivalencia con que es rotulada la oda I del agusti-
no en los distintos manuscrtos: “Vida retirada”/"Cancin ala vica solitaia”. A
estos casos hay que aifadir Ios abundantes testimonios rastreados por Vossle:”.
el otto lado la derivacién de la égloga apunta a na poesta de corte dles-
criptivo, aunque no siempre exenta del contenido moral de la soled. En estos
casos la tendencia es a reforzar el componente de artificio, prineipalmente
través de la pintura de jardines, naturaleza domesticada y cultGvad) en la que
se expresa la distancia que el hombre del XVII siente espocto al escenario sil-
vestro. A la ya aludida composicisn de Gomez de Tapia, podemos efiadir en
tuna serie de continuidad respecto a la obra de Géngora él pozma de Collado
del Hiero y, mas particularmente, el Paraiso cerrado de Soto de Rojas. Su
texto revela al tiempo la proyeccién del modelo gongorino y su reorientacion,
por la que se busca conciliar los dos extremos en conflicto. La vegetacién de su
carmen y el modelo de su poema representarén el triumfo del artificio sobre el
modelo bucdlico, Ya nada queda de la égloga, salvo la verdura de las hojas, ni
siquiera la tensiGn expresada en las Soledades.
78 Miguel Heer Garcla,BvimacionesBiterarias del ig XVM, Maid, Volusia, 1920,
pp. 289-24, reoge algunos tesimonias de cémn el ule da dhe gongorna rvo considera
{be dominseiin genie.
"0" Francieo Lépes Hae, "La primers solsdad de Podko Bopinora (Ua ensayo deter
rtclén pts), en Mlaeldne de estufln dedicado a profesor Antonia Marin Ore, Uni-
‘resid de Granada 1974, 1 p. 433-500, y Leo Spitz, "La Soladad primera do Goagoed", on
Evil estructura en la ercara espe, Basclava, Cite, 1980, pp. 257-290,
“Kart Voss, La poesta dela soledad ex Espa, Bucoos Site, Los, 1946,
28 ease Emilio Orozo0 Da, fteduecin aun pooma barrocogranadin. De lar "Soe-
gongorinar al “Prato” de Soto de Rojas, Universidad de Greta, 1955
Bloga, silva, soledad
Los caminos emprend
ccardetor de encructjada del p
blemética bucélica se sittin «
bocar en la negacién de! disc
‘in de la forma genérica de
‘sus elementos distintivos, de
de indeterminacién, de su lib
‘ea, que da cuenta, justament
El espacio de Ia nueva poes
Cuando las Soledades
postica expatiola ha sucedid
‘Maldonado publicara su Car
se plantea, En su prélogo el
vyolumen con el gusto de los
‘Comico quien gusta dello ha
riles que aquf van mezclada
‘cuerpo delle, y que despiert
‘que separaba esta concepcié
Jasiano es la que distanciaba
Jo lirico, justamente a parti
discursos,
Ya Almansa, apuntand
relacién entre la Iitica y los
6eloga, aunque sin mencion
ro: se trata afirma, de una “s
nnaturaleza alternadamente p.
De toxos los elementos des
pocos génaros como la églog
® Cancionero de Le
© Advertenelas para a tat
batalla en torno 0 Ginora, of
spre, quem lo encumca ene
seongoina les dom ager
far jtiment de eto pero por
Polina, ue low adie abaza a
32}; comenta el pasae Jost
{bate sobre el poctna lice mien
Peo Roe Pe
poemas en la Grbita gongorina,
bre su carécter genérico?®. Entre
pinosa rotuladas como epfstolas,
ero, y con el subtitulo de “sole-
al modo pragmitico de la episto-
ito de Espinosa, el género apare-
iogréficas, al tema del ret, ya 1
fialado por Diaz. de Rivas, ya soa
En cualquier caso se opone a la
lo, frente al sentido platénieo del
eremus, caracterizada no por el
o de retro exemiico, de soledad.
alizaciones de una suerte de bea-
nodelizadora de este tépico en la
del modelo horaciano, aunque
ue es rotulada la oda I del ag
"/*Caneién ala vida solitaria”. A
imonios rastreados por Vossler”
apunta a una poesia de corte des-
ido moral de la soledad, En estos
ue de artificio, principalmente a
nesticada y cultvad)a, en la que
I siente respecto al escenario sil
ez de Tapia, podemos atiadir en
ie Géngora el poema de Collado
‘cerrado de Soto de Rojas. Su
slo gongorino y su reoticatacién,
en conflicto. La vegetacién de su
€l triunfo del artficio sobre cl
, salvo Ia verdura de Tas hojas, nit
al siglo XVI, Mar, Volant, 1930,
dela abr gongorna to cansideracin
ide Pedro Bopinasa (Ua ensayo deiner
@ al profesor Amtanla Marin Ocete, Us
fs Soledad primera do Gengors’, en
“ice, 1980, pp. 257-290,
te, Busnes Aes, Los, 1946.
poetnabarmoco grondino De las
sida de Granade, 1955,
tee
Egloga, site, soledad an
Los caminos emprendidos y su decantaciéa destacan por contraste el
ccardcter de encrucijada del poems gongorino. En su mundo conflictivo Ia pro-
blemética bucdtica se sitéa en su rafz y aleanza su culminaci6n, hasta desem-
bbocar en la negacién del discurso arcsdico pastoril. En las Soledades la disolu-
cidn de la forma genética de Ia égloga favorece ia reutlizacién de algunos de
sus elementos distitivos, de sus claves genéricas, y, sobre todo, de su espacio
de indeterminacién, de su libertad formal, puestos al servicio de una nueva I
ca, que da cuenta, justamente, det final de Ia Arcadia,
El espacio dela nueva poesia
Cuando las Soledades plantan su problema genérico en el corazén de Ia
pottica espaflola ha sucedido algo més de tes décadas desde que Lopez de
‘Maldonado publicara su Cancionero (1586); todo un cambio estético es lo que
se plantea. En su prélogo el poeta se ve obligado a justficar Ia variedad de su
‘olumen con el gusto de los fectores, apuntando, en cuestion de estilos, “De lo
‘Comico quien gusta dello hallara una natural semejanca en dos Eglogas pasto-
riles que aguf van mezcladas: y Lyrico lo demas de ta obra como el principal
cuerpo della, y que despierta el gusto en alguna viveza”®, La misma
‘que separaba esta concepeién del stylus humilde de la égloga del modelo garci-
lasiano es la que distanciaba el planteamiento de coneiliacién de lo egl6gico y
to Iirico, justamente a partir de un componente de varietas esencial a ambos
discarsos.
‘Ya Almansa, apuntando la naturaleza genética del poema, justificaba fa
relacién entre la lirica y los elementos resultantes de la desintegracién de Ia
<égloga, aunque sin mencionar ~como hicicran otros comentaristas~ este péne-
ro; se trata, afirma, de una “silva de varias cosas en Ta soledad sucedidas, enya
aturaleza alternadamente pedfa la poesfa lirica para poderse variar el poeta”.
De todos Ios elementos destaca Ia insistencia en la nocién de “variedad”, y
pocos géneros coma la égloga ofreefan campo abierto para ella®, A Ta variedad
"© Cancionero de Lapes Maldonado (Madr, 1586). 5
0 Adverencias para ia ineligencla de as “Soledades” de don Las de Géngor, on La
Deuelta en toro & Gingore, od cli, p38. Bo a radical varied insist el Abod de Rute (c
supra), bien sia envi en el ldo eo wa aleve Ia alta de adzenetén de a brs
ngorin las dens catgortsgenicas porgueninguno destos es adequado Yaa 0 ade
{Er jtamente deers; per porque Inalce stds los refeidos es nessara confer qe et
Posina, qu los crit y sb a tos: gus se ast, es sn da ol Malice Linc” (dct,
32); coment] paaje Joaquin Roses, "rancica Fendides de Céedobay su contibacion si
ebae sobre cl poemaLrco moderao" Siglas de Oro, ect Ik pp. 2-434, Vase un amplio
408 Posto Ruiz Pee
«de modelos discursivos de la bucdlica (Litca, dramsticay narrativa), Ia égloga
én verso sumaba su ilexibilidad métrica la multipicidad de modelos (ligada al,
caricterfragmentario presente ya en los “idilios” u obrecills de Tedcrito y en
la seloccin de “églogas” virgifanas)y la diversidad de estlos, vineuleda ala
Iheterogencidad de sus componentes 0 partes. Adems de en la variedad, la
égloga se acercaba al espacio de la litica por su falta de precepiiva expectfica,
feza de canio musical y por su cercanta al sermo Fuonils, aunque
xno imposibiltada para l elevacicn estilistica. Si Géngora no podta adopter ya
cl disfaz de pastor, sf podia hacer uso del eace poético que Te estaba reserva-
do en el sigio anterior.
in la transici6n al XVI hemos visto c6mo se acentia la conciencia de la
sdscara, al par que prolifera su uso académico, lo que supone el replaniea-
mento de la identficacién pastor-poeta. El poeta culto ya no puede vinewlarse,
1i social ni poetol6gicamente, ala figura del pastor, por su distancia cela natu
ralezay su abandono de fa concepeidn sobre el origen de Ia poesfa en el ances-
tral contacto del pastor con una divinidad que le infundi la inspiracién en un
entomo arcfidico. Del Apolo pastor, patrén de las Muses, soba pasado al dios
do a técnica y del trabajo, como claves para la nucva poesia. Como en el espa
cio del jar, Ia eseritura avanza por la senda de la convencionalidad y el arti-
ficio, manifestada, ene otras marcas, en el desdoblamiento de poeta y perso
naje, sompiendo la ideniicacién implicta en la recepcién de los cantos de
Salicio y Nemoroso.
Sin embargo, la estructura de a ézloga (como serie 0 seeuencia de piezas
cn que una 0 varias voces, ficcionalizadas y enmarcadas, se expresan en un
ambiente refinado ¢ idealizado acerca de un anierso temstico delimitado, con
‘una serie de t6picos susceptibles de claves, mediante una scleccién méitica y
_un registro esilistico entre Ia rusticidad y Ia elevacién) segu‘a ofteciéndole un
cance privilegindo para su eseritura y para la elaboracin de una nueva nocién
de poesia Iirica. De una parte, el lamento de los pastores y su contemplacién
‘melancslica de una naturaleza cuyo valor espiitual se le va esfumando entre
Jas manos le proporcionan un soporte reconocible en confluencia eon Ta ere-
ciente importancia de lo elegiaco frente a la oda celebrativa en el espacio de la
Iirica, De otra part, la égloga, a diferencia de fos géneros petrarguistas y las
ddemés modalidades neoclésicas, es Ia referencia formal que ms Se acerca a
‘Porara yun sugeativo endlss dees refleniones en torn «eta problemi on Gustavo Ge
‘mero, Teoras de a Ute, México, FC, 1998, especialmente pp. 142-159, dnd ania el pro-
‘es rico que leva aI ie de a consi desc de gos meor 0 inyperect” a de a mis
‘subline doin expresions, con apoacions sab as vinculos ee a loge y la podlengougo
Fina ysu papel et este desplaamiem.
toga sto, sotedad
sus necesidades expresivas. En ella
niveles estiisticos que refuerza la aus
y definida. Con ella puede parti del
‘i6n més elevada, En su disefio tienen
dad, convencionalidad y arificio. Eu
incluso musical, pero tambign se abs
todas sus posibilidades de modelos pr
te sus posibilidades de variedad, con
competi con la naturaleza.
Los grandes poemas gongorinos
todas sus posibilidades, construyéndc
ideal arcédico al modo en que Cervan
Ileresco, Pero, como ésie, 10 hizo apre
convirtiéndolos a la vez en el instrume
Atendiendo a los conceptos de la pod
fn su andlisi: las Soledades no son éf
tado en su conclusién, puesto que no
visién més amplia del desarrollo hist
poesfa, bien podria aber coneluido ¢
ban en el terreno de la égloga; 0, al m
‘mitica buedlica, Pero lo haefan de u
transformacién, Cuando Ia égloga dey
de la soledad puede expresar con ex
social y de una concepeién de la poe
iento en el idlio dieciocheseo, fa &g
‘un nuevo género de poesta,
Pedro Rub Mee
ramética y narrativa), la égloga
w obrecillas de Tederito yen
versidad de estilos, vinculada a la
ss. Adems de en a variedad, 1a
“su falta de preceptiva especffica,
sereanta al sermo humilis, aunque
. Si Géngora no podta adoptar ya
uce poético que le estaba reserva-
imo se acentda le conciencia de la
rico, lo que supone el replantea-
neta eulto ya no puede vincularse,
oastor, por su distancia de la natu
el origen de la poesfa en el ances-
c le infundta la inspiracién en un
c las Musas, se ha pasado al dios
‘nueva poesfa. Como en el espa-
1de la convencionalidad y el arti-
lesdoblamiento de poeta y perso-
2n la recepcién de los cantos de
{como serie o secuencia de piezas
" enmarcadas, se expresait en un
mniverso temético delimitado, con
nediante una selecci6n métrica y
slevacién) seguia ofreciéndole un
elaboracién de una nueva nocién
Jos pastores y su contemplacién
pirtual se le va esfumando entre
rcible en confluencia con Ta cre-
da celebrativa en el espacio de la
le los géneros petrarquistas y las
rcia formal que més se acerca a
co a ese problemdtics en Git Gae-
mente pp. 42-159, done analiza lpr
aero menor o “imperfecta” a de ss
solos ete ia logy I poetca pong
Flog, sta, soledad a9
sus necesidades expresivas. Bn ella encuentra una diversidad de modelos y
niveles estilfsticos que refuerza la ausencia de una preceptiva genética expres
y definida. Con ella puede partir del “bajo estilo” para remontarse a la expre-
'si6n més elevada. Ba su disefto tienen valor actuante los principios de natural
dad, convencionalidad y artificio. En su espacio tiene cabida el canto litico,
incluso musical, pero también se abre a I deseripeidn y a la narracién, con
todas sus posibilidades de modelos pragmsticos. En ella destacan especialmen:
te sus posibilidades de variedad, con la que el artista puede pasar de imitar a
‘competir con la naturaleza,
Los grandes poemas gongorinos partieron de esta situacién y explotaron
todas sus posibilidades, construyéndose como una melancdiica despedida del
‘deal arcédico al modo en que Cervantes sancioné la clausua del mundo caba-
licresco. Pero, como éste, lo hizo aprovechando los elementos de su discurso y
convirtiéndolos ala vez en el instrumento y en ef objeto mismo de su reflexi6n.
Atendiendo a los conceptos de la postica clasicista podia tener razéa Cascales
en su andlisis: las Soledades no son épica ni son lirica, pero no estaba tan acet-
tado en su conclusidn, puesto que no ge trataba do un eseritura init. En tina
visién mds amplia del desarrollo hist6tico de fos géncros y del diseurso de la
poesia, bien podria haber conclnido que no eran épica ni lfica porque se situa
ban en el terreno de la égloga; o, al menos, de la légica del género y la proble-
‘mitica bucdlica. Pero lo hacfan de una manera dinémiea, en el curso de una
transformacién, Cuando la égloga deviene en silva e incorpora el componente
de la soledad puede expresar con exactitud la crisis historica de un moclelo
social y de una concepcidn de la poesta. ¥ en esta crisis antes de su resurgi-
imiento en el idilio dieciochesco, la égloga debe desaparecer o transformarse en
un nuevo géneto de poesia.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Díaz Quiñones. de Cómo y Cuándo BregarDocument36 pagesDíaz Quiñones. de Cómo y Cuándo Bregarfusonegro100% (2)
- VELASCO Lesbians Early Modern Spain 2011 PDFDocument265 pagesVELASCO Lesbians Early Modern Spain 2011 PDFfusonegro67% (3)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Cervantes, "El Celoso Extremeño", Novelas Ejemplares, CátedraDocument21 pagesCervantes, "El Celoso Extremeño", Novelas Ejemplares, Cátedrafusonegro100% (1)
- Emilio Gonzalez Lopez 1965, Comuneros Industria LaneraDocument8 pagesEmilio Gonzalez Lopez 1965, Comuneros Industria LanerafusonegroNo ratings yet
- Boquet 2017, Philippines, Springer GeographyDocument856 pagesBoquet 2017, Philippines, Springer Geographyfusonegro100% (3)
- J. L. Blanco Mozo, "El Retrato de Doña Catalina de Erauso, La Monja Alférez, Obra de Juan Van Der Hamen, 1596-1631"Document15 pagesJ. L. Blanco Mozo, "El Retrato de Doña Catalina de Erauso, La Monja Alférez, Obra de Juan Van Der Hamen, 1596-1631"fusonegroNo ratings yet
- Poemas de Agostinho NetoDocument5 pagesPoemas de Agostinho NetofusonegroNo ratings yet
- Aimé Césaire, Retorno Al País NatalDocument130 pagesAimé Césaire, Retorno Al País Natalfusonegro100% (2)
- Nuñez de Villavicencio 1740, Academia DevotaDocument401 pagesNuñez de Villavicencio 1740, Academia DevotafusonegroNo ratings yet
- Elviro Perez 1901, Catálogo Bio-Bibliográfico de Los Religiosos Agustinos de La Provincia Del Santisimo Nombre de Jésus de Las Islas FilipinasDocument913 pagesElviro Perez 1901, Catálogo Bio-Bibliográfico de Los Religiosos Agustinos de La Provincia Del Santisimo Nombre de Jésus de Las Islas Filipinasfusonegro100% (1)
- Gallo 2017, Jesuit TheaterDocument28 pagesGallo 2017, Jesuit TheaterfusonegroNo ratings yet
- VIRGINIA COX, An Unknown Early Modern New World Epic: Girolamo Vecchietti's Delle Prodezze Di Ferrante Cortese (1587-88)Document40 pagesVIRGINIA COX, An Unknown Early Modern New World Epic: Girolamo Vecchietti's Delle Prodezze Di Ferrante Cortese (1587-88)fusonegroNo ratings yet
- Balmori, Vidas ManileñasDocument253 pagesBalmori, Vidas ManileñasfusonegroNo ratings yet
- Ana Lydia Vega, Pollito ChickenDocument5 pagesAna Lydia Vega, Pollito ChickenfusonegroNo ratings yet
- Gracian 1642, Agudeza y Arte de IngenioDocument325 pagesGracian 1642, Agudeza y Arte de IngeniofusonegroNo ratings yet
- Alonso Cortes 1955, Miscelanea Vallisoletana 1Document500 pagesAlonso Cortes 1955, Miscelanea Vallisoletana 1fusonegroNo ratings yet
- Harvey 1974, "Oral Composition and The Performance of Novels of Chivalry in Spain"Document17 pagesHarvey 1974, "Oral Composition and The Performance of Novels of Chivalry in Spain"fusonegroNo ratings yet
- Lobato 1994, Quijote en Mascaradas PopularesDocument17 pagesLobato 1994, Quijote en Mascaradas PopularesfusonegroNo ratings yet
- Ejercito y Estado en El RenacimientoDocument41 pagesEjercito y Estado en El RenacimientofusonegroNo ratings yet