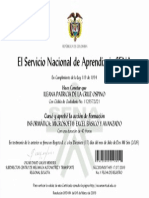Professional Documents
Culture Documents
Leopoldo Moscoso - Que Significa Pensar Historicamente PDF
Leopoldo Moscoso - Que Significa Pensar Historicamente PDF
Uploaded by
Victor PV0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views24 pagesOriginal Title
leopoldo-moscoso_que-significa-pensar-historicamente.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views24 pagesLeopoldo Moscoso - Que Significa Pensar Historicamente PDF
Leopoldo Moscoso - Que Significa Pensar Historicamente PDF
Uploaded by
Victor PVCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 24
EN QUE CONSISTE PENSAR HISTORICAMENTE?!
LEOPOLDO Moscoso*
La ciencia ao es boy un don de visionarios y profetas que
distribuyen bendiciones y revelaciones, ni parte integrante
de la meditacién de sabios y filosofos sobre el sentido de!
mundo. Si de nuevo en este punto surge Tolstoi dentro de
Uds. para preguntar que, puesto que la ciencia no lo hace,
quién es ef que ha de respondernos a las cuestiones de qué
es lo que debemos hacer y 6mo debemos orjentar nucstras
vides, o [...] quign podra indicarnos a cual de los dioses he-
mos de servit, habra que responder que sdlo un profeta o un
salvador. Si ese profeta no existe o si ya no se cree en su
mensaje, es seguro que no conseguirin Uds. hacerlo bajar de
nuevo a la tierra intentando que millares de profesores,
como pequefios profetas pagados o privilegiados por el Es-
tado, asuman en las aulas su funcidn. Por ese medio sélo
conseguirdn impedis que se tome plena conciencia de la ver-
dad fundamental de que el profeta por el que una gran parte
de nuestra generacién suspira no existe.
Max Wener, Wissenschaft als Beruf?
‘Tan importante es el tema sobre el que versa este libro y tan célebre
su autor que es dificil discernit si el comentario que sigue es de reci
bo porque se trata de un libro sobre historia o porque se trata de un
libro de Josep Fontana. Todavia peor: Introduccié a Vestuds de la bis-
orig (1H) es una obra de cardcter general. Y frente a una obta in-
troductoria y general todo comentarista corre el riesgo de ordenar
sus observaciones en tomo al insidioso argumento dle cémo orras
personas (0 acaso él mismo) habrian escrito el libro. No sé si seré
capaz de sortear tantos peligros.
En todo caso, IEH no es otro mas de los vehementes y controver:
tidos libros de Josep Fontana sobre historiografias, teorias 0 filoso-
fias de la historia. Se trata, por el contrario, de una introdzectiin cle
* Socidlogo.
1 Esta nota se origind en un comentatio, que nunca vio le luz, al libro de Josep
Fontana, Introduccié a U'estudi de la historia, Barcelona, Critica, 1997, 293 pp... con
indice de contenidos ¢ indice alfabético (bibliografias al final de cada capitulo),
Agradezco a Julio Pardos su infinita paciencia, que este texto nunca podré compen:
sar por completo
2? Max Weber. E/ politico y ef céewtéfico, Madrid, Alianza, pp. 226-227.
3
LroPoLDa Moscoso
mental y, como tal, desprovista de toda carga polémica (excepcidn:
cba, eso sf, de toda aquella que pueda desatarse en tomo a la inicia-
tiva de escribir un libro como éste). En principio, por tanto, una salu
dable iniciativa en un contexto en el que (aquf tanto como en otras lax
tudes} los libros de Introduccidin se centean con frecuencia, y con
nis bien poco éxito, en las mas complejas y controvertidas cuestio-
nes de las historiografias o las teorias de la historia, El de Josep Fon-
tana es, por el contrario, un manual, clésico, sobrio y de buena facta.
ra. Y, como manual, se encuentra bien centrado en st objeto: se trata
~ wna introduccién a la historia come objeto del conocimiento y
no de una introduecién al pensamiento de los historiadores.
| PROBLEMAS «HISTORICOS»
|. historia en tanto que objeto del conocimiento no es examinada en
WH, sin embargo, si como una secuencia de acontecimientos ordena.
‘oy ctonoldgicumente. Este «no es un manual de historia en cl sen
tido habitual» —advierte el autor (Fontana, 1997: 13)—. No se trata
de hacer ninguna sintesis que recoja los acontecimicntos mas impor-
sintes de la historia mundial, de Espaiia 0 de Catalufia, y que los or
slene cronoldgicamente desde la prehistoria hasta nuestros dfas. Ni
‘© (rata tampoco de un manual cuyo sumario se ajuste a las divisio-
ues interdepartamentales del trabajo al uso en las faculeades y escue-
las: la historia politica por un lado, la historia econémica por otro, a
historia «social, la historia «cultural... Se trata, por el contrario, de
bbordar fos grandes problesnas.
‘1 enfoque es, mas bien, el de presentar una historia general no,
por asi decir, bistortaeda, como cabria esperar de un libro de histo-
\. sino como un racimo de problemas que han influido a Jo largo
ic los tiempos sobre la vida en sociedad. Fl autor afirma que la his-
soria trata en realidad de los grandes problemas que afectan a los
hombres y a las mujeres que viven en sociedad. Esos problemas son
sld pasado, pero también del presente y, previsiblemente, de un fu-
turo al menos inmediato. Es decir que la historia deja de ser una ac-
‘vidad de reflexi6n, investigacion o especulacién sobre el pasado,
st pasar a ser casi un equivalente del tiempo. Y esos problemas
sie nos persiguen desde el pasado, que siguen hoy con nosotros
y que lo seguirin estanclo, no pueden ser abordados mas que desde
4
EN QUE CONSISTE PENSAR HISTORICAMENTL?
una prespectiva temporal, evolutiva, que es, segrin cl autor, la pres-
pectiva que a la historia le es propia
Los grandes problemas a los que tht pasa revista son examina-
dos, segiin Fontana, del mas sencillo al mas complejo. La lista inclu-
ye los escenarios fisicos de los asentamientos humanos y las repre-
sentaciones que los hombres han generado de esos escenarios, los
movimientos demograficos, la agricultura, los mercados, Ia indus-
tia y el crecimiento econdmico, las formas sociales de inchusidn y
exclusién (como el sexo, la raza, 0 las clases...), las formas de organi-
zacién colectiva (como el estade moderno, la nacién, el estade-na-
cin o el imperio...), a violencia, el poder, la actividad bélica o la re-
presién, las religiones, Ia cultura, la civilizaci6n, la ciencia, y las
culturas populares, La lista de «problemas», desde lucgo, intimida
acnalguiera.
‘Aqut es donde empezamos a correr peligros. Pues, tras dar lec-
tura a la lista de Fontana, resulta dificil sustraerse a Ja tentacién de
poner en pic una critica centrada sobre cl argumento de las presen-
ias impertinentes y de las ausencias inaceptables, Pero es verdad
‘que se trata de un tipo de critica que a menudo sélo pone de relieve
las propias preferencias del comentarista y no los errores —si algu
no hubicre— del autor. No haremos aqui nad de es0, pese a que
algunas afirmaciones del autor sobre su propio sumario podrian
antojarse discuribles (por ejemplo, cuando afirma en la p. 13 que los
problemas seriin abordados del mas sencillo al mas complejo)
Més acertado seria, tal vez, objetar no la lista sino la misma divi-
sin tematica. Pues, como con harta frecuencia han recordado esos
historiadores a los que llamamos contextualistas, lo Gnico que mo esti.
claro en semejante divisién de los problemas es que éstos no respon-
dan simplemente a nuestras obsesiones de hoy. En otras palabras,
que ni la economia ha sido siempre economia, ni la politica ha sido
siempre politica, ni el estado fue siempre el estado.
Pero Josep Fontana esta bien al corriente de todos estos proble-
mas. Avisa a sus lectores de la polisemia de las palabras que enuncian
su lista de problemas, y advierte de los cambios que ha experimenta.
do su significado a través del tiempo (sobre la célebre cuestin del
estado, por ejemplo, en pp. 183-184). ¥ al contrario también. Ni si
uiera es ajeno Fontana al hecho de que los conceptos con los que
hoy representamos los problemas sociales han sido expresados de
formas muy distintas en diferentes sociedades y épocas. Puede, por
5
LROPOLDO Moscoso
consiguiente, que después de todo, esta actividad a la que alude Fon-
tana desde el principio, el pensar bistoricamente, no consista sino en
teatar de aprehender qué sentido han tenido esos problemas para los,
actores 60 las distintas épocas y sociedades.
I. gPARA QUE PENSAR «HISTORICAMENTES?
Pensar hissdricamente ayuda —escribe ef autor— a combatir los t6-
picos y los prejuicios bisééricos que obstaculizan la comprensici
anunda en ef que vivimos. Se trata de una actividad orientada a esti-
mular a pensar la historia y el mundo de una manera critica y perso
nal (Fontana, 1997: 14)
Abora bien, ga qué propésito habrian de servir todas estas ad-
vertencias? de las interpretaciones habituales (podemos hablar
de disonancia cognoscitiva) 0 bajo condiciones de enorme —e irte-
ductible— distancia culeural.
‘Asi vistas, ambas imagenes de la observacién, sin embargo, tam-
ign comparten un rasgo. Las dos dan por descontado que es nece-
rio un cierto distanciamiento de los abservadores con respecto @
Jos observados. Pero el distanctamiento o bien es un artefacto para
representar al observador @ es inevitable. Sucede, en primer lugar,
que semejante capacidad de distanciamiento no puede darse por
descontada. Detris de tan discutible asuncién se encuentra el iso-
morlismo mimético de las ciencias del hombre con las ciencias de la
naturaleza. La sociogénesis (y la psicogénesis), asi como las condi-
18
JEN QUE CONSISTE PENSAR HISTORICAMENTR?
ciones que han hecho posible esa «transposicién» del sedtodo ciest
fico al conocimiento de la sociedad se encuentran bien descritas. Se
ha hablado de una «trinidad de controles»: primero los controles
sobre el self, las tecnologias del yo fundacional de la filosofia moter
na, el autocontrol; segundo, los controles sobre fa socicdad; y por
tikkimo, el control y el uso de las fuerzas de la naturaleza"®. El distas
ciamiento del observador podria, por consiguiente, verse como ct
resultado natural de la convergencia y de la superposicién entre es-
tas tres formas de control
Pero semejante «distanciamiento» no corresponde de suyo al
observador, sino mas bien ala imagen que de él nos hemos hecho.
Las tareas a las que cl observador se entrega consisten, si, en clesctt
brir e6mo y por qué se conectan entre si los acontecimientos obscr
vados. Pero, a diferencia de las ciencias naturales que tratan de cl.
rificar los nexos entre acontecimientos prchumanos, las ciencias
sociales se ocupan de conexiones entre los hombres. En este sector
del conocimiento organizado, los hombres se encuenirat (65,
mismos y con los demas; los «objetos» son al mismo tiempo «sje
tos», toda vez que los mismos investigadores se encuentran insertos
en sus propios modelos, No pueden evitar vivirlos desde dentro!’
Las observaciones prececlentes tienen implicaciones directas so:
bie el primer escenario descrito. Si el observador se encuentra cen
to de la escena, su modo de razonar no podré distinguirse neta-
mente de su modo de actuar, Sus razonamientos sobre el mundo
estarin destinados a encontrarse invariablemente con su propia for
ima de scr. Su procedimiento de cxplicacién habra de recurrir a fas
imagenes familiares procedentes de su forma de actuar. De ahi, cl
replegamiento de las explicaciones racionales sobre si mismas y las
paradojas a las que éstas nos conducen cuando nos abstinamos en
convertitlas en explicaciones comunicables. Porque no se trata de
que los actores obren «racionalmenter. Lo dinico que los actores
pueden hacer «racionalmente» es pensar y ello, Idgicumente, debe
incluir el pensarse a si mismos. La explicacién del «obscrvador gua
participante» no adopta un formato «racional> porque «racional>
© Norbert Ilias, Cosiroofainnenio ¢ Distacco (Saga! di Sociotngia della Comoscen
21), Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 94-96 (sobre la attansposiciény), y p. 98 sobre hi
satinidad» de contoles)
"Ibid, pp. 104-105,
9
LEoPoLDe Moscoso
sea el modo de obrar de los actores. Al contrario, es el modo de
obrar de los actores el que termina por revestirse de todo su halo
de «tacionalidad», porque es «racionalmente» como sus acciones
han sido pensadas por el observador, Pero es, en realidad, el proce-
dimiento del observador el que asume que sea posible establecer
una nitida distinci6n entre su modo de pensar y su modo de set. La
imagen del observador de la naturaleza se desliza entre uno y otto.
Como si el observador se encontrase observando algo distinto de si
‘mo, privado de capacidad de autoobservaci6n, Negandose la vi-
sidn de si mismo, el observador/participante puede ahora consumar
cl programa de mimesis frente a la imagen que posee del proced
miento de las ciencias fisicas, esto es, sobre el modo de actuar
de los cientiicos naturales. Y, en lugar de observar y comunicar lo
que los cieatilicos hacen, opta por repetir lo que los céentificos di
cen, perdiendo asi de vista su propia constitucién. El juego, desde el
momento en que empieza a ser jugado, no puede ser un juego de
comunicacin, No se trata de comunicas, se trata de actuar!. Si el
vbservador/participante se obstina en convertit su saber en un saber
organizado, comunicable, no estard haciendo mas que reificar como
teoria (elevar a la categoria de explicacién) lo que no es sino una
forma de proceder, un modelo de decisién.
Pero puede suceder, en segundo lugar, que el distanciamiento
sea la condicién inevitable de la operacion intelectiva {por ejemplo,
ea las situaciones de derrumbe de estados de reconocimiento, 0 en
lus situaciones de inconmensurabilidad cultural antes menciona-
clas). Si los riesgos apenas deseritos radican en que el observador no
consiga (o.n0 dese) ser consciente de su grado de implicacién con
cl escenario observado, el peligro inverso se encuentra al acecho
que el observador no consigue reconocet la distancia que
ada vei
" Norbert Elias (Coinvolgimento e Distacco, op. eit. pp. 114-115) es mas explici-
to, si cube, ccstudo sefala que, transferidlo a las eicncias sociales, el mismo método
(cl cmnctode eientifico») es con frecuencia utilizada para cetuciar problemas y wear.
1s ke son propuestas y examinadas bajo la influencia de un fuerte grado de implica
cin (o de compromiso). Por ello, el empleo de un mécodo similar al desarrollado en
lus eiencias fsicas con frecuencia confiere «los socislogos la apariencia de un eleva
do grado de distanciamiento o de wobjetividad> que, en realidad, se eneuentsa por
el contatio ausente en todos aquellos que se sirven ie tal método, mientras que eveu
un distunciamicnto fingido detras del cual se esconde, por el eontrario, una implica.
20
gEN QUE CONSISEE PENSAR HISTORICAMENTE?
en efecto le separa del escenario observado. Porque encontrarse
obligado a adoptar una posicién objetiva y no conseguitla {o rehu
sar buscarla) de suyo implica el cortocircuito de la comunicacién
entre el observador y su audiencia, esto es, ¢l fracaso de la opera
cidn de «traduccién» cultural que esa posicién leva implicita. De
este observador que produce un saber recidentificwste no sv espera
que tenga la habilidad de interactuar con los sujetos observados
(con los nativos, si se prefiere). No se espera de él la eapacidad de
observar una accién o acontecimiento y la facultad de poder situar
(aiadir) la acci6n o el acontecimiento observados dentro de una
clase general de acciones o acontecimientos, Semejante faculiad,
que sirve para actuar, pero no para decir, sélo la posee el mative.
Nunea el observador. Este no puede reconstruir el saber nativo 0 eb
juego de lenguaje de los actores bejo observacién. Ni puede repro.
ducir, replicar, el proceso intelectivo de los participantes que son
quienes consprenden, El observador solo puede explicar, esto es,
reidentificar a los sujetos con sus propias categorias culturales, con
ellenguaje reconocible por su auditorio. Ello implica que las clasiti-
caciones de acciones y acontecimientos que el observaclor covauistea
a su auditorio serén por fuerza distintas de las clasificaciones que
Jos nativos usen para seguir procediendo. ¥ de ahi también se der
va la renuncia, por parte de la comunidad de observadores, « la
comprensién especifica de una accién. Por lo demis, semejante
operacién (suponiendo que fuera viable) ni tendria sentido ni servi
ria a propésito alguno a quienes no tienen ninguna necesidad de en-
trar en relacién con los nativos. El juego de lenguaje jugado por la
comunidad de observadores es o1r0 distinto, que se juega exclusiva-
‘mente con los miembros de la comunidad interpretante, Estos pre
cisan de la dislocacién de las rexlas de los sujetos observados y su
rearticulacién posterior en el context de un juego mis general
Visto desde el lado de la audiencia, sin embargo, el problema de
la ceguera ante el distanciamiento es similar al anterior problema
dela ceguera ante Ja propia involucraci6n, pues, al renunciar al dis-
tanciamiento frente a su objeto, cl observador en realidad se niega a
reconocet que su scr ha de encontrarse implicado en otro lugar,
a saber, que su verdadero lugar de insercién es Ja audiencia frente a
la que acta, ala que ha de comunicar (esto es, explicar) las otras,
formas de ser. Y para poder hacerlo no puede renunciar al propio
modo de ser y de razonar.
au
Lropoi.ne Moscoso
Ahora bien, gqué papel le aguarda al bistoriador o al socislogo
del pasado, una vez que volvemos a ser conscientes de este dilema?
Para empezar a clarificar el panorama, convendra tener presente que
cl historiador se encuentra privado de toda posibilidad de «decidir»
sobre el pasado, o de intervenie en él, No conoce ninguna posibili-
dad de control experimental de sus propias observaciones, Sus ac-
ciones, consistentes en producir «historia», han de encontrarse por
fuerza insertas, y han de sustir efecto en el marco del juego de fuer-
vas del presente, de la comunidad interpretante, Ello implica que el
historiados, en tanto que penerador de léxicos de reidentificaciér, no
puede pretender ni estar en [2 arena en la que actiian los sujetos ob-
servaclos, pues en tal caso estar elevando un procedimiento de ac-
tuacién a categoria teérica, ni tampoco eludir su insercién en el teji-
do social de la comunidad de intérpretes, pues en tal caso su
actividad comunicativa (de «traduccién cultural») carecerfa de sen-
ido, Resulta patente, desde este punto de vista, que observador y
participante no son distintos por el tipo de explicacién al que recu-
tren, sino mas bien por los objetivas que sus respectivas explicacio-
nes acarrean, Y esos objetivos, independientemente de los resulta-
dos que obtengan, son los que dan sentido a sus actividades.
VIL. EL, MONOPOLIO DE LA HISTORIA SOBRE EL PASADO
‘Otra cosa es advertit que la lista de problemas abordados por 1EH
incumbe a muchas otras disciplinas ademis de la historia, Pues no
es evicente que sean los historiadores los tinicos capacitacos para
pensar bistéricamente. Economistas, socidlogos, antropélogos, ju-
ristas 0 cientificos fisico-naturales pueden todos ellos —y de hecho
lo hacen a menudo— pensar histéricamente la economia, la socie-
dad, Ia cultura, el derecho, la medicina o las ciencias fisicas. En la
medida, es decir, en que todas estas disciplinas poscen una cierta
inteligibilidad reflexiva de su propia trayectoria, todos sus practi-
cantes pueden dedicarse a la historia econémica, a la sociologia
histérica, a la historia de fa cultura, del derecho © de la medicina.
Desde este punto de vista, dedicarse a la historiografia desde la his
toria parece un cjercicio posible. Sin embargo, y a no ser que uno
reivindique aquel método filolégico-critico tan querido de Leo-
pold von Ranke, dedicasse a la historia desde la historia como disci
22
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Diploma Sena PDFDocument1 pageDiploma Sena PDFWillians Miguel Márquez PianetaNo ratings yet
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- How To Add EDDocument1 pageHow To Add EDWillians Miguel Márquez PianetaNo ratings yet
- Cifrado Julio CesarDocument5 pagesCifrado Julio CesarWillians Miguel Márquez PianetaNo ratings yet
- Los Hijos Del PecadoDocument2 pagesLos Hijos Del PecadoWillians Miguel Márquez PianetaNo ratings yet
- Las Redes FamiliaresDocument42 pagesLas Redes FamiliaresWillians Miguel Márquez PianetaNo ratings yet
- Reseña. El Fracaso de La NacionDocument8 pagesReseña. El Fracaso de La NacionWillians Miguel Márquez PianetaNo ratings yet