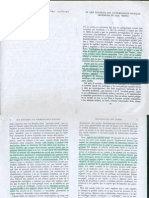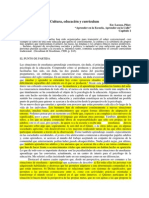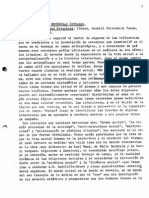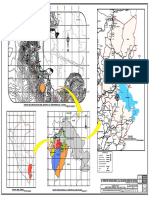Professional Documents
Culture Documents
Cultura y Compromiso Margareth Mead PDF
Cultura y Compromiso Margareth Mead PDF
Uploaded by
María Agustina Sabich0 ratings0% found this document useful (0 votes)
96 views35 pagesOriginal Title
105623658-Cultura-y-Compromiso-Margareth-Mead (1).pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
96 views35 pagesCultura y Compromiso Margareth Mead PDF
Cultura y Compromiso Margareth Mead PDF
Uploaded by
María Agustina SabichCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 35
Margaret Mead
Cultura
y poner
Hh
CULTURA Y
COMPROMISO
El mensaje de la nueva generacién
por
Margaret Mead
gedisa
‘Titulo del original inglés:
Culture and Commitment - A Study of the Generation Gap
Natural History Press / Doubleday & Co. Inc., 1970
© 1970 by Margaret Mead
Traduccidn: Eduardo Goligorsky
Diseio de cubierta: Mare Valls
sera edici6n, junio de 1997, Barcelona
Este libro se origin6 en el ciclo de conferencias Man and Nature pronun-
ciado por la autora de The American Museum of Natural History en mar-
z0 de 1969, en oportunidad de celebrarse el centenario de la institucién.
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© by Editorial Gedisa, S.A.
Muntaner, 460, entlo., 1
Tel. 201 60 00
(08006 - Barcelona, Espaiia,
ISBN: 84-7432-028-3
ISBN: 84-400-2133-X (colecei6n)
Depésito legal: B-27.472/1997
Impreso en Liberduplex
ef Constitucis, 19, 08014- Barcelona
Impreso en Espaiia
Printed in Spain
‘Queda prohibida la reproduccin total o parcial por cualquier medio de im-
presién, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o cual-
uier otto idioma.
Indice
Prefacio ...... Feces aoe
Introduccién .... eee
1. Elpasado... 2.0.20... 0.000.
Apéndices ...
Culturas postfigurativas y antepasa-
dos bien conocidos ...... 4. Lee
El presente ....
Culturas cofigurativas y pares fami
liares ..
El futuro
Culturas prefigurativas e hijos descono-
cidos
32 CULTURA ¥ COMPROMISO
\analizados para someterlos a un examen posterior.
En este libro, abrevindome en los mismos materiales,
exploraré culturas vivientes de distinto grado de compleji-
dad que existen en la época actual, pero destacaré las
diferencias esenciales, 0 sea Jas soluciones de continuidad,
que existen entre Jas culturas primitivas, las historicas y las
contemporineas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
‘Ademés del desplazamiento desde las continuidades sig-
nificativas hacia las discontinuidades significativas, hay otra
diferencia entre el estudio de Continuities in Cultural Evo-
lution y el enfoque de este libro. Aqui no me ocuparé de
las pautas de conducta inferidas que atribuimos al hombre
Primitivo, sino sélo de las pautas de conductas que hemos
podido observar en la prictica y registrar entre los pueblos
primitivos que subsisten en la época contemporinea. Ac-
‘tualmente las regiones acerca de las que tenemos la nocién
ms grosera proporcionan los cimientos para las concepcio-
nes mas pesimistas y destructivas, y estos ensayos imperfec-
tos encaminados a reconstruir el ‘comportamiento que exhi-
bian nuestros antecesores en el pasado remoto, cuando se
estaban trasformando en hombres, impiden Ia trasforma-
cién exitosa de nuestras obsoletas culturas contemporéneas.
Las pautas descubiertas en el comportamiento de las aves,
Jos peces y los primates, que observamos desde hace muy
poco tiempo y silo entendemos parcialmente, han sido apli-
cadas prematura y toscamente al hombre, sobre todo para
atribuirle al hombre primitivo formas de conducta acerca
de las cuales en Ia actualidad no tenemos suficientes testi-
monios. Una consecuencia de ello consiste en que las teo-
rias sobre la agresién humana, como las de Lorenz, y las
especulaciones de un intérprete dramatico como Ardrey,
sirven para alentar la creencia en la bestialidad intrinseca
del hombre, en tanto que las teorfas confeccionadas a modo
de reaccidn, como las de Ahsley Montagu, que postulan la
bondad intrinseca del hombre, confunden en lugar de clari-
ficar nuestra comprensién. Por este motivo s6lo recuntiré a
estudios sobre culturas contemporineas in vivo, y cuando
haga observaciones acerca del pasado las rotularé como
ilativas y de otro orden,
Capitulo 1
EL PASADO
Culturas postfigurativas
Y antepasados bien conocidos
Las distinciones que marco entre tres tipos diferentes de
cultura. —postfigurativa, en la que Jos nifios aprenden pri-
mordialmente de sus mayores; cofiguratica, en la que tanto
los nifios como los adultos aprenden de sus pares, y prefigu-
rativa, en la que los adultos también aprenden de los nifios—
son un reflejo del periodo en que vivimos, Las sociedades
primitivas y los pequefios reductos religiosos e ideolégicos
son principalmente postfigurativos y extraen su autoridad del
pasado. Las grandes civilizaciones, que necesariamente han
desarrollado técnicas para la incorporacién del cambio, re-
curren tipicamente a alguna forma de aprendizaje cofigura-
tivo a partir de los pares, los compafieros de juegos, los
condiscipulos y compafieros aprendices, Ahora ingresamos
en un periodo, sin precedentes en Ia historia, en el que los
jévenes asumen una nueva autoridad mediante su capta-
cién prefigurativa del futuro atin desconocido.
La cultura postfigurativa es aquella en que el cambio
es tan lento e imperceptible que los abuelos, que alzan en
sus brazos a los nietos recién nacidos, no pueden imaginar
para éstos un futuro distinto de sus propias vidas pasadas.
El pasado de los adultos es el futuro de cada nueva gene-
racién: sus vidas proporcionan la pauta bésica. El futuro
de los nifios estd plasmado de modo tal que lo que sucedié
al concluir Ja infancia de sus antepasados es lo que ellos
también experimentarén después de haber madurado.
Las culturas postfigurativas, en las cuales los mayores no
~ CULTURA ¥ COMPROMISO
pueden imaginar el cambio y en consecuencia sélo son ca-
paces de trasmitir a sns descendientes esta idea de continni-
dad inmutable, han sido, a juzgar por los testimonios actua-
les, las cultures tipiens de {as soctedades hhumanas durante
el curso de milenios o desde el comienzo mismo de la civ
lizacién, Puesto que dichas culturas careefan de anales es-
critos 0 asentados en los monumentos, cada cambio debia
ser incorporado a lo sabido y perpetuado en la me-
moria y Ins pautas de desplazamiento de los ancianos de
cada generacién. E] nifio recibia los conocimientos bisicos
a una edad tan temprana, en forma tan poco explicita, y con
tanta certidumbre, a medida que sus mayores expresaban
la idea de que asi era como se Je presentaria la vida porque
élera el producto de sus cuerpos y sus espfritus, de su terri-
torio y de su tradicién, particular y especifica, que la con-
ciencia de su propia identidad y su propio destino era in-
atacable, S6lo el impacto de alguna‘violenta conmocién
exterior —una caliistrofe natural 0 una conquista~ podia
alterarla, Era posible que el contacto con otros pueblos no
cambiara en forma alguna esta sensacién de intemporalidad:
cl sentimiento de diferencia reforzaba la conciencia de la
propia identidad, particular e inalterable. Incluso las con-
diciones extremas de la migracién forzada, los largos viajes
sin destino conocido o cierto a través de’ mares inexplora-
dos, y la Hegada a una isla desierta, no hacian més que
acentuar este sentimiento de continuidad,
Es cierto que la continuidad de todas las culturas depen-
de de la presencia viva de por lo menos tres generaciones.
La caracteristica esencial de Jas cultnras postfigurativas con-
siste en una hipdtesis que In vieja generacién expresa en
todos sus actos, a saber, que su forma de vida (aunque Heve
incorporados, en verdad, muchos cambios) es inmutable,
cternamente igual, Antafio, antes de la actual prolongacién
del ciclo de vida, los bisabuelos sobrevivientes eran muy
escasos y las abuelos eran pocos. Los que corporizaban el
tramo més extenso de cultura, quienes servian de modelo
a Jos més jévenes, quienes encerraban en su mis ligero acen-
too ademan la aceptacién de la forma integra de vida, eran
poco numerosos y fuertes, Su vista aguda, sus miembros
EL PASADO
37
robustos y su incansable laboriosi
isos y su i le sidad representaban la su-
pervivencia fisica ademas de la cultural. Pare ave ae go
petuara semejante cultura eran necesarios los viejos, quienes
20 blo debian guiar al grupo hacia los refugios pocar veces
sino que también de-
propios huesos, cada persona,
ligencia y su temperamento,
cultura, °
En tales culturas cada obj
; re jeto refuerza, por su configura.
cién y por Ta forma en que se lo maneja, acepta, rectunn
$2 Fompe o venera indebidamente, la forma en que
destacan més nitidaments i
damente esta circun:
fuer muy complejas pueden tener sin embargo un eatilo
istancia, Pero las cul-
Postfigurativo, y en consecuencia
postfigurativo, pueden exhibir tod:
Careteristicas de las otras culturas postiguraivas: we fale
cia de cambi pa
extoss © indeleblemente en ea nike es oem
cada nifio la forma cultural
Claro que las condicion io sles
‘uplctaente anlcioes paca el cambio siempre esin
incluso en la sola re, reticic
pate a icién
Gel procedimiento tradicional. Asi como nadie ahminn
ve , asi también existe siempre la
peated de Ae un procedimiente, una costumbre, una
» ‘que se ha repetido un millar de veces, ingres
; : 0 , ingrese «1
s late de la conciencia, Esta-posibilided aumenta euanids
Pueblo de una cultura posttigurativa entra en estrech,
38 CULTURA Y COMPROMISO
contacto con el de otra. Se acentiia su conciencia de lo que
en verdad constituye su cultura,
En 1925, después de cien afios de contacto con las cultu-
ras modemas, los samoanos hablaban constantemente acerca
de Samoa y la costumbre samoana, regafiaban a sus peque-
fios como niios samoanos, y combinaban su recordada iden-
tidad polinesia con su conciencia del contraste entre ellos
y los colonizadores extranjeros. En la década de 1940, en
Venezuela, a pocos kilémetros de la ciudad de Maracaibo,
los indios’continuaban cazando con arcos y flechas, pero
cocinaban sus alimentos en ollas de aluminio que habian
robado a los europeos, con los que jamés se habian comu-
nicado en forma alguna, Y en la década de 1960, las tropas
de ocupacién europeas y norteamericanas que vivian con
sus familias en colonias enclavadas dentro de paises extran-
jeros, miraban con la misma expresién de incomprensién y
rechazo a los “nativos” —alemanes, malayos o vietnamitas—
‘que residian fuera de sus reductos. Es posible que la ex-
periencia de! contraste no haga més que agudizar la con-
ciencia de los elementos de identidad inmutable del grupo
al que uno pertenece.
En tanto que es caracteristico que las culturas postfigu-
rativas estén intimamente vinculadas con su habitat, no es
imprescindible que éste consista en una sola comarca donde
veinte generaciones han labrado Ja tierra. Estas culturas
también se encuentran’ en los pueblos némadas que se des-
plazan dos veces por aii; en los grupos radicados en la
didspora, como los armenios y Jos judios; en las castas indias
que viven representadas por pocos individuos dispersos en
aldeas donde residen muchas otras castas. Aparecen en gru-
pos reducidos de aristécratas o entre parias como los etas
de Japén. Los pueblos que otrora formaron parte de socie-
dades complejas pueden olvidar, en territorio extranjero, las
reacciones dindmicas ante los cambios observados que los
hicieron emigrar, y en su nuevo lugar de residencia pueden
agruparse, ratificando su identidad inmutable con los ante-
pasados.
El hacerse adoptar dentro de estos grupos, la conversion,
Ja ceremonia iniciStica, la circuncisién. ..-nada de ello es
EL PASADO a
imposible. Pero todos estos actos encierran un i
EERIE a ane et lean comgromin
propios nietos en las culturas postfigurativas. La afiliacién,
ue se Obtiene normalmente mediante el nacimiento y ¢
veces por impli i je
eves por eleccién, implica un compromiso total y despojado
La cultura postfigurativa depende de la presenci
we gem efoto nen de prec el
peculiarmente generacional. Su continuidad depende de
los planes de los ancianos y de Ia implantacién casi irabo,
rrable de dichos planes en la mente de los jévenes. Depencle
de que los adultos puedan ver a los padres que los cvaron
mientras ellos crfan a sus hijos en la misma forma en auc
ellos fueron criados. En semejante sociedad no queda war,
gen para invocar las figuras parentales miticas que se con.
jaran con tanta frecuencia en un mundo cambiante para
justificar las exigencias de los adultos. “Mi padre nanca
abrfa hecho esto o aquello o Jo otro,” He aqui una frase
a la que no se puede recurrir cuando el abuelo esti pre.
sente, eémodamente aliado con su nieto pequetio, en taato
que el padre mismo es el adversario de ambos en razén de
la diseiplina que vincula a padre e hijo. Todo el sisteme
esti presente, No depende de ninguna versién del pasado
te Ro sea compartida también por aquellos que escucharon
ja versién desde la cuna y que por consiguiente la expe.
rimentan como realidad. Las respuestas a las pregunta
sCuién soy? eCudl es la naturaleza de mi vida como miem.
7 de mi cultura; cémo hablo y me muevo, como y duermo,
go el amor, me gano la vida, me convierto en padre, me
encuentro con la muerte? se experimentan como predeter.
minadas. Es posible que un individuo no consiga ser tan
Faliente o paternal, tan industrioso o generoso, como lo esti
Pilan Jos mandatos que le trasmitieron las manos de su
gbuelo, pero en medio de su fracaso es un miembro més
e su cultura, en la misma medida en que lo son otros en
edo de su éxito. Si el suicidio es una posibilidad cono.
(ida, unos pocos o muchos podrén suicidarse, Si no lo es,
{2S mismos impulsos de autodestrucctén asuminin otra
formas. La combinacién de impulsos himanos universales
40 CULTURA ¥ COMPROMISO
y mecanismos de defense disponibles, los procesos de reco-
nocimiento y apercepcién, de reconocimiento y rememora-
cién, de reintegracién, estardn presentes. Pero la forma en
que se combinarn seré abrumadoramente particular y dis-
eT aiversos pueblos del Pacifico que he estudiado du-
rante cuarenta afios sirven para ilustrar muchas culturas
postfigurativas distintas. Los arapesh montafieses de Nueva
Guinea, tal como vivian hace cuarenta y cinco aos. repre-
sentaban un tipo. Cada acto, y la seguridad y certidumbre
con que Jo ejecutaban —la manera en que usaban el dedo
gordo del pie para recoger un objeto del suelo 0 In forma en
que masticaban las hojas que empleaban para fabricar Ta
estera— cada acto, repetimos, cada ademén, estaba adap-
tado 4 todos los otros con caracterfsticas que’ reflejaban el
pasado, un pasado aue, aunque contuviera muchos cambios,
estaba a su vez perdido. Para los arapesh no hay més pasado
gue el que ha estado encamado en los viefos y, en una ver-
sién més joven, en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Ha
habido cambios, pero éstos han sido asimilados tan comple-
tamente gue las diferencias entre las costumbres primitivas
y ls adidas logo se an desvaneido en I compresibn
tativas del pueblo,
Ksalgn qe slnesbenatzban, batsban y adormsban
al nifo arapesh, Ias manos que Io sostenfan, las voces que
To rodeaban, las cadencias de las canciones de cuna y las
endechas Ie inculeaban una multitud de ensefianzas thcitas,
no expresadas. Dentro de la aldea y entre una aldea y otra,
cuando se trasportaba al nifio y Iuego se Jo hacia marchar
por los senderos habituales, la menor irregularidad del terre-
no era un acontecimiento que los pies registraban. Cuando
se constrafa una casa, la reaccién de cada persona
que pasaba frente a ella le hacia entender al nifio que alli
habfa algo nuevo, algo que no habla estado en ese lugar
unos pocos dias antes y que sin embargo no era en modo
alguno asombroso 0 sorprendente, La reaccién era tan
tenue como la del ciego frente al distinto impacto de la
luz solar filtrada a través de drboles con diferentes tipos de
hojas, pero igualmente existia. La llegada de un forastero
2
EL PASADO a
a Ja aldea quedaba registrada con igual precisién. Los mis-
culos se ponfan tensos mientras los habitantes caleulaban
mentalmente la cantidad de provisiones de las que disponian
para aplacar al peligroso visitante y reflexionaban sobre el
posible paradero de los hombres que habfan salido de la
aldea. Cuando nacfa una nueva criatura sobre el horde del
acantilado, en el “lugar maligno” adonde se enviab a las
mujeres menstruantes y parturientas, el paraje de la defo.
cacién y el nacimiento, mil pequefios signos familiares adi
Jo proclamaban, aunque no habia ningin pregonero que
voceara por las calles To que estaba sucediendo.
Mientras vivian como los arapesh crefan que hablan vivido
siempre, teniendo como ‘inico pasado una era de fabula, un
Jejano tiempo intemporal, en un lugar donde cada roca y
cada piedra servian para seimplantar y ratificar ese pasado
inmutable, Tos viejos, los maduros y Tos jévenes recibfan y
frasmitfan la misma serie de mensajes: que esto es lo que
implica el hecho de ser humano, de ser varbn o mujer, de
ser primogénito o iiltimo hijo, de haber nacido en el clan
del hermano mayor o en el clan del antepasado més joven:
auue esto es lo que implica el hecho de pertenecer a la mitad
de la aldea cuvo péjaro patrén es el halen y de ser un indi-
viduo que madurard para disertar locuazmente en las fiestas,
© que esto es lo que implica madurar en el papel de cacatiia
y hablar brevemente, si se nace o se ingresa por adopeién
en la otra mitad dela aldea. Asimismo, el nifio aprendia
{que muchos no sobrevivirfan para madurar. Aprendia que
1a vida es un elemento frégil, que se le puede negar al reciée
nacido de sexo indeseado, ‘que puede extinguirse on los
brazos de la madre que pierde su leche cuando su criatiine
no prospera con ella, que puede eclipsarse cuando un pa,
lente se encoleriza y roba una parte de la sustancia corporal
Para entregarla a un brujo hostil. El nifo tambien
Aprendia que el dominio de los hombres sobre la tierra que
los rodeaba era escaso y endeble, que habia aldeas desienes
donde nadie vivia bajo las palmeras, que habia fiames cuyas
semillas 0 cuyos hechizos imprescindibles para el cultive se
habfan perdido y de los cuales sélo so conservaban los none
bres. Las pérdidas de este género no se catalogaban como
42 CULTURA ¥ COMPROMISO
un cambio, sino mas exactamente como un acontecimiento
periédico y previsto dentro de un mundo en el que todo
conocimiento era pasajero y todos los objetos valiosos eran
fabricados por otras personas y debjan ser importados de
entre ellas. La danza importada veinte afios atrés habia
sido trasferida posteriormente a una aldea més mediterré-
nea de la isla, y sélo el antropélogo ubicado fuera del siste-
ma, u ocasionalmente un miembro de un grupo vecino, con-
vencido de la inferioridad del pueblo montaiiés y empefiado
en hallar un medio para ilustrarla, se avenia a menciénar
los fragmentos de la danza que habian sido conservados y
Jos que habjan sido perdidos, ;
EI sentimiento de intemporalidad y costumbre omnfmoda
que observé entre los arapesh, con sus ligeros miatices de
desesperacién y su temor de que el conocimiento se eclip-
sara para siempre y de que los seres humanos que pareefan
mis pequefios a medida que trascurria cada generacién
desaparecieran en verdad, era tanto més lamativo cuanto
que no vivian, como los habitantes de las islas aisladas,
escindidos de todos los otros pueblos. Sus aldeas se exten-
dian a través de una cordillera montafiosa desde la playa
hhasta las llanuras. Comereiaban con otros pueblos que ha-
blaban otros idiomas y_practicaban costumbres indepen-
dientes pero andlogas, y viajaban entre ellos y les daban
hospedaje. Este sentimiento de identidad entre el pasado
conocido y el futuro esperado es aun més notable donde se
producen constantemente pequefios cambios y_trueques.
Se destaca incluso mas en una comarca donde es posible
intercambiar tantos articulos: vasijas y bolsos, lanzas y
arcos y flechas, canciones y danzas, semillas y hechizos.
Las mujeres hujan de una iribu a otra, Siempre habla en
Ja aldea una o dos mujeres extranjeras que debian aprender
a hablar el idioma de los hombres que las reivindicaben
como esposas cuando Ilegaban y se ocultaban en las cabafias
menstruales. Esto también formaba parte de la vida, y los
nifios aprendian que otras mujeres huirian mAs tarde, Los
varones aprendian que era posible que sus esposas se fuga-
ran; las nifias aprendian que era posible que cllas mismas
escaparan y tuviesen que aprender costumbre diferentes y
EL PASADO 6
un idioma distinto, Esto también formaba parte de un mun-
do inmutable.
Los polinesios, dispersos en islas remotas, separados entre
si por muchos centenares de kilémetros, instalados donde
tun pequetio grupo habia hecho un desembarco después de
varias semanas de navegacién, definitivamente despojados
de una parte de sus bienes y con muchos muertos, todavia
eran capaces de reimplantar su cultura tradicional y de
incorporarle un elemento especial: 1a voluntad de conser.
varla, sélidamente anclada en el pasado por la genealogia y
por una mitica ascendencia que le otorgaba autenticidad.
Por el contrario, los pueblos de Nueva Guinea y Melanesia,
gue se diseminaron durante muchos mas milenios a lo largo
de pequefias distancias, por habitats diversos, han venerado
y acentuado las diferencias minimas, insistiendo en que unos
pocos cambios en el vocabulario y un cambio de ritmo o una
modificacién de consonantes implicaban un nuevo dialecto,
y han mantenido su sentimiento de identidad inmutable
dentro de un marco de altenacién constante y pequefias
diversificaciones no acumulativas de la costumbre.
Encontramos culturas postfigurativas que sobreviven o se
han reconstituido entre pueblos que han experimentado cam.
bios histéticos colosales y, en cierto modo, recordados, El
pueblo de Bali ha estado sujeto, durante muchos centenares
de afios, a profundas influencias extranjeras provenientes de
China, del hinduismo, del budismo y de otra forma distinta y
Posterior de hinduismo que introdujeron los invasores java,
neses al huir de los conquistadores islimicos. En la década
de 1930, en Bali, lo antiguo y Jo moderno coexistian en la
escultura y las danzas balinesas, en las monedas chinay que
se empleaban como circulante, en las danzas acrobaticas
cccidentales importadas de Malasia, y en las bicicletas de
los vendedores de helados y en los ‘tecipientes de hielo lia,
dos a los manubrios de éstas. Los forasteros y_ los. pocos
balineses cultos podian distinguir la influencia’de lab cul,
turas refinadas de Oriente y Occidente, discriminar los
elementos rituales que pertenecian a diversos periodos de
influencia religiosa, e identificar Jas diferencias entre los
brahmanes que practicaban los sitos hindties de Shiva y
rh CULTURA ¥ COMPROMISO
aquellos que eran de origen budista, El simple guardién
de un templo de casta inferior de una aldea balinesa tam-
bin podia hacerlo: cuando Hegaba un visitante de casta
superior cambiaba los nombres que aplicaba habitualmente
a los dioses locales y trocaba denominaciones sencillas y
apropiadas como la de Betara Desa, dios de la aldea, por el
nombre de un dios hind’ de alto rango. Cada aldea tenfa
su estilo individual, sus templos, sus arrobamientos y sus
danzas; las aldeas dominadas por tn grupo de casta alta dife-
rlan de otras gobernadas por otra casta. Sin embargo im-
peraban en Bali dos ideas firmemente sustentadas que el
pueblo repetfa con una refteracién interminable, incansable:
“Toda aldea balinesa es diferente” y “Todo Bali es el mis-
mo”. Aunque tenfan sistemas para registrar el trascurso de
Tos afios y ocasionalmente fechaban Jos monumentos, el
calendario por el cue se guiaban contenia dias y semanas
efclicos y la coincidencia repetida de determinadas combina
ciones de semanas se marcaba con celebraciones. Guando
se terminaba una copia de un libro de hojas de palma —por-
aue los nuevos libros eran copias de otros confeccionados
hacfa mucho tiempo— el nuevo libro se fechaba por el dia
v la semana, y no por el aifo. Los cambios, que en Melanesia
habrian diferenciado a un pueblo de sus vecinos, que en
Polinesia habrian sido negados y reducidos, y que en una
cultura consagrada a la idea de cambio y progreso habrian
sido encarados como innovaciones auténticas, dichos cam-
bios, repetimos, ean interpretados en Bali slo como modas
cambiantes dentro de un mundo reiterativo y esencialmente
inmutable en el cual los nifios volvian a nacer dentro de sus
propias familias para tener una vida feliz o infeliz.
Los balineses cuentan con una historia extensa, fecunda
y muy diversificada de difusién, inmigracién y comercio, y
sin embargo su cultura continué siendo postfigurativa hasta
Ja Segunda Guerra Mundial en la misma medida en que Jo
era la de los primitivos arapesh. Las ceremonias de la vide
y la muerte y cl matrimonio repetfan el mismo tema. El
arama ceremonial que describia Ia lucha entre cl dragén,
simbolo de ta vida y el ritual, y Ta bruja, paradigma de la
mucrte y el lemor, era representado mientras las madres
EL PASADO
45
interpretaban ancestrales juego:
in rales juegos de
fios que acunaban en sus braces |
Provocacién con los nic
La bruja Hevaba el patio
sentimiento de intempora-
entre una generacién y otra,
5 amish*, los dunkards*®, los sikks***
el curso de sus propias yi
sible que desertone Boa pe
exteriormente, un cambio tal en
Y continuidad que se asemeja
dentro de una nueva cultura,
Asi educados, es casi impo-
significa, tanto interior como
el sentimiento de identidad
@ un renacer, un renacer
* Miembros de a
tps sh Amoge, EEG, MY esticta fundada por ot
smbros de una de :
de emp, es sects dé la Church of Bretven (Iglesia
soo Mien! tuna sects monotefsta de la India,
‘Miembros den .(N, del 7
tema eclesiitioe © Pana aed AT que rechaza toda autoridad ss
48 CULTURA ¥ COMPROMISO
Bajo Ia presién del contacto con culturas que no son post-
figurativas, 0 que son simultineamente postfigurativas y
misioneras y que convierten la absorcién en un elemento de
su propia identidad cultural, es posible que los individuos
abandonen su propiz cultura e ingresen en otra. Llevan
consigo Ja conciencia de lo que es la identidad cultural y Ja
idea de que en la nueva cultura se afanarén por lograr la
identidad tal como lo hicieron en la antigua. En muchos
casos se limitan a asignar significados paralelos, hablan el
nuevo lenguaje con la sintaxis del viejo, actéan como si las
viviendas fueran permutables, pero decoran la casa de la
nueva sociedad o ingresan en ella como lo hab.ian hecho
en la vieja. Este es uno de los tipos conocidos de adaptacién
que practican los inmigrantes adultos de una cultura post-
figurativa cuando entran en una sociedad extrafia. Su inte-
gracién interior no cambia: es tan sélida que muchas sim-
ples sustituciones de elementos se pueden ejecutar sin una
pérdida consiguiente de identidad. A muchos inmigrantes
adultos les Hega por fin la hora en que abrigan una acumu-
Iacién de estos elementos permutados.
‘Atin no se sabe si las personas que provienen de una
cultura desprovista de un concepto de trasformacién pue-
den participar en este proceso. Los japoneses que nacieron
en Estados Unidos, que fueron enviados a Japén para
pasar alli largos perfodos de estudio, y que luego volvieron
a su pais natal (nos referimos a los japoneses que recibieron
Ja denominacién de kibei en los dias dificiles de la Segunda
Guerra Maridial) tuvieron pocos conflictos de lealtades
cuando légé el momento de la opcién. Habjan aprendido
que el individuo debe ser leal, pero también que puede
dejar de pertenecer a una sociedad y que la obediencia se
puede comprometer con otra autoridad. E] hecho de que
hubieran sido japoneses leales y reconocidos signifieaba que
podfan convertirse en norteamericanos leales, Su adoctri-
namiento postfigurativo ya contenia la posibilidad de una
trasferencia total a otra sociedad.
En razén de un proceso semejante podemos entender
Jo que debié ser en los tiempos primitivos la vida de las
indias californianas que, como consecuencia de la prolife-
EL PASADO at
racién de las normas antiincestuosas, no podian
matrimonio dentro de las comunidades en que se heblake
su propia lengua y debian ir a pasar sus ‘vidas fntegras,
como extranjeras, en el seno de otro grupo idiomitico, Alli
se desarrollaron, a lo largo de incontables siglos, una lengua
femenina y una lengua masculina... dentro del mismo gra.
po. La expectativa de un contraste entre los idiomas y las
culturas anexas de la madre y el padre se convirtié en un ele.
mento de le cultura en la que nacia el individuo, postfi
gurado en las canciones que interpretaba la abuela.y en
la conversacién de las mujeres cuando éstas estaban colas,
La recién legada a una tribu habia aprendido de su madre
y su abuela que las mujeres hablaban una lengua distinta
de la masculina, y el hombre con el que se casaba habia
aprendido a ofr el idioma de las mujeres y a hablar el de
su propio sexo, Estas circunstancias se incorporaban al elen-
co de ideas bdsicas de toda la serie de pueblos que practi.
caban entre ellos el matrimonio mixto pero que iferian
desde el punto de vista lingiiistico,
_ Asi como las culturas postfigurativas pueden Ievar impli-
cita Ia idea de partir e ingresar en otra cultura, asi también
pueden contener rasgos de educacién que impiden seme.
jante acomodamiento. Ishi, el indio californiano solitario
que fue descubierto en 1911, mientras esperaba la muerte
como itnico sobreviviente de una tribu que habia sido exter.
minada por los blancos, no tenfa ningiin conocimiento previo
que Je permitiera ocupar un puesto integral en el mundo
del hombre blanco.: La identidad que conservaba era la de
un indio yana, que mostraba a los jévenes e impacientes estu.
diantes de antropologia de la Universidad de California
cémo los yanas fabricaban puntas de flecha. Su educacion
temprana y la experiencia lacerante y traumética que corres.
Pondia a ios diez afios que habia vivido ocultindose de los
Tapaces hombres blancos no contenian ningin elemento
ue lo preparara para cambiar su propia afiliaciOn de grupo.
Richard Gould ha estudiado recientemente a los aber.
Benes australianos del desierto, que fueron trasladados desde
&1 propio “pafs’, donde cada palmo de erial era conocido y
estaba imbuide-de un profundo significado, hasta un centro
You might also like
- Plano de AmarilisDocument1 pagePlano de AmarilisBenjamin Caceres Guerra100% (1)
- Alfredo Zulueta - El TenteDocument30 pagesAlfredo Zulueta - El TenteCareliaArcadievnaNo ratings yet
- U03D01.Davis y Moore El Continuo Debate Sobre La IgualdadDocument53 pagesU03D01.Davis y Moore El Continuo Debate Sobre La IgualdadAriel AlvésteguiNo ratings yet
- Beattie, John (1980), Cap. III Otras CulturasDocument10 pagesBeattie, John (1980), Cap. III Otras CulturasAlex50% (2)
- Alvin Gouldner El Futuro de Los Intelectuales y El Ascenso de La Nueva ClaseDocument66 pagesAlvin Gouldner El Futuro de Los Intelectuales y El Ascenso de La Nueva ClaseLuis Alberto Velarde Figueroa100% (1)
- Hall R 1996 Organizaciones. Estructuras Procesos y Resultados. Cap. 5 El Poder y Cap. 6 Las Consecuencias Del PoderDocument15 pagesHall R 1996 Organizaciones. Estructuras Procesos y Resultados. Cap. 5 El Poder y Cap. 6 Las Consecuencias Del PoderyesofNo ratings yet
- Fals Borda - ¿Es Posible Una Sociología de La Liberación¿Document12 pagesFals Borda - ¿Es Posible Una Sociología de La Liberación¿pazca100% (2)
- Sol Tax-Antropologia Accion TraduccionDocument10 pagesSol Tax-Antropologia Accion TraduccionSebastian Carenzo100% (1)
- Trabajo y Capital Monopolista La Degradacion Del Trabajo en El Siglo XX Harry BravermanDocument518 pagesTrabajo y Capital Monopolista La Degradacion Del Trabajo en El Siglo XX Harry BravermanAlfredo Reyes OjedaNo ratings yet
- Lib - TEJERA, Héctor (1999) La Antropología PDFDocument32 pagesLib - TEJERA, Héctor (1999) La Antropología PDFJosé Manuel Martín PérezNo ratings yet
- Ferrarotti La Historia y Lo CotidianoDocument8 pagesFerrarotti La Historia y Lo CotidianoGala Huilén AgueroNo ratings yet
- El Lenguaje SilenciosoDocument12 pagesEl Lenguaje SilenciosoMarianNo ratings yet
- Oxchuc, ChiapasDocument32 pagesOxchuc, ChiapasMA MGNo ratings yet
- Programa Estructuralismo ENAH 2016Document5 pagesPrograma Estructuralismo ENAH 2016Vladi LNo ratings yet
- Un Etnografía de La EtnografíaDocument99 pagesUn Etnografía de La EtnografíaAlejandra Yañez MarcanoNo ratings yet
- Anomia, Extrañamiento y Desarraigo en La Literatura Del Siglo XXDocument20 pagesAnomia, Extrañamiento y Desarraigo en La Literatura Del Siglo XXWilliam EspinozaNo ratings yet
- Trinchero Antropologia EconomicaDocument78 pagesTrinchero Antropologia EconomicaanapaulaempaconaNo ratings yet
- Hidalgo. La Historia Como Drama SocialDocument21 pagesHidalgo. La Historia Como Drama SocialHaalk AbNo ratings yet
- Cultura Educacion y Curriculum LacasaDocument21 pagesCultura Educacion y Curriculum LacasakamilaralaraNo ratings yet
- La Enseñanza Agrícola y La Dominación Simbólica Del CampesinadoDocument15 pagesLa Enseñanza Agrícola y La Dominación Simbólica Del Campesinadofrancijos100% (1)
- Beaucage P (2017) - Antropología Crítica, Antropología Compartida y AutoetnografíaDocument12 pagesBeaucage P (2017) - Antropología Crítica, Antropología Compartida y Autoetnografíabruma_riosNo ratings yet
- Silabo SimbolismoDocument9 pagesSilabo Simbolismojonathan navas paima100% (1)
- La Sociedad Folk - Robert RedfieldDocument21 pagesLa Sociedad Folk - Robert RedfieldClau Siu100% (1)
- Georges Duby - A Propósito Del Llamado Amor CortésDocument4 pagesGeorges Duby - A Propósito Del Llamado Amor CortéslenguahcNo ratings yet
- Roxana Morduchowicz (Los Jovenes y Las Pantallas) 1-22Document57 pagesRoxana Morduchowicz (Los Jovenes y Las Pantallas) 1-22Laysmara Carneiro EdoardoNo ratings yet
- Granovetter. 1985. Acción Económica y Estructura Social El Problema Del ArraigoDocument20 pagesGranovetter. 1985. Acción Económica y Estructura Social El Problema Del Arraigodesencajada67% (3)
- Parkin - Marxismo y Teoría de Clases (Caps 4, 5 y 6)Document50 pagesParkin - Marxismo y Teoría de Clases (Caps 4, 5 y 6)andresote33No ratings yet
- Galindo Jesus - Entre La Exterioridad Y La Interioridad - Apuntes para Una Metodologia CualitativaDocument75 pagesGalindo Jesus - Entre La Exterioridad Y La Interioridad - Apuntes para Una Metodologia CualitativaMarcelo Fernandez GomezNo ratings yet
- Sanmartin Jose - Estudios Sobre Sociedad Y TecnologiaDocument166 pagesSanmartin Jose - Estudios Sobre Sociedad Y Tecnologiamarvicace100% (3)
- Angres Fabregas. El Concepto de Region en La Literatura AntropologicaDocument13 pagesAngres Fabregas. El Concepto de Region en La Literatura AntropologicaMagaCienfueguera100% (1)
- Castro-Gómez. El Lado Oscuro de La Época ClásicaDocument18 pagesCastro-Gómez. El Lado Oscuro de La Época ClásicamjohannakNo ratings yet
- La Educacion, Puerta de La CulturaDocument14 pagesLa Educacion, Puerta de La CulturaTania Graciano Graciano0% (1)
- Interaccionismo Simbólico H MeadDocument29 pagesInteraccionismo Simbólico H MeadOmetochtli Scl100% (5)
- Max Weber - Sobre La Teoria de Las Ciencias SocialesDocument11 pagesMax Weber - Sobre La Teoria de Las Ciencias SocialesNair Rinero100% (1)
- Marcus & Fisher - La Antropología Como Crítica Cultural pp.169-202 (Conflicto Con La Codificación Unicode)Document20 pagesMarcus & Fisher - La Antropología Como Crítica Cultural pp.169-202 (Conflicto Con La Codificación Unicode)Felipe Ascencio100% (1)
- Weber - Conceptos Sociologicos FundamentalesDocument3 pagesWeber - Conceptos Sociologicos FundamentalescmquerolNo ratings yet
- Hombre y Cultura La Obra de Bronislaw MalinowskiDocument38 pagesHombre y Cultura La Obra de Bronislaw MalinowskiVicios Petrozza67% (3)
- El Comadrazgo y La Circulación de AyudaDocument17 pagesEl Comadrazgo y La Circulación de AyudaLIVIAGANo ratings yet
- Baer - La Memoria SocialDocument22 pagesBaer - La Memoria SocialAlex SGNo ratings yet
- Kornblit - Metodologias Cualitativas en Ciencias SocialesDocument6 pagesKornblit - Metodologias Cualitativas en Ciencias SocialesJulianLMGNo ratings yet
- Thomas William y Znaniecki Florian El Campesino Polaco en Europa y America (Selección)Document97 pagesThomas William y Znaniecki Florian El Campesino Polaco en Europa y America (Selección)Pablo Iolli100% (1)
- Dramas Sociales y Metaforas Rit - TURNER, VictorDocument32 pagesDramas Sociales y Metaforas Rit - TURNER, VictornamelessvampNo ratings yet
- Esquemas CulturalesDocument16 pagesEsquemas CulturalesMiriam Gutierrez RNo ratings yet
- Kuper Ascenso y Caida de La Sociedad Primitiva PDFDocument11 pagesKuper Ascenso y Caida de La Sociedad Primitiva PDFMariano MeloneNo ratings yet
- Ver más allá de la coyuntura: Producción de conocimiento y proyectos de sociedadFrom EverandVer más allá de la coyuntura: Producción de conocimiento y proyectos de sociedadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Dominación y contienda: Seis estudios de pugnas y transformaciones (1910-2010)From EverandDominación y contienda: Seis estudios de pugnas y transformaciones (1910-2010)No ratings yet
- P-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaDocument1 pageP-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaJoe NuñezNo ratings yet
- A Tu Amparo y ProteccionDocument1 pageA Tu Amparo y ProteccionWilson Andres CastañedaNo ratings yet
- Mapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaDocument1 pageMapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaSteveNo ratings yet
- Segunda Guerra MundialDocument11 pagesSegunda Guerra Mundialmariasil971No ratings yet
- Dermatoses OcupacionaisDocument1 pageDermatoses OcupacionaisWelson MikaelNo ratings yet
- Planta BajaDocument1 pagePlanta BajarimendarogmailcomNo ratings yet
- Ortodoncia Denticion MixtaDocument67 pagesOrtodoncia Denticion Mixtaortodoncia 201867% (3)
- Alto-Mi Linda MusicaDocument2 pagesAlto-Mi Linda MusicaAna Carolina MedinaNo ratings yet
- Plano Mdlo - Base Catastro 2019Document1 pagePlano Mdlo - Base Catastro 2019Cristhian Cliff Cornejo CarrilloNo ratings yet
- LA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en SibDocument1 pageLA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en Sibleydi violetaNo ratings yet
- C KashaaraDocument20 pagesC KashaaraBeatriz BatistaNo ratings yet
- 3-Inicial Señor de Los MilagrosDocument1 page3-Inicial Señor de Los Milagrosjulio cesar chambilla castilloNo ratings yet