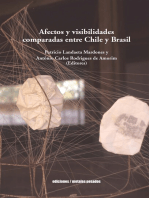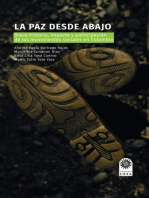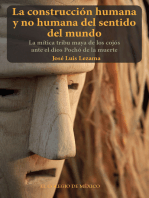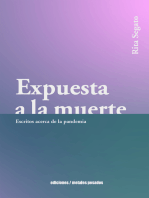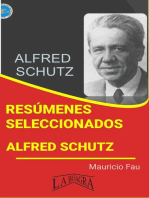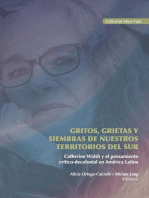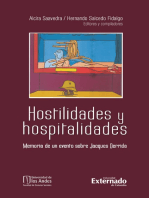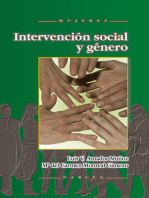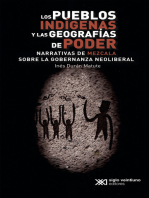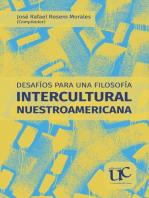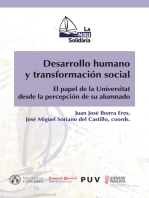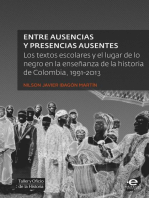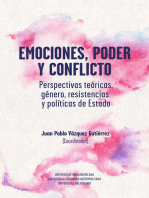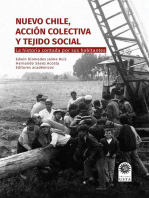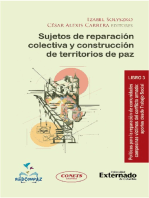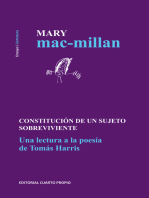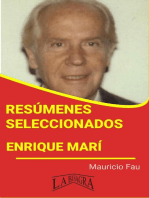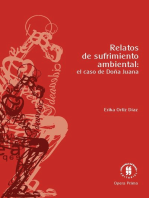Professional Documents
Culture Documents
Burdie467ahfi PDF
Burdie467ahfi PDF
Uploaded by
Sebastian Sepulveda Catalan0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views24 pagesOriginal Title
Burdie467ahfi.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views24 pagesBurdie467ahfi PDF
Burdie467ahfi PDF
Uploaded by
Sebastian Sepulveda CatalanCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 24
en un uropismo iresponsable, que con frecuencia carece de otro
fin y efecto que el de proporcionar la euforia pasajera de las her-
imosas esperanzas humanistas, casi siempre tan breve como la ado-
lescencia, y que tiene efectos tan funestos en Ia vida de la investi-
gacidn como en la vida politica, hay que volver, crco, a una visi
“ctealista» de los universos donde se engendra lo universal.
nos, como podtfamos estar tentados de hacer, a conferir a lo uni-
versal el status de «idea reguladora», apta para sugerir principios
de acci6n, significaria olvidar que hay universos donde se convier-
te en principio «constitutivo», inmanente, de tegulacién, como el
campo cientifica y, en menor medida, el burocrético y el juridico,
Y que, més generalmente, en cuanto se expresan y se proclaman
oficialmente unos principios que aspiran a la validez universal (los
de la democracia, por ejemplo), ya no hay situacién social donde
no puedan emplearse, por lo menos como armas simbélicas en las
luchas de inteeés 0 como instrumentos de eritica por quienes es-
dn interesados cn la verdad o la virtud (como, actualmente, quie-
rics, en particular en el seno de la pequeita nobleza de Estado, tie-
ren intereses en los logros universales asociados al Estado 0 al
derecho).
“Todo lo que acabamos de exponer se aplica de manera priori-
taria al Estado, que, como todos los logeos histéricos vinculados a
la historia més o menos autdnoma de los campos escolésticos, se
caraetetiza por una profunda ambigtiedad: puede ser desctito y
tratado a un mismo tiempo como transmisor, relativamente auté-
homo, sin duda, de unos poderes econémicos y politicos poco
preocupacios por los incereses universales, y como una instancia
neutral que, por el hecho de conservas, en su propia estructura, las
hhuellas de las luchas anteriores cuyos logras registra y garantiza, es
capaa de ejercer una especie de arbitraje, siempre un poco sesgado,
sin duda, pero menos desfavorable, en definitiva, para los intereses
de los dominados, y para lo que cabe llamar la justicia, que lo que
exaltan, enarbolande la falsa bandera de la libertad y el liberalis-
‘mo, los partidarios de dejar que las cosas sigan su curso, es decir,
del ejercicio brutal y tirdnico de Ia fuerza econdmica,
168
4. El conocimiento por cuerpos
Se plantea la cuestién del sujeto debido a la propia existencia
de las ciencias que toman como objeto lo que sucle llamarse el
esujetor, ese objeto para el que hay objetos, ciencias que implican,
precisamente por ello, unos presupuestos filosdficos opuestos por
completo a los que propugnan las «filosofias del sujeto. Siempre
hhabré, incluso entre los especialistas en las ciencias sociales, quien
niegue el derecho de objetivar otro sujeto, de producir su verdad
objetiva. ¥ serfa ingenuo creer que quepa tranquilizer a los parti-
darios de los derechos sagrados de la subjetividad dando garancfas
de cientificidad y haciendo observar que los asettos de las ciencias
sociales, que se basan en una labor especifica, provista de métodos
€ instrumentos especialmente elaborados, y sometida al control
colectivo, no tienen nada en comtin con los veredictos perentorios
de Ia existencia cotidiana, basados en una intuicién parcial e inte-
resada, habladurfas, insultos, calumnias, rumores, halagos, que
son moneda cortiente hasta en la vida intelectual. Muy al contra-
rio. Es la propia intencién cientifica lo que se rechaza como una
intomisién insoportable, una usurpacién tirénica del derecho im-
presctiptible a decir la verdad que todo «creador» reivindica por
definicién para s{ ~sobre todo, cuando el objeto no es otro que cl,
en su singularidad de ser irreemplazable, o sus semejantes (como
:muestran los gritos surgidos de la solidaridad herida que provoca
‘cualquier intento de someter a escritores, artistas 0 filésofos a la
investigacién cientifica en su forma corriente). En determinadas
regiones de! mundo intelectual, puede incluso suceder que quic-
71
nes se mucstran més preocupados por Ja dimensién espiritual de
la persona», tal vez porque confunden los procesos merédicos de
la objetivacién con las estrategias revéricas de la polémica, el pan-
fleto o, peor atin, la difamacién o [a calurnnia, no dudan en consi-
derar los enuunciados del sociélogo como «denuncias» que se creen,
cen el derecho y el deber de denunciar, 0 como juicios que ponen
de manifiesto una pretensién propiamente diabdlica de usur-
par un poder divino y convertr el juicio de la ciencia en el juicio
final
De hecho, aunque algunos a veces lo olviden y se dejen llevar
por las facilidades del proceso retrospectivo, los historiadotes 0 los
socidlogos sélo pretenden establecer unos principios de explica-
cién y comprensién universales, vilidos para cualquier «sujeto»,
incluso, evidentemente, pata quien los enuncia, quien no puede
ignorar que podrd ser sometido 2 la critica en nombre de esos
principios: expresiones de la Iégica de un campo sometido a la
dialéctica impersonal de la demostracién y la refuracién, sus expo;
siciones siempre cstarin sujetas a la critica de los competidores
y la prucba de lo real, y, cuando se aplican a los propios mun-
dos cientificos, todo el movimiento del peusau
realiza gracias a cllas, en este retorno sobre s{ mismo y por medio
ded.
Dicho lo cual, soy perfectamente consciente de que el propio
propésito de definir objetivamente, mediante categoremas por
fuerza categéricos, y, peor atin, de explicar, y explicar genética-
‘mente, aunque sea con todas las prudencias mecodolégicas y l6gi-
cas del razonamiento y el lenguaje probabilistas (por desgracia,
‘con frecuencia muy mal comprendido), est condenado a parecer
especialmente escandaloso cuando se aplica a los mundos escolis-
ticos, es decir, a unas personas que se sienten fundadas por su sta-
‘tus més para afundar» que para ser fundadas, més para objetivar
{que para ser someridas a la objetivacién, y que no ven razén algu-
na para delegar lo que perciben como un poder discrecional de
vida y muerte simbélicas (que, por lo dems, les parece normal
ejercer, de modo cotidiano, sin las cautelas que proporcions la dis-
ciplina cientifica). Se comprende que los fildsofos siempre hayan
«estado en los puestos de vanguardia en el combate contra la ambi-
wo ciemtifico se
172
cién cientifica de explicar, cuando se trata del chombres, y hayan
limitado las wciencias del hombres, segiin la vieja distincién de
Dilchey, a la xcomprensién», més comprensiva, en apariencia, con
sulibertad y su singularidad, o la ehermenéutica», que, por las tra-
diciones vinculadas a sus origenes religiosos, se adapta mejor al es-
tudio de los textos sagrados de la produccién escobistica.'
ara salir de este debate interminable, basta con adoptar como
punto de partida una constatacién paraddjica, condensada en una
hermosa formula pascaliana, que lleva mis allf de la alternaciva
centre objetivismo y subjetivisme: «[...] por el espacio, el universo
me comprende y me absorbe como un punto; por el pensamiento,
yo lo comprendo.s* El mundo me comprende, me incluye como
tuna cosa entre las cosas, pero, cosa para la que hay cosas, un mun-
do, comprendo este mundo; y ello, hay que afiadit, porgue me
abarca y me comprende: en efecto, mediante esta inclusién mate-
rial -a menudo inadvertida o rechazada~ y lo que trac como coro-
lario, es decis, la incorporacién de las estructuras sociales en forma
de estructuras de disposicién, de posibilidades objetivas en for-
ma de expectativas y anticipaciones, adquicro un conocimiento y
un dominio précticos del ecpacio cireundante (sé confusamente lo
aque depende y lo que no depende de mf, lo que tes» 0 «no es para
ini», 0 «no es para personas como yor, lo que ¢s «razonable» para
mf hacer, esperar, pedir). Pero sélo puedo comprender esta com-
prensién prdctica si comprendo lo que la define propiamente, por
oposicién a la comprensién consciente, cientifica, y las condicio-
nes (ligadas a unas posiciones en el espacio social) de estas dos for-
mas de comprensién,
E| lector habré comprendido que he ampliado técitamente la
nocién de espacio para hacer caber en ella, ademds del fisico, en el
que picnsa Pascal, lo que yo llamo el espacio social, sede de la coe-
xistencia de posiciones sociales, de puntos mutuamente exclusivos
que, para sus ocupantes, originan punwos de vista. El «yo» que
comprende en ka practica el espacio fisico y el espacio social (suje-
to del verbo comprendes, no es necesariamente un «sujetor en el
sentido de las filosofias de la conciencia, sino mds bien un habi-
tus, un sistema de disposiciones) est comprendido, en un sentido
completamente distinto, es decis, englobado, inscrito, implicado,
173
en este espacio: ocupa en él una posicién, de la que sabemos (me-
diante el andlisis estadistico de las corzelaciones empfticas) que ha-
birualmente esté asociada a ciertas comas de posicién (opiniones,
represcntaciones, juicios, etcétera) acerca del mundo fisico y el
social.
‘De esta relacidn paraddjica de doble inclusién pueden dedu
cirse todas las paradojas que Pascal reunia bajo el epigrafe de la
miseria y la grandeza, y sobre Jas cuales deberfan meditar quienes
siguen presos de la alternaciva escolar entre determinismo y liber-
tad determinado (serie! hombe pus conacer ss deer
naciones (grandeza) y esforzarse por superarlas. Paradojas que se
originan ae mee neunen nena s
que es miserable, Es, pues, miserable, porque lo es; pero es gran-
de, porque lo sabe.» ¥ atin dice mas: «{.,.] la debilidad del hom-
bre es més evidente en quienes no saben que son débiles que en
quienes lo saben.»' En efecto, no cabe, sin duda, esperar grandeza,
por lo menos cuando se trata del pensamiento, si no es del cono-
cimiento de la «miseriaw. Y, tal vez, segein la misma dialéctica, fpi-
camente pascaliana, de la inversiOn del pro y el contra, a sociolo-
fa, forma de pensamiento denostada por los «pensadores» porque
abte el acceso al conocimiento de las determinaciones sociales que
ppesan sobre ellos y, por lo canto, sobre su pensamiento, esté capa
citada para offecerles, mejor que las ruptutas de apariencia radical
‘que, a menudo, dejan las cosas como estaban, la posibilidad de es-
capar de una de las formas ms comunes de la miseria y la debili-
dad a las que la ignorancia o cl altivo rechazo del saber condenan
tan @ menudo al pensamiento.
«ANALYSIS SITUS»
En tanto que cuerpo y que individuo bioldgico, estoy, con el
mismo ticulo que las cosas, situado en un lugar y ocupo un sitio
cen los espacios fisico y social. No estoy diapas, sin lugar, como de-
cfa Platén de Sécrates, © «sin ataduras ni rafcess como dice, un
poco a la ligera, quien es considerado a veces uno de los fundado-
res de la sociologia de los intelectuales, Karl Mannheim. Tampoco
174
estoy dotado, como en los cuentos, de la ubicuidad fisca y social
(Con la que sofiaba Flaubert) que me permitirfa hallarme en varios
lugares y varias épocas a la vez, ocupar simulténeamente varias
posiciones, fisicas y sociales. (El lugar, edpos, puede definirse ab-
soluramente como el espacio donde una cosa 0 un agente «tiene
lugar, existe, en una palabra, como localizacién o, relacionalmen-
te, topolégicamente, como una posicién, un rango dentro de un
orden.)
La idea dé individuo separado se basa, de forma absolutamen-
te paraddjica, en la aprehensi6n ingenua de lo que, como dice
Heidegger en una leccién de 1934, «es percibido de nosotros des-
de fuctan, y «sc puede coger y es sélido», es decir, el cuerpo: «Nada
nos resulta mds familiar que la impresién de que el hombre es un
set vivo individual entre otros y que la piel es su limite, que su ¢s-
pacio mental os le sede de las experiencias, que tiene experiencias
del mismo modo que tiene estémago y que esté sometido a in-
fluencias divetsas a las que, por su parte, respondew Este materia-
lismo espontineo, el mas ingenuo, el que, como en Platén, sélo
quiere conocer lo que puede ser tocado wcon ambas manos» (das
Handgreifliche, como dice Heidegger), podria explicar la tenden-
cia al fisicalismo que, al tratar el cuerpo como una cosa que se
puede medi, peser, contat, pretende transformar la ciencia del
hombre», como cierta demografla, en ciencia de la naturaleza.
Pero también podria explicat, més paraddjicamente, a la ver. la
creencia epersonalista» en la unicidad de la persona, fundamento
dela oposicién, cientificamente devastadora, entze individuo y s0-
ciedad, y la propensién al «mentalismo», que es incorporado a la
teorfa huserliana de la intencionalidad como noesis, acto de con-
ciencia, que contiene noemas, contenidos de concicacia.
(Que el personalismo sea el principal obstéculo a la construc-
cin de una visién cientifica del ser hursano y uno de los focos de
la resistencia, pretérita y presente, a la imposicién de una visiSn
de esta indole, se debe, sin duda, a que es un compendio de todos
los prejuicios tedricos -mentalismo, espiritualismo, individualis-
‘mo, etcérera- de la filosofia espontinea mds comtin, por lo me-
nos, en las sociedades de cradicién cristiana, y, en especial, en las
regiones mis favorecidas de estas sociedades. Y también a que
175
cuenta con la complicidad inmediata de todos los que, empefia-
dos en pensarse como ucreadores» tinicos de singularidad, estén
sicmpre dispuestos a entonar nuevas variaciones sobre la antigua
melopea conservadora de lo cerrado y lo abierto, el conformismo
y el anticonformismo, o a reinventar, sin saberlo, la oposicién, ela-
borada por Bergson contra Durkheim, entre las «drdenes impues-
tas por unas exigencias sociales impersonates y los «llamamientos
hechos a la conciencia de cada uno por detetminadas personas»,
santos, genios, héroes2 Dirigidos desde un principio, a menudo a
costa de mutilaciones indiscutiblemente cientificistas, concra la vi-
sin religiosa del mundo, las ciencias sociales han llegado a consti-
tuirse en baluarte central del campo de las Luces ~en particulas,
con ka sociologia de la religidn, nticleo central del propésito dur-
cheimiano y de las reticencias que ha suscitado— en la lucha poli-
tico-religiosa a propésito de la visi6n del chombre» y su destino. Y
la mayor parce de las polémicas en las que periddicamente se en-
zarzan no hacen mas que extender a la vida intelectual fa Idgica de
Jas luchas politicas. Por este motivo surgen en ellas todos los temas
de las viejas luchas en las que se enzarzaron, en el siglo pasado, los
cscritores, los Barrts, Péguy 0 Maurras, pero también Bergson, ©
Jos jovenes reaccionarios airados, como Agathon, seudénimo de
Henri Massis y Alfred de Tarde, contra el «cientificismo» de Taine
y Renan y la «Nueva Sorbona» de Durkheim y Seignobos.é Basta-
rfa con cambiar los apellidos para que esa incombustible cantinela
sobre el determinismo y la libertad, sobre la irreductibilidad del
genio creador a cualquier explicaci6n de tipo sociolégico, o aquel
grito del alma de Claudel ~«Por fin salia del mundo repugnante
de un Taine o un Renan, de esos horribles mecanismos goberna-
dos por leyes inflexibles que, para colmo, se pueden conocer y
aprender’, pudieran ser atribuidos a uno u otto de quienes, hoy
en dia, se etigen en defensores de los derechos del hombre o en
profetas inspitados del wretorno al sujetor.)
La visién «mentalista», que es inseparable de la ereencia en el
dualismo del alma y el cuerpo, el espiritu y la materia, se funda-
‘menta en un punto de vista casi anatémico y, por lo tanto, tipica-
mente escolistico, sobre el cuerpo como exterioridad. (Del mismo
modo guc la visidn perspectiva se encarnaba en la camera obscura
176
de la Dioporique carcesiana, esve punto de vista se materializa, en
cierto modo, en el anfiteatro circular, dispuesto alrededor de una
mesa de diseccién para las clases de anatomia, que se puede visi-
car en la Universidad de Uppsala.) «Un hombre es un agentes,
cescribié Pascal, «pero zsi se lo anatomiza, sera ese agente la cabeza,
el coraxbn, las venas, cada vena, un troz0 de vena, la sangre, cada
humor de la sangre?» Este cuerpo-cosa, conocido desde fuera como
mera mecénica, cuyo limite es el cadéver que se va a diseccionat,
desguace mecanicista, o el crdneo de érbitas vactas de las vanida-
des picxdricas, y que se opone al cuerpo habitado y elvidad, seni-
do desde el interior como apertura, impulso, tensidn o deseo, y
también como eficiencia, connivencia y familiaridad, es fruco de
Ja extensién al cuerpo de una relacién de espectador con el mun-
do, El intelectualismo, esa teorla del conocimiento de espectador
escolistico, tiene asi que plantear al cuerpo, 0 a propésito del
cuerpo, unos problemas de conocimiento, como los fildsofos car-
tesianos que, sintiéndose en Ia imposibilidad de dar cuenta de la
cficacia ¢jercida sobre el cuerpo, de tener un conocimiento inte-
lectual de la accién corporal, se ven obligados a atribuir la accién
humana a una intervencién divinas y la dificultad crece con el len
guaje: cada acto de lenguaje, en tanto que sentido incorporal ex-
presado mediante sonidos materiales, constituye un auténtico mi-
Jagro, una especie de transubstanciacién.
Por otra patte, la evidencia del cuerpo aislado, distinguido, es
lo que impide tomar nota del hecho de que este cuerpo funciona
indiscutiblemente como un principio de individuacién (en la me-
dida en que localiza en el tiempo y el espacio, separa, afsla, etcéte-
12), ratificado y fortalecido por la definicién juridica de! individuo
en tanto que ser abstracto intercambiable, sin cualidades, es tam-
bign, en tanto que agente real, es decir, en tanto que habitus, con
su historia, sus propiedades incorporadas, un principio de «colec-
ivizaciSn» (Vergesellchaftung), como dice Hegel: al tener la pro-
piedad (biolégica) de estar abierto al mundo y, por lo tanto,
expuesto al mundo y, en consecuencia, susceptible de ser condi-
cionado por el mundo, moldeado por las condiciones materiales y
clturales de existencia en las que est colocado desde el origen, se
halla sometido a un proceso de socializacién cuyo fruto es la pro-
77
ia_individualizacién, ya que la singularidad del «yon se forja en
Les celaciones sociales y por medio de ella. (Se podria habla,
como hace P. F. Strawson, pero en un sentido que cal vez no sea
exactamente el suyo, de «subjetivismo colectivistay-)”
EL ESPACIO SOCIAL
Mientras que el espacio fisico se define, segiin Strawson,* por
Ja exterioridad reciproca de las posiciones (otra manera de deno-
rminar «el orden de las coexistencias», del que hablaba Leibniz), el
espacio social se define por Ia exclusién mutua, o la distincién, de
las posiciones que lo constiruyen, es decir, como estructura de
yuxtaposicin de posiciones sociales (a st vez definidas, segiin ve-
remos, como posiciones en la estructura de la distribucién de las
diferentes especies de capital). Los agentes sociales, y también las
cosas, en la medida en que los agentes se apropian de ellas y, por
Jo tanto, las constituyen como propiedades, estén situados en un
lugar del espacio social, lugar distinto y distintivo que puede ca-
ractetizarse por la posicién relativa que ocupa en relacién con los
otros lugares (por encima, por debajo, en situacién intermedia, et-
cétera) y por la distancia (Ilamada 2 veces «respetuosa»: ¢ longin-
uo reverentia) que lo separa de ellos. Por ello, son susceptibles de
tun anabsis situs, de una copologla social (aquello precisamente
que constitufa el objeto de mi obra ticulada La Distinction, *y que
esté muy alejado, como vemos, de la interpretacién poco com-
prensiva que, aunque se desmienta de antemano, se ha dado a me-
nudo a ese libro, a partis, sin duda, del mero titulo, y segiin la cual
Je busqueda de la distineién sexfa el principio de todos los com-
portamientos humanos). é
El espacio social tiende a reproducirse, de manera més 0 me-
nos deformada, en cl espacio fisico, en forma de una determinada
combinacidn de los agentes y las propiedades. De lo que resulta
+ Versién casellana: La distinc, ead. de Marfa del Carmen Ruiz de El-
‘Taurus, Madeid, 1991. (N. del 7)
178
que todas las divisiones y las distinciones de! espacio social (arti-
balabajo, izquierda/derecha, etcétera) se expresan real y simbdlica-
mente en el espacio fisico apropiado como espacio social codifica-
do (pot ejemplo, con la oposicién entre los barrios elegantes, calle
del Faubourg-Saint-Honoré 0 Quinra Avenida, y los bartios po-
poulares y los suburbios). Este espacio se define por la correspon-
dencia, més o menos estrecha, entre un orden determinado de
coexistencia (0 de distribucién) de los agentes y un orden deter-
sminado de coexiscencia (0 de distribucién) de las propiedades. Por
Jo tanto, no hay nadie que no esté caracterizado por el {ugar don-
de estd situado de forma m4s 0 menos permanente (no tener «casa
tii hogar» 0 «domicilio fijo» significa catecer de existencia social;
ser ede la alta sociedad» significa ocupar los niveles mds altos del
mundo social). Se caracteriza también por la posicién telativa y,
por lo tanto, por la rareza, generadora de rentas mareriales 0 simbs-
lieas, de sus localizaciones temporales (por ejemplo, los lugares de
honor y las precedencias en todos los protocolos) y, sobre todo,
permanentes (domicilios particular y profesional, sitios reservados,
buenas vistas, exclusivas, prioridades, etcétera). Y, por tiltimo, se
caracieriza por la extensién, por el espacio que ocupa (por dere-
cho) en el espacio gracias a sus propiedades (casas, tietras, etcé-
tera), que son més menos «devoradoras de espacion (space con-
stoning),
LA COMPRENSION
Lo que est comprendido en el mundo es un cuerpo para el
cual hay un mundo, que esté incluido en ef mundo, pero de
acuerdo con un modo de inclusién irreductible a la meta inclu-
sign material y espacial. La illsio es una manera de estar en el
mundo, de estar ocupado por el mundo, que hace que el agente
pueda estar afectado por una cosa muy alejada, o incluso ausence,
pero que forma parce del juego en el que esta implicado, El cuer-
po estd vinculado a un lugar por una relacién directa, de contacto,
que no es mas que una de tantas maneras de relacionarse con el
mundo. El agente esté vinculado a un espacio, el del campo, den-
179
tro del cual la proximidad no se confunde con le proximidad en el
espacio fisico (incluso, aunque, por lo demds, todas las cosas per~
‘manezcan iguales, hay siempre una especie de privilegio préctico
de lo que se percibe directamente). La illusio que constituye el
‘campo como espacio de juego es lo que hace que los pensamien-
tos y las acciones puedan resultar afectados y modificados al mar-
gen de cualquicr contacto fisico ¢ incluso de cualquier interaccién
simbélica, en particular, en la relacién de compreasisn y por me-
dio de ella. El mundo es comprensible, est inmediatamente dota-
do de sentido, porque ef cuerpo, que, gracias a sus sentidos y su
cerebro, tiene la capacidad de estar presente fuera de sf, en el
mundo, y de ser impresionado y modificado de modo duradero
por di, ha estado expuesto largo tiempo (desde su origen) a sus re-
gularidades, Al haber adquirido por ello un sistema de disposicio-
nes sintonizado con esas segularidades, tiende a anticiparlas y esté
capacitado para ello de modo prictico mediante comportamien-
tos que implican un conocimiento por el cuerpo que garantiza una
comprensién prdctica del mundo absolutamente diferente del acto
intencional de desciframiento consciente que suele introducirse en
a Idea de comprensién, Dicho de vu snudu, ef agente tiene una
comprensién inmediaca del mundo familiar porque las estructuras
ccognitivas que pone en funcionamiento son el producto de la in-
conporacién de las estructuras del mundo en el que acta, porque
Jos instrumentos de elaboracién que emplea para conocer el mun-
do estén claborados por el mundo, Estos principios pricticos de
corganizacién de lo dado se elaboran a partir de la experiencia de
situacfones encontradas a menudo y son susceptibles de ser revisa-
dos y rechazados en caso de fracaso reiterado.
(No ignoro la eritica, ritual y, por lo canto, ideal para facilitar
grandes beneficios simbélicos a cambio de un bajo coste de refle-
xién, de los conceptos relacionados con las «disposiciones». Pero,
cen el caso particular de la antropologfa, no se ve cémo se podria,
sin negat la evidencia de los hechos, evitar tener que recurtit a es-
tas nociones: hablar de disposicién significa, lisa y lanamente, to-
mar nota de una predisposiciéa natural de los cuerpos humanos,
la tinica, segtin Hume -de acuerdo con Ia lectura de Deleuze-,?
que una antropologfa rigurosa escé autorizada a presuponer, la
)
180
condicionabilidad como capacidad natural de adquirir capacidades
nno naturales, arbicrarias. Negar la existencia de disposiciones ad-
quiridas significa, hablando de seres vivos, negar la existencia del
aprendizaje como transformacién selectiva y duradera del cuerpo
que se lleva a cabo por reforzamiento 0 debilitamiento de las co-
nexiones sindpticas.)
Para comprender la comprensién préctica hay que situarse
ims alld de la alternativa de la cosa y la conciencia, el materi
‘mo mecanicista y el idealismo constructivista; és decir, con mayor
exactitud, hay que despojarse del mentalismo y del incelectuali
mo que inducen a coneebir la relacién préccica con el mundo
como una «percepcién» y esta percepcién como una «sintesis
mental, y ello sin ignoras, por lo demés, la labor préctica de ela-
boracién que, como observa Jacques Bouveresse, epone en funcio-
namiento formas de organizacién no conceptuales»"! y que nada
deben a la intervencién del lengua.
En otras palabras, hay que elaborar una teorfa macerialista ca-
paz. de rescatar del idealismo, siguiendo el deseo que expresaba
Marx en las Thesen tiber Feuerbach, wel aspecto activo del conoci-
mienco préctico que ka uadiciGn inatetialiota ha deja en su por
der, Esta es, precisamente, la funcién de la nocién de habitus, que
resticuye a la gente un poder generador y unificador, elaborador y
clasificador, y le recuerda al mismo tiempo que esa capacidad de
celaborar la realidad social, a su vez socialmente elaborada, no es la
de un sujeto trascendente, sino la de un cuerpo socializado, que
invierte en la practica de los principios organizadores socialmente
claborados y adquiridos en el decurso de una experiencia social si
tuada y fechada.
DIGRESION SOBRE LA CEGUERA ESCOLASTICA,
Que rodas estas cosas tan sencillas sean, en definisiva, tan diff-
cies de pensar se debe, en primer lugar, a que los errores descar-
tados, que habsfa que recordar en cada fase del anafisis, van por
pares (slo nos libramos del mecanicismo gracias @ un constructi-
vismo sobre el cual pesa la amenaza inmediata de caer en el idea-
181
lismo), y a que las tesis opuestas, que hay que tecusar, siempre es-
tin dispuestas a renacer de sus cenizas, resucitadas por los intere-
ses pokmicos, porque cotresponden 2 posiciones opuestas en el
campo cientifico y el espacio social; tambien se debe, en parte, a
aque estamos dominados por una larga tradicién te6rica sostenida
y reactivada de modo permanente por la situacidn escoléstica, que
se perpetia mediante una mezcla de reinvencién y reiterdci6n y,
en lo esencial, no es més que una laboriosa teotizacién de la «filo-
sofia» semicientifica de la accién. Veinte siglos de difuso placoni
mo y lectutas cristianizadas del Fedén inclinan a considerat el
‘cuerpo no como un instrumento del conocimiento, sino como un
obstéeulo para el conocimiento, y a ignorar la especificidad del
conocimiento prictico, warado ora como un mero obstéculo para
el conocimiento, ora como una ciencia que todavia estd en man-
tills
a rafe comtin de las contradicciones y las paradojas que el
pensamiento banalmente escoléstico cree descubrir en una des-
cripcién rigurosa de las légicas précticas no es mas que la Filosofia
dela conciencia que implica, la cual no puede concebir la espon-
taneidad y la cteatividad sin Ja incervencién de una intencién
creadora, la finalidad sin la proyeccidn consciente de fines, a re-
ggularidad al margen de la obediencia 2 unas reglas, la significacién,
en ausencia de intencién significance. Una dificulead suplementa-
ria de esta filosofla es que se apoya en el lenguaje cortiente y sus
gitos gramaticales dispuestos de antemano para la descripcién fi-
nalista, asf como en las formas convencionales de narracién, por
ejemplo, la biograffa, el relaco histérico o la novela, que, en los si-
los xvii y XIX, se identifica, paulatina y completamente, como
‘observa Michel Buror, con la narracién de las aventuras de un in-
dividuo, y que casi siempre adopta la forma de concatenaciones
de sacciones individuales decisivas, precedidas por una delibera-
cin voluntaria, que se devetminan unas a otrasr.?
Ta idea de edeliberacién voluntarias, que ha dado lugar a ran-
tas disertaciones, lleva a suponer que coda decisién concebida
como eleccién tebrica entze posibles teéricos constituidos como
tales supone dos operaciones previas: primero, establecer Ia lista
completa de las elecciones posibles; después, determinar las conse~
_ 182
)
cuencias de las diferentes estrategias y valoraslas comparativamen-
te, Bsta representacién totalmente irrealista de la accién costiente,
que implica de modo més o menos explicito a la teorfa econémica
y se basa en la idea de que toda accién va precedida de un propé-
sito premeditado y explicito, es, sin duda, particularmente tipica
de la visién escoléstica, de este conocimiento que se desconoce
Porque ignora el privilegio que fo inclina a privilegiar el punto de
vista teérico, la contemplacién desinteresada, alejada de las preo-
cupaciones pricticas y, segtin la expresién de Heidegger, «liberacla
de sf misma como estando en el mundo».
HABITUS E INCORPORACION
Una de las fenciones mayores de la nocién de habitus consste
cen descartar dos errores complementatios nacidos de la visidn es-
colistica: por un lado, el mecanicismo, que sostiene que la acciéa
os el efecto mecinico de la coercién por causas externas; por otro
lado, el inalismo, que, en particular con la teotia de ln-accién ra.
ional, sostiene que el agente acta de forma libre, consciente
como dicen algunos uilcarstas, with full understanding. ya que la
accién es fruro de un cileulo de las posibildades y fos benefcios
En contra de ambas ceorias hay que plantear que los agentes socia.
les estén dotados de habitus, incorporados a los cuerpos a través
de las experiencias acumiladas: estos sistemas de esquemas de per.
cepcidn, apreciacién y accién permiten llevar a cabo actos de co-
nocimiento préctico, basados en la identificacién y el reconoci-
riento de los estimulos condicionales, y convencionles a los que
estén dispuestos a reaccionar, as{ como engendrar, sin posicién ex-
plicia de fines ni cilewlo racional de los medios, unas estrategias
adapradas y renovadas sin cesar, pero dentro de los Iimites de las
impsiiones esuctraes de gue son producto y qu les de-
El lenguaje de la estrategia, que nos vemos obligedos a em-
plear para designar ls secuencias de acciones objetivamente dti-
gides hacia un fin que se observan en todos los campos, no debe
llamar a engafo: ls estaxepias mis eficaces, sobre codo en campos
183
dominados por valores de desinterés, son las que, al ser fruto de
disposiciones moldeadas por Ja necesidad inmanente del campo,
ienden a ajustarse esponténcamente, sin propésito expreso ni cél-
culo, a esta necesidad. Lo que significa que el agente no es nunca
del todo el sujeto de sus précticas: mediante las, disposiciones y la
creencia que originan fa implicacién en el juego, todos los presu-
ppuestos consticutivos de la axiomética del campo (la déxa episté-
mica, por ejemplo) se introducen incluso en las intenciones en
apariencia més Iicidas.
El sentido préctico es lo que permite obrar como es debido (és
def, decia Aristételes) sin plantear ni ejecurar un adebe ser» (kan-
tiano), una regla de comportamiento. Las disposiciones que actua-
Jina, maneras de ser resultantes de una modificacién duradera del
cuetpo Hevada a cabo por la educacién, pasan inadvertidas micn-
tras no se convierten en acto, y tampoco entonces, debido a la evi-
dencia de su necesidad y su adapracidn inmediata a Ja situacién
Los esquemas de! habitus, principios de visién y divisién de apli-
cacién muy general que, al ser fruto de la incorporacién de las es-
tructuras y las tendencias del mundo, se ajustan, por lo menos de
fori burda, « Stas, pouniten udapuuse sin cesar a contextos par-
cialmente modificados y claborar la situacién como un conjunto
dotado de sentido, en una operacién prictica de anticipacién casi
corporal de las cendencias inmanentes del campo y los comporta-
mientos engendrados por los habitus isomorfos con los que, como
en un equipo bien conjuntado o una orquesta, estén en comuni-
cacién inmediata porque cspontineamente estén en sintonia con
allos.
(No es infrecuente que los defensores de la weorta de la ac-
cién racionals reivindiquen alternativamente, en un mismo texto,
la visién mecanicista, que esté implicada en el recurso 2 modelos
romados de la fisica, y la visidn finalist, ambas arvaigadas en la al-
ternativa escoldstica de la conciencia pura y el cuerpo-cosa ~pien-
so en Jon Elster que tiene el mérito de decir claramente que
identifica la racionalidad con Ia lucider consciente y considera
cualquier ajuste de los deseos a las posibilidades mediante oscuras
fuerzas psicolégicas como una forma de irracionalidad-); de este
modo puede expicage la racionalidad de ls préctias,indisina-
184
mente, mediante la hipétesis de que los agentés actian bajo la
coercidn directa de causas que el sabio esté en disposicién de de-
sentrafiat, 0 mediante la hipétesis, en apariencia absolutamente
puesta, de que los agentes actiian, por asf decitlo, con conoci-
miento de causa y son capaces de hacer por si mismos lo que el sa-
bio hace en su lugar en la hipétesis mecanicista
Si resulta tan facil pasar de una a otra de estas posiciones
‘opuestas, ello se debe a que el determinismo mecanicista externo,
por las causas, y el determinismo intelectual, por las razones ~del
‘interés bien entendido»-, se unen y se confunden. Lo que varia
«s la propensidn del sabio, calculador casi divino, a atribuir 0 no a
los agentes su conocimiento perfecto de las causas 0 su conciencia
data de las razones. Pata los fundadores de la teorfa utilitarista, en
particular Bentham, cuya obra principal se titula dn Increduction
10 the Principles of Morals and Legislation, la teoria de la cconomta
de fos placetes era explicitamente normativa. En lx rational action
theory tambin lo es, pero se cree positiva: toma un modelo nor-
mativo de fo que el agente debe ser si quiere set racional en el
sentido del sabio~ por una descripeién del principio explicativo
de lo que hace realmente." Elo es inevitable cuando no se quiere
reconocer como principio de las acciones razonables més que la
intencién racional, el propésito ~purpose-, el proyecto, cuando no
se acepta més principio explicativo de las propias acciones que la
explicacién mediante razones o causas que son eficientes en tanto
‘que razones, ya que el interés bien entendido ~y la funcién de uti-
lidad— no es, en rigor, més que el interés de la gence tal como se le
presenta 2 un observador imparcial 0, lo que viene a ser lo mismo,
a un agente que obedezce a unas «preferencias absolutamente pru-
dentese,! es decir, absolutamente informado.
Este interés bien entendido no esta tan lejos, como se ve, del
«interés objetivo» que invoca una tradicién tebrica en apariencia
radicalmente opuesta y que sustenta la idea de «conciencia de cla-
se imputaday —fundamento de la idea, igual de fantasiosa, de «fal-
sa conciencia» tal como la expresa Lukdcs, es decir, elas ideas, los
sentimientos, eteétera, que los hombres, en tna situaciéa determi-
nada, tendrfan si fueran capaces de captar esa situacién en su con-
junto [es decir, desde un punto de vista escoléstico...J, asi como
185
los intereses que se detivan de esa situacién, los cuales conciernen
a la ver ala accién inmediata y a la estructura de la sociedad que
corresponderia a esos intereses». De lo que se deduce que los in-
tereses escolsticos no necesitan ser unos intereses bien entendidos
para ser moneda corriente entre los scholars...)
Podrfamos, haciendo un juego de palabras heideggeriano, de-
cir que la disposicidn es exposicibn. Y ello es as{ porque el cuerpo
est (en grados desiguales) expuesto, puesto en juego, en peligro
en el mundo, enfrentado al riesgo de la emocin, la vulneracibn,
al dolor la muerte, a veces, y, por lo santo, abligado a tomar en
setio al mundo (y no hay cosa mds seria que la emocién, que llega
hasta lo més hondo de los dispositivos orgénicos). Por ello esté en
condiciones de adquirirdisposiciones que también son apertura al
mundo, es decir, a las estructuras mismas del mundo social del
‘que son la forma incoxporada.
La relacién con el mundo es una relacién de presencia en el
mundo, de estar en el mundo, en el sentido de pertenecer al mun-
do, de estar pose(do por él, en la que ni el agente ni el objeco se
plancean como tales. Fl grado en el que se invierte ol cnerpa en
tsca rlacin es, sin duda, uno de los determinances principals del
interés y la atencidn que se implican en él y de la importancia
“mensurable por su dutacién, su intensidad, etoétera~ de las mo-
dificaciones corporales resultantes. (Cosa que olvida la vsién inte-
lectualista, directamente relacionada con el hecho de que los un
‘yers0s escolésticos tratan el cuerpo y todo lo relacionado con él, ys
en particular, la urgencia vinculada con la satisfaccién de las nece-
sidades y le violencia fisica, efectiva o potencial, de tal modo que
cen cierta forma queda fuera de juego.)
‘Aprendemos por el cuerpo. El orden social se inscribe en los
cuerpos a través de esta confrontacién permanente, més 0 menos
ddramética, pero que siempre otorga un lugar destacado a la afeci
vidad y, ms precisamente, a las ransacciones afectivas con el ene
torno social. Evidentemente, sobre todo después de la obra de Mi-
cchel Foucault, e! lector pensaré en la normalizacién ejercida por la
(Giseiplina de las instituciones. Pero no hay que subestimar la pre-
sidn o la opresién, continuas y a menudo inadvertidas, del orden
ordinatio de las cosas, los condicionamientos impusstos por las
186
condiciones materiales de existencia, por las veladas conminacio-
nes y la eviolencia inerten (como dice Sartre) de las estructuras
econémicas y sociales y los mecanismos por medio de los cuales se
reproducen.
Las con: jones sociales mds serias no van dirigidas al inte-
lecto, sino al cuerpo, tratado como un recordatorio, Lo esencial del
aptendizaje de la masculinidad y la feminidad tiende a inscribir la
diferencia entre los sexos en los cuerpos (en particular, mediante
Ja ropa), en forma de maneras de andar, hablar, comportarse, mi-
rat, sentatse, ercétera. ¥ los ritos de institucién no son més que el
limite de todas las acciones explicitas mediante las cuales los gru-
pos se esfuerzan en inculear los limites sociales 0, lo que viene a
ser lo mismo, las clasificaciones sociales (la divisién masculino/
femenino, por ejemplo), en naturalizarlas en forma de dlivisiones
ce los cuerpos, las héxis corporales, las disposiciones, respecto a las
cuales se entiende que son tan duraderas como las inscripciones
indelebles del tatuaje, y los principios de visién y divisién colecti-
vos. Tanto en fa accién pedapégica diaria (xponte derecho», «coge
clenchilla eon la mano detechao) come en los titor de instiucién,
esta accién psicosomédtica se cjerce a menudo mediante la emo-
cidn y el suftimiento, psicolégico o incluso fisico, en particular, el
que se inflige inscribiendo signos distintivos, mutilaciones, escari-
ficaciones 0 tatuajes, en la superficie misma del cuerpo. El frag-
mento de Jn der Straflolonie donde Kafka cuenta que graban en el
cuerpo del transgresor todas las letras de la ley que ha transgredi-
do sradicaliza y lieraliza con una brutalidad grotesca», como su
giere E. L. Santner,” la cruel mnémotécnica a la que, como traté
de mostrar, recurren a menudo los grupos para naturalizat lo arbi-
trario y ~otra intuicién kafkiana (0 pascaliana)~ conferrle de ese
modo la necesidad absurda ¢ insondable que se oculta, sin més
alld, tras las instituciones mis sagradas.
UNA LOGICA EN ACCION
El desconocimiento, o el olvido, de la relacién de inmanencia,
a.un mundo que no se percibe come mundo; como objeto coloca-
187
do ante un sujeto perceptor consciente de si mismo, en tanto que
cexpectéculo o representacién susceptible de ser aprehendido de un
vistazo, constituye, sin duda, la forma elemental, y original, de la
ilusién escoléstica. Fl principio de la comprensién prictica no es
tuna conciencia conocedora (una conciencia trascendente, como
en Husserl, 0 incluso un Darein existencial, como en Heidegger),
sino el sentido préctico del habitus habitado por ef mundo que
habita, pre-acupado por el mundo donde interviene activamente,
cen una relacién inmediata de implicacién, tensidn y atencién, que
labora el mundo y le confiere sentido.
El habicus, manera particular, pero constante, de entablar re-
lacién con el mundo, que implica un conocimiento que permite
anticipar el curso del mundo, se hace inmediatamente presente,
sin distancia objetivadora, al mundo y al porvenir que se anuncia
en (lo que lo distingue de una mens momentanea sin historia).
Expuesto al mundo, aa sensacién, el sentimiento, el suftimiento,
excttera, es decir, implicado en el mundo, empefiado y en juego
en el mundo, el cuerpo (bien) dispuesto respecto al mundo ests,
en la misma medida, orientado hacia el mundo y hacia lo que se
oftece inmediacamente en él a Ia vista, la sensaci6n y el presenti-
micnto; es capaz de dominarlo ofreciéndole una respuesta adapta-
da, de influir en él, de utlizaclo (y no de descfrarlo) como un ins-
trumento que se domina, que se tiene por la mano (segin el
famoso anilisis de Heidegges) y que, jamés considerado como tal,
es traspasado, como si fuera transparente, por la tarea que permie
llevar a cabo y hacia la que esté orientado.
El agente implicado en la préctica conoce el mundo, pero con
tun conocimiento que, como ha mostrado Metleau-Ponty, no se
insraura en la relacién de exterioridad de una conciencia conoce-
dora. Lo comprende, en cierto sentido, demasiado bien, sin dis-
tancia objetivadora, como evidente, precisamente porque se en-
ccucntra inmerso en él, porque forma un cuerpo con él, porque lo
hhabita como si fuera un hébito o un habitat familiar. Se sience
como en casa en el mundo porque el mundo esc4, a su vez, dentro
de él en la forma del habitus, necesidad hecha virtud que implica
una forma de amor de la necesidad, de amor fai
La accién del sentido prictico es una especie de coincidencia
188
necesaria —lo que le confiere la apariencia de la armonfa preesta-
blecida— entre un habitus y un campo (0 una posicién en un cam-
po): quien ha asumido las estructuras del mundo (o de un juego
pparticulat) «se orienta» inmediaramente, sin necesidad de delibe-
rar, y hace surgir, sin siquiera pensarlo, «cosas que hacer» (asuntos,
prigmata) y que hacer «como es debidox, programas de accién
‘que parecen dibujados mediante trazos discontinuos en la situa-
cién, a titulo de potencialidades objetivas, de urgencias, y que
orientan su préctica sin estar constituides en normas o imperati-
vos, claramente perfilados por la conciencia y Ia voluntad y para
cllas. Para estar en condiciones de utilizar un instrumento (u ocu-
par un puesto), y de hacerlo, como suele decirse, félizmente —una
felicidad a la vez subjetiva y objetiva, tan caracterizada pot la efi-
cacia y la soltura de la accibn como por la satisfaccién y la felici-
dac de quien la lleva a cabo-, hay que haberse adapcado a él me-
te un uso prolongado o, a veces, mediance un entrenamiento
metédico, haber adoptado los fines que le son propios, como un
modo de empleo técico; en pocas palabras, haberse dejado usilizas,
incluso instrumentalizat, por el instrumento. Con esta condicién
puede alcanzarse la destreza de la que hablaba Hegel y que hace
que se acierte sin tener que calculas, haciendo exactamente lo que
«3 debido, como es debido y en el momento debido, sin gescos
inttiles, con una economia de esfuerzos y una necesidad a Ia vez
sencidas {ntimamente y perceptibles desde fuera. (Cabe pensar en
lo que Platén describe como orthé déxa, la opinién correcta, edoc-
ta ignorancia» que acierta, sin deberle nada al azat, mediante una
especie de ajuste con la situacién no pensado ni propuesto como
tak: «Gracias a ella», dice, «los hombres de Estado gobiemnan las
ciudades con éxito; en lo que a la ciencia se refiere, en nada difie-
zen de los profetas y los adivinos, pues éstos dicen a menudo la
verdad, pero sin saber de lo que hablan.»)"*
En tanto que es fruto de la incorporacién de un némos, un
principio de visién y divisién consticutivo de un orden social o un
campo, cl habitus engendra précticas inmediatamente ajustadas a
este orden y, por lo tanto, percibidas y valoradas, por quicn las lle-
va.a cabo, y tambign por los demds, como justas, correctas, hdbi-
les, adecuadas, sin ser en modo alguno consecuencia de la obe-
189
diencia 2 un orden en el sentido de imperativo, a und norma oa
Jas reglas del derecho, Fsta intencionalidad prictica, que no obe-
dece a ninguna tesis, que nada tiene en comin con una cagitatio
(0 una noesis) conscientemente orientada hacia un enginatwm (un,
rnoema), arraiga en una manera de mantener y llevar el cuerpo
(una Aéxis), una manera de ser duradera del cuerpo duraderamen-
te modificado que se engendra y se perpetta, sin dejar de transfor-
arse, continuamente (dentro de ciertos limites), en una relaci6n
doble, estructurada y estructuradora, con el entorno. Fl habitus
elabora el mundo mediante una manera concreta de orientarse ha-
cia d, de dirigir hacia él una atencién que, como Ja del atleca que
se concentra, es tensién corporal activa y constructiva hacia“
porvenir inminente (la allodéxia, error que se comete cuando, es-
perando a alguien, se cree reconocerlo en todos los que llegan, da
una idea correcta de esta tensién).
(El conocimiento prictico se exige y es necesario de forma
muy desigual, pero también es suficiente, y se adapta, de forma muy
dlesigual, segtin las situaciones y los Ambitos de actividad. A la
inversa de los mundos escalésticas, alunos universos, como los
del deporte, la miisica o la danza, requieren una implieacién préc~
tica del cuerpo y, por lo tanto, una movilizacién de la sintligen-
Gia» corporal, adecuada para determinar una transformacién, ¢ in-
cluso una inversién, de las jerarquias ordinarias. ¥ habria que
recopilar metédicamente las anotaciones y las observaciones dis-
petsas, en particular en Ia didéctica de esas précticas corporales,
Jos deportes, por supuesto, y, muy especialmente, las artes marcia
les, pero también las actividades teatrales y la préctica de los ins-
trumentos de miisica, que aportarian valiosas contibuciones a
tuna ciencia de esa forma de conocimiento. Los entrenadores
deportivos tratan de encontrar medios eficaces pata hacerse enten-
der por el cuerpo, en las situaciones, que todo el mundo ha ex-
petimentado, en las que se comprende con una comprensién
intelectual el gesto que hay que hacer 0 no hay que hacer, sin ¢s-
tar en condiciones de hacer efectivamente lo que se ha compren-
dido, por no haber alcanzado una verdadera comprensién por el
cuerpo.” Y muchos directores teatrales y cinematogrdficos recu-
rren a précticas pedagSgicas que comparten el hecho de tratar de
190
dexerminar la suspensién de la comprensiéa intelectual y discutsi-
va y conseguir que el actor, mediante una larga setie de ejercicios,
sogtin el modelo pascaliano de la produccién de le creencia, en
‘cuentre de nuevo unas posturas corporales que, rebosantes de ex-
Periencias mneménicas, sean capaces de despertar pensamientos,
cemociones, imaginaciones.)
De igual modo que no es ese ser instanténeo, condenado a la
discontinuidad cartesiana de los momentos sucesivos, sino, en el
Jenguaje de Leibniz, una vis inita que'asimismo es lex insita, una
fuerza dotada de una ley y; por lo tanto, caracterizada por cons-
tantes y constancias (a menudo reiteradas por principios explicitos
de fidelidad 2 uno mismo, constantia sibi, como los imperativos de
honor), el habitus no es, de ninguna manera, el sujeto aislado,
‘egolsta y calculador de la tradicién uetilitarista y los economistas
(y siguiendo sus huellas, los «individualistas metodolégicos»). Bs
sede de las solidaridades duraderas, de las fidelidades incoercibles
porque se basan en leyes y vinculos incorporados, les del epirine
de cuerpo (del que el espicitu de familia es un caso particular),
adhesin visceral de un cuerpo socializado al cuerpo social que la
ba formado y con el que forma un cuerpo. Por ello, constituye el
fundamento de una colusién implicita enere todos los agentes que
son fruto de condiciones y condicionamientos semejantes, y tam-
bbién de una expetiencia préctica de la trascendencia del grupo, de
sus formas de ser y hacet, pues cada cual encuentra en el compor-
tamiento de sus iguales [a radficaci6n y ta legitimacidn («se hace
asfo) de su propio comportamicnto que, a cambio, ratifica y, llega-
do el caso, rectifica el comportamiento de los demés. Acuetdo in-
‘mediato en las maneras de juzgar y aewar que no supone la co-
municacién de las concieneias ni, menos atin, una decisién
contractual, esta collusio fundamenta una intercomprensién préc-
tica, cuyo paradigma podrfa ser la que se establece entre los juga-
dores de un mismo equipo y también, pese al antagonismo, entre
€l conjuno de jugadores implicados en un partido.
El principio de cohesién ordinaria que es el espfricu de cuerpo
aleaniza su. méximo con los adieseramientos disciplinatios que im-
ponen los regimenes despéticos mediante ejercicios y rituales for-
malistas o lz uniformizacién, con el fin de simbolizar el cuerpo
191
(social) como unidad y diferencia, pero también de dominarlo
imponiéndole un uniforme determinado (por cjemplo, la sotana,
recordatorio permanente de la condicién eclesiéstica), 0 también
mediante las grandes manifestaciones de masas, como los espec-
tdculos gimnésticos o los desfiles militarcs. Estas estratcgias de
manipulacién pretenden moldear los cuerpos para hacer de cada
uno de ellos un componente del grupo (corpus corporatum in cor-
‘pore corporato, como decfan los canonistas)¢ instituir entre al grax
po y el ctierpo de cada uno de sus miembros una relacién casi md-
gica de «posesién», de ecomplacencia somética», una sujecién
mediante la sugestién que domina los cuerpos y hace que funcio-
nen como una especie de autémoaca colectivo.
‘Unos habitus esponténeamente armonizados entce sy ajusta-
dos por anticipado a las situaciones en las que funcionan y de las
que son fruro (caso particular, pero particularmente frecuente)
tienden a producir conjuntos de acciones que, al margen de cual-
quier acuerdo o concertacién voluntarios, estén, a grandes rasgos,
sintonizadas entre si y son conformes 2 los incereses de los agentes
implicados. El ejemplo mis sencillo es el de las estrategias de re
produccién que producen Jas familias privilegiadas, sin concertar-
sey sin deliberar al especto, es decir, por separado y a menudo en
competencia subjetiva, con el propdsito de contribuir (con la co-
laboracién de mecanismos objerivos tales como la légica del cam-
po juridico o el campo escolar) a la reproduccién de las posiciones
adquitidas y el orden social
La armonizacién de habitus que, por ser fruto de unas mis-
mas condiciones de existencia y unos mismos condicionamientos
(con ligeras variaciones,ligadas a las trayectorias singulares), pro-
ducen esponténeamente comportamientos adaptados a las condi-
ciones objerivas y adecuados para satisfacer los inteseses individua-
les compartidos, permite, de este modo, dar cuenta, sin recurrie a
actos consciences y deliberados y sin dejarse levar por el funciona-
lismo de lo mejor o lo peor, de la apariencia de teleologta que se
observa a menudo a nivel de las colectividades y que se suele im-
putar a la evoluntad (0 la conciencia) colectiva», o incluso a la
conspiracién de entidades colectivas personalizadas y tratadas
como sujetos que plantean colectivamente sus fines (la wburgue-
192
sfax, la wclase dominante», etcétera): pienso, por ejemplo, en las
esteategias de defensa del cuerpo que, efecruadas a ciegas y a cfculo
estrictamente individual, sin propésito expreso ni concertacién
explicita, por los catedréticos de ensefianza superior franceses, en
un perfodo de crecimiento espectacular de la poblacidn escolariza-
dda, han petmitido reservar el acceso a las posiciones més elevadas
del sistema de enseftanza a recién legados que estuvieran lo més
conformes posible con los principios de seclutamiento antiguos,
¢s decir, lo menos diferentes posible del ideal del normalien, agré-
géty varén2® Y también es la armonizacién de los habitus lo que
petmie no caer en las paradojas, inventadas de cabo a rabo por el
individualismo ucilitatista, como el free rider dilemma: la inver-
sién, la creencia, la pasién, el amor fati, que se inscriben en la tela-
ccidn encre el habitus y el mundo social (0 el campo) del que es
fruto, hacen que haya cosas que no se pueden hacer en situaciones
determinadas (uno se hace asi») y otras que no pueden no hacerse
(todo lo que impone el principio enobleza obliga» podrfa consti-
tuir el ejemplo por antonomasia de ello). Entre esas cosas. hay
toda clase de comportamientos que Ja tradicién utilitarista es inca-
pas de caplivas, eoiuy las Icaltadles v lus Liuclidades respect @ per
sonas © grupos, y, mas ampliamente, todos los comportamientos
de desinterés, cuyo limite es el pro patria mori, analizado por Kan-
torowicr, el sactificio del ego egolsta, revo absoluto para todos los
calculadores utilitaristas.
LA COINCIDENCIA
Por imprescindible que sea para romper con la visién escolds-
tica de la visi6n corriente del mundo, la desctipcién fenomenolé-
gica, aunque acerque a lo real, amenaza con convertitse en un
obstéculo para la comprensién completa de la comprensién préc-
tica y la propia préctica, porque es totalmente antihistérica e in-
cluso antigenética. Por lo tanto, hay que rehacer el andlisis de la
presencia en el mundo, pero historicizandolo, es decir, planteando
+ Caredrétco por opesicién de insticuto 0 universidad. (del T)
193
el problema de la elaboraci6n social de las estructuras 0 los esque-
‘mas que el agente pone en funcionamiento para elaborar el mun-
do (y que excluyen tanto una antropologia trascendente de tipo
kantiano como una eidética a fa manera de Husserl y Schittz y,
tras ellos, la etnometodologfa, 0 incluso el andlisis, por lo demés
muy ilustrativo, de Merleau-Ponty), y examinando después el pro-
blema de las condiciones sociales absolutamente particulares que
hay que cumplit para que sea posible la experiencia del mundo so-
cial en tanto que mundo evidence que la fenomenologia describe
sin dotarse de los medios para dar razén de él
1a experiencia de un mundo donde todo parece evidente su-
pone el acuerdo entre las disposiciones de los agentes y las expec-
tativas o las exigencias inmanentes al mundo en el que estén inser-
tos. Pero esta coincidencia perfecta de los esquemas précticos y las
estructuras objetivas sélo es posible en el caso particular de que los
esquemas aplicados al mundo sean fruto del mundo al que se
aplican, es decir, en el caso de Ja experiencia ordinaria del mundo
familiar (por oposicién a los mundos extrafios o exéticos). Las
condiciones de un dominio inmediato de estas caracteristicas per-
manecen invariables cuando nos alejamos de la experiencia del
mundo del sentido comtin, que supone el dominio de instrumen-
tos de conocimiento accesibles a todos y susceptibles de ser adqui-
ridos mediante fa préctica cozsiente del mundo —por lo menos,
hasta cierto punto-, para dirigimnos hacia la experiencia de los
mundos escolésticos o los objetos que se producen en ellos, como
has obras arcisticas,liveraras o cientificas, los cuales no resultan in-
mediatamente accesibles para cualquiera.
Bl indiscutible encanto de las sociedades estables y poco dife-
renciadas, sede por antonomasia, segin Hegel, que tuvo sobre ef
particular una intuicién muy penctrante, de la libertad concreta
como cestar-en-casa» (bei sich sein) en lo que 53" se basa en la
coincidencia casi perfecta entre las habitus y el habitat, entre los
cesquemas de la visién mitica del mundo y la estructura del espacio
doméstico, organizado segiin las mismas oposiciones, 0, tam-
bién, entre las expectativas y las posibilidades objetivas de levarlas
2 cabo. En las propias sociedades diferenciadas, toda una serie de
10s sociales tienclen a garantizar el ajuste de las disposi-
194
ciones con las posiciones y ofrecen con ello a quienes se benefician
de ellas una experiencia vana (0 engaitosa) del mundo social. Se
observa asf que, en universos muy diferentes (patronal, episcopa-
do, universidad, etcétera), la estructura del espacio de los agentes
distribuidos segin las propiedades adecuadas para caracterizar
tunos habitus (origen social, formacién, ttulos, etcévera) vincula-
dos ala persona social corresponde bastante estrechamente a la s-
tructura del espacio de las posiciones 0 los puestos (empresas,
obispados, facultades y disciplinas, etcétera) distribuidos segiin sus
caracteristicas especificas (por ejemplo, para las empresas, el volu-
‘men de negocio, el nimero de empleadas, la ancigtiedad, el status
juridico).
‘Ast pues, siendo el habitus, como el propio término indica, el
producto de una historia, los instrumentos de elaboracién de lo
social que invierte en el conocimiento prictico del mundo y la ac-
cidn estén socialmente elaborados, es decir, estructurados, pot el
mundo que estructuran. De lo que resulta que el conocimiento
préctico esté informado por partida doble por el mundo que in-
forma: esté coaccionado por Ia estructura objetiva de la configura-
cién de propiedades que le presenta; también esté estructurado
por él a través de los esquemas, fruto de la incorporacién de sus
estructura, que utiliza en fa seleccién 0 la elaboracién de estas
propiedades objetivas. Lo que significa que la accién no es «mera-
mente reactivay, segiin la expresién de Weber, ni meramente cons-
ciente y caleulada. Por medio de las estructuras cognitivas y moti-
vadoras que pone en juego (y que siempre dependen, en parte, del
campo, que acta como campo de fuerzas formadoras, del que es
fruco), el habitus contribuye a determinar las cosas que hay 0 no
hay que hacer, las urgencias, etcétera, que deseneadenan la accién.
Ast, para dar cuenta del impacto diferencial de un acontecimiento
como la crisis de Mayo del 68 ral como lo registran unas estadisti-
cas que se refieren a Ambitos muy diversos de la préctica, estamos
abocados a suponer Ja existencia de una disposicién general que
podemos caracterizar coma sensibilidad al orden y el desorden (0
a Ia seguridad), y que varfa segcin las condiciones sociales y los
condicionamientos sociales asociados. Esta disposicién hace que
unos cambios objetivos a los que otros permanecen insensibles
195
(ctisis econémica, medida administrativa, eteétera) puedan tradu-
cirse en determinados agentes en modificaciones de los comporta-
rmientos en diferentes Ambitos de la préctica (hasta en las estrate-
gias de fecundidad).®
Se podria extender ast a la explicacién de los comportamien-
tos humanos una propuesta de Gilbert Ryle: de igual modo que
no hay que decir que la copa se ha roto porque una piedra la ha
golpeado, sino que se ha roo, cuando la piedra la ha golpeado,
‘porque era rompible, tampoco hay que decir, como se ve de forma
particularmente manifiesta cuando un acontecimicnto insigni
cante, en apariencia fortuito, desencadena enormes consecuencias,
capaces de parecer desproporcionadas a todos aquellos que estén
dotados de habitus diferentes, que un acontecimiento histérico ha
determinado un comportamiento, sino que ha tenido ese efecto
determinance porque un habitus susceptible de ser afecrado por
ese acontecimiento le ha conferido esa cficacia. La attribution
theory establece que las causas que una persona asigna @ una expe-
riencia (y que, cosa que la teorfa no dice, dependen de su habieus)
son uno de los determinantes importantes de la acci6n que va a
cuprender como respuesta a esa experiencia (por ejemplo, eacén-
dose de una mujer maltratada, volver con su marido en unas con-
diciones que quienes la asesoran consideran intolerables). Lo que
rng ha de llevar a decir (como Sartre, por ejemplo) que el agente
ige (con «mala fer) lo que lo determina, pues, si cabe decir que
se determing, en la medida en que labora la situacién que lo-de-
termina, queda claro que no ha elegido el principio de su elec-
cidn, es decir, su habitus, y que los esquemas de elaboracién que
aplica al mundo también han sido elaborados por el mundo.
Siguiendo la misme ldgica, también se podria decir que el ha-
bitus contribuye a determinar lo que lo transforma: si admitimos
que el principio de la transformacién del habitus estriba en el des-
fase, experimentado como sorpresa positiva © negativa, entre las
expectativas y la experiencia, hay que suponer que la amplitud de
este desfase y la significacién que se le asigne dependerin del habi-
tus, ya que la decepcién de uno puede significar Ia satisfaccién
inesperada de otro, con los efectos de refuerzo o inhibicién corres-
pondientes.
196
Las disposiciones no conducen de manera determinada a una
acciGn determinada: sélo se revelan y se manifiestan en unas cit-
ccunstancias apropiadas y en relacién con una situacién. Puede,
por lo tanto, suceder que permanezcan siempre en estado vireual,
como el valor del soldado en perfodo de paz. Cada una de ellas
puede manifestarse mediante précticas diferentes, incluso opues-
tas, segdn la situacién: por ejemplo, la misma disposicién aristo-
critica de los obispos de origen noble puede expresarse mediante
précticas en apariencia opuestas en contextos histéricos diferentes,
como el de Meaux, pequefia ciudad de provincias, en los afios
treinta, y el de Saint-Denis, en el acinturén rojo» de Paris, en los
afios sesenta. Dicho lo cual, Ja existencia de una disposicién
(como lex insita) permite prever que, en todas las circunstancias
concebibles de una especie determinada, un conjunto determina-
do de agentes se comportard de una forma determinada.
El habitus como sistema de disposiciones a ser y hacer es una
potencialidad, un deseo de ser que, en cierto modo, trata de crear
las condiciones de su realizacién y, por lo tanto, de imponer las
condiciones més favorables para Jo que es. Salvo un trascorno de
consideracién (un cambio de posici6n, por ejemplo), las condicio-
nes de su formacién son también las de su realizacién. Pero, en
cualquier caso, el agente hace todo lo que est en su mano para
posibilitar la actualizacién de las potencialidades de que est dota-
do su cuerpo en forma de capacidades y disposiciones moldeadas
por unas condiciones de existencia. Y muchos comportamientos
pueden comprenderse como esfuerzos para mantener 0 producir
un estado de mundo social 0 un campo que sea capaz de ofrecer 2
tal 0 cual disposicién adquitida ~el conocimiento de una lengua
muerta 0 viva, por ejemplo— las posibilidades y Ja ocasién de ac-
tualizarse. Constituye éste uno de los principios mayores (con los
medios de realizacién disponibles) de las elecciones cotidianas en
materia de objetos © personas: impulsado por las simpatias y las
antipatias, los afectos y las aversiones, los gustos y las repulsiones,
uno se hace un entorno en el que se siente wen casa» y donde pue-
de llevar 2 cabo esa realizacién plena del deseo de ser que se iden-
tifica con [a felicidad. Y, de hecho, se observa (en forma de una re-
lacién estadtstica significativa) una sintonia, llamativa, entre las
197
caracteristicas de las disposiciones (y las posiciones sociales) de
Tos agentes y las de los objetos de los que se rodean ~casas, mo-
biliario, ajuar doméstico, etcétera~ o las personas con las que se
asocian més o menos duraderamente ~cényuges, amigos, cono-
cides.
Las paradojas del reparto de la felicidad, cuyo principio enun-
cié La Fontaine en la fabula del zapatero y el financieto, se ex-
plican bascance bien: como el deseo de realizacién esté, 2 grandes
rasgos, adaptado a las posibilidades de realizacién, el grado de sa-
tisfeccidn {ntima que experimentan los diferentes agentes no de-
pende ranto como se podrla creer de su poder efectivo en cuanto
capacidad abstracta y universal de satisfacer necesidades y deseos
abstractamente definidos para un agente indeterminado; depende,
mds bien, del grado en que el modo de funcionamiento del mun-
do social © del campo en el que estén insertos propicia el pleno
desarrollo de su habitus.
EL ENCUENTRO DE DOS HISTORIAS
El principio de la accién no es, por lo tanto, ni un sujeto que
se enftentara al mundo como lo haria con un objeto en una rela-
cién de mero conocimiento, ni tampoco un «medio» que ejerciera
sobre el agente una forma de causalidad mecénica; no estd en el
fin material o simbdlico de la accién, ni tampoco en las imposi-
ciones del campo. Estriba en la complicidad entre dos estados de
lo social, entre la historia hecha cuerpo y Ia historia hecha cosa, 0,
sms precisamente, entie la historia objetivada en las cosas, en for-
ma de estructuras y mecanismos (los del espacio social o los cam-
pos), y en historia encarnada en las cuerpos, en forma de habitus,
complicidad que establece una relacién de participacién casi mé-
sgica entre estas dos realizaciones de la historia. El habitus, produc-
to de una adquisicién histérica, es lo que permite la apropiacién
del logro histérico. De igual modo que la letta s6lo abandona su
‘estado de letra muerta por medio del acto de lectura, que supone
tuna aptirud adquirida para leer y descfrar, la historia objetivada
(en unos instrumentos, unos monumentos, unas obras, unas téc-
198
niicas, etcétera) sélo puede convertirse en historia actuada y ac-
ruance si la asumen unos agentes que, debido a sus inversionés an-
teriores, tienen tendencia a interesarse por ella y estan dotados de
Jas aptitudes necesarias para reactivarla,
Bn la relaci6n entre ef habitus y el campo, entre el sentido del
juego y el jucgo, se engendran las apuestas y se constituyen unos
fines que no se plantean como «ales, unas potencialidades objeti-
vas que, pese a no exist fuera de esa relacién, se imponen, dentro
de clla, con una nccesidad y una cvidencia absolutas. El juego,
para quien esté emetido» en él, absorto en él, se presenta como un
universo trascendente, que impone sin condiciones sus fines y sus
normas propios: si lo sagrado sdlo cxiste para cl scntido de Jo sa-
grado, éste, no obstante, lo asume con plena trascendencia, y la
illusio s6lo es ilusién 0 «diversién», como sabemos, para quien
aprehende el juego desde firera, desde el punto de vista del wespec-
tador imparcia
Dicho esto, la correspondencia que se observa entre las posi-
ciones y las tomas de posicién nunca tiene carécter mecénico y fa-
tal; en un campo, por ejemplo, sélo se establece mediante escrate-
gias prcticas de agentes dorados de habitus y capitales especificos
diferentes y, por lo tanto, de un dominio desigual de las fuerzas de
produccién especificas legadas por las generaciones precedentes y
capaces de aprehender el espacio de las posiciones como espacios
de posibles mds o menos abiertos donde se anuncian, de forma
‘més 0 menos imperativa, las cosas que se imponen como «por ha-
cer», (A quienes traten de imputar esta constatacién a una especie
de prejuicio adeterministar, quisiera expresarles solamente la
sorpresa, siempre renovada, que he experimentado en miiltiples
ocasiones ante la necesidad que la légica de la investigacién me
Ilevaba a descubrir; y ello no para disculparme por alguna imper-
donable infraccién contra la libertad, sino para animar a quienes
se indignan ante tamafia determinacién por poner de manifiesto
ciertos dezerminismos que llevan a abandonar el Jenguaje de la de-
ouncia metafisca o la condena moral, a que se sitéten, en la medi-
da de lo posible, en el terreno de la refutacién cientifica,)
El cucrpo esté en cl mundo social, pero el mundo social esté
‘en el cuerpo (en forma de héxisy de efdes). Las propias estructuras
199
del mundo estén presentes en las estructuras (0, mejor ain, en los
esquemas cognitives) que los agentes utilizan para comprenderto:
‘cuando una misma historia concurre en el habitus y el habitat, en
las disposiciones y la posicién, en el rey y su corte, en el empresa-
rio y su empresa, en el obispo y su didcesis, la historia, en cierto
modo, se comunica consigo, se refleja en sf misma, La relacién
déxica con el mundo natal es una relacién de pertenencia y pose
sidn en la que el exerpo poseico por la historia se apropia de for-
‘ma inmediata de las cosas habitadas por la misma historia. Sélo
cuando la herencia se ha apropiado del heredero puede éste apro-
plarse de aquélla. ¥ esta apropiacién del heredero por la herencia,
condicién de la apropiacién de éta por aquél (que nada tiene de
fatal), se leva a cabo por el efecto combinado de los condiciona-
mientos inherentes ala condicién de heredero y Ja accién pedagé-
gica de los predecesores, propietatios apropiados.
El heredero heredado, apropiado a la herencia, no necesita
querer, es decit deliberar, elegir y decidie conscientemence para ha-
cer lo apropiado, lo conveniente para los intereses de la herencia,
de su conservacién y su incremento. En realidad, no puede saber
Jo que hace ni lo que dice y, sin embargo, no puede hacer ni decir
nada que no sea conforme a las exigencias de la perpetuacién de la
herencia.
(Gin duda, asf se explica el lugar que ocupa la herencia profesio-
nal, en parcicular mediante los procedimientos, en gran parte oscu-
10s para si mismas, de cooptacién de los cuerpos ~en el sentido de
grupos organizados: el habitus heredado y, por lo tanto inmediata-
mente ajustado, y la coercién que ejerce el cuerpo por medio de él
cs el aval mds seguro de una adhesién directa y toral alas exigencias,
a menudo implicias, de los cuerpos sociales. Las estrategias de re-
pproduccién que engendra constituyen una de las mediaciones gra-
cias a las cuales se lleva a cabo la tendencia del orden social para
perseverar en else, es decit, lo que podria lamarse su conatus,)
Luis XIV esté tan plenamente identificado con Ja posicién
que ocupa en el campo de gravitacién cuyo sol es, que resuleacfa
tan vano tratar de determinar lo que, entre todas las aeciones que
ssurgen en el campo, ¢5 0 no ¢s fruto de su voluntad como, en un
concierto, distinguir lo que es obra del director de orquesta y lo
200
que lo es de los musicos. Su propia voluntad de dominar es fruto
del campo que domina y que hace que todo tedunde en su benef
cio: «Los privilegiados, apresados en las redes que se echaban mu-
tuamente, se mantenfan, por as! decirlo, en sus posiciones unos
otros, aunque sélo soportaran el sistema a segafiadientes. La pre-
sidn que los inferiores o los menos privilegiados cjercfan sobre
ellos les obligaba 2 defender sus privilegios. Y viceversa: la presién
de los de artiba incitaba a los de abajo a librarse de ella imitando a
quienes habian aleatorizado una posicién mds favorable; en otras
palabras, encraban en el circulo vicioso de la rivalidad de rango.**
‘Asi, un Estado que se ha convertido en el sfmbolo del absolu-
tismo y presenta en su grado més alto, para el propio monarca
(«El Estado soy yon), el mas directamente interesado en esa repre-
sentacin, las apariencias del «Aparato, oculta, en realidad, un
campo de luchas en al que e! detentador del «poder absoluto» tie~
ne que implicarse, por lo menos lo suficiente, para favorecer ¥ ex-
plotar las divisiones y movilizar as{ en beneficio propio la energla
engendzada por el equilibria de las tensiones. El principio del mo-
vimiento perpetuo que agita el campo no esttiba en un primer
motor inmévil ~en este caso el Rey Sul-, sino eu be propia lucha
que, producida por las estructuras constitutivas del campo, tiende
a reproducir sus estructuras, sus jerarquias. Reside en las acciones
y las reacciones de los agentes: éstos no tienen mas eleccidn que
luchar para conservar © mejorar su posicién, es decit, conservar 0
aumentar el capital especifico que sélo se engendra en el campo;
de este modo contribuyen a imponer a los demds las coerciones, a
menudo experimentadas como insoportables, fruto de la compe-
tencia (salvo, claro esté, si se excluyen del juego mediante una re-
nuncia heroica que, desde el punto de vista de la illusio, es la
muerte social y, por lo tanto, una opcién impensable). En resu-
men, nadie puede aprovecharse del juego, ni siquiera los que lo
dominan, sin implicarse en él, sin participar en él: es decir, no ha-
bifa juego sin la adhesién (visceral, corporal) a él, sin el interés en
4 como tal que origina los intereses diversos, incluso opuestos, de
Jos diferentes jugadores, asi como de las voluncades y las expectati-
vas que los estimulan, las cuales, producidas por el juego, depen-
den de la posicién que ocupan en él.
201
De este modo, la historia objetivada sélo se convierte en ac-
tuada y actuante si el puesto, mds o menos institucionalizado, con
el programa de accién, més © menos codificado, que contiene, en-
cuentra, como si fuera una pienda de vesti, una herramienta, un
libro 0 una casa, a alguien a quien le resulte Gul y se reconozca en
lo suficicnse para hacerlo suyo, utilzatlo, asumirlo y, al mismo
tiempo, dejarse poseer por él. El camarero no juega a ser camare-
ro, como pretendéa Sartre.” Al ponerse el uniforme, concebido
para expresar usta forma democratizada y casi burocrdtica de la
dlignidad servicial del exiado de casa seforial, y realizar el ceremo-
nial de la diligencia y la solicitud, que puede ser una estrategia
para ocultar retrasos u olvidos, o endosar un producto de mala ca-
lidad, no se convierte en cosa (o «en sfv). Su cuerpo, donde figura
inscrita una historia, se fiande con su funcién, es decir, con una
historia, una tradicién, que sélo ha visto hasta entonces encarnada
en cuerpos, 0, mejor dicho, en esas prendas de vestir habitadas
por un habitus concreto que se suele llamar camatero. Lo que no
significa que haya aprendido a ser camarero imitando 2 otros ca-
‘mareros, constituidos asf en modelos explicitos. Se mete en la piel
del personaje del camarero no como un actor que interpreta un
papel, sino mas bien como un nifio que se identifica con su padre
y adopta, sin siquicra necesitar hacer vero, una manera de fruncir
los labios al hablar 0 de desplazar los hombros al caminar que le
parece constisutiva del ser social del adulto hecho y derecho. Ni
siquicra cabe decir que se toma por camarero: esta metido tan de
lleno en fa funciéa a la que socio-légicamente estaba abocado ~en
tanto que, por ejemplo, hijo de tendero que ha de ganar lo suf
ciente para instalarse por su cuenta-. En cambio, basta con colo-
car a.un estudiante en su posicién (como se veta a veces después
del 68, en algunos restaurantes de evanguardiay) para ver eémo
marca, de mil maneras, la distancia que pretende mantener, simu-
Iando precisamente interpretarla como un papel, respecto a una
funcién que no carresporide a la idea (Socialmente constituida)
que tiene de su ser, es decir, de su destino social, 0 sea, respecto a
tuna profesién para la que no se siente nacido, y en la que, como
dice cl consumidor sartriano, no piensa «dejarse atrapar».
Y como prueba de que el intelectual no coma mayor distancia
202
aque el camarero respecto 2 su puesto, y a lo que lo define propia-
mente en tanto que intelectual, es decir, la ilusién escoldstica de la
distancia respecto a todos los puestos, basta leer como un documen-
10 ansropoldgico el andlisis mediante el cual Sartre prolonga y «uni-
versalizay la famosa descripcién: «Por mucho que realice las fun-
ciones de camarero, sélo puedo serlo de modo neutralizado, como
el actor es Hamlet, haciendo mecénicamente los gestos tipicos de
mi estado y tratando de verme como camarera imaginario a través
de estos gestos tomados como andlogén. Lo que trato de realizar es
tun ser en sf de camacero, como si no estuviera en mi poder confe-
rir su valor y su urgencia a mis obligaciones y mis derechos de es-
tado, como si no dependiera de mi libre albedrio levantarme todas
las mafianas a las cinco © quedarme en la cama, aunque me despi-
dieran. Como si por el hecho de dar vida a este papel no lo tras-
cendiera por todas partes, no me constituyera como un mds alld
de mi condicién, Sin embargo, no hay duda de que soy, en un sen-
tido, camarero: si no, zno podria de igual modo llamatme diplo-
mitico, 0 periodista?y™®
Habsia. que detenerse en cada palabra de esta especie de pro-
ducto milagroso del inconsciente social que, aprovechando el do-
ble juego (0 el doble yo) autorizado por un empleo ejemplar del
‘yo fenomenol6gico y la identificacién «comprensivas con el otto
(Sartre la ha practicado mucho), proyecta una conciencia de inte-
lectual en una practica de camatero, 0 en el andlogon imaginario
de esta prictica, y produce una especie de quimera social, un
‘monstruo con cuerpo de camarero y cabeza de fildsofo: zhay que
tener, acaso, la libertad de quedatse en la cama sin ser despedido
para aprehender a quien se levanta a las cinco de Ja madrugada
para barrer los locales y poner en matcha la cafetera antes de la lle-
gada de los clientes como liberndose (,libremente?) de la libertad
de quedarse en la cama, aunque lo despidan? El lector habri reco
nocido la Idgica, la de la identificacién con una entelequia, segiin
la cual otros, tomando la relacién «intelectual» con la condicién
dobrera por la relacién del obrero con esa condicién, han podido
producir un obrero comprometido por entero en las eluchas» 0,
por el conttario, por mera inversién, como en los mitos, desespe-
radamente resignado a no ser mas que lo que es, a su «ser en six de
203
dobrero, carente de la libertad que conflere el hecho de contar en-
tte sus propios posibles unas posiciones como la de diplomatico 0
petiodista.
A DIALECTICA DE LAS DISPOSICIONES ¥ LAS POSICIONES.
En los casos de coincidencia més 0 menos perfecta entre la
evocacidn» y la amisiéns, entre las eexpectativas colectivas», como
dlice Mauss, inscrias las més de las veces de manera implicita en la
posicién, y las expectativas © las esperangas introducidas en las
Aisposiciones, entre las estructuras objetivas y las esteucturas cog-
nitivas mediante las cuales son aprehendidas, resultarfa vano tratar
de buscar, de discinguir, en la mayoria de casos, Jo que, en las
peticas se debe al efecto de las posiciones y lo que es fruco de las
disposiciones que los agentes aportan a ells, as cuales tigen su re-
lacién con el mundo y, en particular, su percepcién y su valora-
cin de la posicién; por lo tanto, rigen también su manera de ocu-
parla y, por ende, la erealidad» misma de esa posicién.
Sélo hay accién, e historia, y conservacién o transformacion
de las estructuras, porque hay agentes que no se reducen a lo que
cl sentido comiin, y tras él el «individualismo metodolégico», in-
toducen en la nocién de individuo y que, en tanto que cuerpos
socializados, estin dotados de un conjunto de disposiciones que
implican a la vez la propensidn y la aptitud para entrar en el juego
y jugar a 4 con mds 0 menos éxito.
Sélo recurriendo a las disposiciones se puede comprender
realmente, sin establecer la hipétesis devastadora del célculo racio-
nal de todos los pormenores de la accién, la comprensién inme-
diata que los agentes se dan a s{ mismos del mundo al aplicarle
uunas formas de conocimiento procedentes de la historia y Ia es-
tructura del propio mundo al que las aplican; s6lo este recurso
permite dar cuenta de ese sentimiento de evidencia que, de modo
paradéjico, oculta de forma particularmente eficaz, incluso para
quienes Jo desctiben mejor, como Husserl y Schiiv, las condicio-
nes particulares (y, sin embargo, relativamente frecuentes) que lo
posibilitan.
204
Pero los casos de ajuste de las disposiciones a las situaciones,
constituyen, admis, una de las demostraciones més sobrecogedo-
ras de la inanidad de la oposicién preelaborada entte el individuo
y la sociedad o entte lo individual y lo colectivo. Que esta oposi-
cidn pseudocientifica sea tan resistence a las tefutaciones se debe a
que la sostiene la fuerza meramente social de las rucinas de pensa-
Iiento y los auromatismos de lenguaje; la sostiene la légica de las
coposiciones escolares que subyacen en los temas de disertacién
y las lecciones magistrales (Tarde ~ Weber— contra Durkheim,
conciencia individual contra conciencia colectiva, individualismo
merodolégico contra holismo, RATS ~partidarios de la Rational
Action Theory contra CATS ~pattidatios de la Collective Action
Theory etcéreta); la sostiene la tradicién literariofilos6fica de la
disidencia libertatia contra los poderes sociales y, en particulas,
contra el Estado; finalmente, y sobre todo, la sostiene la fuerza y
constancia de las oposiciones politicas subyacentes (liberalismo
contra socialismo, capitalismo contra colectivismo), que los «teé-
ticose poco sagaces y poco escrupulosos se apresuran a asumir ha-
Giéndolas suyas en forma, a veces, apenas eufernizada.”
La nocidn de habitus permite liberarse de esut alternative leral
ysal mismo tiempo, superar la oposicién entte e! realismo, para el
‘cual s6lo existe el individuo (o el grupo como conjunto de indi
duos), y el nominalismo radical, para el cual las ercalidades soc
sv no son ms que palabras. ¥ ello, sin hipostasiar lo social en
una entidad como la «conciencia colectivay durkheimiana, falsa
solucién a un problema real: en cada agente, es decir, en el estado
individuado, existen disposiciones supraindividuales que son ca-
paces de funcionar dle forma armonizada y, si se quiere, colectiva
(la nocién de habitus permite, como hemos visto, dar cuenta de
procesos sociales colectivos y dotados de una especie de finalidad
objetiva -como la tendencia de los grupos dominantes a asegurar
su propia perpetuacién- sin recurtir a colectivos personificados
‘que plantean sus propios fines, ni a la agregacién mecénica de las
acciones racionales de los agentes individuales, ni a una concien-
cia o una voluntad central, capaz de imponerse por mediacién de
una disciplina).
Debicio a que lo social se instituye también en los individuos
205
bioldgicos, hay, en cada individuo socializado, una parte de lo co-
lectivo y, por lo tanto, unas propiedades vélidas para coda una cla-
se de agentes, que gracias ala estadistica se pueden conocer. El ha-
bitus entendido como individuo 0 cuerpo bioldgico socializado, 0
como ente social biolégicamente individuado a través de la en-
carnacién en un cuerpo, es colectivo, o transindividual, y, por lo
tanto, ¢s posible claborar clases de habitus caracterizables estadisti-
camente. Por ello, el habitus esté en condiciones de intervenir efi-
cazmente en un mundo social o un campo con el que esté ajusta-
do genéticamente.
Pero no por ello la colectivizacién del individuo biolégico que
leva a cabo la socializacién hace desaparecer todas las propieda-
des antropolégicas relacionadas con el soporte biolégico. También.
hhay que tomar nota de todo lo que lo social incorporado ~piénse-
se, por ejemplo, en el capital cultural en estado incorporedo—
debe al hecho de estar ligado al individuo biolégico y, pot lo tan-
to, de ser dependiente de las debilidades y os fllos de! cuerpo: el
deterioro de la ficultades, mneménicas en particular, o la posible
imbecillitas del heredero de la corona, o la muerte. Y también
todo lo que debe a la Idgica espectfica del funcionamiento del or:
ganismo, que no cs la de un mecanismo sencillo, sino la de una
estructura basada en la integracién de niveles de organizacién
cada vez més complejos, y a la que hay que recurrir para dar cuen-
ta de algunas de las propiedades ms caracteristicas del habicus,
como la tendencia a la genetalizacién y la sistematicidad de sus
disposiciones
La relaci6n entre las disposiciones y las posiciones no siempre
adopra la forma del ajuste casi milagroso y, por ello, condenado a
pasar inadvertido, que se observa cuando los habitus son fruro de
estructuras variables, precisamente aquellas en las que se actual
ani en este caso, al estar los agentes abocados a vivir en un mun-
do que no ¢s radicalmente diferente del que ha moldeado su habi-
tus primario, la armonizacién se efectia sin dificultad entre la
posicién y las disposiciones de quien la ocupa, entre la herencia y
el heredero, entre el puesto y su detentador. Debido en particular
a transformaciones estructurales que suprimen 0 modifican deter-
minadas posiciones, y asimismo a la movilidad inter 0 intragene-
206
racional, la homologfa entre el espacio de las posiciones y el de ks
disposiciones nunca es perfecta y siempre existen agentes en falso,
desplazados, a disgusto en su lugar y también, como suele decirse,
«dentro de su pielo. De la discordancia, como les ocurrlaa los «c2-
balleros» de Port-Royal, puede surgir una disposicién a la lucidez
y la crtica que Hleva al rechazo de aceptar como evidentes las ex-
pectativas 0 los requerimientos del puesto y, por ejemplo, 2 cam-
biar el puesto de acuerdo con las exigencias del habitus en vez. de
ajustar el habitus a las expectativas del puesto. No hay caso més
ilustrativo de le dialéctica entre las disposiciones y las posiciones
que el de las posiciones situadas en zonas de incertidumbre del es-
pacio social, como las profesiones todavia mal definidas, canco por
ssus condiciones de acceso como por sus condiciones de ejercicio
(educador, animador cultural, asesor de comunicacién, etoécera).
Debido a que estos puestos mal delimitados y mal garantizados,
peto sabiestos y, como se dice a veces, «con mucho porvenir», de-
jan a sus ocupantes la posibilidad de definirlos introduciendo la
necesidad incorporada que es constitutiva de su habitus, su futuro
dependeré mucho de lo que hagan sus ocupantes, 0, por lo me-
nos, aquellos que, en las luchas internas de la eprofesién» y las
confrontaciones con las profesiones préximas y competidoras,
consigan imponer la definicién de la profesién més favorable para
lo que son.
Sree roe eee eee
en los habitus y las exigencias implicadas en la definicién del
puesto no son de menor importancia en los sectores més regula-
dos y rigidamente estructuradas de la estructura social, como las
profesiones mds antiguas y mejor codificadas de la funcién pabli-
«a, Asi, lejos de ser un producto mecénico de la organizacién bu-
rocrética, algunos de los rasgos més caracteristicos del comporta-
iento de los pequefios funcionarios, la tendencia al formalismo,
el fetichismo de la puntualidad o ta rigidez en la relacién con el
reglamento constituyen la manifestacién, en su situacién particu-
Jarmente favorable a su actualizacién, de un sistema de disposicio-
nes que se expresa también, al margen de la situacién burocrdtica,
en todas las précticas de la existencia, y que bascasfa para predis-
poner a los miembros de la pequefia burguesia para las cualidades
207
requeridas por el orden burocritico y exaltadas por la idcologia
del «servicio puiblico»: probidad, minuciosidad, rigorismo y pro
pensién a la indignacién moral. La tendencia del campo burocré-
tico, espacio relativamente autnomo de relaciones (de fuerza y
lucha) entre unas posiciones explicitamente constituidas y codi
cadas (es decir, definidas en su rango, su competencia, etcétera), a
edegenerat» y convertirse en «institucién total» que exige Ja identi-
ficacién completa y mecénica del «funcionario» con su funcién y
la cjecucién estricta y mecinica de las regis de derecho, regh-
‘mentos, directrices, crculares, no va mecanicamente ligada a los
efectos morfoldgicos que la estatura y el niimero pueden ejercer
sobre las estructuras (por ejemplo, mediante las cocrciones im-
puestas @ la comunicacién): sélo puede realizaise en la medida en
que cuenta con la complicidad de las disposiciones.
‘Cuanto més nos alejamos del funcionamiento habitual de los
campos pata dirigitnos hacia los Ifmites, jamds alcanzados, sin
duda, donde, con la desaparicién de toda lucha y toda resistencia
ala dominacién, el espacio de juego se hace més rigido y se redu-
ce a una sinstitucién totaly en el sentido de Goffiman o, ahora en
tun sentide riguroso, a un apuratu, nds canbe a iasticuciou 4 conte
sagrar a unos agentes que todo lo dan a la institucién (al partido,
a la iglesia o a Ia empresa, por ejemplo), y que efectian esta obla-
cién con mayor facilidad cuanto menos. capital poseen al margen
de la institucién (los detentadores de «diplomas de la casa», por
ejemplo) y, por lo tanto, menos dibertad tienen respecto a ella y
respecto al capital y los beneficios especificos que la institucién
oftece. El appardtebik que lo debe todo al aparato es cl aparato he-
cho hombre, dispuesto a darlo todo a un aparato que le ha dado
todo: se pueden poner en sus manos, sin temor, las mes alas res-
ponsabilidades, puesto que nada puede hacer para hacer progresar
sus intereses sin que, precisamente por eso mismo, satisfaga tam-
bién las expectativas y los intereses del aparato; como el oblato,
std predispuesto a defender la institucién, con plena conviccién,
de las amenazas que representan para ella las desviaciones heré-
ticas de aquellos a los que un capital adquirido al margen de la
institucién permite tomar distancias respecto a las creencias y las
jerarquias internas, o incluso los inclina a hacerlo,
208
DESFASES, DISCORDANCIAS Y FALLOS
EI hecho de que las respuestas que engendra el habitus sin
cileulo ni propésito parezcan, las més de las veces, adecuadas, co-
herentes ¢ inmediatamente inceligibles, no ha de llevar a conver-
tirlos en una especie de instinto infalible, capaz de producir al ins-
tante milagrosas respuestas ajustadas a todas las situaciones. La
concordancia anticipada entre ol habitus a las condiciones obj
vvas es un caso particular, particularmente frecuente, sin duda (en
los universos que nos son familiares), pero que no hay que univer-
salizar.
(Sin duda, a partir del caso particular de la concordancia entre
el habitus y la estructura se ha entendido con frecuencia como un
principio de repeticidn y conservacién un concepto que, como el
de habitus, se me impuso inicialmente como el tinico medio de
dar cuenta de los defixes que se observaban en una economia
como la de la Argelia de los afios sesenta —y que todavia se observa,
‘en muchos paises considerados cen vias de desarrollo» entre las
esttucturas objetivas y las incorporadas, entre las instituciones
ccondiuivas laiporvadas © linpuestas por la colonizacién 0 im-
puestas por el mercado en la actualidad— y las disposiciones eco-
inémicas introducidas por unos agentes procedentes directamence
del mundo precapitalista. Esta situacién casi experimental produ-
cia el efecto de hacer que aparecieran en negativo, en todos los
comportamientos que solfan describirse entonces como quebran-
tamientos de la eracionalidads y axesistencias a ka modetnidad», y
que solfan imputarse a mistetiosos factores culturales, como el is-
lam, las condiciones ocultas del funcionamiento de las insticucio-
nes econdmicas, es decir, las disposiciones econémicas que los
agentes han de poseer para que las estructuras econémicas puedan
funcionar armoniosamente, tan armoniosamente que hasta esa
condicién misma de su buen fancionamiento pase inadvertida,
‘como en las sociedades donde las instituciones y las disposiciones
econdmicas han seguido un desarrollo paralelo.
‘Me vi asi abocado a poner en cela de juicio la universalidad de
las disposiciones econémicas lamadas racionales y, al mismo
tiempo, a plantear el problema de las condiciones econdmicas -y
209
culturales~ de acceso a estas disposiciones, problema que, joh pa-
tadoja!, los economistas omiten plantear, con lo que aceptan
como universales antihistéricos nociones que, como las de accién
racional o preferencias, de hecho, se determinan econémicamente
y se moldean socialmente. No menos paradgjico resulta que pue-
dda recurritse a Bergson para recordar una evidencia histérica que
la deshistoricizacién asocinda @ la familiasidad suele hacer olvidar:
«Hlacen falta siglos de cultura para producir un utilitaista como
Stuart Mills2# es decir, lo que los economicistas que se remien al
fundador del utilitarismo consideran como una naturaleza univer-
sal. Lo mismo cabrla decir de todo lo que cf racionalismo prima-
tio inscribe en la razén. La légica es el inconsciente de una socie-
dad que ha inventado la légica. La accién l6gica, en la definicién
que de ella da Pareto, o la accién racional, segiin Weber, es una
accién que, al tener el mismo sentido para quien Ia lleva a cabo y
para quien Ia observa, no tiene exterior, carece de excedente de
sentido, salvo que ignora las condiciones histéricas y sociales de
csa transparencia perfecta para consigo misma.)
El habitus no estd necesariamente adaptado ni es necesaria-
mente coherente. Tiene sus grados de integracidn, que correspon-
den, en particulas,'a grados de scristalizacidan del status ocupado.
Se observa asf que a posiciones contradictorias, aptas para ejercet
sobre sus ocupantes «dobles coerciones» estructurales, correspon-
den a menudo habitus desgarrados, dados a la contradiccién y la
divisién contra s{ mismos, generadora de suftimiento. Ademés,
aunque las disposiciones puedan deteriorarse o debilitarse debido
a una especie de adesgaster relacionado con la ausencia de actuli-
zaciéa (correlativa, en particular, con un cambio de posicién y
condicién social), o debido al efecto de una coma de conciencia
asociada a una labor de tcansformacién (como la correccidn de los
acentos, de los modales, etestera), hay una inercia (0 una histéresis)
de los habitus que tienen una tendencia esponténea (inscrita en la
Biologia) a perpetuar unas estructuras que corresponden a sus
condiciones de produccién. En consecuencia, puede ocurrir que,
segin el paradigma de don Quijote, ls disposiciones estén en de-
sacuerdo con el campo y las expectativas colectivasy que son
constitutivas de su normalidad. Sucede, en particular, cuando un
210
campo experimenta una crisis profunda y sus regularidades (inclu-
so sus reglas) resultan profindamente trastocadas. A la inversa de
lo que ocutte en las situaciones de concordancia, cuando la evi-
dencia unida al ajuste hace que se vuelva invisible ef habitus que
lo posibilita, el principio de legalidad y regularidad relativamence
auténomo que conse el habits surge enconces con carded
Pero, mas generalmente, la diversidad de las condiciones, la
diversidad correspondiente de los habitus y la multiplicidad de los
desplazamientos intra ¢ intergeneracionales de ascensién 0 declive
hhacen que los habitus puedan encontrarse enftentados, en muchos
casos, a condiciones de actualizacién diferentes de aquellas en las
due fueron producidos: asi ocurre, particularmente, en todos los
casos en que los agentes perpetian disposiciones que se han vuelto
obsoletas debido 2 las transformaciones de las condiciones objeti-
vvas (envejecimiento social), o que ocupan posiciones que requie-
zen disposiciones diferentes de aquellas que deben a su condiciéa
de origen, sca de modo duradero, como los nuevos ticos, 0 coyun-
tural, como Jos més necesitadas enanda tienen que afeoncar situa-
ciones regidas por las normas dominantes, como determinados
mercados econémicos o culcurales.
‘Los habitus cambian sin cesar en funcién de las experiencias
nuevas, Las disposiciones estin sometidas a una especie de revi-
sién permanente, pero que nunca es radical, porque se lleva a
cabo a partir de las premisas instiuidas en el estado anterior. Se
caracterizan por una combinacién de constancia y vatiacién que
cambia segtin los individuos y su grado de agilidad o rigidez: si,
recuperando la distincién de Piaget a propésito de la inteligencia,
la adaptacién se impone demasiado, surgen habitus rigidos, cerra-
dos sobre sf mismos y demasiado integrados (como ocurre con los
ancianos); silo que se impone es la acomodacién, el habitus se di
suclve en el opottunismo de una especie de mens momentanea, y
¢s incapaz de conectar con el mundo y tener un sentimiento inte-
grado de sf mismo.
En las situaciones de crisis o cambio dristico, y, en particular,
las que se observan en los casos de contactos de civilizacién rel
cionados con la situacién colonial o los desplazamientos muy ré-
2u1
pidos en el espacio social, los agentes tienen, menudo, dificulea-
des para mantener unidas las disposiciones asociadas a estados 0
tapas diferentes, y algunos, con frecuencia los que, precisamente,
estaban mejor adaptados al estado antetior del juego, tienen difi-
cultades para ajustarse al nuevo orden establecido: sus disposicio-
nes se vuelven disfuncionales, y los esfuerzos que pueden hacer
para perpetuarlas contribuyen 2 hundirlos més profundamente en
el fracaso, Es el caso de los herederos de grandes familias» bearne-
sas que estudié durante los afios sesenta, los cuales, impulsados
por antiguas disposiciones y estimulados por madres protectoras ¥
apegadas a un orden ca vias de extincién, se condenaban al celiba-
toy una especic de muerte social; también es el caso de los elegi-
dos de las escuclas de élite que, siempre durante los afios sesenta,
perpetuaban, de forma inscnsata, una imagen de la realizacién
universitaria, en particular a propésito de la tesis de doctorado,
que los condenaba a ceder su sitio a los recién llegados, a menudo
con mucho menos curriculum académico, pero que sabfan adop-
tar los nuevos cinones, menos exigentes, del rendimiento acadé-
mico 0 abandonar la via real para tomar atajos (dirigiéndose por
‘ejemplo hacia el CNKS —Centre national de la recherche scientifi-
que-; la Escuela de altos estudios 0 las muevas disciplinas).* Re-
sultaria fécil extraer de la historia innumerables ejemplos de atis-
técratas que, por no querer, 0 no poder, rebajarse (habicus
de nobleza~ oblige), dejaron que su privlegio se convirtiera en
desventaja en la competencia con grupos sociales menos lina-
judos.
De manera més general, el habitus tiene sus fallos, sus mo-
mentos criticos de desconcierto y desfase: la relacién de adapra-
cién inmediata queda en suspenso en un instante de vacilacién en
el que puede insinuarse una forma de reflexién que nada tiene que
ver con la del pensador escoléstico y que, por medio de fos movi-
mientos del cuerpo (por ejemplo, el que calibra con la mirada o el
ademdn, como un tenista que repite una jugada fllida, los efectos
del movimiento realizado 0 al desfase entre éte y el movimiento
que hay que realizar), mantiene la mirada puesta en la préctica y
no en quien la realiza.
lay que plegarse a los hibitos de pensamiento que, como la
212
dicocomta de lo consciente y lo inconsciente, abocan a plantear el
problema de la parte que corresponde, en la deretminacién de las
précticas, a las disposiciones del habicus 0 a los propésitos cons-
cientes? Leibniz daba, en Monadologia," una respuesta excrafia,
que tiene ef mérito de orongar un espacio, de importancia, a lz
srazén pricticas: «Los hombres obran como los animales, en tanto
que las consecuciones de sus percepciones sélo se logran por me-
dio de la memoria; se parecen a los médicos empiticos, que tienen
tuna mera préctica sin teorias y s6lo somos emplticos en las tres
ccuartas partes de nuestras acciones.»” Pero, en realidad, la distin-
cidn no es facil, y muchos de los que han reflexionado sobre lo
‘que significa seguir una regla han observado que no hay regla que,
por precisa y explicita que sea (como la regla juridica, 0 Ia mace-
mitica), pueda prever todas las condiciones posibles de su ejecu-
«ién y, por lo tanto, no deje, inevitablemente, cierto margen de
juego o interprecacién, reservado a las estracegias précticas del ha-
bitus (cosa que deberia plantear algunos problemas a quienes pos-
tulan que los comportamientos regulados y racionales son necesa-
riainente resultado de la voluntad de someterse a reglas explicicas
y reconocidas). Pero, a la inversa, les improvisaciones del pianista
0 las figuras Hamadas libres de! gimnasta nunca se producen sin
cietta presencia de espititu, como suele decirse, cierta forma de
pensamiento o incluso de reflexion préctica, reflexién en situacién
y accidn que es necesatia para valorar en el acto la accién o el ges-
to realizado y corregir una mala posicién del cuerpo, rehacer un
movimiento imperfecto (a fortiori, lo mismo vale para las conduc-
tas de aprendizaje).
‘Ademés, el grado en el que cabe dejarse llevar por los auroma-
tismos del sentido préctico varfa, evidentemente, segiin las situa-
ciones y los Ambitos de actividad, pero también segiin la posicién
cocupada en el espacio social: es probable que aquellos que estin
sen sut lugar» en el mundo social puedan dejarse llevar més y mas
completamente o fiarse de sus disposiciones (Ia famosa «soltura»
de las personas de buena familia) que los que ocupan posiciones
* Version castellana: Monadalogl, trad. de Pere Arnau Hilari Montaner,
Madhid, Alhambra, 1989. (N. del T)
213
eit falso, como los nuevos ricos o quienes han descendido de cate-
fa social; pero éstos tienen més posibilidades de tomar concien-
cia de lo que, para otros, resulta evidente, pues estén obligados a
controlarse y a corregir de modo consciente los «primeros movi-
imientos» de un habitus generador de comportamientos poco
adaprados 0 desplazados.
214°
5. Violencia simbélica y luchas politicas
You might also like
- Afectos y visibilidades comparadas entre Chile y BrasilFrom EverandAfectos y visibilidades comparadas entre Chile y BrasilNo ratings yet
- Desplazamiento forzado: estado de la cuestión y perspectivasFrom EverandDesplazamiento forzado: estado de la cuestión y perspectivasNo ratings yet
- La paz desde abajo: Breve historia, impacto y participación de los movimientos sociales en ColombiaFrom EverandLa paz desde abajo: Breve historia, impacto y participación de los movimientos sociales en ColombiaNo ratings yet
- La construcción humana y no humana del sentido del mundo: La mítica tribu maya de los cojós ante el dios Pochó de la muerteFrom EverandLa construcción humana y no humana del sentido del mundo: La mítica tribu maya de los cojós ante el dios Pochó de la muerteNo ratings yet
- Extraños animales: filosofía y animalidad en el pensar contemporáneoFrom EverandExtraños animales: filosofía y animalidad en el pensar contemporáneoNo ratings yet
- Encrucijadas de la interculturalidad en tiempos multiculturalesFrom EverandEncrucijadas de la interculturalidad en tiempos multiculturalesNo ratings yet
- Lo que somos de los clásicos: Espej(ism)os de la AntigüedadFrom EverandLo que somos de los clásicos: Espej(ism)os de la AntigüedadNo ratings yet
- ¿Evasión o expulsión?: Los mecanismos de la deserción universitariaFrom Everand¿Evasión o expulsión?: Los mecanismos de la deserción universitariaNo ratings yet
- Abordajes sociojurídicos contemporáneos para el estudio de las migraciones internacionalesFrom EverandAbordajes sociojurídicos contemporáneos para el estudio de las migraciones internacionalesNo ratings yet
- Convivencialidad y resistencia política desde abajo: La herencia de Iván Illich en MéxicoFrom EverandConvivencialidad y resistencia política desde abajo: La herencia de Iván Illich en MéxicoNo ratings yet
- Resúmenes Seleccionados: Alfred Schutz: RESÚMENES SELECCIONADOSFrom EverandResúmenes Seleccionados: Alfred Schutz: RESÚMENES SELECCIONADOSNo ratings yet
- El paradigma del capital social: Sus aplicaciones en la cultura, los negocios y el desarrolloFrom EverandEl paradigma del capital social: Sus aplicaciones en la cultura, los negocios y el desarrolloNo ratings yet
- Gritos, grietas y siembras de nuestros territorios del sur: Catherine Walsho y el pensamiento crítico-decolonial en América LatinaFrom EverandGritos, grietas y siembras de nuestros territorios del sur: Catherine Walsho y el pensamiento crítico-decolonial en América LatinaNo ratings yet
- Hostilidades y hospitalidades. Memoria de un evento sobre Jaques DerridaFrom EverandHostilidades y hospitalidades. Memoria de un evento sobre Jaques DerridaNo ratings yet
- Educación en Colombia siglo XX. Entre cooperación y configuración: Sistema educativo, descentralización, mejoramiento cualitativoFrom EverandEducación en Colombia siglo XX. Entre cooperación y configuración: Sistema educativo, descentralización, mejoramiento cualitativoNo ratings yet
- José Martí: Paradigma de educador social para la integración de América LatinaFrom EverandJosé Martí: Paradigma de educador social para la integración de América LatinaRating: 3 out of 5 stars3/5 (1)
- Educación Infantil y bien común. Por una práctica educativa críticaFrom EverandEducación Infantil y bien común. Por una práctica educativa críticaNo ratings yet
- Identidad y autoridad en la compañía de Jesús en México (1816-1929)From EverandIdentidad y autoridad en la compañía de Jesús en México (1816-1929)No ratings yet
- Las desesperantes horas de ocio: Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900)From EverandLas desesperantes horas de ocio: Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900)No ratings yet
- Sujetos y subjetividades: Aproximaciones empíricas en tiempos actualesFrom EverandSujetos y subjetividades: Aproximaciones empíricas en tiempos actualesNo ratings yet
- Escuelas en tiempos de cambio:: Política, maestros y finanzas en el valle de Toluca durante la primera mitad del siglo XIXFrom EverandEscuelas en tiempos de cambio:: Política, maestros y finanzas en el valle de Toluca durante la primera mitad del siglo XIXNo ratings yet
- Hacer visible lo invisible: meditaciones sobre el cuidado informal y las personas cuidadoras. Claves para reinterpretar su normatividadFrom EverandHacer visible lo invisible: meditaciones sobre el cuidado informal y las personas cuidadoras. Claves para reinterpretar su normatividadNo ratings yet
- Ver más allá de la coyuntura: Producción de conocimiento y proyectos de sociedadFrom EverandVer más allá de la coyuntura: Producción de conocimiento y proyectos de sociedadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Los pueblos indígenas y las geografías de poder: Narrativas de Mezcala sobre la gobernanza neoliberalFrom EverandLos pueblos indígenas y las geografías de poder: Narrativas de Mezcala sobre la gobernanza neoliberalNo ratings yet
- Tramas de la desigualdad: Las políticas y el bienestar en disputaFrom EverandTramas de la desigualdad: Las políticas y el bienestar en disputaNo ratings yet
- Lo cotidiano en la escuela: 40 años de etnografía escolar en ChileFrom EverandLo cotidiano en la escuela: 40 años de etnografía escolar en ChileNo ratings yet
- Desafíos para una filosofía intercultural nuestroamericanaFrom EverandDesafíos para una filosofía intercultural nuestroamericanaNo ratings yet
- La nación y sus otros: Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la IdentidadFrom EverandLa nación y sus otros: Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la IdentidadNo ratings yet
- Desarrollo humano y transformación social: El papel de la Universitat desde la percepción de su alumnadoFrom EverandDesarrollo humano y transformación social: El papel de la Universitat desde la percepción de su alumnadoNo ratings yet
- A la sombra de lo político. Violencias institucionales y transformaciones de lo comúnFrom EverandA la sombra de lo político. Violencias institucionales y transformaciones de lo comúnNo ratings yet
- Entre ausencias y presencias ausentes: Los textos escolares y el lugar de lo negro en la enseñanza de la historia de Colombia, 1991-2013From EverandEntre ausencias y presencias ausentes: Los textos escolares y el lugar de lo negro en la enseñanza de la historia de Colombia, 1991-2013No ratings yet
- Avatares de la memoria cultural en Colombia: Formas simbólicas del Estado, museos y canon literarioFrom EverandAvatares de la memoria cultural en Colombia: Formas simbólicas del Estado, museos y canon literarioNo ratings yet
- Emociones, poder y conflicto: Perspectivas teóricas, género, resistencias y políticas de EstadoFrom EverandEmociones, poder y conflicto: Perspectivas teóricas, género, resistencias y políticas de EstadoNo ratings yet
- Decimos, hacemos, somos: Discurso, identidades de género y sexualidadesFrom EverandDecimos, hacemos, somos: Discurso, identidades de género y sexualidadesNo ratings yet
- Legado y futuro de la sociología: Una mirada a la consolidación de la sociología académica y profesional en EspañaFrom EverandLegado y futuro de la sociología: Una mirada a la consolidación de la sociología académica y profesional en EspañaNo ratings yet
- Resumen de Emergencias de Culturas Juveniles: RESÚMENES UNIVERSITARIOSFrom EverandResumen de Emergencias de Culturas Juveniles: RESÚMENES UNIVERSITARIOSNo ratings yet
- ¡Y que vivan las humanidades! Homenaje a María Luisa OrtegaFrom Everand¡Y que vivan las humanidades! Homenaje a María Luisa OrtegaNo ratings yet
- Modernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizFrom EverandModernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizNo ratings yet
- Orden racial y teoría crítica contemporánea: Un acercamiento teórico-crítico al proceso de lucha contra el racismo en ColombiaFrom EverandOrden racial y teoría crítica contemporánea: Un acercamiento teórico-crítico al proceso de lucha contra el racismo en ColombiaNo ratings yet
- Sujetos de reparación colectiva y construcción de territorios de paz: Libro 3. Políticas para la reparación de comunidades campesinas víctimas del conflicto armado: aportes desde trabajo socialFrom EverandSujetos de reparación colectiva y construcción de territorios de paz: Libro 3. Políticas para la reparación de comunidades campesinas víctimas del conflicto armado: aportes desde trabajo socialNo ratings yet
- Constitución de un sujeto sobreviviente: Una lectura a la poesía de Tomás HarrisFrom EverandConstitución de un sujeto sobreviviente: Una lectura a la poesía de Tomás HarrisNo ratings yet
- Territorios disidentes: Ensayos sobre las sociedades en movimientoFrom EverandTerritorios disidentes: Ensayos sobre las sociedades en movimientoNo ratings yet
- Resource Mobilization Theory and The Study of Social Movements - J. Craig JenkinsDocument27 pagesResource Mobilization Theory and The Study of Social Movements - J. Craig JenkinsthesmokingfrogNo ratings yet
- Desarrollo Territorial y Descentralizacion - Sergio BoisierDocument14 pagesDesarrollo Territorial y Descentralizacion - Sergio BoisierthesmokingfrogNo ratings yet
- Notes On The Stock-Flow Consistent Approach To Macroeconomic ModelingDocument164 pagesNotes On The Stock-Flow Consistent Approach To Macroeconomic ModelingthesmokingfrogNo ratings yet
- Politica Monetaria Del Banco Central de ChileDocument42 pagesPolitica Monetaria Del Banco Central de ChileDaniel Perez MercedesNo ratings yet
- No Future: Liberal Democracy and The Loss of Time SovereigntyDocument24 pagesNo Future: Liberal Democracy and The Loss of Time SovereigntythesmokingfrogNo ratings yet