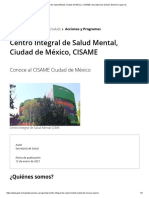Professional Documents
Culture Documents
EHS. Manual PDF
EHS. Manual PDF
Uploaded by
cyrep0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views52 pagesOriginal Title
EHS. Manual.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views52 pagesEHS. Manual PDF
EHS. Manual PDF
Uploaded by
cyrepCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 52
nN
A
| i"
! ' “ Gismero G
is i mu
SS
A
as
cS
oe
ae
ASE
oe
SES
SESS
Ses
ie
EHS
Escala de Habilidades Sociales
Elena Gismero Gonzalez
MANUAL
(2? edicién)
PUBLICACIONES DE PSICOLOGIA APLICADA
Serie menor num. 268
TEA Ediciones, S.A.
MADRID 2002
PROLOGO. .
INTRODUCCION
1, DESCRIPCION GENERAL ............
1.1. Ficha técnica
1.2. Caracteristicas basicas .
1.3. Fundamentos tedricos fe phalalatalstah .
1.3.1. Habilidades sociales y conducta asertiva, desarrollo hist6rico
1.3.2, Definicién de la conducta asertiva / habilidad social .. .
1.3.3, Clases de respuesta
1.4. Elaboracién de la escala .
1.5. Materiales
2. NORMAS DE APLICACIONY CORRECCION .......
1. Normas especificas .
2.2. Correccién y puntuacién ...
3. JUSTIFICACION ESTADISTICA ..
3.1, Estudios previos...........
3.2. Analisis de elementos
3.3. Anélisis factorial Ee eae tee
3.3.1, Interpretacién y valoracién de los factores rotados. ...
Sia Walided cat ate eotine emtno ce tnptes etait
3.4.1. Variables utilizadas: Autodescripciones y listas de adjetivos
3.4.2. Relaciones con otras variables
3.4.3. Correlaciones entre las subescalas ......
3.4.4. Relaciones con variables de personalidad .
4, NORMAS DE INTERPRETACION
4.1. Caracteristicas de las muestras.
4.2, Interpretacién de las puntuaciones
APENDICE. .
BIBLIOGRAFIA .
a1
24
21
23
23
27
28
28
31
32
35
36
37
39
39
40
42
51
PROLOGO
El origen inicial del EHS se encuentra en parte del desarrollo de Ia tesis doctoral de Ia auto-
ra‘, en la cual, partiendo del interés por un constructo de tanta importancia préctica en el desarro-
lo de nuestras interacciones cotidianas con las demds personas, y tan relevante de cara a la clinica
y ala investigacién, se planteaba la necesidad de disponer de medidas adecuadas con las que poder
evaluar a los sujetos, los métodos y experiencias orientados al cambio, establecer relaciones con
otras variables, conocer y comparar grupos, etc.
Un instrumento de medida resulta tanto més ttil y adecuado cuanto mas breve y sencillo sea y
mejor permita identificar con precisién a los individuos con distinto déficit en diversas areas.
Consideramos que la brevedad es importante no s6lo al evaluar a un individuo aislado, sino més atin
cuando se trata de aplicar varias pruebas conjuntamente, sobre todo cuando se hace en grupos nu-
merosos. Es también dil disponer de instrumentos pensados y elaborados en el idioma de la po-
blaci6n con la que se trabaja, asi como tipificados con muestras pertenecientes a esa misma pobla-
cién.
Detectar la necesidad de un tipo determinado de prueba supone una revisién de lo que existe
hasta e] momento y, sobre todo, un replanteamiento o reconceptualizacién de lo que se pretende
medi.
Asf surge el EHS que, en esa primera investigacién es construido, analizado, validado y tipifi-
cado con una muestra inicial de 406 sujetos. Dado que la mayorfa de ellos eran adultos jévenes (el
90% menores de 30 afios), posteriormente, la autora incorporé otra muestra heterogénea de 364 su-
jetos mayores de 30 aiios con abjeto de poder elaborar baremos més completos.®
Atin asf, dado el interés que TEA Ediciones mostré por el EHS, se planteé la utilidad de estu-
diar y analizar las habilidades sociales en adolescentes, para lo cual iniciamos nuevas aplicaciones
del instrumento, asf como nuevos andlisis y baremaciones. En esta publicacién se incluyen los re-
sultados de todo ello (a los datos sobre la muestra de 770 adultos, se afiaden los de 1.015 adoles-
centes), y se incorporan también los andlisis de las relaciones entre las habilidades sociales (medi-
das por el EHS) y la personalidad (medida mediante el NEO-FFI). Ademis, se ha simplificado la
estructura factorial del EHS, que de 8 factores inicialmente pasa a constar de 6, ya que, sin perder
informacién conceptual sobre los distintos aspectos de que constan las habilidades sociales, sim-
plifica su comprensién y el uso de Ejemplares autocorregibles.
Ello ha implicado mucho trabajo y mucha colaboracién. Por tanto, la autora quiere hacer cons-
lar su sincero agradecimiento a todas las personas que han intervenido en la obtencién de nuevas
muestras y en la aplicacién de los instrumentos. Han sido muchos los compaiieros, centros escola-
res, orientadores, etc., que se han prestado gustosos a colaborar. Y gracias especialmente a TEA
(1) Bue pubticada posteriormente como Habilidades sociales y conducta asertiva (1996), Publicaciones de la Universidad Pontificia
Comillas, Madrid,
(2) Laescala EHS, con los andlisis correspondientes a ambas muestres, cbtuvo el II Premio TEA Ediciones en septiembre de 1998,
Ediciones, por su interés, apoyo y colaboracién en el desarrollo del EHS, en particular a Nicolas
Seisdedos, sin cuyo estimulo constante y habilidad en el manejo de datos estadisticos todo este tra-
bajo no habria Tegado tan completo a las manos del usuario. En la tiltima fase se han incorporado
al equipo de colaboraciones nuevas personas entre las que, temiendo el olvido de alguna, queremos
citar y agradecer dicha colaboracién a Carmen Esterri Gase6n (Colegio Britinico, Madrid), Pedro
Garefa Gonzalez (Instituto Ntra. Sra. del Castillo, Buitrago), Edurne Goikoetxea Iraola (Universidad,
Deusto), Vicente Herndndez Franco (Centro de Formacién Padre Piquer, Madrid) y Fernando Soto
(Colegio Maravillas, Madrid).
INTRODUCCION
El interés por las habilidades sociales y la conducta asertiva, entendida en un sentido amplio,
se viene manifestando hace ya décadas, como muestra la profusiGn de obras tanto tedricas como
aplicadas, ¢ incluso de divulgacién, asi como de investigaciones sobre el tema. Este interés no es
de extraffar, puesto que gran parte de nuestra vida la pasamos en interaccién con otras personas, y
en nuestras sociedades contemporineas, con un ritmo rapido y complejo, nos vemos inmersos en
muchos sistemas distintos, en los cuales las reglas varian, y los roles no estan tan claramente defi-
nidos como lo estaban en otros tiempos. Desenvolvernos entre ellos requiere una gran destreza so-
cial por nuestra parte. Es frecuente que muchos de nosotros, si no todos, hayamos tenido o tenga-
mos dificultades para defender nuestros legitimos derechos, expresar nuestros sentimientos, decir
en piblico nuestra opinién, discrepar del punto de vista de otra persona sin acalorarnos, iniciar una
relacin que nos interesaba, o poner punto final a una conversacién que no nos interesa seguir man-
teniendo por mas tiempo, por citar algiin caso
Pero hasta hace pocas décadas, se ha venido poniendo mucho mas énfasis en la adquisicién de
competencias técnicas que en la mejora de las relaciones interpersonales, incluso entre personas cu-
yas profesiones les hacen entrar en contacto con otros de una manera en la que pueden afectar mu-
cho a través de su forma de relacionarse, como son los médicos, enfermeras, profesores, altos eje-
cutivos, vendedores, etc. Hay muchos individuos que no se relacionan de forma constructiva, tanto
en su trabajo como con las personas de su entorno familiar o social mas préximo, pero la necesidad
de aprender cémo hacerlo no se ha reconocido hasta hace relativamente poco.
Por otro lado, en el terreno de la clinica, una gran mayorfa de trastornos, simples 0 complejos,
conllevan, por parte de quienes los padecen, dificultades para interaccionar adecuadamente con otras
personas. En palabras de Carrobles (1988): “hoy es frecuente considerar el déficit en habilidades
sociales como un elemento concurrente, cuando no causal, en problemas tan variados como las sim-
ples fobias, los problemas sexuales 0 de relacién de pareja, las depresiones, los problemas de agre-
sividad o delincuencia, 1a drogadiccién 0 los trastornos esquizofrénicos, por poner tan sdlo algunos
ejemplos. A todos ellos es preciso sumar, obviamente, el cada vez mds abundante capftulo de tras-
tomos considerados como genuinamente problemas de habilidades sociales” (pag. IV).
Sin embargo, y a pesar de la profusi6n de instrumentos elaborados para medir las habilidades
sociales, existe una carencia de los mismos construidos, validados y tipificados con poblacién es-
paiiola, a excepcidn del de V.E. Caballo que, aunque cuenta con un impecable proceso de cons-
truccién, puede resultar excesivamente largo para fines de investigaciGn, especialmente si se quie-
re hacer una aplicacién conjunta con otros instrumentos. Este es, pues, el objetivo del EHS: medir
la conducta asertiva o habilidades sociales, dirigido a poblacién espafiola, con datos normativos de
muestras espafiolas, y de extensién lo suficientemente breve como para permitir su aplicacién con-
junta y répida con otros instrumentos en la investigacién, sin que esa brevedad suponga un pérdida
importante de sus propiedades psicométricas.
1. DESCRIPCION GENERAL
1.1. FICHA TECNICA
Nombre: EHS, Escala de Habilidades Social
Autora: Elena Gismero Gonzilez. Universidad Pontificia Comillas
(Madrid), Facultad de Filosofia y Letras, Secci6n Psicologfa.
Aplicacién: Individual o colectiva.
Ambito de
aplicacién: — Adolescentes y adultos.
Duracién: Variable; aproximadamente de 10 a 15 minutos.
Finalidad: — Evaluacién de la asercién y las habilidades sociales.
Baremaci6n: Baremos de poblaci6n general (varones y mujeres, adultos y
jovenes).
1.2. CARACTERISTICAS BASICAS
EIEHS, en su versi6n definitiva, esté com-
puesto por 33 items, 28 de los cualles estén re-
dactados en el sentido de falta de asereién 0
déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en
el sentido positivo, Consta de 4 alternativas
de respuesta, desde “No me identifico en ab-
soluto; la mayoria de las veces no me ocurre
© no lo haria” a “Muy de acuerdo y me sen-
tirfao actuaria asf en la mayoria de los casos”,
A mayor puntuaci6n global, el sujeto expresa
ms habilidades sociales y capacidad de aser-
cién en distintos contextos,
E] anilisis factorial final ha revelado 6 fac-
tores: autoexpresién en situaciones sociales,
defensa de los propios derechos como consu-
midor, expresi6n de enfado 0 disconformidad,
decir no y cortar interacciones, hacer peticio-
nes e iniciar interacciones positivas con el se-
Xo opuesto.
Sus Ambitos de aplicacién preferentes son
el clinico y el investigador, adolescentes y
adultos. El tiempo que se requiere para su con-
testacién es de aproximadamente un cuarto de
hora.
1.3, FUNDAMENTOS TEORICOS
1.3.1, Habilidades sociales y conducta
asertiva, desarrollo histérico
Los orfgenes remotos del movimiento de
las habilidades sociales (aunque todavia no
denominado asf) podrfan remontarse a los
afios 30, cuando, segan Phillips (1985), espe-
cialmente desde la psicologfa social, varios
autores estudiaban la conducta social en ni-
fios bajo distintos aspectos, que actualmente
podriamos considerar incluidos en el campo
de las habilidades sociales. Asi, por ejemplo,
Williams (1935) estudiando el desarrollo so-
cial de Ios nifios, identifica lo que hoy Iama-
mos asertividad (buscar aprobacion social, ser
simpatico, responsable, etc.) y su importante
influjo en la conducta social de los nifios. O
Murphy y cols., que en 1937, al estudiar la
conducta social en los nifios, ya distinguen en-
tre dos clases de asertividad: una socialmen-
te asertiva y otra socialmente molesta y ofen-
siva, Asimismo, los trabajos de Jack (1934)
con nifios preescolares o Page (1936) am-
plidndolos. En todos ellos el enfoque era ex-
cesivamente mentalista; explicaban la con-
ducta social de los nifios en funcién de
variables internas, dando un papel secundario
alas ambientales.
Més adelante, como comentan Munné
(1989) 0 Curran (1985) en sus revisiones, al-
gunos te6ricos neofreudianos como Sullivan,
Homey, Adler, White, etc., al poner objecio-
nes al énfasis instintivista de Freud, favore-
cieron un modelo mis interpersonal del desa-
rrollo de la personalidad y de las habilidades
sociales, lo que subraya Kelly (1987). Tales
teorfas (Sullivan, 1953; Horney, 1945; Adler,
1931) analizan las relaciones sociales tem-
pranas y la personalidad, y describen los as-
pectos poco adaptativos del funcionamiento
social del individuo, aunque como indica
Kelly, la terapia se dirige a la reconstruceién
analitica interpretativa de las experiencias
tempranas, sin centrarse directamente en en-
sefiar al sujeto nuevas competencias sociales.
Sin embargo, al estudio sistemitico de las
habilidades sociales se Iega desde distintas
vias:
a) La primera, habitualmente considerada co-
mo la més importante, se inicia en el tra-
bajo de Salter (1949) Conditioned reflex
therapy, y esté muy influida por los estu-
dios pavlovianos sobre actividad nerviosa
superior. Su trabajo fue continuado por
Wolpe (1958), primer autor que utilizé el
10
término asertivo, y posteriormente por
Lazarus (1966) y Wolpe y Lazarus (1966).
En la década de los 70 aparecen nume-
rosas publicaciones sobre el tema, que de-
muestran el auge que éste va adquiriendo
dentro del estudio de la modificacién de
conducta. Se estudia la conducta asertiva y
se investiga sobre tratamientos o programas
de entrenamiento efectivos para reducir el
déficit en asertividad o habilidades so
les. Entre estos estudios podemos citar los
de Lazarus (1971), Wolpe (1969), Alberti y
Emmons (1970a), con el primer libro dedi-
cado por completo a la asertividad: Your
perfect right, McFall y cols. (1970, 1971,
1973), Eisler y cols. (1973a, 1973b, 1975,
1976), Hersen y cols. (1973a, 1973b, 1974)
y Lange y Jakubowski (1976).
En esta década aparecen también diver-
sos cuestionarios para medir la conducta
asertiva (Rathus, 1973; Galassi y cols.,
1974; Gambrill y Richey, 1975), asf como
una gran cantidad de libros, con cardcter
més bien divulgativo, en los que se aplican
los resultados de las investigaciones y se en-
sefian técnicas de entrenamiento asertivo;
entre otros estarfan Bower y Bower (1976),
Alberti y Emmons (19705), Bloom, Coburn
y Pearlman (1975), Fensterheim y Bacr
(1975), Baer (1976), Kelley (1979), Phelps
y Austin (1975), Smith (1975), ete. Esto nos
da idea no sdlo del interés creciente por par-
te de los investigadores, sino de que exis-
ten ya gran cantidad de técnicas sistemati-
zadas que despiertan el interés del piblico
en general.
b) Una segunda via esté constituida por los
trabajos de Zigler y Phillips (1960, 1961,
1962; Phillips y Zigler, 1961, 1964) sobre
la “competencia social” que, desde la psi-
cologia social, investigaron con adultos
institucionalizados y observaron que cuan-
to mayor era la competencia social previa
de los pacientes internados en el hospital,
‘menor era la duracién de su estancia en él
y més baja su tasa de recafda. El nivel de
competencia social anterior a la hospitali
zaci6n era mejor predictor del ajuste post-
hospitalizacién que el diagndstico psiquid-
trico 0 el tipo conereto de tratamiento
recibido en el hospital.
©) Por otra parte, en los afios 50 aumenté el
interés por las habilidades sociales y su en-
trenamiento en el campo de la psicologia
social y del trabajo; en la Universidad de
Michigan se realizaron algunos estudios de
campo que mostraban ciertos aspectos del
estilo mas eficaz de supervisién laboral
(Likert, 1961). Estos estudios fueron am-
pliamente repetidos en distintas partes del
mundo ¢ incorporados a cursos de entrena-
miento (Argyle, 1980). Mayor atencién atin
que las habilidades de supervisién recibie-
ron las de ensefianza (Dunkin y Biddle,
1974) plasmandose en lo que se ha llama-
do microenseftanza: la préctica programa-
da de las habilidades necesarias para los
profesores (Gil y Sarrié, 1985). A nivel edu-
cativo, también se han estudiado y desa-
rrollado programas de habilidades sociales
entre los nifios (Michelson y cols., 1987),
dada su importancia en variables educati-
vas como el rendimiento académico, el au-
toconcepto y la autoestima, etc.
4) Otra de las raices histéricas del movimien-
to de las habilidades sociales tiene origen
en Inglaterra, donde se realizaron impor-
tantes investigaciones de laboratorio sobre
los procesos basicos de interaccién social,
Asi, en Oxford se Ileg6 a la formulaci6n de
un modelo de competencia social basado
en las similitudes entre Ia conducta social
y la ejecucién de habilidades motoras, dan-
do lugar a un copioso trabajo en el que se
incorporaba la importancia de las seffales
no verbales (Argyle, 1967, 1969; Argyle y
Kendon, 1967; Argyle y cols., 1974a,
1974b; Argyle, 1975).
Por lo tanto, podemos decir que Ia investi-
gacién de las habilidades sociales ha tenido
un origen diferente en los Estados Unidos y
en Inglaterra, Como sefiala Furnham (1985,
pag. 555): “Mientras que en Estados Unidos
el entrenamiento de las habilidades sociales
estd firmemente enraizado en la psicologia
clinica y de consulta, en Inglaterra y en
Europa la investigaci6n sobre las habilidades
sociales le debe mas a la psicologia ocupa-
cional y a la psicologfa social. Estos diferen-
tes orfgenes atin se reflejan en el trabajo he-
cho por los investigadores de las habilidades
sociales a ambos lados del Atlintico”.
A pesar de que ha habido gran convergen-
cia entre los temas, métodos y conclusiones
de ambos paises (Caballo, 1987, 1993), el én-
fasis distinto en la teor‘a y en la investigacién
puede encontrarse en sus diferentes historias
de desarrollo del concepto. Asi, mientras que
la via norteamericana proviene fundamental-
mente del trabajo de terapeutas, como por
ejemplo, Wolpe, y de los estudios de compe-
tencia social ya citados (Phillips y Zigler), la
investigacién europea tuvo un origen muy
ferente, en la ergonomia y en la psicologia so-
cial. Como resalta Ovejero (1990), estos dos
enfoques distintos, uno més clinico y otro mas
psicosocial, han conllevado algunas diferen-
cias:
1) mayor aplicacién en Estados Unidos del
entrenamiento en habilidades sociales a
problemas clinicos (esquizofrenia, delin-
cuencia, alcoholismo...), mientras que en
Inglaterra el énfasis se ha puesto en el te-
rreno laboral y organizacional (industria y
educacién);
2) los americanos se han centrado mucho més
enel estudio de la conducta asertiva, su me-
dida y entrenamiento, considerando el dé-
ficit en conducta asertiva como un indice
de inadecuacién social, mientras que en
Inglaterra es mas bien la carencia de ami-
g0s y las dificultades para el desarrollo de
relaciones de amistad (Trower y cols.,
ul
1978), lo que manifiesta esa inadecuacién
social, por lo que se han ocupado mas por
el establecimiento de relaciones de amis-
tad y por la atraccién interpersonal, como
reflejo de su enfoque més psicosocial
La diferencia, con todo, no es radical; mu-
chos psiedlogos americanos, por ejemplo, tra-
bajan en el campo de las habilidades hetero-
sexuales, como Curran (1977), Twentyman y
cols, (1981), D'Angelli y D'Angelli (1985) y
otros.
De todas formas, es a partir de mediados de
los affos setenta cuando la expresién habili-
dades sociales (ya utilizada en Inglaterra des-
de una perspectiva algo distinta) empieza a
emplearse como sustituta de conducta aserti
va, o esta ditima queda englobada en la pri-
mera al irse ampliando el concepto. Ambos
términos se han utilizado durante mucho tiem-
po de forma intercambiable (Emmons y
Alberti, 1983; MacDonald y Cohen, 1981;
Gambrill, 1977; Phillips, 1978, 1985; Salzin-
ger, 1981). Ademds hay que considerar que la
expresién entrenamiento asertivo (p. e., Al-
berti, 19774; Alberti y Emmons, 1986; Bower
y Bower, 1986; Fensterheim y Baer, 1976;
Baer, 1976; Fodor, 1980; Kelley, 1979;
Linehan, 1984; Smith, 1977), y la de entre-
namiento en habilidades sociales (Bellack,
1979; Curran, 1977, 1979, 1985; Eisler y
Frederiksen, 1980; Gambrill y Richey, 1985;
Kelly, 1987; Trower y cols., 1978), se estén
refiriendo précticamente al mismo conjunto
de elementos de tratamiento y al mismo gru-
po de categorias conductuales a entrenar,
1.3.2. Definicién de la conducta aserti-
va / habilidad social
Al llevar a cabo una revisién bibliogréfica
para ver qué se ha entendido por conducta
asertiva (o por habilidad social), aparecen di-
ficultades de diversos érdenes.
En primer lugar esté el nivel de especifici-
dad en la definicién. Segdn la mayor o menor
12
especificidad que se dé al contenido del
término “comportamiento asertivo” o “aser-
cién”, muchos autores lo identifican con el de
“habilidades sociales”. El problema de defi-
nir de manera unitaria qué es una conducta
socialmente habilidosa en términos concretos
y espeefficos es précticamente irresoluble,
puesto que ésta va a depender del contexto
cultural en que se desarrolle, y aiin dentro de
una misma cultura de 1a educacién, el estatus
social, Ia edad 0 el sexo. Hay muchas varia-
bles personales y situacionales que hacen que
una conducta apropiada en una situacién no
Jo sea en otra, Como también dos personas
pueden actuar de distinta forma ante situa-
ciones parecidas, o una misma persona com-
portarse de distinta manera en situaciones se-
mejantes, y considerarse ambas respuestas
socialmente adecuadas.
Aunque no puede, pues, haber “criterios”
absolutes, una conducta socialmente habili-
dosa serfa la que posibilitara a un individuo
relacionarse adecuadamente con las personas
de su entorno. Por esto, muchas definicio-
nes (Kelly, 1987; Linehan, 1984; Rich y
Schroeder, 1976; Wolpe y Lazarus, 1966) se
han centrado més en el aspecto de efectividad,
adecuacién o satisfaccién producido por la
conducta ante una situaci6n. Pero el uso de las
consecuencias como criterio también ha pre-
sentado muchas dificultades:
a) si se define la conducta en funcién de que
sea o no efectiva, el criterio de si lo es 0 no
tiene que ver con los objetivos, valores y
punto de vista de quien la juzga;
b) conductas no habilidosas (p. ej., decir una
bobada) o anti-sociales (p. ej., golpear a al-
guien), pueden de hecho ser reforzadas
(Arkowitz, 1981; Schroeder y Rakos, 1983);
c) ademds, hay que tener en cuenta que ante
una conducta adecuada puede no obtenerse
reforzamiento ya que éste, en diltima instan-
cia, depende de que los dems lo den o no.
Otro problema es el de la diferenciacién en-
tre conducta asertiva y agresiva. Esto no s6-
Jo afecta al entrenamiento asertivo o ala eva-
Tuacién de la conducta asertiva (como
preocup6 entre otros a Alberti, 1977b;
Hollandsworth, 1977; Galassi y Galassi,
1975; Lange y Jakubowski, 1976; Phelps y
Austin, 1975; DeGiovanni y Epstein, 1978;
Hedlund y Linquist, 1984; Swimmer y
Ramanaiah, 1985), sino a la misma delimita-
cidn del concepto, de donde parten todos los,
problemas.
Como sefialan Alberti y Emmons (1970a,
1986), ambos constructos se usan a menu-
do de manera indiferenciada (p. ej., Palmer,
1973; Rathus, 1973, {tem 1 de la escala de
asertividad de Rathus: “Muchas personas pa-
recen ser mds agresivas y asertivas de lo que
yosoy”), lo que ha llevado a generar una gran
ambigiedad en gran parte de la investigacién
y el trabajo clinico (DeGiovanni y Epstein
1978).
En este sentido, se han llevado a cabo al-
gunos intentos por diferenciar ambos cons-
tructos; por ejemplo, Wolpe (1973) basa su
distinci6n en normas sociales: la aserci6n es
definida como “socialmente apropiada” y la
agresi6n como “socialmente reprensible”.
Alberti y Emmons (1986) también destacan
las consecuencias de las conductas no aserti-
vas, asertivas y agresivas: el uso del compor-
tamiento agresivo implica conseguir los obje-
tivos a expensas de otras personas, mientras
que con una conducta asertiva no se dafia a na-
die y, amenos que el logro de la meta sea mu-
tuamente excluyente, ambas personas pueden
conseguirlo. Esta base de diferenciacion es
aceptada por Jakubowski-Spector (1973) que
utiliza un criterio de adecuacién social simi.
lar al de Wolpe.
Sin embargo, Hollandsworth (1977) hace
hincapié en 1a necesidad de distinguir ambas
conductas no sélo por sus consecuencias sino
en base a sus componentes conductuales; él
indica que se puede considerar agresiva cual-
quier respuesta que dispensa a la otra perso-
na estimulacién aversiva (noxious) tanto de
manera verbal como no-verbal; “lo que se ne-
cesita es identificar aquellas conductas que
tienen una elevada probabilidad de ser perci-
bidas como noxious y por tanto agresivas. A
menudo tales conductas implican la expresién
de enfado, desacuerdo, etc., asf como la de-
fensa de los propios derechos. Es general-
mente en esta area de expresi6n de conflicto
0 de necesidades y sentimientos contrapue:
tos donde la agresividad y la asertividad se
confunden” (pig.349). Asi, ambas conductas
pueden distinguirse en funcién del uso de cas-
tigos o amenazas: la conducta asertiva con-
sistiria en “la expresiOn de las propias
necesidades, sentimientos, preferencias w opi-
niones de modo no amenazante, no punitivo”
(pag. 351), mientras que la agresiva incluiria
rechazo, ridiculo, desprecio o alguna otra
forma de evaluacién negativa en su expresion
verbal y alguna expresi6n no-verbal aversiva
© amenazante (gritos, gestos violentos 0 ex-
presiones corporales amenazantes)
De nuevo Alberti (1977b) aplaude el plan-
teamiento de Hollandsworth y su intento de
iferenciacién a través de los componentes
conductuales verbales y no verbales, pero lo
vuelve a complicar insistiendo en que si nos
reducimos exclusivamente a la conducta per-
demos de vista complejidades que de hecho
existen, Ademds propone cuatro dimensiones
para caracterizar una conducta: intencién,
comportamiento, efecto y contexto sociocul-
tural (pag. 353).
Finalmente, conviene explicitar el tema de
Ja conducta asertiva como rasgo vs. respues-
ta con especificidad situacional, La cuestién
de la mayor o menor especificidad / generali-
dad de la conducta lleva al que quiz4 sea el ma-
yor problema en relacién a la definicién del
constructo, es decir, considerarlo como un ras-
go o una tendencia generalizada de respuesta
© como una conducta situacionalmente es-
pecifica, Aunque inicialmente algunos autores
consideraron la asertividad como un rasgo
(Salter, 1949; Cattell, 1965; Wolpe, 1969) asu-
miendo implicitamente que el nivel de aserti-
vidad de un individuo seria una aptitud 0 ca-
pacidad estable en el tiempo y relativamente
consistente a través de las situaciones, la abun-
dante evidencia experimental no indica esto:
a) Se ha encontrado, por ejemplo, que todos
los estudios con andlisis factorial de los
cuestionarios de autoinforme dan como re-
sultado 1a aparicién de distintos factores
claramente diferenciados y no un tnico fac-
tor general que explique la mayor parte de
Ja varianza.
b) Ademés, el que una persona muestre habi-
lidad en un tipo de conducta social no sig-
nifica que maneje eficazmente otro tipo de
situacién: no hay tanta correlacién entre las
clases de respuesta. Asf, por ejemplo, el
autoafirmarse eficazmente al enfrentarse a
una conducta poco razonable no implica
saber comunicar a los demas sentimientos
positivos, como encontraron Wolpe y La-
zarus (1966) en sus sujetos; como tampo-
coentrenar a alguien en habilidades de elo-
gio mejora sus oposicién asertiva (Geller y
cols., 1980; Kelly y cols., 1978); aumentar
la habilidad de rehusar peticiones irrazo-
nables no mejora la habilidad para hacer
peticiones o solicitar favores (McFall y
Lillesand, 1971), etc.
c) Més atin, ni siquiera una misma clase de
respuesta se muestra consistentemente a
través de todas las situaciones: Eisler y
cols. (1975) encontraron que el grado de
asercién entre pacientes psiquidtricos va-
riaba dependiendo de si el antagonista en
una situaci6n de role-playing era conocido
© no, y si era hombre o mujer. El sexo, la
familiaridad y el contexto determinaban la
expresi6n de la respuesta asertiva
14
Otras investigaciones han observado que
sujetos capaces de dar respuestas asertivas
adecuadas en situaciones de role-play pro-
bleméticas son mucho menos eficaces ante la
misma situacién en el ambiente natural
(Bellack y cols., 1979).
Por lo tanto, la evidencia empfrica sugiere
que la conducta asertiva debe considerarse co-
mo un conjunto de clases de respuesta par-
cialmente independientes y situacionalmente
especificas, cosa en la que actualmente pare-
ce haber bastante acuerdo (Rich y Schroeder,
1976; McFall, 1982; Kelly, 1987; Caballo,
1989, 1993).
Tras comentar algunos de los problemas
que conlleva la definicién del término, se ofre-
ce aqui la definicién de lo que entendemos por
conducta asertiva / socialmente habilidosa
(Gismero, 1996):
“La conducta asertiva o socialmente habi-
lidosa es el conjunto de respuestas verbales
yno verbales, parcialmente independientes y
situacionalmente espectficas, a través de las
cuales un individuo expresa en un contexto in-
terpersonal sus necesidades, sentimientos,
referencias, opiniones o derechos sin ansie-
dad excesiva y de manera no aversiva, respe-
tando todo ello en los demds, que trae como
consecuencia el auto-reforzamiento y maxi-
miza la probabilidad de conseguir refuerzo
externo”.
Consideramos la conducta asertiva y las ha-
bilidades sociales como términos equivalen-
tes, dado que distintos autores se refieren a
ellos aludiendo a contenidos idénticos. Cree-
mos preferible el empleo de cualquiera de
ellos antes que términos como asertividad o
persona asertiva, ya que estos tiltimos impli-
can la existencia de un rasgo unitario y esta-
ble, suposicién que ya hemos visto que no
parece sostenerse empiricamente. En la defi-
nicién incluimos tanto aspectos que describen
el contenido de 1a respuesta como las conse-
cuencias de la misma, porque ambos son im-
portantes; tener en cuenta a los demis es lo
que va permitir diferenciar una conducta aser-
tiva de una agresiva, conceptos a menudo con-
fundidos. Ademds, hemos incluido en la defi-
nicién un aspecto importante: la consecucién
de reforzamiento externo no depende exclu-
sivamente de la actuacién del individuo; por
muy correcta y adecuada que sea ésta, en
{iltimo término los demés son los que dis-
pensarn o no refuerzos. Es verdad que si se
respetan las necesidades, sentimientos, prefe-
rencias, opiniones o derechos de los demés y
uno se autoafirma expresindose de forma no
aversiva (verbal y no verbalmente) se hace
maxima la probabilidad de obtener reforza-
miento, pero no se asegura. En cambio, lo que
sf se provoca ante la autoexpresi6n sin ansie-
dad excesiva es la consecucién y manteni-
miento de autorrefuerzos,
Esta definicién encajaria con lo que algu-
nos autores han venido llamando conducta
asertiva (una vez que el término se fue am-
pliando) y con lo que otros prefieren denomi-
nar habilidad social en base a la mayor im-
plantacién del término (p. e., Caballo, 1993).
Por lo tanto, una vez aclarado a lo que nos es-
tamos refiriendo, continuaremos consideran-
do equivalentes en este contexto ambos tér-
minos.
1.3.3. Clases de respuesta
Se considera la conducta asertiva como un
conjunto de habilidades aprendidas que un
individuo pone en juego en una situacién in-
terpersonal, habilidades que son especificas,
Y que se manifestardn o no en una situacién
dada, en funcién de variables personales, fac-
tores del ambiente y la interaccin entre am-
bos.
Una conceptualizacién adecuada de la con-
ducta asertiva implica la especificacién de tres,
componentes: una dimensién conductual (ti-
pos de conductas), una dimensién cognitiva y
una dimensién situacional (situaciones) den-
tro de un contexto cultural o subcultural.
En cuanto a la dimensién conductual (cla-
ses de respuesta), han sido muchos los auto-
res que han propuesto dimensiones conduc-
tuales que abarcarfa la conducta asertiva. Uno
de los primeros fue Lazarus (1973), que pro-
ponia dividir el comportamiento asertivo en
cuatro patrones de respuesta especificos y se-
parados:
a) capacidad para decir no,
) capacidad para pedir favores o hacer peti-
ciones,
) capacidad para expresar sentimientos posi-
tivos y negativos, y
4) capacidad para iniciar, mantener y termi-
nar conversaciones.
Revisando la literatura sobre el tema, en-
contramos que la mayor parte de las clases de
respuesta verbales que se han propuesto con
posterioridad han sido obtenidas experimen-
talmente, pero estan muy relacionadas con es-
tas cuatro categorias mencionadas por Laza-
rus. Las mas comiinmente aceptadas son las
siguientes:
1. Defensa de los propios derechos (Galassi
y Galassi, 1977, 1980; Furnham y Hen-
derson, 1984; Henderson y Furnham,
1983; Gay y cols., 1975; Caballo, 1989;
Caballo y Buela, 1988; Rathus, 1975;
Nevid y Rathus, 1979).
2. Hacer peticiones (Furnham y Hender-
son, 1984; Henderson y Furnham, 1983;
Galassi y Galassi, 1977, 1980; Gay y
cols., 1975).
3. Rechazar peticiones (Galassi y Galassi,
1977, 1980; Caballo, 1989; Gambrill y
Richey, 1975; Furnham y Henderson,
1984; Henderson y Furnham, 1983; Gay
15
ycols., 1975; Lange y Jakubowski, 1976;
Schwartz y Gottman, 1976).
. Hacer cumplidos (Furnham y Henderson,
1984; Galassi y Galassi, 1977, 1980;
Gambrill y Richey, 1975; Caballo, 1989;
Rathus, 1975).
. Aceptar cumplidos (Furnham y Hender-
son 1984; Galassi y Galassi, 1977:
Rathus, 1975; Caballo, 1989).
Iniciar, mantener y terminar conversacio-
nes /Tomar la iniciativa en las relaciones
con otros (Gambrill y Richey, 1975; Hen-
derson y Furnham, 1983; Furnham y Hen-
derson, 1984; Galassi y Galassi, 1977
1980; Gay y cols., 1975; Lange y Jak
bowski, 1976; Caballo, 1989).
|. ExpresiOn de sentimientos positives
(amor, agrado, afecto) (Gay y cols., 1975:
Galassi y Galassi, 1977, 1980; Rathus,
1975; Caballo, 1989; Caballo y Buela,
1988).
. Expresién de opiniones personales, in-
cluido el desacuerdo (Galassi y Galassi,
1977, 1980; Caballo, 1989; Gay y cols..
1975; Furnham y Henderson, 1984;
Gambrill y Richey, 1975; Lange y
Jakubowski, 1976; Rathus, 1975),
. Expresion justificada de sentimientos ne-
10.
1.
16
gativos (molestia, enfado, desagrado)
(Gay y cols., 1975; Galassi y Galassi,
1977, 1980; Caballo, 1989; Caballo y
Buela, 1988; Furnham y Henderson,
1984; Gambrill y Richey, 1975; Lange y
Jakubowski, 1976).
Solicitar cambios de conducta (Hender-
son y Furnham, 1983; Furnham y Hen-
derson, 1984),
Disculparse 0 admitir ignorancia (Furn-
ham y Henderson, 1984; Gambrill y
Richey, 1975).
12. Afrontar / manejar las criticas (Hender-
son y Furnham, 1983; Furnham y Hen-
derson, 1984; Gambrill y Richey, 1975;
Lange y Jakubowski, 1976).
En a literatura aparecen, ademas de las
mencionadas, algunas otras clases de res-
puesta, que no recogemos por ser menos fre-
cuente su aparicién, como por ejemplo:
hablar en clase (Caballo y Buela, 1988;
Galassi y Galassi, 1980), preocupacién
por los sentimientos de otros (Galassi y
Galassi, 1980; Caballo y Buela, 1988), dar y
recibir feed-back (Lange y Jakubowski,
1976), etc.
Estas dimensiones se refieren tinicamente a
los contenidos verbales de la respuesta; como
es ldzico, los componentes no verbales tienen
tanta importancia como ellos ya que, ademas
de ser importantes en sf mismos, pueden ma-
tizar el contenido verbal de la respuesta: el to-
no con el que se remarca una frase puede
cambiar su sentido de asertiva a agresiva, etc.
Los componentes no verbales (p. ¢j., contac-
to ocular, gestos, postura, etc.) y
paralingitisticos (volumen de voz, tono, la-
tencia, fluidez, etc.), estén muy bien identifi-
cados en la literatura, aunque no vamos a en-
trar en ellos puesto que exceden el dmbito de
este trabajo.
Con respecto a la dimensidn cognitiva, se
incluiria la forma de percibir cada situacién
de cada individuo particular, sus expectativas,
sus valores, sus auto-verbalizaciones, etc. En
definitiva, todas aquellas variables cognitivas
que ha aprendido en el transcurso de su his-
toria personal y que le constituyen una perso-
na nica, en la cual el ambiente influira de ma-
nera especifica,
La consideracién de estos clementos en el
entrenamiento elfnico es fundamental, pues-
to que pueden inhibir la expresién de la con-
ducta asertiva aunque el sujeto disponga de
ella en su repertorio conductual. De hecho, ac-
twalmente se suele incluir algtin tipo de tera-
pia cognitiva en los paquetes de entrena-
miento en habilidades sociales.
La dimensién situacional hace referencia a
los distintos tipos de situaciones que pueden
afectar a la mayor facilidad o dificultad de un
individuo a 1a hora de comportarse asertiva-
mente, No es lo mismo actuar ante un amigo,
un familiar, un compaiiero de trabajo, una fi-
gura de autoridad o un desconocido; ante al-
guien del mismo sexo o del opuesto; ante
alguien de la misma o distinta edad; ante una
sola persona o ante un grupo. Como tampoco
es lo mismo que la situacién sea negativa 0
positiva, esté muy estructurada o sea ambigua,
sea habitual en la vida de una persona o re-
sulte totalmente nueva, etc. Considerar todas
las situaciones posibles serfa précticamente
imposible, aunque debe considerarse conjun-
tamente con las otras dos dimensiones para
poder determinar la adecuacién de una res-
puesta dentro de una cultura,
Analizando cinco de los cuestionarios mas
utilizados (Wolpe-Lazarus Assertiveness In-
ventory, Rathus Assertiveness Schedule,
College Self-Expression Scale, Gambrill
Assertion Inventory y Bakker Assertiveness
Inventory), Furnham y Henderson (1984)
1.4, ELABORACION DE LA
En su construccién, el EHS ha pasado por
varias etapas, desde una primera formulacion
de elementos en ntimero suficiente como pa-
ra poder elegir, tras varios andlisis y solucio-
nes factoriales, aquellos que mejor represen-
taran el constructo, hasta Ia recogida de
muestras que facilitara una tipificaci6n sus-
tancial.
sefialan: “el andlisis de contenido muestra que
no se ha hecho sistematicamente una catego-
rizaci6n de situaciones en los distintos inven-
tarios. A pesar del hecho de que los invest
gadores han subrayado y demostrado 1a
especificidad de la conducta asertiva..., se ha
hecho muy poco para emplear estos hallazgos
en el diseiio de los cuestionarios de autoin-
forme” (Furnham y Henderson, 1984, pag.
87). De hecho, aunque la puntuacién global
de las escalas de habilidades sociales puede
resultar dtil para dar una idea general de cé-
mo esté el sujeto en esta rea, y para propési-
tos de investigacién poco finos (p. ej, identi
ficacidn de individuos con alto y bajo nivel de
conducta asertiva; comparacién de grupos dis-
tintos, etc.), no se puede esperar de ella capa-
cidad predictiva de la conducta ante situacio-
nes especificas.
En la elaboracién de la EHS se han tenido
por tanto en cuenta las distintas clases de res-
puesta asertiva, asf como también se ha bus-
cado una extensi6n relativamente breve, dado
que con frecuencia el interés de la investiga-
cin, y de la clinica, es aplicar conjuntamen-
te varias pruebas. Asf se obtiene una valora-
cién general répida del individuo, pero
ademas un anflisis mas detallado permite re-
conocer disintos Ambitos de actuacidn en los
que el déficit en habilidades sociales puede
ser mis llamativo.
ESCALA
La escala se elaboré teniendo en cuenta las
consideraciones hechas en el apartado ante-
rior. El instrumento se construy6 partiendo de
larevisién de la literatura y con un formato ti
po Likert,
Las categorias inicialmente incluidas en el
instrumento (con la numeracién de los ele-
17
‘mentos de la escala inicial de 50 items entre
paréntesis) han sido:
a) ftems que expresan conductas de autoafir-
macién:
- defensa de los propios derechos (items 5,
8,9, L1-, 14, 21-, 35 y 46)
- rechazar peticiones, o decir “no” (ftems
1, 17, 22, 25, 29 y 49)
- responder a las criticas (items 2 y 10)
- solicitar cambios de conducta a otras per-
sonas (items 4, 11-, 18, 21- y 26)
- expresar las propias opiniones, incluidos
los desacuerdos (items 7, 32, 36 y 48)
- disculparse o admitir ignorancia (items 3
y23)
- hacer peticiones (pedir ayuda, favores,
etc.) (ftems 16, 34-, 39, 40- y 45)
b) items referidos a la expresién de senti-
mientos positivos:
~ hacer y recibir cumplidos (ftems 19, 2
33 y 47)
- iniciar y mantener conversaciones /tomar
Ia iniciativa en la interaccién (items 13,
15, 27, 34-, (42) y (44))
+ expresar carifio, agrado (items 12, 24 y
41-)
c) {tems referidos a la expresién de senti-
mientos negatives:
- expresar enfado, malestar 0 indignacién
justificados (items 6, 20, 30, 38, 41-, 43 y
50)
Como es ldgico, esta clasificacién inicial es
tan solo aproximativa; parte de los items
podrian incluirse en principio en mas de una
categoria (Ios seftalados con -); otros son difi-
cilmente incluibles en una concreta (items 31
y 37), aunque tienen relacién con el experi-
mentar tensi6n ante distintas situaciones so-
ciales: 31. “Me cuesta telefonear a sitios ofi-
ciales, tiendas, etc.”; y 37. “A veces evito
ciertas reuniones sociales por miedo a hacer
decir alguna tonterfa”.
Por otra parte, se han considerado diversas
personas 0 situaciones ante las que manifes-
tar o inhibir conductas asertivas: familiares
(item 30), desconocidos (ftems 18, 44 y 46),
personas del sexo opuesto (items 13, 27, 34,
36, 38, 43,47 (12), (33) y (49)), amigos (ftems
5,7, 9, 25, 36, 40, 43 y 45), grupos (items 37,
48), relaciones “comerciales” (ftems 1, 8, 14,
21, 31, 35, 39 y 42), vecinos (tem 26), nue-
vos conocidos (ftems 15 y 44),
Algunos ftems no especifican la persona
concreta ante la que actuar; expresan con-
ductas o emociones mas o menos especificas
que pueden darse indistintamente ante ami-
g08, familiares, ete. (items 2, 3, 4, 6, 10,
11, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 32,
41 y 50).
Por otro lado, algunos de los items presen-
tan una formulaci6n que hace referencia ala
conducta en sf (items 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
19,21,25, 26,27, 28, 32, 35, 42, 43, 46 y 49),
mientras que otros aluden a la emocién (agra-
do, disgusto, dificultad, tensién, ete.) que pue-
de acompaiiar la situaci6n.
Tratando de minimizar en lo posible ta in-
fluencia de algunas tendencias de respuesta,
15 items se han formulado en sentido positi-
vo (contestar afirmativamente expresaria ma-
nifestar una conducta asertiva) y 35 en senti-
do inverso (expresar acuerdo indicarfa menos
asercién). Con esta formulacién bidireccional
pretendemos evitar la tendencia a mostrar
acuerdo de forma indiscriminada.
Con respecto al formato de respuesta, se
adoptaron 4 alternativas" expresadas asf
A: No me identifico en absoluto; 1a mayorfa
de las veces no me ocurre o no lo harfa
B: Mas bien no tiene que ver conmigo, aun-
que alguna vez me ocurra
C: Me describe aproximadamente, aunque no
siempre actiie o me sienta ast
D: Muy de acuerdo y me sentirfa 0 actuarfa
asi en la mayoria de los casos
Ante una conducta redactada de manera po-
sitiva hacia las habilidades sociales, el siste~
‘ma de puntuacién va a conceder los siguien-
tes puntos: A=1, B=2; C=3 y D=d; si la
redaccién del elemento es inversa a la con-
ducta de habilidad social los puntos concedi-
dos serén: A=4, B=3;
En resumen, y con fines de estudio y tipifi-
cacién, las muestras recogidas hasta el mo-
mento han sido tres: un primer grupo de adul-
tos (N=406) que sirvid de base para la
construccién del instrumento y estaba forma-
do por 258 mujeres y 148 varones. Con una
muestra de N=400 (0 incluso algo menos) se
podrfan extrapolar los resultados (a la pobla-
cién correspondiente y suponicndo muestreo
alcatorio) con un nivel de confianza del 95%
y unerror probable no superior al 5%. Aunque
aqui no se trata propiamente de un estudio so-
ciolégico, el disponer de una muestra que serfa
suficiente en otro tipo de estudio da en prinei-
pio una mayor confianza en la estabilidad pro-
bable de los resultados que se obtengan.
Con respecto a la construccién de instru-
mentos‘, la orientacién que da Nunnally
(1978) es que el niimero de sujetos debe ser
cinco veces mayor que el nimero de variables
© items iniciales para que los andlisis tengan
suficiente estabilidad. En nuestro caso, con 50
‘tems serian suficientes 250 sujetos.
Cuando se va a emplear el andlisis factorial,
la recomendacién habitual es utilizar una
muestra 10 veces mayor que el ntmero de
items (N=10 k; Nunnally, 1978; Thorndike,
1982). Necesitarfamos, por lo tanto, siguien-
do este criterio, unos 500 sujetos en vez de los
406 que contaba la primera muestra experi-
mental®), Otros autores (Guilford, 1954;
Kline, 1986) estiman suficiente una muestra
menor, dos 0 tres veces el ntimero de varia-
bles (N=2 k 6 3k), con tal que el ntimero de
sujetos no sea inferior a 200 (Kline pone un
limite minimo en N=100, aunque las variables
sean muy pocas).
A la vista de estas recomendaciones se con-
sidera que una muestra de N=400 es suficien-
te incluso para hacer el andlisis factorial con
los 50 items iniciales; en cualquier caso, al
prescindir con seguridad de algunos items en
funcién de los anilisis, la muestra de 400 su-
jetos es suficientemente amplia pues aumen-
tala proporci6n de sujetos con respecto al nd-
mero de ftems.
Posteriormente dicha muestra inicial se
amplié con otro grupo de adultos (N=354) y,
finalmente, se recogié una tercera formada
por nifios y adolescentes (N=1,015) que ha
permitido conocer el funcionamiento del
EHS en este tipo de sujetos. Los andlisis y
resultados obtenidos se comentan en los
apartados del capitulo 3 (Justificacion es-
tadistica).
() Aunque Nunnally (1978) aconseja utilizar 5 6 6 alternativas de respuesta por ftem para oprinizar el coeficiente de fabilidad, he-
‘mos optado por 4 (niimero par) para evita le respuesta central, y considerando que el sujeto puede matizarsufieientemente.
(4) En el uso y valoracién de todos estos datos referidos al proceso de construecién del instrumento seguimos las indicaciones de
Morales (1984), Nunnally (1978) sirve tamibign como fuente para tomar decisiones metodoldgicas.
(8) La raz6n de preferir muestras grandes es que asf disminuye el error tipico de los coeficientes de correlaci6n y también disminu-
ye la probabilidad de que surjan factores casuales que no aparecerdn en andlisis sueesivos eon otras muestas.
19
MATERIALES
Ademés del presente Manual (con las pretacién), es necesario el Ejemplar auto-
bases tedricas, descripcién de la escalas y corregible (material fungible que incluye los
subescalas, su justificaci6n estadistica y las elementos y el perfil).
normas de aplicacién, correccién e inter-
20
2. NORMAS DE APLICACION Y CORRECCION
2.1. NORMAS ESPECIFICAS
EI EHS puede aplicarse tanto individual co-
mo colectivamente. En la aplicacién, el eva-
luador debe procurar mantener un buen clima
y lograr una comunicacién efectiva. Las ins-
trucciones estn incluidas en la portada del
impreso autocorregible con el que se ha edi-
tado el instrumento y que recibe cada sujeto;
no obstante, se recomienda que se expliquen
en voz alta hasta conseguir que todos los su-
jetos las comprendan perfectamente. El EHS
no se concibe como una prueba de rendi-
miento, por lo que conviene motivar a los su-
jetos explicandoles que se trata de un conjun-
to de situaciones ante las que cada uno acta
(0 actuaria) 0 se siente (0 cree que se sentirfa)
de distinta forma, por lo cual no existen res-
puestas correctas o incorrectas. Lo impor-
tante es que el sujeto se encuentre en un cli-
ma de tranquilidad y pueda responder con la
mayor sinceridad posible, expresando en ca-
da situacién cémo responde habitualmente, 0
cémo cree que tenderfa a responder. En el ca-
so de que algtin término resulte poco com-
prensible para alguno de los sujetos, no hay
inconveniente en sustituirlo por otro sindni-
‘mo més familiar para él; se trata de que logre
una comprensién de las situaciones. Debe in-
sistirse en que se responda a todas las situa
2.2. CORRECCION Y
Las contestaciones anotadas por el sujeto
en el mismo Ejemplar se corrigen y puntan
de una manera muy simple. Basta con despe-
gar la primera de la hojas del impreso auto
corregible; en la hoja de copia apareceran
marcadas las respuestas del sujeto, rodeando
os puntos que se consiguen con la alternati-
va elegida.
ciones propuestas, atin en el caso de que la
persona no se haya encontrado directamente
enalguna de ellas (p. ej, entre los jdvenes, es-
tar en un restaurante y, en tal caso, debe res-
ponder considerando qué cree que harfa, 0 c6-
mo cree que se sentirfa).
Un aspecto importante a la hora de aplicar
la escala es asegurarse de que todos los suje-
tos entienden perfectamente la forma de res-
ponder a la misma: rodear con un pequeiio cf-
culo la letra de la alternativa elegida, situada
aladerecha de la redacci6n del elemento, in-
sistiendo en que no se tache con un aspa (que
dificultarfa la posterior tarea de puntuacién).
Es conveniente asegurarse de ello explicando
la clave de respuestas y, si fuera necesario,
ejemplificando con alguna situacién antes de
comenzar a responder al instrumento. De la
misma forma, se debe aclarar cualquier duda
que pudiera surgir a lo largo del desarrollo de
la prueba. Se indicara también la forma de
anular una respuesta prev:
Alno tratarse de una prueba de rendimien-
to, no hay un tiempo limite en la aplicacién
de la misma, pero dada su brevedad, 1a ma-
yorfa de los sujetos no suelen tardar en com-
pletarla mas de un cuarto de hora.
PUNTUACION
Las respuestas a los elementos que pertene-
cen a.una misma subescala estén en una mis-
ma columna, y por tanto sélo es necesario su-
mar los puntos conseguidos en cada escala y
anotar esa puntuacién directa (PD) en la pri-
mera de las casillas que se encuentran en la ba-
se de cada columna, Finalmente, la PD global
es el resultado de sumar las PD en las seis sub-
2
escalas, y su resultado se anotaré también en
la casilla que esta debajo de las anteriores.
Estas puntuaciones directas no son inter-
pretables por sf mismas y es necesario obte-
ner unas puntuaciones transformadas, tal co-
mo se explica en el capitulo siguiente.
‘Como control para el proceso de puntua-
cién, en la tabla 2.1 se resumen las pun-
tuaciones minimas y méximas en la escala
22
global y en cada una de las subescalas.
‘Téngase en cuenta que toda respuesta recibe
al menos 1 punto.
‘Tabla 2.1. Puntuaciones minimas
yméximas en el EHS
MM WY VI Global
85 465 5 3B
32 20 16 24 20 20 132
Puntuacién
Minima
Maxima
3, JUSTIFICACION ESTADISTICA
Este capitulo pretende aportar informacién
sobre los aspectos estadisticos del EHS, tan-
to desde el punto de vista de su fiabilidad y
validez como de la tipificacién, que se oftece
en el capitulo siguiente.
Como alguna de Jas tablas numéricas son
muy grandes, con excesivo ntimero de filas y
columnas, y para facilitar la lectura del texto,
dichas tablas se han agrupado en un Apéndice,
al final del Manual, con una numeracién co-
rrelativa, de A.1 en adelante.
En resumen, y como se ha comentado an-
teriormente, las muestras recogidas hasta el
momento han sido tres: un primer grupo de
adultos (N=406) que sirvié de base para la
construcci6n del instrumento, una amplia-
cién de éste con otro grupo de adultos
(N=354), y una tercera formada por nifios y
adolescentes (N=1.015) que ha permitido co-
nocer el funcionamiento de! EHS en este
po de sujetos,
3.1. ESTUDIOS PREVIOS
Inicialmente el instrumento fue aplicado a
406 adultos, 258 mujeres y 148 varones. En
su mayorfa (91%) se trata de estudiantes uni-
versitarios de distintas carreras: Psicologia
(n=138), Derecho (ICADE) (n=114), Infor-
mitica de Gestién (n=86) y Ciencias de la
Educacién (n=30), todos ellos pertenecientes
a la Universidad Pontificia Comillas, en
Madrid. Los otros 38 restantes eran asistentes
a.una Dindmica de Grupos, componiendo un
grupo més heterogéneo, Entre los universita-
rigs, se tomaron sujetos de los primeros cur-
sos: 246 de primero, 41 de segundo, 35 de ter-
cero y 46 del curso de adaptacién a Psicologia
y CCE. La distribucién de las edades se
‘muestra en la tabla 3.1. En cuanto a su estado
civil, en su inmensa mayorfa eran solteros
(95%), 17 casados, 4 separados/divorciados y
un religioso. Posteriormente, se recogié una
segunda muestra de adultos (N=354), que se
unié ala anterior en la realizacién de algunos
de los andlisis comentados mas adelante.
El procedimiento seguido en el andlisis
de items es el habitual: calcularla correlacién
de cada item con el total (sin que en el cdlcu-
lo de ésta intervenga el mismo ftem), para
comprobar hasta qué punto hay covariacién
con el resto del instrumento, ir suprimiendo
los ftems menos discriminantes y, simulté-
neamente, obtener el coeficiente alfa de
Cronbach, para comprobar la fiabilidad de
cada subconjunto de items y seleccionar
finalmente la combinacién éptima,
Tabla 3.1. Especificacion de la I*
muestra experimental (N=406)
Edades | Casos
is19 | 229
20221 w
22.03 33
242s 4
2630 23
nl
10
1
La informacién referida a estos andlisis en
las distintas muestras empleadas se presenta
en las tablas A.1, A.2 y A.3, incluidas en el
Apéndice. Previamente a estos andlisis, cada
elemento se puntué en la escala de cuatro pun-
23
tos (tipo Likert) en direccién hacia el cons-
tructo de las habilidades sociales o asertivi-
da
sit
id, independientemente de la redaccién po-
iva o negativa que tuviera dicho elemento.
Por tanto, en cada elemento, la puntuacién mi-
nima posible es 1 (manifestar escasa 0 nula
hal
bilidad social) y la maxima es 4 (expresar
mucha habilidad social), con un promedio teé-
rico s
un
no}
to
da
ttuado en el valor 2,50. Asi pues, desde
punto de vista tedrico, una distribucién
mal se debe centrar alrededor de este pun-
2,50 de modo que la mayorfa de los sujetos
n las respuestas B y C (de 2 6 3 puntos) y
serdn poco frecuentes las respuestas A y D (de
1.64 puntos).
bas
En la tabla A.1 se recogen los estadisticos
sicos (media y desviacién tipica) de los 50
elementos de la primera versién del instru-
mento; el lector puede observar la existencia
de
pel
elementos con una media elevada, que su-
ran significativamente el valor promedio
2,50 (como el 35. Si salgo de una tienda y me
doy cuenta de que me han dado mal la vuel-
1a,
un:
regreso alla pedir el cambio correcto, con
1a media de 3,34), 0 se quedan muy bajos
(como el 28. Cuando alguien me sefala mis
cu
cor
alidades, tiendo a quitarles importancia,
yn una media de 1,94),
En Ia tabla A.2 se incluye la siguiente in-
formacién:
a)
24
En primer lugar se encuentra la correlaci6n
con el total (Rit) y con el primer factor ge-
neral sin rotar el bloque de los 50 ‘tems
(Rifg). Lo que realmente interesa es la co-
rrelaci6n ftem-total (Rit); este andlisis fac-
torial con todos los items iniciales no se ha
hecho con la intencién de seleccionar los
items, sino para comprobar més adelante si
hay factores enteros que a pesar de la uni-
dad conceptual, pretendida al menos como
punto de partida, quedan fuera de un cons-
tructo general de asercidn tal como se re-
fleja en el resto de los ftems y en esta mues-
tra,
Sobre el andlisis factorial hecho y los
subsiguientes, se hacen las siguientes ob-
servaciones:
1) Eltipo de andlisis factorial que se ha he-
cho (componentes principales y rotacién
ortogonal varimax) es el que sugieren
bastantes autores a la hora de construir y
analizar tests y escalas (Nunnally, 1978;
Kline, 1986).
2) Lacorrelacién item-total y la correlacién
con el primer factor general sin rotar sue-
Ien dar resultados muy similares cuando
se trata de seleccionar los mejores items,
como puede verse en varios estudios
(ackson y cols., 1973; Larsen y LeRoux,
1983). En el presente caso, y con los 50
{tems originales, la comrelacién entre am-
bos coeficientes es de 0,99, lo que mues-
tra que con ambos criterios se hubieran
escogido o eliminado los mismos items.
3) Las correlaciones 0 pesos con el primer
factor sin rotar tienen interés especifico
aunque no se utilicen como criterio en la
seleccién de los ftems. El primer factor
sin rotar extrae la mayor proporcién de
varianza posible comén a todos los
ftems, y en este sentido el tener a la vis-
ta los pesos de los jtems en este factor es
muy informativo. Estos pesos indican en
qué medida los items participan de un
nticleo o factor comin, que es lo que
principalmente se est midiendo de he-
cho. Aunque la correlacién de estos pe-
sos con las correlaciones item-total sea
muy alta, las magnitudes absolutas de es-
tos coeficientes pueden ser muy distin-
tas, por lo que no se trata de una infor-
macién redundante.
Se pueden considerar las correlaciones
item-total estadisticamente significativas a
partir de 0,10 (p<0,05) y todas lo son, pero
con diferencias muy apreciables entre unas
y otras; lo mismo se observa en los pesos
en el primer factor.
b) La correlacién de cada {tem con el total y
conel primer factor sin rotar después de ha-
ber eliminado los items que no aleanzan un
coeficiente de al menos 0,20 (quedan 45
items).
c) La correlaci6n de cada item con el total y
con el primer factor sin rotar tras eliminar
los items con correlaciones inferiores a
0,30 (quedan 33 items).
Tanto en las dos versiones experimentales
previas (con 50 y 45 elementos) como en la
definitiva (con 33 ftems), se han calculado los
coeficientes de fiabilidad mediante el proce-
dimiento alfa de Cronbach en Ia primera
muestra de adultos (N=406), y los resultados
han sido 0,885 con la primera versién, 0,888
con la segunda y 0,884 con la definitiva.
La fiabilidad se mantiene casi idéntica al ir
reduciendo el niimero de items. Sube algo al
eliminar los cinco ftems menos relacionados
con el total, y baja ligeramente en la version
de 33 ftems, pero las variaciones son minimas.
Los sujetos resultan clasificados casi de idén-
tica manera en las tres versiones.
En conjunto la versi6n que parece preferi-
ble es la de 33 ftems. La fiabilidad es ligera-
mente més baja que en la versién de 45 items,
pero esta variacidn es minima (se daen el ter-
cer decimal) y se gana, por otra parte, en eco-
nomia de items en un instrumento considera-
blemente més breve.
En la versi6n de 33 items las correlaciones
ftem-total (y también ftem-primer factor sin
rotat) son mayores y el constructo subyacen-
te es mas claro empiricamente (covariacién
mayor de los items-indicadores).
Enesta versidn de 33 ftems y por lo que res-
pecta a las correlaciones (0 pesos) con el pri-
mer factor sin rotar puede observarse que son
de 0,40 0 mayores (con la excepcién de cua-
{© Numeracién original (instrumento de $0 stems),
tro items", que casi aleanzan este valor: ftem
8 con r=0,35; ftem 29 con r=0,39; ftem 36 con
1=0,40.e item 42 con 7), y que tienen sus
pesos mayores en este factor, excepto tres
ftems que los tienen ligeramente mayores en
otros factores (items 15, 17 y 26 de la version
de 33 items). Esto no sucede con las anterio-
res versiones, y es un dato a favor de la inter-
pretacion de que este conjunto de 33 items ex-
presa con mayor claridad un factor general
comin a todos ellos.
Se adopta la versién de 33 items como de-
finitiva, en la cual una fiabilidad de 0,88 pue-
de considerarse alta; supone que el 88% dela
varianza de los totales se debe a lo que los
items tienen de comin, 0, con ms propiedad,
alo que tienen de relacionado, de discrimi
nacién conjunta,
Es natural que con mas items (versién de
45) la fiabilidad sea mayor; pero esta mayor
fiabilidad debida al mayor ntimero de items
no quiere decir que un instrumento sea més
homogéneo precisamente por ser mas largo
(como afirma el mismo Cronbach, 1951), ni
es una ventaja definitiva, En este caso la di-
ferencia es inapreciable, y ademas una mayor
fiabilidad conseguida con un aumento nota-
ble de ftems puede oscurecer el significado de
Jo que se esté midiendo
Este coeficiente de fiabilidad no justifica
necesariamente la interpretacién de que los
ftems expresan un constructo claramente de-
finido como unidimensional (como indica
Morales, 1984). Un coeficiente de fiabilidad
alto indica que hay mucha relacién entre los
‘tems, pero no c6mo es esa relacién; puede ha-
ber subconjuntos de items muy relacionados
entre sf pero poco con otros subconjuntos; en-
tre todos hacen subir la fiabilidad pero puede
no quedar muy claro el construeto que se mi-
de. Con mayor razén se podria decir lo mis-
mo de las versiones de 50 y 45 ftems.
25
En esta valoracién acerca de la unidimen-
sionalidad hay que incorporar también crite-
rios racionales. Ademds faltan otros andlisis
como el anélisis factorial y la confirmacién de
la validez, Lo que sf se puede coneluir es que
esta versién de 33 items cumple en principio
con los requisitos psicométricos apropiados y
cabe interpretar las puntuaciones obtenidas
con él en funcién de un determinado concep-
to de conducta asertiva.
A lo largo de estos anilisis, varios de los
ftems originales han sido eliminados, y tiene
su interés examinar caracterfsticas y conteni-
dos de los mismos. Examinando en el primer
andlisis factorial (Factores rotados) los ‘tems
que han sido eliminados, se observa que
podrian clasificarse en tres categorfas (la nu-
meracién de los ftems se refiere siempre ala
versi6n de 50 {tems iniciales):
1) Cuatro items componen dos factores de dos
items cada uno; los ntimeros 15 y 44 (refe-
rentes a “conocer gente nueva”) y los ni-
meros 2 y 10 (relativos a “aclarar perso-
nalmente criticas recibidas"), No se puede
decir que no se trate de conductas asertivas
(especialmente el 2 y el 10), pero se trata
de dos ideas que no tienen suficiente rela-
ci6n con las demés, al menos en esta mues-
tra, Tampoco se les puede denominar “fac-
tores” en sentido propio; simplemente estos
dos factores de dos items indican que esos
pares de items estén muy relacionados en-
tre sf y poco con los demés.
2) Son varios los items que definen en solita-
rio un factor con pesos grandes (“16. Me
disgusta pedir favores”, “28. Cuando
alguien sefiala mis cualidades tiendo a qui-
tarles importancia”, “4. Corto interrupcio-
nes cuando estoy diciendo algo impor-
tante”, “24, Expreso carifio a las personas
que quiero” y “25. Cuando un amigo me
pide un favor irrazonable, no me cuesta
rehusar su peticién”). Estos {tems tampoco
tienen relaciones claras con los demas; por
eso definen en solitario un solo factor y con
mayor razén no se puede hablar en estos
casos de factores en sentido propio.”
3) El resto de los items eliminados en el pro-
ceso tienen pesos muy bajos en mas de un
factor o un peso moderadamente bajo en
algiin factor, lo que también indica su baja
covariaci6n con el resto de los items (items
3, 6, 12, 17 y 26).
Aunque lo que realmente ha interesado al
final han sido los andlisis con la versién defi-
nitiva (33 elementos), los andlisis factoriales
hechos con las versiones iniciales (50 y 45
items) aportaron informacién titil. En todo es-
te proceso se han seguido las orientaciones de
Nunnally (1978, pags. 274-277).
Al final, y con la versi6n de 33 elementos,
en un primer momento se obtuvo una solucién
de 8 vectores que tenian una composicién
muy desigual en cuanto al niimero de items
que saturaban en ellos; aquellas dimensiones
fueron etiquetadas de la siguiente forma:
I. Defensa de los propios derechos como
consumidor
II. Tomar iniciativas en relacién con el se-
X0 opuesto
III. Expresién de opiniones, sentimientos 0
peticiones
IV. Decir no 0 defender tus derechos frente
a conocidos y amigos
V. Expresarse en situaciones sociales
VI. Cortar una interaccién
(3) Si se conciben los factores como dimensiones subyacentes, tales dimensiones deben subyacer a varios ftems, al menos tres, cu
yas interrelaciones se explican por esa dimensién 0 concepto subyacente.
26
VII. Facilidad para hacer cumplidos
VIIL. Expresién de enfado 0 disconformidad
frente a personas cercanas
En alguno de los anélisis de validez que se
comentan més adelante, se emplearon tanto la
puntuacién global como las obtenidas en es-
tos ocho factores para contrastarlas con di-
versos criterios.
Posteriormente, se legé a una solucién con
seis dimensiones que se comentaré mas ade-
ante.
3.2. ANALISIS DE ELEMENTOS
Una vez decidida como versi6n definitiva
el EHS con 33 elementos, se analizaron sus
elementos en la muestra total de adultos y en
una de adolescentes. En la tabla A.3 del
Apéndice se recoge la informacién de los
andlisis de elementos de Ia edicisn definiti-
va con 33 elementos en la muestra con 770
adultos (A) y otra con 762 jévenes (J) 0 ado-
lescentes:
a) En las primeras columnas figuran los por-
centajes de respuesta que en ambas mues-
tras (A y J) han elegido las alternativas que
reciben 1, 2, 3 y 4 puntos en cada elemen-
to, El comportamiento de los elementos no
es constante; el 16 tiene mucha atraccién
deseabilidad social, pues la alternativa que
recibe 4 puntos es elegida por un 57% de
los adultos y un 64% de los adolescentes,
mientras que en el 32 dicha alternativa de
4 puntos slo es elegida por el 9% y el 13%,
respectivamente. La dispersin que mues-
tran los sujetos entre la cuatro alternativas
de repuestas es un indice de la capacidad
discriminativa de los items.
b)A continuacién figuran las medias y las
desviaciones tfpicas que en cada elemento
han obtenido los sujetos de ambas mues-
tras (A y J), donde puede observarse la ma-
yor 0 menor atraccién (en las medias) y la
dispersi6n o variabilidad (en la desviacién
pica) de los elementos, en su conjunto y
en las dos muestras.
©) En las dos columnas siguientes estén la di-
ferencia J-A y la puntuacién tipica ‘z’ de
esa diferencia; el lector puede observar que
casi todas las diferencias son positivas, es
decir, que los adolescentes muestran mayor
asertividad, asf como elementos muy dife-
renciales entre ambos tipos de sujetos, co-
mo el 6 (pedir la devolucién de algo pres-
tado) 0 el 28 (sentirse violento cuando
alguien del otro sexo alaba nuestro fisico),
En [a diltima fila de estas columnas estin
los mismos estadisticos referidos a la esca-
la completa, siendo la diferencia estadisti-
camente significativa
4) En las dos tiltimas columnas de la tabla se
encuentran los indices de homogeneidad
corregidos (IHc) entre cada elemento y la
puntuacién total; son indices corregidos
pues se ha eliminado el efecto espurio del
mismo elemento con la puntuacién total,
es decir, los indices de correlacién IH se
han hecho entre cada elemento y la pun-
tuacién global en los otros 32 restantes.
Hay elementos con mucha homogenei-
dad, en parte debido a su capacidad dis-
criminativa (muy relacionada, a su vez,
con su variabilidad en la muestra de estu-
dio). En la base de estas columnas (en la
pentiltima fila) se encuentran los prome-
dios (a través de la *z’ de Fisher) como ex-
presi6n de la homogeneidad del EHS; en
Ja Giltima fila estén los fndices de fiabili-
dad (Rxx)
27
3.3. ANALISIS FACTORIAL,
La muestra elegida para este andlisis facto-
rial definitorio esté formada por la reunién de
todos los casos existentes, adolescentes y
adultos, con un total de 1.587 casos.
En la tabla A.4 del Apéndice se refleja tni-
camente la mattiz factorial ‘patrén’ con las co-
munalidades (h? en la primer columna) y las
saturaciones en las seis columnas siguientes;
estas saturaciones estén expresadas en centé-
simas (sin el cero y la coma decimales) y, pa-
ra.una mayor claridad de su presentaci6n, se
han eliminado los indices inferiores a 0,25. En
el anilisis de componentes principales con ro-
tacién oblicua se han obtenido seis vectores
(La Vien la tabla) que, una vez rotados, ex-
plican casi el 40% de la varianza total. En la
base de cada columna o factor se indica el por-
centaje de varianza total que explica cada una
de esas dimensiones.
La columna de los autovalores o comunali-
dad (h?) viene a indicar la cuantfa con la que
icipa cada uno de los elementos en la so-
el mejor de los elementos
es el 27 (“Soy incapaz de pedir a alguien una
cita”) que entrega una saturaci6n de 0,75 al
factor VI; el complemento hasta 1,00 se re-
parte entre los demas vectores; el menos “co-
munitario” de la solucién ha sido el 28 (“Me
siento turbado o violento cuando alguien del
sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi
fisico”), con una saturacién pequefia, aunque
significativa, en el factor I.
‘Como se ha pedido una solucién oblicua,
estos vectores pueden mantener relaciones
significativas entre ellos; y asi ha sido, como
puede verse en la matriz de intercorrelaciones
colocada en la base de la tabla A.4, con indi-
ces expresados también en centésimas; la re~
lacién mayor (0,37) se da entre el factor Ly el
VI. Para la interpretaci6n de estos factores se
28
han tenido en cuenta las redacciones de los
elementos con saturaciones mas elevadas y,
teniendo en cuenta las saturaciones y estas re-
dacciones, se ha decidido distribuir los ele-
mentos entre los seis fuctores, tal como indi-
ca la tabla 3.2.
‘Tabla 3.2. Elementos que componen los factores
Factor | ftems ‘Numeracién en EHS
1 8 1,2, 10, 11, 19, 20,28 y 29
in 5 3,4,12,21 y30
ut 4 13,2231 y32
W 6 5, 14, 15.23.24 y 33
v 5 6,7, 16.25 y26
MI 5 8,9, 17, 18 y27
3.3.1. Interpretacién y valoracién de los
factores rotados
Para la interpretacién y valoracién de los
factores, que descubren Ia estructura interna
del instrumento, se utiliza tanto la informa-
ci6n cualitativa (formulacién de los items) co-
‘mo la cuantitativa (mimero de items que lo de-
finen y saturacién factorial).
Como observaciones iniciales hay que ha-
cer las siguientes: a) aparecen seis factores
de desigual importancia a juzgar por el nt-
mero de {tems que mejor los definen y por la
cuantfa de la varianza total explicada. Hay
elementos que su peso mayor se aporta sélo
uno de los factores, pero hay unos pocos
que entrogan su varianza a més de uno. En
la tabla 3.3 que viene a continuacién se pre-
senta la redaccién de dichos elementos y sus
saturaciones significativas en més de un fac-
tor; se han sefialado con negrita las satura-
ciones en los factores a los que se ha adju-
dicado ese elemento, aunque no siempre es
la mayor,
‘Tabla 3.3. Elementos factorialmente complejos
Redacetén del elemento Io omiwveyv wv
3. Sial Hegara mi casa encuentro un defeeto en algo que he comprado, voy a la tienda 8
devolverlo, 26 33 32
6, A veces me resulta difeil pedir que me devuelvan algo que defé prestado. 4 2
7. Sien un restaurante no me traen la comida como Ia haba pedido, llamo al camarero y
pido que Ia hagan de nuevo. 30 4
10, Tiendo a guardar mis opiniones para mf mismo. 41 u
16, Sisalgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal la vuelta, regreso all
4 pedir el cambio eorrecto, 2» 4B
19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demas 2 39
21. Soy imeopaz de “regatear” o pedir descuento al comprar algo, 36 26
A simple vista puede observarse que, sobre
todo en el factor II, tienen pesos moderados
los elementos que entregan su mayor peso a
otros factores; en el caso del factor IV, el ele-
mento 6 tiene mas peso en esta dimensién,
aunque se ha decidido que pase a formar par-
te del factor V.
Esta informacién, tal como se presenta, se
refiere mas a los elementos que a los factores,
ya que tienen algo de relacién con varias de
las ideas subyacentes en el constructo expre-
sado en el instrument. Si partiendo de este
conjunto de {tems se quisiera construir sub-
escalas factoriales mAs diferenciadas, habria
que prescindir de ellos, como sugiere Kline
(1986). Estos ftems son, en parte, una de las
causas de la relacién existente entre las fac-
tores hallados.
Para la interpretacién de los factores se
atendié a la redaccién de sus elementos y se
les etiqueté de la siguiente forma:
I: Autoexpresién en situaciones sociales
I: Defensa de los propios derechos como
consumidor
III: Expresién de enfado o disconformidad
IV: Decir no y cortar interacciones
Vs Hacer peticiones
Vi:
Iniciar interacciones positivas con el se-
x0 opuesto.
Si se considera cada factor como una su-
bescala, y se suman en cada sujeto las res-
puestas a los {tems de cada factor, se puede
comprobar mediante el andlisis factorial de
estas subescalas si se consigue una sintesis
ms clarificadora del constructo®.
Si se atiende a la matriz de intercorrelacio-
nes que aparece en la base de tabla A.4, el fac-
tor Tes el que mas se relaciona con todos los
demis, sobre todo con el VI (r=0,37) y con el
TV (0,28); y este factor IV, a su vez, presenta
unas relaciones sustanciales con el III (0,24)
y con el IV (0,23). Por tanto, parece que en
las dimensiones encontradas en el EHS sub-
yace alguna dimensién mis general.
Por estas razones, esa matriz de intercorre-
laciones de los factores se sometié a un and-
(8) Para construr subsscalas con mayor independencia conceptual y empitica serfa preferible partir del andlisis factorial del banco
inicial de items.
(9) Este andlisis factorial no puede considerarse propiamente de segundo orden, porque no se wtilizan las puntuaciones factoriales.
‘Con las puntuaciones factoriales las eorrelaciones serfan nulas, ya que se trata de factores rotados ortogonalmente, El empleo de
puntuaciones directas de los items que mejor definen cada factor en lugar de puntuaciones factoriales, es recomendado por
varios autores (Kim y Mueller, 1978: Nunnally, 1978).
29
3.4.1. Variables utilizadas: autodescrip-
ciones y lista de adjetivos
Con objeto de confirmar la validez del ins-
trumento, los sujetos de las primeras muestras
experimentales respondieron también a un
conjunto de cuestiones adicionales. El propé-
sito era llevar a cabo una serie de andlisis co-
relacionales (basicamente se trata de las co-
nocidas estrategias de validacién convergente
y divergente). Se parte del supuesto de que se
trata de confirmaciones de la validez de cons-
tructo muy limitadas, pero tambign es verdad
que lo que se llama validacién es un proceso
en el que se van integrando diversos andlisis.
Estos andlisis son parte de ese proceso. Las
cuestiones afiadidas al instrumento son de dos
tipos, y de ambos hay precedentes en otras in-
vestigaciones centradas en la construccién de
instrumentos y en la verificacién de su validez,
Cuando se plantea la construccién de un
instrumento para medir un determinado cons-
tructo, no se piensa directamente en una serie
de posibles items o variables que lo expresan.
También hay una idea basica, una sintesis, una
expresi6n directa del constructo. Con auto-
descripciones globales, una o varias, puede
expresarse con toda sencillez lo que se quie-
re decir, on este caso, por conducta asertiva.
La correlacién entre el total del instrumen-
to, 0 de los factores, con estas autodescrip-
ciones puede aportar un dato de validacién
convergente. Se trata de preguntar lo mismo
de maneras distintas. No tiene por qué haber
coeficientes de correlacién altos, pues lo que
se pregunta no es exactamente lo mismo, pe-
10 si puede apreciarse si la direccién de la re-
lacién es la prevista.
Naturalmente cualquier constructo puede
medirse con una sola pregunta; el problema
para utilizar como instrumento una Gnica pre-
gunta es su limitada fiabilidad y falta de ma-
tiz.0 Pero como comprobacién de la validez
éste es un método utilizado y del que algdn
autor (Ray, 1974) ha elaborado su justifica-
cién. Ademés del autor citado (con medidas
de autoritarismo) existen otros muchos ejem-
plos, entre los que se pueden mencionar a
Jackson, Neill y Bevan (1973, con 20 rasgos
de personalidad); Marsh y O'Neill (1984, es-
calas de autoconcepto); Hedlund y Linquist
(1984) y Swimmer y Ramanaiah (1985), con
medidas precisamente de asercién.
En el presente caso se aftadieron cuatro au-
todescripciones. Las dos primeras tienen que
ver directamente con la aserci6n, la tercera se
refiere a la adecuacién que siente el sujeto en
las relaciones sociales y también tiene relacién
con las habilidades sociales, y la cuarta puede
considerarse como una autoevaluaci6n sobre
el propio autoconcepto general. Las cuatro au-
todescripciones globales iban acompafiadas de
una escala con 6 alternativas de respuesta, des-
de “1. No soy asf / no me siento asi” a
Expresa muy bien c6mo soy / me siento asi”
En la tabla 3.5 se reproducen las cuatro cues-
tiones, junto con las medias, desviaciones tipi:
cas y correlacién con el total, como si las cua-
tro formaran un nuevo y breve instrumento.
Estas autodescripciones se pensaron como
independientes, no como parte de un instru-
mento compuesto por las cuatro. Sin embar-
go, en el analisis se comprobé que las cuatro
autodescripciones globales tienen una corre-
lacién alta con el total y que la fiabilidad del
otal (sumando las cuatro cuestiones en todos
los sujetos) es alta (alfa=0,77), por lo que de
hecho constituye un instrumento adicional
que atendiendo al contenido prevalente de las
autodescripciones también serfa un indicador
o medida de autoinforme de asercién, En cual-
quier caso, y sin pretender presentar un nue-
vo instrumento, el total de estas autodescrip-
ciones es ttil para confirmar la validez de la
escala de asercién.
(10) En cuestionarios sociolégicos sf es frecuente uilizar preguntas simples, lo mismo que en otras situaciones en las que interesa
‘menos el dato individual y lo que se busca son medias grupales,
32
Tabla 3.5. Autodescripciones globales
Redaceién Media Dt rit
1. Me considero una persona capaz de expresar directamente mis sentimientos, preferencias,
necesidades y opiniones, sin herir alos dems y sin que ello me cueste exet
pprovogue ansiedad, 393 128 058
2, Soy una persona que sabe defender sus derechos y ‘plantarse” ante quien sea necesatio, sin que
eso me eree gran conficto y ala vez sn hacer dafo a otros ni provocar en ellos agresividad, 87 121 056
3. En general considero que me Hleve bien con los demés, sé relacionarme adecuadamente y
‘me encuentro satisfecho con mi modo de tratar a otras personas, 457 Ll 08
4, En conjunto estoy satisfecho de ser tal como soy; me encuentro & gusto y no cambiaria
demasiadas cosas en mi, Puede decitse que, en conjunto, soy la persona que me gustaria se, | 427 1,30 038
Total 1664 3,79 alfa=0,77
Las listas de adjetivos, como medidas rapi-
das de personalidad o simplemente de carac-
teristicas personales, son utilizadas con fre-
cuencia en estudios sobre la validez. Ejemplos
que se pueden mencionar son las listas de ad-
Jetivos utilizadas por Argyle y Robinson
(1962) y por Cohen y cols. (1973) en cone-
xién con escalas de motivacién de logro. En
instrumentos sobre conducta asertiva, hay
ejemplos como el de Galassi y cols. (1974)
que emplean este procedimiento correlacio-
nando la College Self Expression Scale con
listas de adjetives, asi como Gay y cols.
(1975), con la Aduit Self Expression Scale.
Los adjetivos autodescriptivos (0 frases cor
tas autodescriptivas) pueden utilizarse en
estudios correlacionales, bien de manera in-
dependiente (como en los estudios mencio-
nados) o bien sumando varios adjetivos cuan-
do con criterios conceptuales y psicométricos
(generalmente anélisis factorial) se puede
concluir que definen un rasgo con claridad; en
este caso también se puede conocer Ia fiabili-
dad de estos tests de personalidad e incorpo-
rarla a los diversos andlisis.\!”
La intencién ha sido llegar desde una lista
original de 40 adjetivos a otro conjunto con
una estructura factorial suficientemente cla-
ra, Serdn estos rasgos (cardcter, personalidad)
los que se utilizardn en el analisis de la vali-
dez. Para confeccionar la lista original de ad-
jetivos se ha tenido en cuenta lo que se puede
denominar el ambito conceptual al que perte-
nece la conducta asertiva. Rasgos bisicos que
se han tenido en cuenta son: asertivo, agresi-
vo, abierto, auténomo y seguro de si mismo.
Especial cuidado se ha tenido en incluir bas-
tantes adjetivos relacionados con la agresivi-
dad, pues ya se ha comentado la importancia
de la distincién entre conducta asertiva y agre-
siva''®, Los adjetivos y frases cortas son in-
tencionalmente redundantes para conseguir
una mayor fiabilidad en Ja autodescripe
Mas que examinar muchos coeficientes de
correlacién con adjetivos aislados, interesan
bloques de adjetivos con un significado claro,
(11) Estas listas de adjetivos cobraron importancia a partir del Adjective Check List (ACL) de Gough y Heilbrun (1965). Mas te-
ciemtemente, se pueden citar ejemplos significativos como Retaallffy cols. (1986) que elaboraron el equivalente a una baterfa
breve de test de personalidad; a Albrecht y Ewing (1989) y a Strack y Lorr (1990), que recogen una abundante bibliografa.
(12) Son bastantes las investigaciones en las que se han empleado estrategias de validacién divergente con medidas de agresividd,
entre las que se podsrfan citar como ejemplo a Gentry y Kirvin (1972) con a CS; Galassi y Galassi (1975) con la CSES; Herzberget
y-cols. (1984) con el ASRI, y Bakker y cols. (1978) con las dos subescalas de su inventario (asertividad y agresividad).
para poder disponer ahora de un instrumento
que contribuya a establecer la validez del au-
toinforme de aserci
Aqui interesaré verificar tanto la validez
convergent (p. e., entre asertividad y auto-
nomfa) como la divergente (p. ¢j., entre aser-
tividad y agresividad).
En la tabla A.5 del Apéndice se han inclui-
do los factores rotados de los 34 adjetivos
seleccionados después de inspeccionar los
factores resultantes con los 40 adjetivos ini-
ciales), el némero de ftems que definen
cada factor y el coeficiente de fiabilidad de es-
tos factores considerados como escalas inde-
pendientes (sumando en cada sujeto sus res-
puestas en los adjetivos correspondientes); la
muestra empleadas fue la de 406 adultos des-
rita anteriormente,
Antes de realizar el andlisis factorial se mo-
dificé la clave numérica de las respuestas pa-
ra que los items que definen cada factor tu-
vieran el mismo signo y su suma fuera
coherente. Los factores obtenidos (con los ad-
jetivos que los definen a continuacién) tienen
un significado claro y responden a los rasgos
que se ha pretendido medir:
1, Dominancia y control: manipulador, im-
positivo, lider, avasallador, controlador,
arrollador, dominante, mangoneador y
Il, Culpabilidad, desvatorizacién e inferio-
ridad: me culpabilizo, me desvalorizo,
me autorreprocho, me siento inferior, me
quito importancia, temeroso y satisfecho.
III, Autonomta: independiente, auténomo y
individualista.
IV, Cautela: prudente y cauto.
V, Agresividad: agresivo, peledn, irritable,
discutidor, rebelde y polémico.
VI, Apertura: abierto, timido, sincero y claro.
VII, Sumision; décil, sumiso y poco mane-
jable.
La mayorfa de los factores tienen una fia-
bilidad alta, y alguno sorprendentemente ele-
vada dado el mimero pequefio de ftems (co-
mo el factor IV con dos items y alfa=0,744, 0
el II con tres items y alfa=0,812).
Como informacién complementaria, en la
tabla 3.6 se presentan las correlaciones entre
los factores formados por adjetivos.
Como con un N=406 se pueden considerar
significativos (p<0,05) los coeficientes a par-
tirde 0,10, los comentarios interpretativos que
sugieren estos coeficientes podrian resumirse
en los siguientes puntos:
a) La mayor relacién se da entre los adjetivos
fiscalizador. que denotan dominancia y control y los que
Tabla 3.6. Correlaciones entre los factores de adjetivos
Subescalas de adjetivos I 0 m Iv v VI vil
I, Dominio y controt .
IL Culpabilidad e inferioridad | -0,06 .
IML Autonomfa 0,12 *
1V. Coutela 0,04 001 0.10 *
V. Agresividad 0355 0090.22 O15 .
VI. Apertura 039 Old 02 .
VIL. Sumisi6n 0.30 017-028 0.10 041 0.14 *
‘mento fuerte, adulador y evito conflictos.
34
(13) Los adjtivos o frases cortas que resultaron eliminados fueron ls siguientes: sin conflicts, defensvo,relajado, con tempera-
reflejan agresividad (0,55), que a su vez tie-
nen relaciones negativas (-0,30 y -0,41, res-
pectivamente) con el factor sumisin, La
relaci6n negativa entre sentimientos de cul-
pac inferioridad y apertura (abierto, no ti-
mido, claro) también es grande en este con-
texto (-0,39). La cautela no tiene una
relacién clara (aunque alguna sea signifi-
cativa) con los demas; 1a autonomfa tiene
relaciones moderadas, més bien bajas, con
dominancia y agresividad, y algo mayor (y
negativa) con sumisién,
b) Las consideraciones anteriores simple-
mente describen lo que aparece en la ma-
triz de correlaciones. No interesa de mane-
ra especial en este momento hacer un
anéliisis més exhaustivo de estas relaciones;
Jo que sf interesa més es destacar su cohe-
rencia, Esta coherencia es un dato indirec-
toa favor de la sinceridad, e incluso obje-
tividad, fundamental de las respuestas. El
conjunto de la tabla es muy convincente
con criterios légicos y responde a las ex-
pectativas que se podrian mantener de an-
temano.
EI que los sujetos se autodescriban de una
manera rpida y en adjetivos, a veces con una
valoracién negativa, puede dar en ocasiones
la impresién de que estos métodos de medida
de rasgos son poco fiables. Tanto el coefi-
ciente de fiabilidad de estas cortas listas de
adjetivos (en algtin caso se trata solamente de
dos adjetivos), como esta tabla de relaciones,
indican que globalmente se trata de respues-
tas que se pueden tener en cuenta en andlisis
posteriores,
3.4.2, Relaciones con otras variables
A continuacién, en la tabla 3.7, se presen-
tan los coeficientes de correlacién de la pun-
tuacién global en el EHS y de cada uno de sus
factores con los factores derivados de la lista
de adjetivos, con las cuatro autodescripciones
globales adicionales y con la suma de estas
cuatro autodescripciones.
Tabla 3.7. Relaciones del autoinforme
de asercién con otras variables
Variables EHS
1) Factores derivados de la lista de adjetivos
IL Culpa, desvalorizacién e inferioridad | -0.53
VI, Apertura, claridad y no timidez 056
IL Autonoma ¢ independencia oa
VII. Sumisién y docitidad 0,12
V. Agresividad 0.08
1. Dominancia, control. imposicién, mane
jovete, 021
IV. Cautela y prudencia 0.03
2) Autodeseripciones globales adicionales:
1. Expreso sentimientos... sn heti...y sin an
siedad 050
2. Sé defender mis derechos sin conflicto
agresividad os
3. Me relaciono adecuadamente con los demas | 0,27
4. Estoy satisfecho de ser tl eomo soy 038
Suma de las cuatro autodescripciones globales | 0,53
05 2.0, Pe.05: 413, EOD: 10.16, pet. 001
A partir de estos datos se pueden hacer las
siguientes interpretaciones y valoracione:
a) Las mayores correlaciones (positivas 0 ne-
gativas segtin la formulacién de los cons-
tructos) del autoinforme de conducta aser-
tiva se dan precisamente con medidas
conceptualmente equivalentes. El manifes-
tarse asertivo en el autoinforme esté clara-
mente relacionado con:
1) manifestarse asertivo en las autodescrip-
ciones globales (expresar opiniones, sen-
timientos, preferencias... y defender los
propios derechos sin ansiedad y sin pro-
vocar conflicto interpersonal) y con ex-
presar buena autoestima y satisfaccién
con el modo de relacionarse con los
demés;
2) no autoevaluarse con sentimientos de
culpa, inferioridad o desvalorizacién;
3) considerarse abierto, claro, sincero y no
timido; y
35
4) manifestarse independiente y autnomo
y no sumiso ni décil (no sentirse mani-
pulado por otras personas, lo que se co-
tresponderia mis con un estilo habitual
de no asercién),
b) Puntuar alto en el instrumento de asercién
tiene alguna relaci6n con autoevaluarse co-
mo agtesivo (0,24) y verse como dominan-
te 0 manipulador de otras personas (0,23),
pero en un grado notablemente inferior.
c) Las autodescripciones globales, como me-
dida alternativa de asercién (y de autocon-
cepto), tienen sus mayores relaciones con
Jos mismos factores con que los tiene el au-
toinforme de aserei6n. En conjunto se tra
ta de significados coincidentes.
La tabla de relaciones anterior resulta acla-
rada con el andlisis factorial (rotacién orto-
gonal) llevado a cabo con los mismos dat
(tabla 3.8). Para simplificar, en lugar de las
cuatro autodescripciones globales se utiliz6 la
suma de todas ellas, pues equivalen a una me-
dida alternativa de asercion
A la vista de la tabla 3.8 se observa cémo
laasercién y la agresividad quedan claramente
diferenciadas en factores distintos.
Tabla 3.8. Andlisis factorial
(autoinforme y variables de validacién)
Variables intervinientes 1fuof|o
- Bscala de asercisn 0,77| -027] -o.01
Preguntas globales (asercién) | 0,84 -0,06) 0.05
Factor II de adjetivos (inferior y
desvalorizado) -
0,04
+ Factor V adjetivos (agresivo) | 0,01 -0,84 | -0.15
+ Factor Ide adjetivos (dominanie) | 0,13] -0,75| 0,01
+ Factor VII de adjetivos (sumiso) 0,66 | 0.04
- Factor IV de adjetivos (cauto y |
prudente) 0.16] 0,15] 0.89
Factor II de adjetivos (inde
dente) 0416] -0,50} 0,52
= Porventaje de varianza explica- |
aac) 28,28 | 23,14 | 12,09
36
3.4.3. Correlaciones entre las subescalas
En los apartados anteriores se han presen-
tado y comentado las relaciones existentes en-
tre los 6 factores que definen los 33 elemen-
tos del EHS. Una vez se decidié los elementos
que iban a formar parte de cada uno, dichas
agrupaciones constituyen seis subescalas
cuando se puntéan de modo separado en los
sujetos que contestan al instrumento. Hay que
tener en cuenta que no es lo mismo la pun-
tuacién en un factor que en una escala; la pri-
mera se deriva de un veetor de la matriz, fac-
torial y se obtiene mediante una ecuacién en
Ja que intervienen todos los elementos del ins-
trumento, mientras que la segunda se consti-
tuye como un instrumento empirico de me
da en la que participan s6lo algunos de los,
elementos.
Se han obtenido las puntuaciones de todos
los sujetos de la muestra experimental, tanto
en el total de la escala como en las seis sub-
escalas, y sus puntuaciones directas se pu-
sieron en relacién para conocer su estructura
intema y conexiones. En este andlisis corre-
lacional se han mantenido separadas las dos
grandes muestras (adultos y jdvenes) y en la
tabla A.6 del Apéndice se resumen los indices
de correlacién en centésimas; en Ia mitad su-
perior (a la derecha de la diagonal en blanco)
estén los resultados de los 770 adultos, mien-
tras que en la mitad inferior (a la izquierda de
Ja diagonal) estan los resultados de los 1.015
j6venes. En la base se presentan primero los
estadisticos basicos (media y desviaci6n tipi-
a) de los adultos e inmediatamente debajo los,
correspondientes a los jévenes. Todos los in-
dices de correlacién superan los valores en-
contrados en el andlisis factorial (base de la
tabla A.4), pero el esquema general es muy s
milar. Los indices correspondientes a la co-
lumna y fila ‘Global’ estin cargados de un
efecto espurio, porque en esa puntuacién glo-
bal entra también Ia subescala con Ia que se
correlaciona; la intencién de introducir estos
indices en la tabla es conocer el peso relativo
de las subescalas en la escala global; parece
que es la subescala IV (que no es Ia que con-
tiene mayor ntimero de elementos) la que mas
se relaciona con la puntuacién global: 0,74 en-
tre Ios adultos y 0,70 entre los jévenes. Entre
los demas indices se destaca la correlacién en-
tre las subescalas I y VI (0,57 en ambos gru-
pos), y le sigue en importancia la relacién
V-IV entre los adultos y la relacién I-IV entre
los j6venes.
Este conjunto de relaciones tan significati-
vas en ambas muestras viene a indicar, una
vez més, que las subescalas del EHS apuntan
a dimensiones superiores,
3.4.4, Relaciones con variables de per-
sonalidad
Aunque la informacién mas importante de
una prueba viene indicada por su posibilidad
de prediccién de algiin campo importante de
la actividad, el grado en que se relaciona con
otras pruebas arroja una luz adicional sobre
su naturaleza y caracteristicas métricas.
Este tipo de datos indican, por ejemplo, si
dos pruebas miden idénticos o distintos ras-
08, esto es, si el uso de ellas en una baterfa
aumentard su valor predictivo o si representa
una innecesaria duplicidad en la evaluacién
del mismo rasgo. Por otra parte, con ello se
tiene informacién complementaria sobre Ia
calidad del instrumento cuando esa carac-
terfstica es sobradamente conocida en la prue-
ba con la cual se relaciona,
En el presente caso del EHS, puede tener in-
terés conocer sus relaciones con los principa-
les rasgos de personalidad. Para ello se ha to-
mado uno de los instrumentos més extendidos
en todo el mundo y que apunta a la estructura
de los “cinco grandes” (los big five). A una
‘muestra de casi medio millar de jovenes se le
aplicé junto al EHS la versién reducida NEO-
FFI (Costa y McCrae, 1999), que aprecia los
rasgos Neuroticismo (N), Extraversién (E),
Apertura (0), Amabilidad (A) y Respon-
sabilidad (C). En la tabla A.7 del Apéndice se
resumen independientemente los resultados
del grupo de varones (N=276) y de mujeres
(N=200) existentes en la muestra de andlisis
Los indices de correlacién estan en centésimas
(los de los varones sobre la diagonal, en la mi-
tad superior derecha, y los de las mujeres de-
bajo de esa diagonal), y en la base estén los es-
tadfsticos bésicos de ambos grupos, en ese
orden; en la muestra de varones un indice igual
© superior a 0,18 es significativo al nivel de
significacién del 1%, y en el grupo de muje-
res este punto critico es de 0,16.
EI esquema de relaciones entre las subes-
calas del EHS es muy similar al presentado en
el apartado anterior. Sin embargo, la matriz de
relaciones referente a los rasgos de persona-
lidad merece unos comentarios. Si se co-
mienza por la puntuacién total (Global), sus
relaciones con el NEO vienen a indicar que
una buena asertividad o habilidades sociales
tienen que ver con un bajo Neuro-ticismo
buena estabilidad emocional (-0,40 entre los
varones y -0,36 entre las mujeres) y con una
elevada Extraversi6n (0,45 entre los varones
y 0,52 entre las mujeres). Entre las subesca-
las del EHS, la primera (definida como auto-
expresion en situaciones sociales) es la que
destaca por esas mismas relaciones negativas
con N y positivas con E (-0,46 y 0,45 entre los
varones y -0,46 y 0,56 entre las mujeres).
Los demas rasgos de los “cinco grandes” no
muestran relaciones tan intensas con los com-
ponentes del EHS, excepto en el caso de O
(Apertura) y la muestra de mujeres; en este
caso los indices son positivos, significativos
y apuntan la posibilidad de que en ellas se
muestren conjuntamente un grado de apertu-
ray algunos aspectos de Ia asertividad.
Dado que el cuestionario de personalidad
esté formado por 60 elementos, y éstos se pue-
den considerar expresiones de conductas muy
especificas con las que las personas enfocan
diversos temas o se relacionan con los demds,
se ha crefdo conveniente conocer sus telacio-
nes con las seis subescalas y con la puntua-
37
cién global del BHS. En este andlisis no se se-
pararon ambos sexos y se emple6 la muestra
total (N=476); y para la construccién de la ta-
bla 3.9 se tomaron Gnicamente aquellas con-
ductas de personalidad cuya relacién con la
puntuacién global del EHS fuese igual o ma-
yor que 0,25 (en valor absoluto), Se han des-
tacado seis conductas de Neuroticismo (N1 a
N6) y tres de Extraversién (El a E3
glas NI aN6 y El aE3 no aluden alas face-
tas que con esas letras existen en el cuestio-
nario de personalidad, sino que son seis
elementos que pertenecen al factor N y otros
tres del factor E. La redaccién de estas con-
ductas en el cuestionario de personalidad son
las siguientes:
NI. A menudo me siento inferior a los demas.
N2. A veces me parece que no valgo absolu-
tamente nada.
N3. A veces las cosas me parecen demasiado
sombrias y sin esperanza.
N4. Cuando estoy bajo un fuerte estrés, a ve~
ces siento que me voy a desmoronar,
NS. A veces me he sentido amargado y re-
sentido.
N6. Rara vez estoy triste o deprimido.
El. No soy tan vivo ni tan animado como
otras personas.
E2. En reuniones, por lo general prefiero que
hablen otros.
E3. Me gusta estar donde esta la accin.
En la tabla 3.9 puede observarse que todas
las conductas de inestabilidad emocional (ex-
38
cepto N6, porque esté redactada de forma ne-
gativa sobre una conducta de tipo inestable)
tienen correlaci6n negativa con el EHS y sus
subescalas, y normalmente la relacién es ma-
yor con la subescala I (medida de la autoex-
presién en situaciones sociales); hay que ex-
ceptuar las relaciones poco significativas de
la subescala II] (evaluaci6n de la expresién de
enfado 0 disconformidad), en la que sélo lo
son al nivel de significacién del 1% las con-
duetas N1 y N2, probablemente porque no im-
plican a los otros tal como lo hace la sube
cala IIL
Entre las dltimas tres conductas, la dos pri
meras (E y E2) son més bien expresiones de
una conducta introvertida y por eso presentan
relaciones negativas con las medidas del EHS,
mientras que Ia tercera (N3, Me gusta estar
donde esté la accién), presenta relaciones po-
sitivas con todas las medidas del EHS, ex-
cepto con Ia subescala IV (definida como
Decir no y cortar las interacciones), cuya re-
lacién, aunque positiva, s6lo es significativa
a.un nivel de significacién del 5%).
Tabla 3.9. Relaciones con conductas de personalidad
fa lu]fmiw VI | EHS
ML -0.29 -0.25 | -023 044
Nz -0.26 -0.26 | -0,21 039
NB 0,20 -0.19 | -0.20 0.38
Ns 0,16 -0,24 | -0.15 0.28
Ns 0,16 -0.18 | -0.13 0.25
NO 026 0.28 | 020 037
EL 0.19 -0.13 | -0,10 -034
EB 9,20 -0.14 | -0.15 -0.43
BB 026 0,10 | 0,13 030
Nota: Us 11 espn a 1%.
4. NORMAS DE INTERPRETACION
4.1, CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS
dems de la muestra inicial empleada pa-
rael anilisis y construccién de la escala (com-
puesta por 406 sujetos), la escala se aplicé con
posterioridad a otras muestras para disponer
de més datos representativos de otras pobla-
ciones generales que facilitaran mds andlisis
y para la baremacién del instrumento. Se
buse6 que las nuevas muestras representaran
otros sectores de edad no existentes en el pri-
mer grupo. De este modo, se dispone de in-
formacién sobre grupos de adultos y j6venes
y de ambos sexos, y se presentan por separa-
do Ios baremos correspondientes a cada uno
de los cuatro grupos.
Las muestras de baremacién quedan com-
puestas por los siguientes grupos:
a) Un primer grupo de 406 adultos, predomi-
nantemente jévenes (el 90% menores de 30
aftos), que en el EHS obtuvieron una pun-
tuacién global media de 86,17 y una des-
viaci6n tipica de 14,41; este grupo se ha
descrito con detalle en un apartado anterior,
Se trata en su mayorfa de estudiantes uni-
versitarios y en la muestra, a su vez, se ana-
liz6 por separado cada sexo; se obtuvieron
los siguientes estadisticos basicos: Me-
dia=84,86 y Dt=13,71 las 258 mujeres, y
Media=88,46 y Dt=15,28 los 148 varones.
) Un segundo grupo de 364 adultos, mayo-
res de 30 aitos, con los siguientes resulta-
dos en el EHS: media de 89,72 y desvia-
cin tipica de 15,19. Este grupo esté
compuesto por personas con un nivel de es-
tudios y profesional muy heterogéneo. En
su mayorfa son procedentes de Madrid
(N=271), y el resto (N=87) de otras pro-
vincias de toda la geograffa espafiola. Con
respecto a su estado civil, 141 son solteros,
171 casados, 32 religiosos, 15 separados o
divorciados y 5 viudos. En cuanto las eda-
des, 101 sujetos tienen edades comprendi-
das entre 30 y 35 afios; 60 entre 36 y 40
afios; 41 entre 41 y 55 affos; 55 entre 46 y
50 afios; 42 entre 51 y 55 afios, y 65 suje-
tos tienen 56 0 mas aos. También se cal-
cularon por separado los resultados de am-
bos sexos: 248 mujeres, con una media de
89,68 y desviacién tipica de 14,24, y 116
varones, con una media de 94,13 y unades-
viacién tipica de 17,14.
La muestra conjunta de todos los adultos se
va a considerar normativa para la elaboraci6n
de unos baremos independientes del sexo
(N=770), ala vez que se han elaborado los co-
trespondientes a cada uno de ellos cuando se
conocia este datos (248 varones y 116 mu-
jeres).
c) Una muestra de jévenes (N=1.017 nifios
y adolescentes) que cursaban estudios de
ESO, Bachillerato y Formacién Profesio-
nal; los varones (48,6%) tenfa una edad
media de 15,84 afios y una desviaci6n tipi-
ca de 1,88 afios, mientras que en las muje-
res (51,4%) sus estadisticos bisicos en edad
eran 15,84 y 2,14 aflos, respectivamente.
En la elaboracién de los baremos se ha par-
tido de las distribuciones empiricas de cada
grupo para obtener las puntuaciones centiles
(Pc) que figuran en la primera columna de las
tablas de baremos; estas puntuaciones vienen
a expresar el porcentaje de sujetos de la mues-
tra normativa a los que supera o iguala una de-
termina puntuacién directa (la que se en-
cuentra en la misma fila que la Pc de esa
columna). Dichas puntuaciones, atendiendo a
las tablas del érea bajo la curva normal, se han
39
transformado en las puntuaciones tipicas
transformadas pertenecientes a la escala S, la
que tiene como media el valor 50 y como des-
viacién tipica el valor 20, de modo que entre
los valores 30 y 70 se encontrardn los dos ter-
cios (en realidad, un 68%) de la muestra nor-
mativa, y entre los valores 10 y 90 se halla el
95% de dicha muestra normativa,
EI presentar por separado los datos de va-
rones y mujeres responde a las diferencias en-
contradas entre las muestras, y se considera
que la comparacién de la puntuacién de un s
jeto individual con su correspondiente grupo
de edad y sexo ofrecerd un dato mas ajustado
a las caracterfsticas del grupo normativo, Por
lo tanto, se presentan los baremos en centiles
y puntuaciones tipicas $ correspondientes a
Jos cuatro grupos en los que queda subdividi-
da la muestra normativa total: varones y mu-
eres jévenes, y varones y mujeres adultos. En
cada uno de estos grupos se presentan bas
tantes valores centiles que permiten segmen-
tar en niveles las puntuaciones directs y ayu-
dar a su interpretacién. Los centiles facilitan
una clasificacién répida de la puntuacién glo-
bal de un sujeto, y su estructura resulta fécil-
mente comprensible para la poblacién gene-
ral y los profesionales de la salud. Mediante
1a puntuacién tfpica S se pueden obtener pro-
medios y facilitar otras tareas cuantitativas de
comparacién,
Por otra parte, como en la base de las co-
Jumnas de los baremos se ofrecen las medias
y desviaciones tipicas, los evaluadores que asi
Jo prefieran pueden transformar en otros va-
lores tipicos las puntuaciones directas de los
sujetos.
Hay dos tablas de baremos al final del
Apéndice de este Manual, la tabla A.8 para los
adultos y la tabla A.9 para los j6venes. En ca-
da tabla hay un primer bloque de columnas a
Ia izquierda con los baremos de la muestra
conjunta de varones y mujeres, otro para los
varones en el centro y para las mujeres a la de-
recha. En cada bloque se encuentran las seis
columnas correspondientes a los seis factores
(La VP) junto a la columna de la puntuacién
global (Global).
En la fase de la transformacién de las pun-
tuaciones directas en puntuaciones transfor-
madas (centiles 0 S), el evaluador debe estar
atento a la columna en la que deben entrar pa-
ra buscar la puntuacién directa obtenida por
un determinado sujeto; una vez hallada y aesa
misma altura, en Ja primera columna de la iz~
quierda encontrard la puntuacién centil (Pc) y
en Ia tiltima a la derecha la puntuacion S.
4.2. INTERPRETACION DE LAS PUNTUACIONES
Con la ayuda de centiles, el evaluador pue-
de disponer de un primer indice global de! ni-
vel de habilidades sociales 0 asercién de los
sujetos analizados, pero cuando se evalia a
sujetos particulares también puede manifes-
tarse interés por disponer de informacién mas
especifica sobre aquellos aspectos en los que
el desempefio del sujeto pueda ser diferente
segiin los casos, dado que, como se ha co-
mentado anteriormente, la conducta asertiva
es pluridimensional; una persona puede ac-
40
tuar asertivamente 0 manifestar habilidades
sociales en un contexto determinado y, sin em-
bargo, encontrarse con mds dificultades en
otra situacién distinta,
Por tanto, el EHS permite diferenciar los,
perfiles individuales: sujetos con una puntua-
cién total baja, que actdan de forma no aser-
tiva de forma generalizada, otros con pun-
tuacién global alta, que se muestran con
habilidades sociales en distintos contextos,
etc, Ademds, al disponer de las puntuaciones
en las subescalas, el evaluador puede detec-
tar, de forma individualizada, cudles son las
areas mds problematicas en un individuo con-
creto a la hora de tener que comportarse de
forma asertiva. Para la interpretacién del sig-
nificado de cada subescala o factor el lector
encontraré a continuacién una descripcién de
cada una ellas.
I: Autoexpresién en situaciones sociales
Este factor refleja la capacidad de expre-
sarse uno mismo de forma espontinea, y
sin ansiedad, en distintos tipos de situa-
ciones sociales: entrevistas laborales,
tiendas y lugares oficiales, en grupos y
reuniones sociales, ete. Obtener una alta
puntuacién indica facilidad para las inte-
racciones en tales contextos, para expre-
sar las propias opiniones y sentimientos,
hacer preguntas, ete.
II: Defensa de los propios derechos como
consumidor. Una alta puntuacién refleja
la expresién de conductas asertivas fren-
te a desconocidos en defensa de los pro-
pios derechos en situaciones de consumo
(no dejar “colarse” a alguien en una fila o
en una tienda, pedir a alguien que habla
en el cine que se calle, pedir descuentos,
devolver un objeto defectuoso, ete,
III: Expresién de enfado o disconformidad.
Bajo este factor subyace 1a idea de evitar
conflictos 0 confrontaciones con otras
Personas; una puntuacién alta indica la
capacidad de expresar enfado, sentimien-
tos negativos justificados 0 desacuerdo
con otras personas. Una puntuacién baja
indicarfa la dificultad para expresar dis-
crepancias y el preferir callarse lo que a
uno Ie molesta con tal de evitar posibles
conflictos con los demas (aunque se trate
de amigos o familiares).
IV: Decir no y cortar interacciones. Refleja
Ia habilidad para cortar interacciones que
ve
Vie
no se quieren mantener (tanto con un ven-
dedor, como con amigos que quieren se-
guir charlando en un momento en que
queremos interrumpir la conversacién, 0
con personas con las que no se desea se-
guir saliendo o manteniendo Ia relacién),
asf como el negarse a prestar algo cuando
nos disgusta hacerlo, Se trata de un as-
pecto de la asercién en que lo crucial es
poder decir “no” a otras personas, y cor-
tar las interacciones -a corto 0 a largo pla-
ZO- que no se desean mantener por més
tiempo.
Hacer peticiones. Esta dimensién refleja
Ja expresién de peticiones a otras perso-
nas de algo que deseamos, sea a un ami-
go (que nos devuelva algo que le presta-
mos, que nos haga un favor), 0 en
situaciones de consumo (en un restauran-
te no nos traen algo tal como lo pedimos
y queremos cambiarlo, o en una tienda
nos dieron mal el cambio). Una puntua-
cidn alta indicarfa que 1a persona que la
obtiene es capaz de hacer peticiones se-
mejantes a éstas sin excesiva dificultad,
mientras que una baja puntuacién indi:
carfa la dificultad para expresar peticio-
nes de lo que queremos a otras personas.
Iniciar interacciones positivas con el se-
Xo opuesto. El factor se define por la ha-
bilidad para iniciar interacciones con el
sexo opuesto (una conversacién, pedir
una cita...) y de poder hacer esponténea-
‘mente un cumplido, un halago, hablar con
alguien que te resulta atractivo. En esta
ocasién, se trata de intercambios po:
vos. Una puntuaci6n alta indica facilidad
para tales conductas, es decir, iniciativa
para iniciar interacciones con el sexo
‘opuesto, y para expresar esponténeamen-
te lo que nos gusta del mismo. Una baja
puntuacién indicarfa dificultad para lle-
var a cabo espontdneamente y sin ansi
dad tales conductas.
41
42
Tabla A.1.
Tabla A.2.
Tabla A.3.
‘Tabla Ad.
Tabla A.5.
Tabla A.6.
‘Tabla A.7.
Tabla A.8.
Tabla A.9.
APENDICE
Relacién de tablas
Medias y desviaciones t{picas de los 50 {tems (N=406)
Anilisis de ftems: correlacién item-total y con el primer factor sin rotar en versiones
sucesivas del instrumento (N=406)
Anilisis de items en la versi6n definitiva, muestras de adultos (A) y jévenes (J)
Anilisis factorial de los elementos
Andlisis factorial de los adjetivos
Matriz de intercorrelaciones de las subescalas en adultos y jvenes
Correlaciones con medidas de la personalidad en varones y mujeres
Baremos de adultos
Baremos de jévenes
Tabla A.1. Medias y desviaciones tipicas de los 50 items (N=405)
ftom Media t_| ftem Media Dt_| fem Media Dt
1248 ass | as oss | 3538 ore
2 300 ons | as 09s | 36 208094
3 2 ose | 7 316 090
4 21 oss | 38281101
5 2 on | 39 238103
6 2 ost | 40 ase
7 2 ass | a ot
8 25 oso | a2 096
° 26 os | 43 210092
0 2” os | 4s 8 oe
n 2 asi | 48 266 ose
b » oso | 46 0383
B 30 ose | a7 ass
4 si vos | ae 09
18 2 oss |e os
6 3 hot | so oss
" M Lot
B
Tabla A.2. Andlisis de ftems: correlacidn item-toral y con el primer
factor sin rotar en versiones sucesivas del instrumento (N=406)
30 items 45 items 33 items
Elemento
Rit Rifg| Rit Rifg| Rit Rife
1 042 049 | 04-050 | 0.45 -0,51
2 020.023 | 020
3 023 023
4 025
5 038 ol -0,46
6 028 027
7 038 037 036-041
8 031 030 030-0435
9 042 a2 043-049
0 07
un 06 047-053 | 047
2 020 020
1B 043 ods 049 | 044-049
4 os 082-048
15 026 023
16 022 021
v7 030 031
18 08 050.055 | 049-035
9 039 039 043 | 039-043
20 024
21 043 043-043 | 041-087
2 020
B 042 04s 049 | 043-049
24 Ol 023-0226
25 022
26 026 026-030
2 oat 040-044 | 040-044
28 os: 043-048 | 042-088
29 02 034 039 | 034-039
30 035
31 039 039-045 | O41 -047
32 039 039.042 | 036-040
3B 036 © 040 | 035 040 | 037-041
a 038-043 | 039 0.43 | 039-044
35 038-043 | 038 043 | 037-043,
36 034 039 | 035 040 | 034-040
37 049.034 | 049-054 | 049
38 os) 047 | 041-047 | 042
39 039 043 | 038 -043 | 038
40 042 046 | 041-046 | 040-046
a 043 045 | 041 044 | 040 0.44
2 034 038 | 033-037 | 033.037
B O14 016 | 040 © -044 | 038-0443
44 ois 019 | 051-057 | 051-057
48 os: 044 | 042-047 | 043-048
46 051-057
Py ost 047
48 044 0.49 | 045 0,50 | 046 © -0,51
49 040 046 | 041 0.87 | 041-047
so | 049-054 | 049-054 | 0.47 0,52
Nota: 50.10, peO.05. 0.15, pelt: 20.16 pe
45
wht iz88
soz | xe koa oot ner
ae | oer ote re OF oa
Be I woe aoa
ore | ge oe 9 4
we | 6 oR ao
we | os we L 6t
uc | 8 we @ ou
we we oe ar)
we aw se 8
ioe ote ©
osz se ee
sear
sw
se
we
we
Ie
le
fe
9
Ie
9 Ie
95 8c
98 98
or or
9 ee 8
ee i L
fe 6 9
st le s
aw se r
7 x ©
ee wz c
“ ee 1
£ vt | jd paw toy v fv | oy
ou PURI SoMDAor-f sound ¢ sojund z ojund 7 ,
ML
ol
6 4H
HO
roy
ovund y
wy]
45
Tabla A.4. Andlisis factorial de los elementos
mf] nm or 0 Mm Ww ov sw
1] 3 92
2) 8
3 | 31 2% 33 3
4] 33 1
5 | 38 37
6 | 4 “4 2
7 | 30 30 4
8 | a 6
9 | 33 a |
w | 4 at 34
nu | 3837
2 | 29 a7
a3 | 35 55
| 3 30
as | 32 33
w | 4 39 8
a | 46 6
as | 38 29
| 19 | 360 42 39
| 20 | st 70
a | 2 36 6
a | oa 66
a | 3 56
2 | 3 49
2s | os a
26 | 30 4B
a | 6 15
wm | 23 x
29 | 0 57
30 | 50 66
a | 44 62
32 | 26 45
33 | 33 48
wela7 7 6 6 7 57
1 ot m WwW ov vw
ro
no ow
m om 3 *
V2 9 24 «
vom 7 se 4 *
wo 2 8B Bot
Tabla A.5, Andlisis factorial de los adjetivos
Adjetivos
I ou om
IV
vir
manejado
avasallador
controlador
arrollador
dominante
mangoneador
fiscalizador
‘me culpabilizo
me desvalorizo
me autorreprocho
ime siento inferior
me quito importancia
temeroso
satisfecho
independiente
auténomo
individualista
prudente
cauto
agresivo
peledn
irvitable
iscutidor
rebelde
polémico
abierto
‘timido
sincero
claro
dei
poco manejable
083
067
0.83
02
062
061
0.60
036
oss
os2
080
073
09
oa
ass
a6
077
ost
082
067
036
oss
05
0.70
035
N° de adjetivas
alfa de Cronbach
085 0.83081
061
47
‘Tabla A.6, Intercorrelaciones de las subescalas en adultos
(sobre la diagonal) y jévenes (debajo de ella)
Subescala | 1 I IV V VI Global
1 45 9 STS
1 ee
| om a 4s 973866
| ow 0 36 430378
Joy 31338 3568
|} ow 2 00 BO Cy
| Gob | 2 6 2s
Media | 21.89 147 1488 13,58 13,14 87,85
| oe 4.92 2.72369 2,783,258 14,90
| Media [24.16 1451 1128 1612 1837 1336 9481
[pe | 479 308250 349 2783.49
Notas En dos ns 20.098 i
avo con pei. eos veneer de po e008
Tabla A.7. Correlaciones con medidas de la personalidad en varones
(sobre la diagonal) y mujeres (debajo de ella)
Global]
Variable | 1 oom IV VOW N E£E O A C
1 | 30s SS
u | a 2% 8 2 7 el] se 2S
m | si 30 9 6 7 o | 7 6 6 5 4
wv | 2 2 36 33 2668 3 Bea
v } 31 35 33 32 1s 53 u aS 1B 4
vt soo 6 40 O78
Global | 816 es 3 8
N “2 08 3 7B 3S
BE | s% 35 3 10 2 4 32 | -26 Iss
° 32 2 6) 8] Os 3 4
A 870 9 2 20070 63 | em OU 24
c w 0 6 ts | ot
Media | 2511 1518 1084 1676 15,80 1384 97.64 | 1992 3447 2739 2644
be 417290 241 3302633521274 | 742753 -683_5.92
Media | 2365 1349 1200 1542 14,54 12.56 91,67 | 2563 35,77 3087 3054
De | 485 30s 247 3412813551375 | 759 7.00 6d 5.38
‘Nota: Ea vrones nar. es siglo con pe. nt mujeres valor pes de 16
48
“TP
49
ia we We wT We ast z Osrl ELT we ULE
ean 2WEL INFL 9L9T ZeOL set W248 9881 OST x S88 FV'EL SET SWAT LFOT BBL 6e'1Z
N ou 9 9 Ono SiC SIC BI sec sre | ome oe ome out ou ode axe
e s wwe os 6S 8 os | we © os s 08
‘ 9 s wes 9 8 6 we 9 ° ou
a : 9 oss > sor ws - 8 Lor tou
si i wot ows ees Hee
a 8 + sin] wo 8 6 6 ¢ 99 3 6 98
w 6 rs of} uso 6 ar or 8 o9 6 oO L
« 1 L a | swo - me foe ol
© - 7 us non se oer 8
rn " sou “eu au 8 wen: a
or | see Ke a ak wt | oven a 7 :
w | os zi ao @ Peete Ee o: | wis a a 6 -
sy | aes Wo 6 som om 6 + a | pee er - ok
a no& 7 re noo:
| cow - we | tees - Se easel ete eee eet m
si oooe sh sk ae | ems om te
x] ow - om - nm st = | wom 7 7 om ee
vx | ret - we | cots 1 tz
or 9686 St - 1 + | some st oo st
uw | wow - st se] 8596 st -
a: ou gost le
81 6 gt - ok
ol Am Ht Hoc Ht eee
mo ot Bo ot
- ae sane (seegeee uae
Sco - so-
ze - ws eee eee
Orel eT Oa oc eee oo
mor [rept A AL moo A Mm ont
souoan, souptnyy + somos,
solinpy ap soning “gy RRL
Ct we we WE OsP OE SFE WT FE Ist Of SLY
wel
OST LCT FOL ZO'ST ELT L6'CL sh'se 9186 OFEL SHS TOL ECU SHE 9Te
zs zos eos tos wos wos os wo 89 teas 86 tee cao | ON
e | sree 8s ’ ores bree 89 as] or
6 | mer s 6 5 wit 6 zy 6 Lo os or Joc
a] sy 7 9 oss OL bo-es ed
sl % el woes : w9 s aencana( | ,
a | we L ees oF T8969 5 6 s
ve | ove 8 oom ot ml om ot ot ort | ete 8 L or
ot | ocee I 6 eos ol ck tL aw | we 6° 8 st
ee | wos za oe8 mos 7 ae | ages 6 02
a | eee a ol ores vw zz | ost - w
or | oese ; - ie | toe a st 6 ke 7 on om az | of
we | sees Ho kw | eee = tte a - oo > a | se
sb 6 mos Co ‘ stk st = Le
se | 16-06 a st eeneenes wi ow
ws | ere s+ ae | sete Hn st = | 9656 a ou st | os
a - noms ma: = ste | gs
ss aol hsi tae, - oo a +o |
as uo 9 si eee Sete |
0 a: 1 sc | orem st 7 wz] o
sr mou a . mos 7 =e |e
9 : tl 8e eee 6 stot = ou |e
u : ow 0 - a)
OL st of - of 60% oc | 06
8 . It - @ It > at ie | $6
88 sone - om aH ost = | 96
ww Boobs : ae so wm - es | 6
16 mz - ow} me = oe w+ we | 86
6 ver ot ac er ¥ 0% wee 0 66
Ss | moi A AL mM om of | wad IA A AD om ot | eo A tm ot |e
safnpy souoany sosfmyy + souoaey
souanol ap sounsng 6 PARI,
50
BIBLIOGRAFIA
ADLER, A. (1931), What life should mean to you.
Boston: Little Brown,
ALBERTI, RE, (19772). Assertive behavior training:
definitions, overview contributions. En R.E. Albert
(ed.), Assertiveness: Innovations, applications, is-
sues. San Luis Obispo, California: Impact.
ALBERTI, RE, (19775). Comments on 'Differentis-
ting assertion and aggression: Some behavioral gui-
delines'. Behavior Therapy, 8, 353-354.
ALBERTI, RE. y EMMONS, MLL. (1970). Yourper-
fect right. San Luis Obispo, California: Impact.
ALBERTI, RE. y EMMONS, M.L. (19708). Stand up,
speak out, talk back! Nueva York: Pocket Books.
ALBERTI, RE. y EMMONS, ML. (1986). Your per-
fect right (S* edicién). San Luis Obispo, California:
Impact.
ALBRECHT, RR. y EWING, S.J, (1989). Standari-
zing the Administration of the Profile of Mood
States (POMS), Development of Alternative Word
Lists. Journal of Personatity Assessment, 53, (1),
145-160.
ANASTASI, A. (1985). Some Emerging Trend in Psy-
chological Measurement: a Fifty-Year Perspective.
Applied Psychological Measurement, 9, 121-138.
ARGYLE, M. y ROBINSON, P. (1962). Two Origins
of Achievement Motivation. British Journal of
Social and Clinical Psychology, 1, 107-120.
ARGYLE, M. (1967). The psychology of interperso-
nal behavior. London: Penguin.
ARGYLE, M. (1969). Social interaction. London:
Methuen,
ARGYLE, M. (1975). Bodily Communication.
London: Methuen,
ARGYLE, M, (1980). Interaction skills and social
competence, En M.P. Feldman y J. Oxford (eds.),
The social psychotogy of psychological problems.
Chichester: Wiley (trad. cast., México: Limusa
1985).
ARGYLE, M.7; BRYANT, B. y TROWER, P. (1974)
Social skills raining and psychotherapy: A compa
tative study. Psychological Medicine, 4, 435-443
ARGYLE, M. y KENDON, A. (1967). The experi
mental analysis of social performance. Advances i
Experimental Social Psychology, 3, 55-98.
ARGYLE, M. y ROBINSON, P. (1962). Two Origins
of Achievement Motivation. British Journal of
Social and Clinical Psychology, 1, 107-120.
ARGYLE, M. TROWER, P. y BRYANT, B. (1974).
Explorations in the treatment of personality disor-
ders and neuroses by social skills waining. Britis
Journal of Social Psychology, 47, 63-72.
ARKOWITZ, H. (1981). Assessment of social skills.
En M, Hersen y A.S. Bellack (eds.), Behavioral as-
sessment: A practical handbook, Nueva York:
Pergamon,
ASHER, S.R.; ODEN, S.L. y GOTTMAN, J.M.
(1977). Children’s friendships in school settings. En
LG. Katz (ed.), Current topics in early childhood
education, Nol.1. Norwood, N.J.: Ablex.
BAER, J. (1976). How to be an assertive (not aggres-
sive) woman in life, in love, and on the job. Nueva
York: Signet.
BAKKER, C.B; BAKKER-RABDAU, M.K,
BREIT, S. (1978). The measurement of assertive-
ness and aggressiveness. Journal of Personality
Assessment, 42, 277-284,
BATES, H.D. y ZIMMERMAN, $.F. (1971). Toward
the development of a screening scale for assertive
training. Psychological Reports, 28, 99-107.
BELLACK, A.S. (1973). Behavioral assessment of so-
cial skills. En A.S. Bellack y M. Hersen (eds.),
Research and practice in social skills training
Nuova Yorks: Plenum,
BELLACK, A.S.; HERSEN, M. y LAMPARSKI, D.
(1979), Role-play test for assessing social skills: Are
they valid? Are they useful? Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 47, 335-342.
BLOOM, L.Z.; COBURN, K.L. y PEARLMAN, J.C.
(1975). The new assertive woman. Nueva York:
Delacorte,
BOUCHARD, M.A.; LALONDE, F. y GAGNON, M.
(1988). The construct validity of assertion:
Contributions of four assessment procedures and
Norman's personality factors Journal of Persona-
lity, 36, 763-783,
BOWER, S.A. y BOWER, G.H. (1976). Asserting
‘yourself California: Addison-Wesley.
BOWER, S.A. y BOWER, GH. (1986). Asserting
yourself 21" edici6n). California: Addison-Wesley.
51
CABALLO, V.E. (1987). Teorfa, evaluacién y entre-
namiento de las habilidades sociales. Valencia:
Promolibro,
CABALLO, V.E. (1989). La multidimensionalidsd
conductual de las Habilidades Sociales: propieda-
des psicométricas de una nueva medida de autoin-
forme. Comunicacién presentada en las VII Jorna~
das de Modificacién de Conducta: Habilidades
Sociales, Madrid, 3 al 6 de mayo.
CABALLO, V.E. (1993). Manual de evaluacién y en-
trenaniento de las habilidades sociales. Madrid:
Siglo XX
CABALLO, V:E. y BUELA, G. (1988). Factor analy-
zing the College Self-Expression Seale with a
Spanish population. Psychological Reports, 63,
503-507,
CABALLO, V.E. y ORTEGA, A.R, (1989). La Escala
Multidimensional de Expresién Social: algunas pro-
piedades psicométricas. Revista de Psicologia
General y Aplicada, 42, 215-221
CARMINES, E.G. y ZELLER, R.A. (1979). Reliability
cand Validity Assessment. Beverly Hills: Sage.
CARRASCO, I, (1984). El entrenamiento en asercidn
En J. Mayor y FJ. Labrador (eds.), Manual de
Modificacién de Conducta. Madrid: Alhambra,
CARRASCO, I; CLEMENTE, M. y LLAVONA, L.
(1983). Andlisis de components bisicos del
Inventario de Asertividad de Rathus. Revista
Espaiiola de Terapia del Comportamiento, 1,
249.264.
CARROBLES, J.A.1 (1988). Prélogo al libro de V.E.
Caballo: Teoria, evaluacisn y entrenamiento de las
hhabilidades sociales. Promolibro: Valencia.
CATTELL, R.B. (1965). The scientific analysis of per-
sonality. Baltimore: Penguin Books.
COHEN, L.; REID, I. y BOOTHROY, R. (1973),
‘Validation of the Mehrabian need of Achievement
Scale with College of Education Students, British
Journal of Educational Psychology, 43, 260-278.
COMBS, MLL. y SLABY, D.A. (1977). Social skills
‘taining with children. En BB. Lahey y A.E. Kazdin
(eds.), Advances in clinical child psychology, val.
Nueva York: Plenum,
COSTA, PT.y MCCRAE, R.R. (1999). NEO PL.
Inventario de Personalidad NEO Revisado y NEO-
FFI, Inventario NEO reducido de Cinco Factores.
Madrid: TEA Ediciones.
CRONBACH, LJ. (1951). Coefficient Alpha and the
Internal Structure of Tests. Psychometrika, 16,
297-334.
52
CRONBACH, L.J. y MEEHL, P.E. (1955). Construct
Validity in Psychological Tests. Psychological
Bulletin, 52, 281-302.
CROSSMAN, E. (1960). Automation and skill
London: HMSO.
CURRAN, J.P. (1977). Skills training as an approach
to the treatment of heterosexual-social anxiety: A
review. Psychological Bulletin, 84, 140-157.
CURRAN, J.P. (1979). Social skills: Methodological
issues and future directions. En A.S. Bellack y M,
Hersen (eds.), Research and practice in social skills
training. Nueva York: Plenum,
CURRAN, LP. (1985). Social skills therapy: A model
and a treatment. En RM, Tumer y LM. Ascher
(eds.), Evaluating behavior therapy outcome. Nueva
York: Springer.
CURRAN, J.P. (1985). Social Skills Therapy: A mo-
del and a treatment, En R.M. Turner y L.M. Ascher
(eds.), Evaluating behavior therapy outcome. Nueva
York: Springer
DIANGELLI, A. y D'ANGELLI, JF, (1985). The en-
hancement of sexual skills and competence:
Promoting lifelong sexual unfolding. En L. L'Abate
y M.A. Milan (eds.), Handbook of social Skills
Training and Research. Nueva York: Wiley.
DeGIOVANNI, LS. y EPSTEIN, N. (1978). Unbin-
ding assertion and aggression in research and clini-
cal practice. Behavior Modification, 2, 173-192.
DUNKIN, Ml. y BIDDLE, B.J. (1974). The study of
teaching. Nueva York: Holt, Rinehart and Winston,
EISLER, RM. (1976). Behavioral assessment of so-
cial skills. En M. HERSEN y A.S. BELLACK (cds.),
Behavioral assessment: A practical handbook.
(Oxford: Pergamon Press,
EISLER, R.M. y FREDERIKSEN, L.W. (1980).
Perfecting social skills: A guide to interpersonal be-
havior development. Nueva York: Plenum,
EISLER, RM. HERSEN, M. y MILLER, PM.
(1973a). Effects of modeling on components of as-
sertive behavior. Journal of Behavior Therapy and
Experimental Psychiatry, 4, 1-6.
EISLER, R.M.; HERSEN, M.; MILLER, PM. y
BLANCHARD, E.B. (1975). Situational determi-
nants of assertive behaviors. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 43, 330-340.
EISLER, R.M; MILLER,PM. y HERSEN, M.
(1973b). Components of assertive behavior. Jour-
ral of Clinical Psychology, 29, 295-299.
EMMONS, M.L. y ALBERTI, R.E, (1983). Failure:
Winning atthe losing game in assertiveness training.
En E.B. Foa y PM.G. Emmelkamp (eds.), Failures
in behavior therapy. Nueva York: Wiley.
FENSTERHEIM, H. y BAER, J. (1975). Don't say yes
when you want to say no, Nueva York: McKay.
FENSTERHEIM, H. y BAER, J. (1976). No diga Sé
cuando quiera decir No, Barcelona, Grijalbo.
FLEMING, J.S. (1985). An Index of Fit for Factor
Scales, Educational and Psychological Measure-
ment, 45, 725-728,
FODOR, 1.G, (1980). The treatment of communication
problems with assertiveness training. En A.
Goldstein y E. Foa (eds.), Handbook of behavioral
interventions. Nueva York: Wiley.
FURNHAM, A. (1985). Social skills training: A euro-
pean perspective. En L. L’Abate y M.A. Milan
(eds.), Handbook of Social Skills Training and
Research. Nueva York: John Wiley and sons,
995-580.
FURNHAM, A. y HENDERSON, M. (1984). Asses-
sing assertiveness: A content and correlational
analysis of five assertiveness inventories, Beliavio=
ral Assessment, 6, 79-88
GALASSI, J.P; DELO, J.. GALASSI, M.D. y BAS-
TIEN, S. (1974), The College Self-Expres-
sion Scale: a measure of assertiveness. Behavior
5, 165-171
GALASSI, LP. y GALASSI, M.D. (1974). Validity of
a measure of assertiveness. Journal of Counseling
Psychology, 21, 248-250.
GALASSI, M.D. y GALASSI, |.P. (1975). The rela-
tionship between assertiveness and aggressiveness,
Psychological Reports, 36, 352-354.
GALASSI, |.P. y GALASSI, M.D. (1977), Assessment
procedures for assertive behavior. En R.E, Alberti
(cd.), Assertiveness: Innovations, applications, is-
sues, San Luis Obispo, California. Impact.
GALASSI, J.P. y GALASSI, M.D. (1980). Similarities
and differences between two assertion measures:
Factor analysis of the College Self-Expression Scale
and the Rathus Assertiveness Schedule. Behavioral
Assessment, 2, 43-57.
GAMBRILL, E.D. (1977). Behavior modification:
Handbook of assessment, intervention, and evalua
tion. San Francisco, California: Jossey-Bass.
GAMBRILL, E.D. y RICHEY, C.A. (1975). An asser-
tion inventory for use in assessment and research,
Behavior Therapy, 6, 550-561
GAMBRILL, E.D. y RICHEY, C.A. (1985). Taking
charge of your Social life. Belmont, California:
Wadsworth,
GAY, M.L.; HOLLANDSWORTH, J.G. Jr. y GALAS-
|, .P. (1975). Anassertiveness inventory for adults,
Journal of Counseling Psychology, 22, 340-344,
GELLER, M.L; WILDMAN, H.E.: KELLY, LA. y
LAUGHLIN, C'S. (1980). Teaching assertive and
commendatory social skills to an interpersonally-
deficient retarded adolescent, Journal of Clinical
Child Psychology, 9, 17-21.
GENTRY, W.D. y KIRVIN, PM. (1972). Constriction,
aggression, and assertive training. Psychological
Reports, 30, 297-298,
GIL, F. y SARRIA, E. (1985). Aplicacién de técnicas
de aprendizaje social en grupo para la formaci6n de
docentes: Microensefianza, En C. Huici (ed.),
Estructura y procesos de grupo, Madrid: UNED,
vol. 2.
GISMERO, E. (1996) Habilidades sociales y anorexia
nerviosa. Publicaciones Universidad Pontificia
Comillas, Madeid.
GOTTMAN, J. GONSO, J. y RASMUSEN, B. (1975).
Social interaction, social competence and frienship
in children, Child Development, 46, 109-118,
GOUGH, H.G. y HEILBRUN Jr, A.B. (1965).
Manual for the Adjective Check List. Palo Alto, Cal.:
Consulting Psychologists Press
GREEN, S.B.; LISSITZ, RW, y MULAIK, S.A.
(1977), Limitations of Coefficient Alpha as an Index
of ‘Test Unidimensionality. Educational and
Psychological Measurement, 37, 827-838.
GUILFORD, J.P, (1954). Psychometric Methods.
‘Nueva York: MeGraw-Hill
HATTIE, J. (1985). Methodology Review: Assessing
Unidimensionality of Tests and Items. Applied
Psychological Measurement, 9, 121-164.
HEDLUND, B.L. y LINQUIST, C.U. (1984). The de-
velopment of an inventory for distinguishing among
passive, aggressive, and assertive behavior.
Behavioral Assessment, 6, 379-390.
HENDERSON, M. y FURNHAM, A. (1983), Dimen-
sions of assertiveness: factor analysis of five asser-
tion inventories. Journal of Behavior Therapy and
Experimental Psychiatry, 14,223-231,
HERSEN, M.; EISLER, R.M. y MILLER, PM.
(19732). Development of assertive responses:
Clinical measurement and research considerations.
Behavior Research and Therapy, 11, 508-521.
HERSEN, M.; EISLER, R.M. y MILLER, PM. (1974).
‘An experimental analysis of generalization in as-
sertive training. Behavior Research and Therapy, 12,
295-310.
53
HERSEN, M.; BELLACK, A.S.; TURNER, S.M.; WI.
LLIAMS, M.T HARPER, K. y WATTS, J.G.
(1979). Psychometric properties of the Wolpe-
Lazarus Assertiveness Scale. Behavior Research and
Therapy, 17, 63-69.
HERSEN, M.; EISLER, R.M.; MILLER, PM.; JOHN-
SON, M.B. y PINKSTON, S.G. (19736). Effects of
practice, instructions, and modeling on components.
of assertive behavior, Behavior Research and
‘Therapy, 11, 443-451.
HERZBERGER, S.D.; CHAN, E. y KATZ, J. (1984)
The development of an assertiveness self-report in-
ventory. Journal of Personality Assessment, 48,
317-323,
HOLLANDSWORTH, J.G.,Jr. (1977). Differentiating
assertion and aggression: Some behavioral guideli-
nes. Behavior Therapy, 8, 347-352,
HORNEY, K. (1945). Our inner conflicts. Nueva York:
Norton.
JACK, LM. (1934). An experimental study of ascen-
dant behavior in preschool children. lowa City
University of Towa Studies in Child Welfare.
JACKSON, D.N.;NEILL, J.A. y EVAN, A.R, (1973).
An Evaluation of Forced-Choice and True-False
tem Formats in Personality Assessment, Journal of
Research in Personality, 7, 21-30.
JAKUBOWSKI-SPECTOR, P. (1973). Facilitating the
growth of women through assertive training.
Counseling Psychologist, 4, 75-86.
KELLEY, C. (1979). Assertion training: A facilitators
‘guide, San Diego. California: University Associates
KELLY, J.A. (1987). Entrenamiento de las habilida-
des sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer.
KELLY, J.A.; FREDERIKSEN, L.W. FITTS, H. y
PHILLIPS, J.(1978). Training and generalization of
commendatory assertiveness: A controlled single
subject experiment. Journal of Behavior Therapy
and Experimental Psychiatry, 9, 17-21.
KIM, J.0, and MUELLER, Ch.W. (1978). Factor
Analysis, Statistical Methods and Practical Issues
Beverly Hills: Sage.
KLINE, P. (1986). A Handbook of Test Construction.
Nueva York: Methuen,
LANGE, AJ. y JAKUBOWSKI, P. (1976). Responsi-
ble assertive behavior Champaign, Illinois:
Research Press.
LARSEN, KS. y LeROUX, J. (1983). Item Analysis,
vs factor Analysis in the Development of
Unidimensional Attitude Seales. Journal of Social
Psychology, 119, 95-101
54
LAZARUS, A.A. (1966). Behavior rehearsal vs. non-
directive therapy vs. advice in affecting behavior
change. Behaviour Research and Therapy, 4,
209-212.
LAZARUS, A.A. (1971). Behavior therapy and be-
yond. Nueva York: McGraw-Hill,
LAZARUS, A.A. (1973). On assertive behavior: A
brief note. Behavior Therapy, 4, 697-699.
LIKERT, R. (1961). New patterns of management.
‘Nueva York: MoGraw-Hill,
LINEHAN, MM. (1984). Interpersonal effectiveness
in assertive situations. En E.A. Bleechman (ed.),
Behavior modification with women. Nueva York:
Guilford Press,
MacDONALD, M.L. y COHEN, J. (1981). Trees in the
forest: some components of social skills. Journal of
Clinical Psychology, 37, 342-347.
MARSH, H.W. y O'NEILL, R. (1984). Self
Description Questionnaire III: the Construct Validity
of Multidimensional Self-Concept Ratings by Late
Adolescents. Journal of Educational Measurement,
21, 153-174,
MARSH, H.W. SMITH, LD. y BARNES, J. (1983).
Multitrait-Multimethod Analysis of the Self-
Description Questionnaire: Student-teacher
Agreement on Multidimensional Ratings of Student
Self-Concept. American Educational Research
Journal, 20, 333-357.
McFALL, RM. (1982). A review and reformulation of
the concept of social skills. Behavioral Assessment,
41-33,
McFALL, R.M. y LILLESAND, D.B. (1971). Beha-
vior rehearsal with modeling and coaching in as-
serting training. Journal of Abnormal Psychology,
77, 313-323.
McFALL, RM. y MARSTON, A.R. (1970). An expe-
imental investigation of behavior rehearsal in as-
sertive training. Journal of Abnormal Psycho-logy,
76, 295-303,
MCFALL, R.M. y TWENTYMAN, C-T, (1973). Four
experiments on the relative contributions of rehear-
sal, modeling and coaching to assertion training.
Journal of Abnormal Psychology, 81, 199-218,
MICHELSON, L.; SUGAY, D.P; WOOD, RP. y KAZ~
DIN, A.B. (1987), Las habilidades sociales en ta in-
Jancia: Bvaluacién y tratamiento. Barcelona:
Martinez Roca (original 1983),
MILLER, D.C. (1977). Handbook of Research Design.
‘Nueva York: David McKay.
<= IDO
__RELACIONADAS CON EL TEMA
ACS. Escalas de Afrontamiento para Adolescentes
E Frydenberg y R. Lewis
Instrumento destinado a que los adolescentes conozcan las estrategias que emplean
para afrontar sus problemas y que el profesor 0 tutor les ayude a encontrar as mas
eficaces en cada caso, Se trata mas de una evaluacién interna que externa, fomen-
tando la autortefexién.
AECS. Actitudes y Estrategias Cognitivas y Sociales
‘M, Moraleda, A. Gonzilez Galén y J. Garcia-Gallo
Evaluacién de diversos componentes actitudinales y cognitvos de ls adolescentes
en sus relaciones sociales. La Actitud Social se sustenta sobre un modelo tifactorial
compuesto por variables Prosociales, Antisociales y Asociales.
ASPA. Cuestionario de Asercién en la Pareja
‘MPJ, Carrasco
Evalia cuatro tipos de estrategias de comunicacién que cada miembro de una pare-
Ja puede poner en juego para afrontarsituaciones problemticas corrientes en la
convivencia,
BAS. Bateria de Socializaci6n 1, 2 y 3
F. Sitay M? C, Martorell
Instrumento destinado a evaluar varios aspectos de la conducta social en escolares.
Se obtiene un perfil de socializacion con cuatro escalas de aspectos facilitadores y
‘nes de aspectos perturbadores de la socialzacién.
IAC. Inventario de Adaptacion de Conducta
M2 V. De fa Cruz yA. Cordero
Evaluacién del grado de adaptacién de los escolaes y adolescentes a su entorno,
principalmente en los aspectos personal, familar, escolar y social.
SIV. Cuestionario de Valores Interpersonales
LV. Gordon ZZ
Medida de algunos de los valores que faclitan las relaciones con los demas: Z
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- Cmas R. ManualDocument34 pagesCmas R. ManualZia Cobos85% (13)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- WISC IV Manual Tecnico y de Interpretacion PDFDocument144 pagesWISC IV Manual Tecnico y de Interpretacion PDFZia Cobos75% (16)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Plantilla de Calificacion Cuestionario CMAS R PDFDocument1 pagePlantilla de Calificacion Cuestionario CMAS R PDFZia CobosNo ratings yet
- Habit TackerDocument2 pagesHabit TackerZia CobosNo ratings yet
- Autoestima 2Document1 pageAutoestima 2Zia CobosNo ratings yet
- Lenguaje Alterno PositivoDocument3 pagesLenguaje Alterno PositivoZia Cobos100% (1)
- Centro Integral de Salud MentalDocument4 pagesCentro Integral de Salud MentalZia CobosNo ratings yet
- 2801 Tipos de AbrazoDocument5 pages2801 Tipos de AbrazoZia CobosNo ratings yet