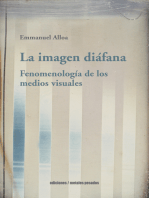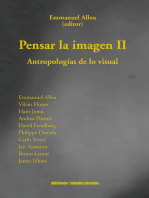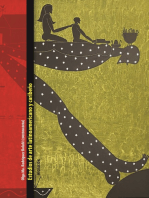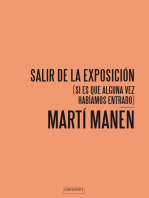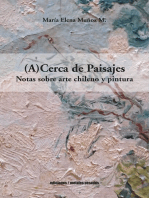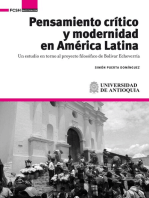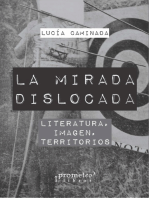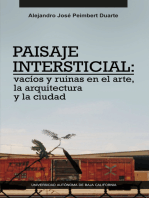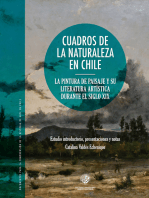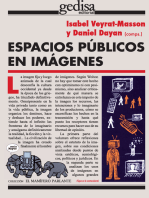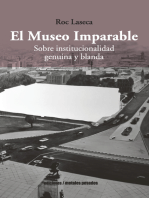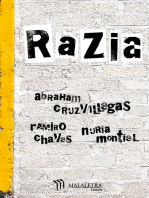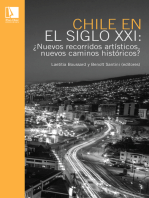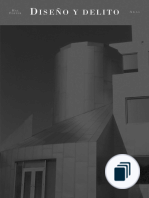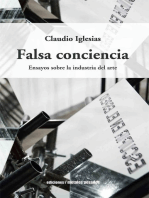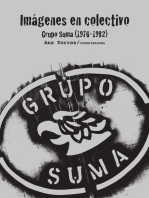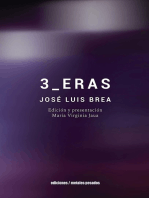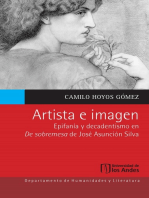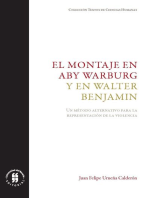Professional Documents
Culture Documents
Vdocuments - MX - Mitchell No Existen Medios Visuales PDF
Vdocuments - MX - Mitchell No Existen Medios Visuales PDF
Uploaded by
Richard Textex0 ratings0% found this document useful (0 votes)
77 views13 pagesOriginal Title
vdocuments.mx_mitchell-no-existen-medios-visuales.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
77 views13 pagesVdocuments - MX - Mitchell No Existen Medios Visuales PDF
Vdocuments - MX - Mitchell No Existen Medios Visuales PDF
Uploaded by
Richard TextexCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 13
SRC] D)(OS
VISUALES
LA EPISTEMOLOGIA DE
LA VISUALIDAD EN LA ERA
DE LA GLOBALIZACION
Edicion de José Luis Brea
iQué son los Estudios visuales? Surgidos en torno al cam-
CS ata oa ee
Dee Re ea ee es oe
turales, la Teoria de los medios, la Cultura visual, los Estudios
de género...— responden a la necesidad de analizar un ambito de
Cee a Ue Cu ie uc ea
de la visualidad, en el que intentan dar cuenta, sin restricciones dis-
iplinares, de los procesos de produccién de significado cultu-
ral que tienen su origen en la circulacién pablica de las image-
DER ease eee ead
tratan de ula vida social de las imagenes», a partir del anilisis
Coe Reon ie Ret)
Pe ee an oe
Cee ee eee ee ee eee ea ec
ORR est a ae ee ce
rrollos y aplicaciones al estudio de las politicas identitarias con-
CeCe Se aoe ae cake ae
CR ecu ee ae
mas reconocidos autores en este ambito emergente de estu-
dios -Susan Buck-Morss, Nicholas Mirzoeff, Keith Moxey 0
RAR a ee
duccién al tipo de problemas tratados por los Estudios visuales
en ee co ed
José Luis Brea es profesor titular de Estética y Teoria del
rec ie ee ec] ae)
Mancha, Es autor, entre otros titulos, de La era postmedia.
Accién comunicativa, précticas (postjartisticas y dispositivos neo-
mediales (2002) y El tercer umbral. Estatuto de las practicas artis.
Cee eee ae Sy a ia
eS a Oe ee en etd
Madrid durante ARCO'O4, dirige en la actualidad la revista
een ates
PT
1SBN-13: 978-84-460-2323-4
ISBN-10: 84.460:2323-7
9"788446"023234'
Disefio interior y cubierta: RAG
© de los textos, los autores, 2005
© Ediciones Akal, $. A., 2005
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid ~ Espafia
Tel: 918.061 996
Fax: 918 044 028
wwwakal.com
ISBN.
84-460-2323-7
ISBN-13; 978-84-460-2323-4
‘Deposito legal: 2222222222222
Impreso en Fernindez Ciudad
Madrid
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispucs-
ton l art. 270 del Cédigo Penal, podrn ser castigados
con pens de multa y privacion de libertad quienes re-
produzcan sin la preeeptiva autorizacisn o plagien, en
todo 0 en parte, una obra literaria, artista 0 cientifcs,
fijda en cualquier tipo de soporte.
INDICE
Los ESTUDIOS VISUALES: POR UNA EPISTEMOLOGIA POLITICA DE LA VISUALIDAD
(José Luis Brea) 5
PRIMERA PARTE. EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LOS ESTUDIOS.
DE HISTORIA DEL ARTE Y ESTETICA
1. NO EXISTEN MEDIOS VISUALES (W.. J. T. Mitchell) 7
2. ESTETICA DE LA CULTURA VISUAL EN EL MOMENTO DE LA GLOBALIZACION
(Keith Moxey) 27
3, LA AMENAZA FANTASMA: gLA CULTURA VISUAL COMO FIN DE LA HISTORIA
DEL ARTE? (Matthew Rampley) 39
4.
59
5 .
PENUMBRA (Simon Marchin Fiz)... 75
6. EL ARTE EN SU «FASE POSCRETICA»: DE LA ONTOLOGIA A LA CULTURA
VISUAL (Pedro A, Cruz Sanchez) a
7. SHOCK, MIRADA Y MIMESIS: LA POSIBILIDAD DE UN ENFOQUE PERFORMATIVO:
SOBRE LA VISUALIDAD (Getin Sarikartal) 105
8. ¢UNA EPISTEMOLOGIA DE LOS ESTUDIOS VISUALES? RECEPCIONES DE
DELEUZE Y GUATTARI (Philip Armstrong).. 1s,
9, LA ENSENANZA DEL ARTE EN EL CAMPO INTERDISCIPLINAR DE LOS JDIOS
VISUALES (Juan Martin Prada)....... BL
SEGUNDA PARTE, VISUALIDAD, IDENTIDAD Y POLITICA EN LA ERA
DE LA GLOBALIZACION
10, ESTUDIOS VISUALES E IMAGINACION GLOBAL (Susan Buck-Morss) 145
NO EXISTEN MEDIOS VISUALES*
W. J. T. Mitchell
«Medios visuales» es una expresién coloquial que se usa para designar cosas como
la televisidn, Jas peliculas, la fotografia, la pintura, etc. Pero es un término muy ine-
xacto y engafioso. Todos los supuestos medios visuales, al ser observados mais detalla-
damente, involucran a los otros sentidos (espectalmente al tacto y al oido). Todos los
medios son, desde el punto de vista de la modalidad sensorial, emedios mixtos», Esta
evidencia plantea dos preguntas. Primera: gpor qué seguimos hablando de algunos
medios como si éstos fueran exclusivamente visuales? Se trata de una forma de ha-
blar de predamrinio visual? Y si es asi, equé signilica «predominiow? ¢Es un problema
cuantitativo (mas informacién visual que auditiva o tactil)? 20 una cuestién de per-
cepeidn cualitativa, el sentido de las cosas relatado por ua espectador, audiencia, ob-
servador / oyente? Y segunda: gpor qué importa que lo Hamemos «medios visuales»?
aPor qué debemos preocuparnos por aclarar esta confusion? Qué esti en juego?
Antes de nad, permitaseme remarcar lo obvio. ¢Puede darse realmente el caso de que
no existan medios visuales a pesar de nuestro incorzegible habito de hablar como silos hu-
biera? Por supuesto, mi reflexidn puede ser ficilmente refutada con s6lo un contraejemplo.
Asi que déjenme anticiparme a ese movimiento con un repaso a los esospechosos habitua-
les» que podrian proponerse como ¢jemplos de medios pura o exclusivamente visuales.
En primer lugar, deseartemos los medios de comunicacién de masas —la televisién,
las peliculas, la radio-, asf como las artes escénicas (el baile y el teatro). Desde que Aris-
dteles observd que el drama combina las tres Grdenes de lexis, nels y opsis (palabras,
miisica y especticulo), hasta el anilisis de Barthes de las divisiones en «imagen / miisi-
ca/ texte» del campo semidtico, el earsicter mixto de los medios ha sido un postulado
capital. Cualguier nocién de pureza es inconcebible en estos medios antignos y mo-
demos, ranto en relacidn a los elementos sensoriales y semidricas internos a ellos coma
ala externa composicidn promiscua de su audiencia. ¥ si se argumentara que el cine
mudo era un medio «puramente visual», sdlo necesitariamos recordar un simple hecho
* Traduceién de Laia Sanz y Yaizs Herndndes.
de la historia del cine: que las peliculas mudas siempre iban acompaiiadas de miisica y
discurso, y que a menudo la pelicula en sillevaba inscritas palabras cscritas 0 imprcsas.
Asi que, si estamos buscando el mejor ejemplo de un medio puramente visual, la pin-
tura parece ser el candidato obvio. A fin de cuentas, se trata del medio central y cand-
nico de la Historia del arte, Y después de una historia temprana teiiida por considera
ciones literarius, obtenemos una historia candnica de la purificacidn, en la que la pintura
se emancipa del lenguaje, la narrativa, la alegorfa, la figueacién, e incliso de la repre:
sentaciGn de objetos reconocibles, para poder analizar algo llamado «pintura pura», ca
tacterizado por la «opticalidad pura». Este argumento, popularizado por Clement
Greenberg, y del que en ocasiones se hi hecho eco Michael Fried, insiste en la puseza
y la especificidad del medio, rechazando las formas hibridas, los medios mixtos, y cual-
quier cosa que se encuentre «entre lus artes» como una forma de «teatro» o de ret6ri
ca, condenada a la inautenticidad y a un status estético de segunda clase, Es uno de los
mitos mas conocidos y representatives de la modernidad, y ha llegado el momento de
acabar con él, El hecho es que atin en su momento mas purista y recalcitrantemente dp-
tivo, la pintura moderna fue siempre, pasalraseando a Tom Wolle, «palabra pintadw.
No eran las palabras de la pintura de historia o del paisaje poético, del mito o de la ale-
goria religiosa, sino el discurso de la teoria, de la filosofia idealista y critica. Este discurso
critico fue tan decisivo para la comprensién de la pintura moderna, como la Biblia, la
historia o los clisicos lo eran pana la pintura narrativa tradicional. Sin estos dimes, un
espectador seria abandonado delante del conocido cuadro de Guido Reni Beatrice Cen
ci la vispera desu ejecucién en la situacién descrita por Mark Twain, quien apuntaba que
un espectador no insteuido, que no conociera el titulo y la historia, podria Hegar a la
conclusin de gue se trataba del cuadro de una joven resfriada o de una chica a punto
de que le sangre la naviz, Sin el discurso te6zico, el espectador no instruido veria (y, de
hecho, ve) las pinturas de Jackson Pollock como «nada mas que papel pintado».
Soy consciente de que podefa objetarse que lis «palabras» que nos permiten apre:
ciar y comprender la pintura no estin e7 la pintura de Ja misma manera en que las pa-
Jlabras de Ovidio se ilustran en una obra de Claude Lorrain. Ello es cierto, y seria por
tanto importante distinguir las diferentes maneras en que el lenguaje entra en la pin
tura, Pero éste no es mi objetivo aqui. Mi tarea es sélo demostrar que, aunque habi
twalmente la hemos concebido asf, ejemplficando un uso puramente visual del medio,
Ja pintura no es en absoluto «puramente 6ptice».
La cuestion de como se introduce el lenguaje en la percepc
n de estos objetos pus
cos deberii esperar a otra ocasidn, Pero supongamos que s¢ diera el caso de que dl len:
guaje pudicra ser desterrado completamente de la pintura. No niego que éste fuera un
deseo caracteristico de la pintura moderna, sintomatizado por el rechazo ritualista a
Jos titulos, y el cnigmiitico desafio que planteaba el «Sin titulo» al espectador. Imagi-
nemos que el espectador pudiera mirar sin verbulizar, pudicra ver sin (incluso silen-
cinsamente, internamente) subvocalizar asociaciones, ji
quedaria? Bien, una cosa que evidentemente quedarfa es la observacién de gue una
pintura ¢s un objeto hecho a mano, y esto es una de las caracteristicus cruciales que lo
diferencia, por ejemplo, del medio de la fotografia, en el que el aspecto de produccién
mecinica tan a menudo pasa al primer plano. (Dejo por el momento al margen el he-
ios y observaciones: Qué
cho de que un pintor puede hacer una imitacién excelente del aspecto meciinico de
una foto satinada, y de que un fotdgrafo con las técnicas adecuadas puede, igualmen
te, copiar la superficie pictérica y simular el esfumato de un pinto.)
Pero zqué es la percepcién de la pintura como hecha a mano, sino un reconocimien-
to de que un sentido no visual es codificado, manifestado y sefialudo en cada detalle de
su existencia material? Este sentido no visual ¢s, por supuesto, el sentido del tacto, que
cn algunos tipos de pintura pasa a primer plano (cuando se enfatiza «la mano», el empaste
yla materialidad de la pintura), ya Glkimo plano en otros (cuando una superficie suave y
formas claras y tansparentes producen el efecto milagroso de hacer invisible la actividad
manual del pintor). De cualquier modo, el espectador que no sabe nada sobre la teoria
cn la que se basa Ja pintuca, o sobre la historia, o la alegorfa, slo necesita comprender
que cso ¢$ una pintura, un objeto hecho a mano, para comprender que c$ un vestigio de
produccién manual, que todo lo que uno ve ¢s el rastso de un pincel o de una mano to-
cando el lienzo, Ver pintura es ver tocar, ver los gestos de la mano del artista; ¢s por esto
por lo que tenemos tan tigurosamente prohibido tocar nosotes cl licnzo.
Esta reflexién no pretende arrojar al vertedero de la historia la nocién de pura op-
ticalidad. Se trata, sobre todo, de valorar cuil fue su papel histérico, y por qué el ca
nicter puramente visual de la pintura moderna fue elevado al status de concepto feti-
che, a pesar de la evidencia de gue se trataba de un mito.
Los otros medios que ocupan la atencién de la Historia del arte parecen sostener
atin menos la idea de opticalidad pura. La arquitectura, el medio mis impuro de to-
dos, incluye todas las ottas artes en un Gesamtunstwerk, y, caracteristicamente, ni si
quient es «miradu» con una atencién dirigida, sino que se percibe, como anotaba Walter
Benjamin, en un estado de distraccisn. La arquitectura no se basa fundamentalmente
sobre el ver, sino sobre el vivir y habitar. La escultura es tan evidentemente un arte tic-
til que parece superfluo discutir sobre ello. Se trata del nico de los lamados medios
visuales que, de hecho, es directamente accesible para los ciegos. La fotografia, la re
cién llegada al repertorio de medios de la Historia del arte, esta tan tipicamente pla-
gada de lenguaje ~como han demostrado tedricos desde Barthes a Victor Burgin-, que
es dificil imaginar lo que significaria llamar a la fotografia un medio puramente visual.
El papel especifico de la fotografia en lo que Joe! Snyder llamé «captar lo invisible»
-mostrindonos lo que no podemos ver a «simple vista» (movimientos ripidos del
cuerpo, el comportamiento de la materia, lo corriente y cotidiano)~ hace dificil pen-
sar cn la fotografia como un medio visual en sentido puro. Seria mejor entender la fo-
tografia de este tipo como un aparato para traducir lo no visto o invisible en lo que pa-
rece la imagen de algo que nunca podriamos ver'.
Desde el punto de vista de la Historia del arte en el posmodernismo, parece evi-
dente que la iiltima mitad del siglo ha minado contundentemente cualquicr nocién de
arte puramente visual. Las instalaciones, los soportes mixtos, las performances, el arte
" Quini también se pueda apuntar que el aspecto maquinistico de algunas fotografias forma parte de wa in
temto de negar cualquice buella de «retoques» u otros procediméentes téctiles que pusdicran haber intervenido en
su creacidn. Parte de Ie semistica de lu fotogratiasatinada se funda en el mensaje implicto «esto no ha sido toca-
do por la mano del hombre». Las superficcssatinadas son ideales para registrar huclas dactlares no deseadas.
conceptual, el arte de ubicacién especifica, el minimalismo y el tan cacareado regreso
a la representacién pictérica, han convertido la nocién de opticalidad pura en un es-
pejismo que se aleja en el espejo retrovisor. Para los historiadores del arte, hoy por
hoy, la conclusién mis fiable serfa que la nocién de una obra de arte puramente visual
fue una anomalia temporal, una desviacién de la tradicién mucho mas longeva de los
medios mixtos ¢ hibridos.
Por supuesto, este argumento puede Hegar tan lejos que se derrote a si mismo. En
efecto, podriamos preguntarnos cémo puede haber medios mixtos 0 producciones
multimedia a menos que existan medios elementales, puros y distintos fuera, que pue-
dan afadirse a la mezela. Si todos los medios han sido siempre medios mixtos, enton-
ces la nocidn de medios mixtos deja de tener importancia, ya que no distinguiria nin-
guna mezcla especifica de ninguna instancia puramente elemental. En este punto, creo
que deberiamos abarcar el dilema desde los dos extremos y reconocer que el corola-
rio de la afirmacién «no existen los medios visuales» es gue fodos los medios son me-
dios mixios. Es decis, la propia noci6n de medio y mediaci6n ya implica de por si una.
mezcla de elementos sensoriales, perceptivos y semidticos, No hay tampoco ningin
medio puramente auditivo, téctil, ni olfativo. Sin embargo, esta conclusién no implica
la imposibilidad de distinguir un medio de otro. Lo que posibilita es una diferencia-
cidn mis precisa de las mezclas. Aunque todos los medios sean medios mixtos, no to-
dos estin mezclados del mismo modo, con las mismas proporciones de elementos.
Como escribe Raymond Williams, un medio es una «pricctica social material», no una
esencia discernible dictada por alguna materialidad elemental (pintura, piedra, metal)
© por la técnica o la tecnologia. Los materiales y las tecnologias intervienen en el me-
dio, pero también Jo hacen las habilidades, los habitos, los espacios sociales, las insti-
tuciones, y los mercados. Por tanto, la nocién de «especificidad de medio» nunca se
obtiene de una esencia singular y elemental: se parece mas a la especificidad asociada
a recetas de cocina: muchos ingredientes, combinados en un orden especifico, en las
proporciones especificas, mezclados de manera particular y cocinados a una tempera-
tum especifica durante una cantidad de tiempo especifica, En pocas palabras, uno
puede afirmar que no existen «medios visuales», que todos los medios son medios
mixtos, sin tener que abandonar la ideu de «especilicidad del medio».
Con respecto a los sentidos y los medios, Marshall McLuhan vislumbré este pro-
blema hace algin tiempo, cuando postulé diferentes «proporciones sensoriales» para
los diferentes medios. En sintesis, McLuhan no tenia ningiin reparo cn utilizar los tér-
minos «medios visuales» y «tctiles», pero sorprendentemente afirmaba (aunque por
Jo general esto ha sido olvidado 0 ignorado) que la televisién (habitualmente tomada
como paradigma de medio visual) es en realidad un medio téctil: «La imagen de la te.
levisidn [...] es una extensién del tacto»?, en contraste con la palabra impresa, la cual,
en opinién de McLuhan, es el medio gue mids se ha acercado a aislar el sentido visual.
Sin embargo, el argumento mas general de McLuhan consistia en no contentarse con
idemtificar medios especificos con canales sensoriales aislados y reificados, sino en va
? Understanding Media (1964), Cambridge, Mass., The MIT Press, 1994, p. 354,
lorar las mezclas especificas de los medios especificos. McLuhan puede llamar a los
medios «extensiones» del sensorium, pero es importante recordar que también con
cebja estas extensiones como «amputaciones» y hace continuamente hincapié en el ca-
riicter dinamico ¢ interactivo de la sensualidad mediada, Su famosa afirmacién de que
la electricidad estaba haciendo posible una extensién (y una amputacién) del «sistema
nervioso sensorial» era realmente un argumento de una versin ampliada del concep-
to aristotélico de sensus communis, una coordinada «comunidad» de la sensacién en
el individuo, extrapolada como condicién para una comunidad social extendida glo-
balmente, la «aldea global».
La especificidad de los medios ¢s, por tanto, un asunto mucho mis complejo que
los cédigos sensoriales a los que nos referimos como «visuales», «auditivos» 0 «ticti-
les», Se trata, sobre todo, de una cuestién de proporciones sensoriales especificus que
se inscriben en la prictica, la experiencia, la tradicién, y las invenciones téenicas. Te-
nemos que tomar en cuenta que los medios no son solamente extensiones de los sen
tidos, calibraciones de las proporciones sensoriales. Son también operadores simbéli-
08 0 semisticos, complejas funciones de signos. Si afrontamos los medios desde el
punto de vista de la teoria del signo, usando la triada clemental de Peirce de icono,
dice y simbolo (signos por semejanza, por causa y efecto 0 «conexidn existencial», y
signos convencionales dictados por una regla), veremos que no hay ningiin signo que
exista en un «estado puro», ningin icono, indice o simbolo puro. Cada icono o ima-
gen adquiere una dimensién simbilica en el momento en que le damos un nombre, un
componente de indexacién, en el momento en que nos preguntamos cémo fue hecho.
Cada expresin simbélica, hasta una letra individual del alfabeto fonético, también
debe parecerse lo suficiente a cualquier otra inscripcién de la misma letra para permi
tir la iterabilidad, un cédigo repetible. Lo simbélico depende en este caso de lo icén
co, La nocién de McLuhan de los medios como «proporciones sensoriales» necesita
ser complementada, entonces, con un concepto de «proporciones semidticas», mez-
clas especificas de funciones de signos que hacen a un medio ser lo que es. Asi pues,
el cine no es sélo una proporcién de visién y sonido, sino también de imiigenes y pa-
labras, y de otros parimetros diferenciables como el discurso, la misica, y el ruido.
Por tanto, la alirmacién de que no existen los medios visuales seria solo el precep-
to inicial que nos llevaria hacia un nuevo concepto de taxonomia de los medias, que
dejaria atras los estercotipos reificados de los medios «visuales» 0 «verbales», y gene-
raria una visién mais matizada de los tipos de medios. Una consideracién completa de
tal taxonomia se extenderia mas alli del aleance de este ensayo, pero vale la pena plan-
tear algunas observaciones preliminares. En primer lugar, los elementos sensoriales y
semidticos necesitan un anilisis mis exhaustivo, tanto desde el punto de vista empiri-
co 0 fenomenolégico, como en términos de sus relaciones ldgicas. En lo expuesto has-
ta aqui son reconocibles dos estructuras triidicas que se han ido conformando como
elementos primitivos de los medios: la primera es la triada de lo que Hegel llam6 los
«sentidos teéricos» ~vista, oido y tacto- como los componentes bisicos de cualquier
mediacidn sensorial; la segunda es la triada de Peirce de las funciones de los signos.
Cualguier tipo de «proporciones» sensoriales / semidticas estari compuesto por lo
menos de estas scis variables. El otro aspecto que cemanda un anilisis adicional es el
problema de la «proporcisn» en si. ¢Qué queremos decir por proporcién sensorial 0
semistica? McLuhan nunca desarrollé este problema, pero parece haber utilizado la
expresién para referitse a varias cosus. En primer lugar, la idea de que hay una rela-
cidn de dominio / subordinaci6n, una especie de realizacién literal de la relacién de
«numerador / denominador» de una proporcién matematica’. En segundo lugar, un
sentido parece activar o Hevar a otro, de forma mas intensa en el fendmeno de la si-
nestesia, pero mais comiinmente en la manera en que, por ejemplo, la palabra escrita
apela directamente al sentido de la vista, e inmediatamente activa la audicién (en la
subvocalizacidn) y las impresiones secundarias de la extensiGn espacial, que pueden
ser tactiles 0 visuales, 0 involuctar a otros sentidos «subtesricos» como el gusto y el
olfato. En tercer lugar, esta el fenémeno relacionado que llamaria «anidacién», en el
que un medio aparece como el contenido de otro medio (un ejemplo notable es el de
la televisién pensada como el contenido del cine, en peliculas como Network). El afo-
rismo de McLuhan «el contenido de un medio ¢s siempre un medio anterior» upun
taba hacia el fenémeno de la anidacién, pero lo restringia excesivamente como una sc-
cuencia hist6rica. En realidad, es completamente posible que un medio posterior (la
tclevisiGn) aparezca como el contenido de uno previo (el cine), y ¢s incluso posible que
un medio puramente especulativo y futurista, algiin avance téenico aiin no factible
(como la teletransportaci6n o la transferencia de materia), aparczca como el conteni-
do de un medio mas temprano a él, Nuestro principio aqui deberia ser: cualquier me-
dio puede anidarse en ot1o, y esto incluye el momento en que un medio se anida den-
tro de si mismo, una forma de autoreferencia de la que ya he hablado en otra ocasion
como una ametaimagen», y que es crucial para las teorias del marco narrative! En
cuarto lugar, hay un fenémeno que Iamaria «trenzadom, que se produce cuando un
canal sensorial 0 una funcién semiética se va tejiendo con otra de tal manera que de
algin modo no deja costuras; esto se da de manera mas notable en la técnica cinema-
togrifica del sonido sincronizado. El concepto de «sutura» que los teéricos del cine
han empleado para describir ef método de unir cortes discontinuos en un relato apa-
rentemente ininterrumpido funciona también cuando el sonido y la visién se fusionan
en una presentacién cinematografica, Por supuesto, una trenza o sutura puede ser des:
hecha, introduciendo un vacio o intervalo en la proporcién sensorial / semidtica, que
nos llevaria a una quinta posibilidad: signos y sentidos moviéndose en vias paralclas
que nunca se encuentran, y que se mantienen rigurosamente separadas, dejando al lec-
tor / tclespectador / espectador con la tarca de «saltar las vias» y forjar conexiones
subjetivamente. Ciertas peliculas experimentales analizaron la desineronizacién del
sonido y la visi6n, y algunos géneros literarios como la poesia ecfristica evocan las ar-
tes visuales en lo que podemos llamar un medio «verbal». La eliphrasis es la represen
tacién verbal de una representacién visual -normalmente una descripcidn poética de
una obra de arte visual (la descripcién de Homero del escudo de Aquiles es el ejem
» Valdsia la pena advertir que, desde un punto de vista matemitico, es el denominador (que espacialmente
s¢ ita edebajo») el que da identidad a la expresién (como un etercio», un «cuarton, ec.) y el numerador es s0-
lamente el aspecto supernumerario de la fraccién.
4 Véase mi «Metapictures» en Picture Theory, Chicago, University of Chicago Press, 1994.
plo candnico)-. La regla fundamental de la ekphrasis, sin embargo, es que el «otro»
medio, el abjeto visual, grifico, plistico, nunca se hace visible o tangible excepto a tra
vés del medio del lenguaje. Uno podria llamar ekphrasis a una forma de anidar sin to-
car o suturar, una especie de accién-a-distancia entre dos vias sensoriales y semiéticas
rigurosamente separadas, que requiere ser completada en la mente del lector. Esta es
la razén por la que la poesia sigue siendo el medio maestro, mis sutil y gil del sensus
communis, independientemente de cuintas invenciones espectaculares de multimedia
se han creado para asaltar nuestra sensibilidad colectiva.
Porsi quedara alguna duda respecto a que no existen medios visuales, que esta fra-
se debe ser retirada de nuestro vocabulario o redefinida totalmente, déjenme afianzar
el argumento con un breve comentario sobre la visién no mediada, el campo «pura-
mente visual» de la vista y del ver el mundo a nuestro alrededor. ¢Qué pasaria si re-
sultase que ni la propia visién ¢s un medio visual? ¢Qué pasarfa si, como Gombrich
anotaba hace mucho, el «ojo inocente», el rgano dptico puro y sin instruccién, estu-
viera, de hecho, ciego? Por supuesto, no se trata de una idea caprichosa, sine de una
doctrina firmemente establecida en el anilisis del proceso visual, La teoria dptica an
tigua traté la visiGn como un proceso totalmente tictil y material, un flujo del «fuego
visual» y de un fantasma, «idole», que Aluia de un lado a otro entre el ojo y el objeto.
Descartes realiz6 una famosa comparacién entre el ver y el tocar en su analogia del
hombre ciego con dos bastones. La visidn, argumenté Descartes, debe entenderse
como sélo una forma mas refinada, sutil y prolongada del tacto, como si un hombre
ciego poseyera unos bastones muy sensitivos que alcanzaran varios kilémetros. La
nueva teoria de la visiGn de Berkeley alegaba que la vista no era un proceso simple-
mente éptico, sino que involucraba un «lenguaje visual» que requerta la coordinacién
de impresiones pticas y tictiles para poder formular un campo visual coherente y es-
table, La teoria de Berkeley esti basada en los resultados empiricos de operaciones de
cataratas que revelaron la ineptitud de personas ciegas, cuya visién habia sido resti
tuida tras un largo periodo de ceguera, para reconocer objetos hasta que no llevaban
2 cabo una coordinacidn extensiva de sus impresiones visuales con el tacto. Estos re-
sultados han sido confirmados por la neurociencia contemporinea, notablemente por
Oliver Sacks, que ha reconsiderado li cuestién en Ver 0 no ver, un estudio de la vision
restituida que expone cuan dificil es aprender a ver después de un prolongado perio-
do de ceguera. La visién natural es en si misma un urenzado y un anidamiento de lo
Sptico y lo tictil
La proporcién sensorial de la visidn se vuelve aiin mas complicada cuando entra en
la regiGn de la emocién, el afecto, y los encuentros imersubjetivos en el campo visual,
Ja regién de la «mirada» y la pulsiGn escdpica. Aqui aprendemos (de Sartre, por ejem-
plo) que la mirada (como el sentimiento de ser visto) no se activa por el ojo del otro,
© por ningén objeto visual, sino por el espacio invisible (la ventana vacia, oscura), 0
incluso mas enfiticamente por el sonido -el chirrido que sobresalta al mirdn, el «jeh,
ib» que llama al sujeto de Althusser-. Lacan complica este asunto aiin mis recha
zando incluso el modelo cartesiano de tactilidad en «La linea y la luz», y reemplazan-
dolo por un modelo de fluidos y exceso, en el que los cuadros, por ejemplo, han de
ser bebidos en vez de vistos, pintar se compara con desplumar y con embadumnar de
mierda, y la funcidn principal del ojo es estar rebosante de ligsimas, 0 secar los pechos
de una comadrona. No existe ningiin medio puramente visual porque, de entrada, no
la percepcién visual pura.
¢Por qué importa todo esto? ¢Por qué hacer objeciones sobre una expresién como
«medios visuales», que parece referirse a una clase general de cosas en el mundo, aun-
que sea de forma poco precisa? Es como si alguien se opusiera a situar el pan, el pas
tel y las galletas bajo la ribrica de «productos horneados». En realidad, no. Es mis
como si alguien se opusiera a poner el pan, el pastel, el pollo, una fuente de barro y la
quiche en la categoria de «productos horneados», slo porque todos han pasado por
el horno. El problema con la expresién «medios visuales» es que crea la ilusién de de-
finir una clase de cosas tan coherente como «las cosas que usted puede poner en un
horno». La escritura, lo impreso, la pintura, los ademanes de la mano, los guitios, la
inclinacién de cabeza o las tiras cémicas son todos amedios visuales», pero esto no nos
dice nada sobre ellos. Asi pues, propongo poner esta expresi6n entre comillas duran
tc un tiempo, preceded de un «asi Hamados», para permitir una nueva investigacion.
Y de hecho (y aqui llegamos a la clave de mi analisis) esto es exactamente lo que creo
que el emergente campo de la Cultura visual hu hecho en sus mejores momentos. La
Cultura visual es el campo de estudio que se niega a dar por sentada la visidn, que in-
siste en problematizar, tcorizar, criticar ¢ historizar el proceso visual en sf mismo. No
trata s6lo de conectar el concepto atin por estudiar de «lo visuab» con una nocién s6lo
ligeramente mas ceflexiva de la cultura es decir, la Cultura visual como la rama de los
Estudios culturales que se ocupa de lo «espectacular». Una caracteristica mas im-
portante de la Cultura visual ha sido el sentido en el que este tema ha requerido un
examen de las resistencias a las explicaciones puramente culturalistas, a las investiga.
ciones sobre la naturaleza de la naturaleza visual las ciencias de Sptica, la complej
dad de la tecnologia visual, el hardware y el software del ver.
Hace algin tiempo Tom Crow ironizaba a expensas de la Cultura visual sugirien-
do que mantiene la misma relacién respecto a la Historia del arte que tienen modas
pasajeras como la curacién new age, los «estudios paranormales», o la «cultura men-
tabs con la filosofia’, Esto parece un poco fuerte y ademas exagera el pedigri de una
disciplina relativamente joven como la Historia del arte, comparindola con el antiguo
linaje de la filosoffa, Pero el comentario de Crow podrfa tener un efecto ténico, aun-
que sélo fuera para prevenir a la Cultura visual de convertirse en una pseudociencia
de moda, o, incluso peor, en un departamento académico prematuramente buroctati
zado, con su propio papel con membrete, su oficina y su secretario. Afortunadamen
te, tenemos suficientes anilisis de fundamentacién rigurosa de la disciplina (me vienen
ala cabeza los Mieke Bal, Nicholas Mirzoeff y Jim Elkins) que estin decididos a po
nernos las cosas més dificiles, asi que hay esperanza de que no nos convirtamos cn el
equivalente intelectual de la astrologia o la alquimia.
La desintegracién del concepto de amedios visuales» es seguramente una manera
de ser mis estrictos con nosotros mismos. Y ofrece un par de beneficios seguros. Ya
(werano 1996), p. 34.
he sugerido que abre el camino para una taxonomia més matizada de los medios ba-
sados en las proporciones sensoriales y semisticas. Pero, mis fundamemtalmente, sitiia
edo visual» en el centro del foco analitico en lugar de tratarlo como un concepto fun-
dacional que puede darse por supuesto. Entre otras cosas, nos anima a preguntar por
qué y cémo edo visual» ha adquirido tanto potencia como un concepto reificado.
Cémo adquirié su estado de sentido «soberano», y su papel igualmente importante de
chivo expiatorio universal, desde el concepto de «ojos modelados» esbozado por Mar-
tin Jay hasta la «sociedad del especticulo» de Debord, los «regimenes escdpicos» fou-
caultianos, la «vigilancia» de Virilio 0 el «simulacro» de Baudrillard. Como todos los
objetos-fetiche, el ojo y la mirada han sido tan sobrevalorados como infravalorados,
tan idolatrados como demonizados. La Cultura visual en su aspecto mas prometedor
ofrece una manera de ir mas alli de estas «guerras escopicas» hacia un espacio critico
més productivo, en el que poder estudiar el intrincado trenzado y anidamiento de lo
visual con los otros sentidos, reabrir la Historia del arte al campo expandido de las
imagenes y las prdicticas visuales -la posibilidud que vislumbré la Historia del asve de
‘Warburg-, y encontrar algo mas interesante que hacer con el ojo ofensivo que arran
carnoslo, Si necesitamos un concepto de Cultura visual es, precisamente, porque no
existen los medios visuales,
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Contaminación artística: Vanguardia concreta, comunismo y peronismo en los años 40From EverandContaminación artística: Vanguardia concreta, comunismo y peronismo en los años 40No ratings yet
- Tiempos trastornados: Análisis, historias y políticas de la miradaFrom EverandTiempos trastornados: Análisis, historias y políticas de la miradaNo ratings yet
- Robar la historia: Contrarrelatos y prácticas artísticas de la oposiciónFrom EverandRobar la historia: Contrarrelatos y prácticas artísticas de la oposiciónNo ratings yet
- Desde lo curatorial: Conversaciones, experiencias y afectosFrom EverandDesde lo curatorial: Conversaciones, experiencias y afectosNo ratings yet
- Imágenes de nómadas transnacionales: Análisis crítico del discurso del cine ecuatorianoFrom EverandImágenes de nómadas transnacionales: Análisis crítico del discurso del cine ecuatorianoNo ratings yet
- Del cuerpo al archivo: Foto, video y libro-performance en Chile (1973-1990)From EverandDel cuerpo al archivo: Foto, video y libro-performance en Chile (1973-1990)No ratings yet
- Logro, fracaso, aspiración:tres intentos de entender el arte contemporáneoFrom EverandLogro, fracaso, aspiración:tres intentos de entender el arte contemporáneoNo ratings yet
- Estudios de arte latinoamericano y caribeño: MigraciónFrom EverandEstudios de arte latinoamericano y caribeño: MigraciónNo ratings yet
- Salir de la exposición: (si es que alguna vez habíamos entrado)From EverandSalir de la exposición: (si es que alguna vez habíamos entrado)No ratings yet
- Subsuelos: Premio de Ensayo Crítico arteBA-Adriana Hidalgo editora 2015From EverandSubsuelos: Premio de Ensayo Crítico arteBA-Adriana Hidalgo editora 2015No ratings yet
- Ensayos sobre Artes Visuales Volumen V: Visualidades de la transición. Debates y procesos artísticos de los años 80 y 90 en Chile.From EverandEnsayos sobre Artes Visuales Volumen V: Visualidades de la transición. Debates y procesos artísticos de los años 80 y 90 en Chile.No ratings yet
- (A)Cerca de Paisajes: Notas sobre arte chileno y pinturaFrom Everand(A)Cerca de Paisajes: Notas sobre arte chileno y pinturaNo ratings yet
- Pensamiento crítico y modernidad en América Latina: Un estudio en torno al proyecto filosófico de Bolívar EcheverríaFrom EverandPensamiento crítico y modernidad en América Latina: Un estudio en torno al proyecto filosófico de Bolívar EcheverríaNo ratings yet
- Museo de Copias: El principio imitativo como proyecto modernizador. Chile, siglos XIX y XXFrom EverandMuseo de Copias: El principio imitativo como proyecto modernizador. Chile, siglos XIX y XXNo ratings yet
- La mirada dislocada: literatura, imagen, territoriosFrom EverandLa mirada dislocada: literatura, imagen, territoriosNo ratings yet
- Paisaje intersticial: vacíos y ruinas en el arte, la arquitectura y la ciudadFrom EverandPaisaje intersticial: vacíos y ruinas en el arte, la arquitectura y la ciudadNo ratings yet
- Proximidad y distancia: Arte y vida cotidiana en la escena argentina de los 2000From EverandProximidad y distancia: Arte y vida cotidiana en la escena argentina de los 2000No ratings yet
- Cuadros de la naturaleza: La pintura de paisaje y su literatura artística durante el siglo XXFrom EverandCuadros de la naturaleza: La pintura de paisaje y su literatura artística durante el siglo XXNo ratings yet
- El archivo como gesto: Tres recorridos en torno a la modernidad brasileñaFrom EverandEl archivo como gesto: Tres recorridos en torno a la modernidad brasileñaNo ratings yet
- Resistencias al olvido: memoria y arte en ColombiaFrom EverandResistencias al olvido: memoria y arte en ColombiaNo ratings yet
- Nuevos soportes y tecnologías – (Cuaderno temático de Bellas Artes; No 3).From EverandNuevos soportes y tecnologías – (Cuaderno temático de Bellas Artes; No 3).No ratings yet
- Caminos de la creación digital: Arte y computaciónFrom EverandCaminos de la creación digital: Arte y computaciónNo ratings yet
- Mayo del 68: la palabra anónima: El acontecimiento narrado por los participantesFrom EverandMayo del 68: la palabra anónima: El acontecimiento narrado por los participantesNo ratings yet
- Prácticas espaciales: Función pública y política del arte en la sociedad de redesFrom EverandPrácticas espaciales: Función pública y política del arte en la sociedad de redesNo ratings yet
- A la sombra de Occidente: Identidad y colonialismo en el MediterráneoFrom EverandA la sombra de Occidente: Identidad y colonialismo en el MediterráneoNo ratings yet
- Chile en el siglo XXI: ¿Nuevos recorridos artísticos, nuevos caminos históricos?From EverandChile en el siglo XXI: ¿Nuevos recorridos artísticos, nuevos caminos históricos?No ratings yet
- Historias latentes: Perspectivas de la fotografía en América LatinaFrom EverandHistorias latentes: Perspectivas de la fotografía en América LatinaNo ratings yet
- Caos y catástrofe: Un debate sobre las teorías críticas entre América Latina y EuropaFrom EverandCaos y catástrofe: Un debate sobre las teorías críticas entre América Latina y EuropaNo ratings yet
- Artista e imagen: Epifanía y decadentismo en De sobremesa de José Asunción SilvaFrom EverandArtista e imagen: Epifanía y decadentismo en De sobremesa de José Asunción SilvaNo ratings yet
- La fotografía y otros ensayos: El ornamento de la masa 1From EverandLa fotografía y otros ensayos: El ornamento de la masa 1No ratings yet
- Estéticas del desajuste: Cine chileno 2010-2020From EverandEstéticas del desajuste: Cine chileno 2010-2020Rating: 3 out of 5 stars3/5 (1)
- El montaje en Aby Warburg y en Walter Benjamin: Un método alternativo para la representación de la violenciaFrom EverandEl montaje en Aby Warburg y en Walter Benjamin: Un método alternativo para la representación de la violenciaNo ratings yet