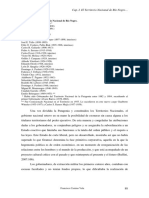Professional Documents
Culture Documents
Lechner Norbert - Especificando La Política PDF
Lechner Norbert - Especificando La Política PDF
Uploaded by
Leo Berraz0 ratings0% found this document useful (0 votes)
117 views46 pagesOriginal Title
Lechner Norbert - Especificando la política.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
117 views46 pagesLechner Norbert - Especificando La Política PDF
Lechner Norbert - Especificando La Política PDF
Uploaded by
Leo BerrazCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 46
Lusse.
Dry
o8
FLACSO DOCUMENTO DE TRABAJO
Bib PROGRAMA FLACSO~SANTIAGO DE CHILE
NUMERO 134, Enero 19681.
REGISTRO ¥
¥
%
&
ARCHIVO oy
BIBLICTECA
FLACSO
SANTIAGO !
404
ESPECIFICANDO LA POLITICA
Norbert Lechner
Ponencia preser.tada al "Taller sobre estado y politica en
América Latina" del Departamento de Estudios Politicos del
CIDE, México.
RESUMEN
Tiene lugar un desplazamiento de los 1imites entre 10 .
politico y~lo no-politico o -m4s exacto- una pugna por lar
vada no menos radical acerca de lo que legitimamente es "la
politica", La relevancia de este conflicto radica en el su
puesto que la transformacién de todo orden politico implica
una regeneracién del "hacer politica". Con este propésito
se intenta bosquejar un marco referencial para repensar la
politica en torno a cuatro ejes: 1) El orden: leyes natura-
les o construccién social; 2) Técnica e interaccién; 3) Ac-
cién instrumental y expresién simbélica; y 4) Subjetividad
y formalizacién,
Esta serie de documentos es editada por el Programa de la Facultad Latino-
americana de Ciencias Sociales (FLACSO), en Santiago de Chile. Las opi-
niones que en los documeritos se presentan, asf como los anflisis e inter-
pretaciones que en ellos se contienen, son de la responsabilidad exclusiva
de sus autores y mo refleja necesarianente los puntos de vista de 1a Fa-
cultad.
INTRODUCCION
Durante largos afios la "raz6n de’ ser" de 1a polftica
no fue objeto de controversia; la politica era la forma
"natural" del conflicto social acerca del desarrollo de la
sociedad. ‘Tenia un 4mbito institucional claramente delini~
tade; eran practicas politicas las que se referfian al gobier-
no, al parlamento, a los partidos y, en términos generales,
al Bstado, $610 en momentos de crisis se vela desbordado
el marco institucional de 1a politica y se vislumbraban sus
condiciones sociales. Hoy asistimos a un doble proceso de
cuestionamiento, Un proceso de despolitizacién impuisado no
s6lo por los regimenes militares en el Cono Sur sino, sobre
todo, por la ofensiva neoconservadora contra la politica en
tanto creacién deliberada del futuro de 1a hunanidaa 2/,
Yun proceso de politizacién de 1a vida cotidiana que deses—
tructura "desde abajo" la institucionalidad politica y, por
ende, los "actores consagrados" 2/, gn resumen, e1 momento
actual se caracteriza por una lucha abierta sobre los 14{mi-
tes entre lo politico y lo no-politico, La definicién so-
cial de lo que es "politica" forma hoy dia un terreno privi-
legiado de la lucha de poder y de esta reestructuracién del
“hacer politica" depender& en buena medida 1o que seré la
sociedad futura.
En este contexto intentart especificar una concepcién
de la politica en torno a cuatro ejes.
I, El orden : leyes naturales o construccién socia:
La definicién de lo que es "politica" depende, en pri-
mer lugar, de nuestra concepcién de "sociedad", $i concebi-
mos 1a sociedad como un orden natural que evoluciona’ segfin
una legalidad inmanente entonces no hay lugar para la polfi- ae
tica en tanto disposicién’ social sobre las condiciones mate-
riales de vida. La condicién de posibilidad de la politica
es considerarla como un momento de la produccién y reproduc~
cién de la sociedad por ella misma,
Il, Técnica e interaccié:
Entre quienes afirman la construccién histérico~social
del orden la politica suele ser visualizada frecuentemente
como una "tecnologia social", Tal visién conduce a actuar
sobre las interacciones sociales como si fuesen una naturale-
za inerte. Aqui propongo, al contrario, considerar 1a cons-
truccién de acciones rec{procas y, particularmente, la deter- °
minacién reciproca de los sujetos como el nficleo central de
la pr&ctica politica, :
III. Accién instrumental y expresién simbélica.
la politica es, por cierto, accién instrumental que apun-
ta a determinado objetivo segfn un c4lculo de medios y fines.
También es expresién simbélica de una vida en comin, Prefiero
destacar esta segunda dimensién: 1a politica en tanto ritual
de reconocimiento recfproco en una identidad colectiva.
IV. Subjetividad y formalizacién,
« Una de las principales razones del desencanto con las
formas modernas de la democracia es la distancia que siente
el individuo frente a 1a fuerte formalizacién de la "escena
Politica". La formalizacién de 1as relaciones sociales dis-
tancia a los hombres entre si, A la vez, sin embargo, me
parece ser indispensable para que la subjetividad pueda expre=
sarse,
No est& dem&s insistir en el carActer tentativo de estas
neflexiones que no pretenden ofrecer una definicién taxonémi-
ca de lo que es "la politica",
wovbloging Leh itasht sos as
ik eb Bau
api 109 ofmsonsesb i.
eqionieg 2
BNOSST 2
5 giosrz0meb Bf ob agarsbom enirro
stnete oup skoustekh of
al 6 atnsxi ovbivibai fo
ol ott
pnoD25"
ndiossilemtol sd ."spisileg
nakb 2afpinoe estorvalot sl
ottns estdmod eof 6 BEomES
om opradme wie ~Sev 5
sf aup steq ofiseneqeibri 192 ested
sbevq bebivisetde
-91q)
3 So iy
ae ok aviietne
at adiptaiteb sus Tope. Kebreters
ent moo ofnsoxe
om yontsdes ide yuoy ng 8 Ron tdnot vol + ey
eotqxe sboxtg bablvitetd. af
I, EBL ORDEN : LEYBS NATURALES 0 CONSTRUCCION SOCIAL
7 1.1, Para determinar el "status" de lo politico hemos
de analizarlo junto con la concepcién de sociedad.
una larga tradicién concibe 1a sociedad como un orden
natural. La convivencia humana en sociedad estarfa regida
por leyes propias, independientes de 1a voluntad humana,
Por consiguiente, el establecimiento y la sobrevivencia de
una sociedad dependerfia de que los miembros conozcan y obe+
dezcan su "legalidad",
Ia visién de la sociedad como orden natural implica dis-
tintos referentes. Uno es la duraci6n del orden social. El
status quo es puesto bajo la egida de leyes eternas, inevi-
tables e inmutables, que la actividad humana ha de obedecer
80 pena de desencadenar el caos.
Ia sociedad no serfa pues un producto histérico ni una
produccién social. Los cambios sociales son aproximaciones
a la verdadera naturaleza o interferencias y desviaciones;
siempre se refieren a un mismo y exclusivo principio de or-
denamiento, No hay lugar para una transformacién del orden
-establecido, Es decir, podriamos perfeccionar los mecanis~
mos de mercado o distorsionarlos, pero no podriamos modifi-
car las "leyes del mercado".
Un orden natural es espont4neo. No surge la pregunta por
su "razén de ser"; la cuestién de su constitucién, Para
el naturalismo, la economia es como es la naturaleza: un he-
cho pre-social que no requiere legitimacién, Puede traer
peneficios a unos y desgracias a otros, pero no porque la
economia/naturaleza sea buena o mala, sino como consecuen
cia de la accién de los hombres libres (que pueden o no obe~
dewer a las leyes naturales) e ignorantes (que a falta de
un saber total’, siempre corren riesgos).
Se alude a un orden arménico en el‘ sentido que las le-
yes naturales son generales, validas para todos y bajo todas
circunstancias, e impersonales. Y en el sentido que las
leyes'no son contradictorias entre si, de modo que permiten
alos hombres tener decisiones y conductas coherentes. Es
lo que simboliza 1a "mano invisible" del mercado, La visién
naturalista supone asi un orden autorregulado, Su funciona~
miento no depende de leyes positivas, decisiones soberanas,
controles administrativos, deliberaciones colectivas, la
observancia de costumbres o deberes religiosos, Vale decir:
en la economia de mercado 1a asignacién de recursos y trabajo
no tendrfia lugar por medio de regulaciones politicas sino por
el mismo intercambio de mercancias, En este sentido, la idea
de un mercado autorregulador implica no s61lo una economia se~
parada e independiente de la‘politica sino, a fin de cuentas,
la desaparicién de la politica,
1,2, Sin entrar en la construccién epistemolégica de
tal concepcién, hemos de recordar el supuesto subyacente,
Ia visién de la sociedad como orden’ natural remite a deter
minada concepcién de la realidad. Se toma 1a realidad como
una materialidad preexistente a su formaci6n social, Es de~
cir, se identifica "real" y "natural" de modo que 1a reali-
dad social estaria estructurada por leyes de causalidad,
inteligibles de manera anfloga a las ciencias naturales,
Conociendo estas regularidades,’ 1a realidad social serfa
calculable, esto es, controlable, E1 orden natural no serfa
una fuerza ciega que se impone a espaldas de los hombres
sino el finico orden totalmente transparente, al menos en
principio, Para que un conocimiento de este tipo pueda guiar
las relaciones sociales ha de suponer wna realidad objetiva,
las afirmaciones te6ricas no serfan inten-
esto es univoca.
to de estructurar 1a realidad social sino el descubrimiento
de estructuras ya preexistentes,
1.3, Para el individualismo metodolégico, 14 sociedad
es una suma de unidades homogéneas e invariables que se re~
lacionan entre sf segfn regias‘univocas (mercado), B1 inte-
rés por cuantificar y calcular el proceso social lleva a su-
poner la existencia de sujetos constituidos de una vez para
siempre como "unidades" uniformes. Con este supuesto funcio-
na la mano invisible de adam Smith a diferencia del bellum
omnium contra ommes de Hobbes, Segfn Hobbes, los individuos
devienen sujetos (propietarios privados) por medio del Levia~
tan. Al contrario de lo que supcne la connotacién peyorati-
va de los neoliberales, el Leviatan es 1a fuente de la li-
bertad individual, A través del Estado-representante se
constituye la unidad de los representados en tanto "sociedad
civiin 2/, para adam Smith, en cambio, 1a integracién so-
cial de los sujetos por medio del mercado est& asegurada de
antemano por la definicién social de los sujetos. Su argu-
mentacién supone que el propio interés privado es ya un in-
terés-socialmente determinado, Por consiguiente, se puede
realizar solamente en el 4mbito de la condici6én que fije la
sociedad y con los medios que ella ofrece; est& ligado por
consiguiente a la reproduccién de estas condiciones y de
esos medios 4/, ta sociedad.aparece como un orden natural
que asigna a cada cual su "rol" objetivo para 1a reproduc~
cién del conjunto.
La concepcién liberal de la sociedad como un orden na-
tural es replanteada hoy por los neo-conservadores, Hayek,
por ejemplo, acepta que el orden social es un producto de
las relaciones sociales entre los individuos, pero sin que
obedezca a algtin disefio humano, No es una creaci6én teleol6-
gica (constructivista) sino un orden espont4neo, Similar .
a Adam Smith afiyma un orden propietario preconstituido que
precede las transacciones entre los individuos, Ahora bien,
si las normas de la conducta social ya existen desde siempre
entonces s6lo falta descubrirlas y obedecerlas,
Al suponer una realidad objetiva como horizonte de la
accién humana se da por determinada la finalidad del proceso
social, La sociedad no podria decidir los objetivos de su
desarrollo, ,Pues bien, si las metas de la sociedad ya estan
definidas objetivamente, entonces los medios para realizarlas
son a su vez requisitos técnicamente necesarios (en el sen-
tido de necesidad causal), Hs decir, si el mercado y las re~
laciones' capitalistas de produccién son una realidad objetiva
y dejan de ser objeto de discusién y decisién politica, en-
tonces también requisitos implicitos como el "libre mercado
del trabajo" son "imperativos técnicos" que no cabe cuestio-
nar, (Recuerdo los an&lisis de Marcuse sobre el hombre uni-
dimensional y de Habermas sobre la técnica como ideologia).
Para que funcione sin distorsién el automatismo del mercado
hay que restringir al m4ximo 1as decisiones politicas en tan-
to interferencias arbitrarias. Una vez ajustada la organiza-
cién social a la economia de mercado no habria, por defini-
cifn, politica,
1.4, La perspectiva materialista enfoca, con distintos
maticés, la sociedad como un orden ‘social e histéricamente
construido, $86lo tal enfoque da cabida a una concepcién de
la politica como préctica social.
Comienzo recordando la experiencia que me parece funda
mental en‘ toda reflexién sobre 1a vida human:
la disconti-~
ae oa
nuidaa Y, xo tomamos conciencia de la vida a través de la
= 10 =
discontinuidad con los animales, discontinuidad con el Otro,
discontinuidad de la vida misma: la muerte? A la experien-
cia de discontinuidad parecen estar vinculadas las fuerzas
con que moldeamos 1a vida cotidiana: 1a angustia, la violen-
cia, el erotismo, etc, Todas estas pasiones e instintos
se alimentan del deseo de continuidad y afin de fusién, La
antigua idea de 1a inmortalidad es el esfuerzo de pensar la
continuidad hasta en la muerte misma, Toda afirmacién de la
vida es una bfisqueda de continuidad dentro de lo discontinuo,
La constitucién del ser en la discontinuidad determina
la vida social. Podemos pensar la sociedad y el sujeto como
dos formas de dar continuidad al ser, Constrwir esa conti-
nuidad eri la discontinuidad és 1a politica, Es lo que se
opone a lo fugaz y fiitil, ordenando la discontinuidad. Lo
que crea 1o comfin, 10 contiguo, 10 contrario.
Dificil esfuerzo de pensar sociedad, sujeto, Estado y
jomentos" de un mismo movimiento,
politica en conjunto como "
A partir y dentro de la divisién social se construyen. formas
de continuidad, surge asi la cuestién del orden: dialéctica
de unidad y divisién.
1.5. Se habla de "politico" en analogia a polis: lo po-
litico se refiere a polis como atlético:a atleta. La difi-
cultad es que la polis.no es un referente ‘contemporéneo y que
la reconstruccién histérica del concepto de polis no pareciera
ahh
sérvir a 1a definicién moderna de "politico" /, Bs equi
vocd hablar de politica o Estado’ ahtes del pleno desarrollo
dél capitalismo en el siglo XIX. Recién entonces: encontra-
mos la fragmentacién del proceso Social en "Ambitos" relati-
vamente "independientes", Se pretende definir. estos &mbitos
a través de las funciones que cumplen tales "subsistemas"
is-
(economia, estado, estética o religién, etc.) para el "
tema general", Pero, cabe objetar, el "todo" no es necesa~
riamente la suma de las partes. Por qué no suponer que es
tos "4mbitos" sean diferentes’ formas de constituir e1 todo,
© sea formas que’se da 1a produccién y reproduccién de la
sociedad por ella misma?
quiero referixme brevemente a la distincién de econo-
mia y politica, Distincién no significa separacién, La eco-
nomia no es una naturaleza previa y separada de la organiza—
cién social. En este sentido fue malentendida 1a met&fora
marxiana de base y superestructura, La"critica de la econo~
mia politica" destaca, al contrario,
a definicién social
de la reproduccién material, 8s justamente una critica a la
teorfa liberal que toma la produccién capitalista de mercan~
cfas como una verdad eterna y relega la historia al campo de
la distribucién,
El liberalismo propone : 1) "separar" 1a economfa mercan+
til como relaciones presociales y 2) organizar las relaciones
sociales como relaciones mercantiles, Paradojalmente es la
utopia del laissez-faire (la idea del mercado autoregulador)
eee
con su perspectiva anti-estatista y anti-politica la que ge-
nera la concepcién moderna de la politica en el siglo XIX.
For un lado, recordemos la ruptura revolucionaria que signi-
fica el auge del capitalismo industrial, arrasando con todo
lo establecido, quebrando los limites entre los estamentos,
entre permitido y prohibido, entre racional y loco, entre
normal y enfermo, entre sagrado y profano, entre virtud y
vicio, E1 fin abrupto del Antiguo Régimen simboliza el des-
moronamiento de un orden social (y no s6lo de un tipo de ré~
gimen politico). E1 desmoronamiento de los limites hacen
de esos limites un problema, . La determinacién de los limites
sociales forma desde entonces el meollo de 1a lucha de cla-
ses.
Por otro lado, el liberalismo econémico que apunta a un
“gobierno minimo" ha de confiar al "intervencionismo estatal"
la realizacién de la "libertad del mercado", Para ajustar
la vida social a la economfa mercantil recurre a 1a politica,
La politica ha de organizar las relaciones sociales en fun-
cién de 1a economia de mercado, os liberales visualizan
la politica como un mercado politico, donde 1a competencia
procuraria -mediante una "mano invisible"- la armonizacién de
los intereses en pugna, De este modo, la sociedad liberal
asume afirmativamente el conflicto (en tanto competencia in-
tra-sistema) y lo institucionaliza como 4mbito especifico.
En esta perspectiva histérica, la politica surge en el si-
Sse
glo XIX como forma de conflicto sobre la distribucién.
La distribucién, empero, hay que entenderla en un sentido
lato, No se trata solamente de la distribucién de los me~
dios de produccién y de la fuerza de trabajo, o sea de la
forma capitalista de la produccién material de la vida, En
un sentido amplio, la lucha politica sobre la distribucién
concierne toda 1a delimitacién y el ordenamiento de las dis-
continuidades entre los hombres,
El problema de la produccién y reproduccién de los 1f-
mites sociales me parece ser central al "hacer politica" y
requiere un anlisis mucho m4s detallado, For ahora, sélo
insingo 1a intuicién subyacente: creo que la polf{tica es la
lucha por ordenar los limites que estructuran la vida social,
proceso de delimitaci6n en que los hombres, regulando sus
divisiones, se constituyen como sujetos,
215-
II TECNICA E INTERACCION
La Politica como Técnica.
la politica moderna, a partir de Maquiavelo, descansa
en el cAlculo de posibilidades, La distinci6n de necessita
y fortuna es la distincién entre lo calculable y, por ende,
controlable 0, al menos, aprovechable por la virtd y el a~
contecer azaroso que s6lo cabe enfrentar con temeridad,
la fortuna dev:
ene una categoria residual en la medida en
que se concibe 1a realidad social gobernada por "leyes" de
tipo causal, El andlisis politico se centra en el cAlculo
de 1a necesidad, La necesita es aquella objetividad de la
estructura social (y, sobre todo, de la naturaleza externa)
que se impone a la voluntad humana, En este sentido hablar
Marx del "reino de la necesidad", Lo caracterfstico de la
concepcién técnica és analizar esa necesidad en términos de
causalidad. Lo posible es lo factible técnicamente,
Me parece oportuno recordar a Maquiavelo porque de 41
provienen tres problemiticas que siguen presentes en el ac-
tual debate sobre la politica.
2.1.1, B1 problema de la racionalidad definida por la ac-
cifn calculada, Accifn racional es la actividad que se guia
Por un cAlculo medio-fin, Para que Maquiavelo pueda afirmar
determinadas reglas técnicas’ de gobernar ha de suponer que la
Bigs
realidad social se desarrolla segfin determinadas regularida-
des, En la medida en que el curso del mundo est4 sometido
a ciertas leyes, 1a politica puede apoyarse en el cAlculo.
El conocimiento técnico del, politico descansa en la caleula-
bilidad del mundo, La decisién politica deviene racional
en tanto ya no confia en 1a constelacién oportuna de los as=
tros, 1a fortuna, sino calcula correctamente 1a "correlacién
de fuerzas", Si las fuerzas sociales no obedecen a un desti~
no inexorable ni a sus caprichos sino a regularidades enton-
ces es posible concebir una ciencia de la politica, basada
en la racionalidad formar 2/,
E1 cAlculo formal supone la existencia de. "leyes socia-
tes" y su conocimiento, a politica racional descansa pues
en el conocimiento m&4s completo posible de la realidad so-
cial. Se opone a 1a ignorancia como fuente de 1a coercién y
ja arbitrariedad. La necesidad que se impone como fuerza cie~
ga a mi voluntad es lo que no sé; si conozco 1as necesidades
puedo calcular su desarrollo y aprovecharlas, Cuando no co-
mozco todos los elementos de 1a situacién mi decisién deviene
arbitraria; es una apuesta que confia en que la necesidad
externa concuerde con mi voluntad.
. Este enfoque remite a un saber total como horizonte utdpi-
co, La utopia tecnocrAtica consiste en una sociedad) trans-
Parente, Un conocimiento cada dia mAs completo permitiria apro-
ximarse a un cAlculo/control total de la realidad. A partir
~~
de ese concepto 1mite se niega lo que no es susceptible de
eAlculo formal : el azar, la sorpresa, el suefio y la imagina-
cién, 1a innovaci6n, en fin, lo imprevisible e imposible,
De ahi. surgenh dos problemas. Por un lado, la libertad del
otro &/
cién externa sobre una naturaleza inerte, cémo dar cuenta de
+ Concibiendo 1a accién racional como una interven-
una accién reciproca? Por otro lado, la determinacién de lo
factible., El cAlculo formal define el horizonte de lo posi-
ble, pero no delimita qué posibilidades son factibles.
2,1,2, El problema de 1a libertad,,concebida como afir
. Macién de 1a virtud frente a la necessita. En una de las
frases mas tipicas de su pensamiento Maquiavelo exclama, :
en gente como nosotros, todo llena de miedo, miedo al
hambre, miedo a la c&rcel, no puede y no debe haber lugar
para el miedo al infierno" 2/ ta adversidad dei mundo Qa
miseria econémica y la violencia fisica) amenaza la vida del
hombre, Este, en peligro de muerte, ha de usar incluso el
mal para afirmar la vida. Maquiavelo moraliza asi la necesi-
dad; es por y. frente a la necesidad que hay una verdadera de-
cisién libre, 610 asumiendo la vida afin al precio del in-
fierno, hay libertad,
Se insinfia en Maquiavelo el an4lisis que realizar4 pos~
teriormente Marx, la libertad supone 1a reproduccién mate-
rial de los hombres y es por referencia al "derecho a la vida"
que se define la moral de una decisién, Pero en Maquiavelo
~ 18 -
predomina afin una concepcién individualista de la libertad.
Yo soy libre en tanto xo dependo del Otro, o sea en que pue-
do calcular y controlar al otro,. Al definir la accién racio-
nal por el cAlculo.hago del Otro.un objeto de c4lculo, #1
Otro hace parte de ese sistema de necesidades al cual yo me
tengo que imponer, . Ahora bien, el Otro en su libertad se sus—
trae a mi c4lculo; es imprevisible, Para eliminar lo impre-
visible hay que aniquilar al Otro o bien condicionar su li-
Ddertad.de modo que su accién sea previsible, Donde ello no
es posible, se establece una accién reciproca cuyo desarro-
llo no es calculable.. E1 caso tipico es la guerra. ‘No es
casual que Maquiavelo ponga la guerra bajo el signo de la for-
tuna, Es ella quien decide las batallas, No es posible pla-
nificar la guerra, La guerra y la politica tienen en comin
ser interacciones no calculables, -Pero esta misma imprevisi-
bilidad hace buscar una formalizacién que acote el campo de
las conductas permitidas (o sea, explicativas respecto a reac-
ciones del otro).
2.1.3. El problema de lo posible como delimitacién del
campo de la politica, Podemos ver en la triada virtd, necessi-
tA y fortuna un intento de trazar las coordenadas de 1a poli-
tica en tanto arte de lo posible. la virtQ no es una ambi-
cién ilimitada; topa con "la fuerza de las cosas", Esas fuer
zas objetivas se resisten a la voluntad de poder de 10s hom-
bres. Estos, sin embargo, aprenden a conocer esas fuerzas y
a usarlas para sus propésitos. Pero también esta "tecnologia
= 19+
social” tiene limites, Bxiste un factor de riesgo que Ma~
quiavelo llama fortuna, Se trata de los efectos secundarios,
no intencionales o paradojales de nuestra accién; se trata de
la historicidad de las condiciones ceteris paribus de nuestro
c&lewlo, Cada constelacién es finica (novedosa), exigiendo re-
definir lo necesario y lo posible. Hay pues siempre, a falta
de un conocimiento perfecto, un factor de inseguridad que hace
problem4tica la delimitacién de lo posible,
Un intento de determinar lo posible es la afirmaci6n de
Marx que "la humanidad se propone siempre fnicamente los obje-
tivos que puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos
siempre que estos objetivos sélo brotan cuando ya se dan o,
por lo menos, se est4n gestando las condiciones materiales
para su realizacién" (Prélogo de 1859), Lo posible estarfa
determinado por la maduracién de las condiciones materiales
en el sentido que cualquier objetivo futuro ha de ser construi-
do a partir del presente, Se trata de un rechazo a la utopia
en tanto meta no factible. Pero junto a esta determinaci6n
general de las condiciones de posibilidad vemos en Marx un in
tento por precisar la necesidad de determinado objetivo; en
el seno de la sociedad burguesa se desarrollan las condiciones
materiales para la solucién de su antagonismo, E1 an4lisis del
movimiento real presente permite definir una meta qua solucién
y esa solucién futura hace de los probiemas actuales una tran~
sicién hacia esa meta, Si se decide por determinada solucién-
meta, entonces a la vez se decide sobre lo posible en tanto me-
= 20 -
dios necesarios para aquel fin,
Hay pues una doble determinacién: el futuro posible de-
terminado por el presente (el antagonismo apunta a la solu-
cién) y el presente posible determinado por e1 futuro (1a
aproximacién a la meta).
Similar problem4tica volvemos a encontrar en Max Weber.
la ciencia, dice Weber, no puede ensefiar a nadie qué debe
hacer sino finicamente qué puede hacer, Lo que se puede ha~
cer es lo que se puede calcular como relacién medio-fin; es
el campo de 1a politica como accién racional, Mediante ese
criterio de racionalidad el imperativo politico es: se debe
hacer lo que se puede hacer - lo factible, Lo que no se pue~
10/
de hacer -1a utopia- tampoco se debe querer hacer .
De este modo, el objetivo social es delimitado por el es-
tudio de factibilidad, A partir del descubrimiento de las
n1eyes" que rigen a las acciones sociales se define cules ob-
jetivos se pueden hacer, La voluntad elije el objetivo; la
ciencia informa si éste es factible, o sea, racional, Pero
como el an&lisis es imperfecto, Weber acepta que una meta irra~
cional-se revele factible, su categoria del carisma tipifica
aquella politica que, invocando un objetivo fijado de modo vo-
luntarista, tenga éxito.
Bstos enfoques excluyen la utopia en tanto objetivo no fac
tible; esto es, como meta discontinua respecto a las condicio—
-21-
nes presentes. Lo posible est4 determinado por la continui-
dad. Si, en cambio, nos fijamos en la discontinuidad presen-
te, entonces la continuidad seria algo a construir, Y tal
continuidad se podria construir solamente por medio de un re~
ferente no sometido a la discontinuidad. La utopia seria ese
principio trascendental (o punto arquimédico) a partir del
cual podemos ordenar 1a divisién social, Franz Hinkelammert
propone pues concebir la utopia como un concepto-limite,
La politica implica la utopia, justamente por excluirla como
objetivo posible. Sélo por referencia a un ideal imposible
podemos delimitar lo posible, ss decir, no podemos pensar
lo que es posible sino dentro de una reflexién sobre lo impo-
.sible. No hay "realismo politico" sin utopia.
La Politica como interaccién
Una concepcién de la polftica como técnica supone un su-
jeto.previamente constituido que actfia sobre las relaciones
sociales en tanto regularidades conocidas., Politica seria la
aceién de un sujeto; atributo o emanacién de una naturaleza
previa-que no cambia esenciaimente por esa accién, La politica
es concebida a la imagen del trabajo del hombre sobre 1a natura-
leza; esto es, como una accién fundamentalmente instrumental,
Volveré sobre el cardcter instrumental de la politica en
el siguiente capitulo, Antes quiero esbozar una.concepcién de
la politica como interaccién, que de cuenta de su construccién
2225
social. Al destacar 1a interacci6n quiero insistir en la
constitucién reciproca de los sujetos. Este enfoque, esbo-
zado por Marx en la Téeologia Alemana, ha vuelto a ser obje~
to de recientes interpretaciones de modo que me limito a al-
gunos apuntes,
2.2.1, Nunca hay. sélo un sujeto. Seria el caso limite
donde los hombres se relacionan entre s{ de modo directo (aso-
ciacién libre de productores libres) y donde, por tanto, no
habria "sociedad" propiamente tal. La ausencia de tales "re-
laciones sociales directas", al contrario, induce a vincular
la politica al ordenamiento de una sociedad dividida en un
la constitucién reciproca de los sujetos.
aspecto especifico:
como primera tesis afirmaria que el sujeto no se constituye
positivamente y "hacia dentro" para establecer luego relacio-
nes "hacia afuera", Se trata un solo y mismo proceso.
Presumo que un sujeto se constituye por delimitacién a
otro. A través del establecimiento conflictivo o negociado
de los limites entre uno y otro, losi sujetos se ponen recipro-~
camente, Hn esa delimitacién hacia afuera, diferenciandose de
lo.ajeno, se constituye hacia dentro, apropidndose de lo pro=
pio, Los intereses o valores comunes (solidaridad) s61lo exis-
ten en tanto se distinguen de otros (divisién). Quiero decir:
no es posible construir una unidad Sin construir simulténea-
mente las diferencias con el otro respecto al cual se afirma
uno.
~ 236
2,2.2.,Bste enfoque pareciera subyacer también al pensa~
mientd militar trabajando sobre el antagonismo amigo-enemigo,
{a-administracién Reagan es un ejemplo de ese enfoque que a
través de la "construccién" de un enemigo externo busca cohe-
sionar la integracién social). Se trata, en efecto, de una
lucha; pero no entre sujetos "naturales", Es una lucha sobre
1a formacién misma de los sujetos, lucha por delimitar/arti-
cular los limites sociales, La lucha no es pues algo poste-
rior ni previo'a los sujetos. Los sujetos se constituyen,
se-des y rehacer por medio de la lucha.
2.2.3, Bsta lucha se encuentra condicionada, pero no pre-
determinada por las divisiones estructurales en la sociedad.
Incluso las divisiones econémicas conforman s61o un marco
la reproduccién material de la sociedad- dentro del cual se
des~y recomponen los sujetos yy, Como destacé Gramsci, los
hombres toman conciencia de las contradicciones estructurales
a través de delimitaciones ideolégicas, La realidad material
s6lo deviene relaciém social en tanto "aparece" como signifi-~
cacién, (Es cierto que no existe vida social sin reproduccién
material; pero "qué vida yale la pena ser vivida" es una de-
finicién cultural, Hay un limite después del cual 1a sobrevi-
vencia Fisica deja de ser vida humana), :
La constituci6n de los sujetos es un proceso fundamental-
mente ideolégico porque 1a realidad social es ambigua, No sa~
bria explicar esa ambiguedad, Presumo que toda produccién ma~
~4e
terial es a la vezuna produccién de significados,, pero esos
sentidos" intrinsecos a las précticas sociales no son univo~
cos, No es un asunto de opacidad/transparencia y, pow tanto,
no se trata de acumular conocimiento’ para "saber exactamente
lo que pasa", La ambiguedad de, la realidad social se sustrae
a un conocimiento exacto (o aproximadamente exacto); requiere
interpretaci6én. La interpretacién, interseccién de concepto
y met&fora, es un acto creativo; tiene lugar una “construc-
cién social de la realidad" en el sentido que "la realidad"
es a la vez una objetivacién material y simb6élica de la ac-
tividad humana,
. 242.4, Si la realidad es ambigua y, por ende, sujeta a
distintas interpretaciones, el problema es la elaboracién de
cédigos interpretativos, Falta (me falta) saber m4s sobre
esa creacién y transmisi6n de cédigos interpretativos, En
todo caso llamo la atencién sobre los anflisis del discurso
ideolégico y de los aportes de la psicologia y linguistica
bajo el punto de vista de 1a constitucién’de sujetos 12/,
For ahora, dirfa que los cédigos culturales son ejes articula~
dores que estructuran 1a ambiguedad. A modo de ilustracién :
zno son los Derechos Humanos, por ejemplo, valores o simbolos
vacios, 0 sea sin contenido determinado, cuya significacién
varia segfin e1 cédigo interpretativo? $610 dentro de un con-
texto adquiere significado preciso un simbolo Es decir,
es posible determinar'el significado de los Dereclios Humanos
s6lo ‘por referencia al conjunto de valores articulados sobre
es
determinado principio que los ilumina, Los Derechos Humanos
son wn valor presente en el discurso liberal y marxista, pero
su significado varia si el’ principio estructurador es la li-
bertad econémica © la emancipacién social, (Hablando de lo
mismo, no se:dice lo mismo),
2.2.5, Los cédigos interpretativos parecieran ser elabo-
rados sobre una tensi6nentre utopia e interdicciém. .Vemos
en las religiones primitivas como en consmovisiones raciona-
les que lo sagrado es menos una afirmacién positiva que un
interdicto, Georges Bataille ha puesto en rélieve que lo sa~
grado designa simult4neamente el interdicto y su transgresién,
Tiene una doble cara: por un lado, lo puro y fasto , por el
otro, lo impuro y nefasto, Simultdneamente lugar de atraccién
y de repulsién. a constitucién de sujetos pareciera descan-
sar b&sicamente sobre prohibiciones/exclusiones, como forma
de delimitar un mundo esencialmente infinito, ‘La vida es un
exceso, una desmesura, que hay que someter a normas (1{mites)
para que no aniquile lo creado, La actividad espont4nea, sin
limites, deviene autodestructora (Caligula), Ahora bien, el
interdicto no significa abstencién, 1a delimitacién no radica
en la prohibicién misma (1o sagrado“6 e1 ideal) sino en marcar
las précticas sociales como transgresién (ver 3.3.)
2.2,6, Todo sujeto se constituye por medio de otro: distin-
“cién del otro y reconocimiento por el otro. No basta afirmar
lo propio; es necesario deliniitar 10 propio y lo ajeno, s610 por
= 26 ~
veferencia’a lo ajeno adquiere perfil lo propio. En este
sentido, bien se dice que no se conoce a si mismo quien no
conoce a su adversario, Comentando 1a derrota de la unifi-
cacién italiana Gramsci indita, que Mazzini, a diferencia
de.Cavour, no conocia las tareas de su enemigo y, por ende,
no podia determinar las propias. Gramsci no alude a un pro~ .
blema de informacién. quiere decir, que las tareas, los in-
tereses, las utopfas, los interdictos, no se plantean unila~ ‘
teralmente sino en la confrontacién critica con las tareas
del Otro, 81 proyecto socialista no se autogenera; se cons~
truye por oposicién al proyecto burgués, absorbiendo sus de~
mandas, La estrategia popular, partiendo de un actor esta~
blecido, enfatiza la expansién, Subestima en cambio la para~
doja que para incorporar y articular lo ajeno sobre lo pro~
pio es indispensable haber constituido lo propio en contrapo~
sicién con lo ajeno. En este sentido, la crisis de la iz-
quierda latinoamericana es también wna crisis de la derecha
carente de proyecto al cual oponerse.
, Esta delimitacién frente al Otro no significa escisién, :
Es necesario el reconocimiento por el Otro, En este sentido 9
cabria discutir 1a concepcién de autonomia como la presenta, 5
u ini
14/_ nopino que el movimiento obrero
por ejemplo, José Aricé
solamente se puede constituir como tal si logra escindirse del
conjunto de la sociedad; vale decir, si se ve a si mismo con
su propia identidad y diferenciado el conjunto de la, sociedad",
Tal nocién de autonomfa no se compatibiliza con 1a construecién
de-una,voluntad nacional-popular: "la fuerza que surge como
27 -
animadora de un propésito de transformacién no aparece como
una fuerza externa a la nacién, sino como la prolongacién de
la nacién misma, como lo que representa a la nacién". En
efecto, como sefiala el mismo. aricé, 1a’ izquierda revoluciona-
via corre peligro "que su extrema separacién del conjunto del
cuerpo de 1a nacién la convierta en algo extrafio y extremada~
mente vulnerable", Si es asi, cabe cuestionar/matizar las
usuales consignas de autonomia,
2.2.7. Recién ahora, apoyandonos en la dialéctica de lo
general y lo particular,de unidad y lucha, me parece posible
especificar 1a referencia de 1a politica al-Estado. Dicho
en términos simplistas: la politica es un conflicto de par-
ticularidades y el Estado es una forma @e"generalidad, Tal
distincién no implica separacién ni subsuncién, No’ poderios
pensar 1a politica sin referencia a una forma que sintetice
a la sociedad ni podemos pensar el Estado sin referirnos a
una sociedad dividida.
Ninguna sociedad dividida (y toda sociedad histéricamen~
te conocida es una sociedad dividida) puede reconocerse a si
misma y actfa sobre sf misma de modo directo. A falta de lo
que Marx llama "relaciones sociales directas", la sociedad
sélo puede afirmarse y organizarse qua sociedad por medio de
un referente fuera de ella, Es por medio de una representa~
cién exteriorizada y objetivada de si misma que la sociedad
se constituye como tal,
= 28 -
La determinaci6n reciproca de los sujetos requiere un
referente comin, No hay limites ni lucha sobre limites don-
de no hay un lugar de encuentro, Suponiendo una relacién de
‘@iscontinuidad entre los hombres, la continuidad ha de. ser
creada, Una forma es el Estado. La forma Estado es la ins~
tancia de totalidad social respecto a la cual se reconocen
los sujetos entre si y cada cual a si mismo,
Dicho esquem4ticamente : toda politica se refiere al Estado
en tanto 1) ella trabaja sobre las divisiones en la sociedad;
2) el ordenamiento de las divisiones sociales remite a una to~
talidad y 3) esa totalidad es representada por 1a forma Esta~
do, cuando Gramsci afirma que el partido ha de tener un "es-
piritu estatal" alude a esa necesaria referencia a lo general,
no solamente como tendencial universalizacién de los intere-
ses particulares (corporativos) sino como constitucién misma
de lo particular.
= 29
III, ACCION INSTRUMENTAL ¥ EXPRESION SIMBOLICA,
3.1, Hoy @fa, aparece "natural" que el buen funcionamien-
to del "sistema econémico" sea el objetivo de la lucha polf-
tica, La economia pareciera ser la finalidad."en filtima ins-
tancia" de toda politica y, particularmente, del "interven-
cionismo estatal", Cabe recalcar pues lo ya recordado it
cialmente: si bien no existe vida social sin reproduccién .
material es recién-la revolucién capitalista en el Siglo XIX
la que desprende la reproduccién material como "sistema eco-
n6mico" de la organizacién social y que, a la’inversa, moldea
la vida social’en funcién de una economia de mercado.
En la medida en que 1a econom{a de mercado aparece como
“base natural" del proceso social se olvida igualmente el
carcter histérico de 1a racionalidad que acompafia y expresa
la economia mercantil. Con 1a producci6n capitalista de mer~
cancia "lo racional" es identificado con el cAlculo formal de
medio-fin, particularmenté 1 c4lculo expresado’en dinero o
capital, En esta perspectiva, Max Weber interpreta la histo-
ria-de Occidente ‘como el proceso de racionalizacién formal del
mundo, Impersonalidad y objetividad de la racionalidad formal
hacen de los valores materiales un asunto privado o ético y
la misma racionalidad material deviene una categoria residual.
Recuerdo a Weber porque’ junto a tematizar la racionali-
30,
dad formal percibe lfcidamente cémo ella conduce a una foy-
malizacién de las relaciones sociales y cémo tal formaliza~
Giéin termina por sustituir lo veal por una realidad fabrica~
da, muy vulnerable por las masas (1a iracionalidad de valo~
res materiales), “Después de Weber, la raciohalidad formal se
ha impuesto a tal: punto que se habla de uh sistema uni-dimen-
sional, afm sin suscribir afirmaci6én tan rotunda, hemos de
veconocer que la racionalidad formal es el principal cédigo
interpretativo de la realidad,’ marginalizando otras interpre~
taciones, La formalizacién crea en efecto un tipo de univer-
salidad. que diffcilmente puede alcanzar un tipo de racionali
dad material, Pero la continuidad creada es sélo eso -formal~
y no supera las divisiones en 1a sociedad, Constatamos asi
una profunda escisién entre la racionalidad formal y la ex-
periencia cotidiana,
3.2, Durante largo tiempo el desarrollo del proceso de
produccién capitalista descansaba sobre una cultura cotidia~
na, Gramsci conceptualiza esa "socializaci6n" moral-intelec-
tual-del capital en su teorfa de la hegemonia, La correspon—
dencia entre modelo de acumulacién y hegemonia que’ caracteriza
el "£ordismo" de los afios 30 pareciera haberse roto en los 70.
La mercantilizacién factica de todas las relaciones sociales
ventra en contradiccién con las normas de conducta socials
La orientacién normativo-simbélica de 1a sociabilidad se opo~
neal comportamiento exigido por el cAlculo formal,. De hecho,
la angustia de los hombres por superar la discontinuidad en al
-31-
guna: experiencia colectiva ofrece una resistencia ( por lar
vada, no menos tenaz) a reducir las relaciones sociales a re-
laciones mercantiles, Para evitar esas "distorsiones" e "in=
"en la libertad del mercado, e1 proyecto neocon-
terferencia:
servador pretende "descolgar" el sistema econémico de la di-
mensién normativo-simbélica, Se renueva asi el intento liberal
de sustraer la reproduccién material a la organizacién social
y de suponer los procesos econémicos como relaciones pre-socia~
les,
Esta escisién entre procesos macro-sociales y experien~
cia cotidiana provoca una conciencia patolégica Ly, Los pro-
blemas pr&cticos son reducidos a problemas técnicos, solucio-
nables Por un cAlculo formal. Tiene lugar una regresién a es-
tadios pre-universalistas de conciencia (esquema amigo-enemigo)
para asegurar un minimo ambito de certidumbre y solidaridad,
Necesidades no asimilables por 1a racionalidad formal son re-
primidas y auto~censuradas, Surge un culto a lo innediato,
lo auténtico y lo intimo para compensar la subjetividad frustra
da, Para colmar sus sentimientos de angustia e impotencia fren
te a un mundo hostil los hombres se inmunizan contra una rea~
lidad que les aparece como encarnacién del Mal, Esta imper~
meabilizacién frente a lo real (pérdida del principio de reali-
dad) da lugar a distintas formas de "locura" desde el escapis-
mo esotérico al terrorismo, pasando por las diversas alucinacio-
nes sobre el peligro marxista,
= 32 -
3.3. En este contexto es urgente insistir que la politi
ca no es solamente accién instrumental sino también expresién
simbélica, Frente a una sobrevaloracién de su dimensién cog-
niscitiva (calculabilidad) hay que destacar su dimensi6n nor—
nativa y simbélica, regulando y representando las relaciones
sociales.
La politica como comunicacién simbélica ha sido poco es~
tudiada 2&/ no obstante ser e1 simbolo tan importante como el
trabajo en la apropiacién humana del mundo, Me referiré a
dos estructuras simbélicas fundamentales en 1a accién politi-
car el ritual y el mito,
Intentando especificar lo politico qua ritual me apoyo
nuevaniénte en Georges Bataille. Cabe presumir que la muerte
y, particularmente, 1a muerte violenta es uno de los principa-
les signos de la discontinuidad y, por consiguiente, objeto de
un interdicto’ fundamental en todo orden social. Ahora bien,
prohibicién no significa abstencién, Significa transformar
las précticas prohibidas en transgresiones y, de este modo, so-
meterlas a limites. Las relaciones sociales son reguladas,
vitualizando las transgresiones, Esto es: el interdicto de
la muerte hace de 1a violencia y del conflicto una transgresién
No se elimina pues 1a violencia y 1a lucha (tarea imposible)
sino que son incorporadas al orden, ritualiz4ndolas como trans—
gresiones que afirman la vigencia del interdicto. La politica
est4 llena de ceremonias rituales (al igual que el derecho) que
= 33 -
encauzan e1 ejercicio de 1a violencia y dan forma a los con~
flictos'de modo que no destruyan la convivencia, Cuando 1a
lucha deja de ser vivida como una transgresién ritualmente re-
glamentada del orden colectivo, surge la violencia mortal,
La-muerte deviene objeto de un cAlculo Formal (costo-benefi-
cio), dando al terrorismo y a la guerra moderna su carfcter
inhumano,
Presumo que 1a politica en tanto ritual es una afirmacién
de la vida colectiva, Lo vemos m&s claramente en actos masi-
vos como las elecciones o manifestaciones, pero también en la
"puesta en escena" que rodea la actividad de un jefe de go~
bierno, Casos como estos no pueden ser explicados en térmi-
nos de la racionalidad formal y, de hecho, frecuentemente son
denunciados como “irracionales" o simple "show", En efecto,
de manera deliberada o no tiene lugar un montaje teatral que
recuerda las ceremonias rituales. Tal escenograffa no es sim~
ple "manipulacién de las masas", Los actos politicos masivos
son rituales que actualizan el sentimiento de colectividad,
Se invoca la peftenencia a un orden, presente o'futuro,,a par~
tir del cuai adquiere sentido 1a convivencia, A través de! los
vituales se constituye colectividad y, por ende, continuidad:
continuidad en e1 espacio (reuniendo a quienes pertenecen a
un mismo orden), continuidad en‘el tiempo (conmemorando la
persistencia del orden colectivo), mn estas "liturgias del
peder" 1a colectividad se festeja a si misma, Es una forma
de transformar el poder en orden, Aunque aparezcan como exal-
~ 346
tacién de un lider, este s6lo simboliza la confianza del co-
lectivo en si-mismo de saber afirmarse en el mundo, | Mis que
acciones instruméntales, destinadas a lograr determinado fin,
tales actos de masas representan un fin en si, Ello implica
que no pueden ser sustituidos por mecanismos de c4lculo for
mal (informatica, encuestas de opinién, etc.) ni por las re- .
laciones impersonales del mercado, Implica también la obso-
lencia de los rituales institucionalizados, cuando ya no lo- .
gran invocar lo colectivo, Considerando esta constitucién
del "nosotros" como lo especifico de la politica, también un
acto folklérico, una huelga o una misa se transforman en ac- 3
tos politicos, Independientemente de su contenido, toda for-
ma-de ritual supone la conciencia de un poder colectivo, En
esta perspectiva, habrfia que explorar nuevas formas de politi-
zacién de la vida diaria,
3.4. El ritual politico confirma y actualiza‘un orden
colectivo, representado simbé1licamente en un mito, E1 mito
organiza una cosmovisién que ordena y da sentido a la vida :
social; a través del mito.el individuo (el fendmeno singular) a
se inse#ta en un.orden, 81 dolor o la muerte son "socializa~ :
das" ‘mediante una concepcién del mundo que les asigna su lu-
gar en el proceso social, Ia secularizacién moderna socava
la fuerza del mito, racionalizSndolo en mitos profanos como
el progreso 0 el desarrollo. Juan Enrique Vega ha destacado
la relevancia de los "mitos revolucionarios" sin los cuales
no es posible comprender los procesos de liberacién en América
-35-
tatina 12/,
El mito es una forma simbélica de disposicién sobre el
mundo. Llamo la atencién sobre el mito fundacional de la po-
1ftica moderna : la soberania popular, La soberania popular
simboliza la reivindicacién de los hombres a determinar sus
condiciones de vida, Tal creacién consciente y colectiva del
futuro de 1a humanidad es, como denuncian los neoconservado-
res, un mito. En efecto, 1a nocién de soberanfa popular no
es operacionalizable, En este sentido son justificadas las
objeciones (de derecha e izquierda) a 1a democracia; ningfn ‘
tipo de democracia asegura 1a identidad de la yoluntad de to~
dos con la voluntad general, Pero tales denuncias no tocan
el problema de fondo, La soberania popular es un mito, pero
un mito necesario, Es necesario un concepto-1imite, un hori-
zonte utépico fuera de la sociedad, como referente para pen~
sar y organizar la sociedad, &1 postulado de 1a soberania
popular vuelve una tarea intelegible que los hombres dispon-
gan sobre e1 mundo, En otras palabras: la referencia al mito
de una sociedad sujeto de su desarrollo es 1a forma que permi-
te elegir entre el infinito némero de posibilidades de orde-
nar el presente, Es el principio legitimatorio de toda deci-
sién politica (de que sea posible decidir). #1 ataque neocon
servador a la soberania popular no concierne pues solamente
los"limites de la democracia" sino que cuestiona la posibili-
dad misma de que todos los hombres ~la sociedad- decidan so-
bre sus condiciones de vida.
IV, SUBJETIVIDAD Y FORMALIZACION
4,1, La racionalidad formal supone una formalizacién de
as relaciones sociales, que excluye 1a subjetividad, Carac~
teristico de 1a formalizacién es justamente prescindir de los
atributos personales de los participantes y de sus valores
materiales, No contempla la subjetividad en tanto esponta~
neidad (no se puede formalizar un fenémeno no conmensurable
y no calculable),
La formalizacién pone distancia, has relaciones sociales
se apoyan en situaciones perfectamente codificadas -segin nor-
mas previamente establecidas y adecuadamente interiorizadas
por cada actor 28/, 4 esta formalizacién de 1as relaciones
sociales, vinculada a la creciente organizacién burocratica
de la actividad pol{tica, se imputa parte de lo que se .experi-
menta como "crisis de representacién", #1 ciudadano se sien-
ste distanciado del parlamento y del gobierno, e1militante de1
partido; la relaci6n de representacién se vuelve formal en el
sentido de ficticia.
A esya atrofia de la subjetividad por la formalizacién
burocr&tica responde la consigna socialista de la "desestati-
zacién de la politica", Similar argunaio, bajp otro sigo, esgrimen
los gobiernos neoconservadores para impulsar la privatizacién
de los servicios p&blicos, En el primer caso, se invoca la
soberania popular como legitimacién para recuperar un poder
= 38 =
social enajenado, sn el segundo, se invoca la libertad eco-
némica y 1a iniciativa privada, para devolver al mercado 1as
decisiones usurpadas por la politica, La subjetividad signi-
fica, en un caso, 1a espontaneidad de los hombres libremente
asociados y, en el otro, la libre disposicién de cada cual
sobre su propiedad privada. En ambos casos se postula, des~ .
de posiciones antagénicas, wna abolicién de la formalizacién
Ahora bien, no hay politica sin foxmali
acién *
4,2, Hay y habrA formalizaci6én de las relaciones socia-
les mientras haya discontinuidad. La distancia que lamenta-
mos es 1a experiencia de la discontimmidad, La divisién en
la sociedad (o sea, la ausencia de relaciones sociales direc-
tas) es vivida como distanciamiento individual y separacién j
de los otros, los otros representan respecto a cada indivi-~
duo 1a normatividad/normalidad de 1a‘ sociedad. Esta no-iden—
tidad de lo particular y 10 general provoca un sentimiento de
culpabilidad. Soy culpable porque soy diferente de los dems;
diferencia que me distancia como impuro y trasgresor respecté 7
a la pureza del interdicto que cohesiona la comunidad, La cul- .
pabilidad se alimenta de la distancia que se percibe respecto
a las normas generales: la conviccién no consciente de que la
vida est& sometida a un gran disefio y de desconocer ese plan
general,, La pregunta intima por aquel-disefio siempre ilisi-~
ble que pone en escena 1a vida cotidiana no encuentra respues-
ta,
-39-
Ia opatidad del. car&cter social del orden produce an-
gustia; La angustia por lograr la continuidad, por fusionar
lo separado aumenta con la atomizacién de la sociedad, Para~
dojalmente, mayor es la atomizacién social y mayor la tenden-
cia a refugiarse en la privacidad. Si bien se percibe el pe-
ligro que conlleva la privatizacién propia a la atomizacién,
se pretende recuperar la, sociabilidad justamente en el Ambito
privado, A la vez que se rechaza la sociedad atomizada/uni-
Pormada como €1 Mal, se genera una subjetividad culposa que
busca confesarse en la intimidad, Marginalizados en y por el
Proceso: social, los individuos pretenden superar las distan-
cias sociales mediante’ un culto a la autenticidad, Creen que
la espontaneidad asegura 1a unidad -un solo corazén- que las
instituciones no logran. En otras palabras, creen de que
detras o debajo de 1a formalizacién se encontrarfa alguna re-
lacién natural, uma subjetividad pura, que habria que liberar
de su cércel institucional,
4.3. Creo que la subjetividad no se opone sino que supo-
ne la distancia y la formalizacién de las relaciones sociales.
8610 formalizando 1a delimitacién entre Uno y Otro se abre el
campo de la diversidad subjetiva.
No existiendo una igueldad material entre los hombres,
sélo puede haber una unificacién formal. ‘Toda relacién so-
cial es -m4s 0 menos~ formalizada, Ahora bien, 1a formaliza~
cién no sélo separa, también comunica, gn una sociedad di-
- 40 -
vidida, toda comunicacién implica una formalizacién de las
discontimaidades. Eso es el objeto de la practica politica;
basta recordar su carfcter de ritual (el ritual es un modo
de formalizar la divisién en tanto transgresién). Formali-
zacién son también las reglas de cortesia cuya importancia
para el didlogo y la disputa politicos no necesito destacar,
Restringiendo 1a reaccién esponténea, 1a cortesia permite es~
tablecer relaciones Sociales sin poner en juego los valores
personales, No se trata pues de abolir la formalizacién en
nombre de 1a subjetividad, (En una sociedad que no requiere
relaciones formalizadas, tampoco habria subjetividad : la es~
pontaneidad de cada uno no tendria limites), £1 problema es
crear relaciones formales de modo tal que las formas no ex—
cluyan expresar esa diversidad social.
GF Rk Rk Rw
aie
Norbert : El proyecto neoconservador y la demo-
cracia; ponencia del seminario "Los nuevos procesos socia~
les y la teorfa politica contemporfnea" del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, Oaxaca abril 1981,
A publicarse. en Critica & Utopia Nr. 6.
México 1981,
Nun, José ; La rebelién del coro, en Nexos
Un buen restman presenta Pereyra,Carlos: Configuracio-
nes;teoria e historia, Edicol, México 1979, (cap.XIV).
Marx,Karl : Elementos fundamentales (Grundrisse), Siglo
XXI México 1971, €.1, p.&
Bataille,Georges: El erotismo, Tusquets Bd. Barcelona
1979.
Miller,Fugene F,: What does "political" mean? en The
Review of Politics 42/1, enero 1980,
Sobre este desarrollo ver Hebermas, Jurgen: Theorie und
Praxis, Subrkamp Frankfurt 1974; Wolin, Sheldon; Politica
YWperscectiva, Aurrortu Buenos Aires 1973 y mi articul
la teoria y Ia préictica de Ja politica, en Estudios So-
ciales Centroamers
canos 25, CSUCA enero-abril 1960,
Plisfisch,Angel: Fl fundamento racional de la accién
la libertad del otr9, Materiales de Discusién N° 13 de~
FL jantiago, abril 1981,
Historia Florentina, citado por Manent,Pierre ; Machiavel
ou la défaite de iMmiversel, en Contrepoint 17, Paris
abril 1975.
Respecto alas inplicancias metodolégicas del tema debo
mucho a las discusiones con Franz Hinkelammert. Ver entre
sus trebajos + La metodologia de Max Weber y la deriva-
eK
&
&
&
&
&
= 42-
cién de estructuras de valo:es en nombre de la ciencia,
en Hoyos,G.(ed.): Epistemologia y politica, CINEP Bogota
1980,
cer. Praeworski,Adam : B1 proceso de. formacién de cla~
ses, en Revista Mexicana de Sociologia 1978, nimero es-
pecial; y Compromiso ce clases y Estado en Europa Occi~
dental y AmGrica Latina en Lechner(ed): Estado y politi
ca en América Latina, Siglo XxI México, 1981,
ver, entre otros, Laclau,Brnesto : Politica e ideologia
en la-teorfa merxista, Siglo xxI Madrid 1976; De Ipola,
Emilio:®opalismo ¢ ideologia. A propésito de Laclau,
en En Teoria 4, Madrid 1980 y Landi,Oscar: Sobre lengua
jes, identidades y ciudadanias politicas, en Lechner(ed. )t
Estado y politica en américa Latina, Siglo xxI México
1981,
Cr. Leach,E@:unds Cultura _y comunicaci6n, Siglo XXI Ma-
dria 1978,
Entrevista con’José ar’
1980,
en Qué Hacer? N¢ 7, DESCO Lima
Cer, 1a obra colec
Stichworte sur qeist
Frankfurt 1979, especs.
wellmer.
iva preparada por Jurgen Habermas :
tigen Situation der Zeit, Subrkamp
Imente 1 articulo de Albrecht
Rdelman, Murray ; The Symbolic Uses of Folitics, Univer-
sity of Illinois Press 1974 (6.ed.).
Vega,Juan Enrique: américa Latina ~ La conquista del
reino de este mundo, en Pease,Henry(ed.): América Latina
80; democracia y movimiento popular, DESCO Lima 1981,
Recuerdo 1a obra de Erving Goffman, por ejemplo Ritual de
la interaccién, Bd, Tiempo Contemporéneo Buenos Aires
1967.
Javeau,Clrude:Sur le concept de vie quotidienne et sa so~
ationaux de Sociologie 68,
+, + Lechner, Norbert Lusées
7 OT 134
e,3
Especificendo la polftica.
OF sy 5
Fooha de $
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales
(Flaeso) 4
BIBLIOTECA
‘San Jon, Conta Ren
Errcter
‘Sede Académie de Mlsleo
‘Apartado 2021 Msi 20 DF
‘Tolttona seass2i-oasa
‘Toon 1772180
FUxcme.
Director See Aeaddmica 04 Quito
Ccsia 6362 cer
uit ceuecor
Taisone asz100-2188,
swtor Setor
Jorge Feldman oud Joaguln Brunner
Orrector at Director Programe de Santiago Chile
Proprama de Ouanoe Airey Cislln 3219-Corraa Canta Sartag-Chite
aula 145 sueursn 26° ‘Taltona 22573574083,
1426 Boones aires, Argentina Telex 001 ITT BOOTHCZ
‘Taldtona 7710970 muacso
‘lee 10597
You might also like
- Analítico Secundario EscaneadoDocument4 pagesAnalítico Secundario EscaneadoLeo BerrazNo ratings yet
- Argentina y Los Subsidios A Los Servicios Públicos Un Estudio PDFDocument20 pagesArgentina y Los Subsidios A Los Servicios Públicos Un Estudio PDFLeo BerrazNo ratings yet
- Documento - 104 - Teoría Monetaria Moderna - CIEPPDocument46 pagesDocumento - 104 - Teoría Monetaria Moderna - CIEPPLeo BerrazNo ratings yet
- Libro2019-Procesos Electorales en Perspectiva Multinivel-Comp Mutti y Torres-UNR Editora PDFDocument301 pagesLibro2019-Procesos Electorales en Perspectiva Multinivel-Comp Mutti y Torres-UNR Editora PDFLeo BerrazNo ratings yet
- Certificado Alumno RegularDocument1 pageCertificado Alumno RegularLeandroNo ratings yet
- Camino Vela Francisco - La Dinámica Política - Tesis Doctoral-Páginas-88Document1 pageCamino Vela Francisco - La Dinámica Política - Tesis Doctoral-Páginas-88Leo BerrazNo ratings yet
- Gianella Alicia La Investigacion Cs Facticas Cap3 PDFDocument14 pagesGianella Alicia La Investigacion Cs Facticas Cap3 PDFLeo BerrazNo ratings yet