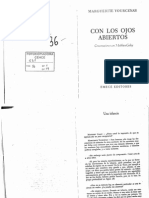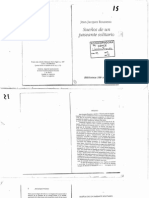Professional Documents
Culture Documents
PDV56 PDF
PDV56 PDF
Uploaded by
Jude Kiryuu0 ratings0% found this document useful (0 votes)
19 views52 pagesOriginal Title
PDV56.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
19 views52 pagesPDV56 PDF
PDV56 PDF
Uploaded by
Jude KiryuuCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 52
-Voriccones sobre la memoria
Censurc: Francia 1789 y Alemania 1989
Adios al cine / El mito én Freud
AT YO (Og SO eee amon AN oi
PUNIO. am
Revista de cultura
Aho XIX + Nimero 56
Buenos Aires, diciembre de 1996
Sumario
1
20
40
Hugo Veezetti, Variaciones sobre la memoria
social
Leonor Arfuch, Album de familia
Jorge Belinsky, Los dos cuerpos del padre: sobre
la posible existencia de un mito moderno
Siegfried Kracaver, Cullo a la distraccidn. Sobre
los palacios del cine en Berlin
Rafael
forma
lippelli, Adids (al cine) a la voluntad de
Federico Monjeau, En torno a Pierre Boul
Entrevista a Jean-Jacques Nattiez
Beatriz, Sarlo, La dluda y el pentimento
Marfa Teresa Gramuglio, Viajeros ingleses
criollismo popular, literatura nacional
Robert Damton, La censura: wna visién
comparativa. Francia, 1789 y Alemania Orient
1989
Las ilustraciones de este niimero son
obras de Clorindo Testa (Benevento,
Néipoles, 1923)
Consejo de direceién:
Carlos Altamirano
José ried (1931-1991)
‘Aden Gorelik
Mania Teresa Gramuglio
Hilda Sabato
Beatr
Hugo Veczetti
Consejo asesor:
Rail Beceyro
Jorge Dotti
Rafael Filippellt
Federico Monjeau
Oscar Te
Directora:
Beatriz Sarlo
Diseiio:
Estudio
Este ndmero recibi6 apoyo
ceconémico de la Fundacion Antorchas.
Suseripeiones
Paises limitrofes:
40 USS (seis nimeros)
Resto del mundo:
50 USS (seis némeros)
Argentina:
24 USS (tres niimeros)
Punto de Vista recibe toca su.
correspondencia, giros y cheques 2
nombre de Beatriz Sarlo, Casilla de
wucursal 49, Buenos
Aires, Argentina,
Correo 39,
Nuevo Offset, Viel 1444,
Buenos Aires.
Variaciones sobre la memoria social
Hugo Vezzetti
Hay més de una evidencia del retormo
4 los desaparecidos. Vuelven en las
{ot0s y los textos con que familiares y
amigos conmemoran sus. muertos,
casi siempre imposibilitados de hon-
rar sus restos; yuelven en la conmo-
i6n piblica producida por las revela-
siones del capitén Scilingo, en la
persistencia de la bisqueda de las
Abuclas dc Plaza de Mayo y en los
seclamos por saber como, d6nde y por
‘qué. Si la temética de los desaparcci-
dos —como la del Holocausto en la
‘Alemania nari— ha alcanzado Ia di-
mensiéa de un simbolo universal que
se siti mas allé de circunstancias lo-
cales, al mismo tiempo, para quienes
formames parte de la misma comuni-
‘dad que los vio nacer, estén en el cen-
tro de una rememoraci6n abierta que
interroga una zona de identidades so-
ciales y tradiciones éticas y politicas
nel ciclo iniciado con 1a caida de ta
ple persistencia del tema como una
presencia habitual en ta escema pObli-
ca. En todo caso, ente la amnesia que
niega ta existencia misma del proble-
ma y la forma de olvido espontineo
‘que lo conviere en un contenido ha-
bitual e insignificamte, hay un amplio
espacio para las operaciones de una
‘memoria colectiva.
Un modo de situarse frente a ese
pasado ominoso es el ‘combate por la
memoria’ que se concentra en la de-
nuncia de los responsables militares,
politicos y sociales del terrorismo de
Estado, sus derivaciones y permanen-
cias en la sociedad y en el Estado. Me
interesa ensayar otra Optica de andli-
sis de ese retomo y del modo como
interpela a la sociedad; querria enca-
rarlo segin los modos de la perdura-
cidn de un pasado que nos enfrenta
colectivamente a una situacién y auna
representacién limite. Y es claro que
el impacto no depende mayormente de
fa sama de suffimiento de los afecta-
dos directas, Me interesa, entonces, ex-
plorar el nicieo duro, resistente, de
uuna suerte de trauma colectivo, una
herida profunda al ideal fundacional
de cualquier comunidad humana. Y,
en esa direcciéa, queria reflexionar
sobre esa dimensi6n trdgica de nues-
tra memoria social.
Comienzo con un enunciado gene-
ral, un postulado, podria decirse, de
lo que las sociedades singulares de-
ben a la figuraciGn de la muerte como
lun miicleo ciego que las acecha desde
tun pasado mitico, Para cualquier so-
Ccicdad el retorno al salvajismo es un
sustrato y un fantasma siempre pre-
semte ¥ Ia cultura (las obras cient
eas, estéticas, politicas, instituciona-
Jes) operaria como una construccién
permanente contra el retomo del fra-
‘caso y la muerte, de la violencia y el
despotismo. As{ puede entenderse el
impacto de las experiencias que po-
‘nen una sociedad al borde del abismo,
frente al fantasma de Ta disolucién y
det desorden sin ley. También se en-
ticnde la emergencia de figuraciones
diversas tendientes a ocluir esa con-
frontacién coa el vacio y el horror:
diversos mites heroicos en la narra-
én de los orfgenes recusan y relle-
nan os fantasmas de la disolucién que
acechan desde et pasado.
En todo caso, s6lo el reconoci-
rmiento de ese horizonte siempre abier-
to de la pérdida de ser, el reconoci-
miento de la muerte y el fracaso como
‘una dimensiéa posible —un borizonte
abierto desde un pasado que muestra
‘que el vacio y el abismo estuvieron y
pueden volver a esiar prescntes— se
ria capy de alimeatar una terdencia
antitotaitaria del sentido, de socavar
las cenezas en ‘destinos manifiestos’
y las exaltaciones de la propia gran-
‘deza. Pero, si desde esa confrontacién
con el vacfo se abrirfa un pluralismo
sencial, la aceptacién de la diferen-
a y la prodencia frente a las propias
‘ercencias, ello depende de que esa au-
sencia de un fundamento dado se as0-
ie al valor de la ‘alianza’, un pacto
fundacional renovado ¢ historizado
permanentemente, el susiento colecti-
vo de la construccion de un orden so-
cial, cultural y politico capaz de alejar
el fantasma de la selva 0 1a muerte,
Nose trata, por supuesto, de la fi-
gura inmovil del “contrato” sino de wna
densidad simbélica en construcci6n
que sosticnen el presente y ¢l futuro
de una comunidad. En ese sentido, el
sacudimiento frente al ‘abismo" y el
horror, conjurados colectivamente, po-
ne de relive, en negativo, que la me-
moria social se funda en contra de un
vvacto mis que a favor de una ‘identi-
dad’ de origen, que no hay ‘raices’
inamovibles sino una trama bist6rica
siempre renovable.
ii
‘Ahora bien, si de la Argentina se trata
—me anticipo a ta impugnaciin— ;n0
es.un comicazo demasialo conceptual,
distanciado de la indignacién, alejado
de la violencia y de la sangre, como
para llegar a abarcar Ia materialidad
siniestra de los secuestros, Ia tortura y
Ja mucrte? Al hablar de la sociedad y
sus fantasmas, estaré eludiendo la de-
bida asignacién de responsabilidades?
Lo que ocurri6 tuvo ejecutores preci-
sos, hubo cabezas visibles de una em-
presa criminal; hubo un proceso judi
cial lamentablemente frustrado y que
sin embargo fue capaz. de instalar en
1a sociedad un primer corte simbdlico
‘con el pasado.
Pero, en otra dimensidn, que ¢s la
que intenio explorar, la secuela del ho-
rror compromete a la sociedad en su
conjunto, Y la memoria contempord-
nea de los argentinos, la que puede y
debe sostener la empresa de construc
cia de una sociedad democritica, con-
tiene como un nucleo inelweible la tra
gedia, cl asesinato colectivo de
compatriotas , sobre todo, esa con-
dena adicional de no saber lo que pa-
6.con ellos y de la imposibitidad de
hhonrar sus restos. Es preciso insistir
sobre fa cruciiad ¢ inhumanidad ex-
trema del procedimiento: los desapa-
recidos han sido ascsinados dos ye-
ces. A la muerte biokégica se agrega
tuna proyectada mucrie simbética, la
{nflaci6n omnipotente de un poder que
cen su desvario se erey6 capar. de bo-
rar todo vestigio y iodo recuerdo de
miles de existencias humanas: no hay
restos, no hay esclarecimiento ni rela-
to de lo sucedido, El crimen moral
istié en arrojar restos huma-
nos como si fusran una materia inerte
sin memoria convierte esa tragedia en
algo particularmente intolerable, un
agujero ético que requiere scr elabo-
‘ado y reparado colectivamente. ¥ aun
‘cuando el asesinato biol6gico sea irre
parable, aun cuando el castigo dc los
responsables haya quediado cancelado,
{queda Ia tarea abiena e interminable
de un tejido ético capaz. de conjurar
ese crimen moral como una afrenta al
sustento basico de una comunidad. S6-
Io ese trabajo de una memoria viva y
‘operante serfa capaz. de convertir el
recuerdo de exe crimen, devenido de
algén modo en ‘originario’ para el nue-
vv ciclo de la Argentina, en el niicleo
simbélico de una nueva cultura ética
‘demoeritica
En el punto de partida esté la ne-
cesidad de separarse de dos formas de
negacidn de Ia tragedia: la que propo-
ne ‘dar vuelta la pagina’ o la que pre
{ende retomar el combate cn la misma
escena congelada. En un caso se pre-
tende que ese pasado esté manifiesta-
‘mente ausente y cancclado, a contra-
pelo dc los signos que lo reactualizan;
en cl otro, en la vision neroica de los
militantes y los fusiles cafdos que
aguandan ser nuevamente empuniades,
cl pasado queda borrado por una ope-
racign simésrica: esté tan plenamente
presente qué no hay propiamente un
pasado que rememorar. En un caso la
amnesia, enel otro Ia alucinacién. Una
posicién distinta de la memoria se
ria los mecanismos del duelo que rein
tegra algo como perdido ¢ irecupers
ble 2 la vez que lo taslada a otra
dimensida: el crimen siniestro queda
ria abierto a la elaboracién, Ia simbo-
lizacién, 1a redenciéa en el presente,
mm
No hay interrogacién sobre la memo-
ria sino porque el olvido es una di-
‘mensiGn inherente a la experiencia in-
dividual y social: es decir que si hay
tun problema de la memoria, nace
siempre desde el presente y se presen-
ta bajo la forma genérica de un vacio,
algo faltante en un encadenamicnt
algo que se deberia saber ¥ n0 s¢ s
be, la ausencia de un sentido, Es claro
que el problema no se sitda en el ni-
vel de una ausencia completa de re-
ccuerdo (una amnesia plenamente 1o-
grada) sino en el de una amnesia ‘a
‘medias’: un olvido que supone que al-
‘go del pasado emerge en el presente,
‘ungue sca como un vacfo, como un
sustituto © un sintoma,
{Como pensar el olvido, sus for-
‘mas y sus consecuencias? Aguf ¢s po-
sible recurtir al modelo de la patolo-
fa: el primer Freud puede servir para
introducir las complejidades y las
radojas del recuerdo y el olvido, El
primer modelo freudiano del *trauma*
psiquico propone una ‘topica’ comple-
ja de la memoria segtin Ia cual el sin-
toma —una parilisis como la de
na O— es, a la ver, la amnesia y el
recuerdo intensificado de wn suceso
determinado, Lo que en la expericn-
‘cia corriente es amnesia y desconoci-
miento, en ‘otra escena’, inconscien-
tc, es recuerdo vivo, tan vivo que el
sintoma repite y mantiene ese suceso
como algo leno ¢ inmodificable. El
olvido coincide simultincamente con
1a persistencia de un nicleo de repre
sentaciones que no puede ser ‘trami-
tado’, claborado por la palabra, la des
‘carga afectiva, la conexién con otros
ssucesos. la inclusion en una determi-
nacién 0 un propésito, Ia proyeccién
hhacia el futuro.
Por una parte, he aquf las parado-
Jas de Ia ‘tepresion’: lo que es amne-
sia y desconexion de sentido en un
nivel, resulta ser, por el conirario, un
“recuerdo tan intenso que 3 como si
el suceso estuviera siendo todavia vi-
vido, sin mediaciones ai tiempo trans-
currido, Pero, igualmente: paradojas
del olvido normal, {Qué es olvidar,
sino abrir un tramo y un espacio vir-
tual de recuerdo, justamente porque
€50 que mo esti presente, que no ¢s
vivido ni pensado esté latentemente
disponible para ser evocado, confron-
tado, incluso discutido 0 rectificado
por un acto de la memoria? De modo
que si hay una amnesia ‘patoligica’
{que aparentemenie no quiere saber na-
da con cierto suceso del pasado (el
ue, sin embargo, vuelve en los sinto-
mas), también hay una patologia del
“exceso” de memoria. que revive el
pasado sin distancia ni olvido normal
y casi no puede ‘tramitarlo’. incluirlo
‘en una red mas abierta de sentido. dis-
Cutirlo 0 convertirlo en punto de par-
tida de un nuevo encadenamiento de
recuerdos, ideas, propésitos, Hasta acd
Freud y una inspiracién que permiti-
ria pensar una de las complejidades
de la memoria, extensibles a la me-
‘mora social: la que tiene que ver con
esa separaciOn topica y las paradojas
del recuerdo y el olvido.
Poro, sila memoria es una dimen-
siGn activa de la experiencia, sila me-
‘moria es menos una facultad que unta
Practica, incluso social, me interes
destacar que €s el correlato de un es-
fuerzo: no hay memoria esponténea.
Y si'se trata de la memoria social, el
trabajo de la rememoracion requicre
de quienes (politicos pero. sobre todo
intelectuales, escritores y artistas, ins-
tituciones y espacios colectivos de pro-
dduccién) sean capaces Je sostencr una
compleja construccién permanente. Es
la posicién intelectual de Hannah
‘Arendt a la caida del nazismo, cuando
se proponia “articular y elaborar las
preguntas con las que mi generacién
se habia visto forzada a vivir durante
la mayor parte de su vida de adulto:
Qué ha sueedido? ;Por qué sucedi6?
{Como ha podido suceder?”. La in-
vestigacién histérica y la inteleccién
politica se ponfan al servicio de la
constmuecidén de un saber que se pro-
ponfa intervenir sobre la experiencia
social
Pero si hay una relacion de la me-
‘moria con una trabajosa construccién
de verdad, no necesaria ni principsl-
mente debe abordarse segdin el mode-
ode lainvestigacién hist6riea2 Shoa,
de Lanzmann, aungue también mucs-
tua que la verdad es el correlato ines
table de un esfuerzo, Hevado hasta It
mites intolerables, apuesta a otra cosa
Si hay una enseftanza esencial en esta
obra tinica reside en la conviecién de
ue, en la recuperacién del pasado, lo
ue nace esponténeamenie es del or-
den de la amnesia, ef relleno y el ol-
vido. A Lanzmann no le interesa la
investigacién histérica; es notorio que
1. ML Arendt, Lar ortgenes de txaitaresma,
Modi, Alianza, 1982, 3, 401-402
2. Pieer’Vidal-Naquet,“Inroiuccida: memo-
fia historia", en Lar jadios. ls memoria ye!
presente, Buevos Aites, FCE, 1995.
no recurre al archivo ni busca docu
mentos ni contrasta los testimonios
la memoria no ¢s la historia y depen-
de de una trama de operaciones y de
tun sostén subjetive eapaces de alimen-
tar una ‘experiencia’, Es claro, al mis-
mo tiempo, que Lanzmann no jucga
al psicoanalista silencioso; en todo ca-
so, se parece mucho mas al joven
Freud frente a las histéricas origina-
ras: presiona para vencer la resisten-
cia de Io que se opone a ser recorda-
do, ¥ la voluntad intelectual, ética, de
tun combate contra el hébito y el o
4do sostiene esa posicién imposible de
legislador y juez dispuesto a violentar
cl tiempo del sujeto individual para
incluirlo en el horizonte de una ree
moraci6n social colectiva.
Vv
Podria decirse mucho sobre el trata
miento que Alain Resnais y Margue-
site Duras hacen de Ia memoria en Hi-
roshima mon amour; en este caso en
tomo de Ia relacién del amor y Ia
muerte mediada por una dimension de
la memoria que es incomunicable. Ella
ha visitado e! Museo de Hiroshima y
sty amante japonés le repite obsesiva-
mente: “no viste nada en Hiroshima”.
Ella sabe, puede decir que conoce, pe
10 no “vio"; €1 tampoco vio estricta-
‘mente porque no estaba allf sino en la
‘guerra: estaba su familia. Hay “ojes*
de la memoria y es esa memoria a
«que ala vez los reéine y los separa. El
problema ¢s, entonces, el ver y ef no
Revista de cultura socialista
ver en la complejidad de la experica-
cia; es decir, la relacién entre el acon-
tecimicato y la trama simbélica que
sostiene una memoria, en el cruce en-
tue experiencia individual y colectiva
El Museo coloca el acontecimien-
to en un plano ‘universal’: proclama
les valores de a vida, la paz, el enten=
dimiento entre los pueblos y el recha-
70 del asesinato como método de re-
solver controversias. Pero la memoria
es algo més, es singular y concreta;
hay una dimension material, ‘camal”
‘del acontecimiento, que no depende,
«5 claro, de haber estado allf y se s0s-
tiene en una trama cultural vivida de
la experiencia: la evocacién de los
muertos, de la destruccion de una ciu-
dad, de Ia aniquilacién sdbita de un
atone familiar y de un mundo pro-
pio interiorizado. Pero tambin de sus
consceuencias: la derrota militar, la hu-
nillacién nacional, el descubrimiento
de la verdad s6rdida y criminal de la
‘guerra que rompe con los mitos heroi-
cos y la alienacién patriética. Y des-
pués: esa operacién de travestismo
nacional dominado por la norteameri-
‘eanizacion de la vida social.
En ese sentido, para el japonés la
bomba es pane de una experiencia per-
sonal y colectiva intransferible, y las
representaciones Uc la sociedad, de sus
ideales, de la relacién con lo extranje
ro han cambiado profundamente. Hi-
roshima es memoria viva, abicrta por
varias generaciones. La memoria dc
lla es otra, pero también muestra que
no hay experiencia abstracta de la
muerte. Ella carga com su Hiroshima
REVI
privado que vuelve en esa relacién
amorosa, fugaz.¢ imposible: el primer
amor trigico con un enemigo, asesi-
nado como un animal, el odio y la
cexpulsi6n de la comunidad para la cual
ella se convirtié en una enemiga,
v
El camino de a “verdad” se sitéa en
tuna perspectiva de ‘construcci6n’: no
hay una verdad dada, que imponga su
peso desde el pasado. Y si la memoria
es formaci6n, si es el correlato de un
eesfuerzo contra las inercias del recucr-
do, vale la pena perfilar mejor sus ope-
racioncs, Para Bergson no hay una If-
rnea de demarcacién entre pasado y
presente, ni, por lo tanto, entre me-
maria y conciencia. Toda experiencia
se instala en una duracién a la vez
‘conservaciOn del pasado y anticipacién
del porvenie. Y el olvido es funcién
de una dindmica de la vida que se
orienta ala accién y deja atrés lo que
no es “dtl”. Pero, entonces, si es cier-
to que la memoria comanda la expe-
riencia presente, hay en ello un doble
aspecto: por una parte, 1a memoria es
‘condicién de la conciencia presente y
a amplitad posible de la experiencia
‘depende de la dispontbilidad de repre-
pende de cierta eleccién, de cierta
libertad, en el presente, de modo que
cl pasado no impone su peso sino que
es recuperado desde n horizonte que
se abre al porvenir, sea al de la accién
JENTREPASADO (
STA DE HI
st
Afio V - Numero 10 - Gomienzos de 1996
El verde en la cudad modema *
N°45 - Otofio-Invierno 1996
‘Con memoria democratica: a veinte
afios del golpe
{Cuales el papel del FREPASO?
Cologuio internacional: Mutaciones de lo social
Historia y experiencia « La historiografia
argentina en la demecracia »
Dosser repensar a Jorge Siébato *
Entrevista a Darnton
‘Susrpicres ee Aen. 20d nre)-
Bord: elke 2094 8p: En el etenee, via supedicn, us 26 (oe mimaros}: via sdewa, Ss 35.- (dor mimeros
(1039) Capital - Tel: 953-1881
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Leyenda Del LobizónDocument1 pageLeyenda Del LobizónJude Kiryuu100% (2)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (347)
- Michael Gray Baughan, Michael Gray Baughan, Gay Brewer-Charles Bukowski (Great Writers) (2004) PDFDocument149 pagesMichael Gray Baughan, Michael Gray Baughan, Gay Brewer-Charles Bukowski (Great Writers) (2004) PDFJude KiryuuNo ratings yet
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- APUNTE - Huguet, "El Proceso de Descolonización y Los Nuevos Protagonistas"Document8 pagesAPUNTE - Huguet, "El Proceso de Descolonización y Los Nuevos Protagonistas"Jude KiryuuNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- El Mito de Prometeo (Y Pandora) - Introduccion - A - La - Mitologia - Griega Gual-41-45Document5 pagesEl Mito de Prometeo (Y Pandora) - Introduccion - A - La - Mitologia - Griega Gual-41-45Jude KiryuuNo ratings yet
- INTRODUCCIÓN - Chordelos de Laclos - LAS RELACIONES PELIGROSASDocument14 pagesINTRODUCCIÓN - Chordelos de Laclos - LAS RELACIONES PELIGROSASJude KiryuuNo ratings yet
- Samanta Schweblin - CABEZAS CONTRA EL ASFALTODocument8 pagesSamanta Schweblin - CABEZAS CONTRA EL ASFALTOJude KiryuuNo ratings yet
- Silvina Ocampo - El Diario de Porfiria BernalDocument16 pagesSilvina Ocampo - El Diario de Porfiria BernalJude Kiryuu100% (1)
- Poemas. Género LíricoDocument4 pagesPoemas. Género LíricoJude KiryuuNo ratings yet
- Silvina Ocampo - El Diario de Porfiria BernalDocument16 pagesSilvina Ocampo - El Diario de Porfiria BernalJude Kiryuu100% (1)
- Jorge Luis Borges - Hombres PelearonDocument1 pageJorge Luis Borges - Hombres PelearonJude KiryuuNo ratings yet
- J.L. Borges - El Sur PDFDocument6 pagesJ.L. Borges - El Sur PDFJude KiryuuNo ratings yet
- Fragmentos de Lovecraft de "El Horror en La Literatura Sobrenatural"Document1 pageFragmentos de Lovecraft de "El Horror en La Literatura Sobrenatural"Jude KiryuuNo ratings yet
- Proust A Proposito Del Estilo de Flaubert PDFDocument8 pagesProust A Proposito Del Estilo de Flaubert PDFpascual_brodsky100% (2)
- Galey - Con Los Ojos Abiertos (Sobre Yourcenar) (Selección)Document39 pagesGaley - Con Los Ojos Abiertos (Sobre Yourcenar) (Selección)Jude Kiryuu100% (1)
- Labov - La Estratificacion Social de La RDocument18 pagesLabov - La Estratificacion Social de La RJude KiryuuNo ratings yet
- Tratado de La ArgumentaciónDocument58 pagesTratado de La ArgumentaciónJude KiryuuNo ratings yet
- El Maestro Ignorante (Jacques Ranciere)Document94 pagesEl Maestro Ignorante (Jacques Ranciere)Jude Kiryuu100% (9)
- Sueños de Un Paseante Solitario - RousseauDocument55 pagesSueños de Un Paseante Solitario - RousseauJude KiryuuNo ratings yet
- GOTAN Gelman PDFDocument43 pagesGOTAN Gelman PDFJude KiryuuNo ratings yet
- 08-Los Destiladores de NaranjaDocument11 pages08-Los Destiladores de NaranjaJude KiryuuNo ratings yet