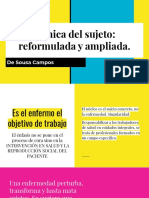Professional Documents
Culture Documents
Svampa Maristella 2005 La Sociedad Excluyente Cap 1 PDF
Svampa Maristella 2005 La Sociedad Excluyente Cap 1 PDF
Uploaded by
virginia llinas0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views21 pagesOriginal Title
svampa-maristella-2005-la-sociedad-excluyente-cap-1.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views21 pagesSvampa Maristella 2005 La Sociedad Excluyente Cap 1 PDF
Svampa Maristella 2005 La Sociedad Excluyente Cap 1 PDF
Uploaded by
virginia llinasCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 21
CCovereranios pmstes
munca crtane
203
m5
37
INTRODUCCION
‘SVAMPA, Maristella, 2005. La sociedad excluyente, Le Argentina
‘bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires, Taurus. Cap. 1.
En las ttimas décadas, la entrada en una nueva etapa de
acumulacién del capital produjo hondas tansformaciones so-
ciales, Esos procesos, earacterizados por Ia difusién global de
:muevas formas de organizacién social y por la teestructuracién,
de ls relaciones sociales, eambiaron las pautas de integracin y
cexclusién, visiblesen la nueva articulacién entre economia y po-
Iitea. Estos cambios desembocaron en un notorio incremento
de Tas desigualdades en el interior de ls sociedades contempo-
rineas,creando nuevos “bolsones" de pobreza y marginalidad.
Sin embargo, es necesario tener en cienta que en los pal
ses centrales Ios procesos de mutacin estructural no se expresi-
ron necesariamente en el desmmantekaiento total o euasitotal
de las insttuciones y marcos regulatoriostipicos del modelo an-
terior (Estado de Bienestar 0 Fstado Social). En contraste con
en las regiones del capitalismo periférico la globaliza-
cidn no s6lo profundiz6 los procesos de transnacionalizacisn
del poder econémico, sino que se tradujo en el desguace radi-
cal del Fstado Social en su versin “nacionakpopulat” el que mis
allt de sus limitaciones estructarales y tergiversaciones polit:
as, se habia caracterizdo por orientar su accién hacia [a tarea
nada fill de producir cierta cobesién social, en un contexto de
sociedacles heterogéneas, desigualesydependientes. sen Amé-
rca Latina, estas transformaciones, que vinieron dela mano de
politicas neoliberales, conllevaron una fuerte desregulacisn eo-
Aémicay una reestructuracion global del Estado, lo eval termind
por acentuar ls desigualdades existenes, al empo que gene-
76 nuevos procesos de exclusién, que afectaron a un conglo-
:merado amplio de seetores sociales.
Recordemos que, como afirmaban hace décadas los tesricos
Jatinoamericanos que reflesionaron sobre la dependeneia la
‘marginalidad, los obsticulos al desarrollo forman parte intrinse-
cadel proceso global del capitalismoy, como tal, son el resultado
de Ia asimétrea articulacién entre el centro la periferia. En exe
sentido, en América Latina la dependencia siempre implicé el
reconocimiento de que la realidad tenia dos eseenas. por un
Jado, la nacional; por el otro, la internacional. Ast, esta dualidad
de escenas limitaba los mangenes de accién de los diferentes ac-
tores sociales nacionales, al dempo que seitaluba la incorpo-
racion de otros actores econémicos, de earicter internacional,
ena espinosa articulacin entre poitea yeconomta Sin embar-
‘go, en las himas décadas, ala luz de la nuevas condiciones de
dominacién econémicofinancieras, estos procesos cobrarn
‘gran envergadiuray dimensin, hasta legar, para decitlo con ter
10s de Guillermo O'Donnel (2001), a "un grado yun tipo de
‘dependencia que no sofaron siquiera los mis pesimistas textos
sobre la depentencia eseritos hace algunas décadas",
Gierto es que este escenario tensa como tel6n de fondo la
*década perdida’, signada por la crisis estructural del modelo
nacional-popular, visible en el incremento de la deuda ex:
terna, la alta inflacin, la pauperizacion ereciente yal final de
108 80, los episodios hipetinflacionarios. Con todo, el recono-
imiento de la crisis no habilitaba como Ginica sali, y mucho
‘menos como la mais adecuada a los intereses de la mayorria de
Ta sociedad, aquella que finalmente babria de adoptarse, a s3-
ber la “solution neoliberal”.
Ahora bien, en la Argentina, en el contexto de la nueva de-
pendencia, lasalida neoliberal se radujo en Ia implementacién
de un programa dristico de reformas estructurales que, acom-
ppafado y faciitado por la instalacién de un nuevo modelo de
dominacién politica, terminé produciendo una fuerte muta-
cidny reconfiguracién della sociedad.
0
En efecto, cambios dé toda indole, algunos ya anunctados
desde medliados de los 70, encontraron wna inflexién hiperbé-
Tica en ef marco de fa politica neoliberal puesta en marcha por
Carlos Menem (1989-1999) y continvada por sus sucesores, En
este nuevo marco social, atravesido por una fuerte dinémica de
polarizacién, todas las clases sociales sufrieron grandes transfor-
Inaciontes. Mientras que los grupos pertenecientes ala erspide
de la sociedad aunaron alta rentabilidad econdmica y confian-
za de clase al encontrar en st adversiti histsrico —el peronis-
mo— un aliado inesperado, una gran parte de la sociedad,
perteneciente a ls clases medias y populares, experiment6 una
“riatica reduecin de sis oportunidades de vida. Aun ast, el pro
ces0 no fue, de ningiin modo, homogénco, pues sien es derto
{que amplia franjas de las clases medias experimentaron el empo-
brecimientoy la cafla socal, tras se acoplaron con mayor éxito
al modelo y buscaron afirmar la diferencia por medio del consu-
mo ylos nuevos esos de vida, Por iim, las clases trabajadoras,
‘aya identidad politico social se habia extructurado desde ya par-
tir del primer peronismo, aravestron un proceso de descolectivi-
zacion que arrojéala stuacion de marginalidad y exclusién avas-
tossectores, por via del trabajo informal ye desemple.
En suma, la dindimica de polarizacén y fragmentacion so-
cial adquiri6 tal virulencia que durante gran parte de la dead
de los 90 hubo grandes dfieultades en dotar de un lenguaje po-
Iiico a las experiencias de descolectivizacibn, en la eal se 6
tremezclaban diferentes trayectorias y siouaciones, ademas de
sentimientos contradictorios yambivalentes respecto de la nue-
‘acondicién social. No era para menos; la mutacin era no slo
cconémica, sino ambien socal y politica,
En realidad, durante la década del 90, los cambios fueron,
refleando répidamente la configuracién de un nuevo “campo
de fterzas societal”, nocién que tomamos de Edward Thompson,
(1986), y que desiga menos una estructura ya consolidada que
un proceso atravesadlo por dos grandes tendencias, suerte de po-
Jos magnéticos que arrastran de manera irresistible a los dife-
rentes grupos sociales hacia tno otto extremo, hacia la adqui-
sicién dle posiciones ventajosas o hacia la descalifcacién social,
en el lenguafe de los actores sociales, Iacia la "salvacion” o hae
cia leads". pais nos devolvaaslaimagen de na sociedad
cen pleno estallido, polarizada, en medio de wna dinamica vert-
ginosa sa lavez, muy nestable, Sin embargo, com los aos, lejos
de constitir un movimiento pasaero, la doble dinamica de por
Iarizacin y fragmentacién fue moldeando los contornos mis hi-
raderos de un nuevo pais, de uma socidad ecyent estructurada
sobre la base dela crstalizacin de ls desigualdades nto eco-
‘nGmicas como socalesy culturales.
Exe libro se propane abordas algunas de las dimensiones
principales de ese proceso de mutacin y reconfiguracion extrac:
{ural vido por la Argentina en Tos 90, con una éptica que priv
legia el andlisis de fa sociologia politica. Su objetivo es descrbin,
cn la medida de lo posible, os contornos generales de la socie-
dad excluyente. Para dar cnenta de ello, hemos decid eividir
nuestro andlisis en tes partes, cada una de ellas compuesta
‘res capitulos En la primera parte, titulada "La gran mutacin”,
Iniciamos el recorrido presentando las diferentes dimensiones
del proceso de mutacién estructural, afin de instalarnos nego
enel terreno propio de la sociologia politica, saber, através del
anilsis del modelo de dominacion politica y sus avatares, as co-
no de la transformaciones en is figura de I cudadanfa, Aun-
que conscientes de que esta vias de entrada estin lejos de agotar
1 conjunto de mutaciones polticas que atraviesa la sociedad ar-
gentina de ls tkimas décadas, creemos que l andlisis propuesto
‘hos fait algunas de ls claves coneepiuales que nos servis
de guia para abordar y compronder los nieleos prablematicas
‘que componen la segunda ya tercera parte de este libro,
La segunda parte esté consagrada al estdio de “La nueva
‘configuracién social". Para ello, nos proponemos pasar revista al
proceso de dislocacin y transformacion de las diferentes clases
‘sociales, en un contexto que sefiaael pasa de la gran mutacin a
l.consolidacion de una sociedad excluyente. As, comenzaremos
‘cont un ansliss de las continuidades yrupturas de los sectores do-
minantes, para adentrarnos luego en la dinimica de fragments:
inde las clases medias, por titimo, avanzaremos en elrelato de
tos procesos cle pauperizacin y erritoraliacién de las cases po-
ppulares. Aqui, nuestro andliss apunta a deteetary poner de mani
fiesto la nueva dialéctica que se establece entre estructura y pri
ticas sociales, en un escenario marcado por un fuerte incremento
delasasimetrias econ6micas, sociales, clturalesy pol
En Ia tercera y sltima parte abordamos el estudio de Ia ac-
‘Gi colectiva y sus diferentes inflexiones. Sin pretender exhaus-
tividad, nuestro propésito apunta a dar cuenta, con la ayuda de
algunos casos emblemsticos, de las formas de resistencia pro-
piss del perfodo, en las cuales se alternan y entremezclan viejos
‘nuevos actores sociales, asi como nuevos escenariosy deren
{es escalas de la conflictividad emergente, En fin, en un marco.
por demas complejo y atravesado por diferentes modalidades
‘de accidn colectiva, nos proponemos aprehencler Ios sentidos y
formas que adapta la resistencia a un modelo de excusiin, lee
da no sélo como una mera respuesta reactiva, sino también co-
‘mo una apuiesta politica de creacién ele nuevos lazos sociales. En
ste sentido, nuestra rellexién busca emplazarse en na pers
pectiva que sefiala a doble dinmica yvitalidad de lo social, s3-
ber, Ia complejadialécrica que es posible establecer entre Eases y
procesos de descomposicin y de recomposiién social
2
Antes de iniciar nuestro reeorrido, querriamos realizar al
‘gunos comentarios sobre el carictery sentido de este libro. En
Primer lugar, deseamos dejar constancia de que en él se sintet-
‘ay reclabora gran parte de las investigaciones que hemos ve-
rnido desarrollando en los tilimos diez ais de nuestra carrera
académica, en el marco de la Universidad Nacional de General
Sarmiento,
Para comenzar, esta reelaboracién contempla una serie de in-
vestgaciones realizadas entre 1995 y 1997 las cuales nos permitie-
ron dedicarnos a esa recurventetarca de la sociologta argentina
‘de los iltmos sesentaafios que consste en interpretar una y otra
ver las transformaciones ysgnificaciones del peronismo, Esta pri
zeta investigacién sobre la Argentina de los 90, realizada ju
famente con Danilo Martuccelh, apuntaba a dar cuenta de bis
‘mutaciones de la vida politic yc] deseentramiento de las imige-
nies del peronisio en la memoria colectiva, mediante el estudio
pormerorizado de las subjetividades de los actores sociales (mil
fantes politicos, mundo sindieal, subjetvidades populares). Poco
despues, dicha investigacin nos lev6 a profundizar la lectura de
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Cuota 1 10/07/2023 $ 2.396,97 Cuota 2 09/08/2023 $ 2.396,97Document1 pageCuota 1 10/07/2023 $ 2.396,97 Cuota 2 09/08/2023 $ 2.396,97virginia llinasNo ratings yet
- Vendo Mi BibliotecaDocument21 pagesVendo Mi Bibliotecavirginia llinasNo ratings yet
- LLinas - Figueroa - Salud Mental y Pandemia Covid 19Document10 pagesLLinas - Figueroa - Salud Mental y Pandemia Covid 19virginia llinasNo ratings yet
- Trial Analista JR de Marketing Digital EspanolDocument3 pagesTrial Analista JR de Marketing Digital Espanolvirginia llinasNo ratings yet
- Factura 5155716 2023 03Document1 pageFactura 5155716 2023 03virginia llinasNo ratings yet
- Clínica Del Sujeto: Reformulada y Ampliada.Document16 pagesClínica Del Sujeto: Reformulada y Ampliada.virginia llinasNo ratings yet
- Wa0029Document7 pagesWa0029virginia llinasNo ratings yet
- TP Final Seminario Subj y Det. ColectivosDocument12 pagesTP Final Seminario Subj y Det. Colectivosvirginia llinasNo ratings yet
- Programa Seminario de Diseño de Tesina - 2020 - Segundo - CuatrimestreDocument14 pagesPrograma Seminario de Diseño de Tesina - 2020 - Segundo - Cuatrimestrevirginia llinasNo ratings yet
- PADUA JORGE 1969 Tecnicas de Investigacion Aplicadas A Las Ciencias Sociales Capitulo 3 I LA ORGANIZACION DE UN SURVEYDocument31 pagesPADUA JORGE 1969 Tecnicas de Investigacion Aplicadas A Las Ciencias Sociales Capitulo 3 I LA ORGANIZACION DE UN SURVEYvirginia llinasNo ratings yet
- DOWNES, David y ROCK, Paul Sociología de La Desviación Parte 1Document17 pagesDOWNES, David y ROCK, Paul Sociología de La Desviación Parte 1virginia llinasNo ratings yet
- Berlinguer Giovanni - La EnfermedadDocument48 pagesBerlinguer Giovanni - La EnfermedadPablo PafundiNo ratings yet
- ProgramaDocument10 pagesProgramavirginia llinasNo ratings yet
- 6 PaginasDocument6 pages6 Paginasvirginia llinasNo ratings yet
- 16 GrassiDocument24 pages16 Grassivirginia llinasNo ratings yet