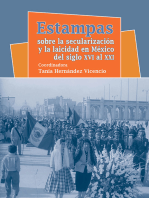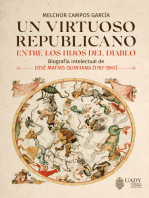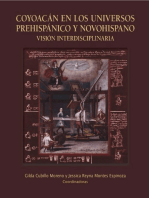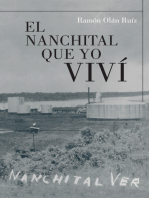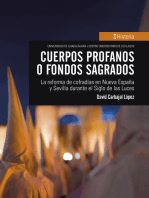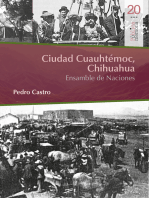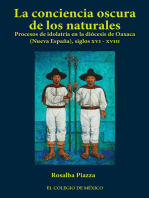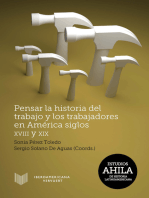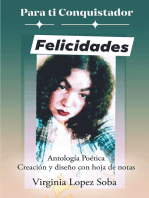Professional Documents
Culture Documents
El Giro Historiográfico. Alfonso Mendiola PDF
El Giro Historiográfico. Alfonso Mendiola PDF
Uploaded by
Ileana Muñoz0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views15 pagesOriginal Title
El giro historiográfico. Alfonso Mendiola..pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views15 pagesEl Giro Historiográfico. Alfonso Mendiola PDF
El Giro Historiográfico. Alfonso Mendiola PDF
Uploaded by
Ileana MuñozCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 15
180 / Luis Gerardo Morales Moreno
su propio lugar en el mundo de
las representaci ‘os cambios en la memoria mu-
seograicasuclen smo los de cualquier estructura
‘mental. Y aunque nuestras condiciones de visibilidad se han am-
pliado con las tecnolagias electrénicas, seguimos teniendo s6lo
dos ojos. 3p
contexto histérico y, por lo tant
fsbo 9 bmp
El giro historiografico:
Ia observacién de observaciones
del pasado”
‘Alfonso Mendiola
Departamento de Historia / UA
eS
2Dbndeha quedado pues el observador? gEl narrador? (Fl
poeta en un mundo ya repartido? 2El que describe? El que
‘emplea la distincién para diferenciar y designar algo? Aquel
al que se podria preguntar: spor qué asi, por qué no de
‘otra manera?
Niklas Luhmann,
EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA,
El titulo del articulo glosa una proposicién que hace Michael
Baxandal historiador de la pintura, para explicar el tipo de proble-
‘mas sobre los cuales trabaja. La cita de Baxandall es la siguiente:
“Nosotros no explicamos cuadros; éxplicamos observaciones 50-
bre cuadros —o, mas bien, explicamos cuadros sélo en la medida
‘en que los hemos considerado alla luz de algtin tipo de descripcién
‘oespecificacién verbal”. Deinmediato hay dos términos que asom-
bran de la caracterizacién que hace Baxandall de sus investigacio-
{El presente ensayo forma pact del proyecto de investigacin, “El impacto de la
‘ultra deo historia de Mésico, sighs VIX Una aproximacidn des
financiado pore Consejo Nacional de Cienciay Tecnologia
182 / Alfonso Mendiola
nes: uno es el de obseroncion,y el otro el de descripciéin, pues el lector
dde su ensayo esperaria que él, en tanto que historiador dela pintu-
1a, afirmara que su objeto de investigacién son los cuadros, y no
lag ebservaciones o descripciones que se hacen de ellos. Ahora bien,
si por descripcién entendemos aquellas observaciones que que-
sen textos, podemos concluir que nuestro historia~
que estudia son comunicaciones sobre
los cuadros, y no, como ingenuamente pensariamos, alos cuadros
iomos. Segiin Baxandall, no seria posible hablar directa-
3s, habria que pasar
snguajes historicos que
temas social
jddad que mantenemos con las téenicas
jpresién y los contenidos expresivos de la pintura del
trocento, y en particular con el simbolismo cristiano cuya cons-
‘oculta profundas variaciones reales a lo largo del
dala distancia entre los esquemas de
Bourdieu resalta que la intencién de Baxandall es la de mos-
Ja distancia temporal
16s que hi
1 toda confusién, que “miradas” no comunicadas, de una u
tra manera, no pasan a formar parte del mundo social, pues se
‘quedarfan en el interior del individuo que las vive. Por lo que, al
612. Es importante ds
105, pp bi? Es importante destacar, para isis
na itulo donde habla Bourdieu de Baxandall
a
El gio historiognfico: a obseroacin de obseroaciones del pasado 183
referirnos a “miradas” no estamos pensando en su existencia psf-
quica, sino en su existencia social, esto es, en comunicaciones que
expresan experiencias individuales. Dicho de otra manera, la so-
iedad mira a través de comunicaciones.
Bl objetivo de este ensayo consiste en aceptar el reto que nos
lanza Baxandall al reintroducir al observador en la explicacién de
Jos cuadros, Pero nosotros reformulamos la pregunta de Baxan-
dall, primero, de una manera general, para después referirla al que-
hacer especifico del historiador: gcémo reintroducir al observador
ennuestras explicaciones de la realidad, cuando lo que hizo la cien-
cia del siglo XIX fue ocultarlo? Y para nuestro ensayo: ge6mo rein-
troducir al observador en la explicacién que hace el historiador
del pasado?
Aladaptar el reto de Baxandall a la comunidad cientifica de
Jos historiadores obtenemos lo siguiente: nosotros no explicamos
el pasado; explicamos observaciones sobre el pasado —o, masbien,
explicamos el pasado s610 en la medida en que lo hemos conside-
rado a la luz de algiin tipo de descripcién o especificacién verbal
Como se puede ver, este nuevo enfoque de la escritura de la histo-
ria s6lo es comprensible desde una postura reflerioa, pues exige
que el investigador se pregunte por qué dice lo que dice del pasa-
do, y deje de creer que el pasado se expresa sin su intervencién.
Niklas Luhmann, al explicar las descripciones con las que se ca-
racterizaa la modernidad, afirma lo siguiente: “El narrador apare-
ceen lo quenarra. Es observable como observador. Se constituye a
simismo en su propio campo —y por ello forzosamente e
de la contingencia, es decir, mirando hacia otras posit
fen tanto que es observada.> Por medio de este postulado se
destaca, en la actualidad, que no existe una realidad independien-
te de la observacién que se hace de:
ensi, ya que una realidad.
‘Niklas Lubmann, Obsereuciones dela moderidad.Racinalidad y contingencia lt
aad madera, t Carls Fortea Gl, Barcelona, Paidée, 1957, p70.
® Para profundizar en la epistemologia constructivista se pucde ler la siguiente
bra: Paul Watlawicket, ta, t Nelda M. de Machan, Ingeborg
S.de Luque y Aliredo Baez, Barcelona, Gedisa, 199,
4184 / Alfonso Mendiola
‘misma, sin la necesidad de un obseroador. Siempre que se describe
Jo real (una pintura o el pasado) en la sociedad actual, es en fun-
‘in de un observador. Por ello, las epistemologias constructivistas
que parten de la observacion de la operacién de observar resultan
apropiadas para explicar este cambio en la concepcién de lo real
en la modernidad,
{Por qué en la sociedad moderna la reflexién se vuelve nece-
saria para hablar de la realidad? Por qué la realidad nose impone
como una realidad tinica e igual para todos? {Por qué la teorla de
Ja verdad como correspondencia ha sido sustituida por la teoria
dela verdad como discurso? Una de las explicaciones sociol6gicas
de esta pérdida de referencia inmediata de lo real se encuentra en
Ja transformacién de la estructura de la sociedad moderna, pues se
ppas6 de una estructura diferenciada de manera estratificada (el lla-
mado Antiguo Régimen) a otra diferenciada funcionalmente (la
sociedad moderna). Veamos dos maneras en las que se expresa
este cambio social. Primero, la modernidad, a diferencia del Anti-
guo Régimen,es una sociedad policontextual y no monocontextual.
Esto se percibe en el paso que se dio de una sociedad jerérquica, en
Ja que la aristocracia cumplia la funcion de vértice y de centro, y
en la cual ella era el nico estrato social que tenfa el derecho (legi-
iad) de decir lo que la realidad era, a una sociedad hetersrquica,
‘que ya no hay ni centro ni cabeza, por lo que nadie tiene la
‘dad (por su origen o lugar social) para creer que la realidad
es, tinica y exclusivamente, lo que ella percibe.
La disolucién de ese orden [el jerérquico} comienza quizé ya en el
nominalismo de a Baja Edad Media, y en todo caso en el siglo XVI.
iente complejidad estructural de la sociedad condujo,con las
ones sobre su consistencia agudizadas por la impr
‘a guerras por la verdad o incl
Segundo, de lo anterior se deriva que la realidad ya no pro-
duce consensos, sino disensos; esto significa que en la sociedad
moderna aquello de lo que se habla (lo real) ya no es concebido
como algo comiin, sino como algo que se puede ver desde distin-
* Lumann, Obseroacions dela madera. op-cit, p52
El gio historiogrfco: a obseroacion de obseroaciones del pasado / 185
tos puntos de vista, Y este disenso, propio de la modernidad, pro-
‘voca que la tinica manera en que se puede continuar el diélogo sea
se puede ver, en
de consistencia, pues permite que existan opiniones distintas acer-
cade ella. Por esto, la sociedad moderna s6lo puede reproducirse,
siy s6lo sise toma la area de reconstruir los contextos de emisi6n,
pues la realidad no se impone como criterio absoluto para
nar las divergencias.
El verdadero problema de la comprensién —escribe Gadamer—
aparece cuando en el esfuerzo por comprender un contenidose plan-
tea la pregunta reflexiva de cémo ha llegado el otto a su opinisn.
Pues es evidente que un planteamiento como éste anuncia una for-
rma de alienidad muy distinta, y significa en dltimo extremo la re-
rnuncia a un sentido compartido?
En la cita anterior, Gadamer explica el nacimiento de la ra-
z6n hermenéutica en la obra de Schieiermacher, mostréndonos
cémo, en la modernidad, ya no existe la posibilidad de compren-
der a los interlocutores baséndonos en el contenido de lo que se
habla (elreferente oo real), sino que esnecesario pasar por el quién
del que habla para comprender lo que dice. Dicho de otro modo,
en la modernidad, ya que existen diferentes —y en ocasiones con-
tradictorias— descripciones de la realidad, se vuelve indispensa-
ble pasar por el que habla para acceder alo real. La consigna que se
deriva de lo anterior, y que nosotros vemos en los trabajos de Ba-
xandall, es la siguiente: cuando hay diversas opiniones de un mis-
‘mo tema, observa al observador. Esta necesidad de observar al ob-
servador es la que se le plantea a la historiografia contemporénea.
Elargumento que desarrollaremos en este ensayo se compo-
ne de cinco apartados. En este primer apartado hemos visto c6mo
ena actualidad ya no es posible excluir al observador de la des-
cripcién de la realidad. En el segundo esbozaremos la construc-
cin de una epistemologia que recupere al observador en la des-
cripcién del objeto observado. Enel tercer punto mostraremos c6mo
el giro historiogréfico de los setenta surge como un esfuerzo por
7 Hans-Georg Gadamer, Verdad y méodo
tr Ana Agud Aparicio y Rafel de Agapito, Salamanca, Sige
cn lesa,
You might also like
- José Ignacio Árciga arzobispo de Michoacán.: Primera parte 1830-1878 y Relación de la visita ad liminaFrom EverandJosé Ignacio Árciga arzobispo de Michoacán.: Primera parte 1830-1878 y Relación de la visita ad liminaNo ratings yet
- Un caso criminal de oficio de la justicia eclesiásticaFrom EverandUn caso criminal de oficio de la justicia eclesiásticaNo ratings yet
- Petenera La Marchenera PDFDocument5 pagesPetenera La Marchenera PDFIleana MuñozNo ratings yet
- An Die EinsamkeitDocument3 pagesAn Die EinsamkeitIleana MuñozNo ratings yet
- Azulao Sheet PDFDocument5 pagesAzulao Sheet PDFIleana MuñozNo ratings yet
- Estampas sobre la secularización y la laicidad en México: Del siglo XVI al XXIFrom EverandEstampas sobre la secularización y la laicidad en México: Del siglo XVI al XXINo ratings yet
- Un virtuoso entre los hijos del diablo: Biografía intelectual de José Matías Quintana (1767-1841)From EverandUn virtuoso entre los hijos del diablo: Biografía intelectual de José Matías Quintana (1767-1841)No ratings yet
- Las desesperantes horas de ocio: Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900)From EverandLas desesperantes horas de ocio: Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900)No ratings yet
- Coyoacán en los universos prehispánico y novohispano: Visión interdisciplinariaFrom EverandCoyoacán en los universos prehispánico y novohispano: Visión interdisciplinariaNo ratings yet
- La ley de la calle.: Policía y sociedad en la Ciudad de México, 1860-1940From EverandLa ley de la calle.: Policía y sociedad en la Ciudad de México, 1860-1940No ratings yet
- Normativas para sanar el cuerpo y purificar el alma: Los sacramentos de la confesión y el matrimonio tras el Concilio de Trento y el Tercer Concilio Provincial MexicanoFrom EverandNormativas para sanar el cuerpo y purificar el alma: Los sacramentos de la confesión y el matrimonio tras el Concilio de Trento y el Tercer Concilio Provincial MexicanoNo ratings yet
- Los irredentos parias.: Los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán, 1911From EverandLos irredentos parias.: Los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán, 1911No ratings yet
- Tierra y sociedad: La apropiación del suelo en la región de Chalco durante los siglos XV-XIIFrom EverandTierra y sociedad: La apropiación del suelo en la región de Chalco durante los siglos XV-XIINo ratings yet
- Higiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXFrom EverandHigiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXNo ratings yet
- La fragilidad de las armas.: Reclutamiento, control y vida social en el ejército en la Ciudad de México durante la primera mitad del siglo XIXFrom EverandLa fragilidad de las armas.: Reclutamiento, control y vida social en el ejército en la Ciudad de México durante la primera mitad del siglo XIXNo ratings yet
- Sursum: La voz de una juventud católica. Análisis d elos contenidos publicados en un periodico laico de Hermosillo, 1942-1947From EverandSursum: La voz de una juventud católica. Análisis d elos contenidos publicados en un periodico laico de Hermosillo, 1942-1947No ratings yet
- El cactus y el olivo: Las relaciones de México y España en el siglo XXFrom EverandEl cactus y el olivo: Las relaciones de México y España en el siglo XXRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (1)
- Un crimen en Durango en el siglo XIX: Doña Nepomucena Alcalde y el terrible asesinato de su maridoFrom EverandUn crimen en Durango en el siglo XIX: Doña Nepomucena Alcalde y el terrible asesinato de su maridoNo ratings yet
- Después del Bicentenario: políticas de la conmemoración, temporalidad y nación: Colombia y México, 2010From EverandDespués del Bicentenario: políticas de la conmemoración, temporalidad y nación: Colombia y México, 2010No ratings yet
- Frente al hambre y al obús: Iglesia y feligresía en Totatiche y el cañón de Bolaños, 1876-1926From EverandFrente al hambre y al obús: Iglesia y feligresía en Totatiche y el cañón de Bolaños, 1876-1926No ratings yet
- Entre aulas, gabinete y campo: Robert H. Barlow en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 1940-1951From EverandEntre aulas, gabinete y campo: Robert H. Barlow en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 1940-1951No ratings yet
- Cuerpos profanos o fondos sagrados: La reforma de cofradías en Nueva España y Sevilla durante el Siglo de las LucesFrom EverandCuerpos profanos o fondos sagrados: La reforma de cofradías en Nueva España y Sevilla durante el Siglo de las LucesNo ratings yet
- Vida y muerte de un convento: Religiosos y sociedad en la Nueva GranadaFrom EverandVida y muerte de un convento: Religiosos y sociedad en la Nueva GranadaNo ratings yet
- Seglares en el claustro: Dichas y desdichas de mujeres novohispanasFrom EverandSeglares en el claustro: Dichas y desdichas de mujeres novohispanasNo ratings yet
- Ausentes del universo: Reflexiones sobre el pensamiento poítico hispanoamericano en la era de la reconstrucción nacional, 1821-1850From EverandAusentes del universo: Reflexiones sobre el pensamiento poítico hispanoamericano en la era de la reconstrucción nacional, 1821-1850No ratings yet
- Caleidoscopio de alternativas.: Estudios culturales desde la antropología y la historiaFrom EverandCaleidoscopio de alternativas.: Estudios culturales desde la antropología y la historiaNo ratings yet
- Santa Bárbara Rebelde: Historia oral de la insurgencia sindical en un pueblo minero, 1970-1990From EverandSanta Bárbara Rebelde: Historia oral de la insurgencia sindical en un pueblo minero, 1970-1990No ratings yet
- Identidad y autoridad en la compañía de Jesús en México (1816-1929)From EverandIdentidad y autoridad en la compañía de Jesús en México (1816-1929)No ratings yet
- Las formas y las no-formas discursivas: Una aproximación a la historia de la identidad de los impresosFrom EverandLas formas y las no-formas discursivas: Una aproximación a la historia de la identidad de los impresosNo ratings yet
- El costo de la libertad: De San Lorenzo Cerralvo a Yanga, una historia de largo alientoFrom EverandEl costo de la libertad: De San Lorenzo Cerralvo a Yanga, una historia de largo alientoNo ratings yet
- Señoríos Mixtecos: Su dimensión histórica, geográfica y territorialFrom EverandSeñoríos Mixtecos: Su dimensión histórica, geográfica y territorialNo ratings yet
- La conciencia oscura de los naturales.: Procesos de idolatría en la diócesis de Oaxaca (Nueva España), siglos XVI-XVIIIFrom EverandLa conciencia oscura de los naturales.: Procesos de idolatría en la diócesis de Oaxaca (Nueva España), siglos XVI-XVIIIRating: 3 out of 5 stars3/5 (1)
- El Reclutamiento de negros esclavos durante las Guerras de Independencia de Colombia 1810- 1825.From EverandEl Reclutamiento de negros esclavos durante las Guerras de Independencia de Colombia 1810- 1825.No ratings yet
- Yo, Don Hernando Cortés: Reflexiones en torno a la escritura cortesianaFrom EverandYo, Don Hernando Cortés: Reflexiones en torno a la escritura cortesianaNo ratings yet
- La configuración de la imagen de la Monarquía Católica: el Ceremonial de la Capilla Real de Manuel RibeiroFrom EverandLa configuración de la imagen de la Monarquía Católica: el Ceremonial de la Capilla Real de Manuel RibeiroNo ratings yet
- Pensar la historia del trabajo y los trabajadores en América, siglos XVIII y XIXFrom EverandPensar la historia del trabajo y los trabajadores en América, siglos XVIII y XIXNo ratings yet
- Cohesión social y transformaciones identitarias en la Edad MediaFrom EverandCohesión social y transformaciones identitarias en la Edad MediaNo ratings yet
- La historia en la escuela: Transformaciones de la enseñanza en el nivel secundarioFrom EverandLa historia en la escuela: Transformaciones de la enseñanza en el nivel secundarioNo ratings yet
- Barbarie: Periódicos y lectores durante la guerra de castas de YucatánFrom EverandBarbarie: Periódicos y lectores durante la guerra de castas de YucatánNo ratings yet
- Caminatas por la ciudad: Historias y escrituras por las callesFrom EverandCaminatas por la ciudad: Historias y escrituras por las callesNo ratings yet
- Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984)From EverandJuan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984)No ratings yet
- El lenguaje político de la república: Aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión pública en la América española, 1767-1830From EverandEl lenguaje político de la república: Aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión pública en la América española, 1767-1830No ratings yet
- Alimentación e identidades en el nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVIIFrom EverandAlimentación e identidades en el nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVIINo ratings yet
- La política: júbilo y esperanza: Correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Luis H. Álvarez, 1956-1970From EverandLa política: júbilo y esperanza: Correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Luis H. Álvarez, 1956-1970No ratings yet
- La desamortización civil desde perspectivas pluralesFrom EverandLa desamortización civil desde perspectivas pluralesNo ratings yet
- Las derechas iberoamericanas: Desde el final de la primera guerra hasta la gran depresiónFrom EverandLas derechas iberoamericanas: Desde el final de la primera guerra hasta la gran depresiónNo ratings yet
- El Manchón-La Albarradita: Una mirada cultural de los pueblos prehispánicos del Valle de ColimaFrom EverandEl Manchón-La Albarradita: Una mirada cultural de los pueblos prehispánicos del Valle de ColimaNo ratings yet
- Espacios, climas y aventuras: El Galeón de Filipinas y la fragata de las Marianas en el Pacífico occidental (1680-1700)From EverandEspacios, climas y aventuras: El Galeón de Filipinas y la fragata de las Marianas en el Pacífico occidental (1680-1700)No ratings yet
- Una historia sepultada: México, la imposición de su nombreFrom EverandUna historia sepultada: México, la imposición de su nombreNo ratings yet
- Convivencia y utopía: El gobierno indio y español de la "ciudad de Mechuacan" 1521-1580From EverandConvivencia y utopía: El gobierno indio y español de la "ciudad de Mechuacan" 1521-1580No ratings yet
- Empresarios, crédito y especulación en el México independiente (1821-1872)From EverandEmpresarios, crédito y especulación en el México independiente (1821-1872)No ratings yet
- Pata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasFrom EverandPata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasNo ratings yet
- Amour, Lance Tes Traits - RameauDocument4 pagesAmour, Lance Tes Traits - RameauIleana MuñozNo ratings yet
- Singe Seele - HandelDocument4 pagesSinge Seele - HandelIleana MuñozNo ratings yet
- Reseña El Segundo SexoDocument2 pagesReseña El Segundo SexoIleana MuñozNo ratings yet
- Oh Fair CedariaDocument5 pagesOh Fair CedariaIleana MuñozNo ratings yet
- O Solitude PDFDocument3 pagesO Solitude PDFIleana MuñozNo ratings yet
- Monteverdi Lasciatemi Morire BkVIDocument3 pagesMonteverdi Lasciatemi Morire BkVIIleana MuñozNo ratings yet
- Lasciatemi Morire-Antonio Il VersoDocument2 pagesLasciatemi Morire-Antonio Il VersoIleana MuñozNo ratings yet
- Mioben PDFDocument2 pagesMioben PDFAlessia RizzoNo ratings yet
- Et Incarnatus Est Mozart PDFDocument5 pagesEt Incarnatus Est Mozart PDFIleana MuñozNo ratings yet
- IMSLP331474-SIBLEY1802 24427 6d1f-39087011209345score PDFDocument6 pagesIMSLP331474-SIBLEY1802 24427 6d1f-39087011209345score PDFAlexandra MgzNo ratings yet