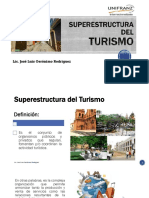Professional Documents
Culture Documents
Politicaturistica PDF
Politicaturistica PDF
Uploaded by
Jose Luis Geronimo Rodriguez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views16 pagesOriginal Title
POLITICATURISTICA.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views16 pagesPoliticaturistica PDF
Politicaturistica PDF
Uploaded by
Jose Luis Geronimo RodriguezCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
Boletin de la AGE, N2 28 - 1989, page. 29:98
POLITICA TURISTICA Y TERRITORIO EN EL
ESCENARIO DE CAMBIO TURISTICO
Francisco Lépez Palomeque
Univesiad de Barcelona
RESUMEN
Este artfculo analiza el significado que adquiere Ja gestién piblica del turismo en el
marco general de globalizacién y desregulacién y en el escenario del nuevo paradigma turis-
tico. También describe la evolucién de la politica turistica en Espafia y constata las estrate-
gias en las distintas fases de evolucién del turismo. Los principios y los resultados de la
nueva politica turistica avalan la necesidad de intervenci6n de la Administracién Publica y
el renovado papel que desempefia el territorio, como componente del sistema turistico y
como variable de 1a politica turistica.
Palabras clave: globalizacién, desregulacién, administracién publica, politica turistica,
territorio, destino turistico, Espaiia.
ABSTRACT
Tourist policy and territory in the scenery of tourist change: considerations around the
spanish experience.
This paper analyses the meaning that acquires the tourism public management in the
common framework of globalization and deregulation and in scenery of the new tourist para-
digm, Also, it describes the evolution of the tourist policy in Spain and proves the strategies
in the several evolution phases of tourism. The principles and the results of the new tourist
policy confirm the necesity of public administration intervention and the restored role that
plays the territory, as a component of the tourist system and as a factor of the tourist policy.
Key words: globalization, deregulation, public administration, tourist policy, territory,
tourist destination, Spain.
23
La evolucién del turismo en Ia titima década, tanto a escala mundial como en el émbito
espafiol, ha mostrado unos rasgos especificos que se interpretan como indicios y evidencias
de un cambio en el turismo, de una nueva fase en la historia de este importante fendmeno
social. Sin pretender dogmatizar sobre el alcance real del cambio y su generalizaci6n (la
hipétesis de «Cambio» en singular y maytiscula), si se puede afirmar que las tendencias de
la demanda y de la oferta turisticas se materializan en nuevas realidades de naturaleza eco-
némica y territorial, asf como en nuevas pauitas de comportamiento de los turistas (la hipé-
tesis de la sucesién de «cambios», en plural y miniscula). Se configura, pues, un nuevo
escenario, en clara relacién causa/efecto con los nuevos procesos de produccién/consumo
turisticos y con el nuevo contexto econémico general. La evolucién reciente del turismo no
puede interpretarse al margen del marco general de revolucién de fas comunicaciones, de
Ia globalizaci6n econémica y de la desregulacién que se proyectan sobre todos los ambitos
de nuestra sociedad en el cambio de siglo. De hecho, la globalizaci6n y desregulacién afec-
tan de muchas y diferentes maneras —se habla incluso del vértigo del cambio (Quesada, E.
1999)— a cada uno de los diversos componentes del sistema turistico: por ejemplo, a los
transportes y telecomunicaciones, a los servicios en destino, a los servicios de intermedia
cin, a la configuracién y percepcién de los destinos y también, obviamente, al papel de los
distintos agentes que intervienen en el sistema turfstico, entre ellos la administracién
pablica.
Ante esta nueva situacién —que se conceptualiza como nuevo paradigma turistico—
cabe preguntarse gcudl es el nuevo significado de los diversos componentes del sistema
turfstico? 0, por ejemplo, gcusl es ahora y cudl seré en adelante el protagonismo de los dis-
tintos agentes que inlervienen en é1? En particular, desde la geografia estos interrogantes se
pueden concretar en preguntas como: ;qué papel desempefia el territorio en el nuevo para-
digma turfstico?, jcudl es la nueva orientacién de la gestién turistica del territorio? o chan
cambiado los objetivos y medios de la intervencién de la administracién piblica en el sector
turistico?
En las paginas que siguen se abordan estos temas aportando reflexiones y resultados de
un trabajo de investigacién més amplio en tomo a los cambios en la gesti6n piiblica y terri-
torial del turismo (Lépez Palomeque, F., 1998; 1999 y 2000). En esta ocasién, la exposicién
de los datos y el desarrollo de los argumentos responden, principalmente, a dos hipotesis en
tomo a la experiencia espafiola: 1) en el nuevo escenario econdmico y politico, de globali-
zacién y dominio de la desregulaci6n, se constata tanto la vigencia como la necesidad actual
y futura de la gestién piiblica del turismo y, particularmente, en la esfera de la gesti6n turis-
tica del territorio; y 2) en el nuevo escenario de cambio turistico, el territorio mantiene su
significado en los procesos de produccién/consumo turfsticos, e incluso en determinadas
situaciones adquiere un papel mas relevante.
1. EL PAPEL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL NUEVO MARCO DE GLOBALIZACION
Y DESREGULACION
En cada momento histérico se ha llevado a cabo una politica territorial de acuerdo con el
marco general de la economia y del contexto politico intemo de cada pais. En la evoluci6n
de los sistemas econémico y politico en Europa occidental se observa, de manera simplifi-
cada, 1a sucesi6n de periodos de proteccionismo y periodos de liberalismo hasta llegar, al
24
final del siglo XX y principios del XI, a una situaci6n de globalizacin econémica y de
desregulacién. El cambio de paradigma productivo y la implantacién de un nuevo orden eco-
némico han configurado un nuevo escenario en el que se observa un cambio en la escala y
‘en las pautas de la localizacién productiva y, también, la pervivencia de los desequilibrios
territoriales y de la desigualdad social, e incluso se detectan nuevas marginalidades territo-
riales y tipos de exclusi6n social, que se manifiestan en distintas formas y escalas. Por otra
parte, este nuevo marco general parece asignar al Estado, a las administraciones piiblicas,
nuevas funciones y nuevo protagonismo.
En la «nueva economia», cuyo paradigma se fundamenta en la globalizacién y la desre-
gulacién, se observa a priori una menor implicacién de 1a administracién paiblica en el sis-
tema productivo y territorial —como agente directo y como agente regulador— y, por otra
parte, un menor peso de lo politico en las decisiones econémicas, hecho que se manifiesta
cen multiples dmbitos, y que no es compartido 0 deseado por todos los agentes sociales, eco-
ndmicos y politicos. Esta situacién, que ha sido definida como «disminucién del Estado», en
contraste con el escenario tradicional, afecta hipotéticamente a la voluntad y capacidad de
intervenci6n de la administraci6n publica en el sistema productivo, a ta dimensién territorial
de sus actuaciones y a la interrelacién entre el sector piiblico y el sector privado. En la lite-
ratura socioeconémica y en el lenguaje comiin de los mass media son muy habituales expre-
siones como «lo econémico prima sobre lo politico», «el mercado lo resuelve todo» o, entre
otras, «cada vez. ha de haber menos Estado», que son un claro reflejo del énfasis y dominio
de los principios de desregulacién, privatizacién y liberalizacién (Estefania, J., 1996). En
definitiva, se diagnostica que el proceso de desregulacién amenaza el equilibrio entre el
Estado, la economia y la sociedad. Tal como avanza ta mundializaci6n las instituciones tra-
dicionales se estén quedando desfasadas y por ello los gobiemos tendran la necesidad de
reaccionar a la globalizacién, En cuanto al significado de la geografia, la mundializacién no
implica un «fin de la geografian, sino todo lo contrario: los lugares conservan toda su impor-
tancia, aunque cambie de valor y de talante (Dolfus, O., 1999), con la pervivencia de la dis-
tancia y del emplazamiento, asf como la importancia de lo local frente al proceso de
globalizacién.
Hoy, en Ia «era de la flexibilidad», se puede afirmar que Europa —la Unién Europea—,
est pasando por una etapa en la que ha disminuido el peso de Ia politica en las decisiones
econdmicas. En este nuevo contexto surgen nuevos enfoques e instrumentos en las politicas
econémica y territorial, en general, y en la politica turfstica, en particular. Concretamente, en
las recientes actuaciones de politica regional, ya sea a través de programas globales o bien
de planes sectoriales turisticos, se ha constatado una progresiva sustitucién o complementa-
ccidn de los principios inspiradores de la politica y de la planificacién tradicionales, por otros
principios de actuacién basados en lo coyuntural y estratégico, y orientados bisicamente a la
El turismo es una actividad a la que la Unién Europea, en su ambito legislativo, le ha
cempezado a dedicar atencién de forma global y «explicitay desde hace relativamente poco
tiempo. Inicialmente el acercamiento al sector se hizo de manera inditecta, a través de las
‘medidas tomadas en el seno de otras politicas comunitarias (tréfico internacional y aspectos
fiscales, transportes, politica regional, politica agricola y medio ambiente, entre otras), pre-
cisamente por ser una actividad de sintesis de numerosas otras y verse afectado por todas
ellas (Valdés, L., 1996). Sin duda, es el cardcter pluridisciplinar y transversal del turismo, y
25
su complementariedad con los diferentes sectores de actividad, lo que explica que sean
‘muchas las politicas que tengan que ver con el turismo. El marco legal de la politica turis-
tica comunitaria esta practicamente por hacer, y en cuanto a las «otras politicas comunita-
rias» (no turisticus), con incidencia en el turismo, el balance es desigual. Como conclusién
iltima interesa remarcar que en la evolucisn de las politicas sefialadas —que obviamente se
manitiestan en tiltima instancia a escala estatal y regional, es decir en nuestro caso de Espatia
y de sus Comunidades Auténomas —CC.AA.— se observa grosso modo una desintensifica-
‘ign de las mismas a través al menos de cuatro vias: la restriccién presupuestaria en térmi-
‘nos absolutos o relativos; la eliminacién de determinados programas; la introduccién del
requisito de la cofinanciacién entre organismos piblicos (diversos niveles y/o ambitos terti-
toriales) y entre el sector pablico y el sector privado; la sustitucién de Iineas y programas de
actuacién estructurales por planes abiertos, estratégicos y coyunturales,
2, EL ALCANCE DE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA DEMANDA Y OFERTA TURISTICAS Y
LA GESTION PUBLICA DEL TURISMO
En [a historia del turismo se distinguen fases diferenciadas, y tanto la periodizacién pre-
cisa de a evolucién del fenémeno como la terminologia utilizada se definen segtin la apro-
‘ximaciGn disciplinar y el enfoque analitico que se pretenda en cada caso. Fayos-Solé (1996)
identifica tres etapas en la evolucién del turismo: la etapa o fase de produccidn artesana, la
fase fordiana y ta fase posfordiana. La primera, iniciada en el XIX y finalizada en los afios
50 del siglo XX, se caracterizaba por ser intensiva en mano de obra, con utilizacién de téc-
nicas y orientada a una produccién limitada y mercados reducidos. En la etapa o fase for-
diana, que se considera acabada en los afios 80, el paradigma es la elaboracién y consumo
de productos estandarizados al menor coste posible, orientados hacia mercados muy amplios
con escasa segmentaci6n,
Tras sucesivas fases turisticas y en el contexto de globalizacién y desregulacién, desde
finales de los ochenta estamos asistiendo a la configuracién de una nueva era del turismo,
proceso que se ha acentuado en los tiltimos afios. No hay duda de que el sector turistico se
‘encuentra en un periodo de cambio donde, por un lado, se estén diversificando las moti
vaciones y, por otro lado, crece la preocupacién por los impactos sociales, econémicos y
medioambientales. Se pasa de la industria del turismo fordista al ocio de produccién fle-
xible (Marchena, M., 1994, 86). Son, como sefiala Prats (1999, 3), la sociedad en general
y los propios turistas en particular los que se han convertido ya en los principales agentes
de un cambio imparable hacia el futuro, en el inicio del nuevo paradigma turfstico, con
nuevos piiblicos y audiencias de ocio (Goytia, A., 1999, 22). El advenimiento de una
nueva fase del turismo se asocia a la crisis 0 agotamiento del paradigma fordista, si bien
‘no como tinico factor. En este sentido conviene matizar los argumentos absolutos en esta
irecciGn, El creciente rechazo a la uniformidad, a la estandarizacién, da lugar a dos res-
puestas aparentemente contradictorias: por un lado parece configurarse una demanda turis-
tica que apela la autenticidad geogréfica del destino turfstico, la geograffa de los lugares;
y, sin embargo, por otro lado se da una frecuentacién turistica de destinos «artificiales»,
con la reproducci6n de geografias lejanas («el no-lugar», 0 creacién de escenarios «a-espa-
ciales») (Donaire, J.A., 1994, 185). En realidad, las formas de produccién/consumo de la
fase post-fordista coexisten con las propias de la fase de producci6n fordista, que es domi-
26
nante: a saber, por un lado la industria fordista sigue movilizando la mayor cuota de mer-
cado en productos convencionales, mientras que, por otro lado, la movilidad mayor en el
consumo de tiempo de ocio individualiza los desplazamientos turisticos con productos
més a la carta (Marchena, M., 1994, 87)
La nueva naturaleza del ocio y su papel en la nueva sociedad de la informacién o del
conocimiento aparecen determinados por los fenémenos que caracterizan la nueva socie-
dad y que han de entenderse como los factores del nuevo paradigma del ocio, y de una de
sus manifestaciones: el turismo. Entre dichos factores destacan tres: uno de cardcter eco-
némico, la practica anulacién de los costes unitarios; otro de cardcter tecnol6gico, la digi-
talizacién y el tercero de cardcter politico, la liberalizaci6n. Y entre las consecuencias
derivadas de estos fenémenos cabe mencionar, en relaci6n con el tema que nos ocupa, la
sustitucién del consumo material por inmaterial, la reduccién del tiempo de trabajo nece-
sario para el crecimiento y la concentracién de poder en el sector de la comunicacién
(Majé, J.. 1999, 21).
El turismo, como fenémeno de naturaleza diversa y estructura compleja, presenta diver-
sas singularidades, tal como sefialan Ant6n y Vera (1997, 7), que en buena parte se explican
ppor el papel que en este fendmeno desempeiia el «espacio geogrifico», entendido en su acep-
cién genérica o bien en sus acepciones derivadas (territorio, entomo, medioambiente).
Dichas especificidades se manifiestan de manera més nitida en los procesos de produc~
cién/consuno turfsticos propios de la fase actual —Ia fase postfordista—, en Ia que se evi-
dencia el valor que ha adquirido el espacio geogtifico en el nuevo escenario. Entre las
singularidades conviene seffalar que, a diferencia de otras actividades econdmicas, en el
turismo el propio espacio de destino juega un papel fundamental para todos y cada uno de
los agentes que intervienen en los procesos de produccién/consumo turisticos: los propieta-
rios de suelo; los promotores de espacio; los agentes del sector; los consumidores; los inter-
mediarios y, finalmente, la propia administraciGn.
Otro de los rasgos del cambio turistico o de la fase postfordista es que en los tiltimos afios
se opera cada vez mas con el concepto «producto turistico» como representativo de una rea-
lidad compleja y sustitutoria de conceptos anteriores més simples. Hoy se concibe el pro-
ducto turistico como una realidad integrada que capta 0 percibe la demanda turistica y que
1no se compone de un solo elemento, sino que comprende un conjunto de bienes, servicios y
‘entornos que perciben o utiliza el visitante durante su viaje y estancia en los destinos a los
que acude para satisfacer sus motivaciones de ocio y de vacaciones (Bosch, R., 1993). De lo
seflalado se desprende la importancia que tiene el espacio geogritico, que adems se acen-
tia en este nuevo escenario turfstico en el que el «producto» («productos agregados») se aso-
cia con el «destino», el «entorno», el «lugar» 0, en términos operatives, el «municipio
turistico»), En esta misma linea argumental se ha de mencionar que hasta hace poco las
repercusiones econémicas han centrado las preocupaciones sobre el turismo, pero los efec-
tos negativos de su incidencia medioambiental no se han hecho esperar tras la fase expan-
siva, a lo que se afiade el auge del paradigma ambiental entre los ciudadanos de las éreas
emisoras. Cristaliza de este modo una conciencia ambiental, tanto de la administracién como
entre el empresariado —al menos en determinados grupos— que considera que las estrate-
gias basadas en el crecimiento continuo de la oferta y la destrucciGn y despilfarro de los
recursos tiene hoy menos posibilidades de competir en el escenario intemacional del
turismo, hasta el extremo de que la competitividad de las éreas turisticas se basaré en la cali-
2
dad ambiental que éstas sean capaces de ofrecer (Vera, F., 1996). De hecho, la preocupacién
por el medioambiente ha llegado al sector turfstico con tal fuerza que el concepto «sosteni-
bilidad> ha sentado las bases de lo que seré el nuevo turismo, el cual exigiré cambios en la
mentalidad de empresarios y turistas.
El proceso de globalizacién ha conformado, pues, un nuevo escenario turfstico que se
interpreta como la fase postfordista del turismo, caracterizada por la produccién flexible del
ocio (Vera, F,, et al. 1997). Los rasgos del nuevo paradigma turistico son la globalizaci6n de
los mercados, Ia supersegmentacién de la demanda, las economfas de escala en las activida-
des turisticas, las nuevas tecnologias disponibles, la exigencia de sustentabilidad medioam-
biental y social de las iniciativas, el reto de la competitividad por la via de la calidad y la
eficiencia y, finalmente, la generalizacién espacial del turismo (Lépez Palomeque, 1997),
que abarca tanto una «intemacionalizacién» como una «interiorizacién» de la mirada turis-
tica (turistificacién del territorio), que ha dado como resultado una multiplicacién de los
«promotores turisticos» y una proliferacién formal y funcional de mercados de oferta, que
engloba también a los turismos de interior (Valenzuela, M. —coord—, 1997). Por otra parte,
el proceso de desregulacién presupone una perdida de protagonismo de la intervencién
publica en el sistema econdmico, que afectarfa al contenido de las polfticas turisticas y al
desarrollo de la actividad turistica.
Lo sefialado anteriormente permite argumentar que el nuevo escenario del turismo exige
nuevos objetivos y nuevas formas de gestién publica, una nueva politica turfstica; pero se
afirma, sin embargo, que en ningiin caso ello ha de suponer que el Estado deje de ser un
agente participante dado el singular significado del turismo (Fluvia, M. y Mena, X.M.,
1998). Entre las distintas razones se ha de subrayar que Ia mejora del entomo, a través de las
actuaciones de la administracién piblica a cualquier nivel —comunitario, estatal, regional 0
local—, deviene un factor clave de competitividad de las zonas turisticas; y ha de tenerse en
cuenta, por otra parte, que solo la administracién piblica concibe los «lugares y destinos
turisticos» como unidades de gestién y émbitos operativos de actuacién, hecho que permite
conseguir su competitividad a través de la calidad turfstica de esos territorios. En definitiva,
hablamos de razones que justifican la necesidad de una «nuevay politica turfstica, y que ésta
requiere de la actuacién conjunta y coordinada del sector privado, piblico y voluntariado que
facilite la consecucién de la competitividad a través de la calidad y de la eficiencia (Fayos-
Soli, E., 1996).
3. CAMBIOS EN LA POLITICA Y PLANIFICACION TURISTICAS
La configuraci6n de Espafia como destino turistico es el resultado de un proceso iniciado
hace varias décadas —50 aftos de turismo en Espafta—, en el que se suceden cambios del
papel de la administraci6n puiblica en el turismo. Para sistematizar y sintetizar las caracte-
risticas de la evolucién del turismo y de la politica turfstica en Espafia disponemos de exce-
lentes aportaciones, y por su significado es obligado referirnos a tres obras recientes con
enfoque retrospectivo: J. Vila Fradera (1997), F. Bay6n (1999) y C. Pellejero Martinez
(1999). En esta ocasién recurriremos principalmente, por su mayor proximidad al tema de
estudio, a los textos de Payos-Solé (1996), Bote y Marchena (1996) y Bote (1998) que ab
dan, respectivamente, la relacién entre evolucién de paradigmas turfsticos y politicas turfs
cas (con especial referencia a nuestro pafs) y Jas etapas de la politica turfstica en Espafia.
28
Bote y Marchena (1996) al analizar la evolucién de la politica turfstica de la administra-
cin general del Estado (o Administracién Central) seffalan la existencia de tres etapas dis-
tintas: de 1960 a 1973, caracterizada por imperar la planificacién indicative y el
intervencionismo contradictorio; de 1974 a 1982, inicio del proceso de liberalizacién y de
transferencias a las Comunidades Aut6nomas; y, la tercera etapa, de 1983 hasta nuestros
dias, que se caracteriza por el despliegue de una politica liberal y su posterior revisi6n. Para
Fayos-Solé (1996), la evolucién de la politica turistica contempla, en una simplificacién ana-
Iitica, tres referencias temporales, coincidentes grosso modo con las etapas indicadas ante-
riormente: la politica del desarrollismo, ta politica turtstica de visién veraniega y,
finalmente, la nueva politica turistica. Los objetivos de cada una de estas politicas han
variado, puesto que el contexto y la realidad turfstica también han sido distintos en cada fase.
La primera fase —politica de desarrollismo— se caractetiz6 por tener como objetivo el
ineremento del niimero de visitantes y la maximizacién del ingreso turfstico total con el fin
de contribuir al equilibrio de la balanza de pagos, mejorar los niveles de renta, crear empleo
y, en definitiva, conseguir el desarrollo econémico del pats receptor, es decir, Espaita. En
relacién la dimensi6n espacial y fisica de la politica turfstica de la primera etapa, Bote (1998)
se pregunta si comporté un desarrollo esponténeo o planificado, y concluye afirmando que
la politica de «laissez faire» y las contradicciones de la planificacién turistica de la época
explican los desequilibrios resultantes y la implantacién de un desarrollo turfstico paradéji-
camente mas esponténeo que planificado. Sin duda, para conocer y comprender el papel de
la administracién pablica en este sector durante esta etapa es obligada la Jectura de Ia obra
ya cldsica de Cals (1974), sobre turismo y politica turistica en Espaiia.
La situacién de crisis de los afios setenta y principios de los ochenta dio paso a una
segunda fase que propicié Ia aparicién de una politica turistica de vision veraniega. En esta
politica turfstica de segunda generaci6n se empiezan a comprender mejor los impactos socia-
les, econémicos y medioambientales de la actividad turistica y se emplean instrumentos
legislativos, econémicos y financieros en pos del objetivo redefinido de maximizacién de la
contribucién del turismo al bienestar de los residentes. Es en esta fase cuando adquiere
mucha mayor relevancia la politica turistica de producto, tanto en lo que se refiere a su
expansi6n cuantitativa, como ala ordenacién de los mismos (Fayos-Solé, E., 1996, 63). Esta
segunda época se contextualiza en hechos como la transicién politica espatiola y la crisis
‘econémica internacional y nacional, que afectaron a la demanda turfstica y que condujeron
al inicio del proceso de liberalizacién y de descentralizacién por causas ex6genas al propio
sistema turistico espafiol.
A mitad de los afios ochenta el advenimiento del nuevo paradigma turistico —fase post-
fordista, nuevo paradigma empresarial turistico,...— cambi6 el escenario y las reglas de
participacién de los agentes implicados, y obviamente también de a Administracién
Publica, cambio que se consolidé en los afios noventa. El objetivo de la tercera generacién
de Ia politica turistica se orienta, segtin Fayos-Solé, hacia la competitividad empresarial y
hacia la competitividad de todo el sistema turfstico del pais a través de la calidad en los ser-
vicios turfsticos y de la eficiencia en su producci6n. Los medios de la politica turistica han
cambiado y entre ellos cabe destacar la mejora del entorno y, en conjunto, el hecho que la
propia Administracién debe ser factor positivo de la competitividad dado el nuevo ro! que
ha de desempafiar en el nuevo escenario. En esta nueva politica turistica Ia gestién de la
calidad total y eficiencia de empresas y enclaves turisticos, en un entorno de mayor auste-
29
ridad financiera, exige en muchos casos una accién en partenariado de los sectores privado,
piblico y voluntariado para el desarrollo de los nuevos programas de politica turistica, La
implicacién del «sector voluntariado» constituye una de las novedades en el esquema de
agentes que intervienen en el proceso; y su participacién se observa a todas las escalas, pero
se manifiesta de manera més operativa e intensa a escala local. De hecho, la aceptacién de
Jos principios de sostenibilidad en et desarrollo turistico comporta la implicacién de la
sociedad local como uno de los vértices de la gestién del turismo sostenible (Donaire, J.A.,
1998),
El significado y la proximidad de lo sucedido en la tercera fase —a la que corresponden
Jos momentos actuales— aconsejan profundizar en sus caracteristicas y explicitar los hitos
mis destacados de la politica turistica y del propio organigrama de la Administracién Turis-
partir de 1982 comienza una nueva etapa en la politica turistica espafiola, la del
gobierno socialista (1982-1996), que se disefia en el contexto de cambio de paradigma turis-
tico y en la que se distinguen dos periodos. El primero, desde 1982 hasta finales de los
ochenta, que se podria calificar de neoliberal, se caracteriz6 por el repliegue del Estado y por
el deterioro comparativo de su participacién en los presupuestos generales del Estado (se
defiende desde Administracién Turistica Central que la mejor politica turistica es la que no
existe). El resultado final fue una politica turistica fraccionada por CC.AA., entidades loca-
les y otros departamentos ministeriales; una politica en la que intervienen muchos agentes y
no existen en la prictica mecanismos de coordinacién, concertacién y colaboracién. La etapa
neoliberal termina al final de los afios ochenta, precisamente cuando se generalizan los diag-
nésticos pesimistas sobre a situaci6n de la actividad turistica en Espafia, especialmente del
producto «sol y playa» (Bote, V., 1998).
Ineludiblemente 1a nueva «crisis del turismo» obliga a una reflexién en el seno de las
administraciones turisticas de las CC.AA —para el caso de Cataluiia véase Lépez Palome-
que (1998)— y en el seno de la administracién turistica del gobierno central, promovida por
la Secretaria General de Turismo, que da lugar a la redaccién en 1990 del Libro Blanco del
‘Turismo en Espaiia y posteriormente a la aprobacién en 1992 del Plan Marco de Competiti-
vvidad del Turismo en Espaia (Futures), que represents un primer paso para definir de nuevo
una estrategia turfstica nacional con la colaboracién entre el Estado y las CC.AA., después
de! «no entendimiento» anterior. Tras la politica neoliberal contradictoria de los afios ochenta
¥ como reaccién a la crisis mencionada, fue a partir de 1994 cuando tuvo lugar un cambio
del equipo dirigente en la administracién turistica del gobierno central con el que se realizan
una serie de cambios cualitativos que implican una auténtica revisién, dando paso a un
periodo diferenciado del anterior que llega hasta hoy dia.
Aunque a politica turistica desde 1994 no representa una ruptura en cuanto a los instru-
mentos fundamentales y los reducidos presupuestos, s{ incorpora cambios cualitativos
importantes con el fin de definir una estrategia turistica nacional, especifica de la Adminis-
tracién del Estado, y de establecer cauces estables para la coordinacién, colaboracién y coo-
peraciGn de todos los agentes que intervienen en la actividad turistica: la creacién de la
‘Comisién Interministerial de Turismo y del Consejo Promotor del Turismo y Ia convocato-
ria e impulso de la Conferencia Sectorial del Turismo. Por otra parte, interesa seflalar que el
gobierno conservador (Partido Popular) ha mantenido desde 1996, con algunas modificacio-
nes de matiz, estas formulas de cooperacién, No obstante, el cambio de partido politico en
el gobierno sf supuso una transformacién en el organigrama de la Administracién Pablica y,
30
evidentemente, hubo reformas orgdnicas en la AdministraciGn Turistica destacando, ademés,
su integracién en el Ministerio de Economia y Hacienda (Recorder de Casso, C., 1998).
En materia turistica la Administracién General del Estado se centra en la cooperacién con
las CC.AA., el apoyo al sector empresarial y la proyecciGn de Ia politica turistica espatiola
en el seno de la UniGn Europea (Gimeno, E., 1998, 169). La Politica Turistica se concibe
como una responsabilidad de la Direccién General de Turismo, con diversas funciones: y la
promocién turistica internacional se enmarca dentro del Organismo Auténomo denominado
Instituto de Turismo de Espafia (TURESPANA). Como hitos mas destacados de la politica
turistica de Administracién General del Estado, desde la concepcién de Espatia como pro-
ducto-destino, hay que sefialar el primer Plan Marco de Competitividad del Turismo Espa-
fol (1992-1995) més conocido como plan Futures y el segundo Plan Marco de
Competitividad del Turismo Espafiol (1996-1999), de los que ya se han publicado balances
y valoraciones de resultados, tanto por parte de la propia administracién publica como
cargo de investigadores del tema (Femandez, A., 1997). Ademés, cabe recordar la celebra-
i6n det LIL Congreso Nacional de Turismo (1997) y la presentaciGn el 14 de diciembre de
1999 del Plan Integral de Calidad del Turismo Espaiiol (PICTE) 2000-2006.
Desde la perspectiva territorial interesa referirse a los proyectos de planificacién y desa-
rrollo de destinos y, por ello, constatar que los instrumentos basicos de intervencién han sido
los planes de excelencia turistica y los planes de dinamizacién. El Programa de Planes de
Excelencia y Dinamizacién Turistica tiene su origen, pues, en el Plan Marco de Competiti-
vvidad de! Turismo Espafiol-Futures, que contemplaba un programa para la consecucién de la
excelencia turfstica en los destinos turisticos, mejorando su medio natural o urbano y sus
entornos. Posteriormente se sumé la figura del plan de dinamizacién para posibilitar la inter-
vencién no ya en destinos consolidados y con problemas de revitalizacién, sino también en
destinos potenciales (Fuentes Garcia, F., 1999, 551). Desde que se iniciaron, en 1993, los
planes han ido creciendo en nimero, legando hoy a un total de 43 planes de excelencia y
dinamizaci6n distribuidos por toda Espafia, ademas de los que estén en proyecto y pendiente
de aprobacién actual. En total son 31 planes de excelencia y 12 de dinamizacién,
El Plan Integral de Calidad del Turismo Espafiol (PICTE) 2000-2006, que sucede al Plan
Marco de Competitividad, ha sido consensuado tanto con las administraciones auton6micas
—en funcién de la distribucién competencial en materia de turismo— y las de dmbito local,
como con el sector privado. El PICTE comprende diez programas: 1) calidad de los destinos
turfsticos; 2) calidad en los productos turisticos; 3) calidad en sectores empresariales; 4)
formacién de calidad; 5) desarrollo e innovacién tecnolégica; 6) internacionalizacién de la
empresa turfstica; 7) cooperacién internacional; 8) informacién estadistica y andlisis econd-
mico; 9) promocién; y 10) apoyo a la comercializaci6n.
En el escenario de cambio turistico se postula una planificacién sostenible de los espa-
cios turisticos y, a su vez, que el desarrollo del turismo sostenible se ha de fundamentar en
la gestién eficaz de los recursos turisticos, que integre la capacidad de desarrollo econémico
con el respeto por los valores ambientales, sociales y culturales del territorio (Fraguell, R.M°.
et alt., 1999: 39), Y, lo que es més importante, si cabe, es que estos postulados se recogen en
los objetivos y programas de Ia politica turistica de los dltimos aflos. En este sentido, ade-
mis del contenido de los planes y programas indicados conviene constatar que para los res-
ponsables de la politica turistica de la administracién central, el medioambiente no
constituye un elemento colateral en el sector turistico, sino parte sustancial del producto y,
31
en muchos casos, su principal componente. No es posible separar la actividad turfstica del
medio en que se desenvuelve, como pudiera hacerse con otros sectores de la actividad eco-
némica. Por ello, y por la importancia creciente que la mayorfa de nuestros visitantes con-
ceden a las cuestiones medioambientales, es fundamental que la politica turistica tenga una
orientacién medioambiental y que la politica medioambiental tenga un referente turfstico
(Lopez Astor, J., 1999). Entre los proyectos que permitirén llevar a la préctica estos princi-
pios figuran, segtin Lépez Astor —Subdirector General de Competitividad y Desarrollo
Turfstico— la Gufa de gestin medioambiental para municipios turisticos y el Proyecto de
Municipio Verde.
Una vez finalizada la exposicién esquemitica y cronolégica de la arquitectura legal sobre
turismo, y de acuerdo con las premisas iniciales, cabe ahora responder a la siguiente pre~
gunta: ,Como se ha concebido el territorio en la politica turistica espafiola de los iltimos
afios? Las conclusiones del I Congreso Nacional de Turismo, concretamente su Panel III
dedicado a «Turismo y Territorio», dan respuesta sintética a este interrogante e ilustran cla-
ramente como se ha concebido y se concibe, por parte de la administracién piblica, el terri-
torio en relacién al turismo; y cual es el papel de éste en el desarrollo turistico. Las
principales conclusiones del Panel IIl, «Turismo y Territorio» fueron: a) Se considera nece-
sario que, por las administraciones competentes, se identifique y regule la relacién entre
turismo y ordenacién del territorial con objeto de establecer un marco normativo que permita
el desarrollo turfstico sobre la base de la sostenibilidad y de 1a calidad de la oferta; b) La ela-
boracién de normativas de ordenacién del territorio y de la oferta turfstica requiere una labor
de cooperaci6n interministerial y con el sector al afectard a los intereses de las entidades
locales y los sectores empresariales; c) Es fundamental para el sector turistico espafiol tra-
bajar en la mejora de la calidad medioambiental de los destinos e instalaciones turisticas, ya
que es donde nuestros visitantes indican una menor satisfaccién y ostentan una mayor ven-
‘aja los nuevos destinos turisticos competidores. Se considera necesario la puesta en marcha
de un programa global y coordinado entre las administraciones pablicas competentes; d) La
accesibilidad y la disponibilidad de infraestructuras bésicas adecuadas son un condicionante
esencial para la potenciacién y desarrollo de un destino turistico; ¢) Los municipios son los
prestadores de una serie de servicios piblicos de proximidad decisivos para determinar la
calidad del producto turfstico. Se deberd impulsar la cooperaci6n interadministrativa y ana-
lizar el actval sistema de financiacién local y buscar instrumentos de cooperacién econémica
con los municipios turisticos; y f) La colaboracién que implican los Planes de Excelencia y
Dinamizacién son una valiosa experiencia de cooperacién y corresponsabilidad entre la
Administracién central, autonémica y local y el sector empresarial, para la mejora de los
municipios turfsticos.
Siguiendo los argumentos de las hipstesis sefialadas (dialéctica politica turfstica-territorio)
hay que constatar que la politica turfstica de «producto-destino» corresponde fundamental-
mente —segéin la asignacién de competencias— a los niveles autonémico y local, es decir a
las CC.AA. y a los municipios, si bien una Iinea de cooperacién, concertacién y cofinanciacién
surge del Plan Futures I y I, mediante los Planes de Excelencia y los Planes de Dinamizacién.
Como se sabe, en los iltimos aiios el balance turfstico de todas las CC.AA., sin excepcién,
expresan la evolucién positiva de sus indicadores turfsticos. En este contexto, la preocupacién
de los responsables politicos reside ahora no en las cantidades sino en las calidades. De hecho,
ama Ia atencién situaciones novedosas pot lo que suponen de cambio radical en el discurso y
32
los objetivos convencionales; nos referimos en concreto al planteamiento de poner limites al
crecimiento cuantitativo en los espacios més significativos o valiosos de nuestro litoral. A estos
objetivos se unen, ademas, unas politicas regionales cada vez més atentas a la cualificaci6n, la
diversificacién, la promocién y comercializaciGn, y la ordenaci6n del sector. En este éltimo
caso ha de subrayarse que muchas CC.AA. disponen ya de una Ley de Turismo o estén inmer-
sas en su proceso de definici6n y aprobacién (Marchena, M., 1999, 211).
En las diltimas cuatro décadas la politica turfstica espafiola ha experimentado cambios
importantes que han sido motivados por la propia evolucién de los factores que la afectan y
definen: a) el cambio de las necesidades del sistema turistico espafiol, en el que se denota
tuna evolucién y transformacién de sus componentes bésicos, y del que no es ajeno su inte-
rrelacién con en el mercado turfstico mundial; b) los cambios en Ia estructura politico-admi-
nistrativa del Estado espafiol (el paso de un Estado centralizado a un Estado autonémico) y
©) los avances conceptuales y metodol6gicos resultantes de los debates te6ricos sobre él
tema, El nuevo perfil y las nuevas necesidades del sistema turistico espafiol tienen mucho
que ver con las consideraciones descritas referentes al nuevo paradigma turistico que ha
inducido, a su vez, la ineludible adaptacién de la intervencién piblica en turismo, la adapta-
ci6n de la politica turfstica a los nuevos escenarios.
El segundo de los factotes seffalados en el punto anterior es el que explica la compleji-
dad estructural de la politica turistica. Por una parte, de siempre la politica turistica como
politica sectorial ha presentado un déficit, por su singularidad, que constituye un serio obs-
téculo tanto para su disefio inicial como para el logro de sus objetivos: la dificultad de ubi-
car el turismo (agregado o suma de diversas actividades productivas) en una posicién
administrativa y politica adecuada y consecuente con los problemas que ha de resolver
(Bote, V. y Marchena, M., 1996, 300). Por otra parte, no ha de olvidarse que, en realidad, la
«politica turfstican (responsabilidades, competencias, intervenciones explicitas o implicitas)
‘comprende la de cada una de los distintos niveles de la Administracién Paiblica: la politica
turfstica de la administracién comunitaria, de la administraci6n general del Estado (admi-
nistraci6n central), administracién regional/autonémica y administracién local (provincial,
comarcal y municipal).
El paso de un Estado centralista a un Estado autonémico ha comportado cambios, pero
también permanencias, en el protagonismo de la Administracién Pablica en el turismo. La
primera afirmacién que hay que hacer es que dicho protagonismo ha de calificarse como
importante que lo es més, si cabe, en el «Estado» de las autonomfas. Se ha producido un
cambio de escala, y con ello una mayor proximidad entre administraci6n y lugares turisticos;
se han multiplicado, y «formalizado» en el ambito politico-administrativo (CC.AA), los des-
tinos turisticos y la competencia entres ellos; y, finalmente, hay que destacar que todas las
administraciones auton6micas han asumido el papel estratégico del turismo en el desarrollo
de sus respectivos territorios, lo cual se ha concretado en una diversidad de politicas turfsti-
cas «regionales». Esta «politica» de la administraci6n regional se suma a la politica de la
administraci6n central y a la de la administraci6n local. Sin duda, a la singularidad de la polf-
tica turistica se afiade ahora un alto grado de complejidad (Bote, V. y Marchena, M., 1996).
Esta complejidad administrativa, junto al exceso legislativo motivado por la ampliacién de
Ios niveles de la administracién publica en Espafia, es entendida como uno de los mayores
problemas del turismo (Careaga, J., 1998, 16), y por ello se manifiesta desde algunos secto-
res la necesidad de poner orden en el singular y caudaloso flujo legislativo, de evitar la mul-
33
tiplicacién de reglamentos y la duplicidad de normas a niveles distintos, de resolver el «labe-
rinto institucional» al que se ha legado (Tribuna AECIT/ NEXOTUR, 1998;
La estructura politico administrativa descentralizada da paso a la existencia de diversas
Administraciones Turfsticas —o distintos niveles de politica turistica— pero, sin embargo y
sorprendentemente, el tema de la descentralizaci6n y cooperacién interadministrativa en el
turismo espafiol ha merecido poca atenci6n; y la falta de coordinacién y cooperacién ha sido
denunciada como uno de los problemas de la politica turistica actual y del futuro (Fluvia, M.
y Mena, X.M., 1998, 38). Y sorprende, también, que las administraciones pablicas en gene-
ral utilizan el discurso de la cooperaci6n/coordinacién como asunto prioritario, pero no des-
tacan precisamente por oftecer avances sensibles y decididos en este campo; que puede
explicarse por la corta andadura del actual modelo politico-administrativo y por la insufi-
te cultura de 1a cooperacién (Blanco, FJ., 1998),
4, AMODO DE BALANCE PROVISIONAL
La intervencién de la administraci6n pitblica ha constituido un destacado factor de desa~
rollo y despliegue del turismo en Espafia. Como conclusién podemos identificar de manera
esquemitica dos orientaciones en dicha intervencién: a) la formulacién de estrategias para el
desarrollo del turismo, como corresponde a cualquier otro sector del tejido productivo del
pats, y para la competitividad y eficiencia del sistema turistico espafiol, el cual presenta cla-
ras asimetrfas en su dimensi6n espacial; b) la instrumentalizacién del valor estratégico del
turismo, tanto en los émbitos econdmico y territorial (el turismo en los planes y programas
de desarrollo regional) como en el politico (significado simbélico y medistico, capitalizacién
de los éxitos, relacién con el exterior,...), que se manifiesta con mayor 0 menor intensidad a
distintas escalas.
El proceso de desregulaci6n, en el marco de la nueva economia (globalizaci6n), da paso
‘a.un nuevo escenario en el que se modifican los principios y Ios instrumentos de las politi-
‘cas sectoriales (la politica turistica, entre otras) y territoriales (turismo como factor de desa-
srollo, por ejemplo). A modo de conclusién cabe sefialar las siguientes consideraciones:
1, El papel de las administraciones puiblicas en el sistema econ6mico y territorial esta
petdiendo peso, tiene un nuevo significado y se materializa con formas distintas a las,
tadicionales. No obstante, se ha constatado que en determinados casos —en la ges-
tién péblica del turismo, por ejemplo— la pérdida de protagonismo es més aparente
que real. Lo que sf es nuevo, en cambio, son los principios, los instrumentos y las for-
mas de intervencién. La aparente contradiccién se explica por la singularidad del
turismo de la que se desprenden diversas razones que justifican tanto la necesidad de
Ja politica turfstica como su propio alcance.
2. Se puede afirmar que la gestién publica del turismo esté cambiando, tanto la inter-
vencién en éreas turfsticas tradicionales como en nuevas zonas con potencialidad para
conveitirse en nuevos destinos turisticos. A grandes rasgos se puede afirmar que la
planificacién estructural y de cardcter fisica esta perdiendo interés y operatividad y,
en cambio, ha irrumpido con fuerza la planificacién estratégica (adaptable, flexible,
consensuada, ..). En cuanto a los nuevos enfoques y planteamientos —atin no del todo
consolidados y generalizados— cabe destacar la planificacién y gestién ambiental del
34
desarrollo turistico ante la aceptacién general del paradigma de desarrollo sostenible
¥. por otra parte, la consolidacién de la variable medioambiental en turismo como fac-
tor de beneficio econémico. Estos cambios se observan tanto en el nuevo enfoque de
la planificacisn turistica en destino (rehabilitaci6n, excelencia, dinamizacién), como
en Ia planificacién regional (globalidad del territorio), que contempla e incorpora el
turismo como estrategia basica de desarrollo bajo los principios de sostenibilidad (ver
un estado de la cuestién sobre métodos y técnicas para la planificacién turistica del
territorio en Anton y Vera, 1997).
Las nuevas formas de gestién piblica, con Ia implantacién de politicas flexibles, coyun-
turales y planes estratégicos, no estin exentas de riesgos que tendrin que evitarse. Particu-
Jarmente, por su importancia cabe denunciar dos amenazas: a) La reduceién o anulacién de
Ja participacién colectiva en la toma de decisiones, mediante representacién democritica en
los drganos y entes de naturaleza politica, al instaurarse mecanismos de intervencién que
pueden desnaturalizar o desvirtuar la toma de decisién sobre la politica econdmica y territo-
rial: y b) La supeditacién de lo colectivo a tos intereses privados en razén de las servidum-
bres derivadas de la «necesaria» concertacién y de las estrategias de consenso orientadas a
la acci6n, en las que toman protagonismo los agentes que realmente tienen capacidad de
intervencién (medios financieros, grandes empresas....) guiados por la Igica de las oportu-
nidades que dicta ef mercado,
El efecto de la «desregulacién» en el dmbito de la administracién y la politica turisticas
es menos evidente que en otras administraciones y politicas sectoriales, como consecuencia
fundamentalmente de dos hechos: 1) la singularidad del turismo y la necesidad intrinseca del
proceso de produccién-consumo turisticos (cuestién ya descrite al abordar las razones que
justifican la gestién publica del turismo) y 2) ef proceso reciente —desde 1978— de trans-
formacién de la estructura politico-administrativa del Estado espafiol. Este proceso ha con-
ducido a la multiplicacién de niveles de la Administracién (se habla de duplicidad de
funciones), por lo que e! Estado mantiene su «presencia» y participacién en la gestién del
turismo y, asimismo, tiene lugar un repliegue de Ia administracién general del Estado como
consecuencia de Jas transferencias de competencias a las CC.AA. y a otros agentes piiblicos.
En relacién al tema del repliegue de la administracién general cabe preguntarse si éste
continuard en favor de otros agentes regionales, locales o supranacionales o se trata de una
retirada parcial, la cual se justificarfa por la hipétesis de que son necesarias determinadas
cohesiones que compatibilicen la descentralizacién territorial y funcional en un contexto de
intermacionalizacién creciente. En realidad, el tema de las funciones y competencias en mate-
ria de turismo entre los diversos niveles de la administraciGn puiblica no esta cerrado y no deja
de ser un tema conflictivo, polémico y tecurrente, El camino recorrido durante los tltimos
aiios por la politica turistica espafiola —particularmente desde 1994— permite deducir que se
est investigando —en opinién de Bote (1998)— un paradigma intermedio mediante la crea-
cidn de cauces permanentes de cooperacién y concertaciGn, necesarios desde el punto de vista
teérico, dado el mayor niimero de agentes pablicos y privados que participan en la elabora-
cién y ejecucién de la politica turfstica en comparacién con otros sectores: por lo cual mas
que de repliegue cabe hablar de la necesidad de definir nuevos objetivos estratégicos.
En la linea argumental de la segunda de las hipétesis, cabe recordar la preguntas cual ha
sido la consideracién del «territorio» —su presencia o ausencia en sus diversos significados—
35
como variable en las politicas turisticas de Espafia?, o jcudles han sido las estrategias territo-
riales explicitas en materia de politica turfstica? Como respuesta hay que decir que ha habido
que esperar a Jos planes de ordenacién del territorio en comunidades auténomas con acusada
especializacién turfstica para argumentar la idea del producto turfstico en el territorio y la con-
siguiente integracién en el mismo de variables territoriales, ambientales, urbanisticas, infra-
estructurales, socioecondmicas y turfsticas. Estas variables, de forma interrelacionada, dan
sentido a cada espacio turistico y su consideracién integrada es la que permite configurar un
entomo competitive (Antén, S. y Vera, F, 1997, 10). En conjunto se puede afirmar que en
Espafia las poltticas turfsticas no han incorporado (conceptualizacién e instrumentacién) de
forma explicita la «variable territorial» hasta hace muy pocos afios, aunque este hecho no ha
estado exento de contradicciones. Ello se ha debido a varias causas de las que destacan dos:
1. El handicap de la Ley del Suelo y los principios bésicos y criterios de planeamiento
urbano y zonificacién de usos, que evidencia la necesidad de unas normas especifi-
cas para el urbanismo y Ja planificacién del espacio turistico (Vera, F., 1996). Este
handicap es general del conjunto de Espaiia y se evidencia, obviamente, en las dis-
tintas regiones que disponen de una gran intensidad turistica.
2. El sistema turistico espafiol se encuentra en un estado o fase de consolidacién, un
estadio de madurez, y en consecuencia el sistema turistico espafiol tiene como reto
conseguir la eficacia del modelo. Priman, pues, las estrategias y medidas orientadas
ala mejora, modernizacién y complementacién de los componentes del sistema, par-
ticularmente del mbito empresarial, que busca la competitividad a través de la ges-
tién. Pero, esta estrategia también se ha evidenciado insuficiente porque,
precisamente, la biisqueda de la competitividad a través de la calidad —entre ellas, la
calidad del destino— ha inducido, como exigencia del propio modelo, la considera-
cién ¢ incorporacién explicita de las variables territorial y medioambiental, que ade-
més se interpreta como requisito para el éxito futuro del sector turistico.
BIBLIOGRAFIA
AGUILO PEREZ, E. (1996): «Factores de cambio en el turismo: politicas a desarrollar», en
Turismo y promocién de destinos turisticos: implicaciones empresariales. Oviedo. Uni-
versidad de Oviedo, Servicios de Publicaciones, pags. 21-40.
ANTON CLAVE, S. y VERA REBOLLO, F. (1997): «Métodos y técnicas para la planifica-
cién turistica del territorio», en J. Oliveras y S. Anton (eds.), Turismo y planificacion del
territorio en la Espana de fin de siglo, Tarragona, Grup d’Estudis Turistics, Unitat de
Geografia, Universitat Rovira i Virgili, pags. 5-44.
BAYON, P. (Dir) (1999): 50 afios de turismo en Espafia. Madrid, Centro de Estudios Ramén
Axeces-Escuela Oficial de Turismo.
BLANCO HERRANZ, FJ. (1998): «Descentralizacién y cooperacién interadministrativa en
el turismo espafiol: proceso, instrumentos y propuestas de futuro», Estudios Turisticos,
n° 137, pags. 67-86.
BOSCH, R. (1993): «Turisme i medi ambient: la relacié entre els agents del sector il’ admi-
nistraci6 ptiblica», en Perspectives del medi ambient als municipis del litoral, Barcelona,
Diputacié de Barcelona, Estudis i Monografies, 15, pags.
36
BOTE, V, (1998): «.a politica turistica espaftola de la Administracién Central», Tribuna
AECIT/ NEXOTUR, El laberinto institucional, en Nexotur, noviembre 1998, pigs.14-15
BOTE, V. y MARCHENA, M. (1996): «Politica turistica», en A. Pedrefio y V. Monfort,
Introducecién a la economia del turismo en Espafia, Madrid, Civitas, pigs, 295-326.
S.J. (1974): Turismo y politica turistica en Espaita: una aproximacién, Barcelona,
Ariel
CAREAGA, J. (1998): «La complejidad administrativa, uno de los mayores problemas del
turismo», Tribuna AECIT/ NEXOTUR, El laberinto institucional, en Nexotur, noviem-
bre 1998, pig. 16.
DOLFUS, ©. (1999): La mundializacién, Barcelona, Ediciones Bellaterra.
DONAIRE, J.A. (1994): «El turismo en una sociedad postindustrial. Algunas propuestas
conceptuales», en La formaci6, la rehabilitacis i les noves modalitats turistiques. Palma
de Mallorca, Universitat de les Iles Balears, CODEFOC y EUROFORM, pags. 179-186.
DONAIRE, J.A. (1998): «La participacié de Ia societat civil en el turisme sostenible»,
Ponencia presentada en Congreso Intenacional Turismo Sostenible en el Mediterréneo,
Sant Feliu de Guixols, 1998, 14 pags.
ESTEFANIA, J. (1996): La nueva economta. la globalizacién. Madrid, Debate.
FAYOS-SOLA, E. (1996): «La Nueva Politica Turistica», en Aquitectura y turismo: planes
proyectos. Barcelona, Centre de Recerca i Projectes de Paisatge (CRPP) de la Univer-
sitat Politécnica de Catalunya, pags. 59-70,
FERNANDEZ, A. (1997): «Cifras bésicas de la aplicacién del plan marco de competitividad
del turismo espaiiol 1992-1995», en La actividad turtstica espafiola en 1995. Madrid,
AECIT, pags. 173-186.
FLUVIA, M. y MENA, EX, (1998): «Politica turistica: entre la sostenibilidad y el desarro-
Ilo econémico», en La competitividad turistica del municipio. Barcelona, ESADE, Estu-
dios de Gestién Turistica, pags. 34-41.
FRAGUELL, R.M®. (Coord.) (1998): Turisme sostenible a la Mediterrania, Guia per la ges-
1i6 local, Girona, Brau Edicions.
FUENTES GARCIA, F. (1999): «Los planes de dinamizacién; una estrategia de desarrollo
turistico de los destinos emeigentes», en La actividad muristica espafola, 1998 (edicién
1999), Madrid, AECIT, pags. 551-561.
GIMENO, E. (1998): «Valoracién de la politica turistica de la Administracién del Estado»,
en La actividad turistica espaftola, 1998 (edicidn 1999), Madrid, AECIT, pags. 169-186.
GOYTIA, A. (1999): «Nuevos piblicos y nuevas audiencias de ocio», en Nuevos escenarios
para las industrias del ocio y el turismo. Barcelona, ESADE, Estudios de Gestién Turis-
tica, pigs. 22-26.
LOPEZ ASTOR, J. (1999): «La sostenibilidad desde la 6ptica de la administracién turistica
del Estado», en Curso Planificacién y gestion sostenible del turismo: principios y préc-
ticas, de la UIMP. Valencia (Alicante 13-15 de octubre de 1999), 9 pags.
LOPEZ PALOMEQUE, F. (1997): «La generalizacién espacial del turismo en Catalutia y Ia
nueva dialéctica litoral-intetion», en Dindmica litoral-interior (2 vols.). Santiago de
Compostela, A.G.E. y Universidad de Santiago de Compostela, pigs. 409-418.
LOPEZ PALOMEQUE, F. (1998): «Cambios en la organizacién y en la politica turisticas de
Catalutia en los afios noventa», en Foros sobre el Turismo entre Espaita, Portugal e Ibe-
roamérica: proximidad cultural y distancia geogrdfica. Ciceres, AECIT, 18 pigs.
cA
LOPEZ PALOMEQUE, F. (1999): «Diez hipétesis sobre el turismo en Espafia», en Profesor
Joan Vila Valenti, Barcelona, Universitat de Barcelona, Col. Homenatges, pags. 1061-
1076.
LOPEZ PALOMEQUE, F. (2000): «Deregulation and marginality. New public policies and
new approaches to the planning of tourism, en Jussila, H.; Majoral, R. & Cravidao, F.
—eds.— Consequences of Globalization and Deregulation on Marginal and Critical
Regions, Aldershot (Gran Bretafla), Ashgate (en prensa).
MAIO, J. (1999): «Factores del nuevo paradigma del ocio», en Nuevos escenarios para las
industrias del ocio y el turismo. Barcelona, ESADE, Estudios de Gesti6n Turistica, pag. 21
MARCHENA GOMEZ, M. (1994): «Un ejercicio de prospectiva: de la industria del turismo
fordista al ocio de producci6n flexible, Papers de Turisme, n° 14-15, pags. 77-94,
MARCHENA GOMEZ, M. (1999): «Coyuntura y politica turistica de las Comunidades
‘Auténomas. Presentacién», en La actividad turistica espaftola, 1998 (edicién 1999),
Madrid, AECIT, pags. 207-212.
MARCHENA, M,J.; FOURNEAU, F; GRANADOS, V. (Eds.) (1992): Crisis del turismo?
Las perspectivas en el nuevo escenario internacional. Sevilla, Instituto de Desarrollo
Regional - Universidad de Sevilla.
PELLEJERO MARTINEZ, C. (Dir. (1999): Historia de la economta del turismo en Espana,
Madrid, Civitas.
PRATS, F. (1999): «El nuevo paradigma turistico», en Tribuna de AECIT/ NEXOTUR 4,
suplemento de Nexotur, noviembre, de 1999.
QUESADA, E. (1999): «Bvolucién de fa actividad turfstica en fos aflos 90: Hacia el nuevo
milenio», en Dossier Nexotur/ 21: Bl turismo en los 90, Nexotur sept. 1999; pags. 11-14,
RECORDER DE CASSO, C. (1999): «Politica de promocién del turismo», en La actividad
turistica espafiola, 1998 (edicién 1999), Madrid, AECTT, pags. 193-202.
VALDEZ PEREZ, L. (1996): «Actuaciones en materia de turismo en la Unién Europea, en
Turismo y promocién de destinos turtsticos: implicaciones empresariales. Oviedo. Uni-
versidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, pags. 317-336,
VALENZUELA RUBIO, M. (Coord.) (1997): Los turismos de interior. el retorno de la tra-
dicién vigjera. Madrid, UAM. Ediciones, Col. Estudios.
VERA REBOLLO, F. (1994): «EI modelo turfstico del Mediterraneo espafiol: agotamiento
y estrategias de reestructuracién», Papers de Turisme, n° 14-15, pégs. 87-98.
VERA REBOLLG, F. (1996): «La variable territorial en los procesos de desarrollo turis-
ticon, en Arquitectura y turismo: planes y proyectos, Barcelona, Centre de Recerca i Pro-
jectes de Paisatge (CRPP) de la Universitat Politécnica de Catalunya, pgs. 87-98.
VERA, F. y MARCHENA, M. (1996): «El modelo turfstico espaffol: perspectiva econémica
y territorial», en A. Pedrefio y V. Monfort, Introduccién a la economfa del turismo en
Espafia. Madrid, Editorial Civitas, pags. 327-364.
VERA, F; LOPEZ-PALOMEQUE, F; MARCHENA, M. y ANTON, S. (1997): Andlisis
territorial del turismo: una nueva geografia del turismo. Barcelona, Editorial Ariel.
VILA FRADERA, J. (1997): La gran aventura del turismo en Espaita. Barcelona, Editur.
ZABIA, M. (1998): «Politica turistica de 1a administracién central», en La actividad turts-
sica espaiiola en 1996. Madrid, AECIT y Grupo Nexo, pags. 139-146.
38
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Estadisticas Turismo (Flujos)Document26 pagesEstadisticas Turismo (Flujos)Jose Luis Geronimo RodriguezNo ratings yet
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- El Estilo Mojocoya de El Tambo de ComarapaDocument74 pagesEl Estilo Mojocoya de El Tambo de ComarapaJose Luis Geronimo Rodriguez100% (1)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- CATALHUYUKDocument21 pagesCATALHUYUKJose Luis Geronimo Rodriguez100% (1)
- Pauchard 2000 AyDDocument10 pagesPauchard 2000 AyDJose Luis Geronimo RodriguezNo ratings yet
- Santa CruzDocument4 pagesSanta CruzJose Luis Geronimo RodriguezNo ratings yet
- CbbaDocument12 pagesCbbaJose Luis Geronimo RodriguezNo ratings yet
- Antecedentes TurDocument53 pagesAntecedentes TurJose Luis Geronimo RodriguezNo ratings yet
- Historia y CulturaDocument23 pagesHistoria y CulturaJose Luis Geronimo RodriguezNo ratings yet
- TURIITEMA2OFTURISTICADocument34 pagesTURIITEMA2OFTURISTICAJose Luis Geronimo RodriguezNo ratings yet
- Turismo I Tema 3 Conceptos Básicos de TurismoDocument22 pagesTurismo I Tema 3 Conceptos Básicos de TurismoJose Luis Geronimo RodriguezNo ratings yet
- TaxonomíaDocument1 pageTaxonomíaJose Luis Geronimo RodriguezNo ratings yet
- Superestructura Del TurismoDocument27 pagesSuperestructura Del TurismoJose Luis Geronimo Rodriguez83% (6)
- TiwanakuDocument32 pagesTiwanakuJose Luis Geronimo Rodriguez100% (3)