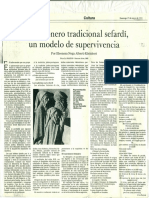Professional Documents
Culture Documents
1995a-Historia y Actualidad Del Canto Tradicional Sefaradí PDF
1995a-Historia y Actualidad Del Canto Tradicional Sefaradí PDF
Uploaded by
Eleonora Noga Alberti0 ratings0% found this document useful (0 votes)
32 views9 pagesOriginal Title
1995a-Historia y actualidad del canto tradicional sefaradí.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
32 views9 pages1995a-Historia y Actualidad Del Canto Tradicional Sefaradí PDF
1995a-Historia y Actualidad Del Canto Tradicional Sefaradí PDF
Uploaded by
Eleonora Noga AlbertiCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 9
Terese
| Centro de Investigacién y Difusién de la Cultura Sefaradi
(CIDICSEF)
de la Federacién Sefaradi Latinoamericana
(FeSeLa)
Cinco SIGLos
DE PRESENCIA JUDIA
EN AMERICA
Actas de las Jornadas
Centro Cultural General San Martin
Editores Responsables:
Mario Eduardo Cohen
Celina Ana Lértora Mendoza
Secretario de Redaccién:
Natalio Arbiser
Miembros del CIDICSEF
Eleonora Noga Alberti-Kleinort
Natalio Arbiser
Alicia Benmergui
Moisés Camji
Mario Eduardo Cohen
Mario Feferbaum
Patricia Finzi
Ricardo Galante
Celina Ana Lértora Mendoza
Luba Lewin
José Menascé (Presidente del CIDICSEF)
Ana Wainstein
Comité de FeSeLa 1994/96
Presidente:
Dr. José Menascé
Presidente Alterno:
Dr. Leén Laniado
Secretario:
Dr. Mario E. Cohen
Secretario Alterno:
Escrib. Isaac Duek
Tesorero:
Osvaldo Sultani
Protesorero:
Salomén Jachfe
Asesores de la Presidencia:
Moisés Camji (Argentina)
Ricardo Galante (Argentina)
Jacobo Kovadloff (Estados Unidos)
Elias Salem (Israel)
Mauricio Stamati (Argentina)
B QU) \ tA- head
Historia y actualidad
del canto tradicional sefaradi
Eleonora Noga Alberti-Kleinbort
Durante los dos dias precedentes hemos hablado de la memoria, del re-
cuerdoy de laimportancia de los documentos, de las pruebas materiales, ba-
se de la Historia.
Hablaremos ahora de los mismos temas, pero con un sentido diferente.
Para la Etnomusicologia, la Memoria, el Recuerdo y los Documentos estan
en la mente y la palabra de los informantes, tinicos portadores y transmiso-
res infalibles de su objeto de estudio, la mdsica de tradicién oral.
Tal vez hablar de Historia con respecto a lo tradicional sea una falacia;no
lo es ocuparse de su actualidad, aun cuando ésta varie de continuo.
En 1492 se produjo la expulsién de los judios de los reinos de Castilla y
Aragon y la llegadaa América de Cristobal Colén. Para el cancionero ese aio
fue la piedra de toque de un repertorio sin parangén dentro de la tradicion
oral: el Romancero.
Estos dos hechos, Expulsién y Conquista, tuvieron consecuencias inme-
diatas, y otras que s6lo se observaron a lo largo de los siglos. Gran parte de
la cultura medieval espafiola fue llevada desde la Peninsula Ibérica hacia
dos direcciones bien diferentes: 1) los sefardies las “recordarén” a lo largo
de las costas del Mar Mediterraneo hasta el Cercano Oriente y 2)los conquis-
tadores las “embarcaran” hacia América.
45
Para estudiar el cancionero tradicional partimos de las fuentes vivas, las
personas que lo recuerdan; documentamos y analizamos los “recuerdos” a
fin de intentar una sintesis conceptual de los mismos.
En América hay algunos datos historicos. Bernal Diaz del Castillo en su
“Conquista de la Nueva Espafia” escribié que Hernén Cortés y sus soldados te-
nian frecuentemente en sus labios los romances de Gaiferos, Montesinos y
otros.
Sabemos que a fines del siglo XV y comienzos del XVI el Romancero es-
taba en boga entre todos los habitantes de la Peninsula Ibérica, sin importar
clase social o religion. Hacia 1600 legaron a América colecciones de roman-
ces “impresos”’. De la lectura en tertulias privadas es probable que pasasen
a los iletrados (generalmente los mejores custodios del patrimonio de tradi-
cién oral) quienes los aprendian al escucharlos una y otra vez.
Por falta de documentos histéricos, desconocemos si ese patrimonio se
siguié cantando en la ciudad o el campo o si recién arraigé en la poblacién
con las inmigraciones mas modernas.
Hemos hablado en estas Jornadas del Rabino Isaac Aboab Da Fonseca,
descendiente de conversos judeoportugueses retornados al judaismo en
Holanda, quien llegé a Recife, Brasil, en 1641. Alli, en 1646, escribié un him-
no que es la primera composicién en hebreo escrita en América y que co-
mienza: “Me di cuenta de os poderosos hechos de Dios” o,enhebreo, “’Zekher azi-
ti le-Niflé ot El” (*).
La Etnomusicologia se inicié a fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Desde sus comienzos en casi todos los paises de Latinoamérica se han estu-
diado los cancioneros tradicionales criollos. Muy poco hemos hecho con res-
pecto a la tradicién sefardi, de la que sélo recuperamos la etapa mas recien-
te. Nuestra principal fuente de informacién a tal fin fueron los inmigrantes
Megados a nuestro continente entre ambas guerras mundiales o después de
la 2° Gran Guerra.
Hemos investigado de forma sistematica las comunidades de Asuncién
del Paraguay, Santiago de Chile y Buenos Aires, Montevideo, Resisten-
* Es transcripciOn fonética del hebreo.
(1) Desde 1968 desarrollamos en estas ciudades, sin patrocinio alguno y con recursos exclusioamente
personales, una investigacién musicol6gica sobre la Miisica Sefardi de Tradicién Oral. Los resul-
tados de la misma han sido expuestos en seminarios, congresos nacionalese internacionales, cursos
x publicaciones. Una dmina de éstos se incluye en la Bibliografia adjunta.
Se trata del primer trabajo intensivo y extensivo sobre este repertorio llevndo a cabo en la regién por
luna musicéloga, que parte de la documentacién de campo,es decir, directamente de los informantes.
El tinico antecedente fue el que realizara en la Argentina, José Benoliel, al documentar en los co-
46
ae rrr eames
cia y Corrientes © y Tucuman “ en este extremo Sur de Sudamérica. Otros
musicé6logos hicieron algo semejante en los Estados Unidos de Norteaméri-
ca. En Canada y Venezuela lo realizado fue ms fructifero debido a dos fac-
tores: la llegada de una inmigraci6n reciente de sefardies de Marruecos y un
fuerte apoyo econémico del gobierno, especialmente en Canadé, para estu-
diar la cultura de sus inmigrantes.
Gracias a esas biisquedas podemos apreciar un patrimonio rico, todavia
vigente, pero en grave riesgo de desaparicién. Recordado y practicado prin-
cipalmente por los ancianos, quienes al morir dejan el lugar a los mas jove-
nes (que yanocantan), esta riqueza irrecuperable se va con ellos. El resguar-
dar estos testimonios es deber de todos: de la dirigencia comunitaria judia
por su responsabilidad hist6rica, cultural y afectiva y de las autoridades na-
cionales, porque fueron estos inmigrantes y su aporte los que conformaron
un pais cosmopolita como la Argentina.
Cada vez que hablamos o escribimos sobre este asunto vienen a nuestro
recuerdo (otra vez la palabra de estas Jornadas) tantas horas e imagenes re-
cuperadas en nuestras entrevistas con sefardies venidos de Turquia o Ma-
rruecos, Holanda o Jerusalén, Siria o Bulgaria. Tantos “cafés a la turca’” 0
“mogadés de almendra”, tantas “miradas”, “gestos”, y ojos que miran “le-
jos en la memoria”, mientras los labios “cuentan”’ o “cantan’’ un romance,
una nana, un canto de boda o un fragmento de la liturgia.
Mary, Jacobo, Uriel, Moisés, Arnoldo, Victoria son “’s6lo”’ (?) losnombres
de quienes nos transmitieron “documentos”, y contaron una “historia” di-
ferente de “La Historia”.
De entre tantas canciones quisiéramos recordar algunas. Aquel roman-
ce sefardi de Constantinopla, que nos cantara Victoria Fresco de Levy:
‘ienzos del siglo XX, romances consercados por sefardtes originarios de Marruecos, con Ia finali-
dad de estudiar el dialecto jueo-hispanomarroqui o hakitfa,
(2) Segiin tenemos noticias, el musicélogo Edwin Seroussi hizo en esta ciudad algunas brisquedas pa~
ra la Universidad Hebrea de Jerusalén.
(3) Vilma Haydée Arovich de Bogado desarroll6 para el Instituto de Letras de la Facultad de Huma-
nidades de a Universidad Nacional del Nordeste una investigacién referente a la tradicign sefardi
en estas ciudades.
(4) Las profesoras Aida Francisca Frias de Zavaleta y Dora Alicia Bellomo trabajaron sobre es-
te tema para la Facultad de Letras de la Universidad del Noroeste Argentino.
(5) Oro Anahory-Librowicz investig6 el patrimonio sefardi de Marruecos con el generaso aporte de
la Memorial Foundation for Jewish Culture y la Federation Canadienne des Etudes Humaines de
Ottawa, lo que le permitié documentar durante dos aos en Canadé y también realizar viajes com-
parativos.
a7
——
ela que-vea peo rayl-
“Ya venia el kavaiero de la guerra para olgar
i ia vido a su dama aparada en el portal.
-Kavaiero, kavaiero ke de la guerra venix,
si vitex a mi marido, mi marido I‘ Amadi.
Tan emparentado con este ejemplo criollo que recogiera Bruno Jacove-
Ia en Monteros, provincia de Tucumén, Argentina:
linedo nem-bre de me-jer
“Catalina, rosa fina, lindo nombre de mujer,
con los pies en la frescura, viendo las aguas correr.
En eso pasé un soldado y lo hizo detener,
Oel canto de juego tetuani:
re, piss pla- te
“Piso oro, piso plata, piso las calles del rey,
que me han dicho en el camino, cuéntas hijas tiene usted.
Recopilado por Larrea Palacin a sefardies en Marruecos y hermanado
con esta ronda grabada en Chile por Carlos Vega, musicélogo argentino
fundador de la ciencia en nuestro pais y de quien tuviéramos el privilegiode
ser discipulos:
3%
”"'stamos jugando al hilo de oro y al hilo de plata también
que me ha dicho una sefiora, ; qué lindas hijas tenéis !
~Yo las tengo, yo las tengo, yo las sabré mantener,
con un pan que Dios me ha dado y un vaso de agua también.
Sefardfes y criollos unidos por la tradicién hispanica y su lenguaje, po-
derosa sefta de identidad, y vaya si estos cinco siglos de fidelidad sefardi no
lo demuestran. En Iberoamérica los judios sefarditas abandonaron su len-
gua arcaica como habla cotidiana y la conservaron en los cantos; hoy se ex-
presan en castellano moderno. Faltaré preguntarnos cuéntos hay que re-
cuerden, como lo hacia el Gran Rabino de Turquia, Haim Bejarano, las pa-
labras que leyera aqui el embajador de Espafia:
A tilengua santa, a ti te adoro,
més que toda la plata, mas que todo oro.
Tit sos la mas linda de todo lenguaje
a ti dan las ciencias todo el ventaje.
Con ti nos rogamos al Dio’ de la altura,
Patron del Universo y de la natura.
Si mi pueblo santo él fue captivado,
con ti mi querida, él fue consolado.
Bibliografia (*)
Alberti-Kleinbort, Eleonora Noga:
“"Los sefardfes y la tradicién hispanica”. En: Diario “ABC”, Asuncién del
Paraguay, 1974.
“'Sefardies ... y portefios”. En: Diario “Mayoria”, Buenos Aires, 1974.
“Canciones sefardies”. En: Diario “Mundo Israelita”, Caracas, 1975.
“Romances tradicionales en Latinoamérica: algunos ejemplos sefaradies
y criollos”. En: “Comunidades Judias de Latinoamérica (1973-75) ”, Bue-
nos Aires, American Jewish Committee, pp. 252-269. Reeditado en: “Ma
guén”, Caracas, Asociacién Israelita de Venezuela y Centro de Estudios Se-
fardies de Caracas, octubre-diciembre 1985, N° 57 (2* Epoca), pp. 18-25.
“"Gn rasgo arcaico en la Musica Tradicional Sefaradi, la cadencia ‘overt-
clos’ ”. En: “Ficta”, Buenos Aires, Ficta Difusora de Musica Antigua, Tomo
1, N° 4, septiembre 1977, pp. 241-253.
“"La transcripcién de las melodfas tradicionales. Un problema de la Mu-
sicologia”. En: “Maguén”, Caracas, A.LV. y C.E.S.C., abril-junio 1984, N°
51 (2* Epoca), pp. 18-19.
“Un aporte sefardi. La herencia poético-musical judeoespafiola”, En:
“Pioneros de la Argentina. Los inmigrantes judios”. Buenos Aires, Man-
rique Zago, 1982, pp. 212-213. Reeditado en: “Maguen”, Caracas, A.V. y
C.ES.C,, octubre / diciembre 1984, N° 53 (2* Epoca), pp.- 37-39.
“El patrimonio musical tradicional de los judios sefaradies”. En: “SE-
FARDICA”, Buenos Aires, CIDICSEF, Afto 1, N° 1, marzo 1984, pp. 1-16.
Editado en judeoespafiol (version resumida) en: “Aki Yerushalayim”, Jeru-
salén, “Kol Israel”, enero 1983, afio 4, N° 16 (1" parte), pp. 11-13. Idem, abril
1983, afto 5, N° 17 (2" parte), pp. 10-15.
“EI Romancero Judeoespafiol en Argentina, Chile y Paraguay”. En: “La
Coronica”. Spanish Medieval Language and Literature Newsletter. Mo-
dern Language Association. Primavera 1984, vol. XII, N° 2, pp. 275-276.
“Tres romances de la tradici6n oral judeoespajiola. Algunas versiones re-
cogidas en Buenos Aires”. En: INCIPIT, Buenos Aires, Consejo Nacional de
Investigaciones Cientificas y Técnicas, Seminario de Edicion y Critica Tex-
tual, 1984, vol. IV, pp. 145-155.
“La memoria oral sefaradi”. En: “Judios & Argentinos. Judfos argenti-
nos”. Buenos Aires, Manrique Zago, 1988, pp. 222-223.
Resefia critica sobre
Anahory-Librowicz, Oro:
“Cancionero Sephardi du Quebec”. En: INCIPIT, Buenos Aires, Consejo
Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, Seminario de Edicion y
Critica Textual, 1989, Vol. IX, pp. 192-196.
* Laautora haincluido también bibliografia posterior ala Ponenciade 1991, para facilitarelaccesoa mas
diversas fuentes.
50
“"Las melod{as sefaradies y su proyeccién en la canci6n universal”. En:
“Mundo Israelita’’, Buenos Aires, aito LXVII, N° 3490, 30 de noviembre de
1990, p. 9.
“Bl ropaje tradicional sefaradi”. En: “Rafces”, Buenos Aires, A.M.LA.-Co-
munidad Judia de Buenos Aires-, Tishrei-Kislev del 5752 0 Primavera de
1991. Afio 1, N° 1, pp. 60-61.
“Un repertorio dealternativa. Lacancién tradicional sefardi”.En:"Clésica”,
Buenos Aires, Radio Clasica S.A., abril 1992, afio IV, N° 48, pp. 30-32.
“Canciones sefaraditas en Asuncién del Paraguay”. En: “Rafces”, A. M.LA.
-Comunidad Judia de Buenos Aires-, Tevet-Adar de 5752 Otofio 1992, aio
1,N°3, pp. 28-29.
“El cancionero tradicional sefard{. Un modelo de supervivencia’. En: “La
Nacién’, Buenos Aires, 17 de mayo de 1992. Seccién 7, pag. 2.
“Sefardies y criollos. Algunos descubrimientos al recuperar la tradici6n
oral musical judeoespafiola”. En: “Davar’, Buenos Aires, Sociedad He-
braica Argentina. Fundacion S.H.A.. Otofio 1992, N° 128, pp. 383-394.
“"4 Textos + 2 Melodias = varias inc6gnitas. Documentos del Romancero
Judeoespaiiol”. En: “SEFARDICA”, Buenos Aires, CIDICSEF. Afo 6,
N° 9,1992. pp. 235-247.
“De la “profecia maléfica” al renacer sefarad{”. En: “Mundo Israelita”,
Buenos Aires, 12 de Diciembre de 1992, pag. 13.
“Tradici6n e interpretacién del cancionero sefarad{”. En “Cantata”, Bue-
nos Aires, Mario Martinez, N° 6, Agosto/Septiembre, 1993, pp. 44-45.
“"Los sefaradies y su cancionero de tradici6n oral”. En: Revista ”Tarbut”,
Buenos Aires, Fundacién Tarbut , Segunda Epoca, afio II, 3 de agosto de
1993, pp. 4-15.
Anahory-Librowicz, Oro:
“Florilegio de Romances Sefardfes de la Didspora” (una coleccién mala-
guefia). Madrid, Ctedra-Seminario Menéndez Pidal, 1980.
Arovich de Bogado, Vilma Haydée:
“Vestigios de la Tradicién Literaria Sefarad{ en las ciudades de Resisten-
cia y Corrientes”. Resistencia, Chaco, Universidad Nacional del Nordeste,
1983.
Benoliel, José:
“Dialecto Judeo-hispanomarroqui o Hakitfa’”. Madrid, Boletin de la Real
Academia Espafiola, XIII, LXIL, pp. 209-233; LXIII, pp. 342-363 y LXIV, pp.
507-538.
Frias de Zavaleta, Aida Francisca y Bellomo, Dora Alicia:
“La Cultura Sefaradita de Tucum4n”. Tucuman, Universidad Nacional del
Noroeste, 1982.
51
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Cantares de Sefarad I y IIDocument2 pagesCantares de Sefarad I y IIEleonora Noga AlbertiNo ratings yet
- 1992a-Un Repertorio de Alternativa. La Canción Tradicional Sefardí PDFDocument4 pages1992a-Un Repertorio de Alternativa. La Canción Tradicional Sefardí PDFEleonora Noga AlbertiNo ratings yet
- 1984c-Las Melodías Tradicionales Sefardíes, Motivo Inspirador de La Canción de Cámara Universal PDFDocument4 pages1984c-Las Melodías Tradicionales Sefardíes, Motivo Inspirador de La Canción de Cámara Universal PDFEleonora Noga AlbertiNo ratings yet
- El Patrimonio Musikal Tradisional de Los Djudios SefaradisDocument8 pagesEl Patrimonio Musikal Tradisional de Los Djudios SefaradisEleonora Noga AlbertiNo ratings yet
- 1992c-El Cancionero Tradicional Sefardí. Un Modelo de Supervivencia PDFDocument2 pages1992c-El Cancionero Tradicional Sefardí. Un Modelo de Supervivencia PDFEleonora Noga AlbertiNo ratings yet