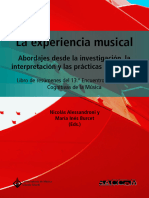Professional Documents
Culture Documents
Formas de Sonata - Rosen, C PDF
Formas de Sonata - Rosen, C PDF
Uploaded by
Yuritzi Dártiz0 ratings0% found this document useful (0 votes)
26 views188 pagesOriginal Title
Formas de Sonata - Rosen, C.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
26 views188 pagesFormas de Sonata - Rosen, C PDF
Formas de Sonata - Rosen, C PDF
Uploaded by
Yuritzi DártizCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 188
Formas
de sonata
Charles Rosen
Formas de sonata
ns ee Arne of
7 i
SpanPress® Universitaria
Cooper City, FL 33330 + EEUU.
auA - ESCUELA DE ARTES
de Reg.
gna dg Ingreso: JA. 2D,
Formas de sonata
Disefio de cubierta por Baby Rivera
Titulo original:
Sonata Forms
© 1989 by WW. Norton & Company, Inc.
@ de la edicion en lengua castellana y de la traduccién:
SpanPress® Universitaria ~ 1998
An imprint of SpanPress, Inc.
5722 S, Flamingo Rd. #277
Cooper City, Fl 33330
ISBN; 1-58045-938-2
Ipreso en Espatia - Printed in Spain
12345 CA 0201 009998
[Publicado con autorizacién especial, Todos los derechos roservados. No esth permitida
la reproduccién total © parcial de este libro, ni su tratamiento
formatico, nila
ansmision de ningune forms 0 pot cualquier medio, ya sea electrnico, mecknice, po
fotocopia, por registro u otros métodes, sin el permiso previo y por escrito de fos
titulares del copyright.
A Raquel, Carlos Teodoro y Cathy
{indice
Seenavaype
ik.
42.
13.
» Introduccién
. La funcién social
. Evolucion de las formas de sonata .
. El motivo y la funci6n
. La exposicién
). El desarrollo
Prefacio ...
El aria
El concierto .
Las formas de sonata
Formas ternaria y binaria
La recapitulacion
Beethoven y Schubert . :
La forma sonata después de Beethoven
Indice de conceptos
Agradecimientos
La Sarabanda'y el.Minueto de Kuhnau se han reimpreso de los
Denkmédler deutscher Tonkunst TV, con autorizacién de Breitkopt &
Kartel, de Wiesbaden.
Los esbozos de! Trio. para piano, H, 15:38, de los cuartetos op. 33,
ntims. 1 y 6 de Haydn y el Kyrie de su Harmoniemesse se han reimpreso
con autorizacién de G. Henle Verlag, de Munich.
Los esbozos de la Sinfonia n.* 44 y de la Sinfonfa n° 31 de Haydn se
han reimpreso con la amable autotizacién de L. Doblinger (B.. Herz-
mansky) KG., de. Viena.
Los esbozos de la Sinfonia n.° 55 de Haydn se han reimpreso con
autorizacién de ia Haydn-Mozart Presse/Universal Edition,
Los esbozos siguientes de Mozart se han reimpreso con autorizacién
de la Barenreiter-Verlag, Kassel, Basilea, Tours, Londres. De la Neue
Mozart Ausgabe; de Zaide: Serie Il; Werkgruppe 5, Bd. 10, editado por
Friedrich-Heinrich Neumann, BA 4510, 1957; de la Sinfonia K. ‘504,
Serie IV, Werkgruppe 11, Sinfonien, Bd, 8, editado por Friedrich
Schnapp y Laszl6 Somfai, BA 4561, 1971; de la Sinfonia K. $43: Serie
IV, Werkgruppe 11, Sinfonien, Bd. 9, editado por H. C. Robbins
Landon, BA 4509, 1957; de la Sinfonia K. 297: Serie IV, Werkgruppe
11, Sinfonias, Bd, 5, editado por Hermann Beck, BA 4508, 1975; del
Concierto K. 450: Serie V, Werkgruppe 11, Konzerte fit cin oder
mehrere Klaviere und Orchester mit Kadenzen, Bd. 4, editado por
Marius Flothius, BA 5472, 1975; del Cuarteto K. 465: Serie VIII,
Werkgruppe 20, Abteilung 1: Streich-quartette, Bd, 2, editado por
Ludwig Finscher, BA 4530, 1962.
Los esbozos de las Sinfonias mims. 6, 15 y 16 de Sammartini se han
reimpreso con autorizacién de la Harvard University Press.
Los esbozos de la Sinfonia n.° 7 de Bruckner se han reimpreso con la
amable autorizacién de la Musikwissenschaftlichen Verlag, de Viena.
Los esbozos del Cuarteto de cuerdas n.° 5 de Bart6k se han reimpreso
10 FORMAS DE SONATA
con autorizacién de Boosey and Hawkes (EE.UU.) y Universal Edition
(Londres) Ltd. (exclusiva de los EE.UU.).
El esbozo de ta Sonata op. 53 de Dussek (Praga, 1962) se ha
teimpreso. mediante un convenio con Supraphon, Praga.
Introduccién
Cualquiera. que tome en sus manos un libro sobre Ia forma sonata’
pensar4 que sabe ya de qué se trata; y probablemente esté en lo justo.
Desde que ia sonata fue definida por Jos teéricos del segundo cuarto del
siglo xix sobre la base de la costumbre de fines de siglo xvimt y comienzos
del xix, ha sido la mds prestigiosa de Jas formas musicales. A
continuaciér, y como referencia, presento la descripcién tradicional, que
se encuentra en la mayoria de los diccionarios, enciclopedias y libros de
texto musicales; doy la descripcién de una manera telativamente
completa y elaborada, de modo que ayude a recordar la terminologia
usual.
El término. «forma sonata», tal como se presenta més frecuentemen-
te, hace referencia mas bien a la forma de un solo movimiento y no al
conjunto constituido por una sonatd, una sinfonia o una obra de c4mara
de tres o cuatro movimientos. Se la Hama a veces forma de primer
movimiento o forma de allegro de sonata. En su significado usual,
consiste en una forma tripartita, en la que la segunda y tercera parte
estén tan intimamente vinculadas que podria suponerse una organizacion
bipartita. Esas tres partes se denominan exposicién, desarrollo. y
recapitulacidn: la organizacion de las dos partes s¢ evidencia con maxima
claridad cuando, como ocurre a menudo, la exposicién se ejecuta dos
veces. (La seccién de desarrollo y recapitulacién se repite también
algunas veces, pero con menos frecuencia.)
La exposicién presenta el material tematico principal, establece la
ténica y modula a la dominante o a alguna otra tonalidad intimamente
relacionada. (En las obras compuestas en tono menor, esta ditima suele
ser la relativa mayor.) El primer tema o primer grupo de temas se
presenta en la ténica, Este enunciado se repite alguna veces inmediata-
mente (contra-eriunciado), conduciendo, a menudo sin interrupcion, a
una modulaciéu o transicidn: esa seccién termina o bien en la dominante
0, con més frecuencia, en una semicadencia sobre el V del V. El segundo
12 FORMAS DE SONATA
No se refleja en este libro ninguna investigacion primaria. Me he
basado por completo ca fucntes:impresas y no he hojeado ningén
manuscrito ni he escudrifiado los archivos de ninguna biblioteca. No es
que considere un trabajo de ese tipo como un trabajo penoso (puede ser
tan fascinante como cualquier otro dentro de la ciencia o el arte; pero
por mi condicién de pianista s6lo tendrfa tiempo para dedicarme a él
como el més simple aficionado). En iltimo término, un investigador 0
escritor aficionado hace més dafio que un tedrico diletante. Una: mala
teorfa suscita con frecuencia una respuesta interesante y itil; pero, el
trabajo de investigador, una vez hecho, por mai hecho que esté, disuade
a otras personas de volver sobre el mismo terreno. Soy deudor, y muy
agradecido, de aquellos investigadores que han puesto a nuestro aleance
todo un acervo de la musica del pasado.
No aparece aqui una bibliografia, ya que me habrfa limitado a copi
el relevante material que aparece en las magnificas bibliografias dispo!
bles en la insustituible obra en tres voltimenes de. William S. Newmat
The Sonata in the Baroque Era, The Sonata in the Classis Era y:The
Sonata since Beethoven. He tratado, sin embargo, de reconocer ‘todas
mis deudas especfficas a través de las notas a pie de pagina. En el indice
de conceptos, las referencias bibliogréficas estén sefialadas con un
asterisco para facilitar su localizactén.
Por sus titiles sugerencias estoy muy agradecido al Dr. Stanley Sadie
del London Times y del Grove’s Dictionary, y por su estimulo a Sir
Wiiliam Glock, quien tuvo Ja amabilidad de hacer més de cien cambios
en el manuscrito mecanografiado final. Son demasiados los amigos que
han hecho aportaciones a mis ideas para que pueda agradecérselo a
todos como se merecen. Algunos colegas y amigos me han proporciona-
do material, tanto en forma de musica como de articulos, y desearia
reconocérselo al Dr. Darrell Berg, det Conservatotio de St. Louis, ai
professor Lewis Lockwood, de Ja Universidad de Princeton, al profesor
Jens Peter Larsen, de Copenhague, al profesor John Walter Hill, ‘de la
Universidad de Illinois en Urbana, al profesor Daniel Heartz, de
la Universidad de California en Berkeley, y al profesor James Webster,
de la Universidad Cornell. El profesor Henri Zerner, de la Universidad
‘de Harvard, ha hecho muchas mejoras en los capituios iniciales. Por su
lectura del manuscrito, quedo en deuda con los profesores Leo Kraft
y Sherman Van Solkema, de la City University of New York (Univer-
sidad de la Ciudad de Nueva York), y con ef profesor Don M. ‘Ran-
del, de la. Cornell University. Mis alumnos de Stony Brook me dieron
una gran dosis de estimulante ayuda, y debo agradecer especialmen-
te a Mr. Gregory Vitercek sus ideas y su ayuda en la compilacién de
material, y a Mr. Robert Curry su preparacién de las particelas’ para
los ejemplos tomados de arias de 6pera. La inteligencia y amabilidad
de Miss Claire Brook constituyé una ayuda constante en las fases
finales y por ese’ motivo Ie quedamos en deuda tanto el lector
como yo.
Prefacio
Hay, que fijarse en el error sin despreciarlo: la
universalidad de los seres humanos no habria creido en
él si no hubiese tenido. tanta relaci6n con la verdad y
tantos auténticos puntos de coincidencia con ella.
Senancour: Ensuentos sobre la naturaleza primitiva
de! hombre (1802).
Este libro constituye un intento de ver qué se puede salvar de la idea
tradicional de Ia forma sonata. Sus insuficiericias, ¢ incluso sus absurdos,
se nos hacen cada vez mas evidentes. Los musicdlogos més clarividentes
de la actualidad aplican esté término a Jas obras del siglo xvut con suma
cautela, escepticismo y moderaciéa, y con muchas reservas, expresas 0
tcitas. Creo, sin embargo, que seguimos necesitando ese término para
entender bien esa época, asf como las que Ia han seguido. Por esa razin
no he tomado en consideracién aqui los intentos de prescindir del todo
del uso establecido, sustituyéndolo por formas naevas de anilisis,
aunque es obvio que no podria haber escrito, por ejemplo, mi
explicacién de la exposicién en «tres tonalidades» sin la inspiracién de un
Heinrich Schenker. Por otra parte, no me he basado exclusivamente en
los tedricos del siglo xvii (no comiprendieron su época, del mismo modo
que nosotros la nuestra), aunque he hallado a menudo que sus opiniones
son estimulantes y dtiles.
EI titulo de este libro va en plural. Fue pensado asi para resaltar el
hecho de que lo que iba a terminar convirtiéndose en el tipo canénico de
Ja forma sonata se desarroll6 en simultaneidad con otras formas que se
influyeron entre sf y fueron, de hecho, interdependientes. He dedicado,
ademés, algtin espacio a los géneros det aria operistica y del concierto; ei
desarrollo de la variedad de formas de sonata relacionadas se extiende
més alla de los campos de la sinfonia, la misica de camara y la sonata
para solista. Sin el aria y ef concierta, es practicamente incomprensible la
historia de las formas de sonata.
id FORMAS DE SONATA
tema, © segundo grupo, se presenta en la dominante: se supone
tradicionalmente que tiene un caracter mas lirico y tranquilo que et
primer grupo y se dice a menudo que es «mds femenino». Al final del
segundo grupo hay un tema conclusive (o varios) con una funcién
cadencial. La cadencia final de la exposicién, sobre la dominante, puede
ir seguide de una repeticin inmediata de la exposicién, o por una breve
transicién que regresa a fa ténica, para ser seguida por la repeticién, o
por el desarroilo (cuando no se repite la exposicién).
La seccién de desarrolic puede empezar de varias maneras: con et
primer tema, tocado esta vez en la dominante; con una modulacién
brusca a una tonalidad mds remota; con uma referencia al tema
conclusivo; 0 —en casos raros— con un tema nuevo. (En el concepto
normative de la forma sonata se admite por lo general, un tema nuevo
en las secciones de desarrolio.) Es en esta parte de la forma sonata
donde se encuentran las modulaciones mas distantes y mé4s répidas,
y donde la técnica del desarrollo consiste en la fragmentacion de los te-
mas de la exposicién y la teelaboracién de esos fragmentos en forma de
combinaciones y secuencias nuevas. El final del desarrollo prepara el
regreso a la ténica con an pasaje llamado retransicién. :
La recapitulacion se inicia con la reaparicién del primer tema en la
tonica, El resto de esta seccién «recapitula» la exposicién tal como fue
tocada al principio, exceptuando que el segundo grupo y el tema
conclusivo aparecen en la ténica, con la transicién debidamente modifi-
cada, de modo que no conduzca ya a la dominante, sino que prepare lo-
que va a seguir en la t6nica. Las obras de més extensidn se ven
redondeadas por una coda.
Esto es lo que todos los amantes de la musica «seria» entienden
correctamente como forma sonata. La mayoria de ellos saben, ademas,
que ei apogeo de esa forma tuvo lugar a fines de siglo xvii y muchos se
dan cuenta de Giela descripcién precedente es més bien dificil de aplicar
a muchas obras del siglo xvi y desfigura en general la practica usual de
ese’siglo. Me imagino que de.un libro sobre la forma sonata leg gustaria
sacar en limpio en qué’ consistia realmente esa forma en el siglo xvi y
cudl fue su historia: su origen, desarrollo y suerte:
Esas preguntas parecen a primera vista muy razonables; pero tai
como se las suele plantear, estén destinadas a quedar sin respuesta por
incluir suposiciones insostenibles. Suponen que podemos definir la forma
sonata de manera que refleje con precisién las obras del siglo xvi, pero
es muy dudoso que pueda definirse asi una sola forma sonata, incluso
durante una sola década de fines del siglo xvut. Suponen que una forma
tiene una historia; en otras palabras, que estd sujeta a cambios. Pero si
una forma «cambia», no esté claro cudndo seria witil considetar que sigue
siendo la misma forma, aunque cambiada, y cudndo debemos pensar que
constituye en su conjunto una forma nueva. No se trata meramente de
una sutileza filoséfica: no existe en absoluto una continuidad biolégica
INTRODUCCION 1S
entre las formas de sonata, y son muchas las sonatas emiparentadas mas
intimamente con conciertos, arias, e incluso fugas, que con otras sonatas.
El problema de hallarle un origen y una historia a nuestra forma
estaria en francas vias de solucién si pudiésemos hallarle una definicién
aplicable al siglo xvu. Las dificultades que uno haila con la defini-
cin tradicional que hemos dado antes surgen de las condiciones en que
fue formulada por primera vez. Fue elaborada principalmente por
Antonin Reicha en el segundo volumen (1826) de su Traité de haute
composition musicale;' por Adolph Bernhard Marx en el tercer volumen
(1845) de Die Lehre von der musikalischen Komposition; y por ultimo, y
con maxima influencia, por Carl Czerny en su Escuela de Composicion
Practica, de 1848. Como podemos ver por los titulos de estas obras, el
objetivo de esa definicién no consistia en entender la miisica del pasado,
sino en plantear un modelo para la produccién de nuevas obras. Esa’.
definicién no fue buena para el siglo xvit debido a que nunca se traté de
que to fuese.
Estos tres autores de métodos de composicién tienen algo muy
importante en comiin: su contacto con Beethoven. Reicha, igual que
Beethoven, nacid.en 1770. Fue amigo intimo de Beethoven cuando eran
j6venes, y ambos tocaron en la orquesta en Bonn; algunos afios después
volvieron a verse, en Viena. Segiin Reicha, estuvieron en contacto uno
con otro durante un total de catorce afios. Su cultura y educacién
musical fueron muy similares.? Czerny fue ef alumno mds famoso de
Beethoven y el profesor de musica mas influyente de su tiempo:
pretendia transférir a sus obras teéricas el legado que habfa aprendido de
sus maestros. En su andlisis de la forma sonata se basé ampliamente en
la descripci6n de Reicha. A. B. Marx dedicé su vida a la deificacién de
Beethoven y fue, sin duda, uno de los agentes més importantes en la
creaciGn de ese mito imprescindible que es la supremacia de Beethoven.
Esa es la razén de que la forma sonata, tal como se la conoce
generaimente, estribe mas o menos en aquellos procedimientos composi-
tivos de Beethoven que fueron mis titiles para el siglo xx y que podian
ser imitados con thas comodidad y con el menor peligro posible de hacer
un disparate. aa
El término mismo de «forma sonata» es un invento de Marx. Su
codificacién de ta forma ayudé a establecer su prestigio dieciochesco y
decimonénico como forma suprema de la misica instrumental, siendo
garantizada su supremacfa por Beethoven. Considerada bdsicamente
como una generalizacién de ios métodos de Beethoven antes de 1812,
1. Reicha habia presentado ya un primer esbozo de la fornua en su Traité de mélodie
de 1814, Para todos estos problemas.de prioridad tocante a ta descripcién de la forma, v.
NewMan, W. S.: The Sonata since Beethoven, Nueva York, 1972, pp. 29-36.
2. Berlioz, que habia estudiado con Reicha, escribi6 en sus memorias que no crefa que
Reicha y Beethoven se tuviesen mucha simpatia; sin embargo, fo que Reicha describiera
como ala grande coupe binairer esté mucho mas cerea de ios procedimientos de Beethoven
que de los de cualquier ote compositor.
16 FORMAS DE SONATA
aquella descripci6n era normativa y se intentaba més que nada que fuese
una ayuda para la composicién. Como base de su generalizacién se
aislaron aquellos aspectos de Beethoven (y de Mozart, pero .no de
Haydn) que tenian un méximo interés para el compositor del sigio xix; se
trataba, principalmente, del orden y el cardcter de jos temas. Por
consiguiente, los: aspectos arménicos y de textura fueron relegados a la
trastienda, como cosa subsidiaria a la estructura tematica. Esta descrip-
cién es esencial para el conocimiento de la mtsica del siglo x1x;
Pproporcioné un modelo para la produccién de obras que sigue vigente
hoy en dia, aunque su influencia sobre los compositores haya estado en
decadencia durante aigiin tiempo.
El método consistente en definir una forma a base de tomar como
modelo las obras de un compositor famoso esta justamente desacredita-
do hoy en dia. Constituye un procedimiento dudoso, incluso en Ja en-
sefianza de la composicién, y no sirve en absoluto para entender !a
historia. Lo que ocupa actualmente su lugar es el intento de definir la
practica general, lo que a mayoria de los compositores hicieron la mayor
parte del tiempo dentro de una generacién o década determinada y
dentro de un espacio timitado, un pais, una region o incluso una: ciudad.
La forma sonata en la italia o el Mannheim de hacia 1760 constituiria,
por consiguiente, lo que se hacia mds generalmente alli en ese perfodo
de tiempo. Ese cambio de la practica general a jo largo de los afios nos
da la historia de la forma.
Podria yo ponet de una vez las‘cartas sobre Ia mesa y decir que
encuentro este nuevo método. tan poco satisfactario como el antiguo. La
prdctica general seguida en una época dada tiene naturalmente su
interés, pero de suyo y sin alguna interpretacién no puede definir nada.
La idea de que por s{ misma tenga algdn significado histérico se.basa en
una falsa analogia de la mdsica con el lenguaje (si bien las relaciones
existentes entre la musica y el habla son, desde luego, en muchos otros
aspectos fntimas y poderosas), asi como en una psicologia errénea de la
composicién y la recepcién dé la misica.
La justificacin de este método de estudio casi nunca es explicitada y
se la suele suponer simplemente como una cosa evidente en sf misma,
pero en una ocasién me ia puso delante con vigoroso relieve un critico
musical que la enfocé en la propia materia de la forma misma de sonata.
«Considera la practica de Haydn hacia 1780», me dijo. «En la exposicién
de una sinfonia, en el momento en que se establece por fin la dominante,
la mayorfa de los compositores de entonces introducian un tema nuevo.
Haydn, en cambio, reintroducfa el tema inicial en la nueva tonalidad. Sin
duda que en el contexto del estilo de aquel tiempo eso constituye un
efecto notable; las personas que asistieron a las primeras ejecuciones
deben haber esperado un tema nuevo en la dominante y, por lo. mismo,
tienen que haberse llevado una sorpresa considerable al reaparecer el
primer tema. Sin conocer la practica general de aquella época, y sin
situar las obras de Haydn dentro de aquel contexto, nunca seremos
INTRODUCCION MW
capaces de imaginar el efecto que hacfan y que de hecho se intentaba
que hiciescn.» .
Situemos también Jas sinfonias de Haydn dentro del contexto de sus
estrenos absohutos y.tratemos de ponernos en el pellejo de alguno de los
asistentes a Jos mismos. A fines de la década de los ochenta det siglo
xvitt Haydn escribié nueve sinfonfas destinadas a Paris, encargadas todas
ellas por el Conde d’Ogny: de ta 82 a la 87 (Ilamadas sinfontas de Parts)
y de la 90 a la 92. Las seis sinfonias de Paris fueron ejecutadas por las
dos sociedades musicales principales de Paris, el Concert de la Loge
Olympique y el Concert Spirituet: el Mercure de France? informaba en
abril de 1788 que en 1787 «se habia ejecutado en cada concierto una
sinfonia de Haydn». Todas ellas fueron editadas en Paris en 1788. Las
tiltimas de ellas, de la 90 a la 92, tienen que haber sido tocadas el aiio
siguiente, por la enorme popularidad de Haydn en aquel tiempo, siendo’,
impresas las tres en Paris en 1790.
{Qué habrifa percibido un amante de la misica en e! Paris de aquella
época ante las exposiciones de Haydn? En los primeros movimientos
(generalmente los mas elaborados), habrfa pereibido cémo Haydn volvia
al tema inicial en la nueva tonalidad de la dominante en las sinfonias 82,
84, 85, 86, 90, 91 y 92; en la 82 utiliza el primer tema para continuar el
establecimiento de la nueva tonalidad, en la 90 lo utiliza al final de la
exposicién como tema cadencial, y en todas las demas lo hace regresar
en el punto en que la dominante esté completamente confirmada, en el
centro de la exposicién. En los movimientos finales esta practica es
todavia mas consecuente: el primer tema reaparece en la dominante en
las mueve sinfonfas (exceptuando la 85, la 86 y la 92, aunque en los
movimientos finales de estas tres aparece en su lugar una variante
claramente derivada del primer tema).
Hacia fines de la-década de los ochenta det sigto xvi la mayorfa de
los compositores empleaban un tema nuevo con la llegada de la do-
minante (y ‘muchos empleaban ya otro tema también para iniciar la
modulacién a la dominante): el procedimiento de Haydn era descarada-
mente excéntrico para Ja costumbre general, cosa que, llam6 mucho Ia
atencién. En ¢l articulo ya éitado, el Mercure de France* clogiaba a «este
gran genio que en cada una de sus obras sabe la manera de trazar
desarrollos muy ricos y variados a partir de un tema tinico (sujeto), muy
a diferencia de esos estériles compositores que pasan continuamente de
una idea a otra por falta del conocimiento de la manera de presentar una
sola idea en formas variadas...» Este es el origen del mito del llamado
monotematismo de Haydn —mito porque cada uno de esos movimientos
contiene varios temas, aun cuando no se utilice siempre un tema nuevo
para confirmar en la exposicién la nueva tonalidad—. Es significativa,
sin embargo, la relativa constancia del nuevo método de Haydn.
3. Véase Roppins LANDON, H. C.: Haydn at Esterhdza 1766-1790 (Haydn Chronicle
and Works, $1 Bloomington, Ind., 1978.
\iecusie die Artes
18 FORMAS DE SONATA
‘Un amante de la masica de Paris escuchaba alguna de esas obras en
cada concierto importante de aquella temporada: eran inevitables, y
cualquier persona interesada en la musica tuvo que haber ofdo probable-
mente la mayoria de ellas. La primera vez que se daba cuenta de que el
tema inicial reaparecia en la dominante —justo donde la sinfonia media
presentaba un tema nuevo— debe haberse llevado una sorpresa. Si era
algo tenta puede haber recibido esa sorpresa una segunda y acaso una
tercera vez. Pero tras haber escuchado media docena de sinfonias en Jas
que ocurria eso por lo menos en un.movimiento (y generalmente tanto
en el primero como en el dltimo), tendria que haber sido un idiota si
seguia lHevandose sorpresas. En pocas palabras, el amante medio de la
miisica de aquellos afios —camo.el de nuestro tiempo— no escuchaba a
Haydn sobre el trasfondo de la costumbre general, sino en el contexto
del estilo propio de-Haydn. No esperaba que Haydn le sonara como
cualquier otro; para los afios ochenta su miisica habia sido aceptada en
sus propios términos. En tanto que se ofa a Haydn en contraste conela
musica habitual de entonces, fue mal entendido: aunque es interesante
explicar las incomprensiones del pasado, una musicologia que trate de
revivirlas y perpetuarlas necesariamente quedara afectada por ellas.
A menudo se pone un énfasis excesivo en la unidad estilistica de fines
del. siglo xvni: sin duda no habia entonces un contraste de estilos
semejante al que existe hoy, por ejemplo, entre Gian Carlo Menotti y
John Cage. Sin embargo, habla muchos compositores en aquellos aiios
cuyo estilo se alejaba més del de Haydn que lo que se aleja el de
Benjamin Britten del de Igor Stravinski,-y ningén aficionado con
experiencia irfa jamés a escuchar una obra nueva de Britten esperando
aque le sonase a Stravinski. Estadisticamente ‘definida, la «practica
general» es una pura ficcién. :
Observemos que el critico del Mercure de France no presentaba a
Haydn como un excéntrico sino como un misico superior: no se trata (de
acuerdo con ese critico) de que Haydn y los compositores inferiores
trabajasen siguiendo tradiciones estilos diferentes, ni siquiera de que
produjesen formas diferentes, sino tinicamente de que Haydn llevaba a
la realidad con mas éxito la forma sinfnica esperada. Esto se debe a que
las normas de la critica estaban determinadas menos por Jo que se hacia
en general que por lo que los diferentes compositores trataban de hacer
© esperaban hacer, y por los ideales estilisticos del periodo que
determiné las diversas posibilidades de la forma sonata. La unidad
tematica —expresién de una unidad afectiva— seguia siendo un ideal
influyente en los aiios ochenta del siglo xvin.
Si deseamos describir hoy dia aquella forma de fines dei siglo xvii
que pudo ser levada a Ja realidad en formas tan diferentes por Haydn y
Por sus contempordneos, no tendré sentido desde luego acudir al nimero
© posicién de los temas como caracter{sticas definitorias; ni tampoco, por
otra parte, sera razonable echar a un lado la estructura tematica como
una mera manifestacién superficial de una estructura arménica més
santa
eet
INTRODUCCION 19
profunda (aunque también se ha sugerido esto en nuestro tiempo); a los
temas y su orden les toc6, desde luego, desempefiar un importante
papel: ; .
Podriamos preguntarnos, sin embargo, qué funci6n tenfa el que el
segundo tema apareciese en la dominante y si esa misma funcién habria
podido ser lograda por Haydn con un solo tema. El dispositive del
«segundo tema» en la dominante fue utilizado con bastante frecuencia
por el mismo Haydn, y Ios movimientos en los que empled ese
procedimiento no’ se. diferencian significativamente en cuanto a forma o
naturaleza de los ejemplos «monotematicos». Eran equivalentes en
muchos aspectos, y la posibilidad de esa equivalencia es una de las
determinantes de la forma de sonata de jos afios ochenta. La funci6n yet
significado del «segundo tema», por lo tanto, tiene més importancia que
la frecuencia ‘de su aparicién. Una investigacién de la funcidn de los’
elementos existentes nos permitira examinar Ia labor de todos los
compositores de un perfodo sin parar mientes en sus desviaciones de una
norma supuesta y nos evitaré también el caer en dos trampas: la primera,
la definicin de una forma sobre la base de una serie predeterminada de
obras maestras, absurda manera de tratar de entender Ja miisica de gran
niimero de compositores, si bien es cierto que produjo un ttil modelo
neoclésico para el siglo xox; la segunda, ese postular una abstraccién
estadistica sin sentido que no nos ayuda a ver c6mo funcionaba la mitsica
en su propio tiempo y sigue funcionando hoy en dia (cuando Io hace).
2. La funcidn social
La €poca en que fueron creadas las formas de sonata conocié unos -
cambios répidos y revolucionarios en cl lugar que ocupaba la misica
dentro de la sociedad. El desarrollo de las formas de sonata se vio
acompafiado por ei creciente establecimiento de los conciertos publicos.
La institucion de la venta de billetes para conciertos instrumentales fue
cuajando lentamente-durante el siglo xvii; Gran Bretafia parece haberle
levado en esto ta delantera a la Europa continental, pero nadie pone en
duda que hubo a lo largo de ese siglo un crecimiento continuo de una
clase media urbana y relativamente acomodada, ansiosa de comprarse
el acceso a la cultura. Tenemos que contar también con una necesi-
dad, cada vez més consciente, de acceder a las artes superiores, coto
casi exclusivo hasta entonces dé una aristocracia y de un grupo profe-
sional.
Antes de que médiara el siglo xvi, la misica ejecutada en pablico,
con pocas exvepciones, era musica vocal vinculada a a expresion de
palabras (por lo menos en teorfa y, en la mayorfa de los casos, también
de ‘hecho) tanto religiosa como operistica. Hacia siglos, por supuesto,
que se habia interpretado en péblico musica instrumental pura, pero se
trataba de arreglos de mnisica vocal, de introducciones a mtsica vocal
(preludios u oberturas de obras eclesidsticas o de Speras), de interludios
tocados entre los diferentes actos de las Gperas wu oratorios, 0 bien de
musica de baile, que carecia de cualquier prestigio (lo que, naturalmen-
te, no impidié la creacién de obras maestras de ese género). Sélo las
composiciones religiosas y la 6pera gozaban del prestigio propio de una
verdadera musica publica. El estilo puramente instrumental habia
crecido enormemente hacia el comienzo del siglo xvut, pefo en general,
o bien se trataba de obras dotadas de un cardcter ceremonial cortesano 0
eclesidstico, o bien de obras privadas y profesionales, destinadas a la
ensefianza (como las obras mas famosas de Bach o Scarlatti, las
Claviertibungen, los essercizi, las invenciones, el Arte de la fuga, estudios
tanto de composicién como de ejecucién). Sin embargo, no cabe duda de
22 FORMAS DE SONATA
que las interpretaciones por sociedades privadas y en salones particulares
iban adquiriendo un cardcter cada vez mas ptiblico y lucrativo.
Las formas instrumentales mds «rentables» eran, sobre todo, la
sinfonia y el concierto (y posteriormente el cuarteto de cuerdas, al
convertirse en «piiblico» hacia 1780); es significativo que el carécter del
concierto se vio casi totalmente transformado antes de 1780 por el estilo.
de sonata, Esto se debe s6lo parcialmente a que el concierto constituye
una forma especifica y limitada mientras que la sonata es una forma
estilistica general; principalmente se debié a que el concierto, desde el
punto de vista de la estética neocidsica de fines de siglo xvui, contenfa un
objetivo extramusical —la exhibicion del virtuosismo técnico— lo que fo
hacfa inferior en esencia a las formas, mds puras, del cuarteto, la sinfonia
y la sonata. El concierto conserva su relacién con el aria: en una
ejecuciéa publica de esas formas, el solista y el cantante cuentan mas
que el compositor, y la interpretacion «pesa» mas que la obra en sf. Este
enfoque del interés se evidencia en la forma bdsica de las Operas y
oratorios de principios del siglo xvi, el aria da capo. Si en el siglo xvu la
misica era la criada de la poesfa, a principios del siglo xvi ambas
ocupan un lugar aun mds humilde después del que les toca a los
cantantes; la forma da capo, por razones légicas, concede un margen
considerable al despliegue del virtuosismo, incluyendo el correspondien-
teal ornamento improvisado.
Para el concierto en piblico de mésica instrumental pura, sobre todo
de musica sinf6nica, se necesitaban unos vehiculos propios y adecuados,
y, los proporcionaron las formas de sonata. No se vio ignorado el
virtuosismo orquestal; le brindaban incluso todo un mundo de oportuni-
dades el crescendo controlado y el coup d’archet, aunque esto ocurrié de
modo mis significative en fos primeros afios de ese estilo, de 1750 a
1780. Es paraddjico que la miésica orquestal se hiciese mucho més dificil
en varios sentidos después de esa fecha, a la vez que el elemento
virtuoso se teplegé 4 un segundo plano. Los elaborados pasajes de
virtuosismo espectacular destinados a ejecutantes individuales que apare-
cen en las primeras sinfonfas de Haydn desaparecen en las tltimas, que,
sin embargo, son mucho més complejas en cuanto a ejecucién. El
virtuosismo pasa a un segundo lugar con respecto de ia misica misma.
Cuando Ia audiencia londinense acudfa en masa a escuchar a Haydn en
los primeros afios de la década de los noventa, y texminé por hacerlo
ico, es posible que pagaran en parte por ver a‘Haydn en persona; sin
embargo, no se trataba de ver a Haydn como ejecutante, ni siquiera
como director de orquesta, sino como compositér. Entonces pudo
conyertirse la musica instrumental pura sola en la atraccién principal, sin
los elementos seductores del espectéculo, les sentimientos de la poesia y
las emociones del drama, ¢ incluso sin el deslumbrante virtuosismo
técnico del cantante y del intérprete. La sinfonia pudo tomar del drama no
s6lo fa expresi6n de los sentimientos sino también el efecto narrativo de la
accién dramstica, de la intriga y de 1a resolucin.
LA PUNCION SOCIAL 23
Lo hicieron posible las formas de sonata proporcionando el equiva-
lente a la accién dramética y confiriendo al perfil de esta accién una
definicién clara. La sonata posee un climax identificable, un punto de
maxima tension al que conduce la primera parte de la obra y que gor de
una resolucién simétrica. Se trata de una forma cerrada, sin el marco
estético de la forma ternaria; tiene uma conclusién dindmica, andloga al
desentace del drama de} siglo xvi, en el que se resuelve todo, se atan
todos los cabos sueltos, y la obra realmente «se redondean.
La sonata era una cosa nueva, sobre todo en su concepcién de obra
musical con cardcter de objeto musical independiente. Quedaba termina-
da por escrito (a diferencia del aria da capo, que le dejaba el adorno at
cantante), su forma era definible siempré por un contorno simple (a
diferencia de las formas susceptibles de afiadiduras y faciles de extender
del concerto grosso y la variacién), y era totalmente independiente de las*
palabras (a diferencia del madrigal y de la Gpera). Es esta condicién de “
la sonata como objeto musical independiente, esa reificacién, lo que hizo
posible la explotacién comercial de la misica instrumental pura. El estilo
de la sonata, durante un breve perfodo de tiempo, les dio a los
compositores la oporturiidad de vender directamente al pitblico, no ya
una ejecucién o un ejemplar, sino la obra misma de mtisica pura. Al
desplazar el peso de 1a expresién del detaile a la estructura en gran
escala, de la ejecucién individual a la concepcién totai de} compositor, le
dio a la obra musical un sélido prestigio, objetivo inconcebible en
ninguna época anterior. Después de 1820, sin embargo (aunque apare-
cieron algunas sefiales antes), volvieron a ocupar su puesto los virtuosos
de la ejecucién y de la direccién de orquesta.
Las formas de sonata mostraron también un lado privado, sobre todo
en la miisica de cimara y en {a sonata para solista. Nos sentimos
tentados ahora a subrayar la diferencia existente entre las formas
musicales de la esfera privada y las de 1a ptiblica a fines del siglo xveu; sin
embargo, son todavia més notables las semejanzas existentes entre ellas,
por no hablar de la influencia ¢ intercambio que habia entre una esfera y
la otra. Es curioso, sin embargo, que ef desarrollo social de la esfera
privada no ofrezca un contraste con el de la publica: las formas privadas
sirven bésicamente a la misma clase social que la sinfonia, aunque la
audiencia se ha convertido ahora en intérprete.
La sonata para solista pertenecfa al aficionado, y particularmente a la
aficionada:* esa es la raz6n de que la gran mayoria de elias sean tan
taciles de tocar. Comparando las sonatas de Jos afios sesenta con las
obras para teclado de los afios treinta o cuarenta (como los Essercizi de
Scarlatti o las Variaciones Goldberg de Bach), podriamos inferir un
1. El clave constituia la salida més natural y aceptable al talento y ambiciones
musicales de las mujeres de fines det siglo xvi; hubo entre cllas profesionales britlantes
para las que compuso Mozart algunos de sus mejores conciertos y Haydn sus trios con
Piano mas dificites.
24 FORMAS DE SONATA,
detetioro técnico extraordinatio y universal. En cambio, para el ejecu-
tante no profesional puesto al teclado no sdlo cra descable disponer de
una misica relativamente facil de tocar, unas piezas que no exigieran la
afiadidura de una ornamentacién elaborada, ni de una gran habilidad
profesional; sino que era crucial también que aquella musica estuviese
esctita en unas formas que Mevasen la garantia de una importancia
cultural, de algo que munca podfan dar las antiguas formas bailables. Las
nuevas formas de sonata eran lo ideal por su claridad y sencillez y; Jo que
era igualmente importante, por su seriedad, :
La demanda de una clase urbana ansiosa de apropiarse de una
cultura superior, en coincidencia con el desarrollo de un eficiente sistema
tonal que contenfa el simétrico margen dé madulacién de la escala bien
temperada, y una estética neoclésica que abogaba por la sencillez y
claridad de la estructura (y consideraba el adorno como cosa fandamen-
talmente antinatural y frfvola) contribuyeron en conjunto a ja creacién
de las formas de sonata. Durante casi dos siglos esas formas iban.a ser la
base del incomparable prestigio de la mdsica instrumental pura.
La fuerza expresiva de las formas de sonata se concentré tanto en su
estructura, en sus modulaciones en gran escala, y en las transformaciones
de los temas como en e! cardcter de estos tiltimos. Este tipo de estructura
dinamica implicaba, como corolario, que el adorno tradicional improvi-
sado afiadido por los ejecutantes quedase totalmente anticuado. Por
supuesto, siguié existiendo la costumbre de adornar: los ejecutantes, en
todos jos tiempos, han sido lentfsimos para comprender el significado de
los cambios de estilo revolucionarios. Dentro de unos esquemas organi-
zadisimos y complejos en extremo, las formas creadas por el: estilo
sonata transmitian su significado mediante Ia estructura y ni necesitaban
adornos ni, muche menos, podian tolerarios. El estilo sonata representé
¢l triunfo de la mésica instrumental pura sobre Ja misica vocal y, como
resultado, la ruina de [a teorfa fundamental barroca de la estética
musical, la Affektenlehre,? 0 doctrina de jos sentimientos. Las- obras
musicales se habian emancipado, tanto en tearfa como de hecho, de la
expresién de un sentimiento unificado, un sentimiento que por lo general
podia traducirse en palabras. En la primera mitad del siglo xvi s6lo se
consideraba que la musica alcanzaba su perfeccién cuando iba aliada a
Jas palabras, pero hacia los afios ochenta un aficionado a ia épera'como
el novelista Wilhelm Heinse pudo escribir que en la 6pera la musica no
constitufa el acompajiamiento de Jas palabras sino todo lo contrario,
doctrina del todo impensable antes. Las formas de sonata se hiabfan
aduefiado también de la épera; s6lo en la musica sacra ttopezaron con
2. No se trata de una expresién dieciochesca, sino moderna, y constituye un térmioo
bastante comodo para identificar un cuerpo relativamente cohereate y sdlido de doctrina
estética musical de principios de! siglo xvi.
LA FUNCION SOCIAL 25
una resistencia, tenaz y duradera, pero incluso allf terminé por triunfar
ampliamente la técnica de sonata. ;
Se produjo, por consiguiente, un desplazamiento basico en la estética
musical, que se alejé de la sacrosanta nocién de una musica como
imitacion del sentimiento hacia la concepcién. de la misma como un
sistema independiente portador de su propio significado en unos
términos que no eran susceptibles de traduccion. Adam Smith escribié
que escuchar una obra de misica instrumental pura era igual que
contemplar un gran sistema cientifico, y en 1798 Friedrich Schlegel
observé que la misica instrumental pura creaba su propio texto y que la
expresiOn del sentimiento era sélo el aspecto superficial de la miisica.
Aquella capacidad por parte de la mtsica, evidenciada entonces, de
contener su propio significado, la.convirtié en el arte supremo para las
generaciones romAnticas de 1790 a 1850, creando un mundo suyo
independiente.
Las formas de sonata hicieron posible esa supremacia de la musica
instrumental en la estética romantica temprana. Su estructura dramatica
y su representaci6n de la accién contrastaron muchisimo con el senti-
miento unificado expresado por las formas de principios y mediados del
siglo xvmt: el aria, el concierto, 1a fuga y la danza. Tampoco fue la
estructura de la sonata el producto vivo de las posibilidades latentes de
un tema, como en el caso de la fuga; es la estructura, como observare-
mos, lo que les confiere un significado a los temas. Por consiguiente, ya
no fue posible dentro de.la musica una estética pura de Ja expresion: la
mitisica de finales del siglo xvii no perdié su capacidad de expresién del
sentimiento, pero una estética que situase la raison d’étre de la misica en
esa expresién seria incapaz de avenirse con una sinfonia de Haydn. Las
grietas abiertas en Ja solidez de aquella doctrina se habian hecho
demasiado llamativas.
Seria ingenuo suponer que las nuevas demandas sociales impuestas al
arte musical habfan creado Jas nuevas formas 0, el extremo opuesto, que
el nuevo -estilo sonata hizo posible el concierto piblico de misica
instrumental. La institucién del concierto piblico tuvo su propia razén
de ser comercial, las nuevas formas se desarrollaron siguiendo una Idgica
estilfstica propia, y tenian también una fuerza de seduccién propia. Lo
mejor seria, posiblemente, considerar e! concierto publico y las nuevas for-
mas de sonata como unas formas paralelas y concomitantes de la
expresién cultural; casaron felizmente entre s{ con extraordinaria idonei-
dad.
Podriamos calificar 1a ventaja de las formas de sonata sobre las
formas musicales anteriores como una claridad dramatizada: las formas
de. sonata se inician con una oposicién claramente definida (la definicién
es la esencia de la.forma) que se intensifica para resolverse después
simétricamente. Debido a Ja claridad de.esa definicién y de 1a simetria,
la forma individual era facil de captar en las ejecuciones puiblicas; debido
a las técnicas de ta intensificacién y la dramatizacién, fue capaz de
26 FORMAS DE SONATA
mantener el interés de un auditorio grande. Como su expresi6n residfa
en gran medida en la estructura misma, no necesitaba el refuerzo de los
adornos o del contraste del solo y el tutti: podia ser dramitica sin el
acompafiamiento de Jas palabras y sin el virtuosismo instrumental o
vocal.
Las formas de sonata son el producto de un desarrollo estilistico -
prolongado y radicai: constituyen de hecho los vehiculos esenciales de
aguel desarrollo. Esa revolucidn estilistica desempefa un importante
papel en la emancipacién parcial del compositor del patrocinio de la
corte y de la Iglesia a través de la creciente explotacién de los dos
sustitutos de la perdida fuente de ingresos: la venta de masica impresa
y el concierto piblico de misica instramental. Las formas de sonata die-
ron a la mésica instrumental abstracta un nuevo poder dramiatico.
La supremacia gradual de la musica instrumental fue el fruto de un
movimiento de emancipacién, una liberacién de la musica de su de-
pendencia de la literatura y de las artes visuales (Ja poesia y la esce-
nografia, en particular): la musica instrumental pura disfruté de un
prestigio que no habla tenido nunca.
Esa revolucién’estilistica llegé en dos grandes olas: la primera, en la
que se simplificaron radicalmente fas texturas del estilo anterior,
aproximadamente de 1730 a 1765; y después, de 1765 a 1795, un segundo
cambio, igualmente profundo, en el que las nuevas formas y texturas
recibieron una mayor monumentalidad y complejidad. E! movimiento
simplificador original tuvo que servir a varios objetivos, en parte
contradictorios: 1) la produccién de una literatura moderadamente facil
destinada al miisico aficionado cultivado; 2) la creacién de unas formas
de ejecucién publica de comprensién facil y concepeién dramitica; 3) un
gusto neoclasico en crecimiento continuo dentro de todas las artes que
buscaba la sencillez y la naturalidad y se oponfa a la ornamentacién y la
complejidad; 4} un interés nuevo por la expresién personal y directa del
sentimiento (llamada en ocasiones Empfindsamkeit) en oposicién a la
expresion del sentimiento‘objetiva, compleja y emblemitica del Barroco
(Affekteniehre). Las nuevas formas de sonata eran lo suficientemente
sutiles como para adaptarse a todos esos fines y se vieron, ademas,
considerablemente transformadas hacia 1770 y 1780, al ser explotadas y
amplificadas sus posibilidades y combinadas, por ultimo, con las técnicas
contrapuntisticas de 1a reemplazada tradicion barroca. (El modelo
espectfico de sonata que cristaliz6 a fines de ese siglo representa el
estrechamiento de una gama de posibilidades mucho més amplia,
marcando la apertura de una tendencia «clasicalizante» en el! estilo
musical.)
La evolucién de las formas de sonata en el siglo xvi no constituyé,
como vemos, un fendmeno aislado. Cada una de las caracteristicas
formales que posteriormente iban a definir la sonata, casi sin excepcién,
puede localizarse en todas las formas, texturas y géneros musicales
LA FUNCION SOCIAL 27
existentes a partir de 1750 —el aria, e} rondé, el concierto, el minuet, la
misa— sin quedar intactas siquiera la fuga y la variacién. Los cambios y
transformaciones experimentados por todas ellas en el siglo xvi no
pueden explicarsé por su matrimonio con una forma independiente
Hamada el «allegro de sonata», sino por un movimiento. estilistico
general que afecté’ al abanico entero de la masica. Tampoco es posible
divorciar del todo Ja evolucién del primer movimiento de las sonatas,
sinfonias y cuartetos de la historia, igualmente caracteristica y anéloga,
de los movimientos lentos y de Jos finales, ni aislar la conformacién de
las formas mayores de los detalles menores de la armonia, estructura
de la frase y textura ritmica.
Esa es la razon de la irremediable ambigiiedad existente en torno al
término de sonata, al oscilar su significado entre el género, la forma, la
textura y el estilo. Como la fuga, la sonata define un determinado tipo’ ,
de textura, 0, mejor dicho,.un método de ordenar muchas texturas
sumamente contrastantes; indica-un determinado tipo de musica instru-
mental, pero el estilo y las formas de las obras -correspondientes se
extienden asimismo’al campo de la sinfonia, de la épera y de la miisica
sacra. Tal vez no-eé itil ni factible expurgar nuestro término de esas
confusiones, pero hay que aprovecharse de ellas con mucha prudencia.
Esa ambigiiedad habia aparecido ya en el siglo xvi en la famosa
descripcién de la sonata clésica hecha por J. A. P. Schulz alrededor de
1775, citada y empleada por criticos posteriores como Koch y Tirk:
Desde fuego, no existe en ninguna forma de musica instrumental una mejor oportunidad
que en la sonata para deseribir séntimientos sin palabras. La sinfonfa y ta obertura tienen ua
cardcter més fijo. La forma det concierto parece disefiada més para darle a un ejecutante
habilidoso una oportunidad de ser ofdo contra el fondo de muchos instrumentos que para
llevar a cabo la descripcidn de emociones violentas. Aparte de esas formas y de las danzas,
que tienen también sus caracteres especiales, queda sdlo la forma de fa sonata, que asume
todos los caracteres y cualquier expresién. (El subrayado es mfo.)?
En este texto esta implicita la confusién entre el estilo, el cardcter, la
funcién, la forma y el género. La‘sonata, que para Schulz podia ser «a
due», «a tres, etc. (es decir, para duo, trio o cuarteto, asi como sonatt
para’ solista), se refiere aqui, sobre todo, a mnisica de cémara y
Hausmusik, en contraposicién a los géneros piiblicos de 1a sinfonfa y él
concierto. El contraste mencionado con la musica de’ danza delata esa
confusién, porque la milsica de baile era tanto publica como privada, y
nos demuestra que Schulz mezclaba a la vez la forma y el género, la
funcién social y la tendencia expresiva. No es un accidente ef que fo que
iba a cristalizar después como forma de sonata recibiese un nombre
que no lo identificaria con 1a sinfonia sino con la sonata. La sinfonfa
ejercié unas funciones sociales especificas en 1a corte, lo que le impidi6,
3. Traducido por NEWMAN, WILLIAM S.: The Sonata in The Classic Era. Nueva York,
1972, p. 23.
28 FORMAS DE SONATA
antes de los dltimos afios de la década de los sesenta, alcanzar:la total’.
libertad de expresién. Para Schulz, la sonata constituye una expresion
instrumental pura, una misica liberada de toda constriccin, tanto social
como profesional, Las diversas formas que adopta’ son basicamente
neutras, y puede «asumir todos los caracteres y ‘cualquier expresién».
Una exposicién histérica nos exige el conocimiento: del estilo que
produjo esas formas y tener en cuenta, al mismo tiempo, su influencia
sobre las formas preexistentes. .
Por consiguiente, en el siglo xvur no existia, en absoluto, la idea de
una sonata aislada como tal: todo lo que existia era una concepcién, en
evolucion gradual, de la composicién de muisica instrumental; un estilo
instrumental puro at abrigo de'las exigencias del concierto, la‘ mtisica
para baile o la obertura de 6pera, libre también de los anticuados
procedimientos de la fuga y la variacién. Es significativo que ‘las
explicaciones dieciochescas de la forma de sonata sean, sin excepcién,
descripciones de composicién instrumental en general..Todavia en 1796,
una de las mas detalladas* recibe el titulo de «De la melodfa en
particular y de sus partes, miembros y reglas». Tal vez la primera
descripcién de la forma sonata que la relacioné especificamente con la
sonata aparecié en La Scuola della Musica de Carlo Gervasoni (1800).5
Hacia 1860 la forma sonata (cuyo nombre no habia cuajado todavia)
podia denominarse «la forma del libre desarrollo musical de las ideas».
4. Gaveazzi, FRANCESCU: Elementi teorico-practict della musica (1796), capitulo
traducido ¢ impreso por B. Churgin en JAMS, 21 (1968), pp. 181-199,
5. PIACENZA (1800), capitulo Della Sonata, pp. 464-475.
6. CE. Larsen, J. P.: «Problemas de ta forma de sonata», Festschrift Friedrich Blume,
Kassel, 1963, p. 222.
Formas ternaria y binaria
Para 1790, el estilo sonata habia transformado casi todas las formas
establecidas de la musica de principios del siglo xvin. Esas formas se
iniciaban en la ténica, pasaban a la dominante y volvian a la ténica con
algiin intento de presentar una simetria o guardar un equilibrio. Serfa
preciso tesumir y definir el mas basico entre los diferentes esquemas
formales en los que aquello se efectuaba. La forma sonata del siglo xix
no se deriva directamente de ninguna de ellas en exclusiva, ni se origina
tampoco medjante una simple transformacién de una sola forma ai
rior. La forma posterior canénica evolucioné a partir de la interaccién,
desarrollada por conductos sorprendentes, de una serie de esas formas.
Las formas tempranas del siglo xvi pueden clasificarse, a grandes
rasgos, en binarias y ternarias, pero necesitaremos una mayor precision
para entender Ia revolucién estilfstica de mediados de ese sigio y la
interaccién de esas formas. Presénto precisamente en este punto la ta-
xonomifa precisa para hacer inteligible la ulterior evolucién de las formas
de sonata.
La forma ternaria basica ABA es la més sencilla en cuanto a diseiio.
Su caracteristica definitoria principal es que las secciones primera y
tercera son estructuralmente idénticas; es decir, sdlo estructuralmente,
porque en la prdctica el retorno de la A dentro de un esquema ABA
tradicionaimente sola estar adornado. La primera seccién, igual que la
tercera, tenia que terminar, por io tanto, en Ja ténica. Las secciones
exteriores, tomadas por separado, son casi siempre de mayores dimen-
siones que Ja central (llamada iio, término probablemente poco
afortunado, pero tinico). Esas dos’secciones exteriores no constituyen
meramente el armazén, sino Jos pilares de la estructura, mientras que la
interior desempefia un papel subsidiario: a menudo mas expresiva que
las secciones exteriores, contrasta con ellas, en ocasiones mediante un
cambio de modo, pero casi siempre mediante una reduccién de la
potencia o la estabilidad. En la seccin central de un aria da capo, por
ejemplo, la orquesta se reduce a menudo a un simple bajo continuo.
mule chp
t
en
30 FORMAS DE SONATA
Después de 1720, la tonalidad de Ia seccién del trio, en relacién a la
t6nica del conjunto, es una tonalidad de tension mas reducida: predomi-
nan la relativa menor y la ténica menor. El trio de un minueto 0 una
bourrée tiene a menudo un fabordén, lo que lo hace mas estatico que las
activas secciones, mas vigorosas, que lo encuadran; o bien es més
sencillo en cuanto a forma y menos complicado en cuanto a textura, y
casi siempre més corto y menos enfatico. Esas tres partes funcionan
respectivamente como exposicién, contraste y reexposicién,
Cualquier forma sonata se diferencia fundamentalmente de la forma
ternaria en dos sentidos: 1) aun cuando una forma sonata tiene tres
secciones inconfundibles, siendo la tercera en su aspecto tematico una
recapitulacion completa de la primera, estas dos secciones son absoluta-
mente diferentes en el aspecto arménico: la primera pasa de la
estabilidad arménica a ia tensién y nunca concluye en la ténica, mientras
la tercera es una resoluci6n de las tensiones arménicas de la primera y,
exceptuando las modulaciones secundarias, se mantiene durante todo el
tiempo esencialmente en la ténica; 2) la secci6n central de una sonata no
constituye un simple contraste respecto a las exteriores, sino también
una prolongacién y un aumento de la tensién de Ia secci6n inicial, asf
como una preparacién para la resolucién de Ja tercera. El disefio
esencialmente estatico y concebido espacialmente de la forma ternaria se
ve sustituide por una estructura mds dramatica, en la que la exposicién,
el contraste y la reexposicién funcionan respectivamente como oposi-
cién, intensificacion y resolucion.
Las formas ternarias més importantes, el aria da capo, el minueto y el
trio, conservan su identidad a lo largo de todo el siglo xvm. Sin
embargo, muestran gradualmente en muchos aspectos una influencia
evidente dei estilo sonata. La seccién de trio de muchos minuetos y
scherzos adopta a finales de siglo alguna de las caracteristicas de un
desarrollo, particularmente en los cuartetos y trios de piano de Haydn;
en algunas de esas obras Haydn afiade incluso una larga coda con
desarrollo, como para contrarrestar la naturaleza estética de la forma
ternaria, Las partes exteriores y el trio, tomadas por separado, son por
lo general formas binarias (y después de 1730-casi con exclusividad),
asumiendo todas las caracteristicas del estilo de sonata por derecho
propio. El rondé (de forma ABAC ... A) constituye una extensién
especializada de la forma ternaria, y el rond6 sonata se convierte, por
ditima, en un esquema definido, empleado con frecuencia, esquema
acasa mas susceptible de una definiciGn. satisfactoria que la forma de
primer movimiento. Las caracteristicas del rondé sonata aparecen por
Ultimo en formas de primer movimiento cuando se emtplean éstas como
movimientos finales.
En vista de esto, podria parecernos que la forma binaria esté més
cerca de las diferentes formas de sonata, y en las descripciones hist6ricas
tradicionales se la suele ver como su antecesora inmediata. La forma
j
FORMAS TERNARIA ¥ BINARIA 31
binaria constituye, desde luego, el esquema bésico det movimiento
individual de danza de la suite barroca, y las sonatas tempranas y
particularmente los cuartetos compuestos en la Alemania meridional
incluyen a menudo una secuencia de esas danzas (e! minueto nunca
desaparece, para terminar convirtiéndose en un elemento estable del
cuarteto y de ja sinfonia}.
Hay tres tipos basicos de esquema binario en el estilo sonata de
principios del siglo xvur; durante un tiempo parece que se desarrollan
independientemente, pero terminan «tomando prestado» unos de otros.!
La forma de sonata «estandar» del siglo xix surge en parte de los tres.
Esos esquemas ‘pueden denominarse respectivamente forma «de tres
frases», forma «de dos frases» y forma de «movimiento lento»; esta
iiltima sera tratada independientemente en Ia seccién siguiente. .
La forma binaria «de tres frases» y la de «dos frases» pueden’.
ilustrarse sencillamente con dos danzas sucesivas de la Partie HI de la
Neue Claviertibiing de Johann Kuhnau, de 1689. La forma de dos frases
es ia zarabanda; la de tres frases, el minueto.
Zarabanda -
Minueto
1. Existe una variedad de formas aun mayor en la primera parte de ese siglo, pero me
‘ocupo aqui s6lo dé aquellas cuyos simétricos esquemas fueron absorbides en el nuevo
estilo.
32, FORMAS DE SONATA 3 FORMAS TERNARIA Y BINARIA, 33
A principios del siglo xvi, muchos minuetos tienen esta forma de
tres frases, y hacia 1760 la tienen casi todos. Sigue constituyendo un
esquema estable: la primera frase tiene sélo una cadencia débil sobre el
¥ (0 con frecuencia una cadencia fuerte sobre el I) en la doble barra;
la segunda frase establece la dominante, a veces con material nuevo; la
tercera frase vuelve a la tonica con un claro paralelismo respecto a
la primera frase, adquiriendo'un cardcter de recapitulacién. Cuando fa
primera frase tiene una cadencia fuerte en la tonica (cosa que hallaremos
todavia en los minuetos de Beethoven y Schubert), la tercera frase puede
ser una repeticion idéntica de la primera, acercandose entonces fa forma
a la ternaria 0 ABA; con las repeticiones se convierte en AA’ BA BA.
Esta forma de tres frases es de hecho tan estable que su expansion
sinfonica constituye un asunto facil que discutiremos brevemente més
adelante. Afadiremos aqui, sin embargo, que la forma de tres‘frases no
se circunscribe a los minuetos, sino que se la puede hallar en la courante
de la Suite nim. 8 en Sol mayor de Handel de la serie de 1733, en la
Invencién a dos voces en Mi mayor de Bach, y en su Aria y Zarabanda
de la Partita en Re mayor de fa Claviertibung, Libro 1, entre otras obras.
En estos cuatro ejemplos, la frase inicial tiene una cadencia firme en la
dominante; en ta segunda frase, tras un comienzo sobre ef V, contiene
una clara orientacién hacia Ja relativa menor, caracteristica de las
secciones de desarrollo tempranas. La tercera «frase» del Aria de la
Partita.en Re mayor se inicia con una retransicién desde Ia relativa
menor, para ofrecer a continuacién una especie de recapitulacién
invertida, elaborando primero los compases 9 al 16 para no regresar al
motivo inicial hasta el final (compds 45). Volveremos a hallar esta
recapitulacion invertida hacia finales de ese siglo, aunque raras veces.
34 FORMAS DE SONATA
‘Cuando la seccion inieial de la forma de trés frases tiene una cadencia
fuerte sobre el V grado, se la clasifica generalmente como forma binaria
circular, Observemos que este término esconde, un parentesco esencial
con la forma de minueto, en la que existe una cadencia débil sobre el V
© incluso una cadencia de ténica al fin de la primera parte, He resaltado
delibéradamente el paralelismo de las «frases» primera y tercera, y
paliado el punto, aparentemente crucial, de si la primera «frase» termina
sobre la ténica o fa dominante. Y lo he hecho debido a que la forma de
minueto tardia de Haydn, que se deriva directamente de esta forma (de
hecho es esta forma), puede tener una primera mitad con una cadencia
sobre el 1 0 sobre el V sin afectar a todas iuces las proporciones ni el
cardcter de la obra.
Podriamos resumir asf la forma binaria de tres secciones o forma
de minueto:
A B
A
sobre el 1 ely
T+ cadencia } sobre ef V | V+ cadencia sobre } el VI 1
sobre ek V pero dentro 1) Ia tonalidad
del 1 relativa
jas partes una y tres son tematicamente paralelas y a veces idénticas; 1a
parte dos (B) es casi siempre contrastante, incluso cuando su comienzo
es simétrico respecto a A.
La forma binaria simple (o forma de dos frases) tiene siempre una
cadencia enfatica sobre el V grado al final de su primera mitad e incluye
una simetria doble y opuesta:
AB en su aspecto temético
:BA en su aspecto arménico
La estructura melédica de Ia primera parte es reproducida mas o
menos fielmente por la segunda y su esquema, al menos en parte, debe
ser claramente’ reconacible. (Esta simetria temética sélo se ve, por
ahora, sugerida en la zarabanda de Kuhnau citada antes, pero hacia 1720
se manifiesta abiertamente en la mayoria de las obras escritas en forma
binaria: casi todas las alemandas de Bach, Handel a otros podrian
servirnos de ejemplo.) El esquema arménico, sin embargo, aparece
invertido en sus puntos inicial y final y en las dreas controladas por ellos:
‘Yonica —+ Dominante 4 I. Dominante > Ténica
Esta separacin analitica de los esquemas arménico y metédico en la
forma binaria prefigura el estilo de sonata, pero en una forma de sonata
fa separaci6n esté articulada de un modo muy distinto.
Si tomamos un ejemplo muy desarrollado de esta simetria temética
FORMAS TERNARIA Y BINARIA 35
en la forma binaria simple, podemos ver cémo funcionan los paralelis-
mos, y Jo radicalmente que se diferencian del paralelismo tematico de las
formas de sonata. La alemanda de la Partita en si bemol mayor de la
Claviertibung de Bach ofrece la ventaja, en este sentido, de un segun-
do tema claramente articulado, siendo reveladora la reaparicién de este
tema en la segunda parte (v. pp. 36-37).
Las dos partes son casi iguales: 18 compases frente a 20 (la duracién
un poco mayor de Ja segunda parte constituye la regla en un ejemplo de
forma binaria de cualquier complejidad). Los compases 1-4 establecen Ta
ténica en la manera mds usual mediante ei encadenamiento 1 IV V I
sobre un pedal de ténica; en el compas 5 se inicia el movimiento hacia el
V. No existe cadencia sobre el V hasta el compés 17: una posible cadencia
al comienzo del compas 9 aparece disfrazada, y la triada en fa mayor se
mantiene en posicién de sexta y cuarta del compas 12 al 14. El segundo
tema en el compas 12 hace la modulacién a la dominante con una
claridad muy acusada, pero no existe sensacién alguna de descanso ni
decaimiento del fluir musical hasta el fin.
Existe una bella concepcién de Ja simetria y fa asimetria de la
segunda parte respecto a la primera. La correspondencia de compases es
Ja siguiente:
293031 © 32-34
213141516 78
37:38
19 2022 24 25 26 27 28
124 ¥ 1718
91011
La modulacién fundamental de la primera parte est4 en los compases
7 al 9: el regreso a la t6nica se retrasa hasta los compases 32 al 34, en
cuyo momento hace Bach una referencia temdtica a la seccién modulato-
ria anterior (compases 7-9), desplazada de su secuencia dentro de la
estructura temdtica. Reaparece el segundo tema en la dominante
(compases 12 al i6), no resuelto en la ténica, sino en la superténica
menor. En el sistema tonal del siglo xviti esto proporciona algo més que
un asomo de resolucién: el [V es Ja tinica aiternativa al J para iniciar una
resolucién final, siendo la superténica (u) la relativa menor del IV,
empleada.con ‘frecuencia como sustituto suyo. Sin embargo, no se
consigue aqui ninguna sensacién de resolucién comipleta (ni siquiera se la
busca: Ia sthsacién de continuidad excluye ese tipo de palmaria
articulacién). La sutileza y sensibilidad del sentido arménico de Bach no
tiene igual en el siglo xvii temprano, y nos ha guiada en la elaboracién
del esquema que nos ocupa.
El retraso de la cadencia de tonica en la parte II corre parejas con el
de una cadencia sobre el V en la parte I: los puntos de reposo son
alcanzados en el ultimo momento posible. No existe oposicién articulada
y, por lo mismo, tampoco resolucién enfética: el segundo tema no se
ejecuta después. de una cadencia sobre el V completamente’ confirmada;
sigue siendo parte de un movimiento inintercumpido hacia el V. Como
consecuencia, no exige una resolucién sobre ta ténica, como lo hace
inyariablemente el segundo grupo de las formas de sonata. Sin embargo,
36, FORMAS DE SONATA.
la reelaboracién en la parte II del esquema del primer grupo inicluye La
elaboracién motivica, las modulaciones y el: movimiento secuencial, més
rapido, que van a convertirse en caracteristicas esenciales de las
secciones de desarrollo més adentrado este siglo. La seccién de desarro-
lo de fa sonata temprana del siglo xx debe, evidentemente, gran parte
de su técnica a Ja forma binaria de dos frases (y:no sdlo a la versién de.
tres frases, como se pretende a veces), particularmente cuando'la forma
de dos frases reelabora el esquema temdtico entero de la’ primera
secci6n, siendo bastante corriente que las secciones de desarrollo
posteriores reinterpreten el esquema temitico entero de la exposici6n.
Saal
FORMAS TERNARIA Y BINARIA 37
En una exposicién de sonata no sélo hay que hacer Ja modulacién,
tiene que evidenciarse que se hace. E] movimiento hacia la dominante de
la primera mitad de una forma de sonata no se ve meramente
confirmado por una cadencia auténtica sobre el V al final, sino sefialado
ademds por un cambio de textura decisive en un punto situado entre un
cuarto y tres cuartos de la duracién de la exposicién: una cadencia
auténtica o una semicadencia, junto con una pausa significativa, un
cambio brusco del ritmo, un acento fuerte o cualquier combinacién de
estos elementos. Ello distingue clara y acentuadamente el area goberna-
da por la dominante de la controlada por ta ténica, y nos permite hablar
38 FORMAS DE SONATA
no sdlo de una modulacién, como en Ia forma binaria simple, sino de
una polarizacion de las triadas ténica y dominante, de una «tonicaliza~
cién» de la dominante puesta en relieve. Esta polarizacién se ve
reforzada de una serie de maneras que discutiremos mds adelante.
De un modo similar, aparece también claramente articulada ia
resolucién ‘de esta polarizacién en la segunda parte de una forma de
sonata: el momento exacto del regreso a la tonica constituye siempre un
punto decisivo puesto de relieve. Los medios de-ponerlo de relieve
incluyen siempre una reaparicién de parte del material de la primera
mitad (no necesariamente los compases iniciales, aunque para los
primeros afios setenta del siglo xvi esto se habia convertido en la
costumbre mas comin). El momento del retorno, de Ja resolucién
~-situade generalmente en el centro de la segunda mitad del movimien-
to, y a menudo mucho antes— no constituye énicamente una interrup-
cién de la continuidad, sino un punto estructural esencial, tan esencial
que cualquier ambigiiedad respecto a la situacién exacta de ese punto,
cosa que hallamos a menudo en Haydn, constituye un efecto sensacional
(exactamente coms un piano subito puede actuar como un sforzando).
Las discontinuidades que distinguen las formas de sonata de la forma
binaria son, evidentemente, mas fAciles de concebir como procedimien-
tos estilisticos que como definiciones de forma. Esas discontinuidades
constituyen, desde Juego, la principal preocupacién de los tedricos de
fines del sigo xv (Quantz, Vogler, Koch, etc.); lo que mas les ocupa es.
el cardcter y la colocacién de la cadencia y la semicadencia dentro de
cualquier forma musical. La naturaleza de esas discontinuidades, sin
embargo, altera los contornos de cualquier forma a la que se aplican —el
aria, el rond6, el concierto— a la vez que transforma la percepcién de las
proporciones de la forma por parte del oyente. A lo largo de todo el
siglo xvut casi toda la masica incluye un movimiento inicial de fa ténica a
la dominante, pero ei estilo de sonata convierte esa modulacién hacia
mediados det siglo xvii en una confrontacién abierta de las tonalidack
es decir, el érea de una exposicion dominada por la ténica se distingue
decididamente de la gobernada~por la’ dominante (aun en el caso,
frecuente, por ejemplo, en Haydn, de que pueda ser muy extensa la
transici6n de una a otra), y todo el material ejecutado en la dominante es
concebido, por consiguiente, como disonante, es decir, exige su resolucior
mediante una transposicion ulterior a la tonica.
La diferencia real entre las formas de sonata y las formas anteriores
del barroco es esta concepcién nueva, radicalmente realzada, de la
disonancia, elevada del nivel del intervalo y de. }a frase al de la estructura
entera. Esto transforma todas las relaciones existentes entre los elemen-
tos de la forma. Es evidente que ninguna forma de sonata puede ser ni
binaria ni ternaria en el sentido en que se aplican normaimente estos
términos a las formas barrocas, y trataremos de evitar la confusion
suscitada por esa afiosa discusién.
=
;
|
FORMAS TERNARIA Y BINARIA 39
Las simetrias a gran escala del estilo barroco, cuando no son
evidentes del todo, como en la forma ABA o de aria da capo, suelen
estar escondidas. Por poner un ejemplo cldsico, fos ocho compases
iltimos de cada parte del tema binario de las Variaciones Goldberg de
Bach son casi idénticas en lo estructural, Las armonias y la mayor parte
del contorno meiédico de una de ellas se transponen directamente en la
otra:
FIN DELLA 1? PARTE
4 a
FIN DE_LA 2° PARTE
vf
pero es muy dificil que ef ofdo perciba esa identidad en su ejecucion
dado que la oscurecen la superposicién de la. ornamentacién y el
lamativo cambio de la textura. Este tipo de simetria oculta es raro en las
formas de sonata. El estilo sonata prescinde ampliamente de las sim-
ples formas en ABA en favor de la reinterpretacién de simetrias, de
paralelismos con una diferencia, heredados del barroco, pero las pone
siempre en evidencia, En cierto modo, el estilo de sonata no invent6
formas nuevas. Se limité a ampliar, articular y hacer publicas aquellas
que ya encontré a su disposicion.
é
a
1
:
4. Elaria
El tercero de los importantes esquemas binarios que contribuyen a
Jas formas de sonata es raro al‘principio en la musica instrumental,
aunque no nos faitan ejemplos. He aqui uno, de Handel, la zarabanda
de la Suite nim. 4 en re menor, publicada en 1733:
Se trata de un esqueina binario de dos frases, ninguna de las cuales se
repite. Las dos frases son teméticamente paralelas y arménicamente
diferentes, pero-tienen un esquéma atménico que no es el de la forma
binaria simple, La primera frase va del I al V grado, la segunda se queda
en el I.
Este esquema tivo una extraordinaria fortuna en el siglo xvut.
Después de 1720 se convirtid en la fora casi invariable de las partes
exteriores del aria da capo operistica, y se mantuvo en vigor durante mas
de medio siglo, hasta las obras maduras de Mozart; aun posteriormente
a2 FORMAS DE SONATA
pueden hallarse ejemplos de €! con facilidad. Constituye la forma
principal de la obertura operistica, y muchos movimientos lentos estén
escritos también siguiendo este esquema. El nombre de «forma de aria»
seria equivoco, como también el de «forma de obertura», debido a la
posible confusién con la obertura francesa. Vamos a Ilamarlo «forma de
movimiento lento»; no se trata de un término ideal, pero parece ser el
mejor de los disponibles.! En su versién ampliada sé convierte en una
forma de sonata sin la seccién de desarrollo. El hecho de que la mtsica
instrumental lo-utilice con maxima frecuencia en los movimientos Ientos.
y casi nunca en los primeros movimientos es significative en el aspecto
estilistico.
Estamos en un buen momento para resumir las tres variedades del
esquema binario:
Forma de minueto A B Aoal
(de tres frases) 1(+¥) tt V (© tonalidad relative) 1
Forma binaria simple AB AmB
(de dos frases) Iv Vor
Forma de movimiento lento A? a
Inv Iv
Estos esquemas perduran: representan tres‘ manetas diferentes y
relativamente estables de reinterpretar un esquema temédtico tinico, por
grande que sea su envergadura, dentro de una nueva estructura arméni-
ca, de resolver simétricamente una estructura que se mueve hacia la
disonancia dentro de otra que permanece en la t6nica. La variedad de
estos esquemas y su flexibilidad no se oscurecen hasta que, a principios
del siglo xax, ja relacién clasica existente entre la ténica y la dominante
empieza a debilitarse para dar lugar a un sistema més fluido y cromatico.
La creacién y la historia de la forma de movimiento lento es
contemporénea de la del tipo de primer movimiento (forma sonata con
una seccién de desarrollo); més atin, influye en la forma de primer
movimiento, la cual se. apropia de ella. Por consiguiente, la historia de la
forma de’ pfimer ‘movimiento no se puede entender sin una breve
explicacién de la forma de movimiento lento, que no consiste en una
simplificacién de su més famosa hermana. Constituye ampliamente
una creacién del mismo movimiento estilistico que dio lugar al esquema
que iba a convertirse en norma.
Sélo en las primeras décadas del siglo xvi el aria da capo desplazé a
cualquier otra forma dentro de la épera italiana, y sdlo entonces
desaparecio practicamente la espléndida variedad de tipos de aria que
habfan predominado en el siglo xvi. Con esa estandarizacién sobreviene
una expansién y una mayor estandarizacién del aria da capo misma, A
1. Se ha propuesto el término de «forma sonatinay, pero es realmente absurdo: no
conozco ninguna sonatina compuesta en esta forma, aungue sin duca existen unas pocas.
i
'
|
EL ARIA 43
fines del sigio xvu, €poca en que las arias segufan siendo més bien
simples y cortas, esa forma se acerca a lo que he denominado forma
binaria de tres frases o forma de minueto: es decir, la seccién central
pasa a la dominante, y las exteriores permanecen en la t6nica. Nos
hallamos a menudo con:
A B A da capo
—_— ee
Ritornello Solo Rittornello Solo Rittornelio Solo Ritornetle
1 T v v 1 I 1
Con la expansién de esta forma, al hacerse més largas y elaboradas
las arias, la seccién exterior A se convierte en una forma binaria con dos
frases claramente definidas, exigidas por una repeticién del cuarteto,
inicial del texto:
Ritornello Solo. Ritornello. © Solo. -—_—RRitornello
Secoidn A At at
sola: I inv v I 1
Si prescindimos de los ritornellos, resulta una forma sonata de
movimiento lento (v. pp. 120 ss.). De hecho, el compositor omite con
frecuencia uno.u otro de los ritornellos, y esté muy claro que las dos
secciones de solo empiezan a ser concebidas como wna forma indepen-
diente. (Aunque no se puede menospreciar la relaciGn de las secciones
orquestales, la discutiremos con Ja forma-de concierto.) El regreso a la
ténica, si no aparece inmediatamente después de iniciarse la segunda
seccién de solo, se produce unos pocos compases més tarde. Esa
estructura binaria correspondiente a las sécciones exteriores de un aria
en ABA se convierte en una mondétona norma hacia los afios veinte del
siglo xvi.
Con esta expansién de la seccién A y el énfasis consiguiente
producido al fin de su primera mitad sobre [a dominante, el miembro
central B termina por abandonar su foco sobre Ja dominante, para
moverse hacia areas tonales de intensidad mds débil, generalmente ta
relativa ‘menor (VI) 0, en ocasiones, la ténica menor o la subdominante.
Hacia 1720 (omitiendo las secciones de encuadre orquestales apropia-
das), se habia producido este estereotipo, casi inevitable:
Al A Bat at
IV It WE ev Im
que es ahora ia forma ternaria basica descrita antes, en la que Ia seccién
B 0 trio proporcivina un delicado contraste frente a los pilares exteriores,
generalmente mas robustos, Es a partir de ese punto por supuesto, de
donde surge la tendencia de la seccién B a tener una orquestacién mas
ligera que las secciones A (aunque pueden hallarse excepciones, cuando
lo requieren Jas exigencias draméticas).
44 FORMAS DE SONATA.
Un temprano ejemplo de esta forma binaria dentro del aria da capo,
antes de convertirse en el esquema dominant, cuando no era todavia
mds que una entre muchas posibilidades, puede verse en el aria «La mia
tiranna», de Eraclea de Alejandro Scarlatti, dei aio 1700. He aqui la
seccién A}-A? completa:
EL ARIA 45
¥Contine
fontinue
Dejando aparte el pequefio motto inicial, la parte vocal se compone de
dos frases, separadas por la minima interjeccién’ orquestal imaginable;
las dos son casi idénticas, exceptuando que una termina en la dominante
y la obra en la t6nica. Esa es la forma en sus primitivos comienzos, con
todo el encanto que puede tener Jo primitive en manos de un compositor
tan sofisticado.
EI desarrolio de la forma fue rapido, pero adquirié enseguida un
caracter sorprendente. Si se trata de reescribir en la ténica un esquema
tematico que va del I al V, dirfamos que lo que habria que hacer es
transponer sencillamente al I todo lo que estaba en el V, asegurando que
la costura no se mostrase como una adaptacién de una transicién
convincente.. Pero, alrededor de 1720, cuando esa forma empezd a
aparecer con més frecuencia, aunque no inevitablemente, no fue eso lo
que hizo Scarlatti. Desarrolié una técnica de gran sutileza y virtuosismo,
a base de tomar una linea tematica que va del I al V, para modificarla
con delicadeza y armonizarla de nuevo ampliamente dentro de la ténica,
No transpone la estructura temdtica, que conserva el contorno ori;
revestido ahora de un nuevo significado.
He aqui el aria «Son costante», de Marco Attilio Regolo de
Alessandro Scarlatti, de 1719. Presento las dos frases vocales de la
seccién A escritas de tal manera que los compases correspondientes
estan situados uno sobre otro. El bajo y el continuo tocan énicamente en
los compases 25-27 y 56-67, doblando biisicamente una octava mds abajo
a los violines y oboes (se omiten. los ritornelli).
46 FORMAS DE SONATA EL ARIA 47
elidotce noweve— di padi. con
i" fell dobee |no-maeve.
Ode}, con Violin I
Ss i No es la melodia lo que permanece invariable sino gran parte de su perfil
y_su ritmo: las’ correspondencias, evidentes, se manifiestan al off su
ejecucion.
Mas sutil es Ia secci6n Al-A? def aria «Se di altri, de la dpera,
a 4+ F (Viola y continuo)»
Griselda, del mismo compositor (1721):
ae Re, asseol + Gro aon vo-gio pid
yr
++ @ (Viole ¥ continuo)
48 FORMAS DE SONATA
x
idol to nan fi sde-gnarcon
eaten A- Mga cam Aamo - re.
Esto esté mucho més cerca de la forma binaria simple: una primera frase
que va de Fa mayor a Do menor tiene su. paralelo- en .una dobie
asimétrica que regresa de Lab mayor a Fa menor. La técnica utilizada
aqui equivale a una reelaboracién de un motivo cuya altura permanece
igual, af tiempo que es radicaimente distinto su significado arménico, Se
trata aqui, naturalmente, de un efecto a pequesia escala, casi imposible
EL ARIA 49
de transferir a una estructura grande. Con Ia enorme expansién del aria
hacia mediados de siglo, se pierde gran parte de este refinamiento
(aunque nunca del todo, al constituir parte de su razén de ser el
mantener al cantante dentro de“un registro agradable y efectivo).
En el curso de’ poquisimos aiios, la relacién existente entre las dos
partes «ie la seccién A empezé a establecerse con una mayor claridad,
para terminar constituyendo unos pocos esquemas bien definidos. En
Didone. abbandonata de Leonardo: Vinci, de 1726, por ejempto, ja
reelaboracién de A? (que va de la ténica a la dominante) en A? (que
permanece esencialmente en la ténica) es todavia relativamente libre,
pero-el comienzo de. A? se efectia ahora en tres formas simples. Con el
avance del siglo, esos tres esquemas iban a conservarse y convertirse en
estereotipos: se les emplea tanto’en las formas instrumentales como en
las vocaies y por ese motivo hay que estudiarlas detalladamente. Se trata *
de los tipos siguientes: .
Tipo 1) A? empieza inmediatamente en la t6nica, repitiendo ios
compases iniciales:de A*; «Non ha ragione», det acto I:
a
Gallo y contiaue
#
Via,
Calle y contiaus
50 FORMAS DE SONATA
EL ARIA SL
Tipo 2) A? transporta los compases iniciales de A! a la domiinante,
para repetirlas a continuacién en la ténica. «Son regina e son amante»
del acto I: . ,
x
e sonra - man
“ol
Ceti y continuo
x
‘Cally conte
|
1
i
i
i
i
Tipo 3) A? transporta el comienzo de A’ a la dominante, para volver
a la tOnica después de unos cuantos compases, Bl regreso a Ia ténica no
coincide, sin embargo, con las primeras notas del esquema tematico, sino
con el centro del motivo inicial. «Sono intrepido nell’alma», del acto II:
52 FORMAS DE, SONATA,
E] regreso a la t6nica no se produce aqui hasta la palabra «alma». En
una variante de esta forma, A? se inicia con el comienzo, pero no en la
dominante, sino en la superténica (1), para volver de un modo, similar a
la t6nica en el centro del motivo inicial. «Se dalle stelle», del acto I:
g .
Cello set wa cembaio
® op
He elegido todos estos ejemplos de una misma épera para mostrar
cémo coexisten felizmente uno junto al otro. Esos tres tipos —es decir,
1) el regreso inmediato al primer tema en la ténica; 2) el fegreso al
primer tema en la ténica s6lo tras haberlo tocado primero en la
dominante, y 3) el regreso a Ja tnica en el centro del primer tema—
constituyen la norma hacia los aiios treinta y permanecen asi de manera
casi mondtona hasta 1775 y aun después. Esas tres técnicas para iniciar
una recapitulacién en un aria aparecen asimismo en las formas instru-
mentales. :
|
i
EL ARIA 53
S6lo muy gradualmente, de 1720 a 1750, A? adquiere el cardcter
completo de una recapitulacién, en respuesta a la correspondiente
evolucion de A', que a mediados de ese siglo se reviste de muchas de las
cualidades de una exposicién de sonata. Unos pocos compositores,
Handel y Vivaldi. entre ellos, utilizaron con més economia esos tres
comienzos estereotipados de A®. En Griselda de Vivaldi la mayorfa de
Jas arias del acto I estén mds cerca de la forma binaria instrumental de
dos frases esbozada anteriormente, en cuanto ala estructura, si no en el
tipo. temético; sélo «Alle minaccie di fiera Belua» y «Ho il cor gia
lacero» tienen un ‘regreso de la segunda parte de A al material inicial
mediante el esquema que he denominado tipo 3; en el acto Ul, «Dai
‘Tribunal d’Amore» emplea el tipo 2. En Jas arias de Handel, A? tiende a
ser un desarrollo muy libre del esquema tematico de A! casi hasta el fin
de la vida del compositor (Xerxes presenta unas formas mds convencio-*
nales). Tanto en la 6pera como en el oratorio, Handel siguié en muchos
aspectos la tradicién de Alessandro Scarlatti, y su estilo, como el de
Bach (y el de los ultimos afios de Scarlatti), debe haberles parecido muy
«pasado de moda» a la mayorfa de sus contempordneos italianos y
alemanes. Otros compositores, de Lotti a Graun, se sirvieron cada vez
més de los tres tipos-de comienzo de A? mencionados: este comienzo iba
seguido generalmente por un breve desarrollo arménico? y un nuevo
regreso a la ténica. Cuando A? se convierte, por wltimo, en- una
recapitulacién de sonata, dicho desarrollo se ve desptazado con frecuen-
cia para convertirse.en una seccién corta que precede al retorno. Sin
embargo, gran parte de la funcién de repeticién de A? se evidencia a
menudo desde el comienzo de Ia evolucién en los afios veinte del sigio
xvii, cuando Jos tres esquemas disponibles para iniciar A? empiezan a
dominar la forma dé aria.
Lo que caracteriza estos tres’tipos es el retorno a la ténica, ya sea
inmediatamente o casi inmediatamente. Se diferencian radicalmente en
este aspecto de la forma binaria de la suite de danzas descrita antes, que
pospone el retorno durante gran parte de la segunda mitad, incluso
cuando se repite el esquema tematico de la primera. Podemos ver hasta
qué punto se habia estandarizado el esquema de aria hacia 1755 echando
un vistazo al Montezuma de Graun, de 1755. Cada una de las ocho arias
del acto I corresponde a alguno de los tres tipos descritos arriba (aunque
la mayorfa de ellos no son ya formas da capo, y omiten’el trio y las
repeticiones). Ademés de las representantes puras de-cada tipo,?
hallamos una forma intermedia entre los tipos 2 y 3: A! comienza
repitiendo sus dos compass iniciales en la dominante, y A? se limita a
invertir el procedimiento:
2. Un desarrollo corto, situado inmediatamente después del comienzo de a recapitu-
lacién, constituye también un rasgo corriente de las formas de sonata instrumentales de
fines de los afos sesenta.
3. El aria mim. 7 es del tipo 1,1as ndim. 2 y ném. 4 son def tipo 2, y las niim. 3, adm. 5
¥, nm. 8 son del tipo 3.
54 FORMAS DE SONATA
Cello, contrabaaro © combate.
x pf
a, 6
Ve-drsi fra aug
7 7
Pied je Gl ay
poco f . Wao P
Se trata de un dispositivo que podemos hallar también en obras
instrumentales. El Ultimo movimiento, Presto, del tempranisima trio de
piano en Sib mayor de Haydn (Hoboken XV: 38), escrito todo jo mas
unos pocos afios después del Montezuma, utiliza ese mismo dispositivo al
comienzo de sus partes primera y segunda:
2 Finale
Presto D
i
EL ARIA 55
y lo emplea también en el trio de piano en Mib mayor (primer
movimiento, H. XV: 36). Este esquema seré tratado con més detalle en*
un capitulo posterior (pp. 167 ss.).
En la mayoria de las Gperas escritas de 1730 a 1770 que conozco, esa
forma estandar dé aria con sus tres tipos de comienzo de A* cede en uno
o dos sitios a las demandas de la situacién dramatica. Después del primer
acto, ya en marcha el drama, esa forma es manejada generalmente con
més libertad, y ocasionalmente aparecen otras nuevas. Con el segurido
acto del Montezuma de Graun, por ejemplo, las formas, un tanto
rigidas, del primer acto empiezan a dar lugar a esquemas més sutilés y
draméticos. El coro inicial y la primera aria son todavia del tipo
esténdar, pero la segunda aria, «Noi fra perigli>, tiene una seccién
central de desarrollo; el aria siguiente, «Erra quel nobil core», tiene
material nuevo y a un tiempo mucho més répido entre A y A? (una
sorprendente seccién de trio) y un retorno de A? que, igual que en el
caso de muchas de las recapitulaciones de los sinfonistas de Mannbeim,
no se inicia hasta el quinto compés del material inicial. El aria final de
este acto, «Da te impara», es lo mds sorprendente de todo: la segunda
parte empieza con una retransici6n a Ja tonica, y una recapitulaci@n en la
tonica menor, truco de los compositores de opera napolitanos que
yolveremos a hallar, aunque rara vez, en formas instrumentales. He aqui
el comienzo de“A? (omitiendo et ritornello precedente), y el ritornello
y el comienzo de A*:
FORMAS DE SONATA
sti
ig
supe
Vuot ven = det
&
EL ARIA 57
El retorno a la ténica y al motivo inicial en el aria va seguido
generalmente de un cambio inmediato a la subdominante, o a su retativa
menor 1, y el fin de A? suele ser mas elaborado que el de A', con
considerablemente. més pasajes de: coloratura y una coda. Todas esas
caracteristicas aparecen también en las formas instrumentaies de esa
época, siendo-ésenciales para las formas de sonata posteriores. Careceria
de sentido cualquier intento de asignar la prioridad en esos desarrollos al
terreno de lo vocal o al de lo instrumental.
A la larga, ta opera buffa tuvo més influencia que la opera seria en el
estilo de la segunda mitad del sigto xvut, sobre todo en la explotacién de
Jos temas contrastantes y en la manera en que la modulacién de la tnica
a la dominante se puso de relieve mediante interrupciones en la textura
del aria buffa. Esas técnicas constituyen la excepcién en.la opera seria ,
anterior a los afios sesenta, pero las arias de La diavolessa de Galuppi,
de 1755 («Una donna ch’apprezza il decoro», por ejemplo) las exhiben
con una maestria ya totalmente convertida en algo evidente. Donde la
composicién de dperas, tanto serias como cémicas, constituyé una cosa
crucial para ef compositor instrumental (y casi todos los compositores del
siglo xvii cothponfan 6peras si esperaban alcanzar algin prestigio y
podian hallar una corte que se las pagara) fue en la experiencia de
reelaborar dramaticamente un esquema tematico de grandes proporcio-
nes: 1g seccién inicial A’ que moduiaba a la dominante tenia que ser
concebida de nuevo en la ténica, y al mismo tiempo esa nueva
concepcién tenia que conservar el efecto dramdtico. Rara vez se
aceptaba una simple transposicion.
La absorcidn del estilo operistico por parte de los géneros iastrumen-
tales puros se sitéa en la méduld misma del desarrollo de la musica del
siglo xvi: y 4 su vez, para los afios sesenta, si no antes, aquel estilo
instrumental dotado de nuevo dramatismo iba a enriquecer el escenario
operistico, haciendo posible una accién de concepcién dindmica, realiza-
bie por fin con formas musicales abstractas. Hacia mediados de ese siglo,
la resolucién mediante transformacién, el reescribir una exposicién como
recapitulaci6n, tiene lugar en sus’ maximas proporciones, sobre todo en
1a Opera, mas bien que en Ia sinfonia. La longitud det aria da capo se
hace enorme, tan larga, de hecho, que cada vez con mis frecuencia no se
i 1 da capo completo: en vez de un retorno-al comienzo con
mn completa ‘de A? y A?,hallamos un retorng de A? sola:
(Rit) At (Rit) A* (Rit) Bo (RIL) AP (RIL)
ToIvovoot I Trio “ob ot
(Cualguiera de estos ritornelli puede ser omitido por el compositor.)
Como ejemplo de la sofisticada recomposicién del esquema de una
‘xposicién como recapitulacién, -presento la hermosa aria del acto
primero de Fetonte de Jomelli (1768) «Le mie smanie», iniciada con los
Ultimos compases del recitativo precedente a fin de hacer inteligible el
58 FORMAS DE SONATA
conmovedor giro arménico del comienzo: el salto de un acorde de Re
mayor directamente a Sib mayor. He colocado A! encima de A? a fin de
indicar dénde se ha contraido y dénde se ha dilatado el esquema
original.
(Libiay
‘wuoi chic tenga sulle ciglisd pinto; ma perchevohDio!,per-che fe plang fn-tan-to?
i
* seqwe subi
Fecance
{
1
i
i
a0:
pid mia,
EL ARIA
40
39
a
mi = ar pik mia gia non sel
Un poco adagio
Rt
id mia gi non seh
a
+ na, seyn > gio, un 6 glover
Sean G~ gioven ciogt
aad
=
d
FORMAS DE SONATA. EL ARIA 61
rece din gan-nar-d capa’ ce non
Tna,seyimet> gltorun cl glig ve
(Via, 88)
FORMAS DE SONATA
EL ARIA
peter nen a nace et
65
EL ARIA
FORMAS Di SONATA
66 FORMAS DE SONATA
dat
BL ARIA 67
che muowe chi fe - de
do. ve?
‘Dol segno
EI retorno se inicia con el comienzo de A®, y la transformacién de A!
es notable, sobre todo, en los compases 69-72 y 90-110. El compas 72
desptaza el salto de un acorde de Re mayor a Sib mayor (V del vi al I)
del comienzo, creando el efecto de un segundo retorno después del
primero en el compas 60. Los compases 17-24 de A', en los que se
introduce por primera vez el motivo orquestal que va a dominar los
ritornelli, no tienen correspondencia en A? (es una omisién justificable,
puesto que 17-24 funcionan en A! sobre todo para confirmar y solidificar
68 FORMAS DE SONATA
ef paso a la dominante); pero A? introduce una prolongacién que dura
cuatro compases (93-96) del patético recitativo de los compascs 44-42 de
Al', y —acaso el detalle mas impresionante de todos— expande el
delicioso tema que aparece en 46-50 para dar lugar a una frase de
expresién mas profunda (compases' 100-106).
El nuevo énfasis de la subdomirante (una alusién continua al IV: yal
11) en los compases 76-88 constituye una norma de las recapitulaciones,
tanto instrumentales como vocales, a Jo largo del siglo xvi. Al igual gue
la mayorfa de los trios, la seccién B (desde el compas 118) tiene un
cardcter arménico de menor tensidn (casi completamente en a relativa
menor y en la subdominante), sin dejar de ser expresiva. Introduce
material nuevo. La terminacién de esta seccién de trio en Ja relativa
menor reintroduce el. cambio de un acorde de Re mayor a Sib mayor.
EI cardcter de la transformacion, compases 69-72 y 90-110, es de
origen puramente operistico, con una clara relacién con el recitativo. De
todas maneras, este tipo de transformacién tiene su contrapartida en el
estilo instrumental puro. Con frecuencia’ se introducia en la ftecapitula-
cin una interrupcién dramética del esquema temético, a menudo hacia
el comienzo. He aqui Jos ocho primeros compases de la exposicién y los
compases correspondientes de Ja recapitulacién de la Sonata para piano
en do menor de Haydn (H: 20), de 1771 (tres afios después de Feronte de
Jomelli):
2 Moderato
b. IRECAPETGLACION}
~
EL ARIA 69
La sorprendente interrupcién que aparece al comienzo del compas 76 le
confiere a este pasaje su tono operistics. Es una técnica que conserva su
importancia durante largo tiempo: entre sus més grandes ejemplos estan
fos recitativos que aparecen al comienzo de la recapitulacidn de la sonata ,
Tempestad (op. 31 mim. 2, primer movimiento) de Beethoven y el
transformado segundo grupo de’ {a recapitulacién de su op. 111. La
interrupcién de la continuidad existente al comienzo de la repeticién de
la Sonata en do: menor de Haydn s6lo se deriva indirectamente de la
Opera: su antepasado directo es la obra de C. P. B. Bach, quien hizo una
especialidad de esas draméticas interrupciones de la textura. El frecuente
empleo de frases en recitativo en las obras instrumentales de C. P. E.
Bach nos muestra, sin embargo, que su estilo no se salvo de los impactos
de la dpera seria. Y la Opera seria, a su vez, acusd su influencia: la
obra de Jomelli, una vez que se situé en la corte de Stuttgart a fines de
los afios cincuenta, revela un tipo de construccién motivica que se
relaciona con la gran forma, de una manera que no halla faci! paralelo en
la obra de sus contempordneos que se quedaron en Italia. En su
Olimpiade, de 1761, por ejemplo,“el aria «So che fanciullo Amore»
utiliza un motivo corto, pero sumamente caracterfstico, en terceras
descendentes (con una imitacién.canénica) como tema inicial, que
invierte a la dominante para constituir un segundo tema, para presentar
después una raépida disminucién de ese motivo como tema conclusivo.
Esto constituyé un modo tipico del norte de Alemania para elucidar una
estructura de sonata: se contagié hacia el sur con gran rapidez. Ei
intercambio entre las formas instrumentales puras y las operisticas tuvo
jugar a lo largo del siglo, constituyendo uno de los principales agentes
del desarrollo estilfstico.
Como hemos visto, la enorme. expansién del da capo condujo,
afortunadamente, a una versién ligeramente abreviada que omitia la
repetici6n de At:
Ala? BAP
Ivo t
Relativamente pronto podemos hallar ejemplos de un truncamiento
ulterior, la omisién de la primera ejecucién de A®, con lo que B aparece
inmediatamente después de A’. Esto se traduce en
70 FORMAS DE SONATA
A! Exposicion B
tGnica—-dominante (nica menor
relativa menor
© relativa mayor
ete,
A® Recapitulacién
tonica
La seccién B, aunque situada entre una exposicién y una recapitula-
cion, puede distinguirse de una seccién de desarroilo de varias maneras:
por estar en un tempo distinto del de A! y A? (generalmente mds lento)
y tener un compas diferente, por su cardcter arménico y su presentacién
de material nuevo de carécter mas Jitico y, en general, por iniciarse no
como una continuacién de la polaridad de Ja exposicién A! sino como
algo nuevo y diferente, después de un calderén. Puede haber, a veces,
unos pocos compases de desarrollo entre A! y B, pero después entra B
en forma de una interrupcién.
La interrupcién tiene con frecuencia dimensiones sorprendentes,
pero esto solo nos revela la integridad de la relacién existente entre A' y
A®. Una demostracién extraordinaria de esas relaciones nos la da Ia
escena 8. del acto II de Fetonte de Jomelli, El aria del héroe (allegretto,
2/4), «Tu parla, tu digti», se ve interrumpida al fin de A! cuando trata él
de marcharse y Io intercepta Libia. Sigue un trio de mds de sesenta
compases (andante, 3/4), tras el cual vuelve el tempo original, para
seguir finalmente la tecapitulacién A”. La tensién Gramatica esta
simbolizada por las tensiones formales caracteristicas de la forma de
sonata: la armonia permanece irresoluta hasta que se efectiia la
recapitulacién de la mitad inicial del aria. Son los experimentos a gran
escala de este tipo los que hicieron posible la aun mayor amplitud de las
formas de Mozar
Existen, resumiendo, tres versiones del aria da capo hacia los afios
cincuenta, todas las cuales pueden coexistir felizmente, codo con code,
en una misma dpera. Son, primero, ia versin completa:
SUA? BAY A?
la forma ligeramente abreviada, llamada a veces aria dal segno (por
retornar a una sefial situada al comienzo de A”):
AL ADB AZ
y la forma més corta, la forma de sonata sin desarrollo pero con una
seccién central de trio:
ABA
Esto demuestra que la forma de sonata con seccién central de trio no es
una forma hfbrida —una intrusién de Ja forma ternaria en una sonata
binaria— sino una evolucién natural. En cada uno de estos esquemas, a
EL ARIA, 7
relacién de A' a A* es la de una exposicién de sonata a una
recapitulacién.
Todas estas variantes dan paso graduaimente en los afos setenta y
ochenta ai aria con seccién de desarrollo (forma que tiene vinculos con el
concierto y sera tratada brevemente junto con este género), en otras
palabras. el aria de capo, casi igual que cualquier otra cosa del si-
glo xvi, revierte gradualmente en un estilo de sonata puro. La Ascanio
in Alba (K. 111) de Mozart, de 1771, tenia todavia una forma completa
da capo, la nam. 21, «Dal tuo gentil sembiante», pero el compositor
mismo suprimié la secci6n B y ef da capo antes de la primera
representacién. «Spiega il desio, le piumes, el aria ntim, 19 de esa misma
‘obra, es un aria dal segno con la sola repeticién de A?. Esta forma es
4 rara en Mozart, aunque escribid todavia otro ejemplo de ella nada |
of menos que en 1778, con nim. de K. 295, «Se al labbro mio non credi»
(aria que seria insertada en Artaserse de Hasse). :
El aria con una seccién central de trio aparece con m4s frecuencia,
aunque todavia relativamente con poca, en Mozart. Hay una en Ascanio
in Alba (ném. 16, «Ah di si nobil alma»), en la que el cambio central de
tempo es menos sorprendente, dado que las stcciones A' A? estén
constituidas ya las dos por tempi contrastantes, adagio y allegro. Hay un
hermoso ejemplo en idomeneo (nim. 27, «No, la morte») de 1780, y, el
afio anterior, dos seguidas en la magnifica aunque inconclusa Zaide (K.
344): nim. 13, «Tiger, wetze nur die Kiauen», y mim. 14, «hr
Machtigen seht ungerdhrt». .
Presento las dos primeras y mas impresionantes arias de Zaide para
demostrar también de qué manera la parte central de Jo que era
esencialmente una forma ternaria en ABA empezaba a adoptar algunas
de tas funciones del estilo de sonata.
Allggroazai
omer
owe |
Pees
corte oa
cone tin Se
Yats +
Vitine 8
72 FORMAS DE SONATA BL ARIA
Es
Rluvcee, free ditrew—dhh dererditinnen Beats Gru Gtr dh
= = = Wootihaes Wentnwren af wrote ste Larch bet, sal wero) te Banh
EEE :
Bhi) nen Be ‘Steal, Racin os rihaer Nercttn cemy ein
Ss 5 dee Un wTuliver eae Bn,
74 FORMAS DE SONATA i EL ARIA 75
i
i
j
ca cevcede
pers vewEinegs vir det Tid dav Hece wom Binge ride end tre Hl
‘Reet won Blne «ooh
ie
Raced eresleiye dene
76 FORMAS DE SONATA
EL ARIA, 7
tauet Ghd heme Rede be nie ee Sear Ra ahiwde adi one RT Rn ae dee
: ee Be he -
x ne sis
a a coe op
|
| an Tempo prime
€
ii
cr
“Gemezsmit vor Are bencre hetax dst Savcent ben BY Riri E-bar = OEE
i bey
cet, 7 oe
78 FORMAS DE SONATA
EL ARIA 79
80
PORMAS DE SONATA
pease
¥
rand erssiaege done Sal
woe
EL ARIA
sand oe si
tp g lp La
Después del fin de la exposicién, compas 58, hay cuatro compases. de
desarrollo que emplean el motivo inicial dei compés 3 combinado con el
de los compases 37-38, pero tocado en los 59-62 en una secuencia
modulante de impresionante cardcter dramdatico. Ef larghetto que sigue
en la submediante Mib (preparada elipticamente, al terminar una
modulacién en-él compas 62 en la dominante de do menor) presenta
materiat nuevo, ritmo nuevo y un tempo nuevo. No ha avanzado, sin
embargo, més de diez compases sin que empiece ya a asumir la funcion
arménica de una retransicién de sonata, para preparar ¢l retorno a la
tonica de sol menor. En el compés.70 las sincopas empiezan a acercarse
a la textura, mas agitada, de las setciones externas del aria: esas
sincopas, enfatizadas por los acentos,’se hacen més frecuentes en el
compas 74; del 95 al 98 nos devuelven directamente al allegro assai.
La transformacién parcial del delicado aunque expresivo contraste de
una seccién de trio en una relacién mas dindmica respecto a la forma
entera aparece en un momento anterior de ese siglo; se hace obvia al
maximo en la forma abreviada del aria da capo, como aqui, cuando ef
trio sigue inmediatamente después ‘de A! con su oposicién de ténica y
dominante. Cuando el trio sigue a A? (en la forma da capo total o
parcialmente abreviada), se inicia después de una resolucién en ta
tonica: no se halla, por lo tanto, impedida su funcién de centro de una
forma ternaria verdadera. En la forma abreviada ocupa un lugar
ambiguo: sigue a la polaridad de Ia ténica y la dominante, una di-
sonancia estructural de grandes proporciones que exige, o bien una
resolucién inmediata, o bien uaa prolongacién con retransicion a la re-
solucién; en otras palabras, una seccién de desarrollo. EI trio, en su
#2 FORMAS DE SONATA
forma original, no hace ninguna de estas dos cosas; sin embargo, cuando
aparece por razones draméaticas, empieza por ser absorbido dentro de ta
estética de la sonata, y adquiere algunas de las caracteristicas del
desarrollo. Esto halla su andlogo en obras instrumentales puras, en las
que la transformacion de jas formas ternarias es, con frecuencia, sin
lugar a dudas, mucho més minuciosa.
El ambiguo significado del trio central de una forma de sonata
encuentra una expresién prodigiosa en el Rapto del serrailo de Mozart,
de 1782. La obertura aparece en la forma que acabamos de examinar:
A’, presto, ¢, Do mayor a So! mayor; B, andante, 3/8, do menor; A?,
Presto, ¢, una recapitulacién que cambia Ia modulacion original a Sol
mayor por otra hacia la t6nica, pero en el modo menor con una pausa
sobre un pedal de dominante. La épera se inicia entonces con la seccién
central B de la obertura en forma de aria, esta vez reconcebida en el
modo mayor. El aria funciona como una resolucidn de la obertura, una
resolucién de su final inconcluso y de su seccién central al .mismo
tiempo. Mozart utiliza la ambigua funcién del trio para crear una manera
extraordinaria de integrar la obertura con la escena inicial.*
Mediante este breve y simplificadisimo esbozo de la evolucién de la
forma de movimiento lento (forma de sonata sin desarrollo) en el aria y
de algunos de sus contactos con otras formas, ‘podemos ver que no se
trata de una version abreviada ni simplificada de la forma de sonata.
Podemos concluir, ademas, que no podemos catalogar una cosa como
seccién, de desarrollo sencillamente porque aparece emparedada entre
una exposicidn y una recapitulacién. Hay que considerar antes que nada
las funciones de una seccién de desarrollo: hemos de empezar pregun-
tando cémo funciona; més atin, cémo actiia. No es probable que las
fespuestas que recibamos sean siempre sencillas.
El sentido estilista que ha hecho posible este prodigio funciona de un modo atin
mas notable al comienzo de Don Giovanni: se consigue Ja integracién tonat de ia obertura
y a Spera mediante ta simetria siguiente:
Oberwera
Fe menor ~ Re mayor ~» Fa mayor (no resualto}
Escena 1.¢
Fa —+ fa menor {no resuclto)
(V. Rosen, Ci; The Classical Style, Nueva York, 1972, pp. 302-303.)
Eseeria 2°
re menor
5. El concierto
El concierto y el aria son dos formas muy emparentadas: con
frecuencia son, de hecho, idénticas. Un caso extremo de esa identidad lo
constituye la sinfonia concertante para voze instrument: dos ejemplos,
de Mozart, son Ia briliante «Martern aller Arten» del Rapto del serralio y
el delicioso «Et:incarnatus est» de la misa en do menor; en ambas, los
instrumentos solistas de ta orquesta colaboran con la soprano, incluso en
fa cadencia.
El concierto y el aria oponen el individuo contra la masa, et solo
contra el tutti; esa es la esencia de ambas formas.! En el-siglo xvii
cambi6 radicalmente el modo de organizar fa alternancia de los pasajes
del tutti y de los solistas; se convirti generalmente en parte del estilo
sonata. Igual que el aria, ef concierto no se limité a convertirse
pasivamente en sonata; ayudé también a configurar las formas de sonata,
contribuyendo a alguno de sus mds importantes elementos.
A mediados de! siglo xvi empez6 a adquirir caracter de norma el
miimero de secciones de tutti y de solos dentro del concierto instrumen-
tal, asf como su cardcter armonico (podriamos decir que se racionalizé).
La mitad del siglo vio 1 establecimiento de tres solos enmarcados por
cuatro tutti o ritornelli. El primer solo ya de la tonica a la dominante,* ef
segundo termina generalmente es la relativa menor y el tercero
permanece todo el tiempo en la ténica:
R oS R $ R $= R
ToI-Vovo—w rf or or
1. V. ToveRr, D. F.: «The Classical Concerto», en Essays in Musical Analysis, vol. 3,
Londres, 1936-1944.
2, He aqui un buen ejemplo de ta estandarizacién det estilo sonata. Conciertos
anteriotes, incluyendo varios de C. P. E. Bach, pueden presentar un primer solo que pasa
ala subdominante, pero esa posibilidad parece haber desaparecido aproximadamente hacia
1770,
84 FORMAS DE SONATA
(Se trata de una forma cuyos mejores ejemplos son los conciertos de
Johann Christian Bach.) Nos interesan aqui las relaciones :existentes
entre el primer ritornello y el primer solo, el cardcter del segundo solo y
ja naturaleza de los dispositivos de encuadre, tan fundamentales en esta
forma.
La segunda mitad del siglo xvin tuvo dos ideas respecto. al primer
ritornello, Teméticamente siempre presentaba la mayorfa, aunque no la
totalidad, de las ideas principaies de la obra. ;Y en el aspecto arménico?
Aqui quedaban abiertas dos posibilidades: podia contener una modula-
cién a la dominante, 0 permanecer todo el tiempo en Ia t6nica. En otras
palabras, el primer ritornelio podia adquirir el carécter de una exposi-
cién de sonata, o bien conservar su mds antigua furcidn de concierto, en
ja que el primer ritornello y el dltimo eran iguales, siendo la forma més
antigua esencialmente'una forma en ABA cuya B era mucho més larga y.
complicada que la estructura externa.
Las dos soluciones eran dificiles, siendo esa la raz6n por fa que los
tedricos del siglo xvim nunca llegaron a tener una idea perfectamente
clara de ellas.? Ni tampoco los compositores. La conservacién del
cardcter de enmarcacién que hacia que el ritornello final repitiese
completamente el primero, se hizo cada vez més impracticable al
expansionarse Ja forma, El ritornello inicial se hizo mayor y més
sinf6nico, demasiado largo y demasiado ambicioso para poder repetirlo
por entero al final. Los compositores se decidieron, por 1o general, por
ejecutar sélo los parrafos finales del tutti inicial al final del movimiento:
las porciones cadenciales servian de marco, y el primer ritornello
conservaba, por consiguiente, su cadencia final en la ténica. Era evi-
dentemente esencial al sentido de enmarcacién que Ja seccidn primera y la
Wiltima no sélo terminasen con el mismo esquema temAtico sino en la mis-
ma tonalidad. La identidad de esa tonalidad es, de hecho, inciuso mas
importante que una identidad del contenido temético: la cadencia final
de} primer ritomnello sigue siendo generalmente una cadencia de ténica,
aun cuando utilice un esquema temético diferente del de la cadencia que
va a concluit el movimiento. Existieron, sin embargo, experimentos
hacia ntediados de siglo con un ritornello inicial que terminaba en la
dominante (por ejemplo, el dltimo movimiento del Concierto en Fa
mayor para cémbalo de Wagenseil), pero no tuvieron influencia. Es
significativo el hecho de que, conforme avanzaba el siglo y se articulaba
cada vez mas la polaridad t6nica-dominante de la exposicién de sonata,
el concierto abandons casi por completo incluso aquellos raros intentos
que imitaban Ia exposicin de sonata concluyendo la exposicién orques-
3. Véase ef excelente articulo de SreVENs, JANE R.: «Theme, Harmony, and Texture
in Classic-Romantic Description of Concerto First-Movement For, JAMS 27 (1974),
Pp. 24-60, que describe de qué modo Ia teorfa del siglo xvit invent6 las nociones bésicas de
fa forma de concierto, afiadiendo Iuego una demostracién de la pobreza de la mayor parte
de esa teorta después de 1800.
EL CONCIERTO 85
tal en la dominante. La cadencia de ténica no sélo se reafirmé, sino que
se hizo considerablemente més enfStica. El primer ritornello siguid,
como hasta entonces, empezando y terminando en la tonica: este
requisito da la impresion de constituir el centro de gravedad de la
concepcién dieciochesca de] concierto, un aspecto de forma ternaria que
nunca pérdié. Pero, cuando el primer ritornello se extendid hasta
alcanzar una longitud sinfonica, no result sencillo el reparto de todos
sus temas y motivos en Ia ténica. Si el comienzo y el fin necesitaban la
tonica, la parte central de este tutti inicial parecia admitir mds libertad.
Era dificil, desde luego, manipular toda una sucesin de temas en la
misma tonalidad sin caer en el: peligro de la monotonia. Casi toda
ia musica del siglo xvar —més bien al principio que después— va a la
dominante. Y as{ empezé a aparecer el ritornello como exposicién de
sonata; en, él, el segundo grupo de temas cambia a la dominante, para*_
después —y ahi estaba el « 101
nur Roun mar
dim ~ maul ~-me— no, ese 00,
a:
La secci6n de solo contierie material congruente con el de la exposicién,
aunque. en ningtin momento se le puede identificar con ningiin motivo
anterior (para ahorrar espacio no presento la exposicién, por lo que ci
lector deberd fiarse de mi palabra o bien ver por su paste el aria entera,
lo que de seguro le dara un gran placer). La textura —fragmentacién,
secuencias arménicas, modulacién de gran amplitud— es fa del desarro-
Ifo de sonata. ¥ no sélo es en el aria operistica donde Mozart escribe una
seceién de desarrollo con material enteramente nuevo, sino también en
sonatas para piano como ia K. 238 en Sol mayor y la K. 330 en Do
mayor: sus desarrollos contienen material que no hace ninguna alusion
directa a la exposicién, aunque casan muy bien con to que soné antes. La
Sonata en Fa mayor, .K. 332, tiene una auténtica seccién de desarrollo
temético, secci6n que se inicia con un tema nuevo:
no. weal mou fra gio st
a
cur, quatrio de. sti no wr gli viel “uit Raw. fou gan
a
Gen |F
BA Ty
or Ri vie tail maa fougan, @ nan. fragar, il mn ~ fin.
Esto casa bien con el tema inicial:
Allegro
i
i
102 FORMAS DE SONATA EL CONCIERTO 103
pero se trata de un asunto de decoro: uno no se transforma en el otro,
aunque tengan ciertas semejanzas en cuanto a contorno y ritmo
arménico. Esta prdctica se deriva inconfundiblemente de la forma de
concierto.
EI segundo solo de un concierto contiene generalmente una buena
cantidad de figuraciones arpegiadas al modo raps6dico (del tipo que
empleara todavia Beethoven al comienzo del desarrollo del Concierto
para piano en Do mayor y que se harfa mas dindmico en el Emperador).
Presentaré aqui un ejemplo sorprendentemente falto de inspiracién de
esta técnica, tomado del Concierto en Fa mayor de Wagenseil, mencio-
nado ya en la pagina 84:
sobre el que el clavecinista o et pianista deberia improvisar una textura
jnteresante e impresionante. E} continuo cambio de la armonfa y el aire
de improvisacién de ese tipo de pasajes adquirieron importancia para el
estilo de sonata en la muisica para piano solo e incluso en jos cuartetos.
Presenta entero el segundo solo del Concierto en Sib mayor de
5. C. Bach (op. XIII, nam. 4) publicado en 1777 como ejemplo de esta
esencial parte de una estructura de concierto, para que se puedan
apreciar mas facilmente las diferencias y semejanzas de un segundo solo
y de un desarrollo de sonata, y afiado unas cuantas citas de ia exposi-
sion y de la recapitulacién para hacer inteligible el solo central.
primer movimiento tiene un tema principal, con un comienzo al
unisono y wna graciosa respuesta:
Svat
Allegro
Vr. a,
Orquesta, ft
cS
to Simile sem
Un tema posterior del primer ritornello (que se mantiene todo el tiempo
en la ténica) no aparece munca en el primer solo:
Cuerdas
M23. St.
‘ P
y sigue por el estilo durante wna docena m4s 0 menos de compases. La
conduccidn de las voces de los compases 45-47 es tan infame que uno (Un tema que aparece en Ja exposicién orquestal pero no en la ex-
creerfa ver en ella un error de imprenta, pero ni siquiera su correccién posicién del solo, para ser tomado por el piano mas adelante en la obra,
serviria de mucho. Es de suponer que el ejecutante no tuviese que constituye un dispositive que Mozart adoptaria varias veces: por
repetir la figuracién inicial literalmente, sino variarla: las armonias, por ejemplo, en el Concierto en Do mayor, K. 503.) Sin embargo, el piano
si_mismas bastante interesantes, constituyen solamente un esqueleto t tiene un segundo tema de su propiedad:
104 FORMAS DE SONATA
esa =e —
seguido de considerable cantidad de brillantes pasajes. Y, aparece
todavia otro tema después de. una cadencia decisiva:
slo
8 “Wace oo
seguido de ulterior brillantez. Tras un floreo final, vuelve a entrar la
orquesta, y el segundo ritornello transporta a la dominante los cuatro
compases iniciales y el tema conclusivo del primer ritornello, establecien-
do una gran cesura entre ambos.
El segundo solo se inicia con un precioso tema nuevo:
(solo)
Ones
que repite inmediatamente en Ia tOnica:
EL CONCIERTO 105
Reconocemos este procedimiento como oriundo del aria y volveremos a
hallarlo en el cuarteto, Ja sinfonfa y la. sonata. El segundo solo del aria
{en lo que denominé tipo 2) ejecuta el tema principal en la dominante,
repitiéndolo acto seguido en fa ténica: este esquema induce tanto al
habito que J. C. Bach lo hace aqui con su nuevo tema. (Mas adelante
discutiremos brevemente este retorno a la ténica en la segunda frase del
desarrollo.) Hay que observar, sin embargo, la siguiente anomalia: el
aria tiene dos secciones de solo; el concierto, tres; y el retorno a Ja tonica
tan répidamente después del comienzo de una seccién nos pareceria mas
adecuado para una seccién final que para una central o «de desarrollo».
Pero no existe hasta ahi ningun desarrollo en este concierto de J. C.
Bach.
El retorno a la tonica es seguido por la seccién normal de arpegiado,
menos anodino que en el caso de Wagenseil (aunque el cambio al acorde
de ténica en 6/4 del.compés 123 es bastante desmafiado):
106 FORMAS DE SONATA EL CONCIERTO: 107
El desarrollo no es de naturaleza temética, aunque es arménico y de
textura en sus modulaciones secuenciales y en su veloz ritmo arménico.
Esos arpegios contienen la esperada modulacién al vi (sol menor),
aunque no hay cadencia. La llegada al V y la preparacién del I traen este
tema en el piano:
om a
Se trata del segundo tema del primer ritornello, ef que se habia omitido
en el primer solo, Era de esperar su reaparicién posterior en una seccién
de solo: la costumbre de Mozart, sin embargo (en ei K. 450 y el K. 453),
era de repetirlo en el tercer solo. J. C. Bach es testigo de una interesante
108 FORMAS DE SONATA
posibilidad del estilo sonata: el empleo de parte de la exposicién tocada
esta vez en [a ténica a fin de preparar el regreso del tema principal en la
ténica; en otras palabras, parte de lo que deberfa ser la recapituiacion se
despiaza para ser empleada en forma de retransicién.
fisto Neva el segundo solo a una cadencia. El tercer ritornello y el
tercer solo se combinan, costumbre que podemos hallar ya muchos afios
antes. El tercer solo, en efecto, es tradicionalmente aquel que. presenta
més interrupciones por parte de la orquesta. D. F. Tovey observ6 que en
Mozart la recapitulacién de los conciertos constituye una fusién de las
exposiciones orquestales y de solo: aunque este principio empieza a
funcionar ya mucho antes de Mozart. En el tercer solo de J.C. Bach
sobresale un pasaje, Ia reprise del comienzo del segundo grupo (véase el
original, citado en la pagina 104); es tratado con un refinamiento
extraordinario:
Sole,
3-Piano
(sola a
|
I
EL CONCIERTO 109
Este pasaje exhibe el giro tradicional a la subdominante cerca del
comienzo de la recapitulacién, explotando también la intima relacién
existente entre e] modo menor y ta subdominante, y sacando a ja luz con
gran habilidad su poder expresivo latente.
EI movimiento termina con un regreso a los compases iniciales. Esto
fue también, sin duda, otro legado de ia técnica de concierto al-estilo de
sonata. La terminacién de una sinfonia o una sonata con el primer tema
en forte constituyé una costumbre demasiado comin para que yo cite
ejemplos: si el lector no logra recordar ninguno, puede divertirse
buscdndolos (los haliar4 con facilidad). La aparicion de una recapitula~
ci6n en orden invertido (es decir, cl segundo grupo y el primer tema
solamente al final) constituye una rara variante de esta técnica. Podemos
hallarla ocasionalmente en Haydn: existe un ejemplo magnifico en la
Sinfonia en Do mayor, K. 338, de Mozart, y otro, facilmente accesible
para los pianistas, en la Sonata de-piano en Re mayor, K. 311, en los que
el orden de recapitulaci6n es el siguiente: «segundo» tema, dos primeros
temas conclusivos, tema inicial, pequefia coda, tema conclusivo final. El
«segundo» tema es desde luego un solo, el tema principal aparece en
estilo orquestal y la coda (véase este ejemplo) constituye una explosion
de virtuosismo concertista.
La relacién existente entre el concierto y la sonata es reciproca, La
sonata es menos una forma o serie de formas que un modo de concebir y
dramatizar'la articulaci6n de las formas: el concierto es un tipo especial
de. articulacién. Tocante a algunas técnicas de articulacién, el estilo
sonata esté en deuda directa con el concierto. Y, a su vez, las
articulaciones de la forma de concierto se ven transformadas por el estilo
de sonata, que las ordena y equilibra, confiriéndoles, ademas, un nuevo
poder.
6. Las formas de sonata
Ese método de articular y dramatizar una variedad de antiguas
formas que llamamos nosotros estilo de sonata dio origen, a su vez, a
una nueva serie de formas, igualmente variadas. Si ordenamos esas
formas de acuerdo con la intensidad expresiva de las estructuras (es
decir, la importancia de la polarizacién de la ténica y la dominante, ei
grado en que se ve reaizada ésta, el modo con que se Jogra ia resolucién)
nos encontramos con que caen, grosso modo, dentro de cuatro tipos, que
se corresponden bastante bien con aquel de los movimientos de sonata
que én su conjunto los emplea con més frecuencia: el primero, el
segundo, el minueto o el final. Las formas de tos primeros movimientos
son las de estructura més dramética; las que encontramos con mas
frecuencia en Jo8.finales (como la rondd sonata, por ejemplo) son las de
organizacién mis libre, viéndose la polaridad de la ténica y la dominante
erosionada desde muy pronto en la pieza. La forma de alegro de sonata
0 de primer movimiento puede ser empleada en cualquier sitio, pero las
demas formas aparecen en su mayor parte en aquel movimiento de
sonata a que las asigno a continuacién, y s6lo muy rara vez en el
movimiento inicial. Esas formas intercambian .clementos entre sf,, pu-
diendo los esquémas caracteristicos de una de ellas arrojat luz sobre
otra: los finales, por ejemplo, ilustraa la idea de fa recapitulacion, al ser
andloga en ambas la concepcidn estilistica de un final. La clasificacién
siguiente no esta pensada como una lista de formas independientes sino
como un espectro.
1, Forma sonata de primer movimiento. Puede constituir la serie
de formas més complicada y de més férrea organizacién, debido a la
tendencia de fines del siglo xvir a concentrar el maximo peso en el
movimiento inicial, que; por lo mismo, requeria la estructura més
elaborada y dramética de todas. Este es el esquema que amplia, més all
que ningiin otro la polarizacién de la armonfa, el material tematico y la
textura.
iz FORMAS DE SONATA
En la forma de primer movimiento existen dos secciones. Cualquiera
de las dos puede repetirse, pero rara vez lo hace la segunda si la primera
no lo ha hecho. Los compases iniciales establecen.un tempo riguroso,
una t6nica, un material tematico caracteristico y una téxtura como mar-
cos de referencia. Se crea entre esos marcos la polarizacién de'la tonica
y la dominante, reforzada enseguida por la discontinuidad de ia textura
(colocacién de las cadencias, cambios de ritmo, dinamicas) y prolongada mas
menos hasta alcanzar su resolucién final.
Para comprender la estructura de cualquier movimiento en si,
tenemos que preguntarnos dénde se producen las interrupciones de la
textura y cOmo se haltan coordinadas con la forma arménica a gran
escala y con el orden tématico. Esa es, expuesta un poco’ menos
estrictamente, la posicign del tedrico def siglo xvii, que preguntaba,
sobre todo, dénde y cémo estaban situadas las cadencias. En’la sonata
las cadencias se ven reforzadas por una breve pausa, unos ‘cambios
sibitos det ritmo arménico o por la aparicién de un tema nuevo. El
orden tematico constituye esencialmente un.aspecto de la textura: la
aparicion de un tema nuevo (o la reaparicién de'uno ya utilizado) sefiala
una clara ruptura de la textura cuando el tema se presenta claramente
definido y es de facil memorizacién; la legada de un tema impone un
punto estructural, constituye un acontecimiento, un-momento de articu-
lacién. La coordinacién de la armonia, la textura y el esquema tematico
definen dramaticamente cada punto estructural como una interrupcién
del flujo superficial de la miisica, Cuando esos elementos estan’ desfasa-
dos, cosa que ocurriré con frecuencia en las manos de-un compositor
sofisticado, ello es generalmente puesto de relieve en el estilo de so-
nata, de tal manera que la aparente falta de coordinacién constituye
por si misma un efecto dramético: como cuando una recapitulacién de
Haydn se cuela en medio de una frase, o cuando Beethoven inicia la
recapitulacién de su opus 111 antes de que la armonia se haya resuelto
en el Ir
ae
ee
LAS FORMAS DE SONATA
113
La recapitulacién empieza aqui en medio de ta secuencia en el compas
90: la armonia no se resuelve hasta el ditimo tiempe del 91, repitiéndose
el tema inmediatamente para confirmar el cambio.
En la primerade las dos secciones de la forma de primer movimiento
(ia exposici6ni), ‘se dan tres «acontecimientos»: hemos de poner de re-
lieve el diltimo de ellos y uno de los dos primeros (o los dos). Se trata de:
a) cl movimiento de alejamiento de la ténica;
b) el establecimiento de la dominante (por ejemplo, una semicaden-
cia enfatica sobre el V de! V);
¢) la confirmacién de la modulacién mediante una cadencia auténti-
ca sobre el V.
En las obras de principios del siglo xvi los dos primeros aconteci-
mientos rara vez se ven puestos de relieve por la textura, mientras el
Ultimo es retenido lo mas posible hasta el final de la seccién: en la
sonata, en cambio, la semicadencia sobre el V del V va seguida dev:
tema, nuevo o ya usado, y de un cambio en el movimiento ritmico.
En el siglo xvut se emplearon varias maneras de organizar una
exposicién, segtin cémo y cuando tenfa lugar el paso al V, y qué aspectos
habia que poner mas de relieve. Cuando ios tres acontecimientos
aparecen resaltados por interrupciones de la textura, nos hallamos con la
forma est4ndar del siglo xix, en la que el Primer Grupo la Transici6n, el
Segundo Grupo y el Tema conclusivo constituyen, sin excepcién, unas
secciones nitidamente identificables. Esta forma es realmente rara en ef
siglo xvitt, cuando el giro a la dominante se inicia a menudo sin ruptura
alguna respecto del enunciado o del contraenunciado, y el tema
conclusivo puede ser un simple apéndice del segundo grupo: en este
caso, tenemos una exposicién en dos partes:
A a) Enunciado del primer grupo que conduce a que la
b) modulacién termine en una ruptura enfitica.
B a) Un segundo grupo, redondeado por uno o mas
b) temas cadenciales enféticos.
Sin embargo, segiin ha apuntado J. P. Larsen, Haydn prefirié con
frecuencia una organizacién tripartita. Y la alcanza a veces mediante
una dramatica enfatizacién de los acontecimientos primero y tercero,
y.una absorcién del segundo dentro del flujo del desarrollo motivico.
Esto ocurre particularmente en los movimientos lamados monoteméti-
cos (aunque incluso en ellos puede convertir Haydn ta reaparicién del
primer tema en la dominante en todo un «acontecimiento»).
{ Serta!
te
Ara
AS FORMAS DE SONATA LAS FORMAS DE SONATA 119
més se pospone el regreso a la ténica (es decir, cuanto més larga es fa
seccién de desarrollo), mayor es Ia tensién estructural de la obra y, por
consiguiente, mayor es la necesidad de que Ia resolucién —es decir, la
recapitulacién— sea extersa.
_ _ La tensién se _mantiene mediante la armonia, los temas y 1a textura:
‘la armonia puede moverse rapidamente a través de las areas de las
tonalidades de dominanté y subdominante, sin establecer ninguna de
ellas durante mucho tiempo; los temas pueden fragmentarse y combinar-
se de nuevas maneras y con nuevos motivos; y el ritmo de la seccién de
“desarrollo es, en general, mas agitado; los perfodos, menos regulares, y
el cambio de la armonia, més répido y frecuente.
La resolucién no podria producirse sin el regreso de alguna parte de
la primera mitad, y exige, por lo general, una nueva ejecucin de. todos
los temas importantes o memorables que no-se hayan visto todavia
afirmados en la ténica. La estructura tematica, en un ultimo andlisis, no
se subordina a la armonia ni a la textura en el estilo de sonata del si-
glo xvin (en contra de lo que afirman algunos hoy en dia), aunque
tampoco las domina como Hlegé a hacerio muy al principio del siglo xix.
120 FORMAS DE SONATA
Poco después det regreso a la ténica, hay con frecuencia una seccién
secundaria de desarrollo, que puede ser bastante extensa y contiene casi
siempre una referencia a la subdominante: Ja «seccién secundaria de
desarrollo» utiliza técnicas de desarrolio arménico y motivico,-no para
prolongar la tensién de la exposicin, sino para reforzar la resolucién
sobre la ténica.
2. Forma de movimiento lento. Si no existe una seccién de
desarrollo, ni siquiera unos pocos compases de transicién, ta tensién-se
reduce al minimo, dando por resultado una estructura menos dramatica,
(Se puede conservar dentro de la recapitulacidn la seccién de desarrollo
secundaria.) En esta forma, que favorece una expresién mis liriea, existe
generalmente una cadencia auténtica sobre Ia ténica al final del. primer
grupo: después se introduce simplemente la dominante, sin modulacion,
y a menudo confirmada slo por una referencia a su-modo menor.
Cualquiera de los puntos estructurales que se prestan a la dramatiza-
cién puede verse, con frecuencia, omitido, con poquisimo problema en
esta forma. El regreso al tema inicial del movimiento lento del Cuarteto
de cuerdas en Re mayor, K. 575 de Mozart es lo més simple que se
puede imaginar; he aquf el ultimo compas de Al, la transicién, y-los dos
primeros compases de A?:
Acaso por su interés por el aria hizo Mozart un mayor uso de esta forma
en la musica instrumental que otros compositores.?
No se repiten las dos secciones de esta forma, A’ y A? (exposicién y
recapitulaci6n): hemos discutido antes (véase el capitulo 4) la derivacion
de la forma de segundo movimiento a partir del aria y no olvidemos que
las dos. secciones del aria fueron originalmente una (se fue ‘haciendo
binaria lentamente s6lo alrededor de 1720). La ausencia de una de las
fuerzas principales de la tensién dramatica, la prolongacién de la
polarizaci6n en ia seccién de desarrollo, hace a esta forma idénea para
2. Ademés det K. 575, Mozart to empleé también en los movimientos lentos de los
cuartetos de cuerda.K. 387 en Sol mayor, K. 458 en Sib mayor, K. 465 en Do mayor, y
K. 589 en Sib mayor.
LAS FORMAS DE SONATA 1
los movimientos lentos, pero Cimarosa la empleé en sonatas de un solo
movimiento a fines de ese siglo.
Esa forma es también comiin en extremo en las oberturas de Opera,
pudiendo hallarse ejemplos excelentes tanto en el Idomeneo como en
Las Bodas de Figaro de Mozart, as{ como en la mayorta de las oberturas
de Rossini, en la obertura Waverly de Berlioz, y en otras partes.
No debemos confundir Ja retransicién entre la exposicién y la
recapitulaci6n con wna seccién de desarrollo corta. El primer movimien-
to de la gran Sonata para violin y piano en Sol mayor, K. 379, de
Mozart, por ejemplo, tiene un desarrollo anormalmente condensado,
pero auténtico:
[DESARROLLO]
EI desarrollo se reduce aqui a unos pocos’ compases, pero es de todas
maneras una forma de primer movimiento: ‘no sélo desarrolla ef tema
conclusive (el motivo de! piano) sino que prolonga, de un modo
admirable, la tensién arm6nica. Ademis, se repiten tanto la exposicién
como el desarrollo/recapitulacién, y en esto se distingue de una forma de
movimiento lento.
Por otra parte, dentro de una forma de movimiento lento, la seccién
de desarrollo secundario, que aparece poco después del comienzo de la
recapitulacién, puede ganar importancia y evitar que la segunda parte
constituya una repeticidn temdtica demasiado literal de la primera. La
funcién del desarrollo secundario, como he dicho, estriba en reafirmar la
t6nica cambiando a un 4rea de subdominante,> pero ei desarrollo
3. Véanse, mas adelante, las paginas 304-308.
122 FORMAS DE SONATA LAS FORMAS DE SONATA 123
motivico puede ser, a menudo, intensamente dramitico. Ese desarrollo ©
secundario, como modula siempre (por brevemente que sea) y se refiere
a tonalidades de la subdominante, puede utilizar algo del material dei
puente o de un pasaje modulante de la exposicién, aunque esto no
constituye en manera alguna una régla general. En el movimiento lento
del Cuarteto en De mayor, K. 465 (Cuarteto de las disonancias), de
Mozart, existe una notable expansion del puente a base de un desarrollo
secundario. He aqui la modulacién de la ténica a Ja dominante én Ja
exposicién: .
Estos trece compases (13-25) se extienden hasta constituir dieciocho
(87-74), con lo que resultan més conmovedores la armonia y el contorno
melédico:
424 FORMAS DE SONATA
Es uno de los pasajes mas impresionantes de este cuarteto. Empieza
cambiando inmediatamente a la subdominante y después al en el
compas 61: el cromatismo implica un regreso a Fa mayor a través del
modo menor. Cuando es elaborado, como aqui, e! desarrollo secundario
produce un segundo regreso a la tdnica en la recapitulacién, o/al menos
fa ilusign de un regreso (crea el acontecimiento arménico donde de otra -
manera no habria més que una resolucién de un esquema temético en
una sola tonalidad). De ese modo, la reaparicidn del segundo tema se
pone de relieve, tal como lo hizo en la exposicién.
Hay varios ejemplos de forma de movimiento lento en los cuartetos
de Haydn: los terceros movimientos de los op. 9, num 3, de 1769, op. 17,
nim. 3, de 1771, op. 17, ném. 5 (con un maravilloso pasaje en recitativo
tanto en A’ como en A? como segundo grupo entre el tema primero y el
conclusivo), op. 33, nim. 3, de 1781, y un bello. ejemplo de: 1797, ef
segundo movimiento del op. 76, nim. 4, cuya recapitulacién se inicia en
la ténica menor (una técnica casi obsoleta para entonces). Toda esta
seccién esta reconcebida de tal manera que-se produzca un desarrollo
tematico extraordinario dentro de una estructura arménica de resolucién
clarfsima, un desarrollo secundario predispuesto a favor de la subdomi-
nante:
FIN DE LA ExPosiciOn
(A TRANSICION
LAS FORMAS DE SONATA 125
2
El final de la exposicién esté en el compas 30, seguido por cuatro
compases de retransicién a la t6nica: Jo que sigue a continuacién no
abandona nunca la tonalidad de Mib y a partir del compés 43 manda el
modo mayor.
Haydn emplea también. la forma de segundo movimiento en el
movimiento denominado «ensuefios del Cuarteto op. 60, num. 5, de
1785, y también en el op. 50, mim. 2. Beethoven la emplea, entre otros
sitios, en el segundo movimiento de la Sinfonia nam. 4, y de un modo
sorpresivo en extremo en el segundo movimiento (que no es lento) del
Cuarteto en dof menor, op. 131.
Mozart emplea la forma de movimiento lento con tempi alternativos
en dos sonatas de violin (la K. 303 y la K: 306, ambas de 1778).
Hallamos en ellas esta forma, como caso excepcional, en e! primer
movimiento, y io justifican los draméticos cambios de los tempi. El plano
tonal de la K. 303 es como sigue:
Adagio Molto allegra. Adagio Molto altegro
mv v T r
terminando el primer adagio con una semicadencia sobre el V del V.
Este esquema de alternancia de-tempi se deriva de la opera buffa.
126 FORMAS DE SONATA
Existe una variante de la forma de movimiento lento que podriamos
Hamar forma rond6 de movimiento lento. Podemos hallarla en el tercer
movimiento del Cuarteto op. 33, nim. 4, en Sfb.mayor de Haydn, de
1781, yen el segundo moviiniento de la Sonata para piano en Re mayor,
K. 311, de Mozart, de 1777. En esta forma variante el primer tema
regresa ab final:
A B A BOA
Peovorot oF
La caracteristica principal de todos los ejemplos y variantes de la forma
de segundo movimiento es compartida de hecho por el ronds: el giro
inmediato @ la resolucin al final de la exposicién.
3. La forma sonata de minueto aparece en dos partes pero en tres
(grandes) frases o periodos: las frases segunda y tercera van juntas. En
otras palabras, la doble barra esta situada al final de la primera frase.
que puede tener una cadencia o bien en la ténica o bien en la dominan-
te. La segunda frase o bien establece o bien extiende la dominante.
desarrollandola muy brevemente para regresar a la t6nica. La tercera
frase empieza en la tonica y resuelve 0 bien recapitula. Cuando la forma
aparece agrandada y la primera frase se extiende en gran medida, como
courre muy a fines de siglo, ese esquema se funde enseguida con la
forma de primer movimiento. La retransicidn de 1a frase segunda a
la tercera puede confiarse a una frase intermedia corta, pero tenemos
siempre una estructura de tres periodos absolutamente clara. Puede
verse extendida por una coda o por repeticiones interiores, pero no suele
quedar en duda casi nunca la relacién de éstas con la estructura basica de
tres periodos. (Se emplean a veces, como trios, minuetos en dos frases,
siendo excepcionales.en otros casos: una de esas excepciones esté en el
minueto de la Sonata para piano, op. 31, nim. 3 de Beethoven.)
Beethoven, que extendié la forma de minueto mas alla de lo que lo
hiciera ningin otro compositor, siguié escribiendo los ejemplos més
sencillos y claros, He aquita Alla- danza tedesca del opus 130, que cito
con el objeto de presentar esta forma en su estadd:- mas puro:
Allegre asst £ AE
LAS FORMAS DE SONATA Waa
La sonata de minueto es conservadora, siendo evidente su derivacién
de la forma binaria de tres frases de principios del siglo xvut. Las tres
frases no tienen por qué ser exactamente iguales (aunque suclen serlo),
pero deben guardar equilibrio entre si y mostrar unos contornos
definidos sin equivocacién. A pesar del aspecto conservador, ¢ incluso
reaccionario, de su forma, hay que clasificarlo con las formas de sonata
debido a que las relaciones existentes entre los tres periodos, al menos
hacia los afios setenta del siglo xvmt, se conciben en los términos dei
estilo de sonata. Constituye, sin embargo, la mas corta de todas estas
formas de sonata, asf como Ia més estereotipada, y es itil como
comparacién: dentro de una forma en miniatura destacan en altorrelieve
ciertos detalles estilisticos que no pueden reducirse tanto como la forma
entera en si.
La relativa brevedad de la mayoria de los minuetos explica también
una anomalfa; que exista tan poca diferencia en el hecho de que el
primer periodo tenga una cadencia sobre el I o sobre el V. Esta forma es
rigurosamente binaria: el primer periodo aparece sdlo antes de la doble
barra y se repite; los perfodos segundo y tercero juntos forman la
segunda unidad, repetida a su vez. Si la estructura arménica fue para el
siglo xvut tan importante como sospechamos, la cadencia de la primera
parte de una forma binaria debe haber pesado muchisimo.
El primer perfodo de un minueto puede tener una cadencia sobre el
I, una cadencia débil sobre-el V (todavia en la ténica}, o una cadencia
fuerte sobre el V (después de una modulaciéo a Ja dominante). En ios
minuetos de fas-ltimas seis sinfontas de Haydn, por ejemplo, e! primer
periodo de las ntims: 99, 101 y 102 se cierra con una modulacion al V, el
de Ja ntim. 103 con una semicadencia sobre el V y el de Jas ntims. 100 y
128 FORMAS DE SONATA
104, con una cadencia fuerte sobre la ténica. Los primeros periodos con
modulacién al V son mas largos y algo mas elaborados que los otros,
pero eso no cambia de ninguna manera notable ni el cardcter ni las
proporciones relativas de ta forma. El motivo dé ello reside en la gran
amplitud de la modulacién en el estilo de sonata y en la brevedad de!
minueto: el primer periodo’ sélo puede ser bastante largo como para
definir la tonica y hacer una modulacién, pero no fo suficientemente
largo para confirmar la oposicién de las tonalidades, o para datle a esa
oposicién la solidez y masa suficientes para que tenga alguna consecuen-
cia, tarea que es encomendada,.«en consecuencia», al segundo periodo.
Tal es la esencia de la forma de sonata de minueto y su interés reside
exactamente en este impar atributo: et segundo periodo, tras'la doble
barra y enlazado siempre con ef tercer periodo, crea generalmente parte
de la polaridad de fa ténica y la dominante, necesaria para el composi-
tor de finales del siglo xvin, 0 produce modulaciones secundarias que
incrementan ja tensién del movimiento de alejamiento de la. tonica;
puede actuar como un segundo grupo, o como una seccidn de desarrollo,
0 inciuso como ambas cosas a la vez. En la forma ‘de primer movimiento,
la modulacién de la exposicién recibe su potencia de la longitud dei
segundo grupo, mientras que los cambios arménicos del desarrollo, pox
sorprendentes y audaces que sean, carecen en absoluto de esa solidez.
En la forma de minueto, el movimiento armonico del segundo periodo
(después de la doble barra) tiene-a menudo una fuerza muy superior a
todo lo que haya podido precederlo. :
Si el primer perfodo termina sobre el 1, el segundo cambiaré con la
mayor probabifidad al V y prepararé el regreso al I. Si el primer periodo
termina sobre el V, el segundo o lo continuard o dard un salto a un area
tonal remota. En uno y otro caso el efecto principal de oposicién es
creado sobre la linea de doble barra.
EI minueto“del Cuarteto en Do mayor, op. 74, nim. 1, de Haydn,
ejecuta una broma muy ingeniosa con la cadencia del primer ‘perfodo:
Haydn hace como que va hasta el I, para girar entonces repentinamente
al V. Después de una seccién regular de ocho compases con cadencia
sobre el I, el cambio al V es repentino, asi como endeble en su aspecto
arménico; sélo se hace convincente gracias a a repetida acentuacion de
las sincopas:
Allegretto .
LAS FORMAS. DE SONATA
129
130 FORMAS DE SONATA
LAS FORMAS DE SONATA 131
a 40, % Trio PRIMER PERIODO
%
“jer. le top
oe Ken deg
CODA DEL SEGUNDO PERIODO
El segundo perfodo cambia audazmente al remoto Lab para iniciar una sede
seccién secuencial de desarrollo que regresa a la ténica. El tercer \
periodo, ia recapitulecién, empieza en el compas 32 y demuestra lo
muchisimo que el detalle estructural a pequefia escala resalta en una
forma tan breve, En el compas 40 alcanzamos el punto de [a recapitula-
cia en que la exposicién se desviaba hacia el V: aqui ba situado Haydn
Ja seccién de desarrollo secundario, el cambio de regreso a la ténica a
través de la regién de la subdominante. En un movimiento realmente
breve (periodo primero, 14 compases; perfodo segundo, 17), ocupa esa !
fase tanto espacio (6 compases), que la cosa exige casi.un segundo
regreso completo. Y se inicia, en consecuencia, en el compas 49. Esto.
extiende considerablemente ol tercer periodo, haciéndolo exactamente el
doble de largo que el primero. La técnica y la ubicacién de la expansién
no son esencialmente diferentes de las empleadas en la forma de primer '
movimiento, pero la relacién existente entre la exposicion y la recapitu- o ”
laci@ entra de golpe por el ofdo al ser los perfodos tan cortos.
Los periods segundo y tercero de los minuetos de Haydn suelen
verse alatgados por codas, afiadidas por lo general con pocas pretensio-
nes de, continuidad. Los periodos estan ciaramente definidos, y nos
damos cuenta enseguida de cuando han terminado: las repeticiones y
codas son obviamente suplementarias. Ahi reside una de las fuentes del
sublime ingenio que rezuma e! trio del minuete de su Sinfonfa mim. 85:
la coda del segundo periodo no sdlo es demasiado larga (jla coda es dos
veces mas larga que el perfodo mismo!), sino mds que demasiado larga
{est4 ahf precisamenté para hacernos esperar):
4132 FORMAS DE SONATA
Esa coda es, por supuesto, una retransicién; y no es que, en realidad
hiciera falta, pero resulta deliciosa debido a io absurdamente: gratuita
que es. Esto es estilo sonata puro; el significado se debe a la técnica de la
articulacién, al juego con la estructura. .
Una expansion de la forma de minueto de muy otra naturaleza
aparece en el trio del minueto det Cuarteto Emperador, op. 76, nim. 3,
de Haydn:
Trio PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
S
TERCER PERIODO
%
LAS FORMAS DE SONATA
INSERCION
a] 40)
133
Merotte D.C.
134 FORMAS DE SONATA
Esa extension es una simple insercién. El perfodo 2 alcanza del contpas 9
al 20; el perfodo 3, del 37 al final (compés 44). Entre ellos (compases 21
al 36) hay una forma binaria simple en el modo miayor, dos frases casi
perfectamente simétricas, con una semicadencia sobre el V sustituida por
ett, enriquecida la segunda frase por imitaci6n. Al final de la insercién,
el tercer periodo recoge la frase inicial del trio como si no hubiese
pasado nada. La absoluta simplicidad encubre el hecho de que se trata
de una de las estructaras més sofisticadas de toda la masica de camara
del siglo xvit. La magica calidad del modo mayor en que esta esa
insercién maraviilosa se debe en parte a que es extrafio a fa forma;
carece de preparacién (exceptuando el misterioso calderén situado al
final del perfodo 2) y de efecto sobre la forma en si, que continda su
curso como si no hubiesen existido nunca esos compases: podriamos ir
det compas 20 al 37 y no saber jamas que hablamos omitido algo. Las
dos pequefias frases én modo mayor sélo podrfan haber sido insertadas
en ese punto, pero no alteran Ja estructura: Haydn utiliza el contraste de
mayor y menor como expresién pura. Esa es la razén de que nos suene a
Schubert, quien iba a redescubrir en sus lieder la alternancia no es-
tructural, puramente expresiva, de los modos mayor 'y menor; y més ade-
lante, en su grandioso Cuarteto en Sol mayor, continuarfa haciendo de
esa alternancia el principal elemento estructural de una forma de sonata.
4. La forma de movimiento final de sonata tiene una organizacin
mas holgada y tiende, por esa misma holgura, a una resoluci6n de la
tensién. Lo esencial aqui es una gran claridad y un gran ajuste del ritmo
y del fraseo, y generalmente un énfasis sobre fa subdominante, asi como
un amplio uso de la ténica equivalente al énfasis similar de una
recapitulacién. Si comparamos los comienzos de los movimientos prime-
ro y diltimo de la Quinta Sinfonia de Beethoven, tendremos delante un
modelo de la diferencia de fraseo y de énfasis sobre la t6nica que fueron
necesarios para lograr el firme sentido de conclusién indispensable en el
final. Igual que en la forma de movimiento lento, el primer tema queda
redondeado por lo gerieral-por una cadencia auténtica sobre la t6nica, y
no avanza directamente hacia una modulacién. La ajustada estructura
del fraseo, que aisla a cada tema, se presta muy especialmente para la
forma de rondé
Los rondés se definen tanto por el cardcter de sus temas como por su
estructura. Técnicamente, un rond6 de sonata es simplemente una forma
de primer movimiento en la que se restablece el tema completamente.
entre el segundo grupo y Ja secci6n de desarrollo, para volver a hacerlo
al final:
A B A C A BOA
ToVooY Ds £ LF
Pero no cada tema puede recibir este tipo de tratamiento. Un tema
de rondé por regia general constituye en si mismo una forma completa,
LaS FORMAS DE SONATA 135
ya sea una forma binaria en dos frases como en el caso del rondé de la
Sonata para piano K. 309, de Mozart:
RoNDS
Allegretto geazioso
© bien una forma.en tres frases, como en el del ultimo movimiento del
opus 90 de Beethoven:
Nicht zu gee-nwind und sehr stagbar vorgetragen
a ee
FORMAS DE SONATA
El tema def rondé no sélo es completo en sf mismo, sino que dentro de
ese tema los distintos elementos aparecen aislados y repetidos constante-
mente.
Las dos mitades del tema de Mozart son idénticas durante varios
compases, y los: tres primeros compases del de Beethoven se tocan sin
cambio alguno (excepto un salto de registro y una pequefia variacién al
final, fos compases 28-29) cuatro veces. dentro del tema; mds) atin, el
tema entero reaparece cuatro veces en ese movimiento, y los compases
iniciales se repiten por Ultima vez hacia el fin. Tenemos’ tiempo
abundante para familiarizarnos con ia melodia: el: rondé constituye
evidentemente una forma pausada, incluso cuando el tempo es rapido.
(Nos pareceria, paraddjicamente, que las melodfas dotadas de més
cantidad de repeticién interior se prestan mas facilmente a ser repetidas
sin cambio y sin desarrollo.) Es notable el énfasis que hay sobre fa tonica
LAS FORMAS DE SONATA 137
en el tema de Beethoven: hay cadencias de ténica al final de la mayoria
de las frases (compases 4, 8, 16, 24, 28 y 32), y los demds puntos del
fraseo periddico en cuatro compases terminan en el IV (compases 12 y
20). Esta concentracién sobre la t6nica y la subdominante es un rasgo
propio, tanto de fa recapitulacién como del final en general.
La relaci6n del rond6 de sonata clésico con los rondés de Philip
Emanuel Bach (esencialmente fantasfas modulantes en las que el tema
principal reaparece en diferentes tonalidades) es demasiado. compleja
para que la abordemos de leno aqui. La derivacin a partir del rondé de
comienzos del siglo xvitt (basicamente una extensién de la forma ternaria
ABACA) es 16 suficientemente obvia. De todas maneras, habra que
hacer unas cuantas puntualizaciones que nos ayudarén a entender el final
a Ultimos del siglo xvu. .
Existe una forma de rond6 que debe clasificarse como rondé de so- *
nata aunque carezca de desarrollo. El rondé de Mozart que aparece
citado antes (p. 135) esta en esa forma. Tiene muchos temas, y cada uno
de ellos los he sefialado con una letra:
Regreso del Episodio en la Recapitulacién
Exposicién tema subdominante "_invertida Coda
AB CDEF A DD”. G CDEAF CBA
ThT-*vvVVvvv I IooWwiv LIriyt itr
Este esquema s6lo parece complicado debido a que Mozart emplea
tantos temas: en la prdctica es muy sencillo. El rondé de Mozart tiene,
pot lo general, una recapitulacién invertida: ejecuta primero el segundo
grupo, después el primer tema, y después el tema conclusivo. La forma
del K. 309 constituye una exposicién y una recapitulacién invertida que
enmarcan un regreso del tema principal y un episodio nuevo en la
subdominante.
Esta forma puede ir combinada con una seccién de desarrollo, y lo
hace asi el final del Quinteto con viola en sol menor, K. 516:
Episodio Recapitulacién
Exposici6a Regreso Desarrollo en fa subdominante invertida
ABCD A E CDAB
rivv T Iv Tir:
En el primer grupo hay dos temas completamente separados y elabora-
dos, y s6lo el primero de ellos regresa después de la exposicién. A la
exposicién sigue el episodio en la subdominante; la recapitulacién- se
cfectita de nuevo a su vez en orden inverso.
Por lo tanto para Mozart, el rond6 de sonata no constituye una forma
fija: puede tener uma seccidn de desarrollo, 0 un episodio en 1A
subdominante, o ambas cosas (o ninguna de ellas): el final de la Sinfonia
concertante para violin y viola, K. 364, de 1779, constituye claramente
Ttomtientm em Antiee
138 FORMAS DE SONATA
un rond6 por su cardcter, sin desarrollo ni episodio central en la
subdominante ni en ninguna otra tonalidad, pero la recapitulacion
empieza en la subdominante.
Esos elementos aparecen ordenados todavia de otra manera diferente
en ¢l final del Quinteto con viola en Do mayor, K. 515. Se trata también
de un rond6, con un tema simétricamente regular que reaparece a
menudo a lo largo del movimiento. Su forma se aproxima a la del
movimiento lento o a Ja de aria de sonata. Expongo a continuacién tos
paralelismos existentes entre la exposicién y la recapitulacién:
Primer grupo Puente Segundo grupo Retransicién
ee
‘Temas
conclusivos
Expe- A 8B c Dp AE F
es, 5 Compass 1 5B 74 103. 137 168183 205
scion root vovevevoy
Desarrolio Segundo grupo Coda
Primer grupo sec. sobre el TV
Temas
conclusivos
Recapi- A B Cc Ds. C D AU E F A
facon 4) 212 267 284 «296-332. «3ST 393 424 442 466-538 (Fin)
m 1 r vVeoow « F r ir of 1
(A! y A? son diferentes variaciones del tema inicial.)
La seccién de desarrollo, maravillosamente elaborada, esté situada en el
punto donde un desarrollo secundario podria estar en forma de primer
movimiento o de movimiento lento, y tiene el carécter arménico del
desarrollo secundario en una recapitulacién, regresando a la ténica a
través de la subdominante:
LAS FORMAS DE SONATA
139
140
FORMAS DE SONATA
ace
LAS FORMAS DE SONATA. 141
El estilo de este movimiento es, sin embargo, el de un rondo, y ia
variante A! del tema principal que aparece en el segundo grupo es muy
similar al tema principal en s{. Analizar su estructura como un rond6 de
sonata tradicional s6lo serviria para oscurecer el funcionamiento del
desarrollo dentro del conjunto del movimiento. Se desplaza desde ia
tonica a través del area de la subdominante para regresar a la t6nica y
funciona exactamente igual que los pasajes de desarrollo hallados a
menudo en las recapitulaciones, Analizandolo como una forma de
movimiento lento es como mejor nos reveia ese aspecto, y hemos
Mamado la atencién ya antes acerca de un empleo similar de esta forma
envel estilo de rondé en el final del. Cuarteto en Mib mayor, K. 428.
Es contra. ese’ fondo..como mejor podemos entender 1a famosa
tepeticin del tiltimo movimiento de la Sonata Appassionata, op. 57, de.
Beethoven, que parece haber dejado perplejos a tantos criticos y a-
tantos pianistas. Solo se repite la segunda mitad de lo que parece ser una
forma regular de primer movimiento. La segunda mitad, sin embargo,
empieza con el tema principal ejecutado en la subdominante, seguida de
un tema nuevo en la subdominante. Se trata del familiar episodio en Ia
subdominante de un rond6 final. La repeticidn de la segunda parte
teaiza el cardcter de rondé de la forma al poner de relieve, no la
oposicién ténica-dominante, sino la subdominante y Ia repeticion del
tema principal.
Estos ejemplos indivicuales pueden ayudarnos a explicar el porqué
de la génesis final del rondé de sonata. Lo que contaba en el final era las
grandes proporciones de las areas de ténica, el énfasis sobre la
subdominante y una construccidn episédica, distendida por lo general,
todo lo cual era compatible con una estética de sonata. Algunos de los
elementos més caracteristicos del rondé de sonata ~-el acabado tema
principal simétrico con una cadencia completa sobre la tOnica, el énfasis
centrado en la subdominante (a menudo con un tema que hace sdlo su
aparicion en esa area), la distendida construccién articulada aunque con
unas soldaduras claramente marcadas— aparecen con frecuencia en
finales que no estén hechos en la forma de rond6. El episodio central en
la subdominante constituye un buen ejemplo: hallamos un tema nuevo
en la subdominante en el centro. de los movimientos finales del Cuarteto
en La mayor, K. 464,'de Mozart y en su Sonata de piano en Fa mayor,
K, 332, sin ser rondé nninguno de ellos. He aqui el episodio correspon.
diente al K. 332:
(3
142 FORMAS DE SONATA
La reaparicién del scherzo en el movimiento final de la Quinta
Sinfonia de Beethoven es un, sofisticado ejemplo de este fendmeno (la
tonica menor estd en el drea de la subdominante* y se emplea asimismo
en el centro de finales en rond6, por ejemplo en ef Concierto para violin
de Mozart en La mayor).
El movimiento final de! Txio con piano en Lab mayor de Haydn (H.
XV: 14), de 1785, es denominado rondé por el compositor mismo.
Tiene, desde luego, un tema de cardcier de rondé y adopta la
configuracién siguient
A (Des) AB jf, Des. A Des. A (Des) AB
i———-v Vv HE vi Ivo vio of ae
Se trata, por supuesto, de una forma de primer movimiento en el estilo
monoteméatico de Haydn, con una larga seccién sobre el IV en el
desarrollo. Y, sin embargo, se le denomina rondé con propiedad, a pe-
sar de que no responde a las descripciones-de la forma que se dan
como regia general. Suena igual que un rond6. El rondé de sonata consti-
iuye, por Io tanto, una version idiosincrsica de la forma de final de so-
uta, acaso el més eficiente de los esquemas desarrollados en ese sentido.
No es el resultado de combinar dos formas preexistentes independien-
temente, sino de la inflexién y transformacién ‘estilisticas de una for-
ma preexistente, el rondé, notable por Ia idoneidad con que cumplié con
los requisitos propios de fines del siglo xvut en un movimiento final.
EI episodio central en la subdominante funciona igual que un trio
central, la parte media de una forma en ABA, cosa que:nos recuerda la
frecuencia del minueto-finale en la segunda mitad del siglo xvi, sobre
todo en él concierto para piano (los de J. C. Bach, por ejemplo), Ja
4, Puede parecernos desconcertante el cardcter de subdominante de la ténica menor,
pero un movimiento a la ténica menor es un movimiento en el sentido de los bemoles de
Girculo diaténico de quintas. Comoquiera que, dentro de un temperamento igual, la
direcci6n hacia los bemoles y hacia los sostenidos se transforman, en dltimo término, fa una
en [a otra, el resultado depeaderé mucho de la preparacién y establecimiento de una
modulacién dada. Sin embargo, un simple salto de la t6nica mayor a la tonica menor tiene
decididamente mas en comin con un salto a Ia subdominante que con uno a la dominaate:
un répido cambio a la (nica menor o a Ja subdominante no implica un aumento de la
tensiGn ni de la polaridad, sino un simple contraste con un,area vecina, Esta es fa razon de
que Ia tGnica menor pueda sustituir 2 la subdominante més corriente, en las formas
de rond6.
LAS FORMAS DE SONATA 143
sonata para violin (de Schobert y ‘tozart) y el trio con piano de Haydn.
A partir de 1780 se ve con frecuencia una forma ternaria completamente
transformada y dramatizada por el estilo de sonata: a Haydn le gustaba
dar a la seccién central de sus formas ternarias libres «| carécter de una
seccién de desarrollo con un climax y una retransicin; y con frecuencia
esto no era bastante, por lo que afadia un segundo desarrollo a modo de
coda. De esta manera Haydn daba a una forma ternaria suficiente fuerza
dramética para que sirviera excepcionalmente como primer movimiento,
(por ejemplo, el Cuarteto en Re mayor, op. 76, nim. 5), y dotaba a los
minuetos finales de sus titimos trios con piano del extraordinario peso
que los caracteriza.
Evolucion de las formas
de sonata
Las formas de sonata —con sus discontinuidades y
basicas y sus perfodos independientes, tan definidos— exigieron una
renuncia de la concepcién de continuidad del alto barroco, un escape de
su horror vacui, Los alemanes, maestros de la técnica contrapuntistica
asociada de antiguo con la musica eclesidstica, y los franceses, atados
a unas tradiciones cortesanas y operisticas de cierto decoro mayesta-
tico, no estaban demasiado bien preparados para un cambio tan radical.
Al principio les fue més facil hacerlo a os italianos. En los afios treinta
del siglo xv se manifiesta la ruptura con la textura del barroco en las
obras de Giovanni Battista Sammartini, Domenico Scarlatti y otros.
Las diferentes frases son independientes, y sus proporciones estén clara-
mente definidas.
En las obras de estos dos compositores, si bien empleada con una
efectividad especial por Scarlatti, hallamos los mismos medios para
dominar las interrupciones de Ja textura y restablecer la continuidad, una
continuidad ahora de nuevo cufio que no exigia ya una textura
homogénea: la disposici6n de las frases dentro de periodos simétricos (en
esa época se hallan, sobre todo, frases de dos compases, aunque
aparecen también grupos de frases de tres y cuatro compases). (El ritmo
peti6dico de cuatro y de ocho compases no adquirié su cardcter tirdnico
hasta el siglo xix: en todo el siglo xvm la construccion siguié siendo
admirablemente flexible.) Un agrupamiento periédico superpone un
pulso lento aunque dindmico por encima de los tiempos internos det
compas: como medio generador de movimiento en el estilo de sonata, ef
periodo sustituy6 a las secuencias arménicas del barroco, aunque hacia
1730 iba atin acompafiado, por lo general, de un movimiento secuencial.
‘También en Scarlatti, el desplazamiento barroco de la ténica a la
dominante se ve reemplazado a menudo por una violenta oposicién de
las tonalidades. La primera mitad de‘la Sonsta K. 140 nos lo demuestra
del modo més impresionante:
146
FORMAS DE SONATA
te
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 147
E] giro dei I al V se efectia de un modo. dramético mediante una
yuxtaposicién sorprendente de la tOnica, Re, y la tonalidad de la sensible
pemolizada (rebajada), Do (compas 7). Se trata de un procedimiento
muy sofisticado que anticipa en su poderosa sencillez algunos de los
efectos de los tltimos afios de Haydn. Y constituye también un ejemplo
de una prdctica cortiente del estilo temprano de sonata: le permite a
Scarlatti abordar la dominante por medio de su modo menor. Esta
direccién y resolucién del choque de Re mayor/Do mayor demuestra, sin
embargo, que Scarlatti tiene un dominio del espectro completo de las
tonalidades que no s¢ halla en ningun otro autor en fos afios cuarenta.
(Resulta interesante constatar que, aunque el modo menor dura a todas
juces hasta el fin de la seccidn, deba ser entendida como mayor la ultima
nota no armonizada. Esta nos devuelve directamente al Re mayor
inicial, de tal manera que aceptamos el La no armonizado como un V
implicito. Esto se confirma al iniciarse, sin mas, la segunda parte de La
mayor.) Un interesante aspecto de esta sonata reside en su patente
imitacién de las texturas orquestales.
No hemos de.concluir de ahi, sin embargo, que las formas de sonata
fuesen creadas ¢n Italia, y si solamente que algunos de los elementos
previos necesarios del estilo de sonata aparecieron en una fecha
temprana en Italia y Espaiia (donde Domenico Scarlatti compuso casi
toda su obra para teclado). Las estructuras de Scarlatti pueden incluirse
todavia ampliamente dentro de la categoria de ia forma binaria. En la
segunda mitad de la mayorfa de sus sonatas no se halla claramente
articulado el punto de regreso a la ténica, En algunas, los compases
iniciales regresan a Ja ténica, pero ese momento pasa por Jo general sin
intento alguno de llamar Ja atencién en ese sentido. He aqui el comienzo
de la K. 212 en La mayor:
Allegra moire
Y vemos aqui el regreso, sepultado en un pasaje en do menor/De mayor
(obsérvese el cambio de armadura):
148 FORMAS DE SONATA
Es algo magnifico, por supuesto, pero no es forma de sonata, ni pierde
nada por eso. Muy ocasionaimente, Scarlatti intenta hacer algo asf como
una forma de movimiento lento o de aria de sonata, e inicia la.segunda
parte con un regreso al compés 3 del comienzo. La K. 218, por ejemplo,
empieza:
Vivo
y la segunda parte se inicia recogiendo esos compases:
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 149
para continuar como la segunda parte (A?) del aria de los alos cuarenta
mediante un giro a fa subdominante y un regreso al I.
En cuanto a Jas raras sonatas de Scarlatti en las que se pone de
relieve el regreso a la ténica en Ja segunda parte, hallamos normalmente
que en Ia primera mitad la modulacién a la dominante no se ha visto
sefialada por discontinuidad alguna y que no ha habido. allf ninguna
cadencia fuerte hasta Ja doble barra; no se ha hecho explicita la
polarizacién, por lo que el regreso no tiene todo el significado que habria
tenido en una forma. de. sonata.
Los elementos dei estilo sonata aparecen al principio aislados. Es
facil conceder una importancia excesiva a esas apariciones aisladas. Una
recapitulaci6n articulada carece del significado que va a tener para el
estilo sonata cuando no se ha visto precedida por una exposicion
articulada que exige resolucién. Las poquisimas obras de los afios treinta
que se apegan de cerca al modelo posterior no tienen ningiin peso
especial; clasificarlas aparte es distorsionar su significado. Las escasas
sonatas de Scarlatti, por ejemplo, que empiezan la recapitulacién con el
tema inicial no son por su forma esencialmente distintas de las demas;
sefialarlas como precursoras de un estilo «clasico» ulterior es anacronis-
mo. Representan, sencillamente, una de las posibilidades estilisticas de
Ja época en que fueron creadas.
‘Las sinfonias de Giovanni Battista Sammartini tienen’ una relacién
hist6rica igualmente ambigua, aunque importante, con jas formas
maduras de sonata. Sus primeras sinfonfas* aparecen por lo general en
una forma binaria de tres frases, y el regreso a la tdnica se ve casi
siempre sefialado por ian regreso al material inicial. Hay también en ellas
un gusto. vanguardista:progresivo por las texturas contrastantes. E'stas,
sin-embargo, no estan muy bien coordinadas con la estructura arménica
al no ser Sammartini muy ducho en‘el manejo def movimiento arménico.
He aqui la exposicion de una Sinfonfa en La mayor (catalogada con el
mimero 15 por Churgin y Jenkins):
Allegro
1. Editadas por Bathia Churgin, Cambridge, Mass., 1968.
150 FORMAS DE SONATA
El tema inicial esté caracterizado elegantemente, sobre todo por el
contraste de textura y linea de los compases 5-9. Los problemas
empiezan con la conduccién de las voces en los compases 12 y 13 y con el
manejo de. Ja modulacién al V: tras un regreso a la ténica ¢ incluso
después de Ja subdominaute (eu el compas 15), el intento de regresar al
¥ se ha desinflado sin esperanzas. Tenemos la impresién de que
Sanmartini crefa que si permanecfa sobre Ja dominante el tiempo
suficiente (del compés 17 al 20), el oyente quedaria convencido por Ia
cadencia siguiente (compases 22-23). El compés 26 trata de enderezar las
cosas, pero entonces ya es demasiado tarde.
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA ASL
Debemos espérar que un compositor que trabaja en un estilo nuevo
se desprenda de algunos de los elementos fundamentales de otro
antiguo. Si deseamos ver cémo un contemporneo de Sammartini, mas
viejo y conservador que él, lograba un cambio convincente del I al V,
podemos tomar el primer solo y el comienzo del segundo ritornello del
Concerto Italiano:
PRIMER SOLO
forte
152 FORMAS DE SONATA
Esto nos da una jeccién de modulacién clasica sin recurrir a ningin
contraste de textura; el énfasis existente sobre la dominante, después la
referencia al V del V (triada de Sol mayor), el vistazo al V del V del V
(Re mayor) y fa ligera sugerencia del V (do menor) antes de afirmar la
Megada a Do mayor. Entonces Bach lo desecha todo cambiando al IV
(Sib mayor) al fin de la segunda seccién del ritornetlo: no esta interesado
en la polarizacién del'I y V que ha establecido de hecho: A los
contempordneos suyos que se interesaban, les faltaba su maestria. La
sonata no existié hasta que este sentido arménico se vio recobrado y
combinado con un sentido m4s «moderno» de la textura. y ‘el ritmo
periédico.
Existen, desde luego, exposiciones de Sammattini en las que se
establece de modo mas convincente 1a polarizacién del I-y V, dotadas,
ademas, de un interesante sentido de contraste de las texturas para
imponerla, Nos lo demuestra su Sinfonia en Fa mayor, nim. 6:
Presto
Vioting
wl
Vioting 1 FEE
oe ei)
La
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 153,
Los compases cruciates son del.6 al'8 y surten su efecto (a costa de una
Imea melédica infinitamente fea del primer violin). (Hemos de estar’
agradecidos de que el tempo sea presto.) Es facil de ver por qué Haydn ”
Ham6 a Sammartini Schmierer (embadurnador); sin embargo, él nos
sefalé en qué sentido soplaba el viento en los aifos treinta y cuarenta.
Algunas de las dbras que compuso entonces tienen una «seccién de
desarrollo» de un tipo muy especial. Hay que ejecutarlas piano con una
orquesta reducida, en contraste con el invariable forte de la exposicin y
la recapitulacién. Vemos aqui los primeros compases de la exposicién
y el «desarrollo» de su Sinfonfa en La mayor (atm. 16):
154 FORMAS DE SONATA
En los acho primeros compases del «desarrollo» el tema inicial aparece
ejecutado en la dominante, una caracteristica de la forma binaria barroca
que nunca iba a ser enteramente abandonada como posibilidad por la
sonata: después, en la ténica menor, viene el largo pasaje sefialado en
piano para orquesta reducida. Esas caracteristicas —la reduccion de 1a
dindmica y una textura mas delgada (supresién de los bajos), y la tonica
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 155
menor— corresponden a las de la seccién central de una forma ternaria
en ABA, sobre todo ia del aria. Ese «desarrollo» no cristaliza, sin
embargo, !a relacién de un desarrollo de sonata con la exposicién. Se
trata de una corta forma binaria de dos frases, que proporciona ei
contraste, expresivo pero menos poderoso, de un trio de minueto o de
aria. Constituye, por lo tanto, la parte central de una construccién
ternaria, c6modamente instalada entre las dos mitades de una forma
binaria. Tanto la forma binaria como la ternaria se han erosionado y
debilitado hasta que empieza a ser posible una distendida sintesis.
Hemos visto ya-ejemplos de un trio situado entre una exposicién y una
recapitulacién en el aria de Gpera y vamos a tener que regresar
brevemente a esa forma. Es interesante, sin embargo, ver cémo esas
obras de tos afios treinta muestran la significativa aparicién de elementos
aislados del estilo de sonata a partir de las formas de una tradicién
anterior.
Otros elementos de ese estilo proceden de los compositores alema-
nes, rezagados s6lo unos pocos afios tras los italianos en cuanto a la
explotacién de la senciflez, la claridad y la definida independencia de
la estructura periédica del nuevo gusto musical. Hermann Abert ha
subrayado la existencia de dos aproximaciones aiemanas distintas a jas
formas de sonata: una tradicién noralemana, que dio preferencia a la
unidad tematica a fin de adquirir una unidad de sentimiento en cada
movimiento; y la tradicién vienesa, que buscé, sobre todo, un contraste
afectivo y una rica variedad del material tematico. Esas dos tradiciones
convergen répidamente en los ditimos afios de la década de los
cincuenta, sobre todo en la musica de Haydn, en la que se produce una
inspirada sintesis.
El representante més prominente de la tradicién noralemana fue
Philip Emanuel Bach, un compositor a quien e{ interés por una
expresiOn intima e intensa llevé a explorar las posibilidades de la
disonancia y de las relaciones tonales remotas (es decir, la disonancia a
un nivel estructural mds eievado). Las impresionantes modulaciones de
Scarlatti son, por lo general, mas coloristas que expresivas; en C. P. E.
Bach adquieren una pasion notable y en ocasiones incoherente, que se
refleja en el cardcter intenso e idiosincrdsico de sus temas. El motivo o
tema sumamente. individualizado iba a convertirse en elemento central
dei estilo de sonata.
En la mayorfa de los compositores de los afios treinta y cuarenta,
como Domenico Alberto, Sammartini y Johann Stamitz, esa individuali-
dad tematica es minima. La hallamos, en cambio, frecuentemente en
Scarlatti, pero en él no sucle relacionarse con el gran disefio formal de la
obra. Por el contrario, el tratamiento que hace C. P. E. Bach del motivo
impresionante y recordable fue crucial para la historia de las formas de
sonata. La unidad del tema y la unidad del sentimiento eran algo casi
sinédnimo para la escuela noralemana. El tema no sélo tenia que ser
156 FORMAS DE SONATA
directamente expresivo, sino también capaz de llevar en sf el significado
de desarrollo formal de ia pofarizacién a la resolucién que exigia el estilo
sonata. En otras palabras, los temas de C. P. E. Bach son susceptibles de
uansformacién, de «desarrollo», y son todo el tiempo lo suficientemente
recordables para que su identidad permanezca clara a través de las
transformaciones. Tanto el motivo acusadamente individual como el
desarrollo por transformacién y fragmentacion existen ya en el estilo
barroco, pero fue C. P. EB. Bach, sobre todo, quien puso estos dos
elementos al alcance del estilo sonata y quien ensefié cémo se los podia
emplear en la creacién de formas.
La tradicién alemana del sur o vienesa es mds « Claro esta que
solo es prematura si el lector o el oyente creen ericontrarla demasiado
pronto. Més adelante nos ocuparemos brevemente de esto; lo que nos
interesa por ahora es la riqueza y la variedad de las formas de sonata a
mediados del siglo xvin.
La obra de Haydn en los afios cincuenta y mas adelante revela la
misma riqueza. Podemos ver un ejemplo de esta temprana libertad en el
Cuarteto op. 2, mim. 2 en Mi, que data de los ultimos aiios cincuenta.
La exposicién del primer movimiento tiene cuatro temas: A y B en la
tonica, y A! (una variacién de A) y C en la dominante. He aquf la ex-
posicidn:
3. Véanse més adelante, pp. 167 ss. y nota,
| Reaucia ce
Nt
ee
162, FORMAS DE SONATA EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 163
Allegro.
Oe oe
Violino
fino Te
Viola.
Vielaneello.
Los dos temas del primer grupo son muy regulares: ocho compases cada
uno, cambiando e} segundo al V en Jos ‘compases 15-16. E! tema de los
compases 17-28, que inicia ef segundo grupo, estableciendo més sdlida-
mente el V, ¢s s6lo una variacién de los ocho compases primeros. El
tema nuevo del compas 29 tiene, a su vez, muchos elementos en comin
con el inicial, pero presenta un contorno individual. Es claramente
identificable cada variante del motivo principal.
Echemos ahora un vistazo al orden seguido por los ternas dentro de
Ja recapitulacién:
164 FORMAS DE SONATA
EI orden seguido por los temas se ha convertido ahora en A A? C B,
cosa muy légica, puesto que A’ fue empleado’ en ta exposicién como
comienzo del segundo grupo a fin de afirmar la dominante, En este
punto, donde todo tiene que permanecer en Ja ténica, el interés
primordial de A’ va a ser su derivacién de A y, por ese motivo, se
ejecutan uno a continuacidn del otro. Por otro lado, el tema que hemos:
llamado B constituye la melodia mds jovial del movimiento, y se ve
desplazado utilitariamente hacia el fin, concluyendo el movimiento en
una vena popular. .
Como es natural, esa libertad se producia por sf misma cuando no
existfa ninguna cosa que se Hamara «forma de sonata». En el primer
movimiento del Cuarteto en Fa mayor, op. 2, ntim. 4 de Haydn, el tema
principal reaparece en el centro de la seccién de desarrollo en la
subdominaste, como una falsa reprise que se convierte en verdadera,
puesto que el tema no vuelve a aparecet, y Ja ténica vuelve a entrar
finalmente con un motivo posterior tomado del: primer grupo.
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA, 165
Esa libertad de opcién no impedfa la formacién de estereotipos, pero
serfa entender mal la importancia de esos estereotipos en cualquier
década dada de 1750 a.1800 el clasificarlos como formas desviadas o el
no saber ver en ellos unas formas emparentadas con la sonata. La
historia del estilo de sonata no se puede escribir como un progreso
gradual hacia cl modelo del siglo xix. Los estereotipos afiejos siguen
siendo viables durante largos perfodos: C, P. E. Bach siguié publicando
hasta avanzados los afios ochenta, empleando a veces formas de los
cuarenta (que, por otra parte, contiritian siendo empleadas nada menos
que en la época de Chopin).
En el estado actual de nuestros conocimientos es imposible hacer un
estudio estadistico de la frecuencia de cambios de estos ¢stereotipos
entre 1740 y 1800. Una parte demasiado grande de esa musica sigue aun
sin publicar, con frecuencia se dificulta el acceso a los manuscritos, las
fechas de gran mimero de obras no son seguras, y la tendencia a datar
las formas de acuerdo con su distancia de la descripcién «canénica» del
siglo x1x ha resultado poco digna de confianza. En cualquier caso, un
estudio estadistico no explicaria por qué algunos estereotipos se desvane-
cieron y otros han tenido tanta duracién. Es necesario mencionar tres de
os estereotipos de los afios cincuenta y sesenta que iban a desaparecer,
por ser muy elocuente sw fragilidad para el contexto de la historia
general de las formas de sonata. Se debilitaron con el cambio radical que
sefiala los comienzos del estilo cldsico vienés.
El primero de esos estereotipos de mediados de siglo es Ja apaticién
de un tema nuevo en la dominante menor,’ justo tras haber sido
alcanzada la dominante en la exposicién. Ese procedimiento, que iba a
convertirse en algo muy raro a fines de siglo, nos permite apreciar las
facultades y limitaciones del estilo de mitad del mismo. El empleo de la
dominante menor en el tema inicial de contraste, justo al comienzo del
segundo grupo, refuerza y debilita al mismo tiempo la polaridad
ténica-dominante de fa exposicién. .Refuerza el cambio hacia la domi-
nante, dado que el cambio del V al V pone-de relieve a la dominante
como nueva tonalidad fundamental, pero ataca su cardcter especifico de
” dominante (en aquella época era de por si menos estable que la mayor).
Hallamos ocasionalmente, este estereotipo en el aria de la Opera italiana
(cuaiquier empleo «heterodoxo» del modo menor en el siglo xvim puede
cargarse en el saco de culpas de la escuela napolitana), pero a, mi
entender constituye esencialmente un procedimiento sinfénico.
Salta a la vista por qué no podia durar mucho ese estereotipo: no
- tiene més que una efectividad a pequetia escala, puramente local. En su
primer periodo Haydn emplea la domiriante menor en el primer motivo
contrastante de la exposicién después de una fuerte cadcncia sobre el V:
la hallamos en el movimiento répido principal de sus sinfonias 1, 2, 4, 5 y
4. Véanse las sinfonfas en Re y en Sol de G. M. Moin, en DTOe, vol.39, y el
ejemplo citado antes (p. 146), de Scarlatti.
166 FORMAS DE SONATA
15, todas las cuales. (segtin Robbins Landon) estuvieron escritas en
1761.5 En el caso de las sinfonias 18, 20, 23 y 27, escritas pocos afios
después, Haydn imprimié una mayor eficiencia a aquella costumbre: el
menor no constituye ya el modo del tema inicial contrastante del
segundo grupo, sino que aparece un poco después, tras habersé
establecido plenamente el modo mayor, confirmado, ademds, por una”
textura ‘nueva. En esta forma, més sofisticada, el empleo de la
dominante menor en-el segundo. grupo se incorpora de un modo
permanente al estilo de sonata.® La version mas primitiva ~~-consistente
en ir directamente a !a dominante menor para iniciar el segundo grupo—
aparecié algo después en los cuartetos de Haydn que en sus sinfontas,
existiendo un impresionante ejemplo en su op. 17, nim. 6, en Re mayor,
de 1771, el ultimo ejemplo de ese'tipo en los cuartetos.
Podemos verificar la naturaleza sinfénica de ese estereotipo: Haydn
no lo utiliza en absoluto en los cuartetos de cuerda compuestos antes del
opus 9 (ni en ta forma original hallada en Monn y otros, ni en su
sofisticada versién ulterior), y ¢s raro hallarlo en sus trios o sonatas para
piano. (Una excepcion espectacular, imitaciOn patente del estilo sinféni-
co, puede hallarse en la absurda Sonata en La mayor (H.XVI:5], que,
casi con seguridad, no es de Haydn.”) El empleo de ese estereotipo pot
parte de Haydn en los tres primeros cuartetos de cuerda del op. 9 y en el
op. 17, ném. 6, concuerda con la evidente adaptacién a estas obras de un
aliento sinfSnico y una profunda seriedad.
Otro estereotipo semejante, aunque mucho més dramético, de
mediados de siglo es una recapitulacién que se inicia con el tema
principal, ahora por vez primera en la ténica menor. Es un rasgo
también de origen napolitano. Johann Schobert, que trabajé en Paris en
los afios sesenta, empleé ese efecto en su Trio con piano en Fa mayor y -..
en el movimiento final de su Cuarteto con piano en Mib mayor, op. 7.
Mozart Jo introdujo también en su Sonata para violia y piano en Sol
mayor, K. 9, de 1764, donde va seguido al punto de la ténica mayor: tal
vez aquel compositor de ocho afios no deberia ser considerado como
responsable, pero, en cualquier caso, Leopold le permitié escribirlo asi.®
Se trata, desde luego, de una artimaiia que pierde su efecto con la
repeticién. Christian Gottlob Neefe la emples en la tercera de sus doce
sonatas para clave dedicadas a C. P. E. Bach y publicadas en 1772, pero
5. Robbins Landon da para ta mim. 15 fa fecha Simite de 1763 (que aparece como 1793
por un error de imprenta en la pag. 43 de su edicién de estas sinfonfas), aunque prefiere
remontarla a 1760 por buenos motivos estilisticos.
6. Un toque en modo menor en el pasaje que conduce al segundo grupo (es decir, en
los compases inmediatamente anteriores a fa semicadeucia sobre el V del W) siguié
constituyendo Ja costumbre general durante décadas. No aminora, por supuesto, el impacto
de Ia dominante cuando ésta Bega
7. Véase el prefacio del volumen I de ta edicin de Christa Landon de estas sonates,
Universal Edition, 13337-39,
«8. Wyzewa y Saint-Foix creen que Leopold afiadié el giro al modo mayor. V. ABERT:
W. A. Mozart, Leiptig, 1956, 1, p. 89.
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 167
desaparece pcticamente después de 1770, si exceptuamos una hermosa
aparicién en la Sinfonia n.° 47 de Haydn.
Igual que el empleo de la ténica menor al comienzo del segundo
grupo, la aparicién de la tonica menor en la recapitulacién sdlo se
convirtié en una herencia permanente para el estilo sonata cuando se la
posponia durante una frase o dos. En obras ulteriores, la ilegada de la
ténica menor en Jas recapitulaciones (con frecuencia como una forma de
subdominante) se pospone hasta que han sonado primero por lo menos
unos pocos compases en la ténica mayor, El abandono de esos dos
estereotipos en su forma original se produce de manera natural en los
afios setenta con él répido alejamiento respecto de la amaneradas formas
draméticas del perfodo conocido como Sturm und Drang, rambo a un
estilo més sociable.?
El tercer estéreotipo es, con mucho, el mas importante en el aspecto
estilistico y estadistico: es la aparicién del tema principal en la tnica con
la segunda frase del desarrollo. Oliver Strunk, quien denomind a esa
forma «reprise prematuray, observé su gran frecuencia dentro de la
musica instrumental de mediados del xvi. Sélo se la puede considerar
prematura con respecto del modelo que iba a convertirse en canénico
mucho después. Cito la caracterizacién de Strunk tomada de su
excelente articulo «Los divertimentos de Haydn para baritono», que
sigue siendo un ensayo indispensable para todos los estudiosos de la
musica del siglo xvmr:! «Aparece en los divertimentos cada tres 0 cuatro
mimeros, empezando por el Divertimento 7 (1761 0 62), siguiendo con
frecuencia inmediatamente a la reafirmacién preliminat del tema princi-
pal en la dominarite». Podemos reconocer facilmente ese esquema: es el
comienzo tradicional de A? del aria operistica, tipo 2.°, de mediados det
xvin, probablemente el més frecuentemente hallado de los tipus de la
misma en los afios cincuenta y sesenta.
En su breve discusién, Strunk descarga todo el peso de su desaproba-
cién moral en los lomos de Ja «reprise prematura».!! Escribe: «Al
aceptar manierismos tan estériles como ia reprise “falsa”, Haydn cede a
los convencionalismos de su tiempo». Nos indica también que «Wyzewa
y Saint-Foix citan el temprano empleo por Mozart de ese “artilugio mas
© menos cémico” como prueba de su sensibilidad a la influencia de
Haydn y sus contempordneos vieneses. Tal vez su empleo fue mas
9. El movimiento literario llamado atinadamente Sturm und Drang (aquel grupito de
estudiantes de Ia Universidad de Estrasburgo que adoptaron a Goethe como jefe y a
Herder como filésofo gufa) no se inicié hasta los primeros afios de fa década de Jos setenta,
por Jo que se sitia unos pocos afios después de muchas cuss que reciben el nombre de
Sturm und Drang en ta mésica,
10. Reeditado en Essays on Music in the Western World, Nueva York, 1974, pic
ginas 126-170.
JL. Establece una distincién entre ta «reprise prematuray {cuando ef primer tema
funca regresa en la ténica) y le reprise fais» (cuando st lo hace), yaa anadir a
continuacida: «el resultado real es pricticameme el mismor.
168 FORMAS DE SONATA i
general de fo que se ha pretendido».’? (Esta diltima frase es un modelo
de Ia reticencia o excesiva modestia de Strunk, puesto que esc
estereotipo abunda a lo largo de la musica de Ja mayorfa de fos -.”
contempordneos de Haydn desde 1750 a 1775, y lo hace también en las
obras del mismo Haydn.)
Claro esté que Haydn y sus contemporéneos no entendieron la
funcién de la seccién de desarroilo tan bien como nosotros hoy en dia.
Son los tnicos culpables de la confusién que crearon. Pero si observamos
la relacién existente entre el artilugio que es fa «reprise prematura» y el
aria de Opera, no vemos que haya nada inherentemente comico en su
empleo. Empujada poco después a la seccién de desarrollo (recordemos,
sin embargo, que en el caso de muchas de las obras de los afios sesenta
nos encontramos con frecuencia ante piezas muy cortas en Jas que no
habria lugar para maniobras de ese tipo), se le puede dar, desde luego,
un empleo muy ingenioso —y de hecho Ia utiliza bellamente Haydn’‘de
esa manera en sus sinfonfas—. La «reprise prematura» constituye un
convencionalismo formal, un modo de empezar la segunda mitad de una
sonata. Gervasoni, que era tan reaccionario como cualquier teérico de su
época, recomienda todavia la «reprise prematura», nada menos que en
1800 en su Scuola della Musica: lejos de considerarla cosa cémica, afirma
que las dos apariciones del tema -—en la dominante, seguida de ia
tonica— «sirven admirablemente para reforzar la enpresion y para
recordar Ja idea inicial de la sonata misma»."
En cierto sentido, Strunk tuvo raz6n al hablar de_un «manierismo
estéril». Su sentencia ha sido ratificada por el tiempo y por la historia: el
convencionalismo desaparecié, extinguiéndose gradualmente en los afios
setenta. El prejuicio de Strunk se convirtié obviamente en ‘el propio
prejuicio de Haydn y de sus dltimos contemporaneos. {Por. qué fue
condenado ese artilugio? Podemos echar a un Jado inmediatamente una
de las respuestas: no es que los compositores ni ¢l ptiblico. estuviesen
cansados de él, Una mitad del convencionalismo —consistente-en iniciar
ef desarrollo con el tema principal en la dominante— siguié viva y con
buena salud. Pese a que era a todas luces «indigesta» y anticuada y que
los criticos tanto como los teéricos se quejaban en los afios noventa: (si
no antes) de que era un artilugio torpe, se la siguié utilizando con
frecuencia y, digamos, a gusto de todos, hasta bien entrado el siglo x1x.
La popularidad de la «reprise prematura» durante dos décadas por lo
menos, asi como su desaparici6n subsiguiente, se pueden entender bien a
la luz de un confuso deseo de conseguir a la vez simetria y efecto
dramatico. La necesidad de una simetria equilibrada siguid siendo
siempre esencial en cualquier concepcién de la sonata en todas sus
formas. (Muchas secciones de desarrollo revelan ese aspecto, cuando
32. StruNK, O.: op. cit. p. 150.
13. «... € questi Fitorni poi setvono mirabilmente a rinforzare Pesprestione ed a far
tisowenire il primo pensiero della sonate medesima» (p. 467).
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 169
recogen el esquema tematico completo de la exposicién y desarrollan
cada tema sucesivamontc.) A fin de conseguir esa simetria, una
generacién de compositores sacaron de la forma de aria en dos partes,
un esquema de comienzo de Ja segunda mitad de un movimiento
instrumental que no se componfa de dos partes ni de tres, sino una cosa
intermedia. Cuando ese movimiento era corto y el estilo relajado, no se
producia ningun dafio pero el critico. moderno, que desea excitacién en
forma, espera qué haya més dramatismo, y se queja cuando no se lo dan.
Una seccién de desarrollo retrasa propiamente la resolucion, y la
resolucién es entonces. tematica y arménica a la vez: la resolucién
esencial es la del segundo grupo, que nunca fue tocado en Ia ténica, por
lo que tiene que ser ejecutado antes de que ef movimiento pueda
considerarse. terminado, y «el asunto concluido». La «reprise prematu-
ra», seguida por una seccién de desarrollo, daba un comienzo simétrico a
Ia segunda mitad, y retrasaba, ademés, Ja resoluci6n del segundo grupo.
Muy gradualmente, los compositores Hegaron’ a creer que evitando
totalmente la ténica antes de la resolucién tematica se jograria mucho
més efecto; y sélo en los afios setenta equipararon el regreso final de la
ténica y el del tema principal; ¢ incluso entonces, ese regreso, mucho
mas articulado,.se ve seguido inmediatamente por una seccién de
desarrollo secundaria en gran ndmero de casos y, de hecho, y casi
invariablemente, en las obras mas impresionantes.
Se puede entender acaso mejor Ia necesidad de una «reprise
prematura» en conjuncién cori otro estereotipo mds de los aiios
cincuenta, un estereotipo que, al parecer, irrita también a los criticos y
oyentes modernos: es la recapitulaci6n que no se inicia hasta la segunda
frasé del tema principal, omitiendo totalmente la primera.'* Se trata de
una costumbre corriente en la sinfonia de mediados de siglo. Y nos
proporciona, también, una estructura para la segunda mitad:
Primera frase del.. Desarrollo. Segunda frase del Segundo grupo
tema principal tema principal
v —w I 1
que: asegura una relacién simétrica'libre respecto de la primera mitad.
(Esté relacionada probablemente con el tipo 3.° del aria; v. p. 51.) Es
evidente que los compositores mostraron ocasionaimente cicrta reserva
en cuanto a recoger los compases iniciales, particularmente cuando se les
habfa ejecutado ya por segunda vez en la dominantc. Esa resistencia
psicolégica a la moderna concepcién de la recapitulacién como un
Tegreso simulténeo a la tGnica y al primer tema es significativa: la
segunda seccién de la sonata nunca es considerada realmente como dos
secciones absolutamente, separadas hasta el siglo xix.
14. La Sinfonia nam. 24 en Re mayor de Haydn combina este procedimiento con otro
de nuestros estereotipos: fa reprise empieza con la segunda frase, esta vez en modo menor.
Esta sinfonfa data de 1764.
170 FORMAS DE SONATA
Anteriormente, tanto una ruptura demasiado acusada de la continui-
dad como una ruptura demasiado grande de la simetria, deben haber
sido consideradas como de mal gusto. Incluso en los afios ochenta,
cuando el regreso de fa ténica iba acompafiado tan generaimente por el
comicnzo del tema principal, Haydn es capaz de jugar una maravillosa
broma histérica sacando a colacién un convencionalismo de antiguo
cuiio. Su Cuarteto en Mib mayor, op. 50, ném. 3, de 1784, empieza asi:
_, Allegro con brio
Violino l
met
Violino It
Viola
Violoncello
Y éste es el fin del desarrollo con una cadencia abortiva sobre el vty el
comienzo de la recapitulacién:
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 17h
8 FALSA REPRISE aay
RECAPITULACION
ness . Stee ca
Incluso la falsa reprise sobre el IV (compas 82) omite los éuatro
primeros.compases dei tema; y lo hace también el regreso del.I en el
compds 88, procedimiento desfasado para entonces desde casi veinte
afios antes. Pero a Haydn le queda todavia una artimafia que lucir. He
aqui el fin de la recapitulacién:
172,
FORMAS DE SONATA
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 173
El compas 111 es conclusivo, pero no jo suficiente: los dos compases de
descanso, sin embargo, nos desconciertan. Acaso haya terminado de ve-
ras el movimiento, por raro que parezca. Pero aparece entonces la
primera frase que faltaba, Este debe ser uno de esos raros momentos en
que hace falta cierto conocimiento ‘de-la historia para aumentar el placer
que le proporciona a uno el ingenio de Haydn, aunque el efecto es
auténticamente gracioso en sf, incluso para aquellas personas que no se
dan cuenta de que se trata de una broma tejida en un estilo antiguo.
Supongo que la «reprise prematura» necesita un poco de esa simpatia
histérica, © acaso baste también una. inocente ignorancia de prejui-
cios histdricos. En cualquier caso, es un error pensar en la existencia de
modelos fijos de forma de sonata para el compositor del siglo xvi: se
servia probablemente. de utiles estereotipos que podia emplear o
abandonar a voluntad. .
Hasta bien entrado el siglo x1x el punto de maxima libertad dentro de
Ja forma de sonata es la reaparicién del tema inicial en Ia tonica en la
segunda mitad; ;Dénde’ se le .coloca, qué tanto del tema hay que
ejecutar, habré que tocarlo de nuevo después; es mas, es necesario tocar
siquiera alguna parte de él? La gran gama existente de respuestas a estas
preguntas determina la naturaleza y funcién de la seccién de desarrollo y
de la recapitulacién. Debido a la libertad de las respuestas, las diferentes
formas se fusionan entre si, dejando muy poco margen a cualquier
dlasificacién sistematica.
En dos palabras, segin observara Strunk, la aparicién del tema inicial
en-la ténica en la-segunda frase del desarrollo no implicaba necesaria-
mente que el tema regresara en 1a ténica ni tampoco que no lo hiciera. Si
no Jo hacia, la forma se aproximaba a la de movimiento lento (es decir,
sin seccién central de’ desarrollo, pero posiblemente con un desarrollo
secundario entre: la. reprise de los :grupos primero y segundo); si
regresaba de hecho el primer tema, la forma empezaba a acercarse a la
dei rondé de sonata. La situacién siguid siendo fluida hasta que
desaparecié Ia «teprise prematura».
Este estereotipo particular fue destruido por la revolucion estilistica
de los afios setenta. Es entonces cuando las funciones del desarrollo y la
recapitulaci6n se clarifican inconfundiblemente, distinguiéndose, respec-
» tivamente, como intensificacién y resoluci6n. La aparicién del primer
tema en la t6nica al principio del desarrollo queda prohibida consecuen-
temente (excepto cuando se emplea la falsa reprise en forma de un
efecto dramético y muy especial), porque desdibujaria la linea tendida
entre el desarrollo y la recapitulacién. En los setenta el comienzo de la
resolucién suele estar marcado por el regreso-del tema inicial, una vez
més en la-t6nica (u, ocasionalmente, en la subdominante: Haydn, en su
Cuarteto de Re mayor, op. 20, mim. 4, hace como que inicia ia
resolucién en ef IV, para pasar ingeniosamente al I). La estructura
arménica y temética, aunque siguen siendo independientes, estén ahora
coordinadas con. mayor fuerza.
174 FORMAS DE SONATA
La nueva monumentalidad y la fuerza, més adn, la violencia de ex-
pitsidn que empieza a evidenciarse en la musica unos afios antes de 1770
exigian unas eéstructuras cuyas proporciones estaban ya claramente
definidas. El aguzado sentido de fa funcién de las diferentes secciones de
un movimiento facilité 1a definiciéa de esas proporciones, y el manejo
de grandes 4reas tonales hizo posible obras posteriores de la envergadu-
xa de la Sinfonia Praga de Mozart. La multiplicidad de texturas dentro
de un movimiento, esenciales para la articulacién de las formas de
sonata, se desarrollé entre 1730 y 1770, pero hubo de pasar este iltimo
afio para que fa transicién de un tipo de textura a otro pudiera hacerse
imperceptibtemente y con gran facilidad.
La sonata no constitaye todavia una forma especifica ni siquiera en la
década de los ochenta, Mas bien se trata de una serie de procedimientos
dispersos como los estereotipos de mediados de siglo, unificadas ambas
cosas ahora por una nueva insistencia en el equilibrio a gran escala de las
proporciones y la percepcién de la funcién especifica de las secciones
largas y de su relacién con el alejamiento de la estabilidad ténica y ef
regreso a Ja resolucién de la disonancia, Esa nueva percepcién, visible
por vez primera en la obra de Haydn de finales de las afios sesenta, iba a
ejercer finalmente su efecto en todos los géneros de la misica, aunque
algunos de sus efectos iban a verse retrasados hasta la llegada de
Beethoven, La sonata como forma sigue siendo una cosa miltiple; su
unidad es estilistica, y consiste en la relacién de todos esos métodos
posibles entre sf dentro de un lenguaje musical relativamente coherente.
En. los primeros aiios de la década de los ochenta podemos hablar ya del
triunfo del estilo sonata o de un clasicismo vienés: todas las formas
tempranas, el rond6, el concierto, la fuga, el aria da capo, la forma ter-
naria, se han convertido para entonces en formas de sonata.
No debemos exagerar la envergadura de ese triunfo, a pesar de su
futuro prestigio. Era de ambito europeo, pero se evidencid al maximo
en Ja obra de Haydn y de Mozart. En sus Operas se pueden analizar,
de acuerdo con los principios de la sonata, una gran mayoria de los
diferentes nimeros; pero esto no se ‘puede afirmar, por ejémpio,-en el
caso de Cimarosa, contempordrieo de ambos, quién rara vez hace uso de
esos principios, Una exposicién y recapitulacién de-sonata —la polariza-
cién del material y la armonfa y su resolucién—- ofrecian un marco de
gran flexibilidad; entre ellas era posible cualquier cosa, incluyendo la
introducci6n de material nuevo, los cambios de tempi, o nada en
absoluto_
La incertidumbre en torno a la funcion de la seccién de desarrollo
duré largo tiempo. Uno de los trios con piano atribuidos erréneamente a
Haydn y compuesto realmente por Pleyel, una obra en Fa mayor, tiene
una seccién de desarrollo que empieza divagando amablemente. dentro
de fa ténica durante yeinte compases. (Para aquellos que deseen
localizarla, su némaero de Hoboken es XV, 3.) Lo més sorprendente de
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 175
esa obra es que Haydn la vendiese como si fuera suya,'? por to que ef
error de atribucién es por compicto culpa suya. Ese empleo de la tonica
en el desarrollo no tiene nada que ver con el hecho de que Beethoven
vuelva a ejecutar el tema principal en la ténica al principio de] desarrollo
en Jas sonatas para piano op. 31, num. 1 y op. 31, niim. 3. En ellas la
tnica se mantiene sélo durante unos pocos compases, un tiréa de
retroceso a un punto de descanso antes de la dramdticas modulaciones
que siguen. Ese experimento de Beethoven se deriva probablemente de
Mozart: por ejemplo, ¢l final dei Cuarteto en Re mayor, K. 499, donde
ese efecto dura dos compases, o la iltima sonata de piano en Re mayor
de Haydn, H. 51, én la que no se repite la exposicin y ef desarrollo se
inicia como si la repeticién se fuera a ejecutar después de todo. Mozart
ensayO también el mismo procedimiento —esta vez sdlo durante un
compas— en su Trfo con piano en Sib mayor, K. 254.
La libertad esencial de la seccién central de una forma de sonata
explica lo raro e importante a la vez del empleo por parte de Haydn de
la sonata con trfo central. Hemos visto surgir esta forma tanto en la
pera como en obras instrumentales; se 1a puede hallar no sélo en las
sinfonias de Sammartini sino también en las 6peras de J. C. Back, y en
las sonatas pata clave atribuidas erréneamente a Pergolesi. A los
ejemplos ya citados de éperas de Mozart (v. p. 71), es imposible no
afiadir su Sinfonfa en Sol mayor, K. 318, que es, probablemente,
también una obertura destinada a una Gpera. Tenemos aqui una
exposicién y una seccién completa de desarrollo antes del trio, concebido
a su vez en la forma sonata de movimiento lento: la recapitulacién que
sigue esta en forma invertida, y guarda el primer tema para el final.
Haydn emples esa forma para lograr un efecto dramético especial, y
aparece incluso ‘muy al fin de su carrera. Hallamos dos ejemplos
importantes de esto en sus sinfonias de los tiltimos afios de la década de
los setenta. La Sinfonia en Fa mayor, mim. 67, tiene un movimiento
final en ef que una brillante y lograda exposici6n de sonata alla breve es
seguida por un exquisite Adagio e cantabile en 3/8: la recapitulacién
cierra la forma, tal como esperarfamos. Sin embargo, el més bello
ejemplo de esta forma es el primer movimiento de la Sinfonfa de Los
adidses, nam. 45, en fa menor.
Se dice a veces que e] «segundo tema» de Los adioses no aparece
hasta la seccién de desarrollo, pero eso convierte ef «segundo temas en
una especie de entidad metafisica abstracta susceptible de encarnacién
absolutamente en cualquier parte. El «segundo tema» no es meramente
cualquier melodfa contrastante, pues en .ese caso podriamos hallar
segundos temas en Jos primeros grupos con mucha frecuencia, destruyen-
do Ja terminologia. El «segundo tema» es aquel tema contrastante nuévo
que sefiala la Iegada a Ja dominante y que confirma la nueva tonalidad.
Existe incuestionablemente un tema nuevo en el desarrollo de Los
35. V. TYSON, ALAN: «Haydn and Two Stolen Trios, Music Review, XXII (1961).
176 FORMAS DE SONATA “| EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 177
adioses, pero ese contraste actéa de un modo muy diferente. Vemos aqui oa 4
el desarrollo entero, seguido de los primeros compases de la recapitula-
cién:
178
FORMAS DE SONATA.
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 179
El desarrollo se inicia del modo més convencional con el tema principal
en la relativa menor, y lo hace muy propiamente, porque lo que va a
seguir es poco convencional, aunque no carece de precedente. El nuevo
tema aparece en el compas 108: después de treinia y cinco compases de
un fortissimo constante que termina con el tema conciusivo de la
exposici6n (compas 102) y una pausa general con un calderén; el nuevo
tema aparece en piano y pianissimo con un cambio subito de la tonalidad
a Re mayor. Las trompas guardan un silencio absoluto, cosa que hacen
los cellos y los contrabajos durante los ocho primeros compases, y 1a
dindmica nunca se mueve del piano en toda la seccién. El final esta
cortado de un modo tan logrado como el comienzo, quedando asi el
tema aislado dentro del movimiento, y s6lo la modulaci6n existente en et
ultimo momento certifica la existencia del resto del movimiento —aun-
que esté seccién se relaciona de hecho con Jo que realmente constituia
un «segundo tema», el nuevo motivo que establecia el La mayor en la
exposici6n:
No hay cambio de compas ni de tempo como en la Sinfonia num. 67:
pero muchas secdiones de trio de las arias da capo permanecen en et
mismo tempo y ritmo, El cambio de tonalidad, dinémica y textura es, sin
embargo, impresionante, siendo todas elias det tipo que caracteriza al
trfo. La seccién central, en Re mayor, actiia igual que la seccién de
desarrollo de Sammartini citada en fa pagina 153, s6lo que de un modo
mas dramatico y mas opertstico (de hecho, mucho mas cercano a Jos
ejemplos que iba a plasmar Mozart en Idomeneo y Zaide). Esa
adaptacién de una forma desacostumbrada, forma que siguid siendo una
posibilidad latente a Jo largo del siglo xvi, constituye uno de los
momentos més inspirados y brillantes de Haydn. Se debié posiblemente
a su interés por la.6pera en aquel tiempo, y la sinfonia de Los adioses es,
con toda certeza, su sinfonia de «escendgraffan mas teatral.
180 FORMAS DE SONATA EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 181
‘Tal vez el ejemplo més conmovedor y mejor logrado de’ sonata con
trio central de Haydn esta en una de sus wltimas obras, la Misa de La
Creacién. El empleo para el Kyrie de una forma con un trfo central tiene
toda una, serie de precedentes: el descenso de la tensién, el delicado
aunque expresivo contraste, la reduccién de la dinémica y una textura
mds transparente, que constituyen con tanta frecuencia los atributos de
una seccién de trio, estan indicadisimos para enmarcar las palabras de}
«Christe eleison» entre los dos «Kyrie eleison». La famosa Misa
inconclusa en do menor de Mozart, contiene un ejemplo de ello. Haydn,
en su Misa de La Creacién, enmarca el «Christe cleison» entre una
exposicién de sonata y una recapitulacién. Presento el conjunto.comple-
to: de ese.modo mato dos p4jaros de un tiro, presentando no sélo un
ejemplo tardfo de una forma muy interesante, sino mostrando también
que cuando se omite la seccién de desarrollo dentro de una obra de un
estilo tan draméatico, el desarrollo secundario que empieza: tras..el
comienzo de la recapitulacién adquiere una importancia extraordinari:
Prescindo de la hermosa introduccién, aunque tiene importantes cone-
xiones tematicas con el répido movimiento que Ia sigue, segtin habia
demostrado Robbins Landon;? al igual que casi todas las introducciones
lentas a una forma de sonata, empieza en el modo menor de la ténica y
termina con una semicadencia sobre la dominante, Entonces viene el
allegro:
ean
a] hh
i.
HM tt
Hy a
PRIMER GRUPO
Allegro moderate.
=
ral
cee
Kponie Krone
Kreis ye
Rreeee Ryotie
Kyetin Ry ree
Allene moderate 6]
t
16. V. Haydn, vol. V, p. 202.
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA
FORMAS DE SONATA
184 FORMAS DE SONATA ‘ EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 185
aE
qo ak
cae
186 FORMAS DE SONATA
188 FORMAS DE SONATA
Con los elementos de la técnica de concierto -desplegados ‘en los
ritornelios para enfatizar las lineas generales de la forma, la estructura es
simple, plasmada en el estilo monotematico de Haydn:
Compases 29-36 Primer grupo. :
37-46 Ritornello sobre el I y transicién al V (podrfa dar la
impresién de que el segundo grupo iba a empezar en
el 41, pero la dominante no tiene adn el’ énfasis
suficiente y Haydn regresa.a una larga cadencia
sobre el V del V en los compases 44-46).
47-60 Segundo grupo, variante del tema principal con una
continuacién nueva (compases 47-52), tema conclu-
sivo, compases 52-60.
60-66 —_Ritornello sobre el V y una corta transicién.
67-92 Trio, (Forma binaria). a) 1 IMI 67-82
. b) IM t 82-92
semicadencia sobre V.
93-fin “Recapitulacién.
93-95 Primer grupo.
93-119 Desarrollo secundario que conduce a us pedal de
dominante en el 107, a través de IV (111-112) a la
tOnica menor que recuerda la introduccién y:termina
en el V’.
120-fin’ Recapitulacién del segundo grupo completo.
Este trio (igual que el de la Sinfonia en La mayor de Sammartini) es
una forma binaria corta en Ja téniea menor con una cadencia inicial en la
relativa mayor y un regreso a la t6nica, el més convencional de los
esquemas. Sin embargo, en una obra de tan grandes dimensiones, Haydn
necesita de la tensién dramdtica de un desarrollo, desplazado abora
hasta después de la reprise del primer tema, que es notablemente corto,
ORR
EVOLUCION DE LAS FORMAS DE SONATA 189
aunque poderoso. La grandiosidad de este desarrollo secundario es tal
que la semicadencia que introduce la reprise del segundo grupo es
mucho més intensa que la cadencia semejante que la introducta en Ia
exposicién, aunque un simple vistazo nos revelaré el paralelismo
existente entre los compases 45-46 y 118-119. La forma del trio central
esté inspirada en el texto: este movimiento constituye una de las
adaptaciones mas.magistrales de la forma de sonata a un texto litdrgico y
patentiza la libertad de que pudo disponer Haydn hasta el fin de su
carrera.
.E] valor de un esquema excéntrico como la forma de sonata con trio
central para el entendimiento de la evolucion del estilo de sonata reside
en el modo en que nos revela la movilidad de los aspectos esenciafes de
las formas de sonata y las. diferentes posibilidades de Hevarlas a la
realidad. Siguiendo el rastro de este esquema desde los comienzos de *
Sammartini a tos dé Haydn y Mozart, hasta Hegar, por dltimo, al final de
Haydn, podemos ver cémo el papel de una seecién de desarrollo se hace
cada vez mds apremiante, pero también que su funcién es, por lo menos,
susceptible de un desplazamiento parcial. La historia de 1a forma de
sonata con trio central subraya también la imposibilidad de separar la
evolucién de Ja sinfonia y de la musica de cémara de la historia coeténea
de la Gpera, el concierto y la mtisica eclesidstica.
i
i
|
|
}
i
1
8. El motivo y la funcién
En su libro sobre la estética de la misica,' escrito en 1782, Christian
Friedrich Daniel Schubart definié la sonata como una «conversacion
musical, © una imitacién del habla humana con instrumentos muertos», y
escribi6 una explicacién de fas indicaciones italianas de tempo para los
lectores alemanes. La mayor parte de sus traducciones son mas 0 menos
lo que uno podria esperar. El presto, por ejemplo, es «un tiempo muy
rapido en 2/4, 3/8, 6/8 y otros compases». Algunas se definen en
términos de sentimiento 0 «afecto»: el adagio es «un movimiento lento y
triste». El allegro, en cambio, recibe una definicién muy diferente de las
demas: «un motivo conductor, desarrollado en un movimiento un tanto
rapido».
Es significativo que Ja forma de sonata del siglo xix recibiese tantas
veces el nombre de «allegro de sonata», La estructura motivica del
allegro se evidenciaba a los ojos de todos hacia 1780, y el nuevo modo
con que se trataba e] motivo en el estilo de sonata fue una cosa esencial
para el desarrollo de las estructuras formales.
En Haydn, segiin dijo é1 mismo, todo salfa del tema: del cardcter del
tema y de sus posibilidades de desarrollo surge la configuracién del dis-
curso musical. Beethoven llevé esa idea un paso mds, adelante: la
relacién existente entre una estructura.a gran escala y el tema era
igualmente intima, pero aquella y éste eran trabajados juntamente,
segiin han reyelado recientes estudios de sus esbozos.? Beethoven no
s6lo hacfa esbozos de sus temas y de los diferentes pasajes, sino también
de la obra en su conjunto; Ia concepcién de la obra entera adquiria
forma gradualmente, influyendo jos detalles de los diferentes temas.
EI desarrollo motivico ha constituide una técnica basica de la musica
1 Ideen zu einer Aesthetik der Fonkunss. escrito cn 1782, editado en 1806,
2. Véanse, sobre todo, tos estudios de Lewis Lockwood sobre el opus 69 (The Music
Forum, 11, Nueva York; 1970. pp. 1-109) y de Robert Winter sobre et opus (31 (Beethoven
Studies, vol, TW. Nueva. York. 1977, pp. 106-137).
192 FORMAS DE SONATA
occidental por lo menos desde el sigio xv, pero el empleo y el cardcter
del motivo sc modificaron radicalmente a fines del siglo xvin; evolucio-
nando con ia nueva concepcién de {a forma musical. El motivo realza
entonces la articulacién de la forma y, lo més importante, sufre
inflexiones como respuesta a esas articulaciones.. Uno de los primeros
maestros de la nueva técnica fue Carl Philip Emanuel Bach, He aqui ta
exposicién de su Sonata en La mayor, escrita'en 1765 y publicada en las
Sechs Clavier Sonaten fiir Kenner und Liebhaber (1779).
Allegro s2eai. pa
F
EL MOTIVO Y LA FUNCION 193
Hay dos motives principales, anunciados ambos en el primer compas:
A) Las sextas (después terceras) paralelas en staccato de [a mana
derecha, aqui en piano.
B) La pequefia figura ritmica con notas repetidas de la mano
izquierda, en forte: RI
Estos dos motivos aparecen en cuatro puntos principales: en el tema
principal donde establecen el I grado; en el puente que inicia el
movimiento al V; en el comienzo del segundo grupo que confirma la
194 FORMAS DE SONATA
Hegada al V; y on el tema conclusivo que redondea la exposicion. Por un
momento la terminologia tradicional encaja en la forma monotemiatica
como anillo al dedo. La relacin existente entre la gran forma y el
motivo es la siguiente:
Compases 1-4: A y B como enunciado del primer grupo con el
motivo B en forte sobre los dos primeros tiempos,
el motivo A en piano.
5-8: Frase de respuesta en forte: semicadencia sobre el V
(compas 8) sefialada por tin desplazamiento de B a
los tiempos tercero y ‘cuarto.
9-12: Frase de respuesta repetida en piano y ‘arpegiada,
13-16: A y B como puente. Iniciacién del cambio al V: el
motivo A pasa ahora del staccato al legato en una
frase de linea més expresiva.
Movimiento al V realzado por un cambio siibito de
textura sobre el V del V, y progresién arpegiada a
través del V del V del V (compas 25), la manera
mas importante y convencional de establecer el V
grado como una «tonica» rival.
Ay B como segundo grupo pata afirmar la polariza-
cion. El contraste de B y A como forte y piano
respectivamente se altera en este momento, asi
como el contraste dentro de una sola frase de
staccato a legato. El forte y el staccato se oponen
ahora juntos al piano y al legato, y es sustituido el
contraste interno de la frase por una oposicién de
dos frases de dos compases. La pequefia figura
ritmica, motivo B, habia sido ejecutada antes sdlo
una vez en un grupo de dos.compases: ahora el
ritmo de su aparicién se‘ duplica, apareciendo una
vez en cada compas. La oposicin de los compases
27-28 con 29-30 opone la calidad dindmica de los dos
motivos a las posibilidades expresivas que se pueden
extraer de ellos. i
Progresién a la cadencia sobre el V. Aceleracién del
ritmo arménico (compas 33) avanzando hacia la
cadencia. .
Los motivos A y B, aparecen una vez més como
tema conclusivo. Se duplica el ritmo de ambos: A de
negras a corcheas y B ahora dos veces en cada
compas. La dindmica de p y pp realza la nueva
agilidad.
17-26:
27-30:
31-38:
39-42:
Estos motivos se transforman a través de su funcién dentro de la
forma, siendo Ja segunda aparicién (comp4s 13) més expresiva, y
|
i
:
EL MOTIVO Y LA FUNCION 195
poniendo de relieve la tercera (compds 27) esa calidad expresiva del
modo mas econdémico: el motivo A se convierte en un aislado suspiro en
el compas 29, una simple apoyatura que no se resuelve hasta el compas
siguiente. El acelerado avance hacia la cadencia provoca la aceleracion
correspondiente del ritmo de los motives. En su empleo de la secuencia
y los largos tramos de ‘un ritmo arménico inaiterado, este movimiento
sigue conservando un estilo propio de comienzos det siglo xvut, pero los
rompimientos de textura que sefialan los puntos estructurales son ya
clasicos, y lo es también Ia situacién de las articulaciones.
En este tipo de pieza musical, cada transformacién del tema exige un
estilo de ejecucién diferente: los primeros compases tienen que ir en
un tempo riguroso mientras el contraste de la dindmica se produce
simplemente: sus dos apariciones siguientes hacen necesario un estilo
més expresivo, sobre todo en los compases 29 y 30, donde la pequefia
figura de terceras paralelas descendentes en que se ha convertido ahora
A tienen que sufrir la inflexién de un ligero rubato para poder expresar
su cardcter vocal; la’ transformacién final de los motives tiene que ser
ejecutada con rigor y agilidad, y con una gran articulacién del frasca
para lograr debidamente su caracter'de tema cadencial.
La estructura aparece elucidada temdticamente: no sitve de mucho,
en Ultimo término,. afirmar que la forma de sonata es bdsicamente
arménica y no melddica (ni tampoco mas textural que ritmica). El estilo
de sonata constituye esencialmente una serie coherente de métodos para
plasmar los contornos de una gama de formas’ en alto relieve y
resolyerlos simétricamente, y su articulacién mediante el tema es una
cosa fundamental para ef lenguaje estilistico incluso cuando, como
ocurte aqui, no se empiea més que uno (constituido esencialmente por la
combinacién de dos motivos minisculos). La breyedad de esos motivos
hace posible la técnica de C. P. E. Bach: fos cambios que se hacen en
cada nuevo punto son minimos. Cada detalle dice algo.
Un elemento esencial de la técnica motivica clasica no esté atin
presente en esta sonata. Ticne la jerarquia cldsica existente entre Ja voz
principal y el acompafiamiento, pero. carece de intercambia; A es el
motivo de la voz principal, pero nunca entra en el acompafiamiento; B es
una figura de acompanamiento, y no se convierte para nada en melodia
en ningdn momento del movimiento. El paso final lo dio Haydn: el
acompafiamiento motivico fue desarrollado ya por C. PB. E. Bach y
Haydn aprendié la manera de conyertirlo en melodia.
Esta técnica es Hevada a la realidad por vez primera por Haydn en
sus sinfonias de Ios afios setenta (aunque existen precedentes de ello
en obras suyas y de -otras compositores, pero presentados de modo
menos convincente). Fue sin duda un incentivo al desarrollo de ese
intercambio motivice entre la melodia y el acompafiamiento el renovado
interés por el estilo contrapuntistico que aparece en Austria a fines de
los sesenta, para hallar su expresién mas acabada a principios de la
década de los setenta en tos cuartetos de Florian Gassmann y en los del
196 FORMAS DE SONATA
opus 20 de Haydn. El resurgir del viejo arte contrapuntistico con su ideal
de igualdad de todas las voces dentro de la toxtura polifénica (ideal cuya
realizacién: exigia gencralmente un compromiso) no constitayé, sin
embargo, otra cosa que wn auge pasajero. El-verdadeto desafio dei
momento consistié en mantener la jerarquia existente a fines del
siglo xvin entre la voz melédica y las partes acompafiantes, y darle a la
vez al acompaiiamiento un significado motivico; slo entonces se podifa
lograr una verdadera unidad de textura. Se podria plasmar. ocasional-
mente un acomipafiamiento a partir de los. motivos de la voz principal,
pero la solucién més fecunda consistiria en aprender a gestar temias
partiendo de las formulas de! acompaiiamiento convencional. Ese fue el
descubrimiento de Haydn, y condujo también a algunos de los mayores
triunfos de Beethoven.
El modo mis sencillo de transformar el acompafiamiento en melodia
—el favorito de Haydn— consistié en sacar un tema de una repeticién de
notas. El comienzo del allegro de la Sinfonfa nim. 73 en Re mayor,
de 1781, muestra esa artimafia en su forma mas elemental:
EL MOTIVO’Y LA FUNCION
Adagio vantabite
Adngia cantabite
he weit
197
‘Una vez ejecutadas en los primeros violines las cuatro primeras notas-del
tema, todo lo que tocan a partir de entonces los segundos violines es ya
tematico. Mucho més sorprendente, aunque més doctrinario, es el
movimiento lento de 1a Sinfonia niim. 68 en Sib mayor, escrita alrededor
de 1778:
198 FORMAS DE SONATA EL MOTIVO ¥ LA FUNCION 199
; +
Los oboes, fagots, trompas, violas, cellos y contrabajos entran de
repente y en forte en el compas 6, convirtiendo en una fanfarria el
discreto acompaiiamiento de los segundos violines con sordina. Cuando
el acompafiamiento continiia en el compés 7, de nuevo piano en los
segundos violines, pero esta vez sdlo durante un tiempo entero, se ha
convertido ya en un motivo y lo escuchamos en ese momento con nuevos
ofdos. No se trata de un modo muy econémico- de convertir un
acompafiamiento banal en tema, pero est4 muy logrado. Haydn parece
estar decidido a que su innavacidn no se le escape a nadie. Ese efecto se
reproduce tres veces: por aceleracién, primero tras un descanso de nueve
tiempos, después, de cuatro tiempos, después, de tees; una estructura
ritmica extraordinaria. Inmediatamente después, en el compas 17, la
pequefia figura de acompafamiento se convierte en la melodia transferi-
da a los primeros violines. Y por dltimo, para tematar el efecto, el banal
200 FORMAS DE SONATA
giro melédico del fin de los compases 17 y 19 en los primeros violines se
convierte en el acompaitamiento de los cellos, contrabajos y fagots en el
compas 25. Nos encontramos aqui con la auténtica téenica contrapuntis-
tica del estilo de sonata: la melodia y las voces subordinadas se
distinguen minuciosamente, pero, sin embargo, estén formadas' con los
mismos elementos motivicos. Este movimiento lento es como un'esboz0,
ain sin pulir, del famoso lugar del-movimiento lento de su sinfonfa El
reloj, donde el tictac pasa de las voces acompaiiantes al solo de una
flauta y un fagot. Es significativo que durante los wltimos afios de la
década de los setenta experimentase Haydn en varias sinfonias con temas
compuestos completamente por figuras de acompafiamiento. El segundo
tema de su Sinfonia ndm. 61 en Re mayor, de 1776, es un buen ejemplo:
EL MOTIVO Y LA FUNCION 201
y el movimiento lento de la Sinfonia mim. 62 en Re mayor, de 1780,
otro. El efecto logrado es, por lo general, delicioso, aunque nos indigne
un poco, como si Haydn estuviese «dandose importancia».
Ei primer grupo dé obras en que ese intercambio de las partes
principales y secundarias se explota a fondo lo forman los cuartetos de su
opus 33, de 1781. En ese conjunto, no sélo esta lena de vida cada parte
instrumental (como lo estaban ya en el opus 20, unos nueve afios
anterior), sino que todas ellas exhalan la misma vida con una unidad de
desarrollo motivico que nunca sacrifica la claridad y el altorrelieve que
provienen de una distincion nitida entre la linea principal y el acompafia-
miento. Los momentos de ambigiiedad existentes son los que mejor lo
demuestran (esos momentos en los que, durante una fraccién de
segundo, uno no esta seguro de-dénde est la voz principal). El co-
mienzo de su opus 33, nim. 1 en si menor produce este efecto:
202 FORMAS DE SONATA
Moo ES so
ne 2
Ea el compas 3 la melodfa es inconfundible en el cello, y los demas
instramentos acompafian; en el compas 4 uno se da cuenta con sorpresa
de que la figura acompafiante de dos notas se ha convertido en la
melodia y que el cello ha pasado a segundo lugar. El trio del scherzo de}
op. 33, nim. 6, en Re mayor juega a los oyentes la misma travesura:
by bet tk er 4
El cello arranca con la melodia y los violines I y II tocan una pequeia
figura de acompafiamiento en staccato; en los compases 31-32 se
cambian fos papeles. Sin que seamos capaces de indicar la nota exacta en
que ello ocurre (depende mucho de Ja manera de tocarlo), el violin I le
arrebata al cello la parte principal. La figura de acompafiamiento se
convierte en melodia y la figura melédica se convierte en acompafia-
miento.
Me detengo tanto en este punto porque me da la impresién de que no
se aprecia lo suficiente. Haydn aseguraba que estos cuartetos estaban
compuestos de acuerdo con principios enteramente nuevos y, aunque
nuestro tiempo ha tachado esa pretensi6n suya de simple eslogan
comercial, Haydn estaba totalmente justificado al afirmar aquello. Los
«nuevos principios» no consistian en el desarrollo motivico en si —que
era ya, sin duda, del dominic ptiblico incluso en la composicién de
cuartetos en 1781—, sino en la unidad del desarrollo motivico que
trascendfa’ a todas las partes. Tiene razén Larsen al recalcar que la
técnica motivica de Haydn se habia fraguado en las sinfonias de los afios
1770, pero su apticacién al cuarteto de cuerdas era una cosa totalmente
nueva en el opus 33. Y es sobre todo en el cuarteto de cuerdas donde
escuchamos con més atencidn los detalles motivicos, y donde revelan
3. Véase un andlisis més extenso de esta pagina en mi libro Classical Style,, pp.
115-117.
EL MOTIVO Y LA FUNCION 203
mas su sensibilidad y elaboraci6n; el estilo sinfénico exigia un pincel mas
grueso.
En Haydn: estan ligados entre si el motivo y la gran estructura: sus
formas de sonata se analizan siguiendo el desarrollo del motivo. Como
cada motivo puede penetrar ahora en cada parte de la obra, el estilo de
sonata adquiere un lenguaje coherente. En su Sinfonia nim, 92
(Oxford), 1 alejamiento de la tOnica se efectia produciendo una
inflexin en un fragmento del tema inicial. He aqui la contrafigura del
tema principal que inicia Ja modulacién al V:
el a ate
204 FORMAS DE SONATA
El motivo basico es un fragmento del tema, el salto de una‘décima en el
compds 44. El acento y el peso de ese salto se desplazan a través de lo
que sigue. En el compas 44 estamos en piano y.con ). }. 3; el compas
45 es forte, y la notacién cambia, indicando mas peso J J 4. Hasta aqui
las dos notas han sido iguales, y el acento cae normaimente en el pri-
mer tiempo. El cambio hacig la inestabilidad empieza con la siguien-
te aparicién del salto, compas 47, con la segunda nota més larga y pesa-
da que la primera, una negra con un sforzando: J J,; en el compas 49
a
el primer tiempo se debilita todavia més, haciendo que el bajo mo entre
hasta el segundo tiempo. De ese modo, el acento del motivo va
desplazindose mediante una serie de notas por grados, a partir del
primer tiempo estable hasta aquél en donde el acento va a causar la
maxima tensi6n ritmica, y donde la modulaci6n convencional (V del v1 al
vt, V det V al V) se ve reforzada por la textura. El'sforzando del compas
47 dramatiza el momento y crea una sorpresa por el cambio a una triada
en Si mayor: el acento mds fuerte del comps! 49 recalca la’ mayor
importancia del V del V. Las gradaciones de acento se corresponden
paso a paso con la estructura arménica.
El manejo que hace Haydn del corto motive —bastan dos
posibilita la fragmentacién. Beethoven lo adapt6 incluso a mayor escala.
El motivo inicial de su Sinfonfa mim. 8 tiene su acento inicialmente en él
primer tiempo, segdn nos indica el fraseo:
Al final de la seccién de desarrollo, ese acento se desplaza al segundo
tiempo, para repetirse obstinada e Insistentemente uma vez tras otra:
et r
Al final de la recapitulacién, el acento-se sitda finalmente en el tercer
tiempo
e-
fF f ef
de tal manera que el acento sobre fa anacrusa da impulso al ritmo que
prepara la cadencia. El acento del motivo se corresponde con sujfuncién
dentro de cada parte de la obra. Esta articulacin del cambio de fun-
cién de cada seccién distingue las formas de sonata de sus antecesoras;
bs
EL MOTIVO Y LA FUNCION 205
después de Haydn y de C. P. E. Bach, la variacién de acento de los
motivos principales constituyé un importante utensilio para articular la
forma.
Beethoven Hlev6 Ia fragmentacion atin mas alta que Haydn, reducien-
do en ocasiones un motivo a una sola nota. En'su Sonata en Mib mayor,
op. 81a, Los adioses, la base motivica es una imitacion en tres notas de
una suave llamada de ‘trompa:
Adagio
Le be _wott
expressive
El sonar de la trompa se convirtié en una pottica metéfora de la
distancia, de algo que se ofa desde lejos (hallamos, por ejemplo, ese
efecto, en Ja introduccién a «El tilo» de Schubert). El fin de la
introduccién invierte el motivo:
atiacca subito Allegro
y el allegro lo ejecuta, aiiadiendo a la primera nota una apoyatura
exptesivamente recalcada:
Allegro:
a a =
ge
fem
x
que es % Ey el tenuto sobre el Sol y el sforzando que
va sobre el Mib'le indican al pianista' que resalte el motivo, que adquiere
el doble de expresién no séio por la apoyatura que va sobre su primera
nota, sino porque la tercera nota, Mib, se hace disonante respecto de
la armonia, para resolverse enseguida. Un motivo que representa la
distancia significa en este caso Ja angustia y emocién producidas por la
partida.
206 FORMAS DE SONATA
El motivo se cjecuta en tono menor, simultdneamente invertido y en
estado directo, como parte de la modulacién al V:
Be ¢€ my
Oo
wt xr
y se emplea para conclvir la modulacién’sobre V7 del V:
Saiki
donde el Sol, Fa, Mib, situados al final es el motivo en su altura origi-
nal, rearmonizado para darle un significado nuevo. El mismo motivo se
emplea en el «segundo tema», que aparece en el tempo original, en el
gue una redonda del allegro viene a corresponder a una negra del
adagio:
a
esbressivo
as{ como para el tema’ conclusivo:
ejecutada ahora en disminucidn, ocho veces més aprisa. Como el motiva
se compone de tres notas descendentes de la escala, casi todo el pasaje
EL MOTIVO Y LA FUNCION 207
intermedio parece salir directamente del motivo. Desde el principio de
su carrera, Beéthoven exploté la posibilidad de emplear como temas
sencillas secciones de escalas y arpegios, confiriendo asi un significado
temético a los pasajes virtuosistas.
El desarrollo se inicia reduciendo a dos las tres notas del motivo:
B ==.
Después, por tiltimo, tras habernos hecho oir, como temética, una nota
mantenida simplemente durante cuatro tiempos, Beethoven reduce el
motivo a una sola nota, repetida muchas veces: ”
Jo que constituye Ia fragmentacién extrema y el punto de maxima
tensiGn. Esto constituye el fin del desarrollo y el conienzo de la re-
transicién. El plan mas banal existente en el siglo xvur para una sec-
ci6n de desarrollo consistia en terminar el desarrollo en una cadencia
sobre la relativa menor, seguida por un regreso al [. Ese esquema,
empleado muchos cientos de veces por Haydn y Mozart, habia sido
ampliamente abandonado por Beethoven, pero lo emplea en este caso.
La relativa menor es Do, y el acorde inicial det allegro es un acorde de
sexta de Lab, con el Do en el bajo. De ese modo, el viejo procedimiento
le brinda a Beethoven un regreso a la vez sorprendente, efectivo y
poético dentro de su simplicidad.
208 FORMAS DE SONATA
La coda de este movimiento inicial devuelve el caracter de Hamada
de trompa al motivo ejecutado con un extraordinario cncabalgamicnto
de entradas en Ia tonica que se esfuman suavemente en la distancia;
SS
o
P
El bajo constituye a partir del compas 243 una escala descendente, y
debido a su ritmo lo aceptamos como una extensi6n del motivo... Las dos
notas descendentes en 252-253 encarnan una de las imposibilidades de
Beethoven, un crescendo sobre una nota sostenida, que el. pianista
puede, de hecho, convertir en real de alguna manera (0 da la impresi6n
de hacerlo). La’ superficie del movimiento entero est4 concebida en.
funci6n de la transformacion del motivo. Todo lo que tiene Jugar dentro
de la estructura arménica halla una respuesta en el tratamiento del
motivo en cuanto a acento y ritmo.
EL MOTIVO Y LA FUNCION 209
Beethoven efectéa en otros parajes ta reduccién de un motivo a
una sola nota de un modo que determina el ritmo a gran escala de una
seccidn entera. Existe un famoso desplazamiento del acento y del ritmo
periddico al final de la seccién de desarrollo de su Quinta Sinfonia que
ha dado pie a alguna controversia:
210 FORMAS DE SONATA, EL MOTIVO Y LA FUNCION 211
Ma a
af fg 2e¢ £2
2.[5 Bse desplazamiento saita a la vista si miramos el comienzo y el final de
2 esta cita. Al comienzo, la frase se inicia con una anacrusa de un compas
par: 180, 188, 196; al final lo hace con una anacrusa de un compas impar:
jl 229, 241, 249. Qué ha ocurrido entretanto? El tema se inicia en forma
i de un motivo de:cuatro compases con una respuesta de cuatro compases:
~ 480-187, 188-195. E} motivo tiene tres notas largas ( JTL J J ), y el
periodo siguiente las reduce a dos, con la respuesta antifonal de dos
potas: 196-197, 198-199. El movimiento antifonal continda, los instru-
mentos de viento contra las cuerdas: 200-201 contra 202-203; después,
204-205 contra 206-207. Y entonces tiene lugar la reduccién del motivo
de dos notas a una: 208-209 contra 210. El diminuendo de ff a pp se
inicia precisamente en el compds donde ef motivo aparece en forma de
Fe una sola nota, 210. El intercambio antifonal, ahora de un solo compas
i contra otro, sigue adelante hasta qug se restablece totalmente el-motivo
# de cuatro compases en ei 229, restableciéndose también el: movimiento
| periédico de, ocho compases a partir del 233.
: El vehiculo del desplazamiento de acento ha sido la fragmentacién
extrema del motivo,* estando situado su momento estructural justo
: delante del regreso del tema principal y la tonica, igual que habia
- ocurride en la Sonata de Los adioses. Para entender la forma’ hay que
4, Tocante a diferentes enfoques de este desplazamiento ritmico, IMmRIE, ANDREW:
Extra Measures and Metrical Ambiguity in Deethoveun, eu Beethoven Swilies, 1, Nueva
York, A. Tyson, 1973, pp. 45-66.
5. En realidad, y debido a la orquestaci6n, nadie tiene dificultades para entender este
fl Pasaje, excepto los analistas: 1 oyente lego, pero concienzudo, capta el extraordinario
: aumento de la tensin. No adopto con ello una posicién oscurantista, sino que me limite 3
i sefalat que los analistas a menudo clucidan con dificultad Jo que ya tados hemos entendida
con facitidad, y asi.es como debe ser.
212 FORMAS DE SONATA ‘
considerar juntamente la estructura arménica en gran escala, la textura
(en este caso el fraseo periédico, la dindmica y cl acento del comps) y el
contenido tematico (hay que considerar incluso -la instrumentacién,
puesto que el efecto de este pasaje depende de la separacién de las
cuerdas, y los intrumentos de viento y de su oposicién).
La transformacién’ mds radical de un tema va de la disonancia a la
resolucién, adoptando la perspectiva més larga posible: esto:es basica-
mente lo que ocurre en una sonata cuando el segundo grupo se
recapitula al final en la tonica, Esa transformacién fundamental, sin
embargo, puede reforzarse en cuanto af detalle mediante los cambios
producidos dentro de los temas. Su forma extrema se produce cuando un
tema se mantiene sin una cadencia resolutiva hasta su ultima ‘aparicidn:
tenemos el ejemplo por antonomasia de la iltima pagina de Tristan e
Jsolda, en la que, por primera vez, se resuelve el tema inicial del
Preludio det acto I. En un brillante ensayo, Lewis Lockwood ha
revelado que en el primer movimiento de la Sinfonia Heroica, un pasaje
que aparece ostensiblemente tres veces conduce a un climax’ disonante
en las dos primeras, para no resolverse hasta: el final. del movimiento.
Partiendo del estudio de los. esbozes, demuestra que ese pasaje fue
planeado casi desde el primer momento en su doble funcion, y que se
mantiene constante a través del sinffn de cambios y de toda la ela-
boracién impuesta por Beethoven, tanto al material musical como a la
estructura del movimiento a lo largo de su trabajo sobre el :mismo.”
La Sonata en fa menor, op. 57 (Appassionata) hace un empleo
semejante de uno de los. motivos principales, fenémeno acaso tanto més
sorprendente, por ser el motivo tan corto y empleado tan a menudo, Es
esa pequefia figura de cuatro notas que aparece en la primera pégin
a
(Ge deriva de la alternancia entre fa menor y Solb mayor dé los ocho
primeros compases y constituye un lac6nico resumen, una disminucién
de esa relacién que es fundamental en esta obra.) El motivo en cuestién
produce el primer climax:
4 fo pote rit.
a
— = Ea
6. «Eroica Perspectives: Strategy and Design in the First Movement», en. Beethoven
Scudies, vol. TIL, Nueva York, A: Tyson, 1980(2}.
7. Véase en mi libro Classical Style un andlisis det movimiento lento del Concierto en
Sol mayor, K. 453, de Mozart, en el que el tema inicial termina en una semicadencia sobre
el V y un calderdn las cuatro veces que aparece, y sélo conduce directamente a. una
cadencia de ténica en su quinta y ditima aparicién después de la cadenza.
EL MOTIVO Y LA FUNCION 213
a temoa,
Ff
El acorde ‘siguiente, que va a desempefiar un importante papel en esa
obra, esta enmarcado por el motivo y va seguido por la figuracién del
climax que acabamos de citar:
oe
(En el puente a Lab, ef motivo est4 aumentado y conduce al V del Ii:
gt
C7
pudiendo apreciarse sus ecos en frases como
eH
aunque lo que nos interesa aqui bdsicamente es su forma original én la
que se conserva intacto el ritmo } ii ry.
La entrada de ese motivo sefala invatiablemente una explosién. Su
segunda aparici6n se sitéa al fin del desarrollo y perfila el mismo acorde
que vemos en la pagina inicial:
uesin cl a tgegi
214 FORMAS DE SONATA
BR sempre
Constituye el climax mds grandioso que hay hasta entonces, siendo en
realidad estupendo y careciendo, en mi opinién, de nada comparable
en toda Ja musica para piano anterior. Deberia conducir a la resolucién
en la ténica de la recapitulacién, pero no lo hace. Esa negacién a
resolverse aqui sefiala la impronta del genio en esta obra: podemos ver
por el ejempio expuesto que, aunque la recapitulacién se inicia, la
resolucién se contiene, y la tensién se prolonga mediante un pedal sobre
et V que hace girar la armonfa hacia un acorde de 6/4. Esta concepcién
es merecidamente famosa.
EL MOTIVO Y LA FUNCION 215
La armonia de 6/4 se continta con un efecto extraordinario a través
de toda la primera pagina, incluyendo el regreso del motivo de las cuatro
notas:
ur
oo
Peer Perr
10g
La aparicion siguiente y final del motivo est en la coda, justo antes del
Pit allegro de Ja secci6n final. Vuelve a sefialar una explosién, el final de
una cadencia completa, sempre ff, e introduce de nuevo la armonta
original con que fue presentado:
Gai
Bp dim.
Pedale sem
Podole sempre ‘edale sempre
Pid allegeo
Adagio
f
216 FORMAS DE SONATA
Aqui el pedal sostiene insistentemente la armonia, con’su choque de
Do/Reb. La resolucién lega por fin con los compases 239-240 y el Pit
allegro :
Es Ja primera vez que se resuelve el’ motivo, que. con una cadencia
decisiva V-I, inicia la seccién final, que se mantiene todo el tiempo en la
tonica. Esa es también la primera vez que ese motivo —incluso en sus
formas transformadas y mas alusivas— conduce-a cualquier cosa excepto
a una dominante de cualquier tonalidad que controle el pasaje. El
motivo, en dos palabras, articula todos los climax importantes que se
producen, asi como, con extraordinaria brevedad y concentracién, la
resolucin final. Es una ménada del universo en el que existe,:actuando
como un miniespejo: su tensidn y su resolucin son las de la estructura
entera.
En las formas de sonata, el significado de una frase deperidia de su
lugar dentro de la obra en su conjunto, de su posicién dentro del
movimiento general que va de la polarizacién a la resolucién. Esas
formas, por consiguiente, exigian unos elementos definidamente separa-
bles, la alteracién de cuyas funciones pudiera reconocerse claramente al
ir apareciendo los mismos en diferentes momentos de la obra. Esos
elementos aislados, idiosincrasicos e individuales, son también permuta-
bles: se puede cambiar su orden de aparici6n. El peligro de las formas de
sonata reside mas que nada en que sus elementos temdticos —algunos
de ellos caracteristicos en extremo— son tan faciles de separar y adaptar
que la obra pierde su continuidad y se hace pedazos en las manos de un
compositor incompetente. En cambio, esos elementos, si son definidos
con claridad extraordinaria, destacan entre si dando lugar a un’ verdade-
ro altorrelieve musical.
La Sinfonia Praga, el logro més imponente de Mozart dentro del
género sinfonico —obra que une la grandiosidad y el: lirismo como
ninguna otra— muestra en todo su apogeo el juego mencionado de los
elementos tematicos individuales y permutables (v. pp. 217 ss.). La es-
tructura motivica del tema principal es tan compleja, para empezar,
que Mozart hizo algunos esbozos excepcionales def comienzo del
Allegro. La multiplicidad de motivos del enunciado es asombrosa. La
frase inicial revela Ja misma relacién entre la voz principal y las de
acompafiamiento y las mismas ambigiiedades que hemos observado ya
en las sinfonias y cuartetos de Haydn, realizadas con una delicadeza e,
incluso, con una uniformidad que no existian en la panordémica de
Haydn. La ambigiiédad comienza en el primer compas (comp4s'37): {La
sincopada Ifnea del violin-es melodia 0 acompafiamiento? El compas 38
sigue con la duda, que se resuelve en el compas 39 (la primera linea del
violin es. acompafiamiento, la melodia reside en los instrumentos més
graves). {Serd verdad? En el compas 41, en el que cambian poquisirnas
{El texto continia en ‘a pagina 236.)
Be
EL MOTIVO ¥ LA FUNCION
ENUNCIADO
Allegre
217
218 FORMAS DE SONATA " EL MOTIVO Y LA FUNCION 219
220 FORMAS DE SONATA
<7 ‘TEMA PRINCIPAL, SOBRE EL V.
aa PERO NO EN ELV
“EL MOTIVO'Y LA FUNCION 221
5). ———_—_—_—_—>_ v TexTura DE DESARROLLO COMO PUENTE
EL MOTIVO Y LA FUNCION
FORMAS DE SONATA.
SEGUNDO GRUPO
425 CADENCIA
222,
224 FORMAS DE SONATA = fe EL MOTIVO Y LA FUNCION 228
a (rs |
226 FGRMAS DE SONATA 3 EL MOTIVO ¥ LA FUNCION 227
228 FORMAS DE SONATA EL MOTIVO Y LA FURCION 229
230 FORMAS DE SONATA ae EL MOTIVO Y LA FUNCION 231
RETRANSICION.
RECAPITULACION= DE A : TEMA PRINCIPAL SOBRE EL V. EN LA TONICA MENOR
232 FORMAS DE SONATA.
EL MOTIVO Y LA FUNCION 233
DESARROLLO SECUNDARIO
RECAPITULACION
a. a is fy Se 4
234
FORMAS DE SONATA
7
to
EL MOTIVO ¥ LA FUNCION
Es
236 FORMAS DE SONATA.
cosas y todas las voces siguen sus diferentes lineas sin interrupcién, e]
equilibrio se ha vuelto del oto lado: el primer violin constituye akiora la
vor principal; los demés instrumentos, el acompafiathiento. Estd consti-
tuye Ja forma suprema del principio ‘clésico del acompatiamiento
obligado que hemos discutido (pp. 195 ss.), segin el cual la voz
acompafiante puede convertitse en Ia principal y viceversa.
EI violin I introduce dos motives: MJ J did
1.) La sincopa:
2.5) aon
El violin: I presenta un tercer motivo con el importante Dok:
3.) gs =f
Los metales y las maderas introducen dos motivos mas en el compas
43, ejecutados juntes en contrapunto. El motivo de las flautas y los
oboes no reaparece hasta Hlegado el- desarrollo, donde, proporciona el
material principal,
El contra-enunciado temitico (compases 45-50) introduce un nuevo
contrapunto del tema principal. Con cada ejecucién del tema principal se
produce una alternancia —a veces ligera— que clarifica su nuevo
significado. El contrapunto que se afiade con el oboe recalca el Dot, la
disonancia més importante del enunciado tematico, y subraya la inestabi-
lidad arménica del tema. La ténica se ve atin mas definida por un‘nuevo
motivo del violin I ejecutado contra el motive 2.° que tocan las cuerdas
més graves (compases 51-54). Entonces la orquesta entera presenta tres
secciones motivicas diferentes, relativamente convencionales ‘aunque
desarrolladas con una brillantez elaborada y estimulante. Esas tres
secciones, aunque bésicamente del mismo cardcter, son sumamente
individuales: estén sefialadas en ta partitura con A, By C.
‘A: compases 55-62
compases 63-65
compases 66-71
La nota repetida a fines de C nos devuelve directamente a las
sincopas (motive 1) del tema principal. Esa section tercera inicia la
modulacién con. la enfética semicadencia sobre el V, de hecho una
semicadencia superenfitica, puesto que su fuerza implica un alejamiento
dindmico de la tonalidad que se habia establecido hasta entonces. .
Mozart se vuelve entonces hacia un procedimiento que es mucho mas
caracteristico de Haydn: recuerda el tema principal a fin de cambiar a la
dominante. En ese momento de la exposicion Mozart esté ya’ por lo
general en el V; 0 si no, cuando hace un trabajo en gran escala —siendo
la Sinfonia Praga el de més envergadura que él iba a emprender en ese
género—, introduce un tema nuevo. Aqui, sin embargo, el recuerdo del
EL MOTIVO Y LA FUNCION 237
tema principal presenta dos ventajas; su amplitud, que es compleja y
agitada; y, sobre todo, el obstinado sobre la ténica en los primeros
violines. Transportado en una quinta ascendente, et obstinado ha pasado
ahora a la dominante. E! tema, transportado, esté ahora sobre la
dominante, pero todavia no en ella: la sutileza del procedimiento reside
en que, apareciendo después de una semicadencia sobre el V, pero
todavia en ei I, el tema recoge el xepetida La de la frase anterior y
efectéa la. modulacién al V siguiendo su paso, sencillamente al ser
tocado,
Se ha hecho una -modificacién del tema: el Mi de los violines
segundos (nota inicial del motivo 3.°) se cromatiza ascendentemente,
aumentando ia agitacién del tema, al.que empuja hacia la dominante, La
mayor (compass 71-77). Lo que sigue es un regreso a los cuatro
compases que habjan ilegado inmediatamente después del contra-enun-
ciado (compases 51-54), transportados ahora a la dothinante, y converti:
dos en un extenso desarrollo (compases 77-95). La textura que denomi-
namos «desarrollo» tiene su adecuado lugar ahi y es algo casi invariable
en la obra de Haydn; estamos ménos seguros de hallarla en el caso de
Mozart. El estilo contrapuntistico, el movimiento secuencial, la fragmen-
tacion de los temas, son cosas que nos dicen que la funcién de este pa-
saje no reside-en la exposicién de un tema sino de un movimiento
arménico: en este caso, la afirmacién de la dominante, dandole suficiente
fuerza y sotidez para poder continuar la inaudita amplitud y majestad del
primer grupo en la ténica. Ese bajo ascendente de los tiltimos siete
compases conduce con un entusiasmo creciente hacia una cadencia auténtica
sobre el V, cadencia que se ve retardada por el vi.
El objeto de ese retardo se evidencia a la primera: el segundo tema
pieza tres notas antes de que se verifique realmente la cadencia, y se
ia y continéa con Ja sencilla férmuia empleada en la cadencia. La
interrupcion de la textura se pone claramente de relieve y se‘anula a la
vez por la entrada del nuevo tema: de hecho, no nos damos cuenta
siquiera de. que se ha iniciado el tema hasta que no se halla bien
adentrado en el! compas siguiente. La estructura tematica y arménica
estén, por lo tanto, muy poco desfasadas, sofisticada técnica que logra
aquella continuidad que los teéricos del siglo xvi (al igual que Koch)
creyeron necesaria en Ja sinfonia, en contraste con la sonata para solo,
Este tema (compases 94-121) recibe también una amplitud proporcio-
nal a la gran extensién del movimiento entero. Presenta una forma
ternaria: mayor (menor) mayor. Se trata de un esquema de segundo
grupo que se hizo muy influyente y fue adoptado a menudo por Schubert
y Dussek. El giro hacia el tono menor en el segundo grupo constituta
hacia fines de 1786, cuando fue compuesta la Sinfonia Praga, un
estereotipo dei estilo de sonata clasico (v. antes, p. 165). (Obsérvese
que la entrada en el regreso al modo mayor, comps 111, ofrece una
yuxtaposicién semejante a la iniciacién del tema, com una gracia incluso
mas entratiable.)
238 FORMAS DE SONATA
Este tema se redondea, igual que el primer tema, por los tres
brillantes motivos A, B y C. Larsen ha llamado la atenci6n sobre el
cardcter de ritornello de este procedimiento, derivado del concierto.® Sin
embargo, lo més original que hay aqui es la permutacién de los
elementos. Las dos secciones del ritornello son, de hecho, muy diferen-
tes. La estructura de Ja seccién conclusiva es:
A: compases 121-124
C: compases 125-127 ;
Primer tema en contrapunto invertido: compases 129-135
B: compases 136-140
Esto se debe a que B es el més brillante y estable de los tres, y C
—igual que antes— conduce directamente al tema principal con sus
notas repetidas. Estas (motivo 1.°} se ven poderosamente afirmadas por
las trompetas, trompas, cellos, contrabajos y timbales (comps 129). El
tema principal se ha empleado hasta entonces para iniciar la seccién en
la tonica, para iniciar la modulaciéa al V, y también para cerrar la
seccién en ef V: cada una de sus apariciones ha exigido un cambio,
siendo el tltimo el més considerable, al aparecer entonces el tema
ejecutado en forte por primera vez.
et ‘eanoile se basa, sobre todo, en el tema tocado por Jas flautas y
oboes al comienzo del allegro (compases 43-44), el motivo 2.° del tema
principal, y el ritornello motivo A, He aqui el arte contrapuntistico de
Mozart en su maxima altura, emparentadisimo (incluso tematicamente)
con la fuga de la obertura de La Flauta Magica. EL desarrollo, en
cambio, es tradicional en dos sentidos: Ja frase inicial en Ja dominante es
ejecutada de nuevo inmediatamente en la tonica, una versién de la
«reprise prematura» que pasa casi inadvertida debido a que s6lo emplea
parte del tema principal y el vigor de la textura contrapuntistica arrastra
e] movimiento hacia adelante sin tregua (compases 143-154).
Existe en la Sinfonia Praga una diferencia clara entre el desarrolio
propiamente dicho y.la retransicin. Esa diferencia no se debe nia una
cadencia ni a und interrupeién de la textura: igual que en-miles de otros
ejemplos del siglo xvut, ef desarrollo propiamente dicho cambia hacia
una cadencia sobre Ja relativa menor v1 (en este caso si menor), pero esa
cadencia nunca llega; lo que aparece en su lugar es la seccién de
ritornello A, B y'C completa en Ja ténica. Como A ha constituide un
importante elemento det desarrollo, esto se efecttia con gran facilidad.
La t6nica entra con naturalidad como parte de una secuencia (compases
176-180), siendo ejecutada una buena parte del primer grupo antes de la
entrada del tema principal en la tonica, pero sobre la dominante. Tras el
final del desarrollo propiamente dicho, ta retransicién vuelve a incorpo-
rar el tema principal, con una alteracién, ligera aunque maravillosa, para
8. The Mozart Companion, Nueva York, Robbins Landon and Mitcheli, 1969, p. 189.
EL MOTIVO Y LA FUNCION 239
hacerle cumplir su nueva funcién (compases 189-208). Esta vez Ia
funci6n del tema reside en preparar su propio regreso: consecuentemen-
te, hace lo que hacfan casi todas las introducciones de aquella paca, se
vuelve hacia la tonica menor sobre un pedal de dominante a fin de
devolver Ja tnica mayor. El Fal del tema se convierte en un Fah; el
contrapunto de las maderas es el de su realizacién original en el tema
principal, combindndose esta vez con él.
La recapitulacion empieza, por lo tanto, después que ha sido
realizado ya parte de su trabajo: los motivos A, B y C han vuelto a ser
ejecutados en su orden original en la ténica, y el tema principal,
empleado previamente en la dominante (pero no dentro de ella) para
establecer el V, ha regresado de la misma manera para restablecer el I.
Mozart prepara la recapitulaci6n recapitulando y anuncia la tonica con la
tonica, No deseo dar la impresién de que se trata de un procedimiento
excepcional; Mozart emplea aqui una técnica que ha sido desarrollada y
utilizada ya muchas veces antes por Haydn y otros compositores, Es
perfectamente razonable conseguir la retransicién empleando parte del
primer grupo en.la.ténica como antecedente de Ja nueva entrada del te-
ma inicial. (Es menos usual el empleo de parte del segundo grupo, esta
ver en la tOnica, para la retransicién, aunque también hallamos este
recurso.)
La recapitulacién® omite la seccién de ritornello ejecutada ya en la
tonica durante el desarrollo; el contra-enunciado tematico conduce a un
desarrollo secundario excepcionalmente hermoso que abarca del compas
219 al 227. No sustituye al «puente» para mantener el material en la
tonica y, lo que es mds raro, al final (compas 228) da la impresion
inchiso de irse a la dominante, por lo que Mozart se ve obligado
entonces a volver a escribir e] «puente», a fin de regresar al | El
desarrolio secundario existe por derecho propio o, més bien, por el de
un méagico progreso suyo que sirve para contrarrestar la polaridad
ténica-dominante. Introduce el Area de Ja subdominante (la subdominan-
te menor y después la submediante bemol, aun més remota). Nunca
_$€ insistird demasiado en sefalat Jo tradicional que es ese*cambio a la
subdominante directamente después del comienzo de la'reprise: del aria
de épera a la sonata para solo, constituye un importante elemento de la
estructura arindnica cldsica, tan importante que ni siquiera lo pasaron
Por alto los tedrices del siglo xvin. Se le ha eliminado de las definiciones
pormativas de la forma de sonata debido a que el siglo xx perdié el
sentido de oposicién de la dominante contra la subdominante.
Es raro, desde luego, darie al desarrollo secundario y al cambio a la
subdominante uha profundidad de sentimiemty y una calidad patética
como las que Jes da aqui Mozart. Constituye su wltima modificacién de
ese extraordinario tema principal, exceptuando cierto notable croma-
9. Larsen (Mozart Companion) dice
que sdlo se recapitula Ja segunda parte de la
exposicin, pero esto induce a error.
240 FORMAS DE SONATA
tismo armonico que se afiade en su aparicién final en la séccién de
ritornello del final. El resto de Ja recapitulacién cs francamente, directo,
como Io es Ja recapitulacién de la Heroica una vez, que queda atras el
desarrolio secundario; una estructura tan imponente necesita una medida
considerable de simetria absoluta para que ta resoluci6n sea convincente,
La Heroica necesita, asimismo, de una larga coda para contrapesar su
inmenso desarrollo: Mozart se contenta con ejecutar dos veces el tema
principai dentro del ritorneilo final orquestado con miras a una brillantez
total, la segunda vez con las dos voces principales invertidas con respecto
a su posicién original. Una vez mds, podemos. ver en esta obra la
relacién reciproca existente-entre el motivo y la estructura de una forma
de sonata: el motivo articula la estructura, poniendo de relieve sus
puntos més cruciales, y fa estructura reinterpreta el motivo, dindole en
cada aparicién un significado nuevo, a menudo radicalmente distinto.
La Sinfonia en Re mayor, ném. 31, de Haydn, de 1765 (llamada la
Senal de trompa) ofrece una brillante leccion de‘ cémo se articula una
forma mediante la instrumentacién. La estructura se define ingeniosa-
mente con los instrumentos solistas: los solos principales son los de la
flauta y las trompas, que imitan a una trompa de postillén, instrumento
que s6lo puede tocar las notas de Ja triada, en este caso Re, Fall, La).
Cada una tiene un motivo. La flauta tiene una escala:
ges
y la trompa de postillén una seiial:
El movimiento se inicia con una fanfarria para las trompas, seguida por
el motivo de sefal:
EL MOTIVO Y LA FUNCION 241
Flasto tenverso
2 Obei
1B
‘ otenrte
univ
Vote
|
Viole
Violoncello,
iene
Fagor *
Esa sefial aparece ejecutada en los’siguientes puntos del movimiento:
Exposicion: 1) Segunda frase del. primer grupo.
Sefial sobre Re.
2) Frase final de la exposicién. Tema cadencial y
confitmacién sobre el V.
Sefial sobre La.
Desarrollo: 1) Fin del desarrollo propiamente dicho, justo
antes de la cadencia sobre Ja relativa menor, vi
(si menor).
Sefial sobre Fag.
242
Recapitulacién:
FORMAS DE SONATA.
Nowa: después del fin de la retransicién con una
semicadencia sobre el V y ana pausa de dos tiempos
hay una sorpresa. La frase inicial (fanfarria para
trompas) no regresa. En cambio, el tema cadencial
en modo menor es tocado suavemente (serialado
piano y sin los contrabajos; compés 111): Luego
regresa cl modo mayor con la segunda frase (com-
pas 119).
EL MOTIVO Y LA FUNCION 243
1) Segunda frase: regreso al modo mayor.
Sefial sobre Re.
2) Peniiltima frase con el tema cadencial. Sefial
sobre Re.
Los tiltimos compases del movimiento dan el regreso de la fanfarria
inicial, omitida al comienzo de la recapitulacién.
El solo de flauta liena los huecos, seftalando los momentos importan-
tes en los que la trompa solista no ejecuta su motivo. Son los siguientes:
Exposici6n: Liegada a la dominante en el centro de ta exposi-
cidn.
Desarrollo: ” Secuencia desde el IV al V y después al vi. Esta
ultima es recalcada por la trompa. La flauta ejecuta
. su escala en el IV y V.
Recapitulacién: Paralela a la exposicién.
Cuando Ia flauta toca su escala, el resto de ta orguesta guarda silencio,
por lo que su motivo aparece en altorrelieve. La sefial de la trompa es
acompafiada suavemente.
La primera frase de la reprise, con su sorprendente modo menor y
tema conclusivo, permite que la sefial de la trompa inicie el modo mayor
y ponga de relieve a Ja vez el comienzo de la reprise sobre la ténica y
entre sola en la segunda frase, igual que hizo en la exposicién. La reprise
de las formas de sonata exige a la vez una reinterpretacién de la
exposicién y una simetria libre.
9. La exposicién
La exposicién de una forma sonata presenta el material temético y
articula el movimiento de la ténica a la dominante de varias maneras,
logrando que adquiera el cardcter de_una polarizacién u oposicién. El
cardcter esencial de esa oposicién podria definirse como una disonancia
en gran escala: el material ejecutado fuera de la t6nica (es decir, el del
segundo grupo). es disonante con ‘respecto del centro de estabilidad, o
sea la ténica. El estilo sonata no inventé el concepto de seccién
disonante, pero fue el primer estilo que hizo de at la fuerza generatriz de
un, movimiento. entero: Esa oposicién puede conseguirse mediante una
serie de procedimientos. Enumero algunos de los mas sencillos, como
también algunos dé los mas finos, y resumo, ademas, parte de la
discusién. precedente.
1) EI método més sencillo reside en una semicadencia sobre la
dominante de la dominante, con una clara interrupcién de la textura.
Para que ese recurso funcione debidamente, la semicadencia sobre el V
del V tiene que ir precedida por alguna referencia al V del V del V:
246 FORMAS DE SONATA
a
De esta Sonata para piano én Si_ mayor, K. 333, de Mozart, de 1783,
he presentado el contra-enunciado del primer tema, en el que se
concluye con mucha gracia ta modulacién. El V dei V del V (la triada de
Sol mayor) ve su presencia sugerida sin cesar dado que Jos Si naturales
empiezan a aparecer en el compas 15, después del primer cambio hecho
a partir del V del V al V, que necesita un claro refuerzo antes de que
aceptemos Ia tonicalizacién del V. El método empleado por Mozart es
popular, pero no sé si se nos presenta en él con més frecuencia que en
algunos otros. La gran sensacién de normalidad que nos da aqui se debe
en gran parte a Jo bien que estd realizado.
2) Otro procedimiento muy usual que se siguié empleando desde
mediados del siglo xvim hasta fines del x1x estribd en un cambio sdbito a
la dominante de Ia relativa menor, con Ia secuencia siguiente:
V del vi al vi;
V del V al V;
V del V del V al V del V;
Poulos F Pos
Vv.
Hay miles de ejemplos de esto, pero he dado ya uno, tomado de !a
Sinfonia Oxford de Haydn, en la pagina’ 203. Se trata de algo més
dramatico que el método precedente. Una secuencia similar, hallada a
menudo, es la siguiente:
V del me al 1
Vall
V det Val V.
Son frecuentes os saltos a armonfas todavia mas distantes o a la ténica
menor; sirven para dramatizar el cambio al V. El efecto mds dramatico
es el.de una elipse, como la de Beethoven en su Sonata para piano en Fa
mayor, op. 10, ntim. 2 (1796-1798), donde se inicia el procedimiento a
LA EXPOSICION: 247
partir del V del vr, pata pasar por alto después todos los grados
intermedios:
Allegra
En este caso, parte del trabajo del establecimiento de la nueva tonalidad
corre a cargo de esa misma nueva tonalidad
3) El pasar simplemente a Ia dominante y quedarse en ella no va a
dar resultado (con el modo menor, el cambio a la relativa mayor es
menos problemético). Lo que sigue tiene que regresar todavia al V del V
y también casi siempre al V del V del V (al meaos si la musica en
cuestiOn tiene alguna ambicién). En Ja Sonata para piano en La mayor,
op. 43, de Dussek (escrita antes de 1800), el simple cambio efectuado al
V exige aparentemente mas adelante una semicadencia gigantesca sobre
el V del V. Presento aqui cl fin del primer tema y el puente con los dos
primeros compases del segundo grupo:
4 4 SES pes,
248
FORMAS.
DE SONATA
LA EXPOSICION 249
Se trata de un modo absurdamente dispendioso, aunque espléndido, de
llegar al V del V. Ese movimiento proporciona, ademés, un ejemplo
tardo, aunque idiosinerésico de la «reprise prematura», Hacia el
comienzo de la seccién de desarrollo, el fin del primer tema (con el que
empez6 nuestra cita) regresa a la t6nica, tras lo cual el-pasaje citado se
repite como desarrollo (Dussek es igualmente prddigo con las notas para
alcanzar el V dei vi); entonces entra en la tonica el segundo grupo. Hay
un elaborado desarrollo secundario, que pasa a la tonica menor y a la
submediante bemol antes de alcanzar la subdominante.
4) Hay cambios de textura y ritmo en el momento de separacién de
la tonica, en ta legada a la dominante y en Ja cadencia confirmativa. Se
producen siempre dos interrupciones muy significativas del ritmo armé-
nico (asf como, con mucha frecuencia, una pausa) para sefialar los dos
acontecimientos de a exposicién: justo antes del comienzo del segundo
grupo y al fin de la seccién entera.
La divisién en secciones de la exposicién da lugar a una serie de
posibilidades. Son frecuentes'dos secciones muy contrastadas entre si,
estableciendo la primera el centro ténico, para alejarse a continuacién de
41; la segunda contiene ef grupo de la dominante y una cadencia final. La
primera seccién tiene siempre una textura cada vez més animada,
circunstancia ésta tan esencial al estilo como la modulacién misma,
contribuyendo, desde luego, a dar a’ la modulacién su significado
dramatico. La seccién de la dominante (aunque puede contener con
frecuencia una animacién ritmica hacia el final, exigida por una
explosién de virtuosismo solista u orquestal y que, en términos genera-
les, conserva también el impulso barroco hacia la cadencia) tiene un
ritmo arménico que se opone a esa creciente animacion iniciéndose con
250 FORMAS DE SONATA
un movimiento mAs répido del ritmo arménico y terminando en un-titmo
mucho mds estable,
5) Son posibles otros esquemas, especialmente una division binaria
de la exposicign en Ia que la segunda seccién, no la primera, no sélo
inicia 1a modulacién sino que ademés la confirma. Tenemos como
ejemplos el Quinteto en sol menor, K. 516, de Mozart y el Cuarteto en
Sib mayor, op. 50, ntim. i, de Hayda. La primera seccién de este
esquema incluye una fuerte cadencia sobre la t6nica, Se dice a veces que
en el Quinteto en sol menor de Mozart el segundo tema est4 en la
tnica. Serfa un error afirmar que la modulaci6n se consigue dentro del
segundo tema, que adquiere una forma nueva y més expresiva una vez
que se ha establecido la nueva tonalidad. Un segundo tema (0 incluso un
tercero, un cuarto, un quinto, un sexto y un séptimo) puede presentarse
en cualquier parte de una exposicién de sonata. El segundo tema ut sic
constituye una reificacién metafisica de la que podriamos prescindir
perfectamente.
6) La alternancia de un fraseo regular (periédico) con otro irregular
© de cambios del periodo son algo esencial para definir la textura y para
hacer \as articulaciones de la estructura. Sélo tenemos lugar aqui para
sefialar un esquema basico que aparece frecuentemente en las exposicio-
nes y que refuerza el sentido de animacién creciente. Se fija una
periodicidad y después se la reduce a la mitad, pero las unidades
menores se suman entre si, de Jo que se sigue un perfodo Unico més lacgo
que ¢f primero. Presento dos ejemplos de entre los miles disponibles, el
primero tomado de la Sonata op. 2, nim. 1 de Beethoven; el segundo,
de la Sinfonia en Mib, K. 543, de Mozart:
Allegro. co Een
La longitud de Jas frases (en mimiero de compases) es respectivamente de
2, 2 ¥ 4, pero aunque Ja tiltima frase es el doble de larga que las otras.
esté compuesta por unidades mds pequefias. La’mano derecha de los
compases 5-8 (por analogia con las primeras frases) est dividida en
1+ 1 + 2, estando de hecho los dos tiltimos compases divididos a su vey
LA EXPOSICION 251
por el esquema de la mano izquierda (que ejecuta 1/2 + 1/2 + 1/2 + un
descanso). La unidad més larga, por Jo tanto, impone una aceleracién;
aqui, conduce por ley natural a un calderén o a una ruptura completa de
la textura, cortando el enunciado dei tema.
atheros + 1 - 1
El esquema seguido por esta parte de la sinfonfa de Mozart es semejante
al anterior: 4 compases + 4 compases + 6 compases. De nuevo, la frase
mas larga divide sus seis compases en 2 +2 +2. Esta aceleracién
252 FORMAS DE SONATA
interna que conduce a una continuidad més latga —un aumento de la
animacion integrado dentro de un movimiento més largo y:fento—
constituye un procedimiento esencial del estilo de sdnata para poder
habérselas con la complejidad de la textura, y podémos observar su.
efecto en la técnica del desarrollo. .
7) Podria sernos util resumir aqui brevemente Ia’ articulation
mediante el tema. Puede aparecer un tema nuevo de cardcter inconfun-
diblemente distinto cuando se ha completado la modulacién a la
dominante. Ese nuevo material, denominado desde el siglo xix segundo
tema 0. comienzo del segundo grupo, .recibia el nombre de : «pasaje
caracteristico» (segtin Galeazzi) a fines del siglo xvin. En este punto los
sinfonistas de Mannheim utilizaron una oposicién de temas, cosa que.
rara vez hizo Philip Emanuel Bach; y es también més tipica de Mozart
que de Haydn. . : Be
Para articular el movimiento a la dominante, en vez de un tema
nuevo, puede ejecutarse el primer tema en la nueva tonalidad, o se
puede ejecutar también una variante de ese tema, por Jo. general mas
compleja, de movimiento m4s rapido y mds inestable. Ese método,
favorito de Haydn, exige una seccién modulante més larga y; variada
entre el comienzo y Ja-seccién en la dominante. De hecho, cuando se
emplea el tema principal, tanto al comienzo de la seccién de la ténica
como de la dominante, la modulacién misma suele iniciarse’ por. un
cambio temdtico importante.
Aun cuando Jos temas no se transformen, la acusada diferencia
existente entre las funciones de las distintas secciones formales que
constituye la esencia de las formas de sonata da un significado diferente
a cada aparicién-de un tema. El tema principal de las formas «fioncte-
méticas» de Haydn adquiere un significado radicalmente. diferente al
reaparecer en [a exposicién en la dominante para iniciar lo: que se
denomina el «segundo grupo». Eso se debe basicamente a la manera con
que se prepara e introduce, En el concerto grosso de principios del si--
glo xvur (del que podria derivarse la técnica haydniana), el segundo
ritornello puede traer de nuevo el tema principal) en el V, una vez que
una seccién de solo se ha concluido y redondeado con una cadencia
auténtica sobre el V. En la forma monotematica de Haydn, en cambio,
el regreso del tema principal sobre el V, o bien interrumpe brutalmente
un pasaje anterior en la téniea (en cuyo caso el tema principal inicia ta
modulacién), 0 se ve preparado por una semicadencia en el V del V. En
cualquiera de estos casos, la seccién anterior no se redondea completa-
mente, y el tema aparece para interrumpir o compietar una cadencia.
Sea cual sea el origen de la reaparicién de un tema principal en el V, ese
nuevo sentido de articulacién transforma el procedimiento. (La reapari-
cién del tema principal al final de una exposicién conserva, de todas
maneras, gran parte de su parentesco con el concierto.)
La cadencia final confirmativa se pone siempre de relieve por. medio
de temas. Si existe un tema nuevo al comienzo del segundo grupo, ta
LA EXPOSICION 253
cadencia estd casi siempre sefialada por un tema nuevo (tema conclu-
sivo).
Aunque {a distincién entre dos niveles opuestos, el de la ténica y el
de la dominante, puede estar sefialado por el niimero y Ja variedad de los
temas, Ja estabilidad de la ténica suele verse realzada por dos ejecucio-
nes sucesivas, del: tema inicial: .enunciado y coritra-enunciado. La
afirmacién tiene que concluir, por lo tanto, con una cadencia auténtica
sobre el I, o con una semicadencia sobre el V. El grupo de la-dominante,
siempre mas animado en algén sentido, contrasta con el de Ia tdnica.
.Particularmente en el caso de Mozart, mediante una mayor sucesién y
una mayor variedad.de temas de cardcter expresivo. La cadencia final
esté sefialada casi siempre, incluso cuando existe un tema nuevo
conchisivo, por una. serie de floreos convencionales, que repiten y
hermosean una cadencia en V-I.
Al final de la exposicién, y a-fin de confirmar el nuevo centro
arménico, hace falta una cantidad considerable de insistencia en ia
dominante, ahora tonicalizada. En ese momento se suele hallar el
material mds convencional; con mucha repeticién de frases cadenciales.
Como ya observaran los tedricos del siglo xvm,.la seccién de la
dominante es més larga que la de la ténica.
En suma, el ndimero y la variedad de los temas no es lo determinante
de la forma, pero incluso cuando se emplea un solo tema tiene que servit
para articular la polarizacién. Por ese motivo, en las obras monotemati-
cas hay siempre toda una serie de motivos subsidiarios 0 incluso de
pasajes convencionales, que pueden no alcanzar el nivel de individualiza-
cidn necesario para que se les considere como temas, pero que sirven, de
todas maneras, para poner de relieve la estructura de la forma.
En la mayor parte de las explicaciones de la forma sonata se le
concede un gran papel ai principio del contraste temético. Tengo la
impresién de que, una vez que se ha gestado. la idea de articular una
forma empleando un tema nuevo para sefialar la llegada a la dominante,
es inevitable que la mayorfa de los «segundos» temas tengan un cardcter
que contraste tajantemente con el «primero». Cualquier otra cosa
exigitfa una adhesign perversa y fanatica a la anticuada doctrina de la
unidad del sentimiento y esa unidad, tai como siguieron manteniéndo-
la Ios alemanes del norte durante gran parte del perfodo final del si-
glo xvut, se lograba idéneamente a través ‘de una forma monotemética.
Después de todo, carece de sentido tener dos temas si no proporcionan
algtin tipo de contraste. Supongo. que se podrian presentar argumentos
de peso apoyando Ja idea de que a los alemanes del sur y a los italianos
les gustaba més la variedad por si misma que al resto de Europa, pero
me horroriza la idea de tener que aportar las pruebas al caso; fa unidad
del sentimiento, tal como la empleaba en la practica Philip Emanuel
Bach, concedia un amplio margen a la variedad de los efectos. Las
exigencias opuestas en pro dela unidad y de la variedad del tema,
respectivamente, se vieron reconciliadas por Haydn y, sobre todo, por
254 FORMAS DE SONATA
Beethoven, que hizo uso del contraste radical de unus temas que se
derivan claramente del mismo material basico.
Los estilos aleman del sur ¢ italiano tendfan a ser mas ligeros que las
adustas modalidades propias del norte, por lo que dejaron de manera
natural espacio para mds melodias; pero esto ejerce poca influencia en el
desarrollo histérico de las formas de sonata, al transformar radicaimente
el esquema monotematico su tema tnico, para corresponder a las
demandas del estilo. Algunas de esas transformaciones son tan comple-
tas que parecen temas nuevos, cosa que inevitablemente aproxima la
manera de componer de Haydn y Beethoven.
El contraste del caracter depende del contraste de la funcién. El tema
intcia} define la tonalidad, siendo esa la razon de que la mayoria de los
temas iniciales utilicen muchisimo las tres notas de la triada de ténica.
Esa insistencia en una definicién inmediata e inconfundible de la
tonalidad por parte del tema es tipica del estilo del ultimo cuarto del
siglo xvii; esa es la raz6n de que los temas de los compositores menores
de ese perfodo (y a menudo los de tos mas grandes) sean por s{ mismos
menos expresivos y menos caracteristicos que los de décadas anteriores.
Ninguna forma sonata plenamente madura podria iniciarse con los temas
de la mayoria de las fugas de Bach, ni tampoco por los de la mayorfa de
Jas sonatas de Scarlatti. Los temas iniciales del perfodo cl4sico son con
frecuencia mas neutrales y mas obvia y explicitamente dependientes de
‘la trlada de ténica que los del barroco. Esa es también la razon de que
las semejanzas tematicas no sean, por lo general, muy impresionantes en
si mismas. Puede haber gran cantidad de permutaciones de las doce
notas de la escala cromética, pero no tantas de las tres notas de la triada
de ténica. La estructura subyacente de una cantidad enorme de temas
iniciales del perfodo clasico est4 condenada practicamente a ser casi
idéntica. Las semejanzas de ritmo y textura son, por consiguiente,
mucho mds persuasivas que las de la entonacién de sus relaciones
tematicas.
El primer tema no sdlo define la tonica sino que proclama, ademas,
la importancia de la obra. Cuando un compositor deseaba (como le
ocurrid con frecuencia a Haydn) basar un gran movimiento en un tema
telativamente modesto o en uno que no empezase bosquejando la triada
de ténica, componia, por lo general, una introduccién lenta para
anteponeria al allegro. Las introducciones dan importancia a los comien-
208 tranquilos, definen la t6nica y casi invariablemente cambian a través
de un giro hacia el modo mayor a un pedal de dominante y a una
semicadencia sobre el V. En su aspecto ritmico lo idéneo es enfocarlos
como anacrusas a gran escala, siendo en su aspecto arménico el pedal de
dominante el elemento més importante de su estructura (como también
si consideramos su efecto emocional, puesto que produce la sensacién de
que va a ocurrir algo), Una vez que las introducciones lentas se hicieron
mas comunes en las sinfonfas compuestas alrededor de 1780, fue tal vez
inevitable que se integrasen mds fotimamente con Ios allegros que as
|
i
LA EXPOSICION 255
seguian, nv sdlo.en lo tematico sino también a través de una reaparicién
ulterior en el tempo més répide. Hallamos esto incluso en el atia
operistica: tanto'la Armida de Haydn, de 1783, como La Contessina de
Florian Gassmann, de 1770, presentan ejemplos en Jos que parte de la
Ienta seccién inicial aparece més adelante, escrita en el nuevo ritmo. La
Sinfonia nim. 103, Redoble de timbal, de Haydn y el Trio para piano y
cuerdas en Mib, op. 70, mim. 2, de Beethoven, constituyen los dos
ejemplos mas famosos de esta técnica. También se pueden hallar
reapariciones de la introduccién en el tempo original mas adelante en el
movimiento: la Sinfonia Redoble de timbal ofrece también un ejemplo de
esto, cosa que hace también el Quinteto con viola en Re mayor, K. 593,
de Mozart, y la Sonata Patética, op. 13, de Beethoven.
Los «segundos» temas encuentran su tonalidad ya definida «a Ja
medida» para ellos por ta modulacin anterior, habiéndose establecido
ya para entonces la importancia de ta obra (en el caso contrario, se dirta
que no habria ya nada que hacer). Disfrutan, por lo tanto, del lujo de
exhibir cualidades mas expresivas, de ser «caracteristicos», como los.
denominaron en el siglo xvur y en Jos comienzos del xix. Como no
definen una tonalidad sino que se bimitan a confirmarla, su ritmo
arménico es, por lo general, ligeramente mas rapido que el del tema
principal, sienclo, a menudo, menos enfatica su dependencia de la trfada
ténica.
8) Una modulacién dentro de una exposicién exige preparacion;
es ahi donde hallamos uno de los aspectos més revolucionarias del estilo
de sonata. Para que se produzca una auténtica polarizacién, el cambio
a la dominante no puede ser ese cambio secuencial tan querido a
comienzos del siglo xvin, sino que requiere unas medidas drdsticas; mas
drasticas en una obra de cualquier envergadura que un breve indicio de
V del V del V, seguido de una semicadencia sobre el V del V. EL
establecimiento del V como nueva ténica opuesta a la primera constituye
una relagién de disonancia, que, por lo tanto, necesita de una afirmacién
dentro de la obra. La dominante es concebida entonces como una
tonalidad disonante dentro de la exposicion.. =
Las dos fuentes principales de la energia musical son la disonancia y
la secuencia. A gran escala, Ia disonancia es, con mucho, la més
poderosa. Para mantener una pieza en movimiento, el comienzo del si-
glo xvin se apoy6. principalmente en la secuencia, un movimiento
arménico con Ja fuerza propulsiva de la repeticién ritmica. La extension
de la disonancia al nivel de la gran estructura constituye, sin embargo,
basicamente un invento del estilo de sonata, siendo la tensién dramatica
de la prolongacion de esa disonancia con su resolicién equilibradora lo
que constituye la cualidad comiin a todas las diferentes formas de sonata.
_ La polarizacién conduce, de hecho, al concepto de la seccion
disonante, que eleva el intervalo o el acorde disonante a una més alta
potencia: es decir, una sencilla reintroduccién de la tonalidad de la to-
nica no servira ya como resolucién, pero la seccidn situada fuera de la
256 FORMAS DE SONATA i
tonica necesita ser resuelta en su conjunto. La exposicién; es concebida,
por lo tanto, en lo que respecta a su eventual recapitulacién, dentro de
un estilo de sonata plenamente desarrollado, constituyendo entonces la
modulacién un cambio dinamico que establece la disonancia de lo que
la sigue. :
Los valores arménicos disonantes implicitos en el material tematico
no tienen ya un objetivo simplemente expresivo, sino que sirven para
preparar la modulacién. Haydn fue el primer compositor que -relacioné
coherentemente con la gran estructura las disonancias existentes en el
material tematico inicial; Philip Emanuel! Bach, de. quien tanto aprendie-
ra él, fue incluso més sensible a las propiedades expresivas de la
disonancia, aunque menos consecuente en el empleo estructural que hizo
de ta misma. Con Haydn, por lo tanto, !a totalidad de los. nuevos
elementos —-en lo que toca a fraseo, ritmo, armonia y figuras de
acompafiamiento— y el nuevo sentido de la forma se ven finalmente
compendiados dentro del estilo de sonata. En.las obras de Mozart, la
modulacién surgiré a menudo de la introduccién de material nuevo o de
fa de una disonancia inesperada en el contra-enunciado del tema inicial.
Haydn, por otra parte, puso de relieve, a menudo repetidamente, un
elemento disonante en el tema principal hasta que éste producia la
modulacién deseada. Estos dos esquemas exigen evidentemente. diferen-
tes clases de material temdtico y se traducen en diferentes disposiciones
de la textura.
La polarizacién establece un claro cambio del lado del «sostenido», 0
sea, de la dominante. En las diferentes formas de sonata del siglo xvi
no se podia emplear Ja subdominante.dentro de la exposicién, como no
fuese del modo mas superficial. (Discutiremos sucintamente més adelan-
te la costumbre que prevaleceria después de “1800.) Es cierto que
Galeazzi habla en 1796 de la rara posibilidad de pasar a la subdominante
dentro de una exposicién (que denomina simplemente El regresar a la ténica en el compas 3 0 el 5 del comienzo con:
ituye
300 FORMAS DE SONATA
un estercotipo de mediados del siglo xviu que deriva, como he dicho, de
la reprise del tercer tipo de aria. Se hizo eso a menudo un tanto a la
ligera. Debe haber satisfecho a un vago sentido de la simetria: los
compases 1-4 al comienzo del desarrollo, el compas 5 y lo que sigue al
comienzo de la recapitulaci6n. De todos modos, esa f6rmula parece
haber dejado satisfecha a més de una generacién, y en muchos paises,
Cualquier compositor dotado del sentido del drama podia extraer de
ella grandes efectos. C. P. . Bach logr6, tal vez, su uso més efectivo. El
final de su Sonata en fa menor! demuestra: que ese procedimiento
puede ejercer un gran poder. He aqui sus compases iniciales:
Allegeo assai ,
a yay =
El regreso empieza con el compas 3 en la t6nica, tras haber apatecido ios
dos primeros en Re mayor:
B
1, Nam. EV de Ia Zweyte Fortseteung von Sechs Sonaten fiirs Clavier, Beilin, 1763.
Estoy en deuda con Darrel Berg por haberme proporcionado una copia de estz obra.
LA RECAPITULACION 301
®
z
La sibita detencién en el compas 67, seguida por un compas de silencio,
y el regreso, sefialado con piano, son a la vez enérgicos y delicados, y
realmente conmovedores. Es facil comprender por qué dijo Haydn que
lo habfa aprendido todo de Philip Emanuel Bach.
A tiltimos de aquel siglo era todavia posible eludir la ejecucion de fos
compases iniciales al principio de la recapitulacién, pero on ese caso se
hacia necesario, por Jo general, volver a tocarlos ai final, Mozart, en su
Sonata para piano en Re mayor, K. 311, de 1778, empieza la re-
capitulacion justo antes del segundo grupo, reservando el primer tema
para el final. Hay muchos ejemplos de esta recapitulacién al inverso o
en forma de espejo: ta hallamos en la Sonata para violin en Re mayor,
K. 306 (1778) de Mozart, en su gran cuarteto nim, 21 de Idomeneo
(1780) y en su Sinfonié en Do mayor, K. 338 (también de 1780). Haydn
Ja empica en el movimiento final de su Sinfonia nim. 44 en mi menor
(hacia 1772)? y Clementi lo hace en su Sonata en Sot mayor, op, 39,
niim. 2 (1798).
Ta rareza de esta forma después de 1780 sefiala un importante
cambio en el estilo sonata entre los afios cincuenta y los ochenta. No se
trata tanto de que las recapitulaciones que comenzaban con e! primer
tema se hubiesen convertido practicamente en la regla general, y no solo
en la forma més corriente, sino de que se habia hecho posible entonces
una correlacion directa entre las estructuras teméticas y tonales gracias a
la nueva concepcién del tema como portador de motivos de trabazon
sumamente individualizados e inmediatamente identificables. La posibili-
2. _Véanse también las observaciones hechas en la pagina 240 y siguientes sobre Ia
Sinfonia Senal de trompa. .
302 FORMAS DE SONATA
dad de una identificacién parcial de la ténica eon las frases iniciales
resulta naturaimente mas grande y apremiante al hacerse ¢l tema inicial
mds «caracteristico» (en ei sentido en que se utilizaba esa palabra en los
siglos xvi y xix, con la significacién de «idiosincrdsico, expresivo, leno
de cardcters).
Eso no implica que en los afios ochenta se conservase siempre en ta
recapitulacién el orden del material empleado en la exposicién. En el
caso de una exposicién que vuelve a emplear el primer tema para
empezar el segundo grupo, 0 que contiene una modulacién extensa y
elaborada a la dominante, ese orden se hace francamente dificil de
repetir sin una modificacién considerable. Los cambios hechos en el
material en la recapitulacién rara vez son decorativos; tienen un
significado estructural. Lo que tiene que reaparecer en la recapitulacion
“siendo esto una regla que mantiene su vigencia desde ios comienzos
mismos de cualquier cosa que pueda recibir el nombre de estilo sonata—
es el segundo grupo, o al menos cualquier parte de él que tenga un
aspecto individual y caracterfstico, cosa que carece ya de anélogo en et
primer grupo. Un tema que s6lo se ha tocado en Ja dominante constituye
una disonancia estructural, carente de resoluci6n mientras no se la haya
transportado a la ténica. La resolucién de ese material confirma la
articulacin de la exposicién en secciones estables y disonantes.
Esto constituye menos un canon de composicién, por lo tanto, que un
sentido del equilibrio estético esencial de fines dei siglo xvi. En los
pocos casos en que aparece conculcado, o bien el tema dei segundo
grupo que no aparece en Ja recapitulacin es sustituido en ella por un
pasaje de un caracter y forma arménicos significativamente similar (por
ejempio, en fa Sinfonia nim. 75 de Haydn, donde los compases 52-55
estén representados arménicamente por los compases 135-140), o bien el
tema, ha hecho ya su aparicin en la ténica en la secctin de desarrallo,
como ocurre en et primer movimiento de la Sinfonia en Mib mayor, op.
9, mim. 2, de J. C. Bach o en el Cuarteto en Sol mayor, op. 77, nim. 1,
de Haydn. Bn.este dltimo ejemplo, el tema sirve para preparar-y
restablecer la ténica, y Ia seccién de desarrollo se ha encargado, en
correspondencia, de parte de Ja-funci6n de resolucién. Puede’ hacerse la
misma observacién en la Sonata para piano en do menor, K. 457, de
Mozart, de 1784: uno de los temas del segundo grupo nunca reaparece
en Ia recapitulacion, pero ha sido ejecutado en la seccién de desarro-
lo en [a subdominante. Esto es una inconfundible indicacién del pape!
de la subdominante como sustituta de la ténica dentro del lenguaje
clasico vienés.
Por otra parte, cuando el desarrolio contiene material nuevo, puede
ser resuelto también dentro de la recapitulacién. Esto no se aplica al
material nuevo relacionado, de un modo inmediate y evidente, con uno
de los temas principales de la exposicin, como ocurre en ta Sonata para
piano en Fa mayor, K. 332, de Mozart, sino a un material cuyo caracter
se manifiesta como diferente de cuaiquier otro de la exposicién. EI
LA RECAPITULACION 303
desarrollo de la Sonata para dos pianos, K. 37Sa (448), de Mozart,
empieza con un tema nuevo de ese tipo en la dominante, y es resuelto de
un modo correspondiente al fin de la recapitulacién; el tema nuevo en la
dominante que inicia el desarrolio del primer movimiento del Concierto
para piano en La mayor, K. 488, de Mozart, reaparece también en la
recapitulacion en la ténica.
En los movimientos finales —estén o no en forma de rond6—
hallamos 2 veces material nuevo introducido en e] desarrollo en ta
subdominante (por ejemplo, el movimiento final de la Sonata en Fa
mayor, K. 332, de Mozart, que no tiene otras caracteristicas de rond6).
Un material como ése no necesita xesolucién. La subdominante desem-
pefia un papel especial en cl estilo sonata: actiia por sf misma como una
fuerza de resolucién, como una antidominante, de hecho, produciéndose
por otro lado en iq segunda mitad de Ja sonata una tendencia a cambiar
hacia la subdominante y las tonalidades bemoles relacionadas. Surgia all{
incluso una especie de recapitulacién degenerada que no empezaba en Ia
tOnica, sino en la subdominante, y que hacia posible una reprise literal
de Ja exposici6n, transportada una guinta més abajo. El ejemplo més
conocido estd en la pequeita Sonata para piano en Do mayor, K. 545, de
Mozart, pero existe ya ese rasgo casi desde el comienzo de las’ formas
de sonata (v. p. 156). Fue adoptado con entusiasmo por Schubert, quien
Jo emple6 en muchas de sus obras tempranas.? Existe, sin embargo, un
papel més interesante de la subdominante, en la seccién de desarrollo
secundario, donde supone, de hecho, la fuerza generatriz.
La seccién de desarrollo secundario aparece en Ja gran mayorfa de las
obras de fines del siglo xvi justo al comienzo de la recapitalacion y a
menudo con la segunda frase. A veces no tiene més que unos cuantos
compases de longitud, pero en ocasiones es verdacteramente extensa. El
objeto de esta seccion reside en reducir la 1.+ ~in arménica sin sacrificar
el interés; introduce una alusién a Ja subdominante o a las tonalidades
Es el
restablecimiento del equilibrio arménico tanto como la necesidad de
variacién lo, que le da a su funcién al desarrollo secundario.
Comoquiera que, al menos en teoria, todas las obras del estilo sonata
estan compuestas dentro de un sistema arménico de temperamento
igual, una tonalidad de subdominante o dominante no constituye un
valor absoluto; e] dar la vuelta al circulo de quintas.en la direccién de ia
dominante nos Hevard enseguida al area de la subdominante, y vicéversa.
En consecuencia, un parentesco tonal se define segtin la manera como
nos aproximamos a él.
5. He presentado. antes algunos ejemplos més antiguos de secciones de desarrollo
secundario. especialmente en las paginas 121-123 y 188.
LA RECAPITULACION 308
Esto podria demostrarse del modo més fécil mediante un caso
extremo, un famoso pasaje de desarrollo secundario en el que Beetho.
ven convierte en subdominante una.tonalidad de dominante. Ese pasaje
es el comienzo de la reprise de la Sinfonia Heroica, en donde el Dot de
los cellos es interpretado como si fuese un Reb, lo que nos conduce a un
nuevo desarrollo;
306 FORMAS DE SONATA
En ese nuevo desarrollo el tema principal aparece ejecutado en la
superténica (Fa mayor), la sensible bemolizada (Reb mayor) y, por
Ultimo, sobre el V7 del I.
Hay un acercamiento al Fa mayor, sin embargo, como si fuera a ser
un fa menor: el modo mayor del compas 409 constituye una sorpresa,
debido a que 1a progresién precedente implica un cambio al n, la relativa
menor de la subdominante. De hecho, ni por un momento se deja oir el
Fa mayor como si fuese V de V, que es lo que serfa si se le enfocase
como una dominante en vez de una coloracién cromética de Ja
subdominante; ni por un momento sugiere la musica que el Fa mayor
vaya a llevarnos a un Sib mayor. La subdominante se ve confirmada por
fo que sigue: el regreso a un Reb, convertido ahora en tonalidad, Reb
mayor. Podemos ver el sentido del desplazamiento arménico si nos
fijams en las relaciones tonales:
Direceién de la subdominante Direccién de la dominante
Mib mayor, 1
1 Lab mayor é Sib mayor V
(u fa menor) a
a Fa mayor V del V
La progresién se mueve aparentemente hacia el 1 (fa menor) cam-
biando al V del V (Fa mayor) en el diltimo momento; hace entonces una
compensacién cambiando al IV del IV (la subdominante de la subdomi-
nante, Reb mayor), para resolverse regresando al } a través de! V.’
IV del IV Reb mayer G————.
:
|
|
LA RECAPITULACION 307
Estos detalles, por tediosos que puedan resultar, explican parcial-
mente el colorido ilusionista de las secuencias de Fa mayor/Reb mayor,
acaso el ejemplo supremo del manejo de Becthoven de los parentescos
tonales locales y a pequefia escala. La contradiccién del significado
normal del V del. V, su transformacién en su polo opuesto, hace de
todo ello un momento en el que da Ja impresién de que se detiene todo
movimiento arménico auténtico: la dindmica, piano y dolce, refleja un
cese de la energia armonica. B] tema principal. se cierne sobre esas
armonias durante unos cuantos compases. Esto constituye un pasaje
csucial: el tema principal es esencialmente por su cardcter una Hamada
de. trompa, pero falta todavia que la trompa Jo ejecute en solo. Intenté
hacerlo unos pocos compases antes, en Mib; viéndose cortado brutal-
mente en la mitad del tema por la orquesta entera. Por fin ejecuta el
tema, pero con sina sonoridad diferente: no en la sonoridad natural Mib
del instrumento, sino en Fa. El répido cambio al Reb mayor, y la
delicadeza del solo de flauta confirman el exético aspecto de esta
seccin. .
La mayorfa de los desarrollos secundarios, sin embargo, pasan sin
ningun problema a la subdominante, De hecho, a Jo largo de Ja segunda
mitad del siglo xvar en’casi todas tas formas grandes —el aria de épera,
el concierto, la sonata, la sinfonfa—~ el cambio al IV justo al comienzo de
la reprise constituye una especie de segunda naturaleza. La coherencia
del sistema dependia de é1. En las contadas ocasiones en que se omite
por completo, o bien ha habido un énfasis tan denso sobre el IV en el
desarrollo que cualquier otra cosa de mas constituirfa un pleonasmo, 0
bien la omisién se compensa después (como ocurre en la Sonata para
piano en Mib mayor, op. 31, mam. 3, de Beethoven, cuya coda se inicia
con el primer tema en el IV grado).
En ef siglo xvu, € incluso después, la coda constituye esencialmente
una parte de la recapitulaci6n, y suele estar insertada antes del tltimo de
Jos temas conclusivos del segundo grupo. La funcién de la coda reside en
la reafirmacién de la ténica, y se nos presenta como un balance de las
modulaciones centrales de Ia seccién de desarrollo. Cuando se inicia
alejada de la t6nica, regresa a ella inmediatamente, produciendo
generalmente una insistente serie de variaciones sobre una cadencia V-
Las proporciones del rea final de estabilidad (es decir, la recapitula-
cién y la coda) tienen importancia estructural. La parte que sigue al
regreso a la ténica que inicia de recapitulacién abarca alrededor de una
cuarta parte de todo el movimiento. Por lo tanto, en el caso de un
desarrollo desusadamente prolongado, se hace inevitable una extensi6n
de la recapitulacién mediante cxcursioncs a la subdominante, o una coda
cuando la obra pertenece a un compositor dotado de sensibilidad y de un
sentido de los valores expresivos del estilo. La manifestacién més clara
de este nnevo sentido de la proporeién esté en la creciente importatcia
que se da a la longitud de la cadencia final.
12. Beethoven y Schubert
EI modelo a seguir en la primera década del siglo xix fue Mozart: fue
él, més que Haydn, quien determin6 Ia forma que iba a adoptar Ia
: sonata, excepto en: Francia, donde el ejemplo de Haydn reflejé su
influencia en Méhul y en Cherubini. En consecuencia, a partir de ese
momento podemos hablar de una’ forma normativa, constituida bdsica-
mente por una generalizacién y una malinterpretacién de Mozart por la
generacién de Beethoven. Esa es ta forma estindar definida en las
primeras paginas de este libro. Hacia 1810 existia la creencia general de
que Haydn habia inventado e} nuevo estilo instrumental y de que Mozart
lo habia perfeccionado. .
Semejante mito, aunque necesario para entender bien el siglo xix (se
convirtié en parte esencial de la historia) empieza ya por falsificar
nuestra idea del cambio de siglo, cuando en la musica de compositores
como Clementi (en sus éitimas obras) y Dussek hay un interés renovado
por concentrar la expresién en el adorno, por las posibilidades coloristas
. de la textura y por los gestos draméticos permitidos por el impresionante
a pasaje virtuosista. Existe también extraordinaria elaboracion del detalle
: en las obras de Weber y Hummel, claboracién que crea una.serenidad
< ° zelajada, imposible de lograr en el estilo sonata, de organizacién més
e rigida, del siglo xvui. Las grandes formas instrumentales, sin embargo,
se convierten en un género clasicista; se toman como modelos. al
ipio las obras de Mozart y después, més adelante, las de Hummel y
las del periodo temprano y medio de Beethoven. Existe, sobre todo, un
intento de agrandar esas formas, de aumentar la longitud de las
secciones, al tiempo que se conservan algunas de las proporciones de 1a
frase individual. Esa tendencia clasicista puede apreciarse ya en las
primeras obras de cémara de Beethoven y en las de Schubert, asi como
em sus sonatas y sinfonfas. Es basica en ella una concepciéa esencialmen-
te mielédica de la forma sonata; la exposicién se convierte en una
sucesiOn. de temas, separados por desarrollos de enlace.
La evasion de Beethoven de aquel proceso clasicista se ve confirmada
| Basuala da Arse
310 FORMAS DE SONATA.
por las sonatas de su opus 31 y por la Heroica. Antes de ese momento,
sus obras se basaron claramente en modelos mozartianes, como ocurre
con ej Concierto para piano nam. 1 y con el Cuarteto en La mayor, op.
18, nim. 5. Algunas de sus primeras obras ofrecen una construccién un
tanto libre a base de contrastes de temas,.con la relacién de la ténica y~
la dominante debilitada por largas transiciones crométicas, como en Ja
Sonata para piano en La mayor, op. 2, mim. 2. La Heroica reafirma
la oposicién binaria directa de tonica y dominante que conservé en
fo sucesivo. Pero. siguié haciendo experimentos el resto de su vida
con sustitutos de la dominante: por lo general, con la mediante y
la submediante (por ejemplo, las op. 53, 106 y 127). Sin embargo,
esas mediantes y submédiantes funcionan dentro del gran sistema como
dominantes; es decir, crean una disonancia de gran envergadura contra
la tOnica, proporcionando asf la tensién necesaria para avanzar hacia un
climax central. Por otra parte, su aparicién se prepara siempre de tal
manera que la modulacién produce una disonancia de mas potencia y
mayor excitacién que la que creaba la dominante de costumbre, sin
perturbar la unidad arménica.
He tratado a Beethoven todo el tiempo como si fuese un compositor
de fines del siglo xvi. Bl clima emocional de su misica es, por supuesto,
el de las eras napoleénica y posnapoleénica, y es as{ también el
contenido ideolégico de la misma. Jens Peter Larsen insiste en que hay
que practicar un corte estilistico entre Beethoven y sus predecesores,
debido a que su misica es mucho més ruidosa. Aunque 4 Mozart le
gustaba oir su musica mucho més fuerte de lo que solemos creer (era
feliz cuando podfa disponer de cuarenta violines y dieciséis contrabajos
para tocar una sinfonfa), no hay duda de que Beethoven hacid mucho
més ruido —-aunque no tanto desde luego como compositores franceses
tales como Méhul o Lesueur cuando les proposcionaban el poderio de
masa adecuado para alguna obra conmemorativa patritica—. De todas
maneras, tengo la impresién de que la mejor manera de entender la
estructura y el estilo de la miisica de Beethoven est4 en verlos como una
extensién de los de Haydn y Mozart. Y de hecho son las obras dei
periodo final de Beethoven las que estén més fundamentalmente
emparentadas con el estilo vienés cldsico, a pesar de sus evidentes
idiosincrasias personales; 0, acaso mejor dicho, debido a ellas.
El lenguaje tonal se vio sujeto a un cambio durante Ia vida de
Beethoven; Ja subdominante, sobre todo, perdié su antitética funcién
de opositora a la dominante, para convertirse en otra tonalidad més
intimamente emparentada con ella. Sila obra de Beethoven sélo sigue
siendo inteligible como una parte y extensidn de la tradicién dieciochesca
del estilo de sonata, se debe mds que nada a gue él observa esa clésica
distincién. Ni en una sola ocasion emplea la subdominante dentro de una
forma de sonata como {o hizo Schubert. Beethoven conserva, sobre
todo, el sentido clasico de ta resoluci6n de una disonancia a gran escala
mediante ei restablecimiento de un equilibrie simétrico.
BEETHOVEN Y SCHUBERT 34d
Su cuidadosa resolucién de la mediante y la submediante come
sustitutos de Ia dominante es caracteristica. La exposicién de la
Waldstein va de Do mayor a Mi mayor. El proceso de resolucién de su
recapitulacién es elaborado; el comienzo del segundo grupo es interpre-
tado primexe en la submediante La mayor (en un equilibrio simétrico
respecto de la mediante Mi), después, en la menor y, por tltimo, en Do
mayor, lo que da una resolucién absoluta. El comienzo de la recapitula~
cién, a mayor abundamiento, contiene, en la segunda frase, el desarrollo
secundario tradicional con un cambio hacia el lado de la subdominante
citado en la pégina-303.
Este sentido de la resolucién del material disonante persiste en todas
las obras de Beethoven y lo sittia aparte entre sus contempordneos. El
primer movimiento de la Sinfonia Heroica contiene evidentemente
nuevo material temadtico que se oye en las remotas tonalidades de mi
menor y Ja menor. Ese material no se puede tocar en la tonalidad mayor
sin caer en el absurdo y por ello Beethoyen toma medidas especiales
para resolverlo: al:comienzo de Ia coda se le oye primero en fa menor, la
relativa menor de Ja subdominante, y después en la tonica menor (Mib)
como introduccién a un pasaje increfblemente largo que no hace otra
cosa que repetir una cadencia de V-I una y otra vez en Mib mayor.
Tal vez la mas asombrosa de las resoluciones de sonata de Beethoven
est4 en el primer movimiento del Cuarteto op. 132. La exposicién pasa
de la ténica a la submediante (Ia menor a Fa mayor); Ja sugerencia de
subdominante del-Fa mayor que es ligera en este caso es compensada
tras un desarrollo muy breve por una repeticién de la exposiciéa desde la
dominante a la mediante (mi menor a Do mayor). Tanto el primer grupo
como el segundo. se resuelven a continuacién elaboradamente en la
tonica. La seccién.central actiia en lo arm6nico como un desarrollo, y en
lo tematico, como una recapitulacién, que provoca entonces una segunda
recapitulacién, esta vez en la tonica, aunque con desarrollos tematicos.!
Las obras del iitimo perfodo de Beethoven representan con frecuen-
cia, y sin duda alguna, una contraccién, o incluso una destilacién del
procedimiento clasico, y no una expansién del mismo. Et comienzo de su
Sonata para piano en Mi mayor, op. 109 (1820), muestra esta determina-
cién a abreviar sin perder nada:
Vivace, ma non creppo sempre legato
pdoicg | ~ ay |?
Ze
1, Existen estructuras comparables en Haydn, especialmente en las sinfonias nim. 75
¥ ngm. 89, en las que las secciones de desarrollo conservan el orden temdtico de una
exposicién, si bien con fa estructura arménica de un desarrollo, permaneciendo las
Fecapitvlaciones en la tGnica, pero desarrollande fos temas y cambiande su orden.
312 FORMAS DE SONATA.
Ge Adagio espressive
Aqui se contiene el primer grupo entero (4 compases), el comienzo del
contra-enunciado (1 compds), um pasaje de puente (3 compases) y el
comienzo del segundo grupo. Nadie lo ha hecho nunca asi de aprisa.
Por esas razones seria justo afirmar, como hizo Tovey, que las
innovaciones de Beethoven constituyen b4sicamente una combinacion
de los diferentes métodos de Haydn y Mozart, y que el modo mejor de
comprenderlo es situarlo dentro de [a misma tradicién; al dindmico
sentido del continuo desarrollo motivico de Haydn afiadié el sentimiento
mozartiano del movimiento de gran envergadura y el tratamiento masivo
de las dreas tonales subsidiarias. Mas atin, afiadié el movimiento de gran
envergadura més directa y firmemente al detalle motfvico, derivando la
preparacién de las grandes dreas estables a partir de los temas:mediante
el empleo que hizo de motivos basades en triadas simples. En ese
sentido sobre todo, Beethoven se quedé casi solo en su tiempo: mientras
el material subyacente de las obras de todos sus contemporaneos se hacia
més complejo y cromatico, fos motivos basicos de. la mtsica de
Beethoven se hicieron mas simples y diaténicos, con mucha frecuencia
Jos elementos fundamentales del lenguaje tonal mismo.
Esto Je permitié continuar y extender el estilo sonata, haciendo la
polarizacién més explosiva mediante el empleo de las relaciones de
la mediante, y extendiendo la seccién de desarrollo a longitudes no
intentadas nunca antes (las exposiciones de Beethoven se mantienen, en
cuanto a jongitud, en la extensién mozartiana). Beethoven fue tambitn
el gran maestro de las texturas heterogéneas, tan esenciales. para la
sonata, en una época en la que las homogéneas texturas de Ja primera
parte del siglo xvin empezaban a estar de nuevo de moda. Beethoven fue
capaz, mas que sus predecesores, de hacer que la iteracion ritmica (a
veces casi obsesiva en su obra) se encargase de hacer el trabajo principal,
tanto de la creacién de la tensién como de ta resolucién. Mediante sus
logros elevé el prestigio de la forma sonata a unas alturas qué hicieron
de ella el maximo desaffo de cualquier compositor durante mds de un
siglo.
Schubert, por otra parte, representa en muchos aspectos de sus obras
instrumentales, incluyendo las que compuso en Ja forma sonata, una
ruptura con el procedimiento clésico. Esto es particularmente impresio-
nante en su perfodo temprano. El primer movimiento de Ja Sonata para
BEETHOVEN Y SCHUBERT 313
violin y piano en sot menor, op. 137, ntim. 3 (D. 408) de 1816 tiene la
estructura siguiente:
Exposicin: Primer tema. - sol menor 18 compases
Segundo tenia Sib mayor (III) 14 compases
Tercer tema. Mib mayor (V1) 19 compases
«Desarrollo»: Transicién __. ‘sol menor — Reb mayor (!)
(basada en el primer tema) 12 compases
Recapitulacién: Cuarto tema. . Reb mayor 40 compases
transicion 11 compases
Primer tema . sol menor 14 compases
transici6n.. > IV VI 7 compases
Segundo tema Mib mayor (VI) 14 compases
tansicién > IIT 3 compases
Tercer tema © Sib mayor (III). 12 compases
— sol menor
Primer tema sol menor 4 compases
Aun en el caso de que Ilamasemos a esto forma sonata por falta de
un término. mejor, su distanciamiento ‘del procedimiento clasico es
evidente, como Io. es su imprecisién. Existen, con todo, analogias
importantes con Ja técnica clasica: el primer tema y el tercero estan
emparentados; la ‘submediante y la mediante de la reprise reflejan en
espejo la relacién invertida de la exposicion (especie de distante eco de
la costumbre de Beethoven. sin nada de su rigor). Pero la forma
constituye mas un contraste sucesivo de temas y tonalidades coloristica-
mente dispuestas que a.cualquier cosa que se parezca a una forma sonata
anterior a 1800. ¥ no es nada malo que sea asi. Digamos ademds que, de
hecho, Schubert rompe aqui més audazmente con Ia tradicidn que
Beethoven. Sin embargo, una obra como esa, no revela nada de aquella
maestria que habria demostrado ya Schubert con el Lied.
Schubert iba a conquistar esa maestria en las formas instrumentales
mds adelante, y adquiriria toda ta técnica clasica que necesitaba. Lo que
nunca perdié fue una dependencia clasicista de los madelos, cosa por lo
demas natural en un compositor joven. El movimiento final de su
temprano Quarteto de Re mayor (D. 74) de 1813 constituye un plagio
flagrante de la Sinfonia Paris, K. 297, de Mozart:
314 FORMAS DE SONATA
{Mozart}
corte al
Trend i 24
oleled
rosie
Voiielt
BEETHS CEN Y SCHUBERT 315
2 h#:
No cabe duda de que ese es el método con que aprende su arte cualquier
compositor. Pero se pueden hallar ejemplos similares de los ultimos aiios
de Ja corta vida de Schubert tomados dé sus numerosas reminiscencias de
los opus 28 y 31 de Beethoven en sus ditimas tres sonatas de piano. _
Algunos de los materiales adoptados son transformados en puro Schu-
bert; su origen es, por lo tanto, irrelevante.
Esta caracteristica distingue los diltimos «préstamos» de Schubert de
los que tomara también Beethoven después de la Heroica. Beethoven
adapté sus fueites (generalmente mozartianas) a un objetivo mas
dramatico: realzé su efecto, las hizo més poderosas y aumenté su
envergadura. En el caso de Schubert. cuando la fuente no ¢s irrelevante
-~una especie de recuerdo involuntario, un estimulo exterior a su
imaginacién creadora— la adaptacién suele constituir un fracaso. ti]
Concierto para piano mim. 4 en Sol mayor de Beethoven no desmerece
de los conciertos K. 453 y K. 503 de Mozart, de los que toma material
prestado. El hermoso movimiento lento del Gran Déo de Schubert se
empequefiece un poco en cuanto nos recuerda las sinfonias mim. 2 y
nim. 5 de Beethoven; desgraciadamente, hay momentos en que las
fuentes significan mucho. Beethoven se apropié de lo que hallé en otras
partes; Schubert siguié empleando las obras de otros como modelos.
A diferencia de Beethoven, Schubert rompié en ocasiones con la
clasica oposicién: existente entre la dominante y la subdominante: en ese
aspecto, es el verdadero precursor de la generacién romantica nacida
atrededor de 1810, El movimiento final de su Cuarteto en Sib mayor de
1812 tiene su segundo grupo en el IV, y el Cuarteto en sol menor
de 1815 tiene un movimiento final cuyo esquema binario es:
LIV, V-I
forma que utilizarfa mas adelante en el movimiento final del Quinteto La
Trucha, de 1819.Tanto Schubert, como més adelante Schumann, no
vyefan nada absurdo en ef hecho de que una exposici6n fuese del I al IV.
El comienzo de una recapitulacién en el IV es empleado también con
més frecuencia por Schubert que por ningtin otro compositor. Es
significativo que abandonase esos dos procedimientos en sus dltimas
obras, en las que llega a su méximo refinamierto en el manejo de ia
forma clasica.
316 FORMAS DE SONATA
Las innovaciones de Schubert en las formas de sonata constituyen
menos unas extensiones del estilo clésico que unas inuovaciones absolu-
tas, que condujeron a un auténtico estilo nuevo (al Menos, a un estilo
que no se puede incluir fécilmente en los términos elésicos). Antes
hemos. tratado (pp. 268-273 y 289) su manejo de la tonalidad cen las.
exposiciones y su empleo de-la secuencia. Tenemos ahora ocasién de
mencionar otra innovacién suya, tal vez la. mayor de todas: la oscilacion
entre dos planos tonales-que se traduce en una especie de estasis. Dos.
ejemplos de sus ltimas sonatas para piano muestran este nuevo arte; el
primero es el comienzo del desarrollo de la Sonata en La mayor (D. 959)
de 1828:
os —..
Sree
BEETHOVEN Y SCHUBERT 317
Schubert utiliza sus desarrollos para componer nuevas melodias con los
motivos de In exposicion. La frase periddica es, de hecho, mas regular
que la de la exposicion, pero la armonia de esos periodos constituye un
movimiento aparente que oculta e! hecho de que no hay un movimiento _
auténtico hasta los compases 168-170. En ellos hallames también la
Primera ruptura dentro. de una serie de frases de cinco compases:
131-135 Do mayor —> Si mayor
136-140 Si mayor» —» Do mayor
141-145 Do mayor —> Si mayor
146-150 Si mayor > Do mayor
151-155 Do mayor ~» si menor
156-160 si menor + Do mayor
161-165 do menor
166-167 eco-de los iltimos ocho. compases
168-172 5 la menor
173-179 , transporte a la menor de los compases 161-167
180 pedal de dominante para preparar la recapitulacién.
318 FORMAS DE SONATA
Hay una oscifacion de Do a Si hasta que entra la toniea menor con
una interrupcién en el ritmo de la frase. La ausencia de un movimiento
arménico auténtico crea una tensiGn notable, pero no se trata de la
tensién del desarrollo clasico tradicional; esperamos que ocurra algo,
pero no se trata de una preparacién para el regreso de la tonica, ni de
una cadencia de ningdn tipo. El regreso de la tonica (compas 168) no se
percibe de hecho como tal; el pedal de dominante que sigue a este
pasaje, sin embargo, no es sino la preparacién mas convencional, que
aparece al final. De hecho, nos prepara para algo que ya est presente.
La seccién de desarrollo de la Sonata en Sib mayor es todavia mas
radical, Allf la estasis es ta verdadera preparation para el regreso del I al
final del desarrollo:
BEETHOVEN Y SCHUBERT 319
La oscilacién es en este caso entre do menor y Sib mayor, y la
dominante, Fa, se introduce a} principio, de tal manera que elimina su
cardcter de dominante: en los compases 176 y 182 la triada de Fa mayor
ha suprimido todo su poder convencional, y el V7 del V (fin det 177 y
320 FORMAS DE SONATA
183) sdio nos leva a re menor. La tOnica se introduce snicamente como
un plano alternativo de sonoridad al re menor en el compas 192, un
plano inferior, desde luego, que disminuye inmediatamente a ppp. El
regreso del péndulo a re menor es marcado por un.crescendo. El regreso
del I se cumple, por ditimo, con el sforzando V7 del compas 202.
El efecto fisico de semejantes pasajes no tiene nada que s¢ le parezca
en la nvisica anterior, y los compositores han tratado a menudo de
conseguirlo desde entonces. Fue probablemente Brahms quien leg mas
cerca det éxito en su intento de detener todo ef movimiento con las
aumentaciones existentes al comienzo de la reprise de su Sinfonia nim. 4
en mi menor, aunque ese extinguirse exhausto que apreciamos al final de
algunos de los desarrollos de Mendelssohn constituye un fenémeno
contempordneo y relacionado con ello (véase la seccién de desarrollo de
su precoz Concierto para piano en si menor de 1823, dedicado a
Goethe).
13. La forma sonata después
de Beethoven
Cuando la forma sonata no existia atin, tenfa ya una historia, la del
estilo musical del siglo xvi. Una vez que lo sacé a la existencia la teorfa
de principios del siglo xtx, no tenfa’ya historia posible; estaba definida y
fijada como cosa inalterable. Exceptuando unos cuantos detalles, peque-
fios y sin importancia, la forma sonata sera ya, por toda ia eternidad, lo
que Czerny dijo que era.
Existe, en cambio, por supuesto, la historia de lo que hicieron los
distintos compositores con esa forma, pero ese tipo de historia tiene muy
poca continuidad: termina con cada uno que la practica, y vuelve a
empezar a partir de cero con el siguiente. Incluso sus exponentes de més
peso, como Brahms, no pudieron cambiar esa forma como lo habian
hecho Haydn o C. P. E. Bach: después de Brahms, ia forma sonata
siguiéd siendo lo que habia sido antes de él. Existe, sin embargo, la
historia de su prestigio.
Se puede hallar un buen acervo tanto de imstruccién como de
entretenimiento en el modo con que los diferentes compositores, desde
1830 hasta nuestros dias, se las apaffaron con esta patente forma en una
completa variedad de estilos, ninguno de jos cuales se prestaba dema-
siado para tratar con ella. Esta historia es irremediablemente muy
discontinua, debido 2 que la forma sonata es sumamente irrelevante para
la historia de los estilos de los siglos xix y xx; 00 es ella quien los
engendra, ni se ve modificada tampoco por ellos.
La nica manera de superar esa falta de continuidad consistirfa en
tomar cada cambio sucesivo def lenguaje de ia mdsica y presentar hasta
qué punto se fue haciendo mds o menos dificil manejar esa forma en
cada momento. Haria falta un libro muchas veces mds grande que éste
s6lo para esbozar una aproximacién, lo que implicaria nada menos que
una historia del estilo musical desde la muerte de Beethoven hasta
nuestros dias. Existe, ademas, ei tremendo problema de la seleccién de
ejemplos. En el caso del siglo xvm, podemos hallar ejemplos de esas
formas de sonata atin en desarrollo, representativos en uno o més
322 FORMAS DE SONATA
seniidus, y que, ademds, se complementan entre sf: esos ejemplos
pueden representar la costumbre estilistica normal y estereotipada en un
momento dado, o pueden representar también los extremos a que se
puede llevar ese estilo. No podemios hallar, én cambio, muestras
pacadigmaticas semejantes en el perfodo posterior a Beethoven. Los
estereotipos de la construccin de la sonata en los siglos xix y xx no son
tanto representativos del desarrollo de un lenguaje musical como de la
pereza o desesperacién de cada compositor estudiado, y los ejemplos
extremos tampoco trascienden, casi nunca, un interés individual localiza-
do, al reflejarse, como maximo, en sus contempordneos mas inmediatos,
El grandioso éxito cosechado por Brahms con Ja forma sonata no ilumina
la absoluta indiferencia que tuvo Wagner por ella (exceptuando un
ensayo temprano). Por otra parte, y por mencionar dos compositores
contempordneos que emplearon esa forma durante toda su vida, Brahms
y Bruckner, una comparacién entre ambos dice muy poco acerca de la
forma y sf solo un montén de cosas acerca de la diferencia de sus
relaciones con respecto a Schubert y Beethoven.
Resumiendo, mientras gran parte de la historia de la musica que va
de 1740 a 1828 se puede escribir en torno al desarrollo y los cambios de
las técnicas de la sonata, cualquier intento similar referente a tiempos
posteriores estarfa condenade, o bien a crear un contexto falso en el que
todos los detalles se malinterpretarian, bien a presentar detalles disper-
sos y fuera de contexte, ordenados sélo de acuerdo con Ja cronologia y,
por lo mismo, carentes de cualquier enfoque hist6rico genuino. En Io
que sigue trato sélo de indicar sucintamente unos cuantos de los
problemas existentes, problemas que sugieren basicamente Ja generaliza-
cién siguiente: el prestigio de la forma constituyé una fuerza conservado-
ra en Ja historia de la mUsica roméntica y posromdntica, que actué como
freno sobre Ja mayoria de los desarrollos mas revolucionarios. Es
indudable que en ocasiones proporcioné un conducto bien construido,
aungue de disefio artificial, a los nuevos modos de expresién. La
discontinuidad de la historia de ia forma sonata tiene, por otra parte, un
extrafio resultado: las utilizaciones mas originales de esa forma —obra
de Brahms y Baxdk, entre otros— no parten del trabajo de la
generacidn anterior ni edifican sobre lo que habia hecho ésta, sino que
vuelven a Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert.
Después de’ Beethoven, la sonata fue el vehiculo de lo sublime.
Desempefié en la misica ef mismo papel que la épica en la poesia, y el
gran fresco histérico dentro de la pintura. La prueba de la artesania
musical fue fa fuga, pero la de la grandiosidad fue la sonata. Daba la
impresidn de que sélo a través de la sonata podian realizarse las
ambiciones musicales mds excelsas. La dpera, debido a sus aspectos
extramusicales, fue sélo la segunda mejor opcién. La musica pura en su
estado mds aquilatado fue Ja sonata.
La coda del ultimo movimiento de la Sonata en fa menor, op. 20, de
Hummel transluce esas aspiraciones:
|
i
|
|
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN: 323
reste.
No cabe duda de que Hummet cita aqué el final de la Sinfonta Jiipiter:
esté menos claro, en cambio, sila varia deliberadamente o si no recuerda
exactamente cémo va. En cualquier caso, es dificil adivinar el objeto de
sus alteracionés menores. La cita, no la imitacién, es Ja forma propia de
homenaje que se quiere hacer aqui y esto es algo muy diferente de Jo
que acostumbra a hacer Schubert. Hummel cita la Jupiter porque es una
obra maestra famosa y eleva su coda hasta el simmum.
El comienzo del opus 1 en Do mayor de Brahms hace una
«reverencia» parecida y con pretensiones parecidas:
Alege
324 FORMAS DE SONATA
Como habria dicho Brahms, cualquier asno puede ver que esto es la
Hammerklavier, ia sonata en Sib mayor, op, 106, de Beethoven, y para
aquellas personas tan tardas que no lo adviertan a la primera, la segunda
frase vuelve con lo mismo, esta vez en Sib mayor, Puede tratatse del
opus 1 de Brahms, pero es su Sonata ntim. 4 segtin Jos manuscritos, lo
gue significa (dado que la segunda sonata en fal menor fue compuesta
antes que ésta) que fueron dos las sonatas para piano que destruyd
Brahms antes de sentirse lo suficientemente seguro para publicar una en
la que pudiese citar impunemente la Hammerklavier. Por esa misma
razn destruyé todas las sinfonfas que compuso antes de su gran
Primera, en la que se exhibe una cita de la Novena de Beethoven para
que la oigan todos. Detrés de muchas formas de sonata de siglo xix la
mayoria de las de Brahms, por ejempto—- existe un modelo especifico, a
fa vez un ideal y una guia.
En el caso de Brahms, la forma sonata era una salida innata de su
talento. En el de muchos de los compositores nacidos.en la generacién
que lo precedié —-Chopin, Schumann, Liszt, Berlioz— esa forma no era
tan natural. Tras haber proclamado que Ja sonata habia muerto y que no
era posible seguir repitiendo eternamente las mismas formas, Schumann,
tan sélo unos afios después, se quejaba de que habia demasiados
compositores capaces de escribir piezas cortas —~nocturnos, canciones,
etc.; que lo que se necesitaba era un compositor de sonatas, sinfonias y
cuartetos—; es decir, de formas sonata. La dificultad residia en que el
lenguaje musical y el sentido de Ia forma habian cambiado significativa-
merite para 1825.
La generacién romantica se habfa vuelto hacia un sentido de las
relaciones tonales de principios del siglo xvi, o sea, el barroco: Para
Bach, una tonalidad estaba unida més de cerca con su relativa menor
que con Ja ténica menor, Re mayor y si menor venfan a ser para él'mas 0
menos la misma tonalidad, mientras que si menor y Si mayor eran-cosa
muy diferente (aun teniendo en cuenta que una pieza en si menor puede
terminar en una triada mayor). No ocurria asi a finales del siglo xvi;
ef tener la misma t6nica era muchisimo més importante para Haydn
que tener las mismas notas de la escala diaténica,
E] estilo sonata insistié en un enfoque muy definido sobre Ia ténica.
Los roménticos supieron ver las tremendas ventajas que les ofrecta un
sistema més borroso. Se habia hecho posible integrar la musica dentro de
un 4rea tonal general y no ya dentro de una tonalidad especifica,
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 325
definida con toda claridad. La Kreisleriana, !as Danzas para la Cofradia
de David y ol Amor de Poeta de Schumann, como también Ja Segunda
Balada de Chopin (eri Fa mayor/la menor), crean en cada caso una
unidad tonal, aunque no exista un enfoque en torno a una tonalidad
central. La modificacién de la relacion existente entre la tonalidad me-
nor y la relativa mayor lo revela de un modo todavia mds impresionante:
para Chopin, la Fantasfa en fa menor/Lab mayor y el Scherzo en sib
menor/Reb mayor vienen a estar mds o menos en la misma tonalidad y lo
propio ocurre con Schumann en el «Aveu» de su Carnaval y en otras
obras.
Comoquiera que gran numero, si no la mayorfa de las -formas
rom4nticas de sonata, estén en modo menor, se ven obligadas por las
reglas cldsicas a pasar ‘a la relativa mayor. Bajo el enfoque de la,
sensibilidad romantica mas moderna, no Hegan a ningin sitio en absoluto .
y, en consecuencia, no se produce modulacién alguna, mi tampoco
ninguna polarizacion.
Se ensayaron. varios remedios. En su hermosa Sonata para piano en
fat menor Schumann empleé una variante de fa exposicién tritonal;
entre el fa# menor y el La mayor convencional situé una tercera
tonalidad, lo mas alejada que pudo del La mayor: la de mib menor. El
cambio de mib menor a La mayor constituye una serie de secuencias
descendentes. Es imposible hallar en cllas aquel intimo parentesco
arménico existente entre la tonalidad segunda y la tercera que prevale-
ciera en los ejemplos de Beethoven y Schubert. En el de Schumann, no
es una oposicién.o una polarizacién lo que define su exposicion; lo que
cuenta para él es producir una sensacién de distancia, Paradéjicamente,
el cambio a La mayor existente al fin de la exposicién de su obra tiene
un sentido de regreso.
Tenemos que voiver al movimiento final de esta Sonata en fa# menor
para dejar claros esos parentescos: reaparecen tanto la distante opo-
sici6n de tritono de. Mib/La como la ambigiiedad de fai menor/La
mayor, y lo hacen incluso a gran escala. La forma del tiltimo movimiento
Ros es ya conocida de antes (v. p. 215): el rond6 de sonata sin de-
sarrolic. La técnica esencial de 1a sonata reside en la recomposicién
completa de una exposicion muy targa con el objeto de devolverla a
la ténica, pero hay algunas anomalias sorprendentes que revelan la
inaptabilidad del pensamiento de Schumann a los esquemas tradicionales
de la sonata. (El texto contintia en le pagina 337}
Finale
“Allegro un poco muesteso M+ 168
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 327
326 FORMAS DE SONATA
a :
stp
PEAcieir = fir ire
7
Pant SO
a teope
Bad ps
Ca
sempreltegate e malo express
oC
Po penne peng
Se med ams fo fae ew
328 FORMAS DE SONATA € LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 329
Gl itis,
on
=
330 FORMAS DE SONATA LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 334
Teansicisn
a tempo
332 FORMAS DE SONATA LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 333
A
aig, af I -
SS aa dae ,. BoB emo
zd.
334 FORMAS DE SONATA LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 338
Enonto
336,
“Trasicion
Ee iempe
FORMAS DE SONATA
SIGUE CODA
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 337
La primera de esas anomalias est4 en el tema principal A de dicciséis
compases, que est4 a la vez en faf menor y La mayor y, de hecho,
mucho ‘mds en La mayor. Tiene dos cadencias (compases 8 y 16),
conduciendo sélidamente ambas a una triada en La mayor. Un teme
nuevo B de transicién (compases 17-24) piantea la oposicion de tritono
mediante una répida modulacién de Ja menor a Mib mayor. Esta
oposicién, fundamentalmente no clésica, queda planteada casi como un
hecho consumado, y Schumann no trata de dar ninguna justificacién:
para su sentido de la estética no hacia faita ninguna. Siguen, en
consecuencia, un grupo de temas en Mib mayor, derivados algunos de
los compases de transici6n:-C (compases 25-32), D-(32-38), C' (39-42), y
C* (43-49); este dltimo conduce al do menor. En ese punto, el tema
principal, que pas6 del fa¥ menor al-La mayor, se vuelse a ejecutar de
nuevo, transportado esta vez a do menor/Mib mayor. Se confirma la
oposicién de tritono. Obsérvese que esa oposicién de tritono no se
deriva del material tematico sino que se impone al mismo,
El tritono aparece ahora invertido: los compases de transicién B, que
en su origen iban de la menor a Mib mayor, reaparecen ahora
Nevandonos de mi menor a La mayor. Reaparecen los temas del segundo
grupo, en variacién y oscilando entre fat menor y La mayor. La
tonalidad de La mayor da la impresién de confirmarse en el compas 114,
seguida de una larga y brillante seccién conclusiva de la exposicion del
rondé de sonata en La mayor, que termina, de pronto, en un débil y
nada concluyente fat menor (compds 159). Uno de los pasajes mds
deliciosos de Schumann conduce a la dominante de fat menor, y la
preparacién del regreso del tema principal se inicia (compas 177) con
una variante del tema mismo. El regreso del tema es directo, conclu-
yendo, como antes, en La mayor.
Este esquema de doscientos compases experimenta entonces una
recapitulacién, prdcticamente sin variacion, aunque con algunos cambios
soxprendentes de estructura tonal. EJ tema de transicién B pasa una vez
més del la menor al Mib mayor, para virar repentinamente a‘Do mayor.
Se repite entonces en Do mayor el segundo grupo de temas (C!, D2, Cly
C*), regresando el tema principal en la menor/Do mayor. Esto afiade
otra relacién de tritono, Fak/Do#, externa también al material temé-
tico.
El tema de transicién de ocho compases no regresa, sino que se
sustituye por ocho compases del segundo tema C, ejecutados esta vez sin
ninguna preparacién en Mib mayor. El pasaje entero que va en la
exposicién del compas 74 al 159 es transportado entonces a la distancia
de un tritono de La mayor a Mib mayor (compases 262-350), dando
ahora toda la impresi6n de que esa relacién es la fundamental de ia
estructura. Solo hacia el tinal se afiade un compas (342) en la mitad de
una secuencia modulante, que se presenta un tono entero més bajo,
terminando (compas 350) no en do menor (que seria paralelo al fad
menor det compas '159) sino en sib menor. Es, desde luego, cosa extrafia
338 FORMAS DE SONATA
que una estructura grande dependa de un detalle insignificante, un
compas de més en medio de una larga secuencia.
Los compases 351-396 recapitulan ahora los compases 160-189, de
nuevo con un cambio: el sib menor no conduce a su propia dominante,
sino que se emplea como dominante para preparar el regreso del tema
en mib menor (ref menor). Como el tema principal fue primero de fail
menor a La mayor, se limita ahora a pasar de ref menor a la t6nica de
Fa mayor. Podriamos decir que este momento constituye, de un modo
extraordinario, la primera indicacién de que Fat es la ténica de este
movimiento (y los sesenta compases de coda que siguen son los tnicos
que estén sdlidamente situados en la tonalidad de Fa#).
He aqui, para mayor comodidad, un resumen de esos paralelisthos:
Exposici6n Recapitulacién
Compases Tema Tonalidad Compases Tema Tonalidad
1:16 A fa menorfLa mayor «190-205 A fa menor/La mayor
47-24 B fa menor —+ Mib mayor 206-213 B ja menor ~» Mid mayor
= Do mayor
25-32 GC Mib mayor 214-21 C!s Do mayor
3238 D Mib mayor 2-27 Dd Do mayor
342 CM payor (it sobre V) 228281 Co mayor (x sobre V)
$49 C#_ Mibmayor—, do menor 232-238 - C? Do mayor— la menor
50-65 A do, menor/Mib mayor 239-254 A. fa menor/Do mayor
66-73 B — mib menor—> La mayor 255-262 C’ ~—- Mib mayor
‘7485 D. La mayor—> fal menor 262-275 D — Mib mayor—> do menor
86-97 © Saft menor 276-287 C2 dom
98114 CX La mayor 288-304 — Mib mayor
Udi La mayor 304315 E Mib mayor
126-134 F La mayor 316324 FF Mib mayor
134442 G La mayor 324.332 G Mib mayor
142-159 -H 18 compases de 332-350 H 19 compases de
modulsciéa modulacion
> fa# menor =, stb menor
100176 fal menor 351-367 sib meng
77-189 Trans. V de fat! menor 368380 Trans. V de stb menor
381-396 A mib menor
(ced menor\Fall mayor
397-fin coda Fall mayor
Los tnicos lapsos existentes en la estructura paralela de la recapitula-
cién estén en los compases 213, 255-262 y 342. El tltimo compas
mencionado esta enterrado en medio de una larga serie de secuencias,
constituyendo una anomalfa casi imperceptible.
La estructura tritonal a gran escala puede apreciarse mejor obser-
vando de cerca todas las apariciones sucesivas del tema principal:
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 339
Compases 1-16 [ea menoriLa mayor | Tritono
50-65 Fue menor/Mib mayor:
190-205 [fail menorLa mayor } Tritono
2,
re
239-254 la menor/Do mayor
381-296 dof menor/Fat mayor
Tritono
Come esta estructura no obedece a una derivacién temAtica, y habida
cuenta (al menos antes de Schénberg) de que de ningin modo
tonalidades situadas a un tritono de distancia pueden desempefiar las
funciones de una tonica y una dominante, ni siquiera de un modo
rudimentario, ese parentesco tritonal sdlo se puede oir en esas asombro-
sas modulaciones de corto alcance (Tema B, compases 17-24, 66-73, y .
206-213). Dificilmente podriamos hablar de esa polarizacién tan vital
para las formas: de sonata del siglo xvi. La ambigiiedad del fat menor/
La mayor bastarfa para excluir ese punto.
La relacién. existente entre la exposicién y Ja recapitulacién en este
movimiento ha’ sido reconcebida por Schumanh y dispuesta como una
gigantesca secuencia apoyada por secuencias internas. Han desaparecido
casi totalmente la exposici6n como oposicién y la recapitulacién como
resolucién. Més aun, tanto si el centro tonal se considera situado en fall
menor como si se le considera en'La mayor, la «tecapitulacién», casi por
entero en Do mayor y en Mib mayor, resulta por su estructura més
disonante que la «exposicién» en Mib mayor y La mayor. En una obra
de tales dimensiones la resoluci6n es diferida todo lo mds posible.
Mirando en retrospectiva a los movimientos anteriores, podemos ver
que revelan también la ambigitedad de una tonalidad menor con su
telativa mayor, tal como hemos hailado aqui. La seccién inicial del
scherzo se remonta a la remota tonalidad de Ja sensible bemolizada:
‘Allegrinsime, MM. d- 176 é
saa fo dao dhe Bo WAS
340 FORMAS DE SONATA.
exceptuando que no da ya Ia impresion de ser una tonalidad remota.
Esta frase de dieciséis compases pasa de fall menor a Mi. mayor.
Siguiendo {a tradicién clasica, deberia pasar a la relativa mayor (La
mayor). Beethoven experimenté con las mediantes y Schubert con la
subdominante,' pero Schumann es a la vez més y menos experimenta-
dor. Para él, ef fal menor y el La mayor son casi equivalentes: Si el
scherzo se iniciaba en La mayor més bien que en fat menor, pasaria
tradicionalmente a Mi mayor, y eso es lo que hace.
Para ilustrar la potencia del ataque de Schumann contra la tonalidad
clasica y contra la integridad de la forma clasica en su, obra hacen.falta
tres citas del movimiento inicial: Ia Inroduzione, la reaparicin-de ta
introduccién dentro del desarrollo, y el final del movimiento. y ef
comienzo del movimiento lento:
a, Introduzione
Un poco Adagio W.X. d= a4
J. Véase el scherzo de su tiltima Sonata para piano en Sib mayor.
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 341
pte woes,
342, FORMAS DE SONATA
Allegro vivace ¥.ds 16
Ss
om
b, De la seccién de desarrollo
SENSE
Primetime
5 2,7
tae
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 343,
rE pasione, mq caprennies
c ane fa fe Fa
Una década antes del Concierto para violin de Mendelssohn,
Schumann saca una nota del acorde final de su primer movimiento —no
la ténica de Fai sino Ja de su rejativa mayor, el La— e¢ inicia el
movimiento lento con ella. Ese movimiento se inicia con el compas
344 FORMAS DE SONATA
vigésimo segundo de la introduccién al primer movimiento y, sigue
durante varias frases con su melodia. Los dos procedimientos legan a un
compromiso, sutil y poético, en cuanto a Ia independencia de la cadencia
final en la ténica y de la forma; el primer movimiento no termina
propiamente, apareciendo el segundo como una continuacién de parte
de una melodia interpretada algtin tiempo antes, un recuerdo més que
un nuevo comienzo, y un recuerdo que comienza en la mitad.
La Introduzione misma es radicalmente distinta de cualquier: intro-
duccién clésica a una forma sonata. La introduccién clésica, en su
aspecto ritmico una especie de anacrusa al movimiento rapido, en to
melédico suele ser fragmentaria, y en lo arménico, siempre incompleta;
© bien conduce directamente al allegro después de un largo pedal de
dominante, 0 termina con un calderén sobre la dominante. La Introdu-
zione de Schumann culmina en una imponente cadencia en la t6nica, con
un extraordinario efecto de pedal. Séto la desnuda quinta que queda al
fin, cuando uno levanta el pedal, da a entender que el discurso no ha
concluido, De acuerdo con las normas clésicas, no se trata de. una
introduccién, sino de una cancidn sin palabras, lo que hace su asombrosa
reaparicidn en Ja seccién de desarrollo del allegro todavia mas inexplica-
bie de acuerdo con ia estética cldsica.
La introduccién clisica puede estar enlazada tematicamente ‘en su
tiempo lento original a su AUegto de dos maneras: puede reaparecer en
un punto estructural importante como una textura identificable, separa-
da ¢ independiente, en ia coda (como en el Quinteto con viola en Re
mayor, K. 593, de Mozart), o al comienzo del desarrollo (como:en [a
Sonata para piano en do menor, op. 13, Patética, de Beethoven). O
también puede formar parte del material tematico del allegro, como en
Ja Sonata para piano en Mib mayor, op, 81 a (Los adioses), Pueden-estar
combinados los dos métodos, como ocurre con la Sinfonia Redoble de
timbal de Haydn y con la-Sinfonia nim. 7 en Do mayor de Schubert?
En la Sonata de Schumann en fat menor, el regreso de la
introduccién en el desarrolio no satisface ninguna de esas condiciones.
No va entretejida con el material temitico del allegro, sino que se afiade
como una cita; no se trata, sin embargo, de una textura independiente,
sino que se ejecuta en Ia figuracién continua de la seccién anterior.
Constituye a la vez una interrupcién de la seccién de desarrollo y una
parte de su proceso (Ilevando !a armonfa de fa menor a solf menor),
como ocurre con Ja interrupcién del vals de la Sinfonia fantdstica de
Berlioz por la idée fixe.
Su llegada divide la seccin de desarrollo en dos mitades; 10 que'sigue
@ ese pasaje es una repeticion sin variar de los treinta y ocho primeros
2. El regreso de la introduccién al final de esta sinfonia de Schubert esté en el tempo
original, aunque eserita (con valores de nota més largos) dentro del tempo répido. Esto nos
dice que ef allegro es aproximadamente dos veces mis répido que ef andante, aunque esto
algunas veces no se efectia con exactitud al interpretarla.
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 345,
compases de] desarrolio transportados un tono entero mds arriba. Este
esquema de secuencia a gran escala dentro de un desarrollo deriva, como
hemos visto (p. 288), de Schubert: la interrupcién constitaye la apor-
tacién personal de Schumann. Su efectividad depende del: hecho de
que no és inteligible en términos clasicos. Se trata de un procedimiento
formal cuyo objetivo esté en romper la forma, y deriva su pathos de la
manera que el tema de fa introduccién entra a la fuerza dentro de una
textura ajena, asi como del cardcter mismo del tema.
Este procedimiento, como todas las demds «anomalias» de la técnica
de sonata de Schumann, no puede ser comprendido. debidamente, y no
digamos discutido, dentro de un contexto exclusive de formas de sonata;
corresponde més bien a una consideracién mas general del estilo de
Schumann, y exigiria una discusién sobre los efectos parecidos que.
existen en la Kreisleriana, el Carnaval, el Amor de poeta y las Danzas
para la Cofradfa de David. Sin embargo, esa misma relacién respecto a
la forma de sonata es aplicable también a la obra de cualquier otro
compositor posterior a Beethoven. Nos hemos detenido tanto con la
Sonata en fal menor de Schumann porque muestra con claridad
meridiana las dificultades que tenia un compositor del siglo x1x con una
forma sonata ya establecida. Cualquier otra obra de los contemporéneos
de Schumann nos revelar4 alguna de esas tensiones.
Para Beethoven constituyé la sonata un esquema casi establecido que
61 fue capaz de recrear de un modo extraordinario. He ahi la paradoja de
su estilo tardfo: da la impresién de ser completamente libre y, como he
dicho, esté mds cerca en sus derroteros mds importantes de las ideas de
fines del siglo xvat que de sus propias obras del periodo medio. Después
de Beethoven, la forma sonata, igual que la fuga y la forma ternaria o en
ABA, era un esquema confeccionado, Heno de poder y de eficiencia.
Sin embargo, y al igual que en la fuga, la forma sonata levaba
consigo ciertos presupuestos de textura. Ef més importante de ellos es el
acompafiamiento tematico u obbligato (v. pp. 195-202). Una de las
invenciones més caracteristicas de los afios treinta del siglo xx, por lo
tanto, no pudo ser absorbida dentro de la sonata sin gran dificultad. Esa
invenci6n podria Hamarse el acompafiamiento heterofénico: la figuracién
acompaniante es una version fluida del tema. El Preludio en Sol mayor
de Chopin tiene un ejemplo:
Vivace
legaiaramente
346 FORMAS DE SONATA
la Fantasia, op. 17, de Schumann, otro:
Durchaus fantastisch und leidenschaftlich voruuteagen J=80 ge——————
Pp
La preparacién de la coda del Scherzo en do# menor, op. 39, de Chopin,
nos ofrece otro més:
@
= aga Ze K ia 7s
No se trata de un contrapunto barroco ni del acompafiamiento obligado
clasico. 3] acompafiamizato en este caso es algo asi como un eco previo
superpuesto, existiendo una doble versién de la misma linea.
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 347
Chopin, sin embargo, rara vez emplea esa creacién romdntica en sus
sonatas. En eitas, y de un modo significativo, sigue estando ante todo la
técnica clésica. En los compases siguientes, del desarrollo de su Sonata
en sib menor, op. 35:
crese,
oe ee
el motivo del tema principal aparece como acompafiamiento, para
intercambiarse a continuacién ef acompafiamiento con 1a voz principal.
Esta es la técnica clésica basica. En la Sonata en si menor, op. 58, la
segunda frase del comienzo de fa exposicién funciona de acuerdo con eb
mismo principio:
La figura de acompafiamiento del comps 1i deriva del motivo inicial,
pero no se afirma como voz principal. La forma sonata sigue siendo una
fuerza conservadora.
En el caso de muchos compositores, como ocurre con Schumann, la
exposicién no crea una polarizacién sino solo una sensacion de distancia.
La polarizacién.se ve debilitada por empatiamiento cromético provocado
por la aproximacién a la segunda tonalidad. En su Sonata en si menor,
op. 58, Chopin ensayé una aproximacién andloga; su modelo fue la
Sonata en fat menor de Hummel. He aguf el contraenunciado y el
pastje puente de la otrora famosa obra de Hummel:
348,
FORMAS DE SONATA
gig
el af of, |p onkendo,
fe Trin
inten ifn aero,
Ae temps
corn, EO Sh
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 349
f
Para ir del fat menor al La mayor, Hummel pasa por Do mayor y por
bastantes pasajes cromdticos con el fin de empafiarnos el sentido
arménico y afiadir una sensacién de drama a lo que e! compositor creyé
evidentemente que era una plécida excursién. De un modo parecido,
Chopin cambia de si menor a Re mayor a través de Sib mayor, tocando
brevemente el mib menor. Ni el Sib mayor ni el mib menor se establecen
siquiera vagamente; la musica se desplaza rapidamente a través de ellos
mediante una técnica que Chopin adquirié de su estudio de J. §. Bach.
‘A veces desaparece la concepcién dieciochesca de la recapitulacién
como resolucién. El segundo tema del Concierto mim. 2 en fa menor de
Chopin, primer movimiento, no suena en absoluto en la ténica, mientras
el segundo-grupo del Concierto ntim. 1 en mi menor de Chopin aparece
en ta exposicin en Ja ténica mayor (!), siendo recapitulado en la
mediante. Las relaciones towales en la forma sonata de Chopin. fueron,
en cambio, mucho mas ortodoxas después que abandoné Polonia.* La
Fantasfa en Do mayor de Schumann, que originalmente iba a llevar el
nombre de sonata, tiene una exposicién que pasa a la subdominante."y
una recapitulacién en la mediante bemol (Mib mayor), una tonalidad de
mayor tensidn,
Las texturas heterogéneas de finales del siglo xvut, tan esenciales al
estilo sonata como la polarizacién arménica que refuerzan, suelen ser
3. La exposicidn de la Sonata en do menor, op. 4, de 1827, nunca se sale de la tonica,
Chopin sélo tenfa dieciséis aos cuando la compuso, pero no se trata del mismo tipo de
error que podria haber cometido Mozart a los seis. Es evidente que en Varsovia no tenfan
unas ideas muy claras sobre las sonatis,
350 FORMAS O£ SONATA
abandonadas en favor de un movimiento ritmico unificado, implacable y
casi hipnético. Ei problema que esto creé a la forma sonata puede
apreciatse en las dos versiones del primer movimiento de la Sonata para
piano en fa menor de Schumann (la forma revisada redujo atin més la
variedad en la acentuacidn ritmica) y en los obsesivos ritmos de
determinados movimientos de sus sinfonias.
La generaci6n nacida en torno a 1810 preferfa situar el climax, el
punto de extrema tensién, muy cerca del fin de la obra. Esto hace que
el area de estabilidad final de la sonata sea una cosa incompatible con
cilos. Lo que rechazan en.la mayorfa de los casos es la sensacion de
climax y de resolucin existente’al final del desarrollo y comienzo de la
recapitulacién. En las obtas mas impresionantes de Mendelssohn, segiin
he dicho, e! final det desarrollo constituye el punto de tension mas baja,
un momento de extraordinaria y poética tranquilidad. El cambio de
funci6n existente en ese crucial punto de la forma.es tan radical que sélo
la tradicién y la comodidad nos impiden decir que se trata de una forma
nueva y darle un nombre nuevo.
La sonata es una estructura cerrada y ordenada. Los compositores de
1825 a 1850 prefirieron las formas abiertas y buscaron el efecto de la
improvisacién. El intento de abrir la sonata siguié dos direcciones.
basicamente relacionadas:
1) La sonata ciclica, en la que cada movimiento se basa en una
transformacién de los temas de los dems. Podrizmos hallar ya en
Beethoven sugerencias ligerisimas en este sentido a partir de su Quinta
Sinfonia en do menor, pero fue en la obra de Mendelssohn, de
Schumann y Berlioz donde tuvieron lugar los desarroilos mas significati-
vos. Esa influyente idea continud a través de César Franck y Chaikovski
hasta el dia de hoy.
2) La combinacién de una estructura de un movimiento con otra de
cuatro formando una amalgama. La sugerencia en este sentido vino
también de Beethoven, que empleé un esquema modulante en Ia
estructura a base de variaciones del ultimo movimiento de su Novena
“Sinfonia, dando lugar a La sucesi6n‘allegro-scherzo-desarrollo-movimien-
to lento-final, ¢on'la estructura tonal de un final de forma sonata (la
submediante en vez de la dominante). La Sonata en-si menor de Liszt
constituye acaso el més famoso ejemplo. Ha ejercido también una
influencia duradera, que se extiende a nuestro sigio, hasta la Sinfonia de
cdmara nim. 1 y el Primer Cuarteto de Schénberg y ef Tercer Cuarteto
de Béla Barték.
La forma ciclica se prestaba especialmente para los estilos del si-
glo xx, dado que situaba el centro de gravedad en las relaciones
tematicas, que predominaron cada vez més sobre fa estructura arménica.
Las relaciones teméticas existentes entre los diferentes movimientos de
una sonata pueden ser de dos tipos: implicitas y explicitas. La forma
expHcita no es frecuente antes de Beethoven y escasea también en su
obra. Las citas explicitas del tema de un movimiento en otro aparecen
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN, 354
s6lo en las sinfonias Quinta y Novena, en la Sonata para cello en Do
mayor, op. 102, nim. 1, en la Sonata para piano en La mayor, op. 101, y
en el Cuarteto en dof menor, op. 131. Si exceptuamos el tiltimo de estos
casos, en todos elfos la reaparicién de un tema de un movimiento
anterior no se integra en absoluto en el Ultimo (conserva su cardcter de
cita). La forma implicita es frecuente en Beethoven (con frecuencia los
temas de varios movimientos o incluso de todos constituyen inequivocas
versiones de un mismo material).
Un sorprendente ejemplo de forma explicita aparece en Ja Sonata
para piano en La mayor, D. 959, de Schubert. Su primer movimiento
empieza asi:
Allegre
=
t
y el final termina:
#
con una libre versién cancrizante del comienzo. Brahms repite ese
efecto, sin la retrogradacién, al final de su Sinfonia nim. 3 en Fa mayor.
La innovacién romantica resultante.(Mevada mds alld por Chaikovski,
Franck y otros) consistié en integrar ia cita explicita del primer
_ movimiento como parte de los movimientos siguientes; en dos palabras,
en combinar las técnicas implicita y explicita. En Schubert y Brahms la
cita no constituye hasta entonces mas que un procedimienty de encua-
dre, pero en la Sinfonia nim. 4 en fa menor de Chaikovski, el motto del
tema entra en: forma de climax en el movimiento final. Ejemplos
posteriores (la Sinfonfa ntim. 5 en mi menor de Chaikovski, la Sinfonia
ntim. 4 en So! mayor de Mahler) integran ef regreso de temas del primer
movimiento de.un modo aun mas completo, sin dejar que pierdan su
cardcter de citas de un movimiento independiente:
Esto no es un inventario de los defectos de la forma sonata romédntica
temprana, sino una indicacién de las tensiones a que se vio sujeta.
352 FORMAS DE SONATA
Codificada ya hacia’ 1840, esa forma dejé de ser un libre desarrolio de
principios estilisticos para convertirse en un intento de alcanzar la
gtandiosidad mediante la imitacién de los modelos clasicos. Los resulta-
dos, en st mejor caso, alcanzan una belleza noble, expansiva, relajada y
académica inasequible (ni buscada tampoco) a fines del siglo xvi.
Ese academicismo fue muy aumentado por la generacion siguiente y
cosech6 grandes éxitos. La musica de Brahms ensaya de nuevo las
formas cerradas del siglo xvi; si sus esquemas carecen de.la variedad de
los de Haydn, Mozart y Beethoven, se debe a que el estilo de Brahins
constituye en parte una destilacién de los suyos, una cuidadosa seleccion
de aquellos procedimientos que se prestaban mds a la textura,, mds
rica, de la mdsica~del hamburgués y 2 su mayor tendencia a un
entretejimiento sincopado de las estructuras de fraseo.
De todas maneras, Brahms amplié el abanico arménico, mediante
una concentracién efectuada en muchas obras sobre la dominante
menor, mucho mas alla del alcance de cualquier compositor anterior.
Pero la fuente, una vez mas, esta en Beethoven, en su Appassionata,
cuya tonalidad secundaria de la ténica fa menor es un lab tanto menor
como mayor. Para un compositor de fines del siglo xvit, la dominante
menor podria constituir solamente una interesante modificacién cromati-
ca de la dominante mayor, pero en Brahms se convierte en una tonalidad
secundaria completa por derecho propio dentro de Ia exposicién.. Los
ejemplos mas grandiosos de esto estén en los primeros movimientos del
Concierto para violin y del Segundo Concierto para piano. Mas que
niagtin otro compositor, exploté Brahms las posibilidades de la superpo-
sicién de secciones y las ambigiiedades de las fronteras de ia forma
sonata. Derivé parcialmente su arte de su estudio de Haydn y de
Mendelssohn, pero su expansién de la técnica fue considerable. El
movimiento hacia la recapitulacion del Quinteto con viola en Sol mayor,
op. 111, de 1891, ie brinda una hermosa oportunidad para esfumar'los
linderos:
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN
Pascoe
peste
pesmnte e
pesante *
tpeante
100
353
354 FORMAS DE SONATA
Empieza estableciendo ¢] Sol mayor con gran ambigiiedad en los
compases 100-102, en parte como si se tratase de una dominante de do
menor pero sin insistir demasiado; el cambio a Mib se produce
bruscamente al fin del 102. Es en medio de] acorde de Mib situado al fin
del compés 105, después de dos tiempos de desorientadores contrarrit-
mos, cuando ei celista inicia el tema principal. (Si'tuvo dificultad para
hacerse oir al comienzo del movimiento, halla ahora resueltos sus
problemas.) La tnica aparece al comienzo del compas 106, pero no hay
una verdadera cadencia sobre el I hasta el compas 107. La entrada del
tema, la liegada del I y Ja cadencia estan desfasadas, siendo subrayados
todos esos efectos tambaleantes por los contrarritmos y por el salto
stbito del tema del cello al primer violin (compés 107).
Este desdibujamiento se aplica incluso al comienzo mismo de otra
obra. El opus 111 iba a ser el adiéds de Brahms a fa musica, pero su
interés por 1a composicién retoié en unas cuantas obras para clarinete.
El comienzo del Quinteto de clarinete, op. 115, de 1892, es un homenaje
al Cuarteto en si menor, op. 33, mim. 1, de Haydn (v. pp. 201-202
somo en ef modelo, los compases iniciales podrian estar en Re mayo
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 355
‘Allegro
Clarinett
mA
——
Vieline 1
Violine
Viola:
‘Violoncello:
356 FORMAS DE SONATA,
No hay ningtin acorde de ténica en posicién de fundamental hasta et
compas 18: se le elude nitidamente en el compas 3, volviendo Ia
posibilidad def Re mayor en Jos compases 4-7. El tema que aparece eni el
compas 14 se presenta primero sobre un pedal de dominante. La técnica
es fluida, y la afirmacién del si menor, hecha de un modo tan delicado
Kontraaf
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 387
que los acordes completos de ténica del compdés 25 parecen un nuevo
comienzo. La gloria del academicismo de Brahms reside en la transfor-
macién casi completa que hace de sus modelos.
Contempordneo de la obra de Brahms, hallamos un gusto creciente
por el cromatismo que hace que sea cada vez mas dificil realizar la
otientacién tonal, de una exposicién de sonata. Los temas primero y
segundo de la Sinfonia nim. 7 en Mi mayor de Bruckner muestran de
qué modo se manejaba el cromatismo en dos partes de una exposicién:
2 PRIMER TEMA
Frat
Oboe LE
Lea
testes
Lisl
Bayete £2,
pom
Hore
3am
eo
“Troapetes
dle
Ate qTener
Petnimen
eb
Paube is Be
Viotinet
Viotiae 2
Vote
Kostabas,
358
FORMAS DE SONATA
LA FORMA SONATA '28SPUES DE BEETHOVEN 399
». ‘stounne TEMA,
" ig, rehip
El primer tema perfila de un modo tan firme Ja triada de t6nica que el
Mi mayor queda fijo a través de las modulaciones que lo siguen, a pesar
de su intensa inclinacién hacia el Si mayor. E} segundo tema cs capaz de
dar por sentado ese Si mayor, pero el cambio arménico es entonces tan
continuo, y las modulaciones tan répidas, que Ja oposicin existente no
es tonal sino de cardcter arménico y de textura. Al terminar el siglo el
cromatismo se hace omnipresente y toda sensacién de oposicién arméni-
ca desaparece completamente con Reger y Scriabin.
360 FORMAS DE SONATA
Después de Brahms, la forma sonata proporcioné un modelo de vaga
construcciGn, un esquema que daba un libre acceso a'la imitacién de los
clésicos. El esquema de exposicién, desarrollo y regreso, era realmente
util y susceptible de variada interpretacién. Se le consideraba en general
comto una variante de fa forma ternaria, como un esquema en ABA cuya
primera seccién A no conchuia realmente, caracterizandose la seccién B
por la fragmentacién, el desarrollo tematico y una textura dramatica. En
ocasiones puede estar sdlo presente parte del esquema. La Sonata para
piano de Stravinski tiene un desarrollo central, pero, por otra parte, esta
claramente en forma de concerto grosso. La orientacién tonal puede ser
con frecuencia realmente vaga, incluso cuando, por razones de simetria,
el movimiento comienza y termina en la misma tonalidad: la Sonata
niim. 3 para piano.en Sib mayor de Hindemith tiene un segundo tema en
mi menor que sufre una recapitulacién en la menor y re menor. La
recapitulacion no esté concebida en ese caso como una resolucién'sino
como un libre regreso dei material inicial. Ya en el siglo xx la tnica.cosa
que diferencia la forma sonata de una estricta forma ternaria o da capo
es su libertad. En cualquier caso, un regreso simétrico libre del material
inicial sigue siendo algo basico en gran parte de la mésica del sigio xx.
Con las formas de sonata no tonales, por descontado, ja polariza-
cion tonal y la resoluci6n desaparecen totalmente; lo que queda es
la estructura temética con texturas contrastantes: un contraste entre la
relativa sencillez de la seccién externa y un centro més intenso, y otro
dentro de la exposicién para distinguir los temas primero y segundo. En
jas obras seriales se idea a veces un sustituto de la orientacién tonal: el
Cuarteto de cuerdas nim. 3 de-Schénberg, por ejemplo, emplea/una
transposicion de la serie una quinta descendente para el segundo tema de
la exposicién, derivandose directamente la relacion de esa quinta de la
serie inventada para esta obra. .
La primera forma sonata atonal es la tercera de las Tres Piezas para
Orquesta de 1913 de Alban Berg. En su Opera Lulu, se emplea la forma
sonata para caracterizar el importante papel del Dr. Schon. Conside-
rando que su esquema se realiza intermitentemente a través de diferentes
escenas de Ios dos actos primeros, es dificil ofrla como forma integral. El
aspecto puramente de textura es, en este caso, supremo: la forma sonata
constituye aqui para Berg uma textura caracterizada por el desarrollo
tematico, utilizando los procedimientos clasicos de ese tipo de desarro-
Ilo; y la exposicion y el regreso tienen necesariamente un efecto limitado
al estar situados tan lejos la una del otro.
En las obras atonales se pueden crear elaboradas analogias de la
estructura tonal de la forma sonata. Magistrales por excelencia son-en
este caso las de Barték. Su Cuarteto nim. 5, por ejemplo, es atonal al
menos por su evasién completa de la tovialidad triddica, exceptuaritio el
scherzo y una frase parodistica del ditimo movimiento. Una nota central
ocupa ei lugar de la triada central (en este sistema seria tal vez mejor
emplear la palabra modal que la de tonal). El desplazamiento de la nota
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 361
central da la posibilidad de. una modulaci6n; y la sustitucién de un
movimiento invertido descendente por una modulacién inicial ascenden-
te constituye un excelente paralelo de la resoluci6n clasica.
Exposicion ©
compases. 1-14 ‘Tema I (Sib formando el centro)
15-24 Transicién (puente), textura de desarrollo
25-44 Tema I (Dok como centro inicial en el bajo)
y regreso del tema I con Do. como centro
45-58: Tema Ul (Lay como centro)
Bajo cromatico ascendente
- al Meno mossa_J. 112-105
X
poco'rit.. a tempo
see re ‘ an
TH fore pi
362
sin pres pit Fh
"ne pove pil eapreas.
pin
FORMAS DE SONATA
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 363
poco rit. Tempo 1. (J. 130)
Plebe e Esa] a
45 Sib
49 Sik
53 Do
54 Doll
55 Re
56 Mib
59 Regreso del tema I (Mi} como centro)
Desarrollo
compases, 63-132 Regreso del tema Ir(Fa como centro, 126-132)
Recapitulacién en orden inverso
compases 133-146 Tema III invertido (Fall como centro)
Linea superior descendente
lena mosso, 4132
S
364 FORMAS DE SONATA
aco rit. 2 tempo
i poco pit ctpress. .
S i) ___pocarit._____ 2 tempa
‘en poco pil capris. =e
Pe
Pp molar
LA FORMA SONATA DESPUES DE BEETHOVEN 365
ceo rit, Tempo 1. (d-182)
133 Fug
136 Mitt
1370 Mik
1400 Ref
142 Reb
143 Dof {reforzade por ct bajo y las partes interiores)
144 Sift
147-159 Tema II (Dob como centro inicial en ia linea superior)
160-172. ‘Tema I (Sib como centro)
172-fin Coda
Una recapitulaci6n invertida, segiin hemos visto, tiene muchos preceden-
tes en el siglo xvi, y cl empleo de da inversion ha desempefado un gran
papel en el estilo del siglo xx. En ef Cuarteto nim. 5 de Bartok la
inversién funciona claramente como un movimiento cromatico descen-
dente que se resuelve en el Sib inicial. El éxito mismo de fa estructura de
Bartok la hace, como a la mayoria de las obras maestras, inadecuada
como modelo. No se trata tanto de una nueva versién de.la forma sona-
ta como de una brillante metdéfora de la forma sonata. en et siglo xx.
Al empleo de la forma sigue siendo inherente un clasicismo doctrina-
rio. La Sonata ntim. 2 de Pierre Boulez, por ejemplo, tiene, igual que el
opus | de Brahms, una dependencia del opus 106 de Beethoven,
reconocida mediante una cita explicita. Adem4s, su movimiento inicial
tiene unos temas primero y segundo claramente definidos, un desarrollo
y unos elementos de recapitulacin (incluyendo la inversion de parte de
Ja exposicién) entremezclados, como en las recapitulaciones de Hayda,
con un desarrollo ulterior. Elliot Carter ha sustituido yuxtaposiciones de
{a textura por el contraste tematico en una serie de obras. La simetria
de fa forma y sus posibilidades latentes de drama la hicieron inevitable-
mente atrayente para un compositor com Prokéfiev, que necesitaba una
estructura teméatica facilmente identificable. En el caso de algunos
“compositores. esta forma proporciona un revestimiento «decente» de
366 FORMAS DE SONATA
respetubilidad a algo que de ora manera podria aparecer como una
frivola condescendencia con los gustos de ‘los ejecutantes virtuosos. El
mismo Debussy, que al’principio, igual que Schumann, habia sido un
enemigo implacable de esa forina, fue ganado al final de su vida por el
tipo de perspectiva clasicista que implica hoy en dia la forma sonata.
Indice de conceptos
Las paginas seferentes a ejemplos musicales estén indicadas en negritas.
Las referencias bibliogrificas estén indicadas con un asterisco.
Abert, Hermann: 155; W. A, Mozart: 166°
Affektenlehre: 24. 26
«Ab di si nobil alma», (Ascanio in
Alba, Mozart): 71
Alberti, Domenico: 135
«Alle minaccie di fiera Belua» (Griselda,
Vivaldi): 53
Amor de poeta (Schumann): 325, 345
aria: 22, 25, 30, 41-82, 83, 90, 92, 98, 105,
120, 148, 149, 155, 160, 161, 167,
169, 255, 300, 307, 360
arias
Galuppi, B., La Diavotessa
«Una ‘donna ch'aprezzan: $7
Graun, C. H., Montezuma
Da’ te imparam: 55
«Erra quel nobil cores: 55
«Noi fra periglin: 55
«Vedrai fra_questemura»: 53
Jomelli, N., Fetonte
«Le mie smanien: 57-67
«Tu parla, tu degiin: 70
Otimpiade
«$8 che fanciullo Amore»: 69
Mozart, W. A.. El rapto del serratio
«Martern aller Artenw: 83
Ascanio in Alba
«Ab di si nobil alman: 71
Dal tuo gentil sembiante.
sSpicga ef desio, le piumen: 72
Idomeneo
sFuor del mary: 99-100
«NO, la morten: 71
«Se il tuo duole: 99
‘Seal labbro mio non credi, K. 295: 71
Zaide
«tht Machtigen seht ungerthrt»: 71
Tiger, wetze nur die Klaven: 71-81,
82
Scarlatti, A., Griselda
Se di alttin: 47-48
Marco Attilio Regolo
«Son costanter: 46-47
Vinci, L., Didone abbandonata
«Non ha ragione»: 49-50
«Se dalle stellen: 52
«Sono intrepido neti’alman: 51-52
«Son regina ¢ son amante»: 50-81
ivaldi, A, Griselda
«Alle minaccie di fiera Belua»: $3
«Dai Tribunal d’Amore: 53
«Ho it cor gia laceron: 53
Acsaserse (Hasse): 71
Arte de la fuga (1. S. Bach): 21
Ascanio. in’ Alba (Mozart): 71
Bach, Carl Philip Emanuel: 69, 137, 155-
156, 166, 204. 252, 253, 256, 256n,
a7
Conciertos: 83
Sonatas para teclado
fal menor, de ts Zweyte Fortsct-
300-301, 300n
La mayor, de las Sechs Clavier Sona~
ten...! 192-193, 194-195.
Bach, Johann Christian: 91. 142, 175
Conciertas para ‘piano: 84
Op. 33, nim. 4 en Sib mayor: 103.
163-108
Sinfontas
Op. 9, mim, 2 en Mib mayor: 302
Op. 18, nim. 4 en Re mayor: 251-279
Sonatas para piano: 87
368 FORMAS DE SONATA
Op. 5. nim. 2 en Re mayor: 89
Op. 5, nim. 4 en Mib mayor: 87
Bach, Johann Sebastian: 21, 23, 34, 35, 53,
254, 324, 349
‘Obras para teclado
Arte ‘de la fuga, BWV 1080: 21
Clavierabungen? 21
Concierto italiano, BWV 971: 151, 152
Inwencin en Mi mayor (a dos voces):
Invencionest 21, 32
Partita en Re mayor (Clavieribung,
libro 1)
Aria: 32-33
Zarabanda: 32-33
Partita en Sib mayor (Clavierabung,
fibro 1)
Alemanda: 35
Variaciones Goldberg: 23, 39-48
Bartok, Béla: 322
Cuarteto niim, 3: 360, 361, 361-365
Beethoven, Ludwig van’ 15,'15n, 32, 86,
156, 174, 175, 191, 196, 254,'273,
298, 309°315," 321,’ 322, 325, 340,
351, 382
Conciertos para piano: 85
‘Mim, J'en Do mayor, op. 15: 96, 101,
310
Nam. 2 en Sib mayor, op. 19: 96
Nim, 4 en Sol mayor, op. 58: 260-261,
261, 315
Nim. 5 en Mtb mayor (Emperador):
102, 261, 261-266
Cuartetos (de éuerdas)
Op. 18, nim. 5 en La mayor: 310
Op. 127 en Mib mayor: 310
Op. 130 en Sth mayor: 126-127, 297
Op. 131 en dof menor: 125, 191n
Op. 132 en ia menor: 311
Sinfonfas
Nim. 2 en Re mayor, op. 36: 315
Nitm, 3 en Mtb mayor, op. 55 (Heroi-
2): 69, 212, 240, 288, 305-306,
307, 310, 311, 315
Num. 4 en Sib mayor, op. 60: 126
‘Nim. 5 en do menor, op. 67: 134, 142,
209-211, 212, 315
Nim. 8 en Fa mayor, op. 93: 204
Mi, 9 en re menor, op. 125 (Coral):
2.
Sonatas para piano
Op. 2, miien, 1 en fa menor: 280
Op. 2, mim. 2 en La mayor: 310
Op. 10, ntim. 2 en Fa mayor: 246, 247
Op. 10, neat. 3 en Re mayor: 258-259,
287-288
Qp. 13 en do menor (Parética): 255, 344
Op. 28 on Re mayor (Pastoral). 33
Op. 31: 310, 315
Op. 31, miire. F en Sok mayor: 175
Op. 31, niin. 2 en ye menor: 69»
Op. 31, num. 3 en Mib mayor: 126, 175,
307
‘Op. 33 en Do mayor (Waldstein)::91-
92, 304, 310, 311
Op. 57 en Ja menor (Appassionata):
141, 212-215, 216, 353
Op. 8a en Mib mayor (Los adioses):
205-208, 211, 344
Op. 90 en mi menor: 135-136, 137
Op. 106 en Sib mayor (Hammerkla-
vier): 310, 324, 365
Op. 109 en Mi mayor, 344-312
Op. 111 en do menor:-69, H2-113, 113
Sonatas para piano y celio
Op. 69 en La mayor: 191n
‘Tries para piano, violin y cello
Op. 70, nim. 2 en Mib mayor: 255
Berg, Alban
Lula: 360
Tres piezas para orquesta: 360
Berlioz, Hector: 15n, 324
Obertura Waverly: 121
Sinfonia fantdstica: 344
Boccherini, Luigi, Quinteto de cuerda nim,
36 .en la menor, op. 25, niim, 6: 256
Bodas de Figaro, Las (Mozart
Boulez, Pierre, Sonata para pidno niim: 2:
365
Brahms, Johannes: 320, 321, 322, 324, 352,
360
Conciertos
Concierto para piano nim, 2 en Sib
mayor, op. 83: 352
Concierto para violin en Re mayor, op!
77; 352
Quintetos
Quinteto de clarinete y cuerdas en si
menor, op. 115: 354, 355-356, 357
Quinieto de cuerdas en Sol mayor, op.
LE: 352-384
Sinfonias
Nim. 3 en Fa mayor, op. 90: 351
Nit. 4 en mi menor, op. 98: 320
Sonata para piano en Do mayor, op. 1:
323-324, 324, 365
Bruckner, Anton: 289, 322 5
Sinfonia ntim. 7 en: Mi mayor: 387-359
cadencias: 89-90, 91, 112, 114, 252, 253, 255
capo, aria da, ver aria
Carnaval (Schumann): 325, 345
Carter, Elliot: 365
Cimarosa, Domenico: 121, 176
Clasicismo vienés: 155, 156, 165, 174
Clementi, Muzio: 309
Sonata, op. 39, rtim. 2 en Sol mayor: 302
Sonata, op. 40, nim. 3 en Re mayor: 214,
BS
suda: 14, 130, 275, 307
Concert de la’ Loge Olympique: 17
Concert Spirituel: 17»
concierto: 22, 25, 83-109, 189, 238, 307
Concierto taliano (J. S. Bach): 151, 152
conciertos para cembalo
INDICE DE CONCEPTOS 369
Wagenseil, G..C., Fa mayor: 84, 102
sonciertos para piano
Bach, J. C.: 84
‘Op. 13, ntim. 4 en Sib mayor: 103,
103-208
Beethoven, L. van
‘Niam, J en Do mayor, op. 15: 96, 102,
310
Nii, 2 en Sth mayor, op. 29: 96
‘Niior, 4 en Sol mayor, op. $8: 260-261,
267, 315.
Nitm, Sen Mibmayor, op. 73 (Empera-
dor): 102, 261, 261-266, 267
Brahms, J., Nam. 2 en Slbmayor, op. 83:
352.
Chopin, F.
‘Milne. Ten mi menor, op. 11: 349
Niir. 2 en fa menor, op. 21: 349
Mozart, W. A.
K. 238 en Sib mayor: 92, 93-95
K. 4l4 en La mayor: 95
K. 415 en Do. mayor: 95
K. 449 en Mtb mayor: 85
450 en Sib mayor: 86-87, 96-97, 107
K, 453 en Sol mayor: 107, 212n, 315
K, 459 en Fa mayor: 95
K. 467 en Dp mayor: 87n
K. 488 en La mayor: %,,303
K, 491 en do menor: 96
K, 503 en Do mayor; 103, 315
595 en Sib mayor: 96
conciertos para teclado
Bach, C. P. E.: 83n
Conciertos para_violin
Brahms, J., Op. 77 en Re mayor: 352
Mendelssohn, F., Op. 64 en mi menor:
343
Mozart, W. A., K. 219 en La mayor: 142
Contessina, La (Gassmann): 255
Cuartetos (con piano y de cuerdas)
‘Menielssohn, F., Op. 3 en si menor: 320
Schobert, Johann, Op. 7 en Mth mayor:
166
Cuartetos (de cuerdas)
Bartok, B.: 360
‘Mian. 5: 361-365
Beethoven, L. van
Op. 18, nim, 5 en La mayor: 310
Op. 127 en Mib mayor. 310
Op. 130 en Sth mayor: 126, 297
Op. 131 en dof menor: 125, 1490
Op. 132 en la menor: 311
Haydn, F. J.
Op. 2, niim. 2 en Mi mayor: 162-164
Op. 2, niim. 4 en Fa mayor: 164
Op. 9: 166
Op. 9, nim. 3 en Sol mayor: 124
Op. 17: 166
Op. 17, néim. ea Mib mayor: 124
Op. 17; nam. $ en Sot mayor: 90, 124
Op. 17, nium. 6 en Re mayor: 166, 258n
Op. 20: 196
Op. 20, nim. 4 en Re mayor: 173
Op. 33: 201, 202
Op. 33, iia. Ten sf menor: 201-202,
354
Op. 33, nim. 3 en Do mayor: 124
Op. 33, nim. 4 en Sth mayor: 126
Op. 33, nim. 6 en Re mayor: 202
Op. 50, nim. 1 en Sib mayor: 250
Op. 50, nim. 2 én Po mayor: 125
Op. 50, miten, 3 en Mib mayor: 170-172,
173
Op. 30, ntim. 5 en-Fa mayor: 125
Op. 74, nim. "I en Do mayor: 128,
128-130
Op. 76, niim. 3 en Do mayor (Empera-
dor): 132, 133, 134, 295-296
Op. 76, nim. 4 en Sib mayor: 124,
124-125
Op. 77, nti. 1 en Sol mayor: 302
Mozart, W. A.
K, 387 en Sol mayor: 120n
K. 428 en Mib mayor: 141
K. 458 en Sib mayor: 120n
K. 464 en La mayor: 141
K. 465 en Do mayor (de las disonan-
cigs): 120n, 122, 122-123
K, 499 en Re. mayor: 175
K, 575 en Re mayor: 120
K. 589 en Sib mayor: 120n
Schénberg, A., Nim. 3: 360
Schubert, F.
D. 36 "en Sib mayor: 313
D. 74 en Re mayor: 313, 314-315
D. 173 en sol menor: 315
D. 887 en Sol mayor: 134
Czemy, Carl: 16, 321
Cherubini, Luigi: 309
Chopin, Frédéric: 165, 324, 325
Balada mim. 2 en Fa mayor, op. 38: 325
Conciertos para pieno
Nur. I en mi menor, op. 1: 349
Nam. 2 en fa menor, op. 21: 349
Fantasia en fa menor, op. 49: 325
Preludio en Sol mayor, op. 28, wiira. 3:
‘H5.346, 346
Scherzo en sib menor, op. 31: 325
Scherzo en dot menor, op. 39: 346
Sonata en do menor, op. 4: 349n
Sonata en Sib mayor, op. 35: 347
Sonata en si menor, op. 58: 347, 349
Churgin, Bathia; 149*
Dai Teibunal JAmorer (Griselda, Vive
di): 5
«Dal tuo gentil sembiante» (Ascania in
Alba, Mozart): 71
«Da te impara» (Montezuma, Graun): $5.56
Danzas para la Cofradia de David (Schu-
mann}: 325, 345
Debussy, Ciaude: 366
370 FORMAS DE SONATA
desarrolto: 13, 14, 36, 82, 98, 99, 114, 120,
321, 122, 128, 170,"473, 275-297
312, 313, 344, 345
desarrolia secundario: 120, 121, 122, 275,
303-304, 304n, 307
Diavolessa, La (Gaiuppi): $7
Didone abbandonata (Vinci): 49, 49-82
Divertimenti para Baryton (Haydn): 167
Don Giovanni (Mozart): 82n
Dussek, Jan: 237, 309
Sonata para piano en La mayor, op. 43:
2AT-2A9
Empfindsamkeit:. 26
Eractea (A. Scaclatti): 44
«Erra quel nobil cores (Montezuma,
Graun): §8-56 .
Escuela de composicién practica (Czetay):
15
Escuela napolitana: 166
Escuela nortealemana: 155, 156, 253, 254
Essercizi (D, Scarlatti): 21, 23
«Et incarnatus est» (Misa'en do menor,
Mozart): 83
exposicin: 13, 36, 37, 38, 92, 97, 98, 113,
L1G, 120, 321, 122, 245-273, 275,
312, 313, 345
falsa reprise: ver reprise prematura
Fantasia.en Do mayor, op. 17 (Schumann):
346, 349
Fantasta en fa menor, op. 49 (Chopin): 325
Feionte (Jomelli): $7, 68
forma binaria; 30-39, 41-44, 70, 127, 147,
154, 155, 299
forma de minueto: 30, 43, 128
forma de movimiento final’ de sonata: 111,
134-143
forma de movimiento lento: 42, 120-126,
148
forma de primer movimiento: 13, 30, 42,
111-120, 121, 126
forma sonata de minueto: 126-134, 287
forma ternaria: 13, 23, 29-31, 71, 81, 82, 85,
137, 143, 155, 345, 360
Franck, César: 351
fuga: 25, 27
« (Montezuma, Graun): 55
Non ho ragione» (Didone abbandonata,
Vinci): 49-50
‘Oberturas
Berlioz, H., Obertura Waverly
Mendelssohn, F., Obertura de Et sueno
de una noche de verano: 285-287
Mozart, W. A.
Hdomeneo: 121
Las bodas de Figaro: 12%
Rossini, G.: 121
‘Obras para teclado
Bach, J. S.
‘Arte de la fuga: 21
Clavieriibungen: 21
Concierto italiano: 181, 152
Invencién en Mi mayor (a dos voces):
32
Invenciones: 21, 32
Partita en Sib mayor (Clavieribung,
Libro i)
Alemanda: 35, 46, 35-38
Partita en Re mayor (Clavierébung,
Libro 1)
Aria: 32-33
Zarabanda; 32-33
Variaciones Goldberg: 23, 39
Hiadel, G. F.
Suite niim. ¢ en re menor (1733)
Zarabanda: 41
Suite nim. 8 en Sot mayor (1733)
Courante: 32
Kuhnanu, J., Partita [1 del Neue Clavieril-
bung
Minuet
Zarabanda: 31, 34
Scarlatti, D., Essercizi: 21, 23
Olimpiade’ (Jomelli): 69
opera buffa: 57,
peras
Berg, A., Lulu: 36
Galuppi, B., La Diavolessa: 57
Gassmann, F., La Contessina: 255
Handel, G. F., Xerxes: 53
Hasse, J. A., Artaserse: 53
Jomelli,
Fetonte: 58-67, 68, 70
Olimpiade: 69
Mozart, W. A.
El rapto del serrallo: 82, 83
Ascanio in Alba: Tt
Don Giovanni: 82n
Idomeneo: 71, 99-101, 179, 301
Zaide: 71, 71-81, 82, 99, 179
Scarlatti, A
Eraclea: 44
Griselda: 47-48
Marca Auilio Regolo: 45, 46-47
Vine, L., Didone abbandonata: 49, 49-52
Vivaldi, A., Griselda: 53
Wagner, R., Tristan e disolda: 212
opera. seria: 57
Pergolesi, Giovanni Battista: 175
Pleyel, Ignaz, Trio con piano en Fa mayor:
174
Prokéfiev, Serguéi: 365
Quantz, Johann Joachin: 38
Quintetos (Clarinete y cuercas)
Brahms, J, Op. 115 en sf menor: 354,
385-356, 357
Quintetos (cuerdas) .
Boccherini, L.; Nuim. 36 en la menor, op.
25, niin. 6: 256
Brahms, 'J., Op. HL2 en Sol mayor:
352-353,
Mozart, W. A.
K. SiS en Do mayor: 138, 138-140
K. 516 en sol menor: 137, 250, 269
K._ 393 en Re mayor: 255, 344
Schubert, F., D. 956 en Do mayor:
268-269, 270
Quintetos (piano y cuerdas)
Schubert, F., D. 667 en La mayor (La
trucha): 315
rapto del serrallo, El (Mozart): 82, 83
recapitulacion: 13, 14, 52, 53, 68, 108, 111,
114, 120, 121, 173, 275, 299.307,
315, 345, 360
Reger, Max: 359
Reicha, Anton, 3, Traité de mélodie: 15"
reprise prematuica: 167-169, 173, 238, 249,
280, 289, 293
retransicién:' 14, 98, 108, 121, 125
rondo: 30, 111, 126, 134, 135, 137, 138, 325
Rosen, Charles, The Classical Style:'82*,
202°, 212", 260°
Rossini, Gioacchino, oberturas: 121
Rutini, Giovanni Marco (Placido)
Sonata en Do mayor, op. 3, nim. 3:
. 160-161
Sonata en Re mayor, op. 3, ntim. 1: 159,
189
Sonatas part’ teclado (1757): 156
Sonaias para teclado, Opus 3: 156, 159
Saint-Foix, Georges: 166, 167
* Sammartini, Giovanni Battista: 145, 155,
188
Sinfonfas: 175
Num. 6 en Fa mayor: 1S2-153
Num. 15 en La mayor: 149-150
‘Num. 16 en La mayor: 153-184, 155,
179, 188
Scarlatti, Alessandro: 53
Eraclea: 44-45
374 FORMAS DE SONATA
Griselda, «Se di altriv: 47-48
Marco Auilio Regoia, «Son 'costanten: 45
Scarlatti, Domenico: 21, 23, 145, 147, 149,
155, 254
Essercizi. 22, 73
Sonatas para piano
‘K. 140 en Re mayor: 145, 146, 147,
166n
K. 252 en La mayor: 147-148
‘K. 218 en ia menor: 148
Schlegel, Friedrich: 25
Schobert, Johann: 143
Cuarteto para piano y cuerdas en Mib
mayor, op. 7: 166
Trio para piano, violin y cello en Fa
‘mayor: 165
Schonberg, Arnold: 339
Cuarteto nim, 3: 360
Schubart, Christian Friedrich Daniel, Iden.
zu einer Aestheuk: 191"
Schubert, Franz: 32, 237, 257, 258, 297, 303,
312-320, 322, 325, 344, 345, 357
Lebensstiirme, op. 140: 273n
Cuartetos (de cuerdas)
D, 36 en Sib mayor: 315
D. 74 en Re mayor: 313, 314-315
D. 173 en sol meni Ss
D. 887 en Sol mayor: 134
Quintetos
D. 667 para piano y cuerdas en La
mayor (La trucha): 315
D. 956 de cuerdes en Do mayor: 268+
269, 270
Sinfonfas
Nim. 7 en Do mayor: 344
Sonatas para piano
D. 812 en Do mayor para cuatro manos
(Gran Dio): 273n, 315
D. 959 en La mayor: 287, 316-317, 318,
35k
D. 960 en Sib mayor: 270-272, 338-319,
3400
Sonatas para piano y violin
(D. 408 en sol menor: 312-313
dilo, El: 205
Trios para piano, violin y cello
D. 929 en Mib mayor: 289
Schumann, Robert: 315, 324, 325, 347, 366
‘Amor de poeta: 325, 345
Carnaval: 325, 34:
Danzes para la (: fradla de David: 325,
345
Fantasia en Do mayor, op. 17: 346, 349
Kreisleriana: 325, 345
Sonata para piano en fal menor, op. Lz
325-336, 337-339, 339-343, 344
Scriabin, Alexander: 359
Seal labbro mio non credi, K. 295 (Mozart):
m
«Se dalle stellax (Didone abbandonata, Vin-
ij: 52
«Se di altri» (Griselda, Scartauti): 47-48
«Se il tuo dudl> (Fdemeneo, Mozart): 99
seriales, composiciones: 360
sinfonta concertante: 83
Mozart, W. A., K. 364 en Mth mayor: 137
Sinfonia fanidv:ica (Berlioz): 344
Sinfonias
Bach, J.C.
Op. 9, mira. 2 en Mi mayor: 302
Op. 18, rim, ¢ en Re mayor: 276-279,
280
Beethoven, L. van
Nim. 2 en Re mayor, op. 36: 315
Nim. 3 en Mib mayor, op. 55 (Heroi-
eq): 69, 212, 240, 288, 305-306,
307, 310, 311, 315
Nim. 4’ en Sth mayor, op. 60: 126
Nite. 5 en do menor, op. 67: 134, 142,
209-241, 212
Nim. 8 en Fa mayor, op. 93: 204
Nim, 9 en re menor, op. 125 (Coral):
324
Brahms, J.
Nir. 3 en Fa mayor, op. 90: 351
Num. 4 en mi menor, op. 98: 320
Bruckner, A., Sinfonia’ nim. 7 en ME
mayor: 387-359
Chaikovsky, P. I.
Naim. § en far menor: 351
Mara. 3 en mi menor: 351
Hayda, F. J.
‘Mam. 24 en Re mayor: 169"
Nant. 31 en Re mayor (Seta! de trom-
pa): 240, 240-243, 243-244, 30in
Nii, 44 en mi menor (Fanebre}: 114
419, 301
Num. 45 en fai menor (Los adioses):
17S, 176-179
Nim. 47 en Sol, mayor: 167
Nite. SS en Mib mayor: 289-293
Nim. 62 en Re mayor: 200
Nam. 62 en Re mayor: 201
tim. 67 en Fa mayor: 175, 179
Nii. 68 en Sib mayor: 196, 197-199,
200
Mite. 73 en. Re mayor: 196
Nim. 75 en-Re mayor: 302, 311n
Mites, 82-87: 17
Nit. 85 en Stb mayor: 131-132
Mim. 89 en Fa mayor: 3iin
Nits. 90-92: 17
‘Nim, 92 en Sol mayor (Oxford): 203,
204, 246
Nim, 99 en Mib mayor: 127
Mm. 101 2n Re gnayor (EI rela): 200
Nim. 103 en Mib mayor (Redoble de
timbal): 255, 344
Nim. 104 en Re mayor: 128
Haydn, M., Mib mayor (1783): 230
Mahler, G., Nim. 4 en Sol mayor: 35%
Monn, 'G.M., Re mayor y Sol mayor:
166, 1667
Mozart, W. A.
K. 297 en Re mayor (Paris): 314
K. 718 en Sol mayor: 175
INDICE DE CONCEPTOS 375
K, 338 en Do mayor: 109, 301
. 504 en Re mayor {Praga}: 174, 216,
217-235; 236-240
K, 543 en Mibmayor: 250, 251, 283.284
K. SSI en Do mayor (Jiipiter): 323
Sammartini, G. B.: 175
Num, 6 en Fa mayor: 152-153
Nim, 15 en. La mayor: 149-150
Nim. 16 en La mayor: 153-184, 155,
179, 188
Schubert, F.
Nam. 7 en Do mayor: 344
«So che fanciullo’ Amore» (Olimpiade, Jo-
melli): 69
Sonatas para piano
Bach, e ce 87
Op. 5, mim, 2 en Re mayor: 89
Op. 5, mir: 4 en Mib mayor: 87
Beethoven, L.: van
Op. 2, num: I en fa menor: 250
Op. 2, nim: 2 en La mayor: 310
Op. 10, ntim. 2 en Fa mayor: 246, 247
Op. 10, ntim. 3 en Re mayor: 258-259,
(287-288
Op. 13, en do menor (Pacética): 255,
344
Op. 28, en Re mayor (Pastoral): 15
Op. 31: 10, 315
Op. 31, mim.’ en Sol mayor: 175
Op. 31, num. 2 en Re mayor: 69
Op. 31 mr. 3 on Mibmayor: 126,175,
30;
Op. 53 en Do mayor (Waldstein): 91-
92, 304; 310, 311
Op. 57 en fa menor (Appassionata):
Lat, 212-215, 216, 352
Op. 8a en Mib mayor {Los adioses):
205-208; 211, 344
Op. 90 en mimenor: 135-136, 137
Op. 106 en. Sib mayor (Hammerkla-
vier): 310, 324, 365
Op. 109 en Mi mayor: 311-312
Op. 17 en do menor: 69, 112-143, 113
Boulez, P., Nim. 2: 365
Brahms, J., Op. Fen Do mayor: 323, 324,
365
Chopin, F.
Op. 4 en do-menor: 349n
Op. 35 en Sib mayor: 347
Op. 58 en si menor: 347
Clementi, M.
Op. 39, niem. 2 en Sol mayor: 302
Op. 40, mim, 3 en Re mayor: 259, 285
Dussek, J., Op. 43 en Lo mayor: 247-249
I
an La mayor: 166
HL, 20 en do menor: 68-69
HE 52 en Re mayor: 175
Hindemith, P., Num. 3 en Sib mayor: 360
‘Hummel, J. N.
Op. 20 en fa menor: 322, 323
Op. 81 en fall menor: 318-349
Latrobe, C., Nam. J en La mayor: 188
Mozart, W. A.
K. 283 en Sol mayor: 101
K, 309 en Do mayor: 135, 136, 137
K. 311 en Re mayor: 109, 126, 301
K. 330 en Do mayor: 101, 288
K, 332 en Fa mayor: 101, 141-142, 257,
302, 303,
K, 333 en Sib mayor: 245-246
K. 457 en do menor: 302
K. 545 en Do mayor: 303
Scarlatti, D.
K. 140 en Re mayor: 145, 146, 147
K. 212 en La mayor: 147-148
XK. 218 en la menor: 148
Schubert, F.
1D. 958.en La mayér: 287, 16-317, 18,
D. 960 en Sib mayor: 20-273, 318-319,
340n
Schumann, R., Op. H en fall men
325336," 337.329, 339303, 3
34
Stravinsky, f.: 360
Sonatas para piano (a 4 manos)
Mozart, W. A., K. 375a (448) en Re
mayor: 303
‘Schubert, F., D. 812 en Do mayor (Gran
Dito): 273n, 315
Sonatas para piano y cello
Beethoven, L. van, Op. 69 en La mayor:
1914
Sonatas de piano y violin
Mozart, W. A.
K. 9’ en Sol mayor: 166
K. 303 en Do mayor: 125
K 04 en Re mayor: 125, 301
K. 579 en Sol mayor: 124
Schubert, F., D. 408 en sol menor:
312-313
Sonatas para teclado
Bach, C. P. E.
La mayor, de Seis sonatas para clave.
192-193, 194-195
fail menor, de la Zweyte Fortsetzung...:
. 2714, 273n
Neefe, C. Gr 166
Rutini, G. M.
Sonatas (1757): 156, 157
Op. 3: 156, 159
Op. 3, ntim. 1 en Re mayor: 159, 159
Op. 3, mim, 3 en Do mayor: 166-161
#Son costante» (Marco Atilio Regolo, Se:
aia): 45, 46
«Sono intrepido nell’alma» (Didone abban-
donasa, Vinci): 51-82
«Son regina ¢ son amante» (Didone ubban-
donata, Vinci): 50-51
sSpicga i desio, le piumen (Ascanio in
Alba, Mozart): Ti
Stamitz, Johann: 155
Stevens, Charles R.: 157"
Stevens, Jane Ri: 84"
Stravinsky, igot, Sonata para piano: 360
376 FORMAS DE SONATA
Strunk, Oliver: 361, 167, 168, 173, 289
Essays on Music in the Western World:
te
Sturm und Drang: 167
sucfio de una noche de verano, Ef, Obertu-
ra (Mendelson): 285-287
«Tiger, wetze nur die Kiauen (Zaide,
Mozart): 71-81, 82
‘Tovey, Donald F.: 108, 312
Essays in Musical Anaiysis: 83°
Traué de haute composition musicale (Rei-
cha): 15
‘Trios para piano, violin y cello
Beethoven, L.'van, Op. 78, nim. 2 en
Mab mayor, 253.
Haydn, F. J.
H, 15:3 en Fa : 174
HL 15:14 en Lab mayor: 142
H. 15:28-en Mi mayor: 294-295
H, 15:36 en Mib mayor: 54-58
Hi 15:38 en Sf mayor: $4
Hummel, IN. Op. 96 (6.93) en Mtb
mayor:
Mozart, W. A.
K. 254 en Sib mayor: 175
K. 542 en Mi mayor: 275
Pleyel, I., Fa mayor: 174
Schobert, J. 21
Schubert, F., D. 929 en Mtb mayor: 289
Tristan ¢ isolda (Wagner): 212
«Tu parla, tu degli» (Fetonte, Jomell
Turk, Dani i Gottlob: 27
‘Tyson, Alan: 175%, 211°
Variaciones Goldberg (I. 8. Bach): 23, 39
eVedrai fra questemuras (Montezuma,
Graun): 54
Vinei, Leonardo, Didone abbandonata: 49
«Non ho ragione»: 49-50
#Se dalle stelle»: 52
«Sono intrepido nell'almas: 51.52
#Son regina ¢ son amante»: 50-51
Vivaldi, Antonio: 2361
Griselda: 53
«Alle minaccie di fiera Beluan: 53
«Dai Tribunal d'Amores: 53
«Flo il cor gia lacero»: 53
Vogler, Georg Joseph: 38
Wagenseil, Georg Christoph: 105, 156
onciecto para cémbalo en Fa mayor: 84,
Wagner, ‘Ruchard: 322
Weber, Carl Maria von: 310
Webster, James: 2697
Winter, Robert: 191°
‘Wyzewa, Teodor de: 166n, 167
Xerxes (Handel): 53
Zaide (Mozart): 71-81, 99, 179
Rosen, Charles
Formas de sonata
Tnv. 9856
a Pelee el LUMA Comet seca
ver lo que se puede salvar de la idea tradicional de
la forma sonata. Para Rosen, la forma sonata no es
una forma definida, como lo son un minueto, una
Ele eC emer | seco ire Breyer] QCiccMaics nots Maes (petal
feet is Peete Morse ese aos)
Reaee tcl Nc} i es icieetmE UL ma]
autor enfoca muy de cerca el tema y su historia,
feconoce lo inadecuado de las definiciones
Pearle ence me cen tesa eye lo) lle eo
definicién de esta forma, que emplean como mo-
forse ees eM Sareea ns Mercere suche Lon
fen Mose Me eons colle comicire|+ (alae ice a)
sonata con las nuevas condiciones sociales a las que
reds CRU LeC Eel are ee ATL Ree Lac ela)
funcién del cometido que se esperaba que
Pein oe ake ace secant Mtoe enc Tree
Cae ce Mtr UE sa Laat ded nek] cen
esquemas predominantes en la sequnida mitad del
ie eel ee Reet e-Liana ataD las formas
posteriores. Extiende su estudio hasta nuestros dias;
y esboza los cambios y las diversas transformaciones
Citar thts hee a es (os) oats LU
Charles Rosen es un pianista de fama
iiaicisiean ib metas ec Me Tat hele Rea ed eel
la Universidad del estado de Nueva York.
ISBN L-58045-+938-2
It)
781580" 459389
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- PUJOL, E. - El Dilema Del Sonido en La Guitarra PDFDocument44 pagesPUJOL, E. - El Dilema Del Sonido en La Guitarra PDFGerardo Zarauz100% (1)
- La Experiencia Musical Abordajes Desde LDocument196 pagesLa Experiencia Musical Abordajes Desde LYuritzi DártizNo ratings yet
- The Famale VoiceDocument265 pagesThe Famale VoiceYuritzi DártizNo ratings yet
- Listado Canciones Gabilondo SolerDocument4 pagesListado Canciones Gabilondo SolerYuritzi DártizNo ratings yet
- Romanticismo Siglo XXI, Estética y Comunicación Musical en La Interpretación de Canto Lírico - Julian Camilo TesisDocument184 pagesRomanticismo Siglo XXI, Estética y Comunicación Musical en La Interpretación de Canto Lírico - Julian Camilo TesisYuritzi DártizNo ratings yet
- John Rink (Ed.) - La-Interpretacion Musical - Alianza, 2006 PDFDocument140 pagesJohn Rink (Ed.) - La-Interpretacion Musical - Alianza, 2006 PDFSilvana Ibarra100% (1)