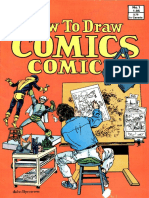Professional Documents
Culture Documents
Daniel Nahum PDF
Daniel Nahum PDF
Uploaded by
Arya100%(1)100% found this document useful (1 vote)
484 views39 pagesOriginal Title
Daniel Nahum.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
100%(1)100% found this document useful (1 vote)
484 views39 pagesDaniel Nahum PDF
Daniel Nahum PDF
Uploaded by
AryaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 39
IA
|
a
a
|
|
PANU.
Se A Ty (Oe
CTEM UR OTS
literatura como
conocimiento artistico |
BASES TEORICAS
DEL TEXTO LITERARIO
Breviario sobre literatura como
conocimiento artistico
(Queda prohibida cualquier forma de reproduccién, trans
‘isin o archivo en sistemas recuperables,sea para uso
privado o pbc, por medios mecénicos,elecrnicos, fo
tacopiadoras,grabaciones o cualquier otro, total 0 parcial
del presente ejemplar, on o sin fnalidad de lucro, sin ex-
presa autorizacién del editor
© Daniel Nahum
Fotografia de portada: Mario Nahum
ISBN: 978-9974-91-516-9
Reservados todos Ios derechos. Impreso en Baferil S.A. Depésito Legal
357864, Encuadernacién: Encuadernadora Ltda. Montevideo. Uruguay.
1 edicion: marzo 2017
Contenido
L- Qué es literatura...
Ideologia..
Inmanentismo..
Los formalistas rusos.
El texto como productividad funcional...
Hjelmslev. La profundizacién de los aportes de Saussure y su
aplicacién al hecho estético, aie 7a
DT
29
29
30
32
35
38
wn
41
Mukarovsky, Estructuralismo checo
Ellector. Teorias centradas en Ia.
decodifieacién ...
‘Teoria de los tres contextos...
‘Teoria de la re-version textual...
El canon.
Tle Los géneros literarios......
Género narrativo.
Narrador..
Por su conocimiento..
Por la distancia con los hechos narrades..
Por el tiempo trascurrido desde los hechos hasta el relato..
Personajes.
Tiempo ..
Linealidad y anacronfas.
Elrelato.
Lugar.
Accién
(5)
Narratario. 58
Género lirico .. 58
Intertextualidad, 65
Metafora. .
AesB.
B (en lugar de A)
Simbolo
Bde C (en lugar de A) mm
Metonimi
Género dramatico
Tipos de parlamentos...
Teorfa del trasvasamiento diSCUISiVO ere
Bibliografia
(6)
™
I- Qué es literatura
Preguntar qué hace que un ente sea tal desarticula el sentido comin.
Lo que se cree conocido y estable se vuelve insegura y escurridizo. De
‘esta manera, cuando nos preguntamos qué es la libertad, el hombre, la
amistad, la democracia, se ingresa en un Ambito de pensamientos diver-
sos, complementarios y contradictorios que cada uno de ellos solo ve
un fragmento de la cuestién. Sila respuesta fuese totalizadora se estarfa
posicionado en un dogma y no en una teorfa, La teoria solo puede apor-
tar una mirada o varias,
pero con sesgo, y examina
dos sus aportes y puestos a
prueba a través de la praxis,
se puede observar cudnto
resisten sus postulados y
cuanto de complementarios
tienen con respecto a otras
formas de ver el mismo objeto. El arte esta presente desde los primeros
hombres que habitaron la tierra y se encierra en la expresi6n artfstica
una idea de trascendencia y de comunicacién con las receptores pre-
sentes y futuros. La relacién que existe entre las manifestaciones sobre
Io bello y lo feo con la sociedad (ya esté organizada en clanes, tribus 0
familias) genera una suerte de saber que no requiere estudios académi-
cos sino que se trasmite espontaneamente, El arte que hoy llamamos
literatura solo pudo encontrar su manera expresiva a expensas de lain-
vencién del lenguaje articulado. Sonorizar un significado y cantarlo, re-
presentar imitando o creando un mundo nuevo, metafisico, en base ala
palabra que acompaiia el gesto, o narrar una anéedata estuvo presente
desde los comienzes de la expresién verbal. Por tal motivo, y a pesar de
que los géneros de la literatura son mas abundantes que los referidos
en este libro, nos limitaremos a los tres basicos.
Preguntar qué es literatura leva a buscar una respuesta dentro de
multiples miradas que diferentes teéricos han desarrollado a lo largo
dela historia, Incluso debe tenerse presente que el término literatura
no ha existido siempre, sino que es una invencidn més bien reciente. La
| {QUE ES LITERATURA?
(8)
multiplicidad referida se debe, principalmente, a que a literatura (el
arte que emplea el lenguaje verbal para su expresién), como las demas
artes, estuvieron durante siglos al servicio de los intereses de los pode-
rosos que han tomado el arte para difundir su ideologfa, mantener el
statu quo y controlar el accionar de los dominados. A rafz de determi-
nados procesos histéricos que no son motivo de descripcién en este li-
bro, las sociedades buscan cada vez més la libertad (Independiente-
mente de cual sea su significado hist6rico) y el arte, como manifestacion
cultural de esos pracesos, se va convirtiendo en una expresi6n de rebel-
dia frente al poder y en ver de estar al servicio de este (religién, Estado,
clase social, instituciones sociales y culturales), comienza a cobrar au-
tonomia estando al servicio de si mismo, Recién entonces se podria es-
tablecer una definicién de literatura que dé cuenta de la naturaleza de
la expresién artistica verbal, aunque no sera la tnica mirada porque
junto a esta se ha visto el fenémeno literario desde otras perspectivas,
algunas complementarias y otras francamente contradictorias.
‘Alo largo de la historia del arte verbal se ha legitimado lo literario a
partir de los diferentes componentes del proceso comunicativo. Asi, en
las producciones clasicas la determinacién del significado del texto se
hacia a través del propio autor pues este se consideraba la autoridad
més adecuada, y hasta la tinica, si se quiere, para decir lo que su texto
significaba. De esta manera es posible encontrar claves interpretativas
a nivel paratextual, como los prélogos de los textos, o en el mismo
‘cuerpo del texto, o en otros textos alusivos, en los que el autor/autori
dad (ambas palabras tienen la misma rafz etimolégica), a modo de pro-
pietario del significado, establece cémo debe interpretarse para que no
haya equivocos, Por ejemplo: en La Celestina se lee:
Siguese la comedia de Calisto y Melibea, compuesta en re-
prehensién de los locos enamorados, que, vencidos en su desor-
denado apetito, a sus amigas llaman e dizen ser su dios. Assi
mesmo fecha en aviso de los engafios de las alcahuetas e malos e
lisongeros sirvientes.
en el Libro de buen amor:
pI
Pelabras son de sabio, e dixolo Caton, *
que omen a sus coydados, que tiene en coragén,
entreponga plaseres e alegre la rag6n,
que la mucha tristeca mucho coydado pon’;
et porque de buen seso non puede omen refr,
avré algunas burlas aqui a enxerir:
cada que las oyerdes non querades comedir,
salvo en la manera del trovar et del desir.
Entiende bien mis dichos, e piensa la sentengia,
hon me contesca contigo como al doctor de Grecia
Se trataba de encontrar la intencién del autor, cuestién que, como ha
sido vista en las teorias de las tltimas décadas del siglo XX, queda fuera
de toda posibilidad analitica porque no se puede medi cientificamente.
La intenci6n del autor queda en el émbito del ser empfrico y su inten-
ci6n no tiene por qué verse coneretada en su producto. Por mas que el
autor intente determinar a través de un prélogo la lectura “correcta”, la
‘voz enunciativa del prélogo no es el autor sino la representacién ficcio~
nalizada de este, y por lo tanto puede o no corresponder con exactitud
al ser de carney hueso que vivié en un determinado momento histérico.
Como la voz que aparece en el texto es una construccién y no es el pro-
pio autor, no es posible estucliar su intencionalidad. Lo que si se puede
estudiar es la intencionalidad del texto. El texto se construye en base a
intenciones comunicativas, transmitiendo ideologia.
Ideologia. Muchos nos hemos formado con textos escolares que
Inclufan proposiciones como las siguientes: mamé amasa la masa, el oso
se asome, papé furna la pipa, mi mamd me mma, Mas alla de lo intere-
sante que pueda resultar el uso aliterado de determinados fonemas en
los distintos enunciados para el aprendizaje escolar, debe atenderse a
los componentes ideol6gicos que, entre lineas, se manifiestan: desde
una perspectiva sexista, parece inadmisible que el hombre cocine por-
que el espacio fisico asignado alla figura masculina es el sill6n de la sala
familiar, con pipa y pantuflas mientras que el de la mujer es la cocina en
actividades domésticas, La asignacién de roles culturales por género
{10}
—————————
que los textos ofrecen, reproduciendo la ideologia dominante, es una de
las posibilidad analiticas, que, metodolégicamente, nos acercan a la in-
tencién del texto.
Elimperio del autor comenz6 a decaer por exceso de subjetividad y
¢] advenimiento de nuevos paradigmas que promovian la objetividad
ntifica fructificaron rapidamente, y los estudios sobre literatura a co-
mienzos de siglo XX se desplazaron hacia otro elemento de la comuni-
ccacién: el mensaje. El texto se estudié de la forma més auténoma posi-
ble de los elementos contextuales que rodeaban su produccién. El texto
valié por sf mismo, sin importar su autor ni el momento histérico en
guie surge. Algunos afios después y en pleno desarrollo del inmanen-
tismo se opera un nuevo desplazamiento hacia otro elemento: el recep-
tor. El lector tendra, para esta visién, la tltima palabra sobre el signifi-
cado del texto: un mismo texto variard su significado cuando sea leido
por un mismo lector en dos momentos diferentes de su vida. El texto es
el mismo pero es otro. Algo ha cambiado, y es el lector. Hacia los afios
70 del siglo pasado, la visién globalizadora del acto comunicativo lite-
rario iré imponiéndose y modos antagdnicos sobre desde dénde abor-
dar un texto irn perdiendo fuerza para dar paso a una mirada total,
atendiendo por igual a cada uno de los elementos de la comunicacién
literaria, De esta manera,
La lengua literaria no seria tanto una estructura verbal dife-
renciada, como una comunicacién soclalmente diferenciada y
pragmiéticamente especifica como modalidad de produccién y re-
cepcién de textos. ¥ en esa modalidad ocupa un lugar prominente
el estatuto flecional!
Inmanentismo
Teorfas centradas en la produccién textual
Esta perspectiva entiende la literatura como un conjunto autosufi-
ciente de textos. En este sentido, la literatura crea mundos que no se
" Pozuelo Yvancos, .M. (1993); Poética de la ficcién, Madrid, Ed. Sintesis, pig.
154,
fa)
comportan bajo las leyes que rigen el mundorreal sino que el mundo
creado por la literatura es heterocésmico, es decir, es un mundo ficcio-
ral, paralelo al real, , por lo tanto. verosfmil. Es un mundo posible con
Sus Propias leyes. En el mundo real existen las flores amarillas y la llu-
via, como dos entes inconexos. En la literatura es posible la existencia
de una lluvia de flores amarillas y seria absurdo cuestionarse su verdad
Porque la literatura no se basa en el principio de verdad o falsedad que
rige la vida real
Para que ese mundo sea autosuficiente, es decir, valga por st
mismo y no por la referencia‘ hechos o sentimientos reales, debe po-
Seer sus propias leyes de composicién. En la época moderna los prime-
que ya hayan dejado de tener hablantes. Si bien Saussure nunca utilizé
¢] término ‘estructura’ sino que hablé de ‘sistema’, su concepto es simi-
lar al de estructura y permitié el desarrollo de la corriente Estructura-
lista, que tanta influencia ha tenido en los estudios sobre el arte, las
¢lencias, la sociedad, la politica y otros campos cognoscitivos, Para en-
tender el estudio me serviré de un ejemplo: si quiero estudiar desde el
punto de vista diacrénico (histérico) el escritorio donde estoy redac-
tando este trabajo deberé hacer un recorrido por las etapas que ha pa-
ado: qué Arbol fue su fuente, qué aserradero lo corté, en qué carpinte-
Hla se fabricé y cémo terminé en mi lugar de trabajo. Ese estudio solo es
ido para mi escritorio, En los estudios del lenguaje pasa lo mismo.
is descripciones que se hacfan solo eran validas para las lenguas com-
/paradas o para una lengua en particular en la que se estudiaba el desa-
Wyollo seméntico 0 fonético de un término. Ahora bien, desde el punto,
de vista sincrénico (atemporal) también puedo estudiar mi eseritorio, y
Jos resultados a los que arribe tendrén valor universal: la descripeién
ue realice de mi escritorio servira para cualquier escritorio. De esta
manera, rai objeto de estudio ya no sera especiticamente mi escritorio
Aino sus partes constituyentes y cémo se vinculan entre sf. Podré decir
gue mi escritorio es una tabla con patas con un uso particular que Io
iferencia de una mesa para comer, por ejemplo. Ahora, si bien sus par-
{es constitutivas son tabla y patas, entre estas dos partes se debe man-
fener una relacién de correspondencia porque cualquier variacién ha-
tla que dejara de ser escritorio. Por ejemplo, sila tabla estuvieradebajo |
dle las partas o a un costado de ellas ya no tendrfa la funcionalidad que
Alone, Esto quiere decir que no solo basta describir las partes diferentes
tle un objeto de estudio, sino que también es necesario ver su funciona-
idad en tanto vinculo entre las partes constitutivas. Asi, el lenguaje se
‘compondra, para Saussure, en dos partes: lengua y habla, Entre ambos
‘hay una relacién dialéctica: en la medida que un hablante hace uso de
Ta lengua, esta se modifica y permite la incorporacién de nuevas formas
“oxpresivas para los demés hablantes que, a su vez, en su uso, la modifi-
ean.
os en describirlas fueron los formalistas rusos, de entre quienes nos
_limitaremos a sintetizar a Shklovsky y a Jakobson, y los estructuralistag
checos, de entre los que nos centraremos en Mukarovsky También ve.
Temos la postura del lingiista danés Hjelmslev porque su mirada re-
Sulta de mucha utilidad para comprender la diferencia entré el text li.
terario yel texto comin
Los formalistas rusos
El texto como productividad funcional
La nueva tendencia metodolégica en los estudios lingitsticos a prin-
cilos del siglo XX contribuyé notablemente a cambiar el paradigma
conceptual sobre la idea que se tenfa de literatura, El método sineré-
nico, opuesto al diacrénico, se impuso répidamente. Bl primero en sis.
‘tematizarlo fue Saussure, cuyo trabajo es muy bien recibido por los lin.
Bilstas rusos que poco tiempo después se constituirsn on un grupo que
sera denominado Formalismo ruso.
_Para el linglista suizo el estudio del lenguaje no debia limitarse a la
historia de una lengua oa los estudios comparatistas entre diversas len.
Suas de una misma familia, sino que se debfa estudiar uma lengua en su
estado esencial, desde su estructura, de manera que su descripcién re-
sulte universal, es decir, puedan estar comprendidas en tal estudio to.
das as lenguas posibles, incluso las que no se hayan inventado atin o las
11) 13)
La literatura comenz6 a verse como una expresiBn especial del len-
guaje verbal. Si bien la materia con que se compone literatura es una
materia comin a todos los seres humanos, la lengua, cuando se intenta
tuna expresién estética, se hace un uso diferente. Se parte de la base de
que el lenguaje verbal no es idéntico al lenguaje literario por mas que
utilice los mismos signos. Son sistemas de significacién diferentes. Su
diferencia no radica en lo imaginativo, lo ficcional o el uso de imagenes,
metéforas y otros tropos o figuras, porque en el lenguaje cotidiano tam-
bién es ficcional y se emplean metéforas, metonimias, imagenes, figu-
ras. La diferencia est en la expresién misma, Shklovsiy en su articulo
El arte como artificio?, escrito a sus 24 afios, sienta las bases para una
teorizacién sobre el texto literario, Con el aporte de Shklowsky se co-
mienza a ver el lenguaje literario como una manifestacién desviada de
la estandarizacién expresiva que la lengua natural impone al hablante.
El lenguaje comiin tiende a la economfa expresiva. Si le digo a alguien
que siento frio y le solicito que cierre la ventana, no me detendré a in-
dicarle las caracteristicas de ella: ¢Serias tan amable de cerrar la ven-
tana de vidrios transparentes, con marco de aluminio, girando leve-
mente la falleba de manera que el viento que deambula por la habita-
ci6n no Hegue a mi piel erizada por el frfo? Una expresién de este tipo
serfa impensable. Antes bien, podrfamos suponer que utilizarfa menos
palabras que las necesarias, por ejemplo, podria dejar elipticala palabra
“ventana’ y hacer referencia a ella a través de un gesto con mi cabeza 0
un ademén con mi mano. El arte puede emplear el principio de econo-
mia o dedicarse a describir pormenorizadamente un objeto con tal de
retrasar el avance narrativo. Cuando se emplea el principio de econo-
‘fa se hace con la intenci6n, no de ahorrar energia comunicativa, sino
Ja para potenciar la expresién, Veamos un claro ejemplo de condensa-
cién conceptual. Escribe Miguel Herndndez. en su conocido poema Na-
nas de la cebola:
2 Shkdovsky, V. (1917); ‘El arte como artificio’, en Todorov, T (1991); Teorfa de
a literatura de los formalistas rusos, México, Rd. Siglo XXL.
fay
Aloctavo mes ries
Con cinco azahares
La condensacién seméntica se produce porque los connotadores que
pose la palabra “azahar” no podrfan ser alcanzados con la palabra
“dientes”, La palabra azahar remite a color, tersura, tamafio, delicadeza,
cualidad de lo efimero, agradable a la vista y al tacto, al aroma, al gusto
(por asociacién, al ser la lor del naranjo y el lim6n). Vale decir, un con-
junto de caracteristicas asociadas que la palabra “dientes” por sf misma
no contiene. Fl poeta utilizé “azahar” como artificio de su expresin.
Estamos tan automatizados a hablar que no nos damos cuenta de
{que la lengua con a que nos expresamos es un artificio de comunicacién
¥ cuando hacemos literatura ese artificio se
potencia porque el autor se desautomatiza
de la percepcién estandarizada que tiene de
los objetos que lo rodean. Percibirlos objetos
como si eran percbidos por primera vezes
mal
a la percepcién y se genera extrafia-
‘eel lector. Esta es la formula bisica
del arte, Earte genera una nueva distancia entre el yo y el objeto. En
sa distancia se produce et acto estético. En e] mismo afio deTa publica”
ci6n del articulo de Shklovsky, 1917, Marcel Duchamp dio vuelta un
mingitorio y lo exhibi6 como una obra de arte llamada La fuente, Bajo
otra perspectiva, bajo otra utilidad (otro uso), Io cotidiano se trans-
forma en arte por su desautomatizacién. El valor de la obra estética es-
taba en el impacto, lo novedoso que emerge de lo habitual
Con la literatura, como arte que es, pasa exactamente lo mismo. Las
palabras que utilizamos todos los fas, dispuestas de una manera espe-
cial geheran el afté literario, Queda claro, pues, que la literatura nose
define por lo. "elevador" de sus conceptos, lo “edificador” de la moral
aludida, por el uso de palabras “dificiles”, sino por un uso especial de las
palabras, aun cuando-sean comuines y corrientes. Lo que no puede ser
‘estandarizada es la percepci6n que se tenga de los objetos a describir 0
{15}
Jos actos a narrar. Quizés este punto sea el més débil de a teorfa porque
Jo estandarizado es una abstraccién. ¢Quién determina qué es estindar
-¥ qué no en una manera expresiva? Los usos de la lengua son tan abun-
dantes que dificilmente podamos describir y establecer una lengua es-
‘andar real, La lengua esténdar es una idealizacién. Un sector de indivi-
duos marginales desde el punto de vista social, cultural y politico tendra
una manera expresiva identitarfa y un grupo de intelectuales tend
otra, gAlguna de las dos es la lengua estdndar? Lo que importa, para esta
tendencia teérica es la utilidad que se le dé a la lengua, es decir, su fun-
cién, Sia disposicién de las palabras en la expresién tiene un uso} esté-
tico, estamos ante el arte literario, en tanto que trascienda hacia lo so-
cial. Este concepto es el que desarrolla y sistematiza otro formalista
uso, que basdndose en el concepto de Shklovsky (aunque no lo admi-
tiera abiertamente) crea la teorfa de la funcién poética.
_La teorfa de la funcién poética, desarrollada por Jakobson en una
conferencia dictada en 1959, aiin sigue siendo de gran utilidad para en-
tender la orientacién delarte verbal hacia s{ mismo, determinandose lo
literario por cémo esta compuesto el texto y no por su contenido. Un
lector puede reconocer las propiedades de cualquier texto, como la ade-
‘cuacidn, coherencia y cohesién, entre otras, y reconocer, por lo tanto, si
un texto es jurfdico, argumentativo, histérico, descriptivo, por citar al-
gunos, diferencidndolo de un texto literario, al que, seguramente se le
reconozea algunas otras caracteristicas. El conjunto de caracteristicas
que hace que un texto pueda ser visto como literario dan cuenta de la
existencia de la funcién creativa del lenguaje, es decir, una utilidad es-
pecifica que se le asigna a la lengua, Ese conjunto es llamado por Jakob-
_son literariedad"*.
* Obsérvese que hablo de “uso” y no de “intencién’. La intencisn estética, como
ya se indic6, no puede medirse cientificamente a través de un método porque
textos que fueron concebidos con intenciones histéricas o de simple comuni-
cacién entre dos individuos de una misma lengua han pasado a integrar el cor-
pos literario,
* Cit. J. Culler: “La literaturidad’, en Angenot, M. (1993); Teorfa literaria, Mé-
xico, Ed. Siglo XX1
[16]
Como la literatura esta compuesta de lenguaje verbal (palabras que
forman enunciados que forman textos), y la principal funcién del len-
quoje es la comunicacién, la literatura es comunicacién, Ahora bien, no
‘siempre comunicamos de idéntica manera. A veces expresamos nues-
{ros anhelos y aspiraciones, triunfos, frustraciones, estados de énimo; a
veces damos érdenes, hablamos sobre el mundo, sobre el lenguaje, so-
bre los medios con que nos comunicamos y a veces hacemos cosas con
Jas palabras. Las funciones del lenguaje son infinitas porque son infini
tos los enunciados que pueden formarse a partir de ellas, y de acuerdo
fala situacién pragmatica en la que se ubique el enunciado cumplird una
funcién distinta, aun cuando se trate de un mismo enunciado.
Jakobson sistematiza en seis las infinitas funciones potenciales del
Jenguaje. Parte del concepto de literatura como comunicacién y basa su
fesquema comunicativo en solo seis elementos, no por desconocimiento
de los demés componentes que intervienen en la comunicacién sino, ba-
sicamente, porque su explicacién esta en funcidn de la demostraci6n de
la existencia de la funcién poética, es decir, la funcién creativa® del len-
__guaje. El esquema empleado por Jakobson no responde cabalmente al
tipo de comunicacién literaria porque dispone al destinador y el desti-
hatario en forma de copresencia, y en la comunicacién literaria la situa-
cidn es de ausencia entre los sujetos de la comunicaci6n®, estando esta
mediatizada, por lo que el esquema resultante mds preciso seria el si-
> Texto (mensaje)
> Lector
Alguien escribe un texto y luego ese texto es decodificado sin la
presencia del escritor, por lo que el lector no puede ajustar significados
§ Poiesis, del griego: creaci6n, Con el lenguaje verbal podemos hacer cosas,
* La excepcién se da en el momento en que se conforma el texto espectacular:
emisor y receptor interactian en presencia y en el mismo lugar. La retroali
‘mentacién funciona como en un acto comunicative cotidiano, pragmatico,
donde las risas, el silencio, los aplausos, los movimientos en la butaca son indi-
‘adores de la participacién activa del espectador en el acta de comunicacién.
a7)
preguntandole al autor sobre su intencién. Por est motivo, la linealidad
del esquema que utiliza Jakobson no resulta beneficiosa,
No obstante, Jakobson prefiere este:
contexto
imensaje....clestinatario
contacto
cédigo
destinador
Afirma Jakobson:
cada uno de los seis factortes determina una funci6n diferente
del lenguaje. Aunque distingamos sels aspectos basicos del
lenguaje nos seria, sin embargo, dificil hallar mensajes verbales
{que satisfacieran una nica funcién. La diversidad no esta en un
monopolio por parte de alguna de estas varias funciones sino en
un orden jerarquico de funciones diferente?
resultando el siguiente esquema de funcionalidades del lenguaje, en
correlacién al esquema comunicativo:
referencial
~ postica.....conativa
fatica
metalinguitstica
emativa,
+ Ast como ninguno los componentes de la comunicacién debe faltar
para que exista comunicacién, las funciones se cumplen todas al mismo
tiempo. Cuando se analiza la funcionalidad del lenguaje en un enun-
ciado 0 en un texto, lo que se analiza es la preponderancia de unas
funciones sobre otras.
La funeién referencial se cumple cuando el conjunto de enunciados
de un texto se orienta predominantemente hacia el contexto. Cuando se
cumple esta funcién la voz enunciativa informa de la manera més
objetiva posible acerca del mundo que lo rodea. Es imposible suponer
7 Jakobson, R. (1985); Ensayos de lingdistica general, Barcelona, Ed. Planeta,
pig 353.
(18)
ina objetividad total en la construccién de un enunciado o de un texto
porque el orden de las palabras con que se presenta al receptor ya es
‘na seleccién subjetiva del hablante. Jakobson denomina contexto a lo
que otros tedricos de la comunicacién llaman referente. Como el texto
fs autdsuficlentey vale por sf y no por lose 55 que lo rodean
(autor, sociedad, hechos de la realidad, receptor), el contexto es interno.
Fig de lo que habla el texto, Tos temas que aborda. La concepeida inma-
‘hentista del texto es evidente. La funcién emotiva se cumple cuando los
ensamiento y en su comportamient
‘gnunciados de un texto se orientan hacia el canal (contacto) se
Ja funcién fatica en forma predominante. Por ejemplo, un ingeniero de
nido a poco dé comenzar el recital de un cantante realiza una prueba
dlel canal: “uno, dos, probando”. Su tinica intencidn es chequear que el
canal funcione adecuadamente. No importa su subjetividad (es decir,
on qué énimo lo expresa), no importa hacia quién va dirigido, ni el
orden (sidice “uno” antes que “dos”), Cuando el conjunto de enunciados
de un mensaje se orienta hacia el cédigo Poe ta-funcién
metalingifstica Esta Funcién es una
ligo, Al preguntar sobre el sige
metalingistica como la predominante. Por Git
conjunto de enuncaidos-de-un-mensaje se orienta hacia el propio
ensaje se cumple la funcién poética, le funcién creativa del lenguaje.
‘Todo el arte tiene como funcién principal la funcidn poética. =
Si estamos ante un texto que trata un acontecimiento histérico, como
esté expresado y no de qué se trate determinard si estamos ante un re-
Jato histérico o un relato literario que toma el acontecimiento como ma-
terial para su composicién. El creador del texto histérico se preocupara
dde que los acontecimientos narrados sean referidos en base a determi-
nadas condiciones de cientificidad, por mas que su punto de vista esté
19]
implicito en el mensaje; en cambio, el creador del texto literario, aun
cuando trate el mismo tema, se preocupard de incidir sobre el lenguaje,
no sobréTos acontecimientos, sean estos reales 010, o sobre el receptor.
El texto se ver como lenguaje y no como referencia
~~ De cada uno de los componentes de la comunicacién literaria indica-
dos por Jakobson surge una serie de problemas tedricos;
Destinador: :quién es autor, qué es un autor?; ¢qué vinculo tiene el au-
tor con sus yos fiecionales?; ;qué vinculo tiene con la sociedad en la que
escribe?; jcémo produce?; jes un ser inspirado, en trance, o con un mé=
todo de trabajo, sistematico y estricto?; zqué diferencias existen entre
escritor, autory escribiente? ; ,todo lo que escribe un autor es su obra?
Destinatario: ;quién decodifica, qué edad tiene, qué grado de insercién
cultural, qué lecturas ha realizado previo a la lectura de un texto?;
gacierta a desentrafiar el contenido comnotado de los enunciados del
texto?; zotorga significado al texto?; zal leer un texto colabora en la pro-
duccidn de ese texto al producir significado?; cual es el horizonte de
expectativa del lector y cémo es reconfirmado o desviado en el mo-
mento de la lectura?
Mensaje: jcémo esté realizado el texto?; ;cuil es su estilo?; ca qué gé-
nero pertenece?; ;qué uso hace del lenguaje verbal?; :cudl es su estruc-
tura?; de qué habla?; zqué valores histéricos y culturales se ponen de
manifiesto?; za través de qué Isotopias genera unidad temdtica y for-
mal?; gc6mo utiliza los dos ejes del lenguaje, sintagma y paradigma?;
gcémo desplaza y condensa el significado a partir de enunciados conno-
tativos?: qué otros textos anteriores aparecen velada o explicitamente
‘en el mensaje? ¥ como elemento agrupador de los tres componentes
dicados esté la serie de preguntas referente a la ideologfa. {Cul es la
ideologia del destinador?; zdesde qué visién ideolégica decodifica el
destinatario el mensaje?; jel lector puede leer entre lineas y entender
que el mensaje emitido, el texto, contiene componentes ideolégicos que
las palabras se ocupan de opacar?; {cual es la ideologia del texto?
[20]
Referente: ,a qué alude el mensaje?; crea mundos posibles a través de
de la realidad?; qué grado de ficcionatidad, imaginacién 0
wrencialidad posee el mensaje?
es oral o escrito?; jes oral de primer o segundo grado”; ,posee
lustraciones y si as posee, qué didlogo hay entre los signos lingiuisticos
Ylos icénicos?; zde qué material est hecho?
Godigo: en qué lengua fue originalmente escrito?; gqué criterios fue-
ih Jos ordenadores de la traducci6n?; csi el texto es una representacién
io espectacular), utiliza signos musicales, gestos y pantomimas de-
ificables por todos los espectadores?; {posee registros expresivos
laces, cultos, cotidianos, etc.?; {solo utiliza signos lingiisticos 0
ambién ic6nicos y auditivos?
Esta serle de preguntas no se agota en lo expuesto. A partir de elas
sultan nuevas interrogantes.
La funcién poética o funcién creativa del lenguaje es la funcién pre-
dominante del arte verbal, pero no es exclusiva de la literatura. Tam:
su cartel carretero con un “maneje con culdado”, 0, més sencillo atin,
*euicese", porque los dos enunciados del texto transcripto no
{que “tenga cuidado”, Sin embargo, el autor del texto prefirié incidir en
su receptor desautomatizando la percepcién. Un" Cusdese” no serfa muy
atractivo desde el punto de vista apelativo, Opté por utilizar algunos re-
cursos retéricos de composicién expresiva que hiciera de su mensaje
® Aqui hago referencia a la clasificacién que Walter Ong realiza en Oralidad y
escritura. La oralidad de segundo grado es la que se basa en la lectura de textos.
De esta manera, la actividad de un narrador oral, un cuentacuentos, que gene-
Falmente no improvisa, perience a la segunda categoria porque ya ha Teido el
‘cuento que narra y realiza una representacién ante una platea,
ray
(i
algo ms ‘Ilamativo’, Se podra observar que no se'pinpelan as palabras
vida y muerte aunque se hace referencia a ellas en forma connotativa:
‘empezé termine. Refieren al inicio y el fin de la vida. Si el ti ficcional de
Ja publicidad empezé en una cunita ser que fue esperado, recibido con
amor, protegido. Ahora que es adulto debe ser responsable y velar por
su salud y su seguridad como por la seguridad de Jos suyos y no termi-
nar al costado de la carretera como un perro. Ademés de la antitesis
empezar/terminar, obsérvese que dice “cunita” porque en espafiol el
diminutivo tiene un uso afectivo y que ademés le sirve para crear un
juego sonoro, aliterado, con “cuneta’. De esta manera vemos como la
forma de construccién de los enunciados se orienta hacia el propio
mensaje, ademas de su referencia, Por lo tanto, las funciones conativa
(por ser una publicidad) ya poética (porque se preocupa de incidir en
el propio mensaje) son las predominantes en este texto. Si se tomara
solo el primer enunciado, desprovisto de su contexto, Ia funcién predo-
minante es la referenciak: informa dénde nacié usted.
El hecho de que la funcién poética predomine también en otras ma-
nifestaciones verbales no artisticas (incluso Jakobson que Io ha visto
pone ejemplos de expresiones cotidianas donde se cumple la funcién
creativa del lenguaje) desplaza la supuesta especificidad del arte que
Jakobson creyé descubrir y teorizar porque si lo que es especifico de un
objeto se manifiesta también en otros aunque en menor intensidad, lo
especifico se diluye. No obstante, fue una gran contribucién y en torno
a esta teoria se han articulado unas cuantas posturas ideolégicas con
respecto al arte hasta més o menos los afios 70 del siglo pasado,
A partir de la teorfa de la funcién poética puede determinarse si un
texto cualquiera est constituido de una forma tal que su relieve es el
propio texto 0 no. Por ejemplo, a nadie se le ocurrira suponer que el
prospecto de un medicamento, que indica los componentes quimicos
con que fue realizado, eémo debe administrarse y a quién debe sumi-
nistrarsele sea una obra de arte verbal, es decir, integre el canon litera-
rio. Seguramente se coincida en que es un texto mayoritariamente ex-
(22)
sitivo, en el que su intencién comunicativa es la de informar, inde-
\dieritemente de que tenga componentes persuasivos, como el no de-
al alcance de los nifios. Aplicada la teorfa de las funciones del len-
le y especialmente la teoria de la funcién postica, se entenderé que
| prospecto del medicamento prevalece la funcién referencial sobre
lis otras funciones. Del mismo modo, textos que son lefdos por sectores
Wel piblico como literatura porque utilizan figuras retoricas como ser
yolos, alegori ,no son mas que libros de
jayuda, en Ja que la funcién predominante e ‘es la conativa, y el "sea
" aunque sea neurético es mis importante que el artificio con que
#onstruide el texto. Identificar uso de metdforas, parabolas, simbo-
| etc. con literatura e§ un error que durante mucho tiempo primé
ya determinar la literariedad de un texto, sin ver que esos mismos
jecanismos expresivos estan en el lenguaje cotidiano y no por ello lo
nsideramos literatura/Para esta postura, literatura sera todo texto
Ne Se exprese bajo cofdiciones de desautomatizacién, donde el texto
Ap percibe como palabra y no como referencia, Lo lterario se encuentra,
pies, en un ordenamiento tal de la expresién que lo que se resalta es el
propio lenguaje. No es el tema lo que determina lo literario porque un
nismo tema puede ser tratado en varios tipos de textos. Por ejemplo, el
tema vida puede ser tratado desde Io biol6gico, juridico, psiquico, lite-
Fario, social. Por Io tanto no seré el tema lo que haga que u
jiterario sino una forma especial de construccién textual en la que las
palabras cobran un significado diferente al uso cotidiano, De esta ma-
‘era, en lo cotidiano no se busca una incidencia especial en el uso de las
palabras, en cambio, cuando se cumple la funcién postica como predo-
minante es porque esta prayecta el principio de equivaiencia del eje de
selecci6n sobre el eje de combinacién? y principio de equivalencia signi
fica que el escritor incide sobre las selecciones realizadas para transmi-
tir el mensaje que mejor exprese su intencién comunicativa, volviendo
sobre cada uno de los ejes a fin de agotar, desde su punto de vista, las
sxto sea
Jakobson, R. op. cit, pig. 358,
[23]
a
posibilidades expresivas de su texto, Los dos efes referidos, llamados
por Saussure sintagma y paradigma, son los ejes constituyentes del len-
je. Ambos son cadenas de signos lingtifsticos y mientas el eje de se-
leccién es la cadena vertical, el de combinacién es la cadena horizontal,
regida por normas impuestas por la lengua, Por ejemplo, en espafol, e1
adjetivo numérico precede normativamente al sustantivo: "lei tres li
bros esta semana’, Este sintagma, que parece sencillo ha requerido de
una seleccién de signos previa por parte del hablante. El yo enunciador
emergente del verbo conjugado en primera persona pudo haber dicho
“me acerqué”, “recor”, “ojeé*, “estudié”, “examiné", ete. Estos verbos
forman parte del eje paradigmatico del verbo “lei” y solo uno, el que se
dispone en el sintagma, no queda en ausencia. En vez de decir “libros”
pudo haber dicho “mamotretos’, "manuales", “textos”, “compendios*,
La funcién poética se cumpliré gracias a la carga conceptual y/o foné-
tica de la selecci6n realizada entre el némero posible de signos para dis-
poner en los enunciados. Horacio Quiroga en A la deriva elige entre mu-
cchas expresiones posibles la voz se quebré en un ranco arrastre de gar-
ganta reseca para indicar que su personaje Paulino tiene dificultades
para hablar porque el efecto del veneno de la la mordedura de la yararé
va en ascenso, A través de esta expresién el autor genera en la propia
expresién la dificultad que padece su personaje. En vez de referirla, la
vuelve vivida. De esta manera, la cadena sintagmitica se trasforma en
Hjelmslev. La profundizacién de los aportes
de Saussure y su aplicacién al hecho estético
La postura de jijelmslev va en ese sentido. En un texto literario lo
que se dice trasciende lo dicho. Al referirse a algo se hace referencia a
otras cosas en forma simulténea, En el poema de Idea Vilarifio Noche
desierta se lee
noche desierta
noche
més que la noche todo
a]
La palabra “noche” esta haciendo referencia, en una primera capa de
‘Hignificados a uno de los momentos de la rotacién de la tierra sobre si
\isma (noche: desde el ocaso hasta la salida del sol), pero resulta evi-
mte que esta referencia trasciende el concepto “parte del dia" y que
{ncluso se ha desplazo ese significado hacia atras campos cognoscitivos:
‘40 representa con la imagen “noche” un estado de animo, una forma de
jentir un momento de la vida o toda la vida o incluso no a una vida en
ficular sino a la existencia humana. En todas las artes ocurre exacta-
jente el mismo fenémeno significativo. En una escultura, observar la
jteria (mérmol, granito) permitir{a un primer nivel de interpretacién.
yo observar la forma lleva a una percepcién estética.
La naturaleza del arte verbal para Hjelmslev se produce por un he-
que podriamos lamar semidtica connotativa, para ser coherentes
Nn su terminologia. Una semidtica es un sistema de significacién que
jonde los aspectos productivos del texto, los individuos que partici-
nen el acto de comunicaci6n y los instrumentos de recepci6n, ELarte
luna semidtica connotativa porque se basa en una lengua pero tras-
Jone el signifcada propio de Ta lengua, generando nuevos significa-
Jos. Hjelmslev, basindose en las dicotomfas expuestas por
dela idea de que la lengua se construye bajo dos plan
sresién y el del contenido. Ya ‘Saussure habia visto observado que los
ignos denotan y connotan al mismo tiempo, y fundamentaba la exis-
\cia de Ja dicotomia denotacién/connotacién con el signo ‘vaca’. De-
tativamente una vaca es un animal cuadr(pedo, rumiante, etc, y
ssde el punto de vista connotativo, para un hindd, es un ser sagrado,
‘cambio para nosotros puede significar unos de los motores de la eco-
ynia del pats, alimento, etc. la connotacién, pues, tiene una carga ideo-
jgica significativa. Hjelmslev lleva la dicotomia del signo descripta por
Issut y en ese proceso encuentra que el arte siempre es
snnotativo y que la connotacién es el constituyente del arte.
Por ejemplo, ante el verso de la Soledad I de Géngora m media lurta las
wrmas de su frente es posible identificar las dos partes de la estructura
de la locucién verbal: por un lado, el plano de la expresién, compuesto
[25]
Por un sintagma de siete palabras, cuya sucesiénfonética constituye un
verso endecasilabo. El plano del contenido, por otro, es el significado
denotativo de las palabras del sintagma: las armas de alguien o algo
(su’, representante de tercera persona del singular) son una media
luna ubicada en la frente. La unidad compuesta por sonoridad (las pa-
labras suenan) y contenido (significado) son el nivel necesario que per-
mite un nuevo significado, ‘cuernos", de manera que el concepto de
Hjelmslev sobre el arte verbal puede esquematizarse de esta manera:
vleneute ee
Onc
E
Plano dela Expresion E
Plano del Contenido _¢
Contenido connotativo C
El concepto “cuernos', que emerge del uso no automatizado de la
lengua al expresar “media luna las armas de su frente” es el contenido
connotativo, También se podré ver, en el anilisis de la Soledad J que la
Palabra “cuernos” resulta, al menos, bisémica porque no solo hace refe-
Tencia aJa osamenta del toro sino ala infidelidad., Afitma Helmsley que
Parece adecuado considerar a los connotadores como el con-
tenido del que son expresién las semidticas denotativas, y desig-
nar este contenido y esta expresién como como una semistica,
esto es, como una semiética connotativa... La semiética connota-
tiva, por tanto, es una semidtica que no es una lengua yen la que
el platto de Ta expresién viene dado por el plano del contenido y
por el plano de la expresin de una semidtica denotativa™’,
El texto se organiza en base a funtivos, es decir, entidades de funcio-
nalidad que establecen las relaciones sintagmaticas y paradigmaticas.
"Helse, 1 (1971); Prolegdimensa una enria dellnquae Mac
Gredos, pag, 166. pieliec ta
[26]
Todos los aspectos estilfsticos del texto literario, son para Hjelmslev,
funcionalidades connotativas
Mukarovsky. Estructuralismo checo
La mayorfa de los historiadores del estructuralismo europeo afi
man que el Estructuralismo checo ha seguido los pasos del Formalismo
ruso y que la legada de Jakobson a Praga permitis la profundizacién de
los estudios lingifsticos sobre el arte entre los intelectuales de esa ci
ad, aunque otros, como Volek*,afirman que los estudios estructurales
en Checoslovaquia son anteriores al de los formalistas. Sea como fuera,
ambos polos se han potenciado mutuamente aunque deba esperarse
hasta 1926 para que el Circulo linguifstico de Praga fuera fundado por
Mukarovsky. Paraddjicamente, a esas altucas ya iba quedando poco del
Formalismo debido a que el sucesor del poder tras la muerte de Lenin
fue Stalin, quien quit6 todo apoyo econdmico a los formalistas a pesar
Ge que en su mayoria apoyaron la revolucién y se consideraban parte
Gel partido bolchevique. El gobierno central consideraba antimarxista
el método ahistérico del grupo, pese a que en 1924 Tynianov, otro for-
malista ruso que trabajara en varias oportunidades con Jakobson, pu-
blicara el articulo “El hecho literario, con wna visi6n dialéctica de la his-
toria de la literatura
Mukarovsky parte de la idea de que el estudio inmanente del texto
es, en principio, imposible, o, al menos, insuficiente. A favor del inma-
nentismo se puede afirmar que un texto puede ser comprendido aun
cuando no se sepa su autor, la época en que fue escrito, si es un texto
escrito en su lengua original o si es una traduccién: en el mismo texto
se evidencian los componentes de su realizacién, es decir, posee una es-
tructura que lo hace inteligible, pero quien lo comprende es el lector,
por To que, recién ante su presencia el texto se vuelve tal porque es
quien permite el cierre del circuito comunicativo. En.tanto no es leido,
e] texto es un artefacto, un producto con posibilidades de canvertirse
"Cfr, Volek, E, (1985); Metaestructuralismo: poética moderna, set
rrativa y filosofia de las ciencias sociales, Madrid, Ed. Fundamentos.
(27)
enarte Segin Mukarovsky el arte es signo, estructura y valor" El pri-
mer aspecto (signo) se ubica en la dicotomfa expresada en los apartados
anteriores: la obra artistica es expresién y contenido, entendiendo que
esta divisién es artificial y exclusivamente metodolégica porque la obra
es una estructura tinica e irrepetible. Lo mas destacable como aporte a
lo ya dicho es la idea de valor: como la obra de arte adquiere calidad de
tal euando es lefda por el receptor y como el receptor es un ser empiric
que lee bajo condiciones sociales ¢ hist6ricas, la obra cambiar de valor
segiin la época en que sea leida. De esta manera podemos entender
cémo se produce el fenémeno de la vigencia de la obra de arte a pesar
del pasaje del tiempo, del cambio de valores en lo humano. Por ejemplo,
los valores y el mundo retratado por Homero esta muy alejado del vues-
{ro,sin embargo, el lector actual le imprime valores. la Ifada y ala Odi-
~Seaque tienen que ver con este tiempo. Un romantico, segurament, ha-
bra hecho una lectura de las dos epopeyas clasicas otorgindoles otros
valores, necesariamente vinculados con su tiempo. Esto no quiere decir
que el valor estético otorgado a la obra de arte sea arbitrario, Por el
contrario, ja obra de arte contiene en si misma valores que son recono-
sidos por las diferentes épocas de receptores.
Al contemplar la presencia del receptor en el proceso de significa
cién permitié el desarrollo de un nuevo concepto de literatura y de arte:
{a obra de arte se materializa como tal en lamedida de que es leida como
arte, La estatua A/rodita de Milo, conocida por su nombre latino, Venus
de Milo, fue encontrada semienterrada por un campesino en 1820 (0 un
afio antes, posiblemente). Antes de ser halladay valorada (no solo eco-
némicamente, claro, sino valorada como pieza de arte del perfodo hele-
nistico), era una obra de arte, 0 solo se transformé en tal cuando se la
aprecia? Alguien podré decir: “es una pieza de arte en s{ misma, ente-
rrada, desenterrada, independientemente de que sea contempladay va-
lorada por alguien’, yen ese caso estarfamos ante la postura mas radical
4 Chr. Volek, E. (2000); Signo, funcién y valor. Estética y semistica de jan
‘Mukarovshy, Bogota, Plaza y Janes editores,
{esquematicamente hablando) del estructuralismo. Y alguien, otr, po-
dria decir: “solo se convierte en arte si es vista como tal”, y en ese co-
mentario estaria encerrada la postura mas radical de la teorfa de la re-
cepcién. Una postura intermedia y totalizadora de la comunicacion es-
tética es la que propone Mukarovsky, que es seguido luego de varios
aiios por teéricos fundamentales de las tiltimas décadas del siglo XX.
El lector. Teorfas centradas en la
decodificacion
Bajo esta perspectiva, cuando se afirma que es el lector quien deter-
mina, en definitiva, cudl texto debe ser considerado literatura y cual no,
no se refere al lector individual sino a una convencién social, a un co-
lectivo cultural e hist6rico. Por mas que alguien no haya lefdo la Odisea
0 “Bl Quote” carece de sentido que legue aafirmar que son textos que
no deberfan ser considerados literatura. La funci6n del lector individual
serd la de “completar” el texto pero la determinacién de qué es 0 no li-
teratura escapa a la perspectiva personal, Para esta forma de ver lallite-
ratura el texto esta inconcluso y solo se termina de producir en el acto
mismo de la lectura. El lector, asi, va Ilenando los huecos que el texto
deja abiertos; son espacios de indeterminacién’, incertidumbres y po-
sibilidades. De estaimanera el lector es un recreador del texto, en el sen-
tido estricto de la palabra ‘recrear': re-crear: volver a crear. El texto se
crea en el acto productivo y se recrea en el proceso de lectura. Se en-
tiende que el texto es un producto que trasciende su propia productivi-
dad, La obra literaria no se agota en la misma obra: el texto habilita un
nculo entre el autor, elector, las condiciones de produccién y las con-
diciones recepci6n.
inael6n y Ios de Jauss y Gadamer
°° Cfr, Los conceptos de Iser sobre indeterminacién y ;
cen Sdnchez Vitequez, A, (2005); De la estética de la recepeién a una estética de
In participacién, México, Ed, UNAM, pig, 59 y ss.
p91
eT
Teoria de los tres contextos
En este sentido, es posible identificar tres contextos: a) el del propio
texto, que es el que da cuenta de qué se trata el texto, b) el contexto del
autor, que son las condiciones de enunciacién con las que cuenta para
producir, yc) el contexto del lector, que son las variables que se operan
en el individuo: edad, sexo, inserciGn cultural, momento econémico-his-
‘térico-cultural y geogréfico en el que vive, etc. Por ejemplo, a) el con-
texto textual de La tragedia de Romeo y Julieta puede ser descripto en
forma sucinta como la imposibilidad de! desarrollo del amor que dos
j6venes se profesan por imposiciones familiares, al punto que su tragica
muerte sitve como pretexto para la unién de las familias rivales. b) Las
condiciones de enunciacién que tuvo Shakespeare estan vinculadas con
su época hist6rica y artistica, el Barroco, la Inglaterra de su época, el
gusto por lo violento en el teatro isabelino, la concepcién del amor por
encima del destino y la muerte, las técnicas de sorprender al espectador
con enredos, apartamiento de las unidades aristotélicas, a exploracién
de las zonas emocionales mas oscuras y profundas del individuo; yc) la
lectura que se puede hacer hoy de esta tragedia que trata de un amor
que esta alejado del amor Ifquido que se desarrolla en nuestra cultura,
por utilizar la formula tan acertada del Bauman.
Si se atiende el contexto ideolégico del lector (cultura, economia,
momento histérico, etc.) se puede observar que las interpretaciones a
Jas que legan los lectores mantienen denominadores comunes, mas alld
de las diferencias individuales. Esos puntos comunes se deben a dos cir-
cunstancias: en primer lugar, porque los lectores de una época determi-
nada tienen una forma de ver el mundo que emerge de las condiciones
ideolégicas de su época, por més que las ideologias individuales sean
diferentes; y, en segundo lugar, porque el texto posee una estructura
‘que habilita la interpretacién e impide Ia subjetividad absoluta y ex-
trema tan reclamada por los posmodernos. El “cada uno interpreta el
texto como se le antoja” no deja de ser una aspiracién idealizada de algo
imposible, detenidos en el narcisismo individualista
130)
(i
La academia y la critica juegan un papel central en el momento de
determinar siun texto debe ser lefdo como literatura o no. La publicidad
hace lo suyo, también, pero se orienta més a la promocién y venta del
libro y del autor, para posicionarlo en tn lugar destacado de facturacién
que en determinar si tal texto tiene o no valores literarios. Algunas edi-
toriales de libros orientados a los lectores mas pequefios optan por in-
-ar en la contratapa por cual grupo etatio debe ser consumido el libro:
“primeros lectores’, “lectores de 8 a 10 aftos’, etc. De esta manera lo-
gran un anclaje del goce estético a determinados sectores sin especifi-
‘car los criterios utilizados para establecer la seleccién, como si un nifio
mis pequefio no pudiera disfrutar de una historia indicada para uno
mis grande o viceversa, Los criterios serdn la cantidad de palabras uti-
lizadas en el texto, el tamafio de la letra, el vocabulario, la anécdota?
Seria bueno saberlo, pero sea cual sea, de algo pademos estar seguros:
parten de un criterio aglutinador: el prejuicio. Los responsables de la
‘editorial prejuzgan los limites del goce estético y con ello limitan el pla-
cer del texto,
Al momento de abordar un texto, los lectores poseen dos horizontes,
es decir, un conjunto de ideas que les permite construir el significado
que le propone el texto. Texto y lector crean un vinculo dialégico gracias
a que ese conjunto es doble: por un lado, el horizonte de expectativa,
que habilita a una decodificacién alejada de un grado cero de interpre-
tacién, lo que seria una contradiccién porque en toda interpretacién
hay ya una postura ideol6gica de parte del lector, y por otro, el hori-
zonte de experiencia, que indica que nadie llega a un texto sin una ex-
periencia previa, ya sea dada por el titulo, por la forma de distribuir la
palabra en la pagina, ya sea prosa, verso o caligrama, 0 por el conoci-
niento del autor, ya sea porque se haya leido algun otro texto o por di-
fusién publicitaria. Por ejemplo, abro un libro del que no conozco el au-
tor y cuyo titulo, indistintamente para el caso, puede o no resultarme
atractivo. El punto es que al abrirlo veo que esté escrito en prosa, Mi
‘experiencia acumulada me indica que es una novela, pero no veo capi-
(31
tulos que la subdividan, Comienzo a leer y veo qae no pertenece al gé-
nero narrativo sino al poético. Se trata de un poema en prosa. De esta
‘manera, ajusto mi horizonte de expectativa para la préxima vez. que em-
piece a leer prosa, generando una distancia estética con respecto a lo
que suponia, Esto permite generar un horizonte de experiencia modifi-
cado, el que incidira directamente en el horizonte de expectativa.
En el devenir historico, al lector se lo vio como un receptor pasivo,
‘cuya tinica funcién era la de entender el significacio contenido en la obra
Gearte. Una mirada critica de la participacién de! lector da cuenta de lo
contrario; la supuesta pasividad del lector en el acto comunicative lite-
ratio debe ser desplazada hacia una descripcién més realista y menos
idealizada de la lectura, hasta incorporar a la historia de la literatura
una historia de la lectura, adicionada a la historia de la produccién tex-
tual. El lector ha operado sobre el texto no solo con su aporte interpre-
tativo sino que ha incidido directamente en los textos, generando nue-
vos textos culturales
Teoria de la re-versién textual
Es destacable la proliferacién de versiones sobre un mismo texto, y
cuanto mas difundido y/o clasico sea este, mas versiones tendra. En
textos orales, como los mits y algunas leyendas la operativa modifica-
dora del lector se hace evidente, pero, curiosamente, también ocurre en
textos escritos, en donde la fijaciSn de la palabra parecerfa una condi
ién necesaria para la permanencia inamovible, Visualizando este fend-
‘meno se sientan las bases para una teoria de la lectura, La adaptacién y
ifusién de textos escritos es un hecho. Se crea, asi, una version que
reinventa los rasgos textuales originarios pero que tiene tanto peso cul-
tural, o més, incluso, que el texto original, en muchos casos. El proceso
de decodificacién que realiza el lector es generador de un nuevo texto
que tiene como base el texto inicial. Comentado con otros lectores, di-
fundido, se da marcha al proceso de re-versién por el que ha atravesado
la literatura, especialmente la literatura infantil, que ha modificado las.
(32)
(li
versiones originales en virtud de los valores que cada época quiso tras-
mitira la generacién siguiente.
Una de las caracteristicas operativas de la re-versién textual es la
fijacién de sintagmas inexistentes en el texto original, es decir, se erea
tun nuevo texto cultural que no esté en el texto de origen, producto de
la atmésfera semiol6gica que lo rodea.
Por ejemplo, quien lea en su totalidad EI ingenioso hidalgo Don Qui-
jote de a Mancha, llegar a enunciar "Don Quijote es alto’, pero el
mismo enunciado puede ser expresado por alguien que no haya lefdo
nunca ni un fragmento de la novela de Cervantes porque el personaje
‘ya existe en el imaginario cultural. La imagen colectiva de Don Quijote
es una re-versién del texto £1 ingenioso hidalgo Don Quiote de Ia Man-
ha, pues, las descripciones fisicas, prosopogréficas, del personaje son
escasas en el texto. Lo mismo acurre con la expresién “ladran, Sancho,
seiial que cabalgamos", la que no aparece en el texto. Del mismo modo,
quién no podria afirmar que Hamlet dice su famoso monélogo que co-
mienza “ser o no ser” con un créneo humano en la mano? Pues bien, las
re-versiones fijan el monélogo y el créneo en un solo momento dramé-
tico cuando enel texto shakesperiano aparecen en actos separados: pri-
mero se asiste al monélogo, en el acto Ill, en el palacio, y luego, en el
acto V, en el cemenierio, tomando el crneo del bufén de palacio, Ham-
let realiza reflexiones sobre la vida, la muerte, el destino y los afectos
con respecto a los ya fallecidos. La textualidad generada en torno a es-
tos textos en los discursos imaginarios de la comunidad son pseudotex-
tos, es decir, textos que funcionan como textos pero se han apartado del
original. El pseudotexto no se percibe como unaadaptacién o desplaza-
iniento del original. Se lo pereibe como el original.
En 1994, en el libro Uruguay y sus libros para nios, escribt:
Se podria decir que son recreaciones o adaptaciones; nada
mas alejado en sus conceptos que estos términos para realizar, a
partir de ellos, una categoria de anélisis textual. Eco plantea la
contradiccién creada entre “resumen” de un texto y el “original”
“En realidad, la primera vez me lo contaron (se refiere a un
133]
cueato de Alphonse Allais) y después descubri curiosas discre- J saje de un texto mas que otros. ¥ de un lector a otro también habré lec-
pancias entre ¢l texto original, el resumen que me habjan hecho [J turas diferentes en la medida de que algunos lectores establecerdn si-
y el resumen del resumen que bia a
onstitar el texto original! 2” Mme habla hecho antes de Hl twaciones de anclaje con determinados fragmentos de un texto y otros
lectores con otros fragmentos.
La tensi6n contradictoria mantenida entre “resumen” y “original”
puede ser comprendida por la sistematizacién que aqu{ realizo y que El canon
denomino re-versién textual: un texto producide por el lector tiene un Cuando se habla de canon, de una lista de textos aceptados como li-
modelo original y se ha despegado de él en mayor o menor medida, pero. _terarios, nos ubicamos ante una convencién. Hay un acuerdo implicito
‘opera en espacios culturales escritos u orales como un texto al que se le entre los miembros de una comunidad sobre una lista de textos que por
otorga igual estatuto que al texto original. Al nuevo texto producido por If mas que no sea del agrado de algunos individuos es una lista que se im-
el lector lo denomino "pseudotexto”, Por lo tanto, el pseudotexto es el pone. As{ como nadie nos pregunté si querfamos hablar espaiicl sino
resultado de la lectura de un texto por una sociedad, que acomodaa su J ue se nos ha impuesto por la generacién predecesora, anadie se la ha
sensibilidad el texto original. En el proceso de lectura se produce la re- f__ preguntado si querfa incluir tales o cuales textos en el canon literario. Y
versién textual asi como la lengua es la misma y cambia en el devenir historico por st.
El pseudotexto no solo se propaga entre los miembros de una socie- uso, el canon también opera bajo pequefias modificaciones histéricas:
dad determinada. También pasa a la generacién siguiente que ve si textos que en determinado momento hist6rico no eran decodificados
adopta ese nuevo pseudotexto 0 si lo modifica. Por ejemplo, lectores como textos literarios, pasaron a integrar e] canon, en otro momento.
que lean Caperucita roja en sus versiones “originales” (Ia de Perrault y Congresos y dems eventos académicos sobre un tema o un autor
la de los hermanos Grimm) luego de tomar como original un pseu- han servido para canonizar textos. La critica también juega un rol im-
detoxto podrén observar las diferencias que la re-versién textual ha portante en la legitimacién de un texto como integrante del canon. Du-
operado sobre esos textos. rante siglos, la expresién estética verbal, lo que hoy llamamos litera-
El pseudotexto también funciona en el lector individual. Como re- ‘tura, ocup6 un lugar predominante dentro dea cultura de una sociedad
sulta imposible recordar en su totalidad todos los textos que un lector ‘0 de un Estado, Sin embargo, el poder hegeménico de la palabra hablada
lee a lo largode su vida,en el propio lector se va formando pseudotextos o escrita, producida con fines estéticos o en discursos con fines persua~
que son lo que recuerda de cada una de sus lecturas. El texto, de alguna sivos, sin desatender lo estético, fite desplazandose hacia otras formas
manera permanece en el lector y después de leer un texto el lector ya comunicativas. La invencién del cine, con el cual se puede contar histo-
no es el mismo que antes. El texto modifica al lector y en un vaivén dia- rias sostenidas en imagenes y no en palabras, fue el comienzo del des-
léctico, el lector modifica el texto. Los motivos que generan unos u otros plazamiento. A lo largo de unos pocos afios mas que cien, el cine se ha
pseudotextos son miiltiples, Un lector puede retener determinado pa- valido de los textos consagrados, verdaderas autoridades de la cultura,
para su realizaci6n. Dicho de otra manera, la literatura ha sido un pro-
veedor natural de ideas, tramas y argumentos del cine. Hacia finales de
siglo XX y en los comienzos del presente, la imagen, a partir de nuevas
‘Nahum, D. (1994); “Los sueftos de Natacha, Modelo para una teoria del dis
‘curso dramatico infantil uruguayo", en Uruguay y sus fibros pare nifios, Monte-
video, Productora Grafica Ltda, pg. 80.
4] [35]
dss a
tecnologias revolucionarias, se ha ido ganando un lugar dentro dela he-
gemonia cultural, que comparte con la literatura. Si bien Barthes en su
{ibro péstumo Lo obvio y to obtuso declaraba que por més que la imagen
empezara a tener centralidad cultural, siempre dependerd de la pala-
bra, Su universo continuaba viendo lo lingilistico como niicleo de la cul-
tura. El libro es de 1982, y los articulos recogidos son de la década del
70. Hoy, mas de 40 afios después, podemos afirmar que la importancia
de la imagen fue bastante mas allé de lo pronosticado por el semislogo
francés y que la presencia de un canon literario funciona como anclaje,
como una marea de seguridad que el lector posee,
Harold Bloom, desde su visién pragmatica de la literatura, publica en
1994 un libro que recupera la discusién de los textos literarios como
centros de absorcién y produccién cultural. La tensién planteada entre
contro y periferia vuelve a reaparecer con tedricos que pretenden con-
servar a ultranza el canon y teéricos que ven en textos emergentes ma-
‘yor importancia ética/estética que en los clisicos,
Afirma Bloom:
El mejor critico inglés vivo, Sir Frank Kermode, en sus Formas
de atencién (1985) ha proclamado la més clara advertencia que
conozco sobre el destino del canon, es decir, sobre el destino de
Shakespeare:
Las cénones que niegan la distincién entre saber y opiniény son
instrumentos de supervivencia construidos para que resistan el
fempo, no la razén, son por supuesto descontructibles; sila gente
creyera que tales cosas no deben existir, probablemente
encontraria el modo de destruirlas. Su defensa ya no puede ser
asumida por un poder institucional central: ya no pueden ser
obligatorios, aunque, de no existir, resulta imaginar cémo las
Instituciones académicas podrian levar @ cabo sus actividades
normals, incluida la contratacién de profesores.
La manera de destruir el canon, tal como lo indica Kermode,
noes ningiin secrete, y el proceso est ya bastante avanzado's
Bloom, H. (2006); El canon occidental, Barcelona, Ed. Anagrama, pig 12.
(36)
El canon, pues, otorga seguridad a los lectores y sefiala el horizonte
de lo imprescindible e ineludible, de lo necesario, para comprender el
momento histérico que le tocé vivir y sensibilizarse ante si y el otro.
teratura puede el lector
Solo conociendo los textos canénicos de la
construir su propio canon.
IL- Los géneros literarios
[38]
ee
La idea de clasificar los textos literarios segtin sus componentes dis-
ursivos constitutivos es una de las primeras reflexiones teéricas que
realizaron en la cultura occidental sobre el arte verbal. Esto implica
lue sobre este tema existe una tradicién teérica muy antigua, en parte
igente y en parte modificada por el devenir histérico. El proceso de
imbios ha tornado inestable las descripciones que se indicaran sobre
caracteristicas de un género y a pesar de que la teoria se haya adap-
tado a nuevas manifestacio-
nes genéricas, nunca pudo
ofrecer una descripcién aca-
bada ni sera totalmente
abarcadora porque los gé-
neros se desplazan conti-
nuamente. Ademas, si se
tiene en cuenta que algunas
6pocas han tomado los mo-
dlelos iniciales de la teor‘a, especialmente los aristotélicos, y otras, como
por ejemplo, la Edad Media ha construido géneros propios, se verd que
{¢5 un tema complejo, con varias aristas a tener en cuenta.
No obstante, intentaré realizar una descripcién de ellos, tomando
‘como base los tres géneros clasicos teorizados desde la Edad Antigua,
haciendo referencia a las nuevas formas, después de 2500 afios de cam-
bios te6rico-practicos. No incluiré posturas idealistas que establecen,
‘eomo la de Benedetto Croce, la imposibilidad de una descripcién gené-
rica. Segiin esta mirada, cada obra es en si misma tinica en su género. St
se hace una clasificacion es porque se entiende que, a pesar de la part
Cularidad del texto literatio, iay una serie de ordenadores discursivos
¥y compartibles entre dos 0 mas textos. Ahora bien,
jon de un género puede valorarse en dos sentidos*comotiia
descripcién de lo existente 0 como una descripcién de lo posible, nor-
‘mativa, La primera operaen base aun corpus determinado: tomada una
ie de textos, se observa cuailes son las caracteristicas comunes y se
GENEROS LITERARIOS
[39]
elabora una teorfa al respecto. La segunda, sobre lo que puede produ-
cise, vale decir, se delinea una serie de caracterfsticas posibles. Elautor
puede contravenirlas pero nunca desconocerlas. De hecho, los grandes
autores canénicos de Ia historia literaria han desavenido las caracteri
ticas de un género, creando las bases para la construccién de uno nuevo
cen la produccién de sus seguidores. El formalista ruso Tynianow, refe-
rido em la primera parte de este libro, realiza una incisiva mirada sobre
Ja operativa de las modificaciones que se producen en un género: ante
un género consagrado, en una época determinada, un autor introduce
modificaciones que hacen que su texto se ubique en la periferia, con res-
ecto ala centralidad que goza el género en cuestin. Las modificacio-
nes no son répidamente aceptadas por los autores que en la comodidad
productiva reproducen el género central, pero s{ por las nuevas gene-
raciones de autores que ven con buenos ojos esos cambios. De esta ma-
nera, lo que en un momento historico se ubicé en la periferta de la pro-
auccién genérica, pasa a ser central en la época subsiguiente, Esto no
quiere decir que los textos ubicados en el centro del género desaparez-
can répidamente, sino que ambos, texto céntrico y periférico, conviven
por un tiempo hasta que ya no se produzea al modo anterior. El cambio
operado no es en|inea recta, sino, diagonal. No vade padres a hijos, sino
més bien de tfos a sobrinos, dice el teérico ruso para indicar que ese
cambio no es directo. EI nuevo género, al desplazarse al centro se ver’
afectado, en lo stcesivo, por nuevos textos que proponen nuevos cam-
bios, y trataré de desplazarse hacia el centro y hacer desaparecer al que
en él se encuentra, y asf dialécticamente a lo largo de la historia, Por
ejemplo, las novelas de caballeros andantes y de pastores constituyen
los subgéneros centrales del género narrativo a comienzos del siglo XVI
nero comienza a set socavado por la aparicién de un nuevo subgénero
narrativo: la novela picaresca, con la publicacién de La vida de Lazarillo
de Tormesy de sus fortunas y adversidades, en 1554. l Lazarillo se ubica
en laperiferia y sin ser en su totalidad novela picaresca, sienta las bases
[40]
(nt
para su desarrollo, el que sera alcanzado con Guzmén de Aifarache
(1599, de Mateo Aleman) e Historia de la vida del Buscén: Ilamado Don
Pabios, ejemplo de vagabundosy espejo de tacafios (1626, aunque escrito
por lo menos seis afios antes, de Francisco de Quevedo), entre otros.
Los estudios sobre el género narrativo son abundantes y se han rea-
Jizado desde diferentes perspectivas. El término narratologia, pro-
puesto por Todorov en su trabajo sobre El Decamerén de Bocactio, Tue
fipidamente aceptado por la comunidad de teéricos semiéticos euro-
pea en la década de los sesenta del siglo pasado, Su objeto de estudio es
6] conjunto de componentes estructurales que hacen que un texto sea
arFativo. Bajo este principio se entiende que los organizadores discur=
sivos de un texto narrativo se ar~
ticulan entre side tal manera que
el texto logra una dinamica que
consiste en el relato de una his-
toria, Sus elementos constituti-
vos son seis, y de cada und de
e de proble-
Género narrativo
ellos surge una s
nas teéricos.
Narrador. El narrador de un relato (cuento, novela, nouvelle,
epopeya, leyenda, mito, fabula, pardbola, entre otros subgéneros) es
una voz enunciativa que habla en primera, segunda o tercera persona'®,
Aunque refiera acontecimientos que le ocurrieron/ocurren/ocurriran
4 un tercero siempre hablar desde sf, desde el punto de vista de un yo
We Genette denomina narrador homeaiegético @ aquel que narra en primera
yersomayteterodiegtica aquelqueTo hace con acontecimientos que le st-
fedioron a otros. Hace una fina cistnci6n entre el narrador que narra en pri-
mera personay el que narra en primera persona acgntecimientos que le suce
Merona Aeste timo lo lama autoegéties. Diégesis signe exposcin,
“relato, —
(41)
individual o calectivo y bajo las caracteristicas de su ideolog(a. El narra~
dor es un ser de ficcién inventado por el autor y nunca debe confundir-
selo con este, por mas que sea su representacién metonimica, Un autor
hombre, por ejemplo, puede realizar un relato con uma voz enunciativa
femenina; un autor adulto puede inventar un narrador nifio, ete. El au-
‘tor es un ser empirico, de carne y hueso, que vivi6 en un determinado
lugar y en momento histérico, En cambio, el narrador
‘temente en el relato que organiza. Esta es
_zar la historia, contarla desde su posicién frente a los acontecimientos
narrados, permitir o no Ja participacién directa de los personajes, frag-
mentar el transcurso histérico aun lapso adecuado y comunicarle al na-
rratario los conocimientos necesarios para la comprensidn de lo suce-
-dido, De esta manera, el esquema de composicién del géi
es el siguiente: un autor se comunica con su lector a través de un men-
| texto narrative, que contiene un narrador que se comunica con
tun narratario, sobre personajes que realizan una accion en un tiempo y
en un lugar determinados, pea
or narrative
ie
[ Personajes
Autor | Narrador< —Accién Narratario | Lector
) Tiempo
L tugar
Relato (ficcién)
mensaje
Comunicacién literaria
Elnarrador puede ser clasificado de acuerdo a diversos criterios:
+= Por su conocimiento.
La tradicién tedrica que refiere al grado de conocimiento del narra-
dor sintetizé en tres niveles el posible saber del narrador: el que lo sabe
(22)
todo (omnisciente), el que sabe lo mismo que et personaje (equisciente)
y elque sabe menos que el personaje infrasciente), La formula que pro-
_pusierd Todorov'es, respectivamente:
ore Nee
N
N«P
Elnarrador omnisciente, asociado a los relatos en tercera persona,
conoce toda la historia de los personajes (aunque solo refiera'un frag-
mento de fa misma], Sabe To que sienten y To que piensan, es capaz de
‘Gitar én Ta COnciencia de cada uno de ellos, conocer sus anhelos sus anhelos y an-
sustias por mas que los personajes no los refieran. Tiené a capacided
de estar en todos los espacios y en todos los momentos en los que los
personajes se muevan por mas que adopte una espacialidad desde un
lugar hipotético y desde allf cuente la historia:
Desde la calle, un hombre flaco, de sombrero, miré hacia aden-
tro, formando pantalla con las manos para evitar el reflejo del
ventanal, En cuanto lo reconocié, abri la puerta y se acercé son-
-ndo. (Tan amigas. Mario Benedetti.)
En el cuento Tan amigos el narrador cuenta en tercera persona pero
se ubica dentro del bar y permanece siempre cerca de “el de azul”, un
personaje sin nombre propio que se ve molesto con su compafiero de
trabajo porque esta seguro que participé de una delacién que lo perju-
dica directamente.
0, enel cuento No oyes ladrar los perros, el narrador por momentos
observalla realidad acompaftando al padre:
El otro iba allé arriba, todo iluminado por la luna, con su cara
descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acé abajo.
(No oyes ladrar los perros. Juan Rulfo.)
El problema que podemos plantear a esta clasificacién es que como
es imposible decirlo todo por més que el narrador sepa todo potencial-
mente, importa mds para el lector lo que dice el narrador que lo que
sabe, por lo que es una categorizacién que no resulta dil. Por mas que
[43]
los narradores de los dos cuentos citacios conozcan toda la historia, al
ubicarse en un espacio determinado parcializan su conocimiento, lo re-
lativizan, El lector es guiado por el narrador del relato de acuerdo alo
que enuncia, y suele ocurrir que por mas que sepa todo, oculta datos
para generar expectativa, Por ejemplo, en el cuento £! hijo, de Horacio
Quiroga, el narrador omnisciente da al lector algunos datos del pasado
del padre (primera vez. que porté una escopeta o quiso tenerla, alguna
alucinacién, deficiencia visual, etc) pero cerca del final, en el segmento
narrativo del encuentro del padre con el hijo informa lo que ve el per-
sonaje y no la realidad ficcional, Esta es revelada en los dos tiltimos pé-
rrafos:
Sonrie de alucinada felicidad... Pues ese padre va solo.
Anadie ha encontrado, y su brazo se apoya en el vacio. Porque
tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en
el alambre de pia, su hijo bienamado yace al sol, muerto desde
las diez de la maftana. (EI hijo. Horacio Quiroga)
Fl narrador omnisciente ha focalizado en el padre durante gran
parte del cuento, pero en el final se aparta de esta perspectiva y adopta
tuna neutra, propia, de grado cero, y con “objetividad” puede informar
qué ocurre en la escena sin involucrarse con ninguno de los personajes.
En definitiva, mas que observar cudinto sabe el narrador, hay que ab-
servar cuanto dice. La oposicién saber/informacién (cudnto sabe/
cuanto informa) resulta estéril desde el punto de vista de la profundi-
dad analftica que puede realizar el lector porque su estrategia de com-
prensién, su competencia literaria, se hard en base a lo informado. Un
narrador omnisciente puede informar como si fuese un equisciente,
Esto significa que un tipo de narrador no necesariamente debe ser es-
table a lo largo de un relato, El narrador va modificando su forma de
narrar e informa en consecuencia:
Només lleg6, fue ala cocina a veri estaba el mono, Estaba y eso
Ja tranquilizé: no le hubiera gustado nada tener que darle larazén
asumadre. ,Monos en un cumpleafios?, le habia dicho; jpor favor!
Vos sf que te creés todas las pavadas que te dicen. Estaba enojada
4
pero no era por el mono, pensé la chica: era por el cumpleatios,
=No me gusta que vayas —le habla dicho-. Es una fiesta de ricos,
Los ricos también se van al cielo-dijo la chica, que aprendia re-
ligién en el colegio.
Qué cielo ni cielo ~dijo la madre-. Lo que pasa es que a usted,
mhijita, le gusta cagar més arriba del culo.
Ala chica no le parecta nada bien la manera de hablar de su
madre: ella tenfa nueve afios y era una de Jas mejores alumnas de
su grado.!7
Hasta aqui las marcas informativas del narrador dan cuenta de un
narrador omnisciente, pero mas adelante se lee:
Después de la torta llegé el mago. Era muy flaco y tenfa una
capa roja. ¥ era mago de verdad. Desanudaba pafiuelos con un
solo soploy enhebraba argollas que no estaban cortadas por nin-
guna parte. Adivinaba las cartas y el mono era el ayudante, Era
muy raro el mago: al mono lo liamaba socio. "A ver, socio, dé
vuelta una carta’, le decfa. "No se me escape, socio, que estamos
en horario de trabajo”. (La fiesta ajena. Liliana Heker.)
En este pasa el narrador abandona su informacion objetiva y enun-
cia lo que la nifta ve/piensa:y era mago de verdad.
El narrador equisciente se asocia con los relatos en primera 0 se-
sgunda persona, Puede participar de los acontecimientos que narra o ser
‘mero testigo, elucubrando sobre lo que le parece que piensan o sienten
los demés personajes:
En mi diltimo afio de escuela vefa yo siempre una gran cabeza
negra apoyada sobre una pared verde pintada al dleo. El pelo
crespo de ese nifio no era muy largo; pero le habfa invadido la
cabeza como si fuera una enredadera; le tapaba la frente, muy
blanca, le cubria las sienes, se habla echado encima de las orejas
ylle bajaba por la nuca hasta metérsele entre el saco de pana az
‘Siempre estaba quieto y casi nunca hacia los deberes ni estudiaba
las leceiones. Una vez la maestra lo mandé a la casa y pregunté
[45]
{quién de nosotros queria acompafiarlo y decirle al padre que vi-
niera.a hablar con ella. La maestra se qued6 extrafiada cuando yo
me paré y me ofrecf, pues la mision era antipatica. A mi me pare-
cia posible hacer algo y salvar a aquel compatiero; pero ella em-
pez6 a desconfiar, a prever nuestros pensamientos y a imponer-
nos condiciones. Sin embargo, al salir de aif, fuimos al parque y
Jos dos nos juramos no ir nunca més a la escuela, (Menos Julia
Felisberto Hernandez.)
En la técnica del mondlogo interior el narrador refiere sus pensa-
mientos sin que necesariamente ocurra algo fuera de él. El acontecer
dol relato es el acontecer psicalégico del narrador.
El narrador infrasciente es habitualmente el narrador del relato po-
licial o de suspenso. Al saber menos que el protagonista no puede deve-
lar la intriga hasta que este no se la enuncie.
Por la distancia con lo: lo: hechos narrados
narrados. La gama va desde la a ividad mas absoluta (mondlogo in-
terior) hasta el maximo de obj
idad posible (narrador tipico del rea~
wolucramiento que el narrador tiene con respecto al relato contado
puede haber cierta inestabilidad dentro del tipo de vinculos que esta-
blece el narrador con los hechos. Es casi probable que no narre desde la
misma perspectiva durante toda la narracién. De esta mani
observ
lescopio, al decir de J. Culler!®. ,
Con respecto a la distancia, también debe indicarse que el narrador
‘se puede ubicar dentro (narrador interno o intradiegético) o fuera de la
accién que narra (narrador externo o extradiegético). No obstante uno
otro, debe observarse si toma partido por alguno de los personajes 0
por alguno de los acontecimientos narrados, realizando reflexiones 0
1 Cfr, Culler, |. Breve introduccién a la teorfa literaria. pag 109 y ss
[46]
conjeturas, transparentado ideologemas, es decir, unidades ideol6gicas
dle significacién que emergen de representaciones subjetivas, estereo-
tipadas o finamente elaboradas y dan cuenta de la cosmovisién del su-
Jeto, en este caso, del narrador'*
Por el tiempo trascurrido desde los hechos
hasta el relato
Elnarrartor cuenta desde un eterno presente sucesos que acontecie-
ron antes de que su voz los refiera (relato ulterior, es decir, narra des-
pués de que los acontecimientos hayan sucedido. Por ejemplo, el Laza-
rillo, An6nimo), durante el momento que los refiere (relato presente o
‘simultaneo. Por ejemplo, Macario, de Juan Rulfo.), 0 posteriores a su re-
lato (relato predictivo, Por ejemplo, Matar a un niffo, de Stig Dager-
man).
PersonajeS. Los personajes son los encargados de llevar la ac-
cin adelante, Por esta razén, cuando los personajes no son representa-
ciones de seres humanos, son representaciones de animales o concep-
tos con rasgos humanos: hace uso del lenguaje, ya sea para hablar o
pensar, se desplazan por propia voluntad,realizan proyecciones sobre
su vida, recuer an, odian, etc. Las fabulas introducen animales
himanizados como personajes y en las narraciones alegoricas los per-
sonajes son conceptos personificados 6 con caracteristicas antropo-
nérficas, El denominador comin de los personajes de los relatos es que
estén delimitados por dos coordenadas humanas: el tiempoy el espacio.
Si bien el espacio puede ser tna coordenada vital que el ser humano
comparte con otros seres, la conciencia de que la existencia estA limi-
tada por el tiempo solo le corresponde al ser humano. De aqut que su
accionar esté limitado por Jo cronolégico y lo topoldgico. Adin en las nia
° Cfr. Kristeva, J. Semiética Il, pigs. 77-80 y Altamirano, C.y Sarlo, B.Litera~
tura/soctedad, pig. 35.
an
rraciones fantasticas o en las onfricas donde se suelen desdibujar di-
chas coordenadas, ambas estn presentes. Un personaje puede burlar~
las atravesando espacios y temporalidades en forma no mimética pero
nunca puede escapar de ellas, ni aun ingresando en un circuito eterno
como el simbolizado a través de la cinta de Moebius.
_Los personajes pueden ser clasificados segtin su grado de participa-
cidn en la aceién: protagonista fetimoiégicamente: primer luchador),
secundarios y siluetas. El mas involucrado enTa accisn es, obviamente,
el protagonista y la silueta justifica su presencia como mero intento de
crear impresién de verosimilitud. En el citado cuento de la escritora ar-
gentina Liliana Heker, La flesta ajena, la protagonista es Rosaura, los
personajes secundarios son Luciana, Inés, Herminia, la del mofo, la de
trenzas, el gordito, el mago, ¢ incluso el mono (porque es un personaje
que establece una contigitidad constructiva con el personaje Rosaura
puesto que esta en la cocina y se Io ha convocado para trabajar durante
la fiesta), Siluetas son los dems nifios que han concurrido a la fiesta y
piden que Rosaura integre sus equipos de juego 0 que les dé el pedazo
de torta mas grande, Constituyen un personaje indiscriminado y colec-
tivo para el relato. No se indica su niimero, pero independientemente
de que sean varios 0 pocos su funcién se mantiene incambiada.
La funcién del protagonista es desear algo. Este objeto de deseo jus-
tifica su accionar. En el ejemplo empleado, Rosaura desea ira la fiest
de su amiga y para ello debe convencer a su madre que de antemano
esté convencida de que la tratarén como la hija de la empleada domés-
tica y no como una invitada mds, En el trayecto que debe tran:
protagonista para alcanzar su objeto de d e encuentra cor
des que facilitan 0 retrasan su objetivo. Estas entidades son elementos
funcionales y tanto pueden ser tanto personajes como objetos o anima-
Jes, La alfombra voladora de Las mil nly. ‘una noches no es un personaje. Es
una entidad que incide en la accién al trastadar al
pprotagonista de uno a otro lugar. Una funcién también puede ser ejer-
ida por un personaje. Dado que una funcién es una utilidad, un come-
tido a realizar, un personaje puede cambiar de funcién a lo largo de un
(48)
relato. La madre de Rosaura, al comienzo del cuento no quiere que su
hija vaya al cumpleafios (funciona como oponente al deseo de la nifia)
pero luego es quien le facilita la asistencia (funciona como ayudante);
Sino voy me muero -murmuré, casi sin mover Jos labios. Y
no estaba muy segura de que se hubiera ofdo, pero lo cierto es
que la mafiana de la fiesta descubrié que su madre le habfa almi-
donado el vestico de Navidad. Y a la tarde, después que le lavé la
cabeza, le enjuag6 el pelo con vinagre de manzanas para que le
quedara bien brillante, (La fiesta ajena. Liliana Heker-)
Sila funcién del protagonista es desear algo 02 alguien que funciona
como objeto de deseo, debe existir un elemento que mueva al personaj
a desear lo que desea a pesar de todas k Itades que se le presen-
ten, Este elemento es otro actante, otra funcién: el destinador. Con el
deseo del protagonista alguien o algo sale favorecido: es el destinatari
tad que tiene con Luciana (que luego el lector podré juzgar como una
stad después del didlogo que Rosaura mantiene con la ru-
lun motor: cree que el mago es un mago de verdad, que la corona que
lleva Luciana es de oro, que los ricos van al cielo ¥ que ella Sera mallo-
naria y-vivird en un-pal
El cumpleaiios es el destinatario del deseo. El cumpleafios como
acto célebratorio se verd enriquecido (al menos asf fo vive Rosaura) con
Ja presencia de la protagonista, -
Greinias quien delimita todo relato a seis unidades funcionales
que llama ‘actantes”. El andlisis Formal del relato adquiere relieve hacia,
finales de Ta década del 20 del siglo pasado cuando un formalista ruso,
Vladimir Propp publica Morfologta del cuento popular ruso. A pesar de
{que su corpus de estudio tiene muchos elementos én comin (son cuen-
tos, populares y rusos), y eso facilita la investigacién el avance el nota-
ble: Propp encuentra que hay elementos invariables en la centena de
relatos estudiados. Esas marcasinvariables (rescatar, trasladarse, pedir
[49]
recompensa, etc.) son componentes reiterados. Asi, encuentra treinta y
luna funciones. No todos los cuentas analizados por Propp contienen to-
das las funciones, sino que se puede apreciar una'serie de combinacio-
nes, La conclusién arribada es contundente: todo relato esta montado
bajo _una estructura estable*®. Esa estructura es la que describi mas
“arriba y que esquematizo finalizado este p4rrafo. El esquema resultante
puede ser aplicado a cualquier relato, atin a los que no estén sostenidos
sobre componentes lingiiisticos. El cine, el teatro, la pantomima, la
6pera, el c6mic, etc. son textos narrativos y todos participan, de manera
genérica, de los seis componentes descriptos. Por lo dicho, en todo re-
Jato encontraremos personajes y actantes. Los primeros poseen una
forma de ser, una p: un cuerpo, ete, “Tos segundos: cumpliran
funciones especificas dentro del relato, $
DESTINADOR (D1) ——————> DESTINATARIO (D2)
SUJETO (S)
OBJETO (Ob)
ae dis
AYUDUDANTE (A) ———————* OPONENTE (Op)
Los tres pares de actantes son: S/0b , D1/D2, 4/Op. El primer par
constituye el eje del deseo, el segundo el del saber y el tercero el del
poder. Este esquema es el esqueleto de toda narracién. Partiendo de la
interacci6n de los seis actantes se puede crear cualquier relato. El resto
es imaginacién, observacién y trabajo. Sin embargo este modelo no da
‘cuenta de los rasgos expresivos, del uso del lenguaje, de su potenciali-
dad ni de las reacciones estéticas, las experiencias que produce en el
29 £1 método de Propp no es exactamente formal. Utiliza la metodologfa de las,
Ciencias biol6gicas y ll le llevé a una famosa polémica con Levi-Strauss.
[50]
lector, rasgos tan necesarios para determinar si un texto narrative
puede ser considerado dentro de lo que llamamos literatura 9 es un re-
lato hist6rico,
Las secuencias narrativas dentro del relato fragmentan el esquema
y establecen el predominio de un actante sobre otro en determinado
momento. En una secuencia narrativa en la que el oponente sea la fun-
cidn predominante podré esquematizarse con un trigngulo en cuyo vér-
tice superior esté representado, y en los otras dos vértices los otros dos
actantes que integren la instancia
Oponente
oe vane res
La sucesién de secuencias narrativas constituye la sintagmatica del
relato. Independientemente de si el relato esta organizado en base a
anacronfas, el relato constituye una sintagmética, una linealidad de ele
mentos yuxtapuestos. El aspecto temporal del relato se observard en el
apartado siguiente.
Los personajes pueden participar con su voz, en forma directa si el
narrador repliega la suya y permite que el natratario escuche la voz de
los personajes. Se produce, asf, lo que se conoce coma estilo directo: los
personajes hablan por s{ mismos. La marca grafica de su participacién
directa se materializa en la presencia de la raya de dilogo, la subjetivi-
dad del discurso y los verbos conjugados en primera persona, o en ter-
cera 0 segunda pero vistos bajo la mirada de un universo personal,
Lo enunciados del personaje se cierran, habitualmente con otra
raya y la aclaracién del narrador de quién habl6, o con qué intencién,
ete. Por lo general el narrador utiliza algunos verbos como decir, acla-
rar, replicar, acotar, agregar, entre una extensa lista de posibles, conju-
sgados en tercera o segunda persona (si se dirige directamente al narra-
tario)
(51)
-No me gusta que vayas ~le habfa dicho-. Es una fiesta de ri
cos. (La fiesta ajena. Liliana Heker.)
Ahora bien, el narrador puede monopolizar la palabra y no dar lugar
al habla de los pérsonajes. En ese caso se estd en presencia de lo que se
almenos, de dos tipos: o bien el narradorglosae el supuesto parlamento
del personaje o bien lo cita textualmente. En ninguno de los dos casos
permite que se oiga la voz del personaje. Ef entrecomiltaclo-es la
grafica de la cita textual, y la subordinacién (dijo que vendrfa) la marca
discursiva de la glosa. En ambos casos, el discurso del narrador hace
referencia al discurso del personaje, incorporandolo en el suyo propio.
Los ejemplos respectivos son del cuento Tan amigos:
El Viejo me llam6 y me dijo que la cosa era grave, que al-
guien habfa loreado. ¥ que todos decian que yo habia visto el pa-
pel antes de las nueve.
Ambos miraban el zapato izquierdo que empezaba a brillar.
El lustrador le dio el toque final y doblé cuidadosamente su tra
pito. «Son veinticinco», dijo,
Que el narrador diga lo que dijo el personaje, ya sea por medio de la
pardfrasis 0 de la cita textual no puede ser tomado como idéntico a lo
‘que el personaje diga por sf porque la voz del narrador mediatiza la ex-
presién deslizdndose el cumplimiento de ta fumci6n expresiva del per-
sonaje descripta por Jakobson hacia la funcién referencial de los enun-
ciados del narrador que informa lo dicho/€s curloso, por lo expuesto,
que la novela corta de Mario Delgado Aparain, La balada de Johnny Sosa,
en la ediclén de Banda Oriental el narrador monopolice la expresion
mediatizando los parlamentos de los personajes y en puiblicaciones de
otras editoriales, como por ejemplo Seix Barral, aparezcan con raya de
didlogo. Bl valor expresivo cambia totalmente y la valoracién que hace
ellector del texto, también.
Tiempo. El tiempo y el lugar (cronotopo) de la accién son dos
coordenadas qué, al ser humanas, otorgan verosimilitud al relato por
‘mas que se trate de una narracién absolutamente alejada de un refe-
rente real. rs —
Una narracién es la disposicién sintagmatica de acontecimientos se-
leccionados en el tiempo. Dicha disposicién se rige de acuerdo alos si-
guientes principios: puede ser lineal desde el punto de vista cronol6-
{gico, es decir, los acontecimientos estén dispuestos en el mismo orden
que aparecieron/aparecen/apareceran o puede sufrir anacronias, vale
decir, alternancias hacia el pasado 0 el futuro de dichos acontecimien-
tos; nunca es enunciable toda la historia, Si un narrador enunciara cada
segundo de un acontecimiento, este ocuparia cada segundo del lector y
la superposicién temporal harfa imposible la lectura. Por este motivo,
la sintagmitica que es el relato se ve fragmentada bajo un principio de
seleccién: la elipsis, es decir, omisiones de acontecimientos en el relato.
Sin la inherencia de la elipsis realizar un relato (o leerlo) seria como
pretender hacer un mapa a escala real, 0, mejor dicho, sin escala: cada
espacio representado coincidirfa con el espacio real. Desde el punto de
vista temporal ocurre lo mismo, Por eso, linealidad o anacronfas, por un
ladoy elipsis, por otro, son los principios que rigen la composicién tem-
poral de un texto narrative. yO
Linealidad y anacronias. Primero Tomachesvsky y luego
Todorov?! categorizan la temporalidad del relato en una dicotomia:
historia y discurso La historia es el conjunto de acontecimientos que
refiere el relato ordenados cronoldgicamente; en cambio el discurso es
cl orden estético que el autor le otorga al relato con la esperanza de que
sea mas atractivo o trasluzca una concepcién fragmentada y de collage
2) Cfr, Tomsachevsky, B.; “Tematica’ en La teoria de la literatura de los for-
imalistas rusos y cfr. Todorov, “Las eategorias del relato literario" en Andiisis,
estructural del relato.
© Tomachevsky prefiere hablar de trama y argumento,
53]
de la realidad. De esta manera, el lector genera un didlogo mas intere-
sante con su texto al tener que ir reagrupando las piezas yuxtapuestas
de un rompecabezas temporal que no esta dado linealmente. Es la esté-
tica caracteristica del relato del siglo XX y bajo una mutua influencia con.
alarte cinematogréfico, el literario ha descompuesto la representacién
mimética de la temporalidad de la historia,
Por ejemplo, La fiesta ajena puede ser dividida en tres grandes se-
cuencias temporales: e! momento del didlogo de Rosaura con su madre,
discutiendo los inconvenientes y ventajas de ir 0 no a la fiesta, el mo-
mento de la flesta y el momento de la invisibilidad de la infancia por
parte dela sefiora Inés, Estos tres momentos corresponden a la historia,
y sila autora los hubiera mantenido en su cuento sin modificar, ¢l dis-
curso coincidiria con la historia, pero ha optado por empezar el cuento
en el segundo momento nartativo, es decir, con Rosaura ya en la fiesta.
Dichas secuencias narrativas desde el punto de vista de la temporalidad
de la historia son representables con el esquema que sigue. Desde el
punto de vista del discurso, lo es con el subsiguien
ee,
Discusion Fiesta Pago HISTORIA
a 2 3
a 1 2 3 | DISCURSO
Fiesta —Discusién —“Fiesta._—=—Pago!
Las secuencias narrativas pueden intercalarse. Son saltos hacia el fu-
turo (prolepsis) o hacia el pasado (analepsis) de la secuencia narrativa
central, Esta se ve interrumpida por la presencia de una secuencia ana-
exénica, ya proléptica, ya analéptica. En el caso del cuento que hemos
elegido para ilustrar la teorfa cabe pensar que la secuencia2 con que se
inicia el cuento
[54]
Nomis llegé, fue a la cocina a ver si estaba el mono. Estaba y
eso la tranquilizé: no le hublera gustado nada tener que
darle la raz6n a su madre
puede ser entendida como una secuencia proléptica si se parte de la
base de que la historia del cuento comienza con la discusi6n entre ma-
re e hija, Pera otra mirada puede sugerir que la anacronia no se en-
cuentra en la secuencia 2 del comienzo del cuento sino en la 1, sise en-
tiende que la historia del cuento comienza en la fiesta, Bajo tal interpre-
tacién la secuencia que hemos denominado 1 sera una analepsis desde
la temporalidad iniciada en la fiesta.
Laelipsis es inherente a todo relato, insisto. Es necesario seleccionar
qué acontecimientos serén contados para poder realizar una narracién.
Por ejemplo, en La fiesta ajena, se lee:
-Si no voy me muero -murmuré, casi sin mover los labios. Y
no estaba muy segura de que se hubiera ofdo, pero lo cierto es
que la mafiana de la fiesta descubrié que su madre le habfa almi-
donado el vestido de Navidad. Y a la tarde, después que le lavé la
cabeza, le enjuagé el pelo con vinagre de manzanas para que le
quedara bien brillante. Antes de salir Rosaura se miré en el es-
pejo, con el vestido blanco y el pelo brillandole, y se vio lindisima
La sefiora Inés también pareci6 notarlo. Apenas la vio entrar,
ledijo:
Qué linda ests hoy, Rosaura.
El narrador del cuento omite decir cuanto tiempo pasé entre la dis-
cusién y la fiesta y qué ha ocurrido durante ese lapso. La serie de suce-
505 posibles entre el dia de la discusién y el dia de la fiesta no es enun-
ciada, Se la suprime. Bl lector tampoco sabe cuénto tiempo se demora
en llegar desde la casa de Rosaura a la casa de Luciana aunque se infie-
ren algunos datos: la fiesta se realiza en la casa de Luciana y la fiesta no
es el mismo dia que el de la discusién.
Por iltimo, la inea temporal de la historia no comienzacon el tiempo
del relato, El relato ocupa un segmento de una temporalidad mas am-
plia, Antes de la discusién que aparece en el relato estd el nacimiento de
[55]
Rosaura, su primer dia de clase, ete. Y después de recibir el pago, la his-
torla continéa, no en el relato, sino en la realidad ficcional propuesta
por el narrador y aceptada por el lector bajo el principio del pacto fic
ional? Este es un acuerdo tacito que se realiza desde el momento que
un escritor escribe un texto yun lector lo lee. El lector acepta sin
mientos lo que el narrador enuncia, por mas que el narrador no diga
todo lo que sabe 0 todo lo que desea saber el lector. El lector no cues-
tiona bajo el principio dicotémico de verdad/falsedad lo que el narra-
dor enuncia, Simplemente lo acepta como parte de un pacto vincular.
EI relato. Genette se aparta del esquema estructuralista de To-
machevsky y de Todorov e introduce un nuevo concepto a partir de ka
constatacién de la existencia de la elipsis: el relato, El relato es lo que
realmente enuncia el narrador o los personajes en estilo directo. Es el
texto del género narrativo propiamente dicho, de manera que el analisis,
temporal pasa por delimitarIa historia, ver cbmo sele presenta al lector
esa historia (discurso) y de esa historia qué relata (relato) el narrador.
Lugar. Toda accién se desarrolla en un lugar determinado por mas
que no se especifique en el relato. El lugar y el tiempo le otorgan un
marco contextual a la accién. La descripcién del lugar puede también.
funcionar como un retardador de la accién. En el caso de No oyes ladrar
los perros las descripciones del lugar le dan una atmésfera onfrica al re-
Jato, Incluso se hace mencién a un paredén en medio de una tierra seca,
rida, como la vida de los personajes, sin que se informe sobre su mo-
tivo ni su aparente incongruencia con el paisaje. Tomachesysky realiza
una prdctica distincién entre motivos libres y asociados y su repercu-
sién en las descripciones’s,
AcciOn. ta accién es la sucesién de fragmentos narrativos, que en
forma yuxtapuesta da cuenta de un devenir aun cuando ese devenir sea
2 Cfr, Pozuelo Ywancos, |.M. (1988); La teorta del lenguafe iterario, Madrid,
Ed. Cétedra. cap. 10.
2 Cfr. Tomachevsky, B. (1982); Teoria de la literatura, Madrid, Ed. Akal, pig.
182 y ss,
[56]
una marcha temporal hacia atrés, como en Viaje a la semilla,legando al
\itero de la madre del protagonista después de que este fallece.
Tradicionalmente la accién narrativa es divida en tres partes: inicio,
nudo y desenlace, y esta forma de clasificar funciona bien en relatos an-
teriores al siglo XX, pero como pudo haberse observado al leer los cuen-
tos utilizados como ejemplos, tal clasificacién puede no ser universal ni
esclarecedora, Por ejemplo, en Tan amigos, el nudo se da antes de la
conversacién de los dos “amigos” de trabajo y en La fiesta ajena la reso-
lucién es extratextual porque el cuento se termina en el conflicto, con la
accién congelada, como si alguien pusiera pausa a la reproducci6n de
una pelicula.
Prefiero hablar de estado estético inicial (EED, desequilibrio (D) y
estado estatico final (EEF). Cada uno de estos afecta a la historia y, en
consecuencia, al discurso y al relato, pero al no hablar de conflicto esta-
blezco la posibilidad de que no lo haya, como en Berkeley Mariana del
universo, también de Liliana Heker, en el que en el devenir del cuento
no ocurre nada. Bl estado estatico inicial pierde su armonfa en determi-
nado momento. En Tan amigos, por ejemplo, el estado estatico inicial se
desarrolla mientras el ‘mozo y ‘el de azul’ hablan sobre el estado del
tiempo. La llegada del ‘flaco’ no es un conflicto o nudo. Es simplemente
un desequilibrio del estado estético inicial. Su salida del bar vuelve a
equilibrar la situaci6n. El problema para el personaje ‘flaco’ comienza
en el momento en que sale del bar. Podrd ser un conilicto para el flaco
pero no para la estructura del cuento, Bl estado estético final funciona,
ademés, en una secuencia de unidades narrativas, como el estado est-
tico inicial de la siguiente secuencia, yas{ sucesivamente, Esto no ocurre
en Tan amigos porque la reticencia final elude las conclusiones, pero en
una novela, por ejemplo, una secuencia puede devenir de la anterior y
el esquema serfa el siguiente:
EEI/D > 12 secuencia narrativa
0 (EP) > 24 secuencia narrativa
}}D (EEPY> 3 secuencia narrativa
4 otras secuencias narrativas
[57]
Narratario. £1 término narratario es un neologismo que com-
bina la palabra narrador con destinatario. Si el namrador es una vor, el
narratario es quien escucha lo que enuncia el narrador. Es hacia quien
va dirigido el relato, Puede estar explicitado, como en el Lazarillo (vues:
tra merced), o en las Mil_y una naches, o en un relato con estructura epis-
tolar (Las cuitas del joven Werther), 0 puede que esta implicito, pero
siempre esté en la ficcién narrativa. Si hay alguien de ficcional que na-
1a, hay alguien ficcional que escucha.
‘Allo largo de la historia de la teoria literaria lo lirico ha suscitado
incontables controversias sobre su naturaleza. Si bien se ha vinculado
historicamente el género con la produccién de poemas en verso, la apa-
ricién y desarrollo del poema en prosa o el poema con verso libre y/o
suelto y el caligrama ha demostrado que la expresién lirica puede pres-
indir del componente ‘verso’ o ‘rima’, que la ha organizado durante si-
glos. Y asi como se ha visto que lo lirico puede estar en expresiones ver-
bales en prosa, aunque con
una cadencia especial, tam-
bién se ha visto que no toda
produccién que se base en los
principios musicales de com-
posicién pertenece alaesfera
de lolirico: se puede hacer un
poema con versos perfectos
desde el punto de vista del metro, la rima y el ritmo pero carentes de
categorfa lirica; también podré observarse que ademas de poema en
rosa se habla de prosa poética cuando se quiere indicar que si bien no
se trata de un poema su forma expresiva y la apelacién a la conmocién
del lector son ‘elevados’, Se puede constatar, una ver més, que los géne-
os no son puros, que los limites cada vez mas se tornan difusos y que
_ Género lirico
{53}
las fronteras para delimitarlos no es més que una aproximacion a ras-
gos comunes. Ademés, existen poemas donde se prescinde, en principio
de ritmo, métriea y cadencia: los caligramas. No es que carezcan de esos
elementos liricos, simplemente, no son lo predominante. Predomina la
imagen frente a la palabra.
La palabra conmocién (de conmover, mover con) puede dar cuenta
de la recepcién de una obra del género lirico. Esto no quiere decir que
otras producciones de los otros géneros literarios no conmuevan, sino
‘que la forma que lo hace el género lirico es mas directa y condensada,
e esta manera, Io lirico resulta una suerte de armenia entre la forma,
el contenido y la recepcidn. La brevedad y la condensacién expresiva,
junto a formas que apelan a lo subjetivo desde lo subjetivo hacen de la
expresin artistica una expresién de intensidad. d
El poema es donde se materializan las caracteristicas del género Ii-
rico. Se caracteriza por ocultar la situacién contextual desde donde se
enuncia y esto le otorga un caracter atemporal a la expresién verbal.
‘Tiempo y espacio se desdibujan en el émbito de un poema ysi aparecen
no le hacen como elementos compositivos de una historia, no como
[59]
componentes relacionados con una secuencia narrativa, sino como sos- 0 el poema de Garcia Lorca:
Aenedores de la expresién, y como afirma Spang?s, muchas veces en Malestar y noche
forma simbélica, como en el poema de Antonio Machado:
Aun olmo seco Abejaruco,
En tus drboles oscuros.
Alolmo viejo, hendido por el ayo Noche de cielo balbuciente
yensumitad podrido, yaire tartamudo.
on las llavias de abril yel sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido, ‘Tres borrachos eternizan
sus gestos de vino y luto.
Los astros de plomo giran
sobre un pie.
Abejaruco,
Bp tus arboles oscuros.
jEl olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
lemancha la corteza blanquecina
al troneo carcomido y polvoriento,
No sera, cual los 4lamos cantores
que guardan el camino ylaribera, Dolor de sien oprimida
habitado de pardos ruisenores, con guirnalda de minutos.
{V tu silencio? Los tres
Ejército de hormigas en hilera borrachos cantan desnudos. i
va trepando por él, y en sus entrafias Pespunte de seda virgen
urden sus telasgrises ls araias tw cancion
Abejaruco.
con su hacha el leador,y el carpintero See ee arctan
teconvierta en melena de campana,
Janza ce carro 0 yugo de carreta; Elyo enunciador (yo litico, voz enunciativa) habla bajo un presente
ae ee eterno los elementos contextuales (el rfo Duero y el olmo, en el primer
Screen tale Be poema, y la noche y el bosque, en el otro, son representaciones simbé-
antes que te descusje un torbellino Ticas del yo, y permiten la expresién de la subjetividad refiriendo a un
ytronche el soplo de as sierras blancas contexto, Quizés un roméntico no hubiese escondido su yo tras los sim-
antes que el rio hasta la mar te em a
fraisyteras ne bolos elegidos por estos poetas sino que establecerfa un grado de equi
mo, quiero anotar en mi cartera paracién entre el yoy el olmo o entre el yo y el abejaruco. Bajo este con-
la gracia de tu rama verdecida. cepto no se puede suponer que la poesfa lirica cree mundos objetivos 0
Sane eerie te fantasticos fuera de la voz que enuncia, Por ejemplo, el verso (Ay, Har-
ese peters see Jem, amenazada por un gentlo de trajes sin cabeza! de Oda al Rey de Har-
dem, de Federico Garcia Lorca, dispuesto en un texto perteneciente al
_género narrativo podria ser parte de una situacién literaria fantéstica.
* Chr Spang, K (1993); Las géneroshterarias, Madrid, Ed Sintess, pay. 67,
fea [611
Pero, dispuesto en un poema es la representacién subjetiva de un sentir,
de la mirada individual, intransferible, del sujeto que escribe, el poeta,
que crea un sujeto que enuncia, el yo lirico, para que lo exprese2s. A pe-
sar de su intransferibilidad logra que el sujeto que lee reinvente el
mundo afectivo representado en el poema y se conmocione.
Para Samuel Levy”, te6rico literari. que aplica a teoria dela funcion
‘pottica de JakoBsom a ld poesia lirica, lo que caracteriza el conjunto de
enunciados de un poema es siteractén, es decir, una repeticién cons-
tante, En un poema se repiten palabras, sonidos, imagenes, conceptos,
s disponen de tal forma que cumplen con reglas estrictas como la
_Tima, la cadencia, el metro y cuando no hay rima se los dispone de tal
‘manera que la cadencia, la musicalidad y la rima interna iteran de tal
manera que producen un todo arménico. Ademés, as daen
elambito conceptual de del poe pos SEMANEICOS,
tales on semntica, la isotopia, otorgando unicidad al poema, Veamos
tun ejemplo con el que se pueda ir definiendo los componentes mis im-
portantes de un poema de Cintico, de Jorge Guillén:
Muerte a lo lejos
“Je soutenais él de la moré toute pure.
Paul Valery
Alguna vex me angustia una certeza,
Yante mie estremece mi futuro.
Acechandolo esta de pronto un muro.
Del arrabal final en que tropieza
261.a vor enunciativa del poema se encuentra muy préxima, metonimicamente,
al ser empirico autor, y as{ camo suele fundirse en uno solo autor y narrador,
suele fundirse, bajo la misma inadvertencia conceptual, al poeta can el yo lirico,
2 Cft, Levy, S. (1991); Bstructuras finguisticas en la poesta, Madrid, Ed. Catedra,
162]
La luz del campo. Mas habra tristeza
Sila desnuda el sol? No, no hay apuro
Todavia, Lo urgente es el maduro
Fruto, La mano ya lo descorteza.
Yun dia entre los dias el mas triste
Serd. Tenderse debera la mano
Sin afén. ¥ acatando el inminente
Poder diré sin lagrimas: embiste,
Justa fatalidad. FI muro cana
Va imponerme su ley, no su accidente,
Este poema es un soneto: composicién rica de catorce versos ende-
casflabos distribuidos invariablemente en dos cuartetos y dos tercetos,
dispuestos los cuartetos en primer lugar, con rima consonante ABBA,
repetida, y de libre combinacién en los tercetos, pero sin reiterarlarima
utilizada en las dos primeras estrofas. En este poema, la combinacién
de la rima de los tercetos es CDC-CDC.
Definamos cada uno de los componentes referidos en el parrafo an-
terior: un verso es la unidad métrica de un poema y no una unidad se-
mantica. Esto significa que cada linea est medida én base a la cantidad
de sflabas que posee y que su sentido no tiene por qué completarse en
el mismo verso sino que puede continuarse en los versos siguientes 0
incluso en las estrofas que siguen. "Alguna vez me angustia una certeza”
es un endecasflabo, unidad métrica de once silabas fénicas y no grama-
ticales. Como se indicé més arriba, el caracter oral de la poesia lirica
hhace que se focalice su composicién en elementos sonoros y no escritu-
rales, de manera que un verso puede tener sinalefas, es decir, la unién
en una sola sflaba de la iltima silaba gramatical de una palabra que ter-
mine con vocal con la primera silaba de la palabra siguiente que em-
piece con vocal o hache. En la oralidad se tiende a unificar sonidos. Por
ejemplo, entre muchos posibles, ‘a través’, ‘en torno’ no se percibe oral-
mente como dos palabras cada expresién. Elescandido del primer verso
es el siguiente:
os / sivaota
Al/gu/na/vez/me an/gus/tia u/na/cer/te/za
ozs aie \is- 36 dat7e18'"19) 10 i111
Noite
{63}
También suele ocurrir que el verso esté dividido en dos partes, de-
nominadas hemistiquios y, por lo tanto, que tenga,dos cadencias. Los
hemistiquios estén divididos por una cesura y hace que el verso fun-
cione como dos. Al momento de escandir, se debe empezar a contar de
nuevo la cantidad de sflabas del segundo hemistiquio, porque entre uno
y otro no hay sinalefa, La cesura puede dividir el verso en dos hemisti-
‘quios de la misma o desigual medida.
Re/so/ del/ au/ra//, on/da/ de/ luz
12.3 45 f/12 3 4 +1 (porelmonosi-
labo final). Este decasilabo de Bécquer esté construido con dos penta-
silabos y entre las silabas ray on no se produce sinalefa. La cesura las,
separa,
En el ejemplo ‘alguna vez me angustia una certeza’ la unidad métrica
coincide con la unidad seméntica, y lo mismo ocurre en el segundo
verso, pero al llegar al tercer verso se observa que muro del arrabal es
parte de una unidad significativa mayor al verso, de manera que los ver-
sos 3 y 4 est encabalgados. El poeta opté por el encabalgamiento de
los versos del poema, con excepcién de los dos primeros. Al no tener
que realizar una pausa ante el final del verso encabalgado, se desdibuja
la rima y le otorga una suerte de sonoridad interna cuando en verdad la
concordancia fénica se realiza al final del verso. Quizas sea este el ca-
acter estilistico ms marcado del poema, de modo que tradicién e in-
novacién se unen en la concepcién vanguardista de Jorge Guillén: si bien
es un soneto de aspecto clasico, tiene rasgos expresivos tipicos del
verso libre e incluso expresiones conversacionales como la perifrasis
“va a imponerme”. La rima es, pues, la concordancia sonora entre dos 0
‘mas versos de un poemaa partir dela tiltima sflaba acentuada, Esta con
‘comtancta puede ser parcial (r ‘(ima zoel ewel om oe
En la rima asonant, rima de cardcter popular, concuerdan las vocales
{Por ejemplo: ciEIO, rug, rEt0, en cambio en el otro tipo de rima con-
cuerdan vocales y consonantes, como ewél poema de Guillén. Al realizar
pe
[eal
el esquema de rimas de los diferentes versos.de.un poema, la rima es-
Tard representada por una letra mayiiscula si se trata de verso de arte
mayor or (de mueve sitabas en mas) Y por una mintiscula si se trata de un
verso dehasta ocho silabas(artemenor). =
En lengua espafiola los versos estan acentuados ‘naturalmente’
‘como graves, vale decir, acentuados en la peniiltima sflaba de la dltima
palabra del verso. En un endecastlabo, independientemente de los otros
acentos que tenga el verso y que son los que constituyen su cadencia y
su ritmo, de manera constante, la sflaba diez (Ia antepentiltima) debe
estar acentuada. Como por definicién los versos en espafiol son graves,
‘cuando al final de un verso se halla una palabra aguda o un monosflabo
deberd agregarse una silaba més, ficta, como un silencio musical. Por el
contrario, cuando un verso termina con una palabra esdrijula deberd
quitarse una silaba ficta para su conteo. En este entendido, la medida
minima posible para la lengua espafiola es el verso bisilabo: monosilabo
més una sflaba ficta qué convierte el verso en grave.
Tos acentos del verso primera del poeria en Cuestién caen en las s{-
labas 2-4-6-10. Esto le otorga un ritmo ceremonioso y una cadencia
lenta que refleja la angustia que emerge aunque sea alguna vez en la
vida, Cuando el soneto plantee que lo urgente es pensar en la creacién
artistica y no en la muerte el ritmo ser mas acelerado, dindmico, gra-
cias al uso del encabalgamiento que obliga a que también los acentos y
no sola la rima se deslicen, se modifiquen. De esta manera se va obser-
vando que la divisién dicot6mica entre contenido y forma es arbitraria
y exclusivamente metodolégica ya que el poema es una unidad indiso-
lube.
Intertextualidad. £1 poema de Jorge Guillén establece lazos in-
tertextuales con algunos poemas metafisicos de Quevedo, La forma ele-
ida, el soneto, tan trabajada en el Barroco espafiol, no es el nico punto
de contacto. Los signos ‘muro’ y ‘luz del campo’, generan una ineludible
asociacién con Ensefia cémo todas las cosas avisan de la muerte. La re-
lacién intertextual es evidente. EL concento de intertexto selo debemos
a Julia Kristeva, Resulta imprescindible aclarar que la intertextualidad
[65]
Ro es un recurso ret6rico ni literario, ni siquiera una marca en determi:
nado fragmento de un texto, La intertextualidad es inherente al texto.
Todo texto es una intertexto. Kristeva, firma que
H gnas texto es un aparato translinghistico que reistribuye el
orden de la lengua, poniendo en relacién una palabra comunica~
tiva con distintos tipos de enunciados anteriores o sincrénicos. El
texto, es por consiguiente, una intertextualidad. En el espacio de
tun texto se cruzan y neutralizan miiltiples enunciados, tomados
de otros textos, Un texto es una productividad que constituye una
permutacion y una neutralizacién de enunciados, tomados de
otros textos, La palabra (el texto) es un cruce de palabras (de tex-
tos) en que se lee al menos otra palabra (texto). En Bajtin, ade-
més, esos dos ejes, que denomina respectivamente dislogo y am-
| bivalencia, no aparecen claramente diferenciados. Pero esta falta
de rigor es més bien un descubrimiento que es Baitin el primero
en introducir en la teoria hiteraria: todo texto se construye como
mosaico de citas, todo texto-esabsorcién y transt acién de
otro texto. En Jugar de la nocién de intersubjetividad se instala la
orfextualidad, y el Fengwale postico se lee al menos como
nuevo texto dialoga con el texto anterior en tanto lo ha absorbido
y neutralizado, es decir, toma de él los componentes lingilisticos y ex-
presivos necesatios y los transforma en un nuevo texto que a su vez es
un nuevo contenido.
El poema esté organizado en base a los nticleos isot6picos antitéti-
fa7muerte, Desde esta perspectiva se puede realizar una lista de
imagenes, metAforas, simbolos que representan el concepto muerte y el
concepto vida, a pesar de que las palabras centrales de las isotopfas no
aparecen en el poema, salvo “muerte”, a nivel para textual. Muro, fatali-
dad, arrabal, mano, ete. constituyen un campo isotépico, mientras que
luz del campo, maduro fruto, sol, mano, constituyen el otro campo iso-
tépico. El signo ‘mano’ es utilizado en los dos campos seménticos con
distinta significacién: la mano,ya lo descorteza (al fruto) y mano sin afin.
co:
Kristeva, |. (1968). Fl texto de la novels, Barcelona, Ed. Lumen, pag. 15
{66]
El signo ‘mano’ es metonimico, es decir, es a representacién del todo a
través de una de sus partes constitutivas. Mano por poeta. En vez de
nombrar el todo se nombra la parte que realiza la actividad de escribir,
yy resalténdola frente a otras partes que quedan en ausencia el poeta
hace foco en el aspecto productivo, Luego, esa misma mano se tender
sin afin, con lo que representa metaféricamente la muerte. Metdfora y
‘metonimia, los dos ejes del lenguaje, se unen en el mismo signo.
Metdfora. £1 estudio sobre la metéfora es constatable desde el
‘mismo inicio de la reflexién filoséfica sobre el arte y el lenguaje y puede
ser estudiada desde perspectivas tan diversas comoamplias, lo que des-
borda todo limite propuesto para uma introducci6n a los temas centra-
les de la teorfaliteraria como el presente libro. La dimensién de lo que
significa estudiar la metfora es compleja al punto de que es posible en-
tender que la metafora es un elemento estructurador de todo el len-
guaje, en el sentido de que la metéfora es un tropo, es decir, un tras-
porte, una sustitucién y, como afiriia Boo en Los Ties d Ta interpre-
tacién, el problema se hac® mas extenso aiin porque todo el lenguaje es
sustitutivo®. Cada signo representa el objeto, la accién o el sentimiento
eferido, eT que permanece en ausencia. Sustituir representando es la
‘funcién del signo. Ya metéfora funciona como un signo gno polivalente que
_amplfa el campo cognoseitivo. aes
Nos limitaremos, pues, a ver tres formas de construccién metaférica
ya observar cémola metfora no es un mero recurso estilistico sino una
forma de ver el mundo. Si bien he incluido los conceptos que siguen en
tun apartado del género lirico claro est que la utilizacién dela metfora
© la vision del mundo desde una perspectiva metafbrica se realiza en
cualquiera de los géneros, ¢ incluso en cualquier tipo de texto. En el
texto comin (el mercado operd a la baja), en el lenguaje de los suefios
(los sueiios referidos son condensaciones lingiifsticas de imagenes del
inconsciente) y hasta en el lenguaje cotidiano la metéfora est presente
2” Cr. Boo, U. (2013); Los limites de Ja interpretacién, México, Ed, Lumen pag.
251,
(67)
(Qos brazos del sillén, el pico de la montafa). Sila incluyo dentro de este
capitulo es porque es en poesfa donde la elaboracién metaférica se
torna més creativa, cumpliendo en su grado méximo la funciSn poética
descripta por Jakobson, bajo el principio de condensacién expresiva.
A es B. La metéfora se construye por la asociacién de dos compo-
nentes, que se enuncian en un plano de identidad. Cuanto mayor distan-
cia cognitiva haya entre ambos elementos més compleja y oscura sera
Ja metéfora. En este primer tipo de construccién metaférica (A es B)
ambos componentes se encuentran en el enunciado y establecen una
identidad ‘falsa’ desde el punto de vista del conocimiento porque A solo
puede ser igual a A. Si alguien dice ‘Ese auto es un avién’ establece una
identidad falsa con respecto ala realidad, pero valida desde el mundo
creado por el lenguaje. Ningtin receptor increparé al enunciador dicién-
dole que si es un auto no es un avidn, desde una postura denotativa, Si
el interlocutor le contesta ‘no es un avién' se debe asu competent
gifstica y metaférica no le permitié haber relacionado las caracteristi-
cas atribuidas a ‘auto’ desde ‘avidn’. Dicho de otro, algunos semas (uni-
dades minimas de significacién seméntica), pertenecientes al campo
cognoscitivo de avién’ se han trasladado (tropo) al campo cognoscitivo
‘auto’. La equivalencia se establece con algunos rasgos especificos y no
con todos. Por ejemplo, nadie podria decir ‘ese auto es un avién’ porque
tenga alas 0 tren de aterrizaje o ventanillas. De manera que algunos se-
‘mas de la identidad quedan fuera:
a
Conjunto de semas que permiten la identidad
Lo enunciado esquematicamente es A = B. La recepcién literal indica
que A +B, pero la comprensién de la metaférica mantiene la identidad.
[68]
B (en lugar de A). &ste tipo de metéfora deja la referencia de
la identidad fuera del enunciado. En la conocida metéfora ‘perlas’, dis-
puesta en un enunciado como “tus perlas me sonrfen”, ademas de la me-
tonimia dientes (Ia parte) por boca (el todo), el signo ‘dientes’ deviene
por asociacién del signo ‘perlas’. 8s por esta asociacién que el enun-
clado es metonimico, y desde el punto de vista literal el enunciado ha
personificado las perlas. Pero el signo ‘perlas’ es metaférico con res-
pecto a ‘dientes’. El concepto “dientes” no esta presente en el enunciado
y sin embargo el plano de igualciad entre dientes y perlas se mantiene
ena asociacién, Claro est que algunos semas no son asimilables, pero
el grado de conocimiento que el receptor del enunciado tiene se ha am-
pliado con respecto al enunciado semejante ‘tus dientes me sonrien’
porque el concepto ‘dientes’ no contiene por sf los semas brillo, valor,
dureza, tamafo, refinamiento, suntuosidad, color, que el concepto ‘per-
las’ conlleva. Dientes y perlas, dispuestos a semejanza bajo una cons-
truccién metaférica pertenecen a un mismo paradigma léxico. De ma-
nera que se puede indicar que la metéfora se construye desde el eje pa-
radigmatico™. ¥ la metonimia se ubicaré en el eje sintagmatico como se
veré un poco més adelante,
S{MBOLO. Mientras que en la metéfora del tipo B (en lugar de A)
los dos planos (e! metaforizado y el metaforizante) se encuentran en un
espacio de igualdad a pesar de las sabidas diferencias, en el simbolo,
que también se produce por asociacién como otros recursos de orien-
tacién metaférica, los dos componentes asociados no permanecen en
plano de igualdad sino en forma de desplazamiento seméntico. Por
ejemplo, una balanza de platillos es un instrumento para medir masa.
Cuando se utiliza el signo para designar justicia el concepto denotativo
fue desplazado, no permanece conjuntamente con el de justicia, en cam-
bio en la metifora el desplazamiento no se produce en su totalidad por-
que ambos estan presentes en el receptor. Si alguien dijese la balanza
3 Cf. pagina 24, supra,
[69]
en este pals se inclina hacia lo ricos,, el sentido metaférico del enun-
clado serfa que en este pafs no hay justicia, pero el,concepto primario
de ‘instrumento para medir" ha sido desplazado totalmente y su lugar’
Jo ocupa otro concepto: justicia, igualdad, equidad
Balanza
_Instramento-paramedir _ concepto desplazado
Justicia simbolo: concepto emergente
En cambio, en el ejemplo perlas-dientes, ambos conceptos perma-
necen porque e desplazamiento solo se ha operado a nivel de enun-
ciado, mientras que los conceptos de dientes y perlas se identifican. Al
igual que en la metafora, para que un tipo de simbolo funcione como tal
debe haber una relacién de semejanza entre lo simbolizado y lo simbo-
lizante, de manera que, por ejemplo, una balanza electrénica no repre-
senta simbélicamente justicia. Otro tipo de simbolos no establece una
relacién de semejanza sino que la relacién entre significante y signifi-
cado resulta totalmente arbitraria, es decir, inmotivada, El octégono, en
el trénsito significa pare, No existe entre ambos componentes del signo
una relacién de suficiencia 0 causalidad.
B de C (en lugar de A). Este tipo de metafora introduce un
nuevo elemento que le otorga un marco al foco metaférico%, En la pri-
‘mera estrofa del soneto de Quevedo Afectos varios de su corazén fluc-
tuando en las ondas de los cabellos de Lisi se lee:
En crespa tempestad del oro undoso
nada golfos de luz ardiente y pura
mi coraz6n, sediento de hermosura,
sil cabello deslazas generaso
3 Git, Black, M, (1966); Modelos y metdforas, Madrid, Ed. Tecnos. Black
punta los concepts de marco y foro para desarrolar concept de meti-
fora
[70]
a
"Tempestad del oro’ y ‘golfos de luz’ corresponden al tipo metaférico B
de C que deja en ausencia el elemento A. En las dos metiforas, cuyas
referencias son ‘cabello rubio ondulado’, por decirio de alguna manera,
hay un marco de referencia conceptual asociativo (‘del oro’ y ‘de luz’)
que habilita el vinculo conceptual en forma connotativa,
Metonimia. La metonimia es el otro tropo que configura el len-
guaje (y no solo el lenguaje verbal sino cualquier lenguaje). La metoni-
‘mia también es un procedimiento de traslacién pero en vez de reali
zarse en el eje paradigmstico, es decir, por asociacién, se realiza en el
‘je sintagmatico, por contighidad, cercania. Mientras que en lametéfora
‘Ay Be hallan en campos distintos del saber, en la metonimia Ay B se
hallan en relacién de proximidad cognoscitiva, dentro del mismo
campo,
Un elemento (a parte) de la totalidad es nombrado para representar
eltodo. Por ejemplo: Las velas esperan vientos favorables para partir’.
La parte ‘velas’ que integra el sintagma representa el todo ‘barco’ que
también tiene un lugar posible en el sintagma: las velas del barco espe-
ran vientos favorables para partir’. En cambio, en la metéfora es impo-
sible ncluir en el sintagma lo sustituido. También es posible interpretar
el enunciado del ejemplo como una metéfora. En este sentido, las velas
serfan significando otro concepto asociado, no literal, como por ejem-
plo, una persona (vélas) que desea tener una circunstancia adecuada
(vientos favorables) para irse de viaje. Esto se debe a lo que Jakobson
llamé la metaforizacién de la metonimia y la metonimizacién de la me-
‘fora
Los tipos metonimicos son variados. El tipo de metonimia el todo por
laparte la parte por el todo era designada por la retérica clasica como
sinéedoque (‘empuftaba un acero invencible’). La metonimia ‘tomé un
vvaso de agua’ indica la sustitucién del continente por el contenido. La
‘metonimia que opera sobre el lenguaje por procedencia designa un ob-
jeto por el lugar de donde proviene: ‘Tomaron oporte toda la noche’. De
o material por lo fisico: ay en mis venas gotas de sangre jacobina’. La
i71)
rr
causa por su efect
nifios causan felicidad.
nifios son la alegria del hogar’, es decir, mis
El texto dramatico es creado para ser representado y no leido como
Jos textos que integran los otros géneros, aunque, como bien sabemos,
Jos géneros no son puros y menos atin en los tiempos que corren, Tam-
bién se ha escrito teatro para ser lefdo, ya por un lector comtin ya por
un actor que en vez de memorizar el texto y construir su personaje solo
se para ante un pitblico a leer, recuperando la prictica medieval de la
lectura para un grupo, como el Libro de Buen Amor sugiere que se haga,
que, seguramente, fue escrito
pensando en utilizar todos
los medios audiovisuales po-
sibles para la 6poca. No digo
que el texto del Arcipreste de
Hita sea incluido en el género
dramatico, sino que tiene
componentes propios del
teatro. Y si se tomase La Celestina como ejemplo se vera claramente la
dualidad lectura/representacién que tenfan algunos textos en el mo-
‘mento crucial para la configuracién genérica de la literatura europea
‘como Jo fue el pasaje de la Edad Media al Renacimiento.
Pero debemos empezar mas atrs: resulta interesante el origen de la
palabra drama, Proviene del verbo griego drao que significa hacer o ac-
“War Erortgen del teatro en occidente se ubica, segiin indica Aristételes
~ Sir Poétiea, etvuna daa coral en honor al dics Dionisos y dela interac-
eon ira peycerambo anes Slsesumaalasuertede tie
Tag ait’ J distraz del rito (hombres disfrazados con pieles de
machos cabrios) se tiene un teatro en rudimento: un libreto (el rito que
pauta los movimientos), didlogo, actores, disfraces, espectadores. El
sentido social, comunitario, que tiene una representacion de teatro hizo
que Augusto Boal, directory teérico de una linea teatral llamada Teatro
Género dramatico
(72)
del oprimido, en honor a su amigo Paulo Freire, aplicando los conceptos
de Engels en el libro El origen de la farnilia, la propiedad privada y el
Estado, dijera que en los origenes del drama toda la comunidad partici-
paba sin diferenciacién de clases ni trabajo, actuando y representando
para los demas y,a la ver, siendo espectadores de la actuacién del resto
de los integrantes del grupo social hasta que a un grupo se le ocurrié
apropiarse de la representacién y determiné que ellos actuarfan y el
resto de la comunidad solo podria ver los temas que los nuevos dueiios
de la escena teatral determinasen. Asi, unos actuaron y otros vieron.
Para Aristételes, la funcién principal del teatro es la de purgar, liberar
las pasiones que tienen los seres humanos y asi ser mejores, es decir,
‘més morales, Al-ver representadas fuera de si los tormentos que produ-
con los excesos del comportamiento, del poder, etc. el individuo espec-
tador se libera de ellos. Habré que esperar al siglo XX para que se vea
el teatro como una herramienta revolucionaria: Piscator y Brecht bus-
cardn un perfil politico del teatro con a intenctén de generar conciencia
revolucionaria, Boal lo hard algunos afios mas tarde, en América Latina,
intentando que el actor también sea espectador y viceversa, ya que to-
dos actuamos, asegura, Utiliza un neologisma para hacer referencia a la
doble naturaleza del ser humano en sociedad: todos somos espectacto-
res.
El dramaturgo imagina coma seré Ilevada a escena su obra aunque,
una vez publicada, pierda el supuesto dominio que tiene sobre el texto
porque el director realiza su propia interpretacién y lo representa de
acuerdo a variables estético-ideolégicas que nunca son idénticas a las
del autor. De la idealidad el texto dramético se pasa a la realidad del
texto espectacular. Es su materializacién, Esta doble articulacion comu-
nicativa es una de las especificidades del género. El texto dramético se
produce para un director que interpreta el texto y que luego produce
‘un nuevo texto, ya no lingtifstico, sino espectacular, con varios cédigos
que se superponen simulténeamente.
(73)
[Autor—> AlextO\—> compaiifa teatral > /text\—> espectador
facamético spectacula
cédigo lingaistico
DEN
parlamentos —didascalias
pluricodicidad
‘parlamentos
sonidos
luminosidad
escenografia
ete
A partir de la doble enunciacién del teatro (por un lado la enuncia-
cién del autory por otrala de la compaiiateatral) se produce una doble
situacién comunicacional (por un lado la de los seres reales: autor e in-
termediarios de la representacién ~director, actor, etc- y otra por
tuacién representada, construida por los personajes*2, nd
El conjunto de cédigos puede ser agrupados en tres grandes Areas:
los referidos al actor (parlamentos, maquillaje, vestimenta, diceis
etc.), los referidos ala escenografia (luminosidad, utileria, distribu in
de los objetos en el espacio escénico, color, proyecciones de imagen %
etc.) y los referidos a la sonoridad (los sonidos propios de la ae
son los sonidos diegéticos, los sonidos de ambientacién, es decir, los ‘|
tradiegético, que dan un marco de sonoridad referencia la mises, en.
tre otros). El cSdigo lingilstico del texto dramdtica deviene en text en.
pectacular gracias a las didascalias. Son las instrucciones que deja a
dramaturgo en su texto, de manera que el cédigo lingtifstico con que
esta compuesto el texto dramatico tiene un doble nivel de akan
Por un lado, los parlamentos de los personajes, los que van precedidos
desis nombres, ya sean estos propios o genéricos (como en el caso de
jas de sangre, obra en la que un solo personaje tiene nombre propio,
Chr. Ubersfeld, A. (1989); Soriétca teatral, Madrid, Ed. Citedra, ply. 176
(74)
i eR ee att
yelresto se lama Novia, Padre, Madre, La Luna, Lefiadores, Suegra, etc.)
y por otro, las didascalias, que estan integradas por las acotaclones
(entra, se va por el foro, o dice irdnicamente, se pone el sombrero, no
miraa su interlocutor mientras habla, aparte, etc), los dramatis perso-
nae (al comienzo del texto dramatico se halla la lista de personajes que
intervienen en el relato teatral, y muchas veces sus nombres estén
‘acompaiiados de las caracteristicas sobresalientes del personaje. Por
ejemplo: "D. MARIANO, sefiorito mimado; joven imprudente, superfictel,
indécil y de estragada conducta’, de El sefiorito mimado, de Tomas de
Iriarte), los espacios escénicos, la época de la accién ficcional, las
escenas, los actos, los cuadros 0 cualquier otra divisién formal posi-
ble, Las didascalias, también llamadas texto segundo, han tenido fun-
cionalidades diversas 4 To largo de la historia del teatro, e incluso se ha
egado al extremo de que el autor realice indicaciones irrepresentables
yen algunos casos se han acercado alla estructura de un texto narrativo,
can lo que no seria una mera acotacién, como ocurre en Antes del desa-
‘yuno, La divisién en texto primario o primero y texto secundaria 0 se-
igundo no obedece a una organizacién textual jerarquica sino, simple-
‘mente, metodolégica.
Elteatro basa
jes, prineipalmente, aunque mucho: i Lyensa-
yan maneras distintas de comunicar al pablico la historia, Esta se sos-
tiene por Ta actuaciorde los personajes. Mientras que en el relato lin-
gilistico el narrador debe decir “estaba golpeando la maquina” (de es-
cribir), en el teatro se ve al personaje en accién sin necesidad de un me-
diador, aunque algunos textos draméticos lo ineluyen. De esta manera,
el teatro actualiza el tiempo. E] espectador participa de la recepcién de
la accién coma en un presente por mas que el tiempo ficcional se re-
monte a hechos del pasado o del futuro del espectador.
Bl espacio dedicado a la representacién crea un mundo ficcional ce-
rrado, Esta ilusién es muchas veces transgredida con guifios lingufsticos
la accién en el didlogo de los persona
5 fr, De Toro, F. (2008); Semiétioa del teatro, Buenos Aires, Fd. Galerna.
{75}
TY
© gestuales de parte del actor. Ademas, como sistema, el teatro de Bre-
chtrompe la ilusién de la representacién al interrumpirla para entregar
volantes en apoyo a una huelga iniciada recientemente en la localidad
donde se representa la obra, o para leer el periédico con las noticias del
dia o para leer cémo ha operado la bolsa de valores y cémo esté el cam-
bio de moneda el dfa de la representacién. Se busca, asf, evitar la catar-
sis y hacer que el teatro sea un instrumento de cambio social, en el en-
tendido de que la catarsis adormece al ciudadano.
Los tipos de parlamento que los personajes pueden decir son: did-
Jogo (dos o mas personajes intercambian breves enunciados déndole
dinamismo a la escena), discurso (un personaje habla a una platea de
personajes que lo escucha), mondlogo (el personaje se encuentra solo
en escena y piensa. Este pensar debe hacerse en vor. alta para que el
espectador se entere de lo que est pensando, E] monélogo es muy itil
para dar a conocer la verdadera personalidad y las verdaderas inten-
ciones del personaje, ya que al no tener que ‘fingir’ ser quien no es
frente a otros personajes, sus palabras revelan su yo intimo. En Hamlet
yen Ricardo Iffel uso del mondlogo es el elemento estructurador de las
piezas), aparte (es otra convencién teatral en la que el personaje habla
y no es escuchado por los demas personajes que integran la escene,
Puede ser utilizado como recurso gracioso cuando el otro personaje no
haescuchado cabalmente lo que el que ha hablado en aparte el otro per-
sonaje, y cuando lo dice en "voz alta” cambia algunas palabras para sur-
tir dicho efecto. Este tipo de aparte, en el que el otro personaje escucha
una suerte de murmullo se llama aparte impuro)
Teoria del trasvasamiento discursivo. ta contrapo-
i6n establecida por la teorfa literaria a lo largo de la historia entre
texto dramatico y texto espectacular no es tal: el texta dramético posee
la virtualidad de la representacién y el texto espectacular contiene el
aspecto dominante del texto dramético: los parlamentes. También es
posible espectacularizar algimn texto de otro género. Para trasvasar un
(761
ears aes
texto no dramético al espectculo se necesita tener presente cuatro ma-
crorreglas compositivas: analogfa, exclusién, desplazamiento y con-
densacién. El operar por analogia o exclusién significa tomar una se-
cuencia de un cuento, por ejemplo, y suprimirla o incluirla en el texto
espectacular en forma similar a lo acontecido en el texto narrative. 6
desplazamiento y la condensacién son categorfas rediscursivas, vincu-
ladas con la remetaforizacién y la remetonimizacién, es decir, retoman
secuencias desde otro Angulo o la abrevian condenséndola conceptual-
mente.
7)
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- RGA Plantilla de AAP - Desafio - 1Document7 pagesRGA Plantilla de AAP - Desafio - 1AryaNo ratings yet
- Paginas 14 y 15 Del ComicDocument2 pagesPaginas 14 y 15 Del ComicAryaNo ratings yet
- The Canterville Ghost: Didactic ProjectDocument20 pagesThe Canterville Ghost: Didactic ProjectAryaNo ratings yet
- N. Gine (Planificación y Analisis de La Practica Educativa)Document20 pagesN. Gine (Planificación y Analisis de La Practica Educativa)Arya50% (2)
- Canova - Narrativa Olvidada en Deslindes4y5-2 PDFDocument42 pagesCanova - Narrativa Olvidada en Deslindes4y5-2 PDFAryaNo ratings yet
- All Pose 24poses ChinaDocument82 pagesAll Pose 24poses ChinaAmina Elnayef100% (7)
- How To Draw Comics by John Byrne PDFDocument34 pagesHow To Draw Comics by John Byrne PDFAryaNo ratings yet
- Rubiera Literatura Hispano ArabeDocument39 pagesRubiera Literatura Hispano ArabeAryaNo ratings yet
- La Poesía Hebraicoespañola en La Historia Literaria de La España MedievalDocument16 pagesLa Poesía Hebraicoespañola en La Historia Literaria de La España MedievalAryaNo ratings yet