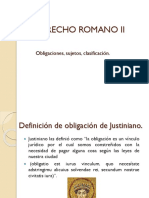Professional Documents
Culture Documents
Cinco Ciudadanias para Una Nueva Educacion Cap. V PDF
Cinco Ciudadanias para Una Nueva Educacion Cap. V PDF
Uploaded by
Martin Pons0 ratings0% found this document useful (0 votes)
282 views23 pagesOriginal Title
CINCO CIUDADANIAS PARA UNA NUEVA EDUCACION CAP. V.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
282 views23 pagesCinco Ciudadanias para Una Nueva Educacion Cap. V PDF
Cinco Ciudadanias para Una Nueva Educacion Cap. V PDF
Uploaded by
Martin PonsCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 23
Cinco ciudadanias
para una nueva educacién
Francisco Imbernén (coord.), Joan Majé,
Michela Mayer, Federico Mayor Zaragoza,
Rigoberta Menchi, Juan Carlos Tedesco
GAO
F|
Biblioteca de Aula | 172
Ciudadanos del barrio y del planeta
Michela Mayer
INVALS| (Instituto Nacional para la Evaluacion del Sistema Educativo)
Presidenta de la red ENSI (Environment Schoo! Initiatives)
La contribucién de la educacién ambiental
a la educacion para la ciudadania
[El verdadero problema del estado actual de nuestra civlizocién es que hemas
dejado de hacernos preguntas [..J plantearse las preguntas adecuadas es lo que
‘marca la diferencia entre ponerse en manos de ls doses y perseguir un destino, 0
entre i a fa deriva y viojr. (Bouman, 1998)
Actualmente, confiar en la razén, en la posibilidad de hacerse preguntas y
sobre todo de encontrar las respuestas, es quizas la caracteristica mas evident, y el
argumento mas esgrimido. A pesar de ello, para la mayor parte de los seres huma-
‘nos esta confianza se ha transformado en una version moderna de ponerse en
‘manos de los dioses, personificada en el progreso y dirigida, por un lado, por el pen=
samiento cientifico y teenolégico (Giddens, 1990), y por el otro, por las wleyes
luctablese del mercado.
Esta contradiccién entre lo que se afirma y se defiende piiblicamente y las,
costumbres que implicitamente guian nuestra vida es una de las caracteristicas de
esta modernidad que permite actuar como silos prablemas no existieran, como si re-
solverlos fuera s6lo una cuestién de tiempo y de «pragreso tecnoldgicos, y como si
‘no fueran necesarias nuevas preguntas sina sdlo comprometerse a encontrar, dentro
de un contexto definido, las respuestas
En realidad, afirma Bauman, lo que les falta a las sociedades modemas no son
respuestas, soluciones, sino problemas correctamente planteados y compartidos,
Segiin un estudioso italiano, «..el mundo esta lleno de saluciones a la bisqueda de
tun problemar (Donega, 1998), y lo que seria realmente necesario para una nueva
8]
concepcisn de ciudadania es la posibilidad de partiipar no tanto en la ssoluciéne de
los problemas como en su aconstrucciéne
‘Adem, el significado que hoy en dia se atribuye al término ciudadania es am-
biguo: por un lado se mantiene una concepcién sclésicas que ve al ciudadano como
adotado de poder y asociado al gobierno de la comunidad a la que pertenece, par-
ticipe de las decisiones, portador no sblo de derechos sino también de deberes; por
€l otro, la eondicién mas difundida y conereta es la del ciudadano entendido como
«stibditos, a quien a cambio de algunos derechos y servicios (jen constante disminu-
cin!) se le pide que se conforme con algunos deberes y que limite su propia partici-
pacién a la expresion del derecho a delegar. La ciudadania se percibe como una
relacin vertical entre cada ciudadano y el gobierno, y se olvida que en la época de
la construccién de la polis griega el derecho de ciudadania impiicaba también una
participacién en la definicion de los problemas y las preguntas que la ciudad, o el es-
tado, decidfa afrontar. Esta participacion, dificil ya en las democracias aun fragiles €
incompletas de nuestras sociedades occidentales, todavia se hace mas dificil debido
a la concieneia de los efectos que la globalizacién tiene sobre la autonomia real de
las decisiones de todos y cada uno de los gobiernos, y no s6lo de los gobiernos de los
paises menos indusrializados.
La globalizacion, tal como se entiende en nuestros dias, no es la traduccién en
‘términos modemos del internacionalismo que se auguraba a principios del siglo pa-
sado, ni tampoco del epensar globalmenter que constitula uno de los esléganes del
ambientalismo de los afos setenta, sino mas bien sla naturalizacion de la direccion
fen que esté caminando el mundo» (Bauman, 1999), dificlmente contrastable por
parte de un solo estado ~so pena de expulsion de! mercado global- y que sélo puede
ser matificada actuando en el mismo plano, através de un nuevo internacionalismo,
Por otro lado, @ pesar de que la globalizacién ha vaciado de contenido las ca-
tegorias tradicionales de espacio y tiempo, ha creado también impulsos que pueden,
en cambio, llevar a la participacién: un impulso hacia una autorrealizacion, hacia la
boisqueda de identidad y de relaciones de confianza basadas en vinculos personales;
la necesidad de nuevas formas de reagregacidn loca, de reapropiacién y uso de los
ssaberes expertoss, que se contrapongan 2 la disgregacién (disembedding, en Giddens,
1990} impuesta por la modernidad; nuevos conocimientos sobre la interdependencia
entre todos los estado, todos los individuos, todos los seres vivos del planeta,
Entre la glotalizacién que borra las diferencias y la tendencia a un individua-
lismo narcissta de gran parte de las sociedades occidentaes, esta empezando a crecer
‘una nueva coneepcién de ciudadania: una ciudadania que, por un ledo, se reconoce
como parte integrante del planeta y, en consecuencia, responsable de él, y por el
otro, econoce el lugar en que se encuentra y acta ~el barrio que forma parte dela
ciudad que ya nas envuelve casi completamente como ese pedacito del planeta sobre
‘el que puede intervenir a través de un contacto directo, construyendo laz0s no s6lo
racionales sino también empaticos.
Una palabra como mundializacién pone en evidencia que el mundo en su tota-
lidad, no s6lo el planeta sino también la humanidad que lo habita, constituye a par-
tir de ahora un nuevo objeto de conocimiento, y que en cualquier circunstancia m0
puede prescindirse de un enfoque holistico, De hecho, si bien es cierto que el todo
e
no resulta de la suma de las partes, también Io es que a menudo el todo est inte
grado ylo refiejado en las partes: e! patrimonio genético es una representacién sin-
‘étiea, aunque no completa, de un individuo (Morin, 1999), del mismo modo que
cualquier individuo es un reflejo complejo de la sociedad en que vive.
Asi afrontar los problemas de ciudadania en el ambito del propio barrio, del
propio lugar en que se vive, permite eflexionar de un modo més conereto sobre los pro-
cesos que transforman la sociedad globalmente. En Europa, en menos de cien afios
hemos pasado de comunidades en que los individuos, los vecinos, eran los unos re-
ceurso y ayuda para los otros, a una sociedad en la que creemos xno necesitar a los
demas, ser libres e independientes, mientras en realidad nuestra dependencia se ha
alejado de nosotros trasladndose desde lo cercano hasta lo Iejano, de las relaciones.
personales a las impersonales y basadas en transeeciones econdmicas; los servicios
sociales, la sanidad publica o las compatiias de seguros. £Cémo compaginar la di-
‘mensién local con la global?, cy el sentimiento de pertenencia a un territorio espe~
cifico con el de tener toda la Tierra como patria?
Estas son algunas de las preguntas que se han planteado en estos ditimos aos
la educacién ambiental, preguntas que podrian contribuir a crear un nuevo modo de
entender, de canstruir fa cudadania. ¥ en realidad, la educacion ambiental se ha ido
alejando cada ver mis, tanto desde el punto de vista europeo como internacional, de
tuna imagen de educacidn que tiene su centro de interés en la naturaleza o en la eco-
Jogi, y se ha ido configurando como una veducacién para el futuros, como una wedu-
‘cacién para cambiary (Caride y Meira, 2001) en una visién de la sociedad, y de la
ceducacién, que ve la clave de su evolucién en el cambio consciente y no en el creci-
rmiento 0 en el desarrollo de los mercados.
Si en el pasado podia concebirse la educacién como la preparacién del ciuda-
ddano para asumir un rol, de algiin modo definido y previsible, en la modernidad
avanzada en que vivimos el rol de todos los procesos educativos es el de hacer cons-
Cientes 2 los individues,y también a las comunidades, de los cambios que nos rodean
Yy que, 2 menudo inconscientemente, contribuimos a construit, para poder snavegare
en ellos, La exhortacion de Morin a eguiar a la naturaleza dejéndose guiare nos ofrece
tuna metafora: la del velero que para llegar @ la meta utiliza los contextos y las con-
diciones que Ia naturaleza le ofrece, aunque parezcan adversos y le obliguen a tomar
rutas que aparentemente le llevan lejos.
Educacién ambiental como educacion
para el cambio
Como todas las eeducaciones transversales, la educacion ambiental no perte-
rnece una disciplina conereta -aunque la ccologia podria constituir una buena
ametéforas- ni tiene una temitica rigidamente definida, por fo que su finalidad ge-
eral no es la construccién de un conjunto de conacimientos, sino el cambio, Una
finalidad que en una primera fase de la educacién ambiental se limitaba a un cambio
dde acomportamientose ~més respetuosos, menos destructivos.. pero que rapida~
5
2nsformé en un eambio en el modo de pensar ~antes que en el modo de
de mirar el mundo.
0s orimeros documentos y las primeras reflexiones internacionales sobre la
‘ambiental tenian como principal objetivo la «conservacién de la naturale-
25», pero ya en el Seminario de Belgrado (1975) y, pocos afios después, en la primera
iferencia Internacional sobre Educacién Ambiental (Tilsi Georgia}, 1977) ~cele-
brads en un periodo en que las naciones habian empezado a darse cuenta no sélo de
os dafios que estaban provocando en el ambiente las tecnologias de la paz sino tam=
bién las tecnologias de la querra-, las organizaciones internacionales propusieron
como xambiente de estudios y de accién no s6lo el ambiente natural, sino también el
Patrimonio cultural y en general el ambiente construido, y empezaron a poner énfa-
sis en una eidea de deserrolion econémico y social que ayudera a proteger el am-
biente ademas de mejorar la vida. Los objetivos educativos que se plantean hacen
referencia ala toma de conciencia respecto al ambiente y @sus problems (y no solo
a la adquisicion de conocimientos), al desarrollo de actitudes, valores y comporta-
mientos, ala capacidad de valorarcrticamente las acciones y situaciones, unidos a
[a partcipacién individual y colectiva en las acciones propuestas.
los afios ochenta vieron, junto a la sucesién de catéstrofes ambientales
(basta recordar Cherndbil), la expansién de las economias de mercado inico, asi
como la sucesién de crisis econémicas y el endeudamiento cada vez mas insoste-
nible de los patses del Sur. Pero es concretamente en Rio de Janeiro, cuando se
one a punta la estrategia para un desarrollo sostenible a través de Ia propuesta
{de Agenda 21, donde emerge con fuerza la diferencia entre el camino recorrido
por la educacién ambiental, através de la reflexion sobre las propias experiencias,
Y las tareas que se le reconocen formalmente: mientras el capitulo 36 de la Agen-
dda 21 le asigna tareas mas bien de tipo cuantitativo (aumentar la difusién de Ia
informacion) que cualitativo, y objetivos de cardcter comportamental (modificar
valores y modos de vida) en lugar de objetivos inspirados en propuestas pedagd-
gicas constructivstas o sciocriticas el tratado sobre educacién ambiental firiado
Por las organizaciones no gubernamentales que participaron en cl encuentro pa-
ralelo al Foro Global, propone una vision del conocimiento holistic, interdiscolinar
y sistémica, y reconoce en la educacién ambiental un factor de transformacién so-
cial y un proceso permanente de aprendizaje fundado en el respeto a todas las
formas de vida (Global Forum, 1993).
EI nuevo lema, desarrollo sostenible, fue aceptado no sin crticas por los que
durante afos se habian ocupado de la reflexion sobre la teoriay la prdctica de la edu-
cacién ambiental, En realidad, edesarrollo sostenibles es un oximoron, una contra-
iccion en si misma, que ha sido utilizada incluso para legitimar antiguas practicas ¢
impedir su critica. No e5 casualidad que, desde su aparicién, el término haya sido
‘aceptado por gran parte de la comunidad de la educacién ambiental como término
&1 PUMA, Programs de Naciones Unidas pare el Medio Ambiente, nace en Estacclme ene fo 1973,
into als UNESCO pone en funcionamient, en 1975, e primer Programa internacional para la Educa
Sn Ambiental
86
‘paraguas» que permitia incorporarse a ciertos programas y determinadas Financia
Ciones, pero que debia ser jusifieado, ampliado y modificado para obviar la ambi
giledad que lo caracteriza todavia hoy. Sobre todo la palabra desarrollo ~demasiado
relacionada conceptualmente con el crecimiento cuantitativo y econémico- se ha
‘modificado con el paso de los afos, y asi se ha preferido hablar de eeducacién para
la sostenibilidads (Huckle y Sterling, 1996) o de efuturo sostenibles (pragrama de la
UNESCO) 0 de sociedad sostenible» (Milanaccio, 2001) para subrayar el distancia
miento respecto a una cancepeién econoinicista del cambio necesaro.
‘Sin embargo, también puede criticarsc la palabra sostenible, ya que refleja una
imagen reduccionista del ambiente natural ~considerado como reserva de recursos
que no podemos agotar si queremos mantener indefinidamente un desarrollo eco
némico (Sauvé, 1999) y propone una idea de sostenibilidad que, si bien somete
discusién los abusos de la economia de mercado, no propone una alternativa, al con-
‘trario, parece preocupada por legitimar, aunque con algunos matices, su caricter de
imprescindible. El gran debate creado en torno al tratado de Kioto cuando se deja via
libre a las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional muestra la ambi
gliedad de fondo de la propuesta: no se trata de encontrar un nueva modelo de so-
Ciedad con una alta calidad de vida y un uso sostenible de los recursos; se trata de
‘imponer el modelo occidental de sociedad pero intentando unicamente hacerlo mas
compatible con los limites de nuestro planeta,
En la actualidad, la confusién entre educacién para el desarrollo sostenible,
‘educacién para la sostentbilidad y educacion ambiental sigue vigente en e! lengua-
je cotidiano (en Tesalénica, en 1997, la UNESCO usa exclusivamente la expresion edu-
cacién para el desarrollo sostenible, mientras que en e! 2000, en Santiago de
Compostela, la propia UNESCO propone la expresién de educacién ambiental. Pero
para quien trabaja en ello y propone sus resultados, lo importante es no olvidar la evo-
Tucién de las practicas que han acompafiado a los términos usados, y ser siempre
consciente de que:
{J ef eoncepto de sostenbiliia, referente necesoro dela ecducacién ambiental en los
réximos afos, deberd ser Sometido a una revisiin critica continua can el doble abje~
tivo de evitr su uso para esconder enfaques poca solidaras con ef desarrollo e impedir
{ue se oplque indiscriminadamenteo cuaiquieriniciotiva que aune ombiente y educa-
‘in. (UNESCO, Santiago de Compostela, 2000)
De hecho, la educacién ambiental nace y crece proponiendo, ademas de la
sostenbilidad, otras dimensiones edueativas, més profundas y divigidas al cami
personal y social, y abre un espacio para sproduci nuewos saberesy al mismo tiem
Bo proponer un enfoque critico del sabers(Sauvé, 1993) en el que la educacién es
ua utopia necesoria para aprender a vivir juntas en un mundo responsable y soi-
dorio en el respeto alas ciferenciasespiritualesy culturales
Estos saberes y reflexiones son lo que la educacién ambiental debe ofrecer @
tuna vision de edueacion para el futuro que coincide con la educacién del ciudada-
no del futuro: ese ciudadano que no pademos prever, que slo podemos imaginar
¥ contribuir a construir, precisamente a través de las imagenes que construimos y
propanemos
a)
Ser ciudadanos en la sociedad de la incertidumbre
y el riesgo
En estos iltimos afios, hemos asistido a cambios en profundidad sin ser plena~
mente conscientes de ellos. Quis, el hundimiento de las Torres Gemelas et 11 de
septiembre de 2001 ha sido el detonante que nos ha abierto los ojos ante el panora-
‘ma que la humanidad estaba (yest) construyendo: la caida de la Union Sovietica
la expansion a todo el planeta de sistemas de gobierno basados en el mercado estan
modificando intensamente nuestra vsién de un futuro posible en breve plazo, tanto
desde el punto de vista ambiental como del de la construccidn de una sociedad sos-
tenible basada en la paz la responsabilidad y una distribucion equitativa de a riqueza,
La crisis que sufre actuaimente el mundo de la educacién y la formacin esté
fen gran parte ligada @ Ia crisis que afecta a esta sociedad, al cambio de ls valores y
de actuaciones cada vez mis necesario, pero todavia poco divulgado y aceptado. El
mundo de la economia en expansion, del trabajo seguro para toda la vida, de la
solucién cientiica y teenolégice a todos los problemas, de la superioritad moral in-
discutible ha terminado para siempre, aunque sean pocos los que se dan verdadera
cuenta de ello. Del mundo de ls seguridades la previsibilidad que se nos prometia
2 finales del siglo x se ha pasado, en el xx, a un mundo caracterizado por la incer-
tidumbre, fa complejidad, as interconexiones entre todos los componentes de un
sistema cuyo limite iltimo es el planeta entero
Y la interconexién no es solo espacial, sino tambien temporal: debemos a Beck el
concepto de sociedad de! riesgo (Risikogesellschaft, 1986), mejor dicho, de sociedad
‘global det riesgo, como resultado de una modernizacin industrial obligada a aftontar
las incertidumires que ela misma genera. El riesgo percibido y reconocido como tal
ica la relacién entre pasado, presente y futuro:
1 pasado pierce su propio poder de determinare presente, y su ugar. es ocupedo
por el futuro, dicho de otro riodo,porelgo que no existe, que es constuldo y ftco
(Beck, 1989)
E\ ejemplo mas evidente de cambios en el comportamiento actual para afron-
tar un efuturo de riesgo» son precisamente fos cambios previstos en tos tratedos-om—
bientales y todos los compromisas internacionales para limitar cualquier fuente de
contaminacién o cualquier disminucién de los recursos del planeta. Pero los tratados
Y compromisos son también un ejemplo de nuevas modalidades aglobales» de cons
{ruir un futuro en el que no sélo se eleve el nivel colectivo de conciencia respecto a
la complejidad de las relaciones entre la especie humana y el planeta, sino también
en el que se consolide un concepto distinto de ciudadania y de estado, un concepto
que incluya la responsabilidad de defender los derechos no s6lo de lo propios ciuda~
danas sino también las de los ciudadanos de otras naciones, y no sélo de los ciudadanos
actuales, sino también de los ciudadanos de las generaciones futuras.
El concepto de riesgo no se refiere slo al concepto de peligro o de peligro
«naturals, y como tal «inevitables, sino también al concepto de peligro derivado de
una actividad humana, y como tal evitable. ¥ sin embargo, en la sociedad global la
a
responsabilidad del riesgo no es facil de determinar, y no sélo por los limites intrin-
secos de nuestros conocimientos, sino porque el propio riesgo es visto a menudo
‘como necesario, como intrinsecamente ligado, en este modelo de desarrollo, a otras
actividades humanas indispensables: trabajar, produciro trasladarse. Si en otro tiem-
po la idea de riesgo estaba relacionada con las amenazas y peligros derivados de la
‘naturalezay, de la wviolencia humanay 0 de la pérdida del favor de los dioses (Gid-
dens, 1990), [as amenazas actuales son principalmente las que se derivan de la ere-
flexividads de la modernidad, de su interactuacién consigo misma (Beck, Giddens y
Lash, 1994). Efectivamente, la ersis ambiental constituye, como indica la etimologia
‘de la palabra crisis, un eambio de rumbo, una ocasin que cuestiona la confianza que
la modernidad ha depositado en los esistemas expertos», en esa ciencia y esa tecno-
logia reconocidas como portadoras de progreso pero que también son vistas como
responsables de [os riesgos y ls catdstrofes que nos van saliendo al paso.
La principal cificultad de los ciudadanos de hoy, sobre todo de aquellos que tie-
ren la responsabilidad de educar a los futuros ciudadanos, es la de renunciar a la ilue
sién de control y prevsion propias del siglo que acaba de terminar, para aceptar,
junto con los limites de nuestros conocimientos, el posible riesgo que encierran todas
nuestras acciones, 0 no acciones.
Laura Conti, una ecdloga italiana, declaré en un encuentro de enseftantes en
educacién ambiental
Vosotras tents ef deber de stuar a los nis y nits en condiciones de acostumbrar-
se. prever el comportaniento de los seres humans, pero como cada ser humaro es
nic, su comportamiento nunca puede preverse con tote seguridad. Prever lo impre-
visible es algo bastante dic, pro hacerio como prfesion todavia lo es mds, yno sé
cémo podriais hacerlo. ¥ in embargo, es necesaio que fos seres hurnanos aprendon
«2 comprender la compleidad que es en funcin dela divers, y cuyo grado extrema
5 Jo unicidod de cod sujeto. (Conti, 1988)
La educacién ambiental y la educaci6n para la sostenibilidad han contribuido,
internacionaimente, a situar en el centro de sus propuestas una cultura que se opone
al reduccionismo y @ Ia ilusion de control y previsién que caracteriza, todavia hoy,
« intensamente, la imagen social de las ciencias y las tecnologias. La ciencia aparece
todavia como algo ineluctable, capaz de prever los fenémenos de los que se ocupa,
fundada en la razén légica y matematica,infalible como minimo en sus aspiraciones,
objetiva.. Una imagen singenuae de la ciencia que ya no se corresponde con Ios s3-
beres y metadologias de la investigacién cientifics actual, sino que es mucho mas
difusa de lo que pensamos ~io confirman los estudios sobre ensefiantes 0 aspirantes
2 ensefiantes de materias cientificas- compartida incluso por muchos cientificos, y
(que se funda en una necesidad de seguridades, de certezas, que nada tiene de racio~
nal y que ha trasladado @ la ciencia y las tecnologias demandas y exigencias que
antes se pedian a ideologias, creencias, religiones.
La teorta de la relatividad, el principio de indeterminacién o el xcaos determi-
nistica» son sélo algunos de los pasos que dio la ciencia en el siglo x y que obligan
2 revisar la conviecién de que el abjetivo de la ciencia es el de prever los fenémenos
y ofrecer certezas. La evolucién de la especie humana es incierta ~como dice Step-
88
hen Jay Gould (1980), si se pudiera rebobinar y volver @ pasar el video de la vida, con
toda seguridad no se llegaria a los mismos resultados-, como incierto es el desarro-
No de las poblaciones, oe! de os cambios climéticos, para los que pademos formular
ecvationesy distingur os posibles escenario de su evolucién, pero no determinar cud
se producira realmente. Todos los fenémenos de la vida, los reales, no los cons-
truidos en ellaboratorio, son fendmenos intrinsecamente imprevisbles,cabticos y
desordenados.
Tener conciencia de la incertidumbre intrinseca de nuestros conocimientos,
tanto sies casual como deterministica,redimensiona las posibilidades de prevision de
la ciencia la tecnologia, pero al mismo tiempo amplia su alcance: sila ciencia ya no
65 ineluctable, si ya no es necesariamente predictiva, muchos otros fendmenos ~ca-
suales, cabticos, desordenados- pueden ser descritos y comprendidos. Si bien ya no
puede pensarse que es posible predecir exactamente el rumbo que tomars un fend
‘meno, podemos al menos caleular la probabilidad de los vistintos rumbos y escena-
rios posibles e identifica su fragilidad y su resistencia respecto a un cambio externo.
La autolimitacién de las expectativas se corresponde con una ampliacién de los cam-
os a los que puede aplicarse la racionalidad cientifica; lo mismo sucede con otras
racionalidades (histricas, sociales, econémicas.), dstintas segiin los fendmenos,
pero siempre conscientes de sus propios limites instrumentos
‘Admitir la imperfeccién intrinseca de nuestros conocimientas y renuncior a le
ilusiniluministica dela posibilidad de prevision no implica per se renunciar ala com=
prensién ni a a accidn, Sélo en el sentido comin, el principio de relatividad o el de
indeterminacién se transforman en un genérico stodo es relativo» y en un abandono
de la responsabilidad a falta de un principio de autoridad. En realidad, la conciencia de
ta propia ignorancia puede ser actualmente un elemento de capital importancia para
permitienos tomar decisiones:
{J Laignoranca es utilzobe es itil naispensoble pare! conocimiento de nosotes
imismos y de nuestra relacion con el ambient. E)conocimiento de nuestaignorancia
puede consttur el nico de una nueva sobidura para aquello que conciere a nuestro
lugar en ef mundo cantemportneo. (Ravetz, 1982)
Una ciencia postnormal (iy no postmodernal) que tiene en cuenta tanto la incerti-
ddumbre intrinseca de sus conclusiones y para la que los conocimientos son sislas de
certidumbre en un archipiéiago de inertidumbrex (Morin, 1999), no renuncia a cri=
terios de ecalidads sino que los extiende del pequeio nicieo de la comunidad cien-
tifica ~que en periodos de ciencia enormals en sentido kuhniano garantza la calidad
de los procedimientos~ a todos ls Smbitos de la sociedad, Una ciencia que no puede
ofrecer certidumibres sino s6lo probabilidades y rumbos, una ciencia en la que cono-
cimientos especiticos,eleccidn de valores y valoracion de los riesgose incertidumbres
estin profundamente relacionados, requiere de todos, y no s6lo de los cientiicos,
sentido de responsabilidad, reflexin critica y debate democrético,
Por lo tanto, la nocién de incertidumbre debe ir acompariada de la de demo-
cracia, y una sociedad democratica deberia ser un slugar de reflexin critica, una
sociedad en la que aningin problema sea resuelto por anticipadon, en la que sla in-
certidumbre no se termine una vez adoptada la solucién» (Bauman, 1999), en le que
| 0
no sélo el futuro sea incierto, sino tambien el pasado, en tanto que puede ser reexe-
rminado y leido de distintos modos.
Esta nocién de ciencia y democracia contrasta tanto con nuestro pasado re-
ciente ~ias ideologizs totaltarias han compartido y exaltado la ilusién de certidumbre
del mundo moderno- como con nuestro presente. En una sociedad neoliberal todos
los limites parecen estar situados off /imits, y la libertad es vista sobre todo sen ne-
gativos, como falta de restrcciones, no como una posibildad efectiva de actuar€ in~
tervenir en la sociedad (Bauman, 1998). En realidad, la libertad individual siempre
corresponde a una eleccién entre otras posibilidades que se ofrecen, que nunca po-
Aran comprender todas las elecciones posibles, y que ademas dependerén de fo que
haya disponible y de las reglas de eomportamiento, del cédigo de eleccin. En la so-
cfedad actual, la oferta estd definida eseneialmente por la economia de mercado, y
ademas e| codigo de eleccién es weducadoec winstruidor mucho més por e! mercado
{que por las insituciones, dejando fuera de su esfera la racionalidad, a comparacién
¥ la valoracion de las ventajas y los resgos.
£1 resultado de esta aparente contradiccién entre falta de limites y dificultad
para tomar decisiones auténomas es el aumento del ansia y el sufrimiento indivi-
{dual debidos no solo a la incertidumbre, sino también a la falta de seguridades exis-
tenciales ya la preocupacién por la propia seguridad material. En lugar de aprender
a convivir com la incertidumbre y a abordar un enfoque racional, aunque no ssegu-
ror, de valorar las elecciones y asumir la responsabilidad que se derive de ellas, se
prefiere construir las propias Seguridades «contrav alguien o algo, buscar al culpa
ble de lo que esté ocurriendo (a pesar de que en la era de la globalizacién cada vez
resulta mas dificil reconstruir lo sucedido ¢ identifica las causes), encontrar un
chivo expiatorio, ya sea el inmigrado 0 cualquier otro diferentes, y lanzarse 2 la
campaia por la seguridad.
La incertidumbre se converte, asi en sindnimo de inseguridad, y trminas como
flexiblidad 0 redundancio ya no se relacionan, en el imaginario colectivo, con una
ampliacién de las posibilidades, con algo necesario para squiar@ la naturaleza dején-
dose guiars, sino con la precariedad de la vida y del trabajo ede usar y tira
‘Actuar en la incertidumbre requiere capacidades y competencies que la sociedad,
justo ahora, esté empezando a identificar y que, por lo tanto, todavia no ha empe-
zado a construir de un modo consciente a través de las instituciones educativas. Se
trata de construir flexiilidad de pensamiento, capacidad critica, resistencia @ les
frustraciones, pero también algo més: una scapacidad negativar, una capacidad de
ser en la incertidumbre, de aceptar momentos de indeterminacién y de recoger las
Potencialidades de comprension y de accion connaturales a ¢sos momentos, de con-
tentarse con xconocimientos incompletoss, de dejar que los acontecimientos sigan su
curso sin pretender determinar ese curso 0 el punto de llegada. No se trata de re~
rhunciar a actuar, sino de abrirse para escuchar y comprender, construyendo sistemas
2 La megativecpabiltys ha sido defini por Laranra (1093) como e modo de sery de acter dstinto
8 la epost incapabiiv, la incapaciéed postiva para actur en condiciones no elaremente deiidas
‘que acompats ala excesiva competent
ail
'y esquemas de accién que se adapten al contexto y al nivel de comprensién conse
guido. Se trata de una capacidad de no aceptar las cosas por su significado banal y
dado, sino de dejar en suspenso el juicio o el ansia de solucién para construir signi
ficados nuevos.
egados al afio 2000, es necesario reconacer Iasilusiones que han caracteriza~
do el siglo x« -sobre la ciencia, la sociedad, el progreso- para distanciarse y para
construir las competencias necesarias a fin de llevar a cabo elecciones auténomas en
tun mundo intrinsecamente incierto, pero que precisamente por ser incierto es mas
influenciable, més modificable, mas fragil de lo que nos habiamos imaginado. Si es
cierto que el aleteo de una mariposa puede modificar el curso de un huracén, por
{qué no podriamos pensar que las acciones de un solo individuo pueden tener una in-
fluencia y un significado? Por lo tanto, responsabilidad como respuesta a la incerti-
dumbre, y solidaridad como respuesta a la inseguridad. Responsabilidad que significa
‘también conciencia del error y del riesgo, y capacidad para valorar rapidamente la
validez de los procesos que se estan llevando a cabo para modificarlos répidamente
si fuera necesario. Como dice Jonas
Cuando Descartes nos aconsejo que asumamos como falso todo lo que no pueda po-
rnerse en duda, conviene, ol contrario, frente o resgos de tipo plonetorio,tatar la duda
‘coma certeza posible y en consecuencia como un elemento fundamental de la decision.
onas, 1995)
Ciudadania «glocal» y participacion
En una sociedad global del riesgo, accién local y efecto global estan intrinse-
ccamente ligados; mientras que cada vez es mas dificil individualizar en la compleji-
dad de las relaciones a los sculpabless de una w otra crisis ambiental, asistimos a
tuna enormalizacién simbélica» del riesgo (Beck, 1999) y en consecuencia a una
irresponsabilidad organizada. 2Quién decide cual es la cantidad de ozono 0 de did-
xido de carbono aceptable en el aire de las ciudades 0 la cantidad de atrazine por
litro en el agua potable? Hace algunos afios, en Italia fue noticia destacada el si-
bito aumento de disponibilidad de agua potable, que simplemente se debia a un
aumento de la cantidad de atrazina admitida. También como respuesta a esta irres-
onsabilidad, a la globalizacién desde orriba impuesta por el mercado, en los it
mos afios estamos asistiendo @ la construccién de una globalizacién desde abajo
(eck, 1999), una ciudadania eglocabs, que asume no sélo la responsabilidad de
‘mantener bajo control lo que sucede localmente para reconocer sus causes y denun-
ciar sus riesgos, sino que asume también la responsabilidad de una visién global;
que no se limita a seguir los efectos locales de las acciones, sino que ademas in-
tenta determinar por anticipado sus posibles efectos sobre el planeta. Una ciuda~
dania gloca! que por un lado interactie en el Ambito transnacional mediante redes,
asociaciones y organizaciones que sometan a discusién las politicas de cada esta~
do, y por el otro actia localmente construyendo relaciones y alianzas sociales que
permiten construir modelos, no guetizados pero tampoco homalogados, de un tipo
distinto de retacién hombre-naturaleza
2
Pensar y actuar ya no hacen referencia a contexts separados, y cualquier
aecidn locales también global, asi como cualquier visién global tiene tembign un
refleja en las perspectivas locales:
Cusiguer programa o proyecto estotégca focal 0 regional, de educacin ambiental,
debe establecerconexiones entre las problemaiticas teritoriaes que abode y sus i=
plicacionessioboes, vcevers. «Pensar y actuarlocolmentes, «pensar y actuarglo-
bolmenter pueden ser lems complementaris: fo local no puede aslarse defo globo,
‘pera lo globe no debe impanerse« fo Jocol(UNESCO, Santiago de Compostela, 2000)
Seaiin esta vsidn de ciudadanr la democracia no puede ser Gnicamente la de-
‘mocracia Formal basada en larepresentativdad y la delegacion, también necesita la par-
ticipacién consciente, necesita ser un producto de los ciucadanas que asu vez produce
Cudadanos responsables la idea de Cudadano responsable también ha ido camblan-
td en os tims aos: en una sociedad complea y plural, el ciudadano es aquella per~
sona capaz de buscar y encontrar espacios de partcipacion, que es capaz de negociar y
gestionar ls conflicts, ue entra con plena conciencia en un tejido social complejo no
‘como portador de intereses espeeifcos y de grupo sino como portador de una idea de
sociedad por construir. Pro, que significa sparticpars en esta sociedad globalizada?
Esté de moda hablar de participacin, 2 menudo sin definirclaramente de qué
participacion estamos hablando: muchas veces se deine en negativo, como rechazo,
salir del propio interés individual para ocuparsey preacuparse del wbien comine, de
los famosos commons. Si analizamos el uso coticiano de la palabra participacién, nos
damas cuenta de que corre el peligro de ser utlizada como un cajén de sastre, como
tun contenedor done puede ponerse de tado: las encuestas realizadas por Interne,
las reuniones de escalera 0 dela asociacion de vecinos. Por ello vale fa pena distin-
‘uir entre las distintas formas ce partiipacion: a participacién puede ser wverticaly
(este abajo hacia arita o desde ariba hacia abajo) cuando se trata de reivindica-
ciones © de extensiones (limitada, parcial y controlada) del poder de tomar decisio
nes y de emorender aeciones; puede ser horizontal cuando es la expresin de un tipo
determinada de enosotross, de un sujeto colectivo, que se reconoce y determina
también en oposicién 2 otros nosotros (Milanaccio, 2001),
En la democracta entendida también como participacidn horizontal los conflc-
tos son inevitables, aunque, por supuesto, son un sintoma de vitalidad. Lo que cons-
tituye un problema es la composicién de los canflctos:reconocer en el compromiso
no una derrota parcial de Ia que hay que reponerse lo antes posible, sino una aper-
tura de nuevas y distintas posibilidades, de nuevos enosatras»y nuevos evosotros. En
realidad, la participacién debiera construire no tanto @ partir de a solucién de los,
problemas como de la construccion de problemas: una de las condiciones para que
se@ posible cooperar de un modo constructivo y de que haya:
{J Una reoresentacincomportda de los prablemes, es dec, una repesentoién comin
dels cosas que se quiere reser. No es ufeiente con comport ls soluciones que cobe
dara determinados problemas, También es necesaria que as problemas sean regresenta~
‘os, or parte de los partciantes, de! mismo modo. E induso este, l mayor parte de
veces el esultado de un tabajo riod, y a de unos ofortunadas condiciones de par
tide fl ohoro de tiempo que se consigue proceciendo 0 tod priso ala defini de
33)
Js soluciones se poga en realidad, posteriormente, cuando se trata de encontrar un dif
«il acuerdo sobre fos modos de realizar esas solucones .](Donege, 1998)
Construir representaciones comunes de problemas que siempre son locales y
globales, respetando y valorando al mismo tiempo las diferencias, es uno de los de-
safios a los que deben responder una educacién ambiental y una educacién para la
ciudadania que no consideren que su deber termina en el interior de las institucio-
nies. Educacion para la ciudadania es, aquella que ve la escuela abierta al entorno, que
ve en la autonomia escolar y en la Agenda 21 la posibilidad de intervenir en el desa~
rrollo local, para participar en una experimentacin de nuevas formas de agregacion
fen que los bartios y las comunidades territoriales deberan proporcionar el context
Yel instrumento del proceso educativo.
Del barrio y de la escuela pueden surgir eescenarios de futuro» que eviten los
lenguajes de los sistemas expertose y que, por lo tanto, también puedan ser com=
prendidos y compartidos por los sujetos edébiless, mediante una individualizacién del
interés comin que a su vez pasa por la explicitacién y discusion de los conlietos, tal
‘como recientemente se propuso en Porto Alegre
[Mientras et mercado global utiliza ef teritorio de los distntos paises como espocio eco-
-ndmico Unico, sin prestar ninguna atencién a fa sostenibildad social y ambiental de los
procesos de produccién ~y por io tanto, destruye es rasgas especifcos de territorio sin
reproducils, no sélo recursos naturales sino también dlversiades culturalesy copital
social une alternative a esta globalizacién parte de un proyecto palitico que valore los
recursos y diferencias locales favoreciendo procesos de autonomia -y de cludadanta~
consciente y responsable. Un desarrollo local no entendlio como una comunidad ce-
‘ada, ni como defense de las fronteras y las costumbres, sino como desarrollo e las
‘redes ciuéadanas alternativas a fas redes giobales, fundadas en la voloracién de las di-
ferencias y especfcidades locales, de cooperacin no jerirquica y/o instrumental
Este puede ser el punto de parti para une globolizacin desde abajo, salidara, cons-
titwida por una red estratégica entre sociedades locales. (Magnaghi, 2002)
Pero los procesos de particpacién no pueden dejarse en manos de la esponta-
neidad, que en general tende a reproduc relaciones de poder yaexistentes sino que
deben construisetenieno en cuenta sobre todo a los Sujetos wots», a menudo wde-
tiles «poco representados, para involucrarlas en la construccién de los vestatutos
de su comunidads y de las polticas que en elas se ponen en practia, El snuevo mu-
nicinio» ue propone Magnaghi quiere implicar a una mayor pluralidad de sujets,
de este modo ampiae!conocimiento de lo local yasume tambien a representacion de
los problemas de aquellos -ancians,inmigrantes,nifos- que constituyen uno de los
principales indicadores dela calidad de vida de un teritorio, pero que @ menudo
mo tienen la oportunidad de participaractivamente en la toma de decisiones
Las propuestas para La ciudad de los nfs presentadas yen parte realizads en
estos aio en Italia fuera de ella (Tonuce, 1987] son un ejemplo de edo un suje-
to edébin puede situase en el centro de procesos de planifieacon participa, y de
cémo se modifcan de este modo tanto is priridades de las eleciones coma los r=
terios de valoracion de la calidad. Una calidad que ya no se valora en términos de
a
produccién o de resutads, sino que encuentra sus indicadores en la participacién
socal en las decisiones, en la calidad urbana, en el reconocimiento de la diversiad
de ls culturas, en el reconocimiento del patrimonio local eomo base de riqueza du-
radera, en la sostenibilidad dela improntaecoldgica (con referencia al ciee de los
ciclo), en as relaciones e intercambios entre sociedades locale.
trabajo en la escuela centrado en e!territoro y la identidad de cada lugar y
cultura permite también contrarrestar la homogeneizacion cultural y social que
puede derivarse de la globalizacin, Si hace treinta afos se hablaba de separacién
entre las dos cultura ia centifia y la humanista-, ahora debemos hacer frente no
slo ala separacidn ereciente entre saber experto y conacimientos de sentido comin,
sino tambien a otra igualmente grave y profunds entre culturas «no culturase
‘Augé (1999) hable de wnolugarese como lo contraro de los lugares, efeomo] un
‘espacio en el que aquel que lo cruza no puede leer nada, ni de su identidad (de su
relacién consigo mismo) ni de sus relaciones con las demi.
Del mismo modo podemos definir las eno culturase como aquelas construccio-
nes humanas que no profundizan en Ia diferencia sino en la homogeneizacién
(ayer, 2001). Sila informacién es wuna diferencia que produce una diferencian
(Gateson, 1982), a informacion generada por las eno culturas es una diferencia (su-
perfcial) que produce una homogeneizacion (sustancial).
‘Como ejemplos de «no lugares tenemas ls Disneyland, Macdonald 0 los eentros
comerciales; todos aquellos lugares en los que se encuentra lo que se espera encontrar,
independienternente de los contextos y as wculturas reales en las que se ubiquen. En
ellos, los placeres que se experimientan son las de a verifiacion y el reconocimiento, ¥
no ls del descubrimiento,y as las no culturas son representadas por fa publicidad os
farmatos tlevisivos, videos musicales, especticulos libros que también son el refiejo
de esos eno lugares en los que no hay producci6n de conocimientos, intuiciones ni
reflexiones sino reconocimiento y reccaje de todo lo que ya se conoce y consume.
El peligco es eal porque mientras ls cultuas cientificay humanist, cade una a
su modo, han llevado a cabo una trayectoria que les ha conducido al reconocimiento
de 1s propos limits ya la asuncién de responsabilidades respecto alas imagenes del
mundo que contibuyen a construic,en un mundo globalizada las wno culturase apa~
rentemente no conacen lites, por tanto, ofrecen nuevas certidumbresy horizontes.
“Trabajar en la escuela para construir wconciencia locals igada alas caracteris-
ticas yale historia -no solo de! territario sino también de los estudiantes, transfor
mar estos conocimientos en acciones efectvas para el teritorio y después compar,
cenredes més amplias, valores, metodologlas e imagenes del mundo, es una de as e=-
twategias que propone la educacién ambiental para contrarrestar el avance de las
no culturasy ensefar de nuevo al ciudadano a escoger.
Habitar la Tierra con sabiduria
El cambio que propone la educacién ambiental se sitia en primer lugar en el
modo de pensar -y de pensarse- con relaci6n al mundo: €5 necesario que en Ia €s-
ccuela se desarrallen competencias, conocimients y actitudes que permitan replan-
95
tear nuestra relacién con el mundo en el sentido de habitar [a Tierra con sabiduria
(Mortari, 1994). En la raiz de la crisis ecoldgica habria una epérdida del sentido de
habitars. Una pérdide del significado que el ser humano atribuye a sus relaciones
tanto con el mundo natural como con el mundo de los hombres:
‘Lo que condiciona en primer lugor el proyecto de habitar lo Terra son los imagenes que
el ser humano tiene de fa naturoleze y a imagen que se crea de si mismo con relocién
olla. (Mortar, 1994)
‘Ya hace muchas aflas que somos conscientes de que «la idea de que los proble-
mas ambientales pueden resolverse de un modo definitivo recurriendo solo a Ie cien-
cia ya le tecnologia se esté revelando como falsae (UNESCO, Santiago de Compostela,
2000), pero hasta hace poco no nos preguntabamos sobre conviciones mas profun-
das, sobre imagenes del mundo que nunca se han discutido, que se han transmitido
v absorbido de un modo acritico también y sobre todo por el mundo de la escuela. E1
distanciamiento de la cultura occidental respecto al mundo natural tiene origenes
lejanos, en Platén y Aristateles y en la separacién entre el mundo de las cosas en
evolucién ~el mundo de las apariencias- y el mundo de las ideas; en dicho distan-
ciamiento, durante el Renacimiento, se afianz6 la ciencia y una concepcién mecanicis-
ta de la naturaleza, Gran parte de nuestra cultura occidental se basa en a separacion,
propuesta por Descartes, entre cuerpo y mente, entre racionalidad y afectividad, entre
naturaleza y cultura. Como afirma Damasio (1995), neurdlogo italiano, en su libro
El error de Descartes:
£1 enunciado Cogito ergo sum, tomado al pie de fa letra, expres exoctamente lo con-
trorio de aquello que yo creo verdad can respecto af origen defo mente y con respec
to. Ja relacién entre mente y cuerpa...Nosotros somos, y por tanto pensamos, desde
«el momento que el pensar es ccusado por la estructura y por fa actividad del ser.
Una visién del mundo que menoscabs Ia realidad concrete y mantiene una
actitud de distanciamiento respecto a ella produce, como consecuenia, una indife-
rencia, una falta de cuidedo por las cosas y los ambientes que acompafa @ los actos
de depredacién e irresponsabilidad propios de esta civilzacion
El problema no es la vision antropocéntica ~el hombre s6lo puede considerar
1 mundo a partir de si mismo- sino la visién puramenteutiitarista,y en términos de
consumo material, que impregna la retacion entre hombre y planeta en ls civiliza-
ciones occidentale: el bien-estarse entiende casi exclusivamente como disponibili-
dad de una abundancia de cosas para consumir que hay que eliminar @.un ritmo
febril, en una sociedad fundada sobre el derroche la responsabilidad.
Si la interpretacién de felicidad es la ecuantitativas, la posesién del mayor ni~
‘mero posible de cosas, las necesidades se convierten en algo ilimitado, y el rechazo
de los limites se convierte en un rechazo a poner limites a nuestras posbilidades de
ser flies.
Una imagen aparentemente opuesta, un ecocentrismo profundo como el que
inspira la hipdtesis Gaia -el planeta como ser vivo- también puede llevar @ escena-
rios futuros que parecen tener su origen en la misma dualidad cartesiana: como si el
hombre pudiera renunciar a ser una especie natural como las demés y tener necesi-
| 96
{dad de modificar su propio ambiente para sobreviir. La nueva relacién con el plane-
ta no puede construirse mediante propuestas irrealistas de eretorno a la naturalezas
vy de rechazo de la ciencia 0 las teenologias,
Hoy en di, os medias de eomunicaci6n, pero también la escuela, proporcionan
continuamente ejemplos de una oscilacion entre imagenes contradictorias del
‘mundo y la naturaleza: por un lado, se presenta el progres cientfico ytéenico como
capaz de resolver cualquier problema, mientras que por el otro se le acusa de ser el
responsable de la mayor parte de las catistrofes y criss ambientaes; del mismo
‘mado, por un lado la naturaleza es presentada como algo frag yen constante riesgo,
mientras que por el otro se invita a tener confianga en la capacidad de autoorgani-
zacién y reparacién de esa misma naturalezs,
Para legar @ una nueve actitud no basta con una arientaciénerltca, necesaria,
respecto de Ios limites del pensamiento cientifico y tecnoligieo, ni con un pense
Imiento evolucionista que reconoce un proceder comin entre casualidad y necesidad
de todos os eres vivos, sino que se necesita también una disposicion ética, una acep-
tacidn de la naturalidad de la persona humana na coma limite sino como pasibildad,
‘como vinculo necesario para la expansién de nuestra creatividad.
Respecto ala tendencia que rechaza los limites y ensaza el etrespasar los limi-
tes, el cambio reside en reconocer Ios limites y Ios vineulos como fuente de libertad
¥ felicidad: sla desvaloracion del mundo de las cosas, sel rechazo de los limits lleva
2 alejarse de si mismo, del aqui y ahora, y por Io tanto al ansia yal descontento, la
valoracién positiva de lo que somos de lo que nos rade nos lleva a la escucha, a
la econtempiaciom, a edar las gracias. sPensar, da las gracias y admirar nos abren
‘2. una relacinéticay esttica con las cosas (Mortari, 1994), el Alabado sea el Senor
de San Franeisco de Asis que permite pasar de una relacién de dominio @ una rela-
cidn de responsabilidad y cuidado.
Este cambio en el modo de ver el munda coincide can wna transformacion de
‘una modalidad dominante en jo ditimos silos ~Ia del pensamiento emasculinos~ 2
ftra modalidad resistente y wecesivae -Ia del pensamiento «femeninos-. Carolyn
‘Merchant afirmaba, en 1880, que Ia desvalorizacion de mados consideradas femeni-
nos de relacionarse con el mundo las emocfones frente a la razén, el cuidado y la
rmanutencién frente a la eonquista y [a construccién- es propia de nuestra civiliza-
cin occidental. Si bien incluso la amadres naturaleza es vista en algunas eivilizaclo-
res y durante varios siglos como madre nutrcia y poderosa (mito de Demetra), una
vez que le metfora organicista es sustituida por la metifora mecanicista, la natura-
leza es vista, al igual que las mujeres, slo como sdepésito de recursos para la vida
Si reflexionamos sobre los mensajes que nos llegan dela sociedad de los medics
de comunicacién, nos damos cuenta de que los libros de texto, la gente de la calle,
los enseitantes y los cientificos comparten uns cultura que Cini (1994) ha denomi-
nado ala cultura del maquinismos. Sin tener conciencia de elo, ls sociedad y la ¢s-
cuela han introducido, en los contenidos yen los métodos, una visi del mundo que
considera posible que el hombre domine la raturaleza y preve los efectos Futuros de
acciones que tienen una extension planetaria. En cambio, esta cultura debe ser sus-
tituida por una cultura de fa complejidad en la que se reconozcs Ia interelacion y la
contingencis de todos los fenémenos y, por tanto, su intrinseca imprevsibiligad,
a
Reducir el mundo a una méquina, reduc el cerebro a un ordenador, la escuela a un
programa y la accidn de los ensenantes a una programacién signifies negar gue hay
{que lidiar con sistemas complejo, con individuos vivos para los que cada accion es
Linica y cada efecto nunca es completamente reproducible:
Cambiar de nuevo las metaforas que se hallan en la base de nuestro imagina-
rio, comprender que en un ecosistema no puede sustituirse una pieza como puede
sustituitse la pieza de une méquina, resttuye su valor a modalidades de ser y de pen-
sat que en el transcurso de le historia han sido etiquetadas como «femeninass
En primer lugar, el rechazo a considerar Ios sderechos» de cada sujeto separa
ddamente, como si fuera posible distinguir entre espacios existenciales definidos, para
colocar en cambio en el centro a una identidad «conexav en la que los confines entre
cl propio ser y e! mundo se han esfumado, donde la empatia y la afectvidad guian y
orientan la raz6n, en una continuidad, reconocida en la practica y no s6lo en las afir=
maciones tedrieas, entre el mundo humano y el mundo natural; posteriormente, se
trataria de situar en el centro de atencién un:
{J eoncepto relacional de! propio ser que lleva o concebir la cxstencia como un estar
fen conexién y la ética coma un tener cuidodo de los conexiones que nos Figan 0 los
‘demas yal mundo. (Mortar, 1988)
Por lo tanto, ela ética del culdary no se basa tanto en la defensa de los derechos
individualese ~de los seres humanos y de los demés seres vivos~ como en la préctica
{el cuidado del tejido de relaciones con la Tierra y el mundo que nutre nuestra exis-
tenia, No se trata de aftadir mas leyes, sino de hacer que estas leyes tengan corazén,
Las actividades de cuidado y atencién se caracterizan por un continuo trabajo
de reflexidn, por tener en cuenta, ademds de! contexto de lo sujetos, el modo en que
interactiian entre silos sujetos y el contexto; por una disponibilidad a escuchar y 3
aprender nuevos modos de hacer, para construit un sentido que dé significado in-
cluso 2 los objetos cotidianos mas inignificantes
Una metéfora femenina de la prictica cotidiana del cuidado la constituye el
patchwork (Balbo, 1999)
‘Se deben uni los cstintos recursos, cambinar lo que en concrete, c0s0 por caso, est
‘sponte, valoranda las necesidades de cada miembro de lo familia: e tata de dar
‘nin y sentido ala organizacién eotsiono (.}
El cuidado no se refiere sélo a actividades epracticas, sino @ un modo de pen=
‘sar e imaginar: la posibilidad de seguir maravllandose, de «re-crear» la realidad, de
ecom-padecers (padecer con} y compartir los sentimientos, de pensar no por sepa
ciones sino por conexiones. Modos que ftan sido denominados sreparativoss (Piazza,
1999} en aposicién alos modos econstructivose del pensamiento masculino, pero que
son esenciales para mantener en pie las organizaciones, redes ¢instituciones
Una amodernidad reflexivas necesita para su construccién modos femeninos
de actuary de pensar.
EI modo de pensar mater se diferencia del instrumentalismo y el cientfsmo porque
[LJ enfatiza el apovar en lugar del adquit [J] comporta a préctica de (a humildad en
respuesta reconocimiento de fos limites y dela imprevsiiidad; requere también
\ 98
‘una canstonte buena dispasicisn o buen humar frente « fo que depara a vida y lo
neces de ir hacia elon. (M. Joheson citado en Paz, 1999)
Pero para reflexionar sobre los distintos mados de conocer y pensar hay que
‘educar para pensar. Arendt (1378) subraya la distincién kantiana entre verdad y
significado, entre conocer y pensar, no porque ambas actividades no estén pro-
fundamente conectadss, sino para:
] mostrar la espeifiidd propia del penser, ora permit su revoorizocién exsten=
iat por fo tanto pedondgico, en una fse histérico en gue el proyecto educativo po
‘rec haberlo obvidedo pare concentrorse ces! excusiamenteen el conect.
Asi pues, aprender a pensar vaen la direcidn de ir al busqueda de las propias
representaciones de! mundo y del conocimiento, para dar un sentido, para encontrar
tun significado en aquello que estamos aprendiendo
Pensar es tambign asumir la responsabilidad de Io que estamos pensando, de la
contribucién que podemos aportar a un futuro todavia por construr. Uno de los
cambios profundes entre tradcion y modernidad,afirma Giddens (1990) es que la
primera mira al pasado, y encuentra en el pasado os elementos para jusificar el pre
‘ente y prepara’ el futuro, mientras que en la modernidad es ei futuro, y eoncreta-
mente las ideas de futuro, las que influyen en el presente y modifican no sélo e!
Deesente sino también nuestra lectura del pasado.
Una utopia relista, una representacion de futuro compartida, son instrumen-
‘0s para construir na sé el futur, sino también el presente. Si partimos del hecho
de que la modernidad se caracteriza por su steflexvidads a sociedad actual podrd
ser Influencada a tavés de la cifusion de escenario de futuro posites,
Imaginar el futuro puede hacerse también, y sobre todo, en la escuela y las insti-
tucioneseducativas: la clase que se constituye como comunidad dialgica puede cons
tituir un foro para negocary renegociar el significado» (Bruner, 1988), puede ofrecer
tun espacio una ocasidn en que se constrayan nuevas perspectivas del mundo, ideas
{guia o utopias relistes para orienta los proyectos, en que pueda vivre Ia experien-
‘a de pasar del pensamiento recognitiv, de competencia para la conservacion a un
pensamiento evolutivo [Banathy, 1989) de planificacion flexible y paticipativa de los
'modos de habitar con sabiduria tanto e! planeta coma nuestro propio barrio,
Una educacidn reflexiva para una ciudadania
reflexiva: educar para la complejidad
Er a mayor porte de cosos, nuestra generocién intent utilizar ls prion y mode-
lidedes de pensamiento de! siie para intent hacer frente alas condiciones del
‘solo x0 que est legando [-] Poa irene tercermilenio no ser sufcente un inere-
‘mento defo racionaio actual, necesitaremas nuevas madalidades de penzamiento
Y nuevas maneras de peri e imoginaros © resotrs mismes, «ls dems, ola na
turaiezo yo! mundo que nos rode (est, 1997)
FI mundo de la educacién también se encuentra involucrado en el dilema de la
‘modernidad en que vivimos. Por un lado, se exige alas instituciones educativas, como
a otras fuerzas sociales, que sean agentes de! cambio necesario para nuestra super-
vivencia en el planeta -ela educacién tiene un papel critico en el fomento del desa~
rrollo sosteniblex (Agenda 21, capitulo 36)-. Por otro lado, la propia educacién debe
cambiar, debe sujetarse a cambios, ya que esté impregniada de esa misma cultura
que quiere modificar.
La educacién ambiental se ha visto obligada a reflexionar sobre si misma, pero
ante todo sobre el papel de la ciencia y la imagen del conocimiento. La crisis am-
biiental, recuerda Leff (2000) es sobre todo un problema de conocimiento, ees la pri=
‘mera crisis del mundo real producida por el desconocimiento del conocimientos, y
requiere, por lo tanto, que antes se detenga a reflexionar sobre si misma para des~
puésintentar abrir nuevas vias edel saber en el sentido de fa reconstruccién y de la
reapropiacién del mundo».
En estos iltimos afos, fa educacion ambiental ha intentedo susttuir la cultu-
ra reduccionista y simplificadora que esta en el origen de la crisis ambiental por
una cultura de a complejidad en la que se reconozca la interrelacién y la contin=
sgencia de todos los fenémenos y, en consecuencia, su intrinseca imprevisibilidad.
La complejidad no puede ser propuesta como una nueva visién xcientificax
del mundo contrapuesta a la visién mecanicista, sino como una cultura, un nuevo
contexto, que acompafie en sus pasos al avance de la ciencia y de la tecnologia
haciéndolas mas conscientes de sus propios limites
La cultura de la complejidad no va acompafada por un pensamiento postmo-
derno que anuncia el final dela historia, sino que intenta superar la ldgica dicotémi~
ca, extender el concepto mismo de racionalidad a aspectos que antes quedaban
cexcluidos: en la educacién ambiental, drigir la mirada a una cultura de la compleji~
dad ha significado una atencién a fa generalizacion,y a las simplificaciones, abusivas;
una atencién a la estructura que conectes (Bateson, 1991), a las relaciones y los pro-
esos y no sélo a los estados finales. Complejidad sobre todo como atencign @ la re-
lacién entre observador y observado, entre quien conoce y el sistema que quiere
llegarse a ecom-prenders. Complejidad para interrogarse sobre la xpertinenciay de las
preguntas més que sobre la correccién de los resultados, y para poner en evidencia
limites problemas mas que proponer soluciones. Complejidad, pues, no tanto, 0 no
sélo, de una realidad externa, que no conseguimos prever ylo simplificar, como de las
modalidades de conocimiento con que construimos nuestras representaciones del
mundo (Mayer, 1994).
En cambio, la escuela y la universidad todavia confunden @ menudo el «cond
cimiento con la representaciéns, y el conocer con el ecartografiar e! mundo» (Novo,
2001), sin detenerse a reflexionar sobre el papel que e! cartografo, sus percepciones,
sus preguntas y sus instrumentos juegan en la construccidn del mapa. La realidad
es que, a medida que se avanza en los estudios, cada vez mas, los conocimientos
{que se proponen a los estudiantes carecen de contexiualizacién, de significativided,
de pertinencia, Se exige alos estudiantes que aprendan conoeimientos «extraidose de
su contexto, de las relaciones vinculos que los hacian significativos, para inserirlos
‘en construcciones artificiales ~las asignaturas- cuyas fronteras erompen arbitraria~
100
mente la sistematicidad (larelacién de una parte con el todo) y a multidimensio
nalidad de los ferémenose (Morin, 1999)
En la escuela y en la universidad se aprende a separar, a aslr,a simpliiar, y
ro a buscar relaciones y conexianes. De este modo, as interacciones, las cantextos
‘y le complejidad se encuentran siempre confinados fuera de las asignaturas,y per=
rmanecen invisible. Los conocimientos y competencias asi construidas son parciales,
‘ragmentarios, unidimensionales, mientras que una cultura dela complejidad requie-
re un conocimiento que una, que eree vinculos, que ponga en evidencia as redes de
los saberes que juntos rednen en una «sagrada unidads mente y cuerpo, pero tam-
bidn rezén y emotvidad, cultura y naturaleza
Sin embargo, una visiin general y compleja no esté en cantradiecién con los
conocimientos de una discplina concreta, sino que los dige heci:
{El constaccin de una relocan lieda cone saber, que exge métodos pare valoar
To pertinencio de un conosimient, las eecoiones que hay que realizar, las contaversias
que reveion el cordeter orriesgado de tales eleciones. (Stenger, 1992)
Nuestra ensefanza, tanto la cientifia como la humanist, es simplificadora y
reduetiva, sobre todo porque no tiene en cuenta las trayectorias incividuales y las
distintas racionalidades e intligencias, sino que sd se fija en s los resultados son
cortecios. La escuela tiende a transmitir na los problemas sino las soluciones las
leyes enaturales, las formulas para ealcular, la interpretacion histbrica «correcta, los
signifieados xustoss de los textos literarios~. De este modo, tiende 2 reforzars6lo e|
aspect pasivo y transmisor del aprendizae, y no ensefa a escager y a formular pro
blemas, 2 construir la propia interpretacién para compararla después con las dems,
a saber identifica los contextos en cuyo interior determinadas modalidades de so-
luciones son legitimas
Para una educacién ambiental que se acupe y se preacupe del destino del pla
neta, el componente pasvo del aprendizaje -la memorizacién, los comportamientos
_adquiridos~ no es suficente, peo tampoco puede serlo un componente activo, cons-
‘ructiv, en el que siempre en relacién con un contexto- los conacimientos se adap-
ten a las necesidades de quien aprende, de modo que pueda utilizarios con eficacia
fen situaciones reales y concretas, afin de conseguir una scompetencia funcional
Para los objetivas de cambio que se propone la educacién ambiental, a este tipo de
competencias cate afladir una scompetencia crticas ~la capacidad de reflexionar
sobre los propios procesos de aprencizaje y sobre los de los demés- y una «compe
tencia re-creativae (Sterling, 1998), le capscidad de refiexionar sobre lo que condi
cione nuestros procesas de zprendizae, sobre las imagenes del mundo que gobiernan
‘huestro propio modo de pensar y el de quien nos radea, para poderlas cambiar
‘AS pues, la reflexion sobre la modalidad del eonocimiento es parte integrante
también de una educacin para la cudadania que quiera tener en cuenta la comple-
jidad. Atirmar |a complejidad de la realidad no significa renunciar 8 conocerta, sina
asumir la responsabilidad de un conocimiento que pretende unir en una wUnica his-
{oriay las informaciones y ls valores, las sensaciones y las interpretaciones, Asumir
la responsabilidad «del modo en que somos capaces de defiie el mundo, de tenerlo
fen cuenta en nuestras experienciase(Stengers, 1992)
10
El conocimiento del conocimiento y Ia integracién de aquel que conoce en su
conocimiento debera ser, segin Morin (1889) un principio y una necesidad perma
rente de os procesos educativos. Sélo a través dela proposicin de procesos auto-
bservativos puede educerse para la observacion, y blo a través de la experiencia de
procesos autocritcos puede educarse para la ertica.
La educacién ambiental sélo puede llevar a cabo esta trayectoria de construccién
de competencias crticas y ereativa, de resistencia al reduccionismo y ala homolo-
‘acién, en el respeto ala giversidad, eitando, por lo tanto, sustituir un simpismo
tecnocientifco por un simplismo pedagdaico, renunciando a inculcar valores y com
portamientos pare consul, en cambio, la capacidad de reflexionar de un modo crtco
sobre las propiasrepresentaciones, de enfrentarse con los saberes expertos, de negociar
‘y medar entre las propia representaciones y las de los demas, Como ha dicho Stengers
(1982), to que esperamos acanzar con la educacin es ala invencion de précticas real
mente democriticas, las Unicas capaces de dar un sentido creatvo, critica y construc~
tivo a la nocién de complejdads.
{a sociedad buena [.]deberio hace libres Sus propas miembros, no slo brs en
senda negativo 3 decir que no estuvieranobigados a hacerlo que no quisteran hacer,
Sino también res en sentido positiva es dec que estvieron en dispasicion de usar
5u propia tert paro pader hacer cos .]copaces de infur sobre sus conliones
de vid, de eloborar el significado del eben comin y de constitu ls instituciones de
In sociedod conforme oes signiiado. (Buran, 1889)
Referencias bibliograficas
ARENDT, H. (1978): Lo vita della mente. Bologna I! Mulino.
AAUGE, M. (1999): Disneyland e altr’ non Iuoghi. Torino Bolla Boringhieri.
BALBO, L (1998): e'Europa: forse) una societd con cura, una societa del lifelong lear-
ning, Introduziones, en DEMETRIO, D.; DONINI, E.y otros: I libro della cure di
sé, degi altri de! mondo. Torino. Rosenberg é Séle.
BANATHY, B. (1989): eL'emergere di una competenza evolutivas, en CERUTI, ML;
LASZLO, L: Physis: abitare la terra, Milano. Feltrinell
BATESON, 6. (1982): Espiritu y naturafeza. Buenos Aires. Amortort.
= (1991): Pasos hacia uno ecologia de la mente. Buenos Aires. Planeta
BAUMAN, Z, (1988): Globolization. The human consequences. Cambridge| Oxford
Polity Press/Blackwell Publishers Lt. (Trad. italiana [2001]: Dentro la globaliz-
Zzazione. Le conseguenze sulle persone. Bai. Laterza (Trad. en catalén [2001]
Giobalitzaco: ls conseqiiéncies humanes. Barcelona. Pértic.)
= (1998): In search of politics. Cambridge. Polity Press. (Trad. italiana [2000]: La so-
fitudine del cittadino globale. Milano. Feltrinelli) (Trad. en castellano [2001]:
Lo sociedad individuolizada, Madrid. Catedra.)
BECK, U. (1986): Risikogesellschaft. Frankfurt AM. Suhrkamp. (Trad. italiana (2000}
‘a societé del rschio. Roma Carocci.)
= (1999): Word Risk Society. (Trad. italiana [2001]: La societd globale del rischio.
Trieste Asters Editore srl)
12
BECK Us: GIDDENS, A: LASH (1998): Moderizacin reexve: pate, tracén y
‘stética ene onden soci! moderna, Madi. Aanza Universidad.
BRUNER, (1066: Lo ment opi dimension Ba. ater
CARIDE, 1A; MEIRA, PA, (2001: E6veocén ambiental ydesarola humano.Bare-
Tor are
CIN, M (1988: 1 Faredso Peru Milano, Feline
CONT L (1989) PeveerePimprevedbiler, en MAYER, M. (coord): Una scuoa per
Trombient. Risto un ricerca promossa dal OCSE Frascati. CEDE. (| o-
deri di Vil alors n.18)
DAMASIO, A. (1985) Cerrar de Cartesa Mano. Adelphi
DELORS, Jy otros (1996): Le educecion enciera un tesoro. Informe a fa UNESCO
4 ls Consn Internacional sobre fo auc para el Siglo a Mahi. Sn
ralUNESCO.
DONEGA, C. (1998) lo spario locale nel'zzlone delagente di suiluppn, en
ITA, 6 DE: BONOM, A Manifesto per fo sluppo locale. Torino. Bala
Boringhier
GLOBAL FORUM DI RIO (1993): La «Carta della Terras, i manifesto dell'ambientalis-
‘mo plonetri Torino. SED, UTET
OULD, $1. (1990: Le vito merevigiosa. Milano Fein
GIDDENS, A. (1990): The Consequences of Modernity. (Trad. italiana [1994]: Le con-
Sseguenze dello modemita. Bologna I! Muino)
HUCK, STERLING, S (es) (196) Education for Sustainability. London. arthscn
Publications Lt
JONAS, H. (1998) princi de respansobiied.Ensyo de una etc para lo ivi
Teocsn teeniéie.Baretona. Herder.
LANZARA, GF (1983) Copoote negativa Competenzoprogetuate € moda di
interento rile orgonizacién Bologna Mulino.
\s2L0, (1997-3 liflenium ~ The Chollnge and the Vision, Report ofthe Cub
of Budapest Stous. Gaia Books
LEFF E (coor (2000 La comple ambiental México Siglo XXJPNUMAUNAM.
MAGNAGHI A. [20021 Corte del nuove municipa Workshop prpucst en el Forum
Socal Munda de Port Alegre.
MAYER, M. (1994) Complejo ycombie un enfogue dic de la educcinam-
lent Maeid Fundacion Unversidaé-Empreso, (Monografia del Maser en
Educacién ambiental)
~ (2001): esas ycreatividad en la cenia yen late. Seminario Interaciono!
sDeseutrnimaginar, conocer: cieci, ate y medio ambinter UNESCO Pro
ecto coats Cemacam Tome Gui setiembre 2001,
MERCHANT, C (1980: La mote dela natura. Nien arzat.
MILANACCIO,, (2001) proces al partecpenoney, en SALCUNI, FP. (ed) Proget-
{azine prtecpazine Roma Legabiente Scola Formacione
MORIN, E (1998) Les Sep savolsneessores Education d futur. Paris. UNES-
CO. (Trad. en castellano [2001]: Los siete saberes necesarios para la educacién
de Futura Barcelona. Ediciones Pais Ibrcn, SA)
MORTAR (1994 Abitare con saggezzs terra, lana Franco Angel
— (1998): Eeologicamente pensondo. Cultura ambientale e process! formativ, Mila~
‘no. Unicopli
NOVO, M. (2001): s€coarte: hacia un mestizaje de saberese, Seminario Internacional
‘«Descubrit, imaginar, conocer: ciencia, arte y medio ombientes, UNESCO Pro-
yecto Ecoarte. Cemacam. Torre Guil, septiembre 2001
PIAZZA, M. (1999): Dal lavoro di cura al lavoro professionale. Sinergie, contamina
zioni, perversionis, en DEMETRIO, D. y otros: I libro della cura di sé, degli altri,
del mondo. Torino. Rosenberg & Séller.
RAVETZ, J. (1992): «Connaissance utile, ignorance utiles. La terre outrogée, Les ex-
erts sont formels! Pars. Editions Autrement.
‘SAUVEL. (1993): «Education relative a environnement: representations et modes din-
terventions, Environnement et Société. U'éducation relative d environnement:
pour un debatinstittione! et méthodologique,n. 11, pp. 5-10.
— (1999): «Environmental education, between modernity and postomodernity ~ Sear-
ching for an integrative frameworks. Canadian Journal of Environmental Edu~
cation, vol. 4, pp. 9-35.
STENGERS, |, (1992): «Progrés et complexité: tension entre deux imagess, Actas de fa
conferencia internacional: Immagini dela societé, della natura e della scienza
attraverso educazione ambientole, Perugia
STERLING, S, (1999): «lssues within and beyond Environmental Education, Europeon
Conference on Environmental Education and Training. Bruxelles. EC, DG XXt
TONUCCI, F. (1997): La ciudad de Jos nifos, Madrid. Fundacion German Sanchez
Ruipérez.
UNESCO (2001): Nuevas propuestas para fa accién. Encuentro Internacional de ex-
pertos en Educacién Ambiental. Santiago de Compostela, de 15-24 noviembre.
Xunta de Galicia, Conselleria de Medio Ambiente
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Del Ecologismo A La EA PDFDocument34 pagesDel Ecologismo A La EA PDFMartin PonsNo ratings yet
- Lista de Asistencia A ClaseDocument3 pagesLista de Asistencia A ClaseMartin PonsNo ratings yet
- DERECHO ROMANO II Fuentes de Las Obligaciones Clase 22 Feb 2018Document66 pagesDERECHO ROMANO II Fuentes de Las Obligaciones Clase 22 Feb 2018Martin Pons100% (1)
- Diferencias Derechos Fundamentales Vs Garantías IndividualesDocument3 pagesDiferencias Derechos Fundamentales Vs Garantías IndividualesMartin PonsNo ratings yet
- Aequitas y Sus Relaciones Con La Equity Diferencias, Similitudes e Influencias.Document27 pagesAequitas y Sus Relaciones Con La Equity Diferencias, Similitudes e Influencias.Martin PonsNo ratings yet
- DERECHO ROMANO II Fuentes de Las Obligaciones Clase 01 Feb 2018Document27 pagesDERECHO ROMANO II Fuentes de Las Obligaciones Clase 01 Feb 2018Martin PonsNo ratings yet
- Parametros Registro de MarcaDocument3 pagesParametros Registro de MarcaMartin PonsNo ratings yet
- 03 - Guía de Usuario de Patentes y Modelos de UtilidadDocument106 pages03 - Guía de Usuario de Patentes y Modelos de UtilidadDaniel OrtegaNo ratings yet
- Fonetica RUSTICOS PIAMONTE Clase 20 PDFDocument6 pagesFonetica RUSTICOS PIAMONTE Clase 20 PDFMartin PonsNo ratings yet