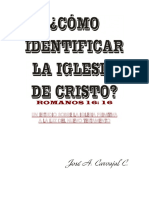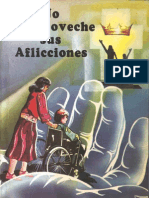Professional Documents
Culture Documents
Cultura Latinoamericana PDF
Cultura Latinoamericana PDF
Uploaded by
charles fontalvo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views129 pagesOriginal Title
Cultura_latinoamericana.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views129 pagesCultura Latinoamericana PDF
Cultura Latinoamericana PDF
Uploaded by
charles fontalvoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 129
Enrique D. DUSSEL
CULTURA LATINOAMERICANA
E HISTORIA DE LA IGLESIA
EDICIONES DE LA FACULTAD DE
TEOLOGIA DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA
ENRIQUE OUSSEL PH.D,
INDICE
INTRODUCCION- Dr. Lucio Gera...........-..:020005
1
2
3- La pastoral como “hacer” ...
4- La pastoral como "saber"
5- Lo ideal y lo real......
6- La circunstancia pastoral
- Requerimiento en base a la oposicién eatre "suber"
¥ MACCHON" 0 ers eaen cee nee de eee nsculesieeeiviens
~ Requerimiento en base a la oposicién entre saber
"abstracto" y saber "concreto".
CULTURA LATINOAMERICANA E HISTORIA DE LA
IGLESIA.- Dr. Enrique D. Dussel
1- Medio-animal y mundo cultural.
it
Pr6logo de la presente publicacién .
PARA UNA FILOSOFIA DE LA CULTURA
"Pasaje" a la trascendencia ..
Civilizacién, sistema de instrumentos
N&cleo objetivo de valores o visién del mundo.
Ethos o sistema de actitudes
Estilo de vida y descripcién de la cultura .
Toma de conciencia de la propia cultura
El hombre culto
Toma de conciencia de América Latina .
LAS CULTURAS INDOEUROPEAS Y SEMITAS (la
proto-historia latinoamericana).............-s..005
10- Los tres niveles interpretativos de la historia uni-
11- Los indoeuropeos
a- Dualismo antropol6gico .
b- Dualismo moral
ll
13
15
20
22
25
27
31
32
33
34
35
37
40
42
43
44
45
47
49
50
51
52
53,
12-
c- A-historicismo
d= Dualismo 6ntico o monismo traseendente
e~ Nuevas conelusiones &ticas.
Los semitas .
a- Antropologfa unitaria y bipolaridad intersubjeti-
b- El ethos de 1a libertad 3
c- La perfeccién como "compromiso" .
d- La conciencia hist6rica.
If -LA HISTORIA COMO PARTE CONSTITUTIVA DE LA
TEOLOGIA: 60) .osisciccie sive «
13-
14-
45-
16-
17-
18-
19-
La historia de la Iglesia y le historia de 1a cultura.
Descubrimiento de la historicidad en Israel como
"Historia Santa" . :
La historicidad en la concloncia cristiana primitiva
La teologfa helentzante. El choque de dos culturas:
la helénica y la judeo-cristiana
Olvido de la historia. ‘Sentido del profetismo. Rea-
lidad e irrealidad del punto de partida.
Profanizacién de la historia de Ja Iglesia ...
Estamos como perdidos por falta de "origen'", alie-
JV -HIPOTESIS PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA
LATINOAMERICANA
20-
21-
22-
23-
24-
25-
Improvisacién ante lo inexistente
América fuera do la historia ...
Choque de civilizaciones.
Choque de ethos.....
La evangelizacién como proceso de aculturacién.La
istiandad colonial". . 7:
Significaci6n del positivismo..............0.0060
y- SENTIDO Y MOMENTOS DE LA HISTORIA DE LA
IGLESIA EN AMERICA LATINA.......-...00000 0008
6
19
80
26- Sobre las investigaciones historicas de la Iglesia.
27- Es una labor comin ..
28- Nueva interpretacién del "choque'' cultural
29- El primer profeta latinoamericano
30- Los primero pasos(1493=1519)...
31- La evangelizacién de México y 6! Pert (1519-1552)
32- La organizacin de la Iglesta(1552-1606/1620).
33- El siglo XVI.
34- La decadencia borbénica (1700-1808) .
35- El doble proceso de la Emancipacién y 1a desorg-
nizacin de la Iglesia(1808-1825)....... .
36- Contintia la decadencia con matices conservadores
(1825-1850).
31- La rupiura positivista (1850-1900).
38- Desde el 1900 en adelante. .
- LA ACTITUD PROFETICA ANTE, EL PASAJE DE LA
CRISTIANDAD A UN SISTEMA PROFANO Y PLURA-
LISTA......
39- La hipdtesis fundamental. Secularizacion .
40- Motivos de esperanza.
41- La elecci6n pastoral esencial .
42
La actitud misionera. Condiciones de su ejeretcio
El profeta como superacién del integrismo y el
progresismo. La Tradicién viviente ante cl tradi-
cionalismo estatico.... 02.2... seeeeeeee eens
105
108
109
113
116
118
120
124
126
127
130
131
132
134
138
144
145
148
33
"Das Dasein in der 7cit fragmentarisch ist”
(Hans Urs von Balthasar, Das _Ganze_im
Fragment, Benziger, Einsiedeln, 1963, p. 11)
I.- PARA UNA FILOSOFIA DE LA CULTURA,
CIVILIZACION, NUCLEO DE VALORES,
ETHOS Y ESTILO DE VIDA. -
Me han invitado a dar algunas conferencias en esta Facultad de
Teologta, en principio cran siete, pero después de considerar
el horario podrfamos reducirlas 2 seis para que él sitbado cn
z de tres conferencias tuviésemos sélo dos. Me agradarta ha_
blar unos treinta y cinco minutos, y, después, les agradecerfa
que efectuiramos un diflogo. De ese modo lo que quede dudoso
0 lo que sea objetable podrfamos discutirlo en detaile.
Ho}
0 me voy # ocupar de algo que podrfa Namarse: filosoffa
mafiana expondré los fundamentos y 1a evolucién
fa, la historia de
de la cultura
de la cultura latinoamericana, y el tere
la Iglesia on América Latina. De este modo quiero que se com-
prenda, primero, el "todo" dentro del cual cada aspecto teadrét
sentido, como en una existencia bipolar: nuestra cultura latino-
americana, por una parte, y, por otra, la historia de la Igie-
sia hispanoamericana, que va al encuentro del mismo hombre
que vive en nuestro continente. Para mi tiene mucha importan-
cia el que entendamos bien primeramente qué es eso de cultura,
ys después, los diversos niveles metodolégicos a observarse
para la correcta comprensién de lo que es cultura. Todo esto
va. a ocupar esta primera conferencia, ya que lo que vendré
ot
jespués se comprender’, en mucho, gracias alo que ahora di
remos.
1. -MEDIO-ANIMAL Y MUNDO-CULTURAL. -
Max Seheler escribié un librito en 1928 que se Hama: "El pues~
cién que sc cnuncia asf: el animal es su medio o queda totalmer-
te confundido con él (en alemin decta, Tier=Umwell); se trata
del medio ffsico, ante el cual el animal posee de todos modos
una cierta “subjeti vidad’’; esta como ligado, como perdido a su
medio, y ante ese medio, evidentemente, no tiene ninguna posi-
bilidad de respuesta aut6noma; no tiene libertad; no tiene inteli -
gencia. Se puede decir que el animal y su medio es una identi-
dad de respuesta a las mismas incitaciones. Mientras que en ¢
hombre hay otra dimensién inexistente en el reino animal. El
hombre no esta dado simplemente como algo dentro de un me-
dio, sino que puede evadirse del medio y constituir un mundo
¥ esto se comprende rapidamente con la simple reflexién de lo
que es un instrumento. Los animales pueden usar cosas. Uste-
des conocen aquella experiencia antropotogica de gue si a un pri-
mate se lo coloca en una jaula con cierto trozo de madera pue-
de Uegar a usar este palo para acercar una banana que esta a
una cierta distancia, que sus brazos y manos no podrfan alean-
zac. Pero lo que no puede hacer el animal es no sélo usar una
cosa sino inventar o construir un “instrumento". Es decir, no
solamente usar esta cosa, sino provectar en esa cosa, es decir,
producir un proyecto que no estaba dudo. De tal modo que el
hombre al ver algo" no lo ve simplemente como ahora es, si-
no que a su vez tiene un proyecto que sabe objetivar en la cosa
lo que todavia no es, y a causa de esto, es capaz de crear ins-
irumentos.
Para continuar esta reflexién les recomiendo la obra de
im Kosmos, Berna. Francke,
2, p.40; Trad. Cast. de J. Gaos, El puesto del hombre
en el cosmos, Tosada, Buenos Aires, 1967, pp. 38-59
35
Gehlen (2), un antroplogo contemporaneo alemfn, que tiene
estudios muy interesant es acerca de lo que Haman los Werkzew
gen, los instrumentos.Es decir, el hombre trasciende el mundo
animal porque es capaz de rodearse de umn "mundo-instrumen-
tal’. Desco que Uds. escuchen unas poeas Ifneas de un gran fi~
losolo francés, muerto en la Juventud, Merleau Ponty, el que
en la Fenomenologfa de 1a Percepcién, nos dice (voy traducien-
do directamente, de tal modo gue el castellano sera ep algin
momento un poco menesteroso); "Ast como Ja naturaleza pene-
tra hasta el centro de la vida personal y se entrelaza con ella,
asf tambiée los eomporiamientos descienden en la naturaleza
¥ la tore’. constituyende un munde cultural. No tengo solament
en torno mic un mundo ffsico. Yo no vivo solamente en medio
de la tierra y del aire » de! agua; en torno mfo hay retas, plan-
iacfones, v’ lorios, iglesias, utensillos, un pico, una cuchara,
una pipa. Cada uno de estos objetos portan como en él, como
en vacfo Ia marca de la accién humana a la cual ellos sirven'(3)
Yale decir, que el hombre esta rodeado de un mundo que es
mundo-cultural: es un mundo, entonees, en cierto sentido "ne-
flexivo"; es un nuevo mundo; sus "cosas" no son las de los ani~
males, sino que se situan en una dimonsi6n distints
“PASAJENS LA TRASCENDENCIA, -
Ese mundo-cultural que hemos descubierto, en un primer mo-
mento, no es (odavfa un nivel o perspectiva lo suficientemente
trascendente, dirfa yo asf, para comprender 1a existencia hu-
mana. Por que? Porque el hombre se encuentra atin como to-
talmente vertido en ese mundo-cultural, sin toma sutoconcien-
te de su situacién en él. Bs la mera conciencia, la Bewusstsein
@)Arnold Gehlen tiene diversas obras de importancia, eaben
nombrarse: Der Mensch, Athenium, Berlfn, 1940; Urmensch
und Spatkultur, en la misma editorial, 19%
(3) Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologic de la perception,
Gallimard, Paris, 1945.
36
de Hegel que a comienzo del siglo XIX lo habfa tematizado ya de
manera prototfpica, y ha lanzado toda una cantidad de investiga-
ciones en nuestre siglo XX bajo la inspiracién del genio especu-
lativo de Husserl. Si les doy ciertos nombres de fil6sofes que
Uds. conocen bien es porque sobre estos temas podrfamos hacer
mas de un curso y yo sélo les muestro algunas hipétesis. Pero
quiero hacerles ver como estas hip6tesis posteriormente van a
fundar todas nuestras exposiciones futuras,
En la Giltima de las obras de Husserl, 1a mis importante, D
Krisis der europitischen Wissenschaften (4), oxplica on el pard-
grafo 34 lo que es la Lebenswelt. Esta palabrita compuesta-ex-
oresa biea lo que queremos decir. Est& compuesia por un geni-
sivo de "vida" y por "mundo", Es el "mundo-de-la-vida"’. Un
concepto distinto del de Heidegger cuando dice ‘ser-en~el-mun-
do", y aunque ciertamente, esti a la base de 1a nocién de Ieideg-
ger, éste pudo sin embargo influir sobre su maestro. Es el "mun
do-de-la-vida"' cotidiana en cuanto tal, "lo mis conocido". Es
+ vida del hombre en lo que es obyio. (Selbsiverstandlich) es
\@ que"se eatiende por sf"; es decir, el hombre vive en su mun-
fo cultural; vive ahf como perdido, un tanto anal6gicamente co-
mo Jo haefa el animal. Por qué? Porgue todo le es obvio, todas
Las cosas; le parece entenderlo todo perfectamente, naturalmen-
te, Piensen Uds. en un cientffico que esti trabajando en ffsica
atémica, con el "tiempo", con ol "espacio", con "reucciones”
eic. Entonces, dice Husserl, cuando uno usa la palabra "tiempo"
“espacio, "reaccién", "distancia", ete. , estf usando nociones
que él no ha tematizado y que son obyias para él y para todos
los que le rodean. Y, sin embargo, no son tan obvias porque
esas cuestiones fundamentales podrfan ser objeto de un nuevo
ist die Lebensweit als golche nicht das
Allerbekamnteste. das in allem menschlichen Leben Immer schon
Selbstverstindliche, in ihrer Typil immer schon dureh Erfahr-
ung ming vertrant?" (p, 126).
a7
anglisis. Es en ese momento, entonces, en ese nivel nuevamente
te reflejo en cl que debemos situarnos para salir de la actitud
que se llama "posicién natural", 1a posicién perdida del hombre
en su mundo, para pasar reflcjamente a pensar y a tomar auto
Conciencia de los distintos niveles en los cuales nuestra vida a-
contece.
Esto serfa, de algtn modo, una filosoffa de la cultura; serfa un
trascender el mundo natural. Husserl dirta que debemos alcan_
zar un nivel critico fenomenolégico. Jolif en un libro muy her-
moso que acaba de escribir titulado "Comprender al hombre"
(8) (explica que se trata de un'pasaje a la trascendencia"; (es-
te "pasaje" es una funcién refleja del mundo que es ya reflejo
(con respecto al animal), es decir, que no solamente somos dis
tintos del animal porque podemos reflejarnos nosotros mismos
y constituir un mundo cultural, sino que podemos realizar una
segunda reflexién para que ese mundo cultural se pueda temati,
zar, para que pueda dasificarse ante nosotros. Dénse cuenta ,
que esto supondrfa, una filosoffa de la cultura. Ahora quiero in
dicarles unos pocos elementos. Serfn sélo cuatro los niveles
que desearfa analizar hoy.
3. CIVILIZACION, SISTEMA DE INSTRUMENTOS
De un autor que me agradarfa mucho que uds. pudieran estudiar,
Paul Ricoeur,quiero recordarles un artfculo que escribib hace
unos afios en la revista Esprit, que se llama "Civilizacién uni-
versal y culturas nacionales". Este artfeulo ha sido imprese co.
mo un capitulo de un Librito que se Hama "Histoire et vérité"
(6) que estA siendo traducido, y que espero que dentro de poco
(® J.¥. Jolit, Comprende l'homme, Introduction a une anthro-
pologic philosophique, Cerf, Parfs, 1967, especialmente de pa
ginas 75 2 91. "Lthumain et Le trop humaia’’
(©) Paul Ricoeur, Histoire et Verité, Seuil, Parfs, 2., 1964, en
el apartade titulado "Civilisation universalle et cultures natio-
nales" (pp. 274-286)
38
aparecera, En este arlfculo, realmente notable, plantea ia cues
i6n que querfa que hoy pensfiramos: de qué se trata esto de ci-
vilizacién universal y culturas nacionales? Es que hay diferen-
cia? Comicnza nuestro filésofo por distinguir distintos paliers,
es decir, distintos niveles que pueden ser considerados. En un
momento dice esto!Crco que 1o fundamental esti on discernirel
uficleo creador de las grandes civilizaciones...". Mas adelante
lo Hama "nficleo ético-mftico" de las culturas. Esta palabrita
"nfcleo 6tico-mitico"' 1a iremos analizando muy detenidamente
porque se trata de una cuesti6n radical; es un poco el objetivo
del anilisis hermenéutico de los hombres cultos de América La
tina y que nos darf posibilidad de definirnos en 1a historia uni-
versal, para cobrar sentido dentro de clla, Ustedes saben que
si hay un Leopoldo Zea en Méjico, un Mays Vallenilla en Vene~
guela, un Salazar Bondy en Perf, o en Argentina un Caturelli y
otros, es porque Hispanoamérica se ha formado "problema".
El problema de la filosoffa es un poco el decir qué "sentido tie
ne nuestra existencia’’ en nuestro continente; cémo nos defini
mos como cultura respecto a todas las culturas oxisientes, Y
bien, el problema esti, entonces, en que podamos descubrir
ciertos niveles que podamos usar metédieamente para estudiar
nos : nosotros mismos, latinoamericanos, 0, en conereto, ar-
gentinos. Pero creo que el hombre argentino, 1a cultura quepor
ta, no es de ningfin modo suficientemente amplio para explicar
casi nada de absolutamente original. Por eso que hablo de La-
tinoamérica, un "horizonte inteligible suficiente de comprensién
hist6rica" como dice Toynbeo.
Bien, de los cuatro niveles, vamos a empezar por el primero,
@j nivel de los instrumentos. Aquellos instrumentos de los que
habfamos hablado al comienzo. El hombre cuando considera las
cosas, no las ve simplemente como ellas son, sino que les pro
yecta algo que no est cn cllas y constituye a las cosas en ins -
trumentos. Y a tal punto esto es cierto, que el hombre lo hace
siempre, que los paleontdlogos saben que un mero fisil es de un
hombre, cuando junto a sus restos encuentran instrumentos.
39
Junto al Sinanthropus Pekinensis se encuentran restos de fue-
go. Este fuego no puede ser jams producido por un animal sino
no por el hombre. De tal modo que el hombre desde 1a piedra
toscamente pulida, y atin siquiera sin pulir, a los satélites de
nuestros dfas, hay una continuidad en este mundo instrumental.
Ricoeur, indica que es ese mundo de instrumentos a los que puc
de Namarse civilizacién. Esa civilizacién va a poder ser uni-
versal. Porqué? Veamos por partes.
Puede ser universal porque tione ciertas caractoristicas que le
permiten perfectam ente al hombre manipulearlas . aunque per
tenezcan a distintas culturas. Yo puedo tomar a un muchacho
africano, lo saco de Kenya, lo traigo a Argentina, lo inscribo
en una escuela para aprender a manejar, y es bien posible que
en poco tiempo sepa mangjar; puede igualmente aprender a co-
nectar una radio o arreglar quiz& una lampara eléctrica. Es
decir, que €1 puede perfectamente conocer por 1a Instrucci6n ,
por la ciencia o la tecnica el "manipuleo" de los instrumentos.
Cosa muy distinta va a pasar con la cultura, ya lo veremos.
Debemos aceptar por todo esto que hay Instrumentos y estos
instrumentos son impersonaies, y es por ello que pueden pasar
se de una mano a otra; este pasarse instrumentos, este hecho
de transmitirse objetos de uso significa un cierto status, un
cierto nivel de objetividad impersonal. Ademis, estos instru-
mentos se dan en sistema ; no es un instrumento solo, es un
sistema de instrumentos, cada uno esti trabado con los otros
cada uno esta trabado con los otros y todos constituyen un sis
tema, y estos sistemas, cuando son un macrosistema, los Ia-
mamos grandes civilizaciones.
Veremos mafiana algunos de los macrosistemas instrumentaies,
civilizaciones, y, catonees, podremos ir viendo un progreso
ininterrumpido de 1a "historia universal de las etvilizaciones”.
Quiz no tengan un tal proceso las culturas.
Cédmo crece el sistemas de instrumentos? El sistema crece
por acumuiacion, es decir, un hombre pasa a otro algo, pero
40
éste a su ver produce algo nuevo, inventa hasta nuevos procesos
que~a su vez- se van: pasando de mano en mano . Es decir, se
va acumulanc ; va creciendo cuantitativamente. Este sistema
de instrumentos es entonces un fuctor "objetivo", que rodea al
hombre hasta aplastarlo, tal como en este momento en nuestra
civilizacién. Es decir, tanto osa lampara como estas paredes,
como Ia mesa, ele., son parte del sistema instrumental que he
mos llamado civilizacién.
Qué pasa hoy en el mundo? Este sistema se est universelizan
do, hay muy pequefios sectores en el mundo presente queno ha.
yan recibido el golpe de esta civilizacién universal de tipo ori-
ginariamente europeo. Agu esti la clave de la cucstién: elhom
bre est 4 continuamente rodeado, esta continuamente "manipu-
leando" estos instrumentos. Sin quererlo es determinado por
ellos. Y, no podemos evitar la pregunta fundamental: una civi-
lizaci6n universal no nos Ieyara acaso a una cultura universal?
Esto no significarf la extension o 1a muerte de las culturas re-
gionales y atm nacionales?
Debemos distinguir otros niveles y agut ompezamos a analizar
lo que Ricocur lama estrictamente los niveles culturales.
. NUCLEO OBJETIVO DE VALORES O VALOR DEL MUNDO.
Er primer lugar, toda persona, todo grupo, actta siempre en
vista de ciertos valores. No solamente valores, sino también
lo que podrfamos lamar “una ciertea visién del mundo", lo que
los alemanes Ilaman la Wellanschauung. Haré un pequetio esqu
ma para ir viendo los distintos niveles. Si esto fuese 12 comu-
nidad dada, América Latina, Argentina, el mundo obrero, o en
fiitimo término, uno mismo, todos'Ustos"hosotros" estén pri-
meramente polarizados por un "mundo de valores”, una cosmo
vision que tiene a su vez una jerargufa. Tiene mximos y tiene
mfnimos, tiene polo positivo y tiene polo negativo.
41
¥ esta jerarqufa, esta visién del mundo, rige en alguna manera
los comportamientos futuros de esa cultura. Por ejemplo, to-
memos los Aztecas. Ustedes saben que entre los aztecas habfa
un dios, que después de un largo proceso se transforma en sol;
ese dios-sol necesita la sangre de ios hombres para subsistir,
es el que hace que en torno a él (esto lo ha demostradomuy bien
Le6n Portilla, (7), cn un pequefio libro que se Tama La Filoso
ffa Nahuatl, que trata de esta vision de] universo} ‘el azteca
fue concibiendo su imperio, porque el progreso y 1a extensién
del imperio era el instrumente que necesitaban ellos para que
su cosmos subsistiera, es decir, ese dios necesitaba la sangre
humana y, entonces, era necesario tomar vfetimas para in -
molarlas, porque.si no se inmolaban victimas el universo en-
tero se destrufa. Era esa "'visién del mundo" la que hacfa a
esa comunidad y asf constituy6 todo un mundo civilizado y cul-
to.
En este nivel determinante de las visiones del mundo es donde
se puede comprender el Lrasfondo de 1a historia universal de
las cultwras. Es en ese nivel también al que nosotros deberta-
mos abocarnos si queremos dar cuenta de los constitutivos ti-
timos de Ta cultura latinoamericana. Debemos ver también la
dificultad de alcanzar una descripcién esencial de lo que se di
ce ser una cultura argentina, porque veremos qué poco se di
tingue de la cultura de otros pafses y afin de la cultura euro ~
pea. Hay entonces, un nivel objetivo fundamental, la Weltans~
chawung, 0 jerarqufa de valores que son los que justifican la
existencia de la comunidad, Y si nosotros queremos discernir
la, explicarla y estudiarla tenemos que ir a ese nivel intencio
nal; pero, previamente por supuesto, tendremos que posecr
un método para discernir estos niveles.
(7) Véase ademis de Le6n Portilla, El_pensamiento prehispi-
nico, en "Estudios de la historia de la filosoffa de México",
ico, 1963.
42
Pero, antes de seguir, asf como habfamos indicado que los ins-
(rumentos eran sistematicos y acumulativos, también los valo—
res sé dan en sistema. Es decir, es de algin modo una vision
sistemftica, una visién del mundo. La acumulaci6n valorativa es
sin embargo distinta que la de la civilizacion; porque la acumula-
cién de los instrumentos es meramente cuantitativa, mientras
que la acumulacién de las visiones o de valoracién del mundo es
cualitativa. A su yéx hay una distincién radical en el modo de
transmision. Uno puede traasmitir los instrumentos impersonal -
mente como a muchos africanos pueden ponérsclos on una esene-
la para aprender a manejar auto, y al poco tiempo msnejan. Mien
tras que transmitir los valores, y las actitudes que vamos a ana-
lizar luego, ya no hay propiamente transmisién, sino gue hay ec~
municacién. Es decir, yo puedo no tomar parte de una comuni-
dad, y, sin embargo, puedo aprender la utilizacién de clertos
instrumentos. Pero yo tengo que formar parte de esa comunidad,
e identificarme con su'inodo-de-vida"", y hasta comprender su
lengua y tener connaturalidad con su historia, ete. , para que yo
+ sda realmente vivir esos valores y adoptar esas actitudes. De
tal modo que, propiamente, los instrumentos pueden transmitir-
sc, micntras que las actitudes y los valores no so transmiten,
sino que uno se incorpora al grupo, y estando en él se viven los
valores.
La civilizacton puede universalizarse, mientras que la cultura
puede com-prenderse sélo cuando nos in-corporamos a la comu
nidad que la vive, en este sentido la cultura es intransmisible a
otros. Lo que acacce es un vivir desde adentro que se aprende
por tradicién. De tal modo que si hay una acumulaci6n, esta se
realiza en la tradicién viviente, que se la vive por incorporacitn
y se la comunica en la intersubjetividad.
ETHOS © SISTEMA DE ACTITUDE
EI nivel objetivo de valores hace que el hombre, a su vez, se
predetermine en la accion, de tal modo que una vision del mundo
determina en ei hombre una cierta actitud ; esa actitud que los
griegos Hamaban ethos, es un tercer nivel que quiero descri
43
bir.
Hay un mundo objetivo de valores, pero, hay un mundo de acti
tudes determinadas por aquel. En una cultura lo primero que
habria que estudiar es la cosmovisién, luego. estudiar:el ethos
© las actitudes. ‘Tomemos el ejemplo de hace un momento. Piea
sen ustedes en los aztecas, qué actitudes tendrf un azteca en sia
existencia, ante los instrumentos que rodean su existencia?
Son diferentes al de un hind@ por ejemplo?
Liimase civilizaci6n en el sentido de Ricoeur, al sistema de
instrumentos. Liamo cultura, en cambio, a los dos niveles ana-
lizados: visién del mundo y actitudes; me faltarta un tercero;
luego vamos a dar una definicién clara de lo que es cultura, dis-
linta a To que es civilizacion. De todos modos 1a palabra civili-_
zacion que usamos podria ser cambiada por otra, por ejemplo,
stema de instrumentos", y aclaramos que no nos solidariza-
mos con Ténnies. Por todo ello ain podria dejarse de lado la
palabra, pero lo que nos interesa es cl contenido. Volviendo al
ejemplo. Si un hindi © un azteca, por ejemplo, se encuentran
ante un hombre que se le ha hecho prisionero, El hindt por su
visién del mundo, por su nocién del maya, por su tensién a con-
fundirse ante el Brahman, indiferentemente, va a dojar a aquel
hombre en libertad, y con gran tolerancia no intentar& hacerle
nada, va que el fundamento de su actitud es matar su deseo, pa-
ra liberarse de lo individual; mientras quo cl azteca, que picn-
sa que ese prisionero le va a transmitir 1a vilalidad de su san-
gre al dios, para que subsista, lo sacrificara.
Uno tendré una actitud agresiva, otro de sumo pacifismo. Estas
actitudes estén regidas por principios; son estos principios fun-
damentales objetivos, visiones del mundo, los que nos van a
fundar ei sistema de actitudes
§. ESTILO DE VIDA Y DESCRIPCION DE LA CULTURA.
Y, por fillimo, afin esas actitudes y ese mundo objetivo se pue-
de objetivar por lo que a veces se le llama el espiritu objetivo,
tanto en Hegel como en N. Hartmann. Esta objetivacién es un
44
estilo de vida, que cxpresa unitariamente la totalidad de un mur
do de valores y de actitudes,que se objetivan o fenomenizan en
dicho estilo.
Les doy ahora, resumidamente, una descripcién que unifica los
cuatro niveles: cultura es el conjunto orgfnico de comportamie!
tos predcterminados por actitudes ante los instrumentos de civi
lizacién, cuyo contenido teleolégico esta constituido por valores
ystmbolos del grupo, es decir, estilos de vida que se mani
tan en obras de cultura y que transforman el Ambito [fsico-ani-
mal en um mundo, un mundo cultural. Esto serfa la cultura; mien-
tras que la civilizacion es aquel sistema meramonte instrumen-
tal que puede pasarse impersonalmente de mano en mano.
7, TOMA DE CONCIENCIA DE LA PROPIA CULTURA.
Se nos plantea 1a pregunta de que hasta qué punto puede subsis~
tir hoy ima cultura latinoamericana en un mundo que esta cada
vez mas sumergido por une civilizacién universal?
Oimos hablar a veces de que no existe una cultura latinoameri-
cana, o una cultura nacional; desde ya, y esto podrfamos justi-
fiearlo largamente, ningfin pueblo, ningfm grupo de pueblos puc-
de dejar de tener una cultura, No s6lo que la cultura general se
exprese en ese pueblo, sino que ese pueblo tenga su propia cul-
tura; ningfin grupo humano puede dejar de tener cultura propia,
y nunea puede tener una que no sea la suya. El problema creo
gue es otro; se confunden dos preguntas: tiene este puchlo cultu-
va? y, tiene este pucblo una gran cultura original? He aquf, yo
creo, 1a confusién,
No todo pueblo tiene una gran cultura, no todo pueblo ha creado
una gran cultura original, pero ciertamente siompre tiene una,
por més despreciable, inorganica, inintegrada, importada, su-
verficial o heterogénea que sea; y parad6jicamente una gran cul-
tura nunca tuvo desde sus orfgenes una cultura propia, original
yclasica. Serfa un contrasentido pedirle a un nifio ser adulto,
aunque muchas veces los pueblos de su nifiez pasan a estados
45
adultos enfermizos y no Ilegan a constituir nunca grandes cultu-
ras. -
Cuando los egeos, los jonios, y los dorios invadieron la Hélade
darante siglos, no puede decirse que tenfan una gran cultura;
mis bien se la arrebataron, se lu copiaron al comienzo a los
cretenses. Lo mismo puede decirse de los romanos respecto a
los etruscos, de los acadios respocto a los sfimeros, de los az~
tecas respecto a la infraestructura de Teotihuacin.
Lo que hace que ciertas culturas Ieguon a ser grandes culturas
es que junto a su civilizacion pujante -y cilo aguf a Rothacker-
“erearon una literatura, unas artes plasticas, una filosoffa co-
mo medio de formaci6n de su vida. Y lo hicieron en un eterno
ciclo del ser humano, y en una auto-interpretacién humana...
vida tenfa una alta conformacién porque en el arte, la poesta
la filosoffa se creaha un espejo de autointerpretacién y de auto-
formaci6n, La palabra cultura viene de colere, refinar; su me-
dio es la autointerpretacion. * (8) .- Esto que estoy diciendo, evi
dentemente quiero que ustedes lo apliquen a América latina.
Mientras que no tengamos nosotros una autointerpretacién, una
autoconciencia de toda nuestra cultura desde su origen , sere—
mos alienados en el medio de Ia historia universal; mas, no es~
iaremos ni siquicra deatro de ella como dice muy bien Tcopol-
do Zea.
Lo que dicho de otro modo podrfa expresarse asf: Un pueblo que
alcanza a expresarse a sf mismo, que aleanza la autoconciencia
de sus estructuras cullurales, de sus filtimos valores por el cul-
tivo y evolucién de su tradicién posee identidad viviente consige
mismo.
8. EL HOMBRE CULTO.
Cuando un pueblo se eleva a una cultura superior, 1a expresi6n
(8) Erich Rothacker, Problemas de antropologta cullural, PCE,
México, 1957, pag. 29.-
46
mis adecuada de sus propias estructuras la manifiesta el grupo
de hombres que es més conciente de la complejidad total de sus
propios elementos. Siempre existira un grupo, una clite que se-
rf la encargada de objetivar 2 toda la comunidad en obras. En
dichas obras la comunidad contemplar4 lo que espontineamente
vive, lo que es obvio, como decfa Husserl, porque es su propia
cultura.
Un Fidias en el Partenén, 0 un Platon en la Repblica, fueron
los hombres cultos de su ¢poca que supieron manifestar a los 2~
tenienses las estructuras ocultas de su propia cultura; igual fun-
cién cumplié un Nezahualcoyotl el tlamatinime de Tezcoco, o un
José Hernfndez, con el Martfn Fier
El hombre culto es aquel que posee la conciencia cultural de su
pueblo; es decir, la antoconciencia de sus propias estructuras,
y, vuelvo a Schelier, ‘es un sabor completamente preparado y
alerla, pronto al saito de cada situacion propia de la vida, un
© der convertido en segunda naturaleza y plenamente adaptado
al problema conereto y al requerimiento de Ia hora... En el cur-
so de las experiencias de cualquier clase que sean, lo experimen
tado se ordena para cl hombre culto en una totalidad conjunta,
articulada, conforme a un sentido" (9), el de su propia cultura.
Ya que la "conciencia cultural es fundamentalmente una concien-
cia que nos acompafia con perfecta espontaneidad... La concic
cia cultural resulta ser asf una estructurs vadical y fundamen—
talmente preontolégica"’ (10).
Vemos que hay como una vinculacidn entre gran cultura y hom-
bro culto. Las grandes culturas tuvieron legi6n de hombres cul-
tos, y hasta la masa posefa el sentido de su propio estilo de vida,
‘orial Universitaria,
{© Max Scheller, El saber y 1a cultura, E
Santiago de Chile, 1960, pag. 48.
(10) Ernesto Mayz Vallenilla, El problema de América, Univ.
Central de Venezucla, Caracas. 1959, pp. 21-22
4
que le permitfa ser consecuente con su pasado, con su Lradici6n,
ycreador del futuro; Lode esto recibide por educaci6n, sea en
la ciudad, en los cfreulos familiares, en las instituciones, ya
que "educar significa siempre propulsar el desarrollo met6dico
reniendo cn cuenta las estructuras vitales previamente confor—
madas", — No hay educaci6n posible sin un estilo firme y
previamente establecido.
9.- TOMA DE CONCIENCIA DE AMERICA LATINA. -
Dos palabras todavfa sobre esta autoconciencia. El punto de par:
tida del proceso generador do altas culturas, fue siempre una
toma de conciencia, un despertar de un mero vivir para descu-
brirse viviendo, un recuperarse a sf mismo de la alienacién en
las cosas para separarse de ellas y ponerse, con conciencia
cn vigilia. Esta nocién es la que Hegel ha manifestado on sus
obras cumbres con cl nombre de Selbsibewusstsein, autoconcien
cia, y que en uno de sus escritos de juventud, que redacté en
Berna, nos dice, refiriéndose a Abraham, que la actitud que
alej6 al padre de los hebreos de su familia, fué la misma quelo
condujo " a través de las naciones extranjeras con las cuales
creé continuamente situaciones conflictivas; esa actitud consis-
tid en perseverar en una constante oposicién con respecto a to-
das las cosas. Abraham erraba con su rebafio cn una tierra sin
Ifmites" (11). Hegel plantea su tema explicando que es ahf cuan—
do perdi6 la conciencia y se recuperé en autoconciencia, se se-
par6 de las cosas para retornar a las mismas cosas con sentido
reflejo.
Fs decir, nos es necesario saber separarnos de 1a mera cotidia-
aeidad para ascender a una conciencia refleja de nuestra propia
cultura, y cuando esta autoconciencia afecta a una generacién
(11) Hegel theologische Jugendschriflen, Mohl, Tubingen, 1907
(citamos de la ed. francesa, Vrin, Paris, 1948, p.6) Fué ya en
su juventud que el joven tedlogo Hegel descubrié la diferencia
entre "conciencia de la cosa” que est como perdida en la mera
"cosidad” (Dingheit) y 1a "autoconciencia''(Selbstbewusstsein)
48
intelectual, esto nos indica que este grupo cultural tiene una cter
ta confianza en un fuluro mejor. En América latina, creo, hay
una generaci6n que le duele ser latinoamericana, y que ha comen
zado a hacer cuestion de esta situacion.
En 1936, Alfonso Reyes, en la Séptima conversacién del Institu-
to internacional de cooperaci6n intelectual, decfa, hablando de
una generacién anterior a la suya, es decir, de la generacién
positivista que habfa sido europeizante: "La inme diata genera-
ciGn que nos precede se crefa nacida dentro de la cdrcel de va-
vias fatalidades concéntricas. .. Llegaba tarde al banquete de la
civilizacién europea. América vive saltando ctapas, apresuran-
do el paso y corriendo de una forma en otra, sin haber dado tiem
po aque madure del todo la forma precedente. A veces es un sal
tar osado y la nueva forma tiene el aire de un alimento retirado
del fuego antes de alcanzar su plena coccién. .. Tal es el secreto
de nuestra politica, de nuestra vida definida por la consigna de
la improvisaci6n" (12).
Es ya usual decir que nuestro pasado cultural es heterogéneo y
2 veces incoherente, dispar y hasta en cierta manera marginal
a la cultura europea; pero la tragico es que se desconozca su
existencia, ya que lo importante es que de todos modos hay una
cultura en América Latina. Aunque lo nieguen algunos, su origi-
nalidad es evidente, en cl arte, en su estilo de vida. Le toca al
intelectual, y yo creo también a ustedes, justamente, descubrir
dichas estructuras, probar su origen, indicar las desviaciones,
¥, de este modo, poco a poco eobrar conciencia de une gigantes-
ca tarea a realizar en todos los planos-.
(12) Citado por Abelardo Villegas, en Panorama de Ia Filosofi
iberoamericana actual, EUDEBA, Buenos Aires, 1963, pp.
18-76
49
I. - LAS CULTURAS INDOEUROPEAS Y SEMITAS
(La proto-historia latinoamericana). -
Una cultura es la visi6n objetiva de los valores o la visién del
mundo, de allf nosotros después podremos deseribir todos los
niveles descriptivos de una cultura. -
Hay, no s€ si ustedes algunas veces lo han pensado, algunas hi-
pOtesis para ordenar todo el proceso de la historia universal?
Toynbee, por ejemplo, cataloga como veinte y dos culturas(1) ;
en cambio otros, como Jaspers (2) aceptan menos y proponen
un sistema totalmente distinto. Spengler (9) tenfa por su parte,
la teorfa del nacimiento y la muerte biol6gica de las culturas
@Arnold Toynbee ha escrito la monumental A Study of History,
Oxford, Univ. Press, 1934-1958, donde analiza en detalle la es-
truetura de las grandes civilizaciones.( Trad. Cast. En Emecé,
Buenos Aires.). -
Q) Vénse su libro Vom U
Miinehen, 1963. -
mg und Ziel de
schichte, Piper,
(3) Su obra cumbre fué Der Untergang des Abendlandes (1911-
1914) (véase la trad castellana La Decadencia del Occidente,
Espasa Calpe, Madrid, 1923).
50
Creo, por mi parte, que en la historia universal hay tres nive-
les fundamentales que explican bien el proceso de la historia
universal.
10. LOS TRES NIVELES INTERPRETATIVOS DE LA HISTORIA
UNIVERSAL.
El primer nivel, es el nivel del.Paleolftico, del "hombre primi
tivo que desemboca al Neolftico, En aquella época de 1a cultu-
ra el hombre realiza estupendos descubrimientos hasta que do-
mestica a los animales (pastoreo) y el mundo vegetal (agricultu
ra). La revoluci6n urbana, hace unos diez mil o quince mil afios
es un nuevo paso de importancia capital. La evoluci6n de las cul
turas neolfticas tienen un primer frato en los que Hamamos los
primeros macrosistemas instrumentals 0 civilizaciones. Aese
nivel se dieron seis grandes culturas con sus respectivas civi-
lizaciones: la egipcia, 1a mesopotimiea, 1a del rfo Indo, 1a del
rfo Amarillo, 1a azteca y maya, y la inca, Estas dos fillimas,
por ahora, las dejo de lado porque las veremos después.
Hay un segundo nivel, Estas culturas, en el continente euroa -
siftico, soportan invasiones que vienen del norte. A tal punto
que desde el siglo XX a.C. todas estas culturas primarias que
dan totalmente sumergidas bajo cl dominio de otras; se trala
de los pueblos indocuropeos. Veremos en seguida quiénes son
estos pueblos
Luego hay un tercer nivel, no es un orden cronolégico, sinocul
tural, porque al mismo tiempo que se producfan las invasiones
indoeuropeas, se producen igualmente las invasiones de otro ti
por de pueblos: los semitas.
Vamos a tratar de demostrar cémo estos dos pueblos, (indecuro
peos y semitas), son de culturas radicalmente distintas por la
vision del mundo que los constituye. A partir de esas visiones
distintas, las actitudes 0 los ethos van a ser igualmente distin-
tas; y, a su vez, va a expresarse distintamente en las civiliza-
clones, es decir, en cl uso de los instrumentos. Esto nos va a
51
manifestar el transfondo de nuestra historia americana. Enefec
to es una ardua cucsti6én, para que podamos definirnos como
latincamericanos, y afin como argentinos, 1a de conocer el
punto de partida de nuestra propia cultura. Hay muchos que di
‘cen "nacimos" en 1810, como si allf apareciese nuestra patria
y saliese de 1a nada (ex nihilo): la Argentina de 1810. Y hay,
concretamente muchos, deseo no nombrar, partidos polfticos
© pensadores, que originan nuestra cultura allf. De allf parti-
rfa toda nuestra cultura. Es imposible. Hay otros que se ale-
jan hasta el siglo XVI. Son hispanistas que propugnan que de
allf comienza todo, pero tampoco puede ser. Atin el conquista-
dor que venfa a América, tenfa una visién del mundo, actitu-
dos,. te. Entonces, tenemos que retroceder hasta mis all4.
Mientras no sepamos ubicar bien a América Latina en la histo
tia universal, seremos como el agua que cac del cielo sin cono
cer su origen. Y lo que digo de la cultura, evidentemente, to
digo o vamos a decirlo de la Iglesia; son parte de un mismo fe
n6meno bipolar, Saben, por haber lefdo la historia de la Igle~
sia constantiniana, medieval europea, moderna y hasta contem
porfinea, que hay momentos en que ustedes se preguntan: Y yo?
Quién soy, aquf, en esta historia de la Iglesia latinoamericana?
Uno queda desconcertado. Por qué? Porque no conocemos nues
tro origen. Es necesario hacer un recorrido hasta las fuentes,
hasta las rafces mismas. Por eso creo, se justifican esta con,
ferencias, y por eso también debemos comenzar por Ia proto-
historia de Latinoamérica.
11-LOS INDOEUROPEOS.
Quiénes son los indocuropeos? Los indoeuropeos son un tipo de
pueblo que hace mfs de cincuenta siglos, vale decir en el 3.000
a.C., habitaron en el norte del mar Negro y del mar Caspio,
Los indoeuropeos, ciertamente, son originarios de las estepas
curoasifiticas, en la regi6n do Kurgan (cultura con tumbas co-
mo ctimulos). Usaron diestramente sus cabalos -fueron los pri
meros en domesticar a los eabalos- pudiendo moverse cémoda
mente desde el Turkestfn chino hasta Espafia. Los indoeuro-
peos invadieron sucesivamente las ricas regiones del sur.
52
La primera gran invasion indoeuropea que se conoce es 1a de los
hititas, quienes en el siglo XX a.C. constituyen un verdadero
imperio. Otros indoeuropeos van también haciaEuropa, estin
Jos celtas, los Itflicos, y las distintas tribus que invaden Gre-
cia; ademfis estin los Medos y los Persas; también los Arios
que en siglo XV a.C. legan hasta la India. (5)
Bueno, estos pueblos numerosos que se mueven hacia el sur
desde el siglo XX a.C., con las invasiones birbaras de los ger.
manos (que son indoeuropeos), todos estos pueblos tienen una
cierta vision del mundo, y esta visi6n del mundo se podrfa de-
terminar por él anflisis filolégico de ciertas palabras de sus
lenguas. Pero dejaremos este aspecto de lado.
a. Dualismo antropolégico.
Hoy querfa analizar s6lo cuatro niveles. Primero, en casi to-
dos estos pueblos se puede considerar una visién del hombre
que de algin modo es siempre dualista; para todos estos pue-
blos de algtin modo el cuerpo os "prisién''; o cl cuerpo es la "a,
pariencia, maya ; 0 el cuerpo es lo negativo o el origen del
pecado, para los maniqueos.
E' cuerpo prisién, el s6ma-séma, puede observarse en los grie
ges; el maya o apariencial en los hindttes; el cuerpo-mal en los
irdnicos, y de estos irfnicos surgir’ después el maniquefsmo
Es decir Persia, Grecia y la India son el lugar de culturas in-
doeuropeas. Todos ellos poseen una antropologfa de algin modo
cualista. Alguien me decfa que hay autores que, como en Aris-
tételes por ejemplo se puede ver, han superado el dualismo.
Creo que sf, que en su caso el dualismo fue “en parte” supera-
do. No puede negarse la relacién que hay entre a visién del
mundo-cultural, predeterminada por 1a historia; y los hombres
geniales que escapan a la predeterminaci6n histérica y a partir
(6) En nuestro trabajo sobre El humanismo helé a publicar
se en EUDEBA, Buenos Aires, podran leerse con mas deten -
cién las hipdtesis de trabajo que presentamos en esteparigrafo,
53
de la consideracién de 1a realidad discuten entonces el a prio-
ri de su pueblo, y éste cs cl caso de Arist6teles. Pero lamen
tablemente los que lo siguen, vuelven a caer en el dualismo y
este dualismo llega a su culminaci6n con Plotino, 1a culmina-
cidn de todas las culturas indoeuropeas.
b. Dualismo moral.
Bueno, para todos estos pueblos, como digo, 1a antropologfa
es mis bien de tipo dualista, Qué determina este dualismo? E]
dualismo antropolégico determina un dualismo en el ethos; es
decir, en las actitudes, y, entonees, habr& una moral también
dualista:~ Por qué? Porque el cuerpo serd de algtm modo ort-
gen del mal. Por esto la 6tica helénica es una ascesis; libera-
cién del cuerpo para ir hacia la consecucién de los bienes del
espfritu: la contemplaci6én. El budista lucha por la liberacién
y hasta la destrucci6n del cuerpo que phrifica los deseos, pa-
ra desindividualizarse en el Brahmfn. Es decir, el cuerpo es
lo negativo para Buda, para los hindtes, también aunque de o-
tro modo, ¥ qué decir de los maniqueos, que proponen (los ma
niqueos primero y después los cftaros y albigenses) el despre
cio a todo contacto o placer corporal, lo que va a derivar on
una moral anti-matrimonial, porque el cuerpo es malo, Enton
ces, lo que es sensitivo o sensorial también es malo, Se dan
cuenta, una moral dualista que nosotros hemos en parte acep-
tado; una moral maniquea que como principio determina a mu,
chos en el Mamado Occidente.
Hay una moral dualista prototfpica, y es la de los irfmicos. Por
qué? Porque ellos habfan ontificado, en dos principios, el mal
y el bien. Habfa un dios ‘malo y un dios bueno. Este grave pro,
blema se le present6 a san Agustin cuando quizo superar el ma
niguefsmo; y la superaci6n la va a encontrar en otra vision del
mundo.
ec. A-historicismo.
Un tercer elemento a analizar es la conciencia de la historia,
ya que para todos estos pueblos indoeuropeos, lo definitivo, lo
54
que realmente es el ser, lo divino, es eterno. Entonces, lo cor
poral, lo que es el maya, lo que es de este mundo, aquf no tic-
ne ninguna consistencia, porque esif sujeto ala corrupcién y
generaci6n. Por esto ellos no pueden descubrir el sentido de
la historia. Por esto es que en el fondo de la conciencia de to-
dos estos pueblos est4 la doctrina del eterno retorno; porque
las cosas individuales pierden radicalmente su sentido de ser
esto-individual, y son reasumicas por la necesidad de un ro -
petirse siempre.
Mircea Elfade, ha escrito un Tratado de religiones (6); on este
tratado explica eémo los pueblos primitivos -y el indocuropeo
serfa el filtimo gran caso de pueblo primitivo- deshistorifica el
acontecer cotidiano repitiendo, en cada acto de la vida accio-
hes arquetipales de los dioses. De tal modo que si se va a con-
\raer matrimonio, éste no es un acto personal, sino que es un
acto imitativo de un dios tal que se cas6 con una diosa cual;
cuando se prepara la semilla para sembrar, no es un acto per-
sonal el que se efectfia, sino que es un acto de un dios sembra-
dor que tiraba su semilla, ete., etc. De tal modo que los ac -
{ns eotidianos son asf reasumidos en una mera imitacién de ar-
cuctipos accesorios, La historia no existe. Por qué? Porque
si cl cuerpo, el maya, del maniqueo, cl mal, no tienen consis,
toncia, 1a historia no tiene’ tampoco consistencia, porque 1a
historia acontece al nivel de la corporalidad y la libertad. Se
trata de una conciencia a-historica,
d. Dualismo 6ntico o monismo trascendente,
¥ por filtimo, y lo que es al fin mismo, todos estos pueblos ,
piensan que lo divino es eterno, y es lo tinico, y oso os ol sor.
Es el sor de Parménidcs, mientras que "esto se mueve", eso
no-es. Entonces, parad6jicamente del dualismo antropolégico
(8) Este tratado ha sido editado en francés (ed. Payot, Parts) y
en castellano.
Ha tenido una gran resonancia en el estudio comparado de las
religiones.
55
s¢ pasa a una tensién monista en ontolégfa, Lo que es, es tras
cendente, es uno. Lo plural , lo de este mundo es mera "apa—
viencia", no tiene consistencia de ser. Si hay alguna filosoffa
que explica bien esto, es 1a de los hindfes; pero si hay alguna
filosoffa indoeuropea que culmina este proceso es la de Plotino.
Plotino vivi6 en Alejandrfa en el siglo TIT; en esa Alejandrfa se
conjugaron todos los grandes movimientos indoeuropeos. Pri-
mero habfan partido de las estepas del norte; ahora culminan,
yo dirfa, en Alejandrfa. Cémo? La influencia helénica por el
Mediterraneo, 1a influencia irfinica hasta Antioqufa, y la in-
fluencia hindi, que viene por el mar Rojo, van a confluir a
Alejandrfa, la gran capital del siglo III de todo el mundo anti_
guo.
Plotino expresa paradigmfticamente todo el pensamiento in-
doeuropeo. Y bien, ustedes ven, este pensamiento esti ahf
sin que nadie lo tematice, est’ ahf potencialmente dado. Es
mas, no conozco ningtin libro de filosoffa -porque esto es ta-
rea de la filosofta~ que exprese esta conexi6a entre todos los
pueblos indocuropeos. La tarea se ha sélo comenzado.
Vean que, y esta idea es fundamental, este tipo de cultura va
a tenor una enorme resonancia, ya que debemos aiiadir a los
romanos, a los celtas, y a otros tantos pueblos que también
eatran aproximadamente en este esquema. Esto nos permiti-
rfa descubrir un poco las estructuras fundamentales que cous
tituyoron las actitudes del indocuropoo. Era una actitud de des,
precio al cuerpo, de desprecio a la historicidad, a Ja plurali-
dad, Eva una actitud de aprecio a la contemplaci6n; a lo Uno,
que es trascendente; pero que no digo que sea Dios, sino lo-di_
vino, que es muy distinto.
e. Nuevas conclusiones éticas.
El que est& dentro de esta visién del mundo, de este ethos,
cree lograr 1a perfecci6n saliendo de ia ciudad, en una posi-
cin solitaria, 1a "solitaria bonitas" de los romanos. Por 4
Porque la intersubjetividad se da al nivel del cuerpo, y la cin
dud no me es necesaria para aleanzar la perfeccién. Por el
5C
contrario, el sabio, ami el sabio“platénico, sale'de la ciidad;
y cuando ha contemplado lo divino,* vuelve y ensefia-cOmo ha
Negado a la verdad. El Aristételes de la Etica a Nicémaco, li_
bro X, cs también un contemplador de lo divino, que usa la ciu
dac para usufructuar o practicar bienes supletorios, secunda-
rios. Buda deja la ciudad, sus padres. y todo, y se va para
"matar sus deseos" on la contemplacién en los monasterios,
fuera de la historia y 1a comunidad.
Se puede decir, como ustedes ven, hay un huir de La intersub,
jetividad polftica para alcanzar la perfecctin solitaria, Esto
muy resumidamente, es el esquema de la cosmovisi6n indocu-
ropea. He propucsto a EUDEBA un trabajito que se Ilama "El
humanismo helénico", ahf ustedes podran encontrar iodo lo que
les he explicado hoy muy esqucmatizado, Me han dicho que han
aprobado el trabajito para la edicién, no sé cufindo saldra, pe-
ro si alguna ver sale, ustedes lo pueden consultar. En cambio
yo creo que hay una vision muy distinta del hombre y que cons
tituye-un nuevo tipo de cultura. Estos pueblos sa los semitas
12. LOS SEMITAS.
Tos semitas no se originan cn las estepas, sino que se origi-
nan en el desierto, que es el desierto arfbigo. Los primeros
semitas que se hacen conocer por la historia son ios acadios ;
log sumeros no son semitas. Después vendrén muchos otros se
mitas, los amorreos, los babildnicos, los fonicios, que después
formaron las colonias cartaginesas, y entre ellos, también es_
t&n los hebreosyel Islam. Lo interesante es que en un momen-
to de la historia, los indocuropeos' digamos asf, han copado"
la situacion; en el oceidente se encuentra el gran imperio ro -
mano, y en cl centro el gran imperio persa, y en el oriente el
gran imperiohind®. Estamos en una época anterior al eristia -
nismo, y atin en los tiempos de su origen.
Pero después habré una revolucién (cl cristianismo, me anti-
cipo a decirlo, es una visién del mundo de tipo semita) que ocu
para justamente todo el ambito geogritico indoeuropeo y mucho
57
mas; el islam, completara esta inversién:. Este movimiento de
cultura, justificarfa las hip6tesis presentadas més arriba delos
imomentos hist6ricos: primero, las seis grandes culturas; (la
egipeia, mesopotamica, hind, etc.); Iuego,hubo una indoeuro-
peizaci6n del mundo euroasiftico, y por Gltimo, una semitiza-
cién. De esa "semitizacién" estamos todavfa hoy dependiendo
en el plano cultural,
Cual es la visién que tienen los semitas? Y bueno, es una vi -
sign radicalmente cistinta ala indocuropea. (7)-
a. Antropologfa unitaria y bipolaridad intersubjetiva.
En primer lugar, el semita considera al hombre unitariamen-
te. Para un griego el hombre era una participacién de lo divi-
no y lo terrestre (excepcidn hecha de Arist6teles); en parte di
vino; por 1a psyké (el alma) el hombre es hombre; cl alma es
una substancia, una oust independiente en el hombre. Paralos
semitas el hombre es una entidad unitaria, Ud. saben que ellos
usan la palabra basar que significa la "tolalidad sensible", 0
manifestacion del hombre, pero no es un cuerpo, ¥ usan tam -
bién la palabra nefesh, pero tampoco significa alma; significa
"Io viviente", "la vida", Ademis tienen la palabra ruajh que
es lo participado por Dios. Serfa un largo camino el que yo les
demostrara todo esto, pero est bastante cstudiado y ustedes
conocen por la exégesis contemporanea. El hombre se le pre-
senta de qué modo al semita?Como una unidad -cn el caso de
Israel que hemos tomado por ejemplo-, una unidad pero total-
mente dada en dos 6rdenes: una en el orden del basar, lo que
después en el N.T. sera traducido al griego por sfrx; y otra,
pero significando la totalidad del mismo hombre, en el plano
del ruajh, que serfi después en el N.T. el plano del pacuma.
(3) Igualmente que la obra indicada cn nota 5, hemos ofrecido
y espera su edici6n un trabajo sobre El Humanismo Semita ;
remitimos a esa obrita para aclarar cuestiones insuficiente -
mente expuestas en este corto apartado.
58
May un texto al respecto muy interesante, es de san Pablo en
ICor. 15, aquél texto tan diffeil, en apariencia, cuando no se
conoce la antropologfa semita, sobre la resurrecci6n; hay allf
formulas tfpicamente semitas que demuestran esta concepeién:
“los hombres mueren en cuerpos sarxicés, para reconstitutr-
se en cucrpos pneumaticés". En esta formula sencillfsima hay
toda una antropologfa. Por qué? Porque nos deja bien vor como
séma_no es cl séma de los griegos, sino que es un "cuerpo-vi
viente" que devendra "cuerpo espiritual"'; de tal’ modo que, para
Pablo, no hay dualismo entre cuerpo y alma, pero hay bipolari
dad entre dos tipos de hombre, dos tipos de inlersubjetividad:
la de la carne como totalidad fuera de la Alianza; y la del és-
péritu, 1a fotalidad dentro del orden de 1a Alianza. De tal» mo
do que para el pueblo semita, concretamente, el de Israel, h:
unidad antropologica, pero en dos niveles intersubjetivos.
Ustedes pueden encontrar esto también en ei Corin. En el Co-
‘an no hay distincién entre el cuerpo y el alma, sino que el
hombre es esta totalidad descripta. Ustedes encontrarfn estas
doctrinas en los padres Sirios, cuando usan la palabra basar
ynefesh, que es casi igual en sirio; y donde también se expre_
si esta totalidad,
Quiero mostrarles, entonces, que tanto en el relate del Géne-
si- como en toda la tradicién judfa el hombre es considerado y
expresado unitariamente. Y si hay algunas veces expresiénes
duslistas, es cuando la influencia helénica se hace sentir, co-
en cl libro de la Sabidurfa , por ejemplo. Ahf se oye hablar
muchas veces del cuerpo corruptible y el alma espiritual que
se separan con la muerte.
b. EI ethos de 1a libertad.
Consideremos ahora un segundo aspecto, cl del ethos, que cons
tituye esta visién del mundo. Serf un ethos que culpa el mal al
cucrpo? © va a ser un ethos que atribuye al hombre en su to-
talicad la responsabilidad del mai cn e} mundo? Para respon-
der a esta cuesti6n el hebreo descubrié una moral de la liber -
tad.
59
la libertad no es del cuerpo o del alma, sino que es del hombre
en sti totalidad como ser auténomo. El mito adimico, nos qui
re explicar el misterio del origea del mal. Los semitas, -no
como los indocuropeos que atribuyen el mal a un dios 0 al cuer,
po- eseriben este relato sobre el origen del mal para mostrar
que dicho mal ni es hecho por Dios ni es un dios, sinoquetie~
ne su causa ea la libertad del hombre, 1a de Adan. No se pre-
senia un Adin trfigicamente encadenado, sino un Adan draméati
camente tentado, tentado en su libertad. Para el semita el cucr
po no es origen del mal sino la libertad. Como ustedes ven es
ethos distinto; no es un ethos dualista, sino un ethos de la li-
bertad.
Cémo surgié la expresi6n de'mito adamico", les recomiendo
un libro de Ricoeur, que se lama "La simbolique du mal", (8),
un buen anfilisis sobre el problema del bien y del mal en el re~
lato del Génesis. Ricocur propone "mito" en un sentido un tan-
to distinto al de Bultmann, y hace ver como el "mito" es necesa
rio,: El stmbolo es igualmente una expresién necesaria en su
significacion ambivalente. (9).
c. La perfeccién como "compromiso".
Un tercer nivel do esta vision del mundo, radicalmente distin-
ta ala indoeuropea, es el de la exigencia de la intersubjetivi-
dad como condicién de la perfeccién del semita. El hombre te=
nfa que evadirse de esa intersubjetividad, en el caso del grie-
go, porque debfa evadirse del cuerpo para lograr la perfeccién.
Mientras que ahora no hay cuerpo, propiamente hablando, sino
totalidad humana, y ésta es siempre intersubjetiva. Sélo en
esta intersubjetividad se salva el hombre. El judfo se salvaba
no cn el desierto,solo, contemplando lo divino, sino por el he
(® La symbolique du mal, Parfs, Aubier, 1960.
(9) Paul Ricoeur en su obra Freud, de interpretation, Paris,
Seuil, 1965, indica importantes Ifneas a seguir en el estudio
del sfmbolo y la hermenéutica.
80
cho de pertenecer al pueblo de Abraham, y, por Io Lanto, por el
hecho de participar de la promesa y de formar parte de su pue
blo en su esperanza. Si el hebreo se religabaasuspadres, a
sus ancetros, ~y de ahf la escrupulosa tendencia hebrea acnun—
ciar la descendencia-, se relacionaba ininterrumpidamente a
Abraham, y con él estaba salvado en la esperanza.
El judfo, y lo mismo el islamico, si no posefa como fundamen-
to esta intersubjetividad no se podfa salvar. La perfeccién es
siempre comunitaria; si sc toma adecuadamente la palabra "po
Iftica", de polis , ciudad de Dios, serfa siempre perféccién po
Iftica. Mientras que en el caso de los griegos, a-polftica, en
el sentido supremo.
La perfeccién del griego es la del sabio, 0, cn filtimo término,
del contemplador; mientras que 1a perfeccién del semita es La
de un hombre que en la comunidad se compromete en la la his~
toria, y ese es el profeta. La perfecci6n del semita no es la
del sabio sino la del profeta. Qué es lo que hace el profeta? Da
su vida por la comunidad. Es el caso de Moists a quien Dios le
dice: "Ve y dile” tal y cual cosa a mi pueblo; es decir, que lo
cc mpromete en Ja historia, lo arrincona en el compromiso. La
pc -feccién es ahora para el somita, ese comprometerse en la
comunidad, ese dar Ja vida hasta la muerte por esa comunidad;
es el "servidor de Yavé." (Ver especialmente este tema en el
segundo Isafas; Isafas 40, ss).
d. La conciencia hist6rica.
El griego desvalorizaba 1a historia porque desvalorizaba lo con
creto, lo no reductible a una formula universal. Mientras que
el hebreo revalorizaba la historia: y es mis: la descubre.Esta
fue la hipdtesis que lanz6 Hegel diciendo que con Abraham ¢o-
mienza en la historia universal la autoconciencia. Y esto Jo
dice también Mircea Elfade al fin de su hermoso libro sobre
“El mito del eterno tetorno", (10)
(10) Ed. Francesa de la obra Le mythe de 1’eternel_retour
61
en una muy buena reflexion sobre Abraham, El semita, y sobre
todo el hebreo, hace de la historia el horizonte, de su existencia.
El hecho conereto de la existencia de un Abraham permite al
pueblo su salvacién. Es en esa promesa histOrica en la que el
pueblo se salva. Abraham no es un mito, no es un dios, no es
Hércules ni Prometeo, ni Ulises. Abraham es un hombre hist6_
rico que vivié en Ur, en tal €poca, y que recorri6 un mundo real.
Allf descubrimos cosas concretas. Por qué? Porque la dimen-
sién corporal del hombre, 1a basar, lo individual e imprevisible
puede ser también el punto de partida de Ia salvacién. La histo
ria es para el hombre el punto de partida de la salvacion. EL
profeta es el hombre perfecto para el pueblo de Israel. Esto
ocurre porque el profeta es el que descubre el sentido trascen-
dente de la historia y ese sentido trascendente es pensadoy pro
clamado al pueblo. Lo que e] profeta le grita es el sentido de la
historia, el sentido que iene Dios de Ia historia del hombre. El
profeta proclama el sentido del presente historico.
Cémo puede existir ese tipo de visién del mundo? Puede existir
porque a diferencia de los indoeuropeos para quienes lo Uno y
lo eterno era lo divino pero intracésmico, para los semitas es-
te'mundo esti radicalmente dividido del Trascendente, del Crea
dor. Con el término barah, que significa crear (en el primer
versfculo del Génesis), Dios "creador' constiluye un mundo ra-
dicalmente distinto de €1. Qué significa esto entonces? Significa
que el trascendente desmitifica este mundo y lo hace, a este
mundo, instrumental del hombre. Mientras que en el mundo he-
lénico esté impregnado de lo divino, y por eso dice Tales que
"Todo esté leno de dioses". Mientras el mundo sea divino, cl
hombre no puede dominar la naturaleza. El hombre domina la
naturaleza solo cuando piensa que este mundo es un instrumento
suyo.
Gallimard, Pars, 1949, en el Gitimo capftulo, Elfade nos pro-
pone una interesante reflexién sobre el terror ante la historia
y la fe y lo imprevisible.
62
Era necesaria primero Ia desmitificacién del universo. Esto lo
explica bien Pierre Duhem en un librito que les recomiendo, y
que se llama "El sistema dél_mundo" (11), donde muestra que
la ciencia reposa sobre este simple principio de un Dios erea-
dor. Porque a partir de este principio es que puede desmitificar
se el universo, y posibilita que el hombre se haga cargo cicntt:
ficamente de un mundo del que no se podfa hacer cargo si era di
vino. Es decir, cuando la luna es un algo creado, puedo poner-
me a estudiarla; pero si es la diosa luna, mi astronomia se con
funde con Ia teologéi y ya no podrfa hacer ciencia. En fin, lacues
tion serfa larga de oxplicar y ustedes ven en qué sentido puede
investigarse el problema.
Yo les he querido mostrar algunos aspectos de esto que Hamaba
visiones del mundo, que predeterminan ciertas actitudes. Uste-
des vean entonces, aquf un tipo de cultura radicalmente distinto
al indoeuropeo; es decir un distinto modo de usar los instrumen
tos de la civilizaci6n. Esto nos muestra la utilidad de ir a la
orotohistoria de América. Por qué? Porque habra estruciuras
intencionales que nos permitiran distinguirnos claramente de los
hindtes por ejemplo, y nos mostrarf la distancia existente on-
tr nosotros y el mundo confuctontano pre-taofsta. Pero, si no
vernos claramente estas diferencias origiaarias todo el edificio
resosarf sobre base endeble. Hemos dado cuenta esquematica—
meate de la proto-historia o de los fundamentos de que partimos
como latinoamericanos. Fijense ustedes, qué diffeil va aser res
ponder a la pregunta planteada por algunos en el sentido de defi
air diferencias radicales entre dos naciones latinoamericanas.
Se van a mostrar como diferencias insignificantes, cuando se
las compara con las diferencias abismales que existen entre
dos antitéticas culturas.
He querido darles hoy un ejemplo concreto, que aclararé las
exposiciones posteriores, para que tengamos en cuenta en la
(12) Le systeme du monde, Herman, Parfs, desde 1912, t. I-
X (ha aparecido una reproduccién).
63
proxima conferencia, cual ha sido Ia cvoluei6n conercta de
la civilizacién, o mejor, de 1a cultura latinoamericana desde
su origen hasta cl presente, cn sus grandes Ifneas. Después ,
esta misma evolucién la veremos como desdoblarse en una his
toria de la Iglesia. Son dos aspectos de una misma realidad cul,
tural, de un mundo, del hombre en América Latina.
DIALOGO POSTERIOR A LAS DOS PRIMERAS CONFERENCIAS.
1. Podria aclarar qué es la autoconciencia?
Tomamos el caso de Hegel. El tema abrahamico es un ejemplo
también muy usado en la filosoffa antihegeliana;Kiorkegaard,
tiene algunas reflexiones sobre Abraham; y esto se deve a que
Hegel lo habia ya planteado como un ejemplo de autoconciencia.
Hegel dice en 1a Fenomenologia del Espiritu , que hay distin-
tas etapas hasta la constituci6n final del Saber absoluto . El
primer tipo de conocimiento o situacién del hombre o del espi-
ritu, es la coneiencia. La inconciencia se asemeja mucho a
lo que dije al comienzo, al modo del hombre perdido en el "mun
do natural”, donde las cosas lo absorben sin dejarle ejercer su
libertad; no tiene autonomfa ante el mundo. Hegel habfa pensa
do 1a cuestién en su juventud; para él Abraham vivia ea Ur con
su familia y los hijos, y estaba allf como uno de tantos, perdi
do con sus dioses y en su mundo de tipo natural; natural en el
sentido de haber hecho de las cosas partes de un mundo-huma-
no, cosas de las que no nos podemos desprender con libertad.
Es lo que Hegel llama la "cosidad". El hombre perdido en las
cosas, Abraham, cuando Dios lo llama, deja_su familia, deja
sus cosas y sus dioses, y so va solo. Hegel dice: "Abraham
no pudo mis amar”; no pudo amar mfs las cosas y perderse en
ellas. Vag como un oxtranjero, y ese vagar extranjero, esle
vagar des-alienado viene a constituir en él ese alejamiento
(entfernung) de las cosas; ese alejamicnto va a permifirlé 1a
toma de conciencia de su propia conciencia como conciencia;
pero no ya como conciencia perdida en las cosas, entre las
cuales mi conciencia se hace cosa, sino como un yo que se
64
aparta de ellas y toma conciencia. Hegel plantear& después la
dialéctica del esclavo y del sefior, en donde la toma de concien-
cia de uno se torna reconocimiento del otro (12). Es la parte qui
74 mas bella de su sistema, de una gran belleza y finura. Creo
que al mismo tiempo es muy Gtil para nosotros porque, de he-
cho, en los pueblos semitas es donde aparece 1a conciencia his-
torica. Este modo de pensar las cosas de Hegel nos sirve para
comprender la situaci6n hist6rica de esos pucblos. Autoconcien-
cia come alejamiento de 1a cosidad y descubrimiento de que soy
una subjetividad distinta de las cosas, y, después, reconocimien
to en los otros de su conciencia y de mi conciencia, constituyen-
do 1a intersubjetividad. -
2 No es su exposici6n un tanto unilateral, como manifestando un
pensamiento helénico o semita qufmicamente puro?
Cierto, nada se da quimicamente puro en el hombre, pero sf se
dan ciertas posturas radicales que hacen que queden nftidamente
esbozadas diferencias que he esquematizado por necesidad peda-
Sgica; lo quimicamente puro no se da en la historia; es decir,
s6lo existe un infinito claro-oscuro que puede aproximarse a
uno o a otro polo idexl. Yo voy a analizar mas en conerelo, por
ejenplo en otra confcrencia, la nocién de cuerpo en el pensa—
mieato cristiano que también recibié un gran influjo dualista,
pero con una cierta mitigaci6n; esto nos mostrar’ la mezcla de
estructuras intencionales. No hay nada quimicamente puro, pero
hay hip6tesis claras y opuestas y una cierta cohesién que se enhe
bra a esas hipétesis fundamentales, a tal punto que cuando algu-
nos rechazan esas hipdtesis, el grupo los vechaza. Este serfa
el caso de un Orfgenes que a tal punto toma.las hipbtesis heléni~
cas, que el movimiento antiorigenista juzgara a Origenes como
“heterodoxo't. Eso muestra que toda tradicién no admite {aeil—
(12)"Das Selbstbewusstsein ist an und Fir sich, indem und da-
durch, dass es fiir ein anderes and und fir sich ist; d.h. es ist
nur ein Anerkanntes... Es ist fiir das Selbstbewusstsein ein an-
deres Selbsthewusstsein, es ist ausser sich gekommen" (Phtino-
menologie des Geistes, Meiner, Hamburg, 1952, p. 141.)
#5
mente el desprecio de las tesis que crcen fundamentales. Por
ello cuando tomamos conciencia de eufles son esas lesis, inme-
diatamente nos transformamos en hombres cultos 0 en tedlogos.
En cualquiera de los dos niveles, sex de la cultura profuna, sea
de 1a cultura propiamente religiosa, el hombre culto es el auto-
conciente.
3. Los indoeuropeos son una raza?
El concepto de indoeuropeo no tiene casi nada que ver con la
raza, y el de la de los semitas tampoco. Los indoeuropeos son
distintos pucblos, algunos de ellos hasta mongélicos por su ra
za; es decir, que habfa pueblos indoeuropeos por su lengua, pe
ro que por los rasgos eran casi mongélicos. Lo que unfa a los
indoeuropeos, en principio, eva la lengua, y, en torno ala len-
gua, habfa una mitologfa, una religion (una Ur-Religion), pero
eran distintos pucblos, no era un grupo étnico, sino cultural.
¥ los semitas también. Hay distintos grupos semitas. Pense-
mos en los &rabes, cuyo primer grupo es originario ae la pe-
afasula; sélo hay cinco millones de arabes puros por su raza,
pero mas de cien millones que se Ilaman frabes y que la son
culturalmente. En Afriea, hoy hay gente que
que son negros. No es un concepto racial, sino un concepto
cultural.
4. Por qué segtn sus hipétesis se impuso la cosmovisién semi~
ta del mundo?
Tomemos un ejemplo de Ia biologfa. Hay un tipo de hombre en
la historia, el homo-sapiens, que en un momento deierminado
se impuso sobre los otros grupos humanos. Por qué?
Igualmente ahora usted me dice: por qué triun{S el semita?
Bueno, habrfa una pluralidad de yistones del mundo en esa épo~
ca, pero una de ellas logra ser la dominante por su gran per~
feceién, por su gran coherencia. Los pueblos indoeuropeos nos
dan la impresi6n de una gran vision "escapista" del mundo. No
sucede esto en Israel. A mi criterio Israel da una visién
mis coherente, y el movimiento profético est& aht para exi
una coherencia hasta las fillimas consecuencias; elprofetanes
38
propone un monotefsmo radical y una creacién, que es Uevada
hasta sus Gltimas consecuencias; fue un movimiento de éliteque
no tuvieron otros pueblos, porque el creacionismo es abundan-
tfsimo cn la historia universal, pero no con las caracterfsticas
de Israel. Wilhem Schmidt tiene doce volfimenes de una obra
que sc llama "Sobre el origen de 12 idea de Dios", y muestra
como casi todos los pueblos primitives actuales son creacionis,
tas, pero ninguno ha llegado a tener una coherencia compara -
ble ala de Israel. (12).
Los profetas son hombres que mantuvieron esta tradici6éa y 1a
Hevaron a sus filtimas consecuencias. Es la gran coherencia de
un pueblo pequetio y pobre, pero manuable instrumento del Tras
cendente.
(13) Esta obra monumentai de doce volfimenes ha sido editada
por Aschendorff, Munster.
II.- LA HISTORIA COMO PARTE CONSTITUTIVA
DE LA TEOLOGIA,.
13. LA HISTORIA dela IGLESIA yla HISTORIA dela CULTURA.
Hoy vamos a ver el segundo aspecto de ese fenémeno unitario
pero bipolar, en el sentido de que como habfamos dicho cl hom
bre, la historia humana, tendrfa como dos polos en su existen-
cia: un polo, lo que se puede llamar historia profana, y el otro,
lo que podrfamos denominar historia de la Iglesia, Pero es un
solo fenémeno: la existencia del hombre concreto, considerado
como inclufdo en la finica historia de la Salvaci6n. Son dos as-
pectos de una misma realidad; lo que mas se aleja del centro
de esa unidad existencial y concreta serfa, por una parte, elsis
tema de civilizacién 0 los instrumentos, aquella parte de histo.
tia profana que es lo mas superficial de la historia, y, por otra
parte, también en la historia eclesifstica, lo mis superficial
serfan las instituciones cristianas histéricas, siendo que elmis
terio se cumple en un centro ms profundo de la historia. El he
cho de que se nombre o no a una persona para tal cargo ecle -
sial és importante, pero no puede circunscribirse a cstos tipos
de hechos -como se hace frecuentemente- la historia de la Igle
sia, Hay que tener en cuenta que es un fenémeno humano tnico
el que se est describiondo, lo mismo que cuando se habla dela
historia de la civilizacion.
Esta bipolaridad nos hace compronder que sorfa imposible pre
sentar una historia de 1a Iglesia sin haberse hecho cargo de la
historia de la cultura de un pueblo, no simplemente la historia
de la civilizaci6a.
Zn toda cultura van a estar unificados totalmente los dos facto-
ses arriba indicados, de tal modo que, como Gitimos valores
de un grupo, también van a estar incluidos los valores religio-
08 y, si se los deja de lado, no se comprenderé el fendmeno
unitario. Es necesario tener conciencia de que se esta efeciuan-
do como una cierta abstraccién, que no podemos evitar cuando
queremos hablar oxelusivamente de una Iglesia nacional, por e~
cemplo, aunque de hecho esta unificada con 1a historia de ese pue
blo. Por eso, entonces, la introduccién metodolégica que hice
al comienzo de las conferencias de ayer es un contexto necesa -
rio; mf&s que contexto, es ya un constitutive de la historia de la
Iglesia. Dicho sea de paso, en general, en los estudios eclesifis
ticos y en los estudios teolégicos, se considera a la historia on
un segundo plano, como si fuera una materia dle segunda catego-
sia. Me voy a ocupar hoy de demostrar que no es asf, que la his
ria es constitutiva de Ia teologia. Sin historia de la Iglesia, la
teologia es incomprensible. No se trata de una historia aneed6 -
ties, sino que debe ser una historia comprehensiva y explicativa
de I evolucion del Puebio santo, que desde Abraham hasta hoy
cont infa esa misma historia. Nosotros serfamos hoy ininteligi-
bles sin esa historia, y la teologia misma no explicaria nada
\ tal punto que ustedes, cuando se plantean problemas teolég'
sittan cada cuestién para comprender su significaci6n, en la e~
volucion propia de la cuestién; pero a su vez ese fendmeno notie,
ne sentido sin todo el contexto del pueblo que evoluciona en lahis.
toria. Esto a modo de pequeiia introduccién.
B,
74. DESCUBRIMIENTO DE LA HISTORICIDAD EN ISRAEL,
COMO "HISTORIA DE LA SALVACION”.
Habtamos explicado ya cdmo ha habido un descubrimiento de la
conciencia historica y este descubrimiento de Ia conciencia his-
t6rica se oponia al mito del cterno retorno. Esto cobra todo su
sentido por el anlisis de la temporalidad. Ustedes saben que ta
fenomenologta ha mnesto en boga la cuestion dela tamporalidad.
89
Qué es esto de 1a temporalided?Tomemos un ejemplo, Cuando
yo estoy ahora hablando, recuerdo lo que acabo de decir, y a su
ver tengo bien presente prospectivamente lo que lés voy a decir,
de lo contrario yo no podrfa hablar y ustedes no me podrfan com
prender. Es decir, el hombre no vive jam&s cerrado sobre u
mero "presente, sino que su existencia estf siempre necesa -
riamente abierta a un horizonte que comprende un pasado y un
proyecto futuro; el presente’es una mera apertura que est co-
mo distendida entre ''propeasiones" hacia cl futuro,y"retensio-
nes" del pasado. Nuestra conciencia nunca actta en un momento
puntual, presente, sino que siempre est4 abarcando un pasado
¥ a su ver prospectando un futuro. Esto ustedes lo pueden estu-
diar en el anfilisis de un Heidegger (1), Merleau-Ponty @),
Husserl (3), ete., y tantos otros, La existencia del hombre es
riamente temporal: 1a temporalidad es el horizonte nece
sario de toda su existencia, Nuestra existencia concreta est
siempre abierta a horizontes cada vez mayores. Algunos tienen
un horizonte mfnimo. Si retuviéramos a alguien en cl momento
en que cobra razon, alla en sus cinco 0 seis afios, los recuer-
dos en el horizonte de la temporalidad serfan todavfa muy pobres.
Sus proyectos también serian menesterosos de grandezas. El
hombre adulto ha abierto su horizonte mucho mis allf. Ademds,
por la historia como ciencia, ha podido ir dindose cuenta cl
hombre, de toda la evolucién que sufre desde hace un millén de
afios. La conciencia conereta de temporalidad tiene ahora hori-
zontes mucho mayores. Pero eso no es todo, la temporalided
no serfa todavfa una concienda histérica.
nece!
(1) Cir. Sein und Zeit, Niemeyer, Tiibinguen, 10., 1963, 65-71.
(2) Cfr. Phénoménologie de la perception , Gallimard, Paris,
1943, pp. 469 ss. Véuse igualmente J. P. Sartre, L'étre et
le néant, Gallimard, Paris, 1948, pp. 153 ss.
(8) Cir. Zur Phinomenologic des inneren 7eithewusstseins, M-
Nijhoff, Haag, 1966 (Husserliana X).
70
Cufindo se constituye la conciencia historiea? Cuando a este pa
sado que nos es inconcicntemente dado y que llevamos como
“puesto” yo lo hago, por un acto reflejo, objeto de mi considera.
cién analftica, y, afm, dirfamos, filoséfica, o mfs bien, simple
mente humana, refleja. Ustedes saben que los escolasticos, y
después Brentano y Husserl, hablaban de que hay intencionali-
dad. Husserl dice: "hay conciencia siempre como concienci:
de-algo. La filosoffa tradicional decfa que, ademfis de esta con
clencia, habfa una conciencia concomitante de sf mismo, conti-
ua; es decir, que en todo acto mfo, tengo también una concien
cia de mf mismo, de algtin modo, aunque inconciente. ¥ esta
intencionalidad de mf mismo, es parte fundamental del incon -
ciente temporal. En toda conciencia que tengo de algo, “pesa’’
sobre ese acto de conciencia tendenciai toda una historia, os
decir, todo ml pasado. Ese pasado puede “pesar'' inconciente-
mente, y por ello no tengo autoconciencia del mismo.
La cuestién estriba en cobrar conciencia de esta conciencie zon
comitante; cobrar conciencia del sentido, en actitud refleja,
roponerme a mf mismo como objeto; proponerme a ese pa-
sado como objeto y no s6io para ir a estudiarlo aneedéticamen-
te, cara ver qué pas6 cuando ilegé Solfs al Plata, y si los in-
dio: Le hicieron esto o aquelio, o para estudiar después cudndo
sé f.nd6 tal o cual ciudad; sino para encontrar el sentido. En-
toners nos plantearfamos toda la cuestién de nuevo, preguntéa-
doness, en qué sentido tiene vinculacion con la historia sagrada?
Una cosa tiene sentido, “caando no esta sola, sino cuando est’
on us mundo, es decir, en un todo con sentido previo. Es den-
tro de ese todo donde la cosa cobra sentido (4).
Para que cualquicr momento pasado, y atm mi presente como
un momento de este quehacer 0 de este acontecer cobre sentido,
tengo que tener una visién del todo, ya que es dentro de ese
fodo donde cada parte cobra un sentido; donde yo mismo voy a
(4) Véase sobre 1a nocién de ‘mundo
no Ia obrita de Ortega y Gaseet sore
Revista de Occidente, Madric, .962
scrita en buen castella
hombre y la gente,
a
cobrar un sentido. El sontido que le da la fe a los acontecimien-
tos, evidentemente, no ser4 cualquier sentido; la fe va a dar
un sentido a cada hecho pasado y al mismo hecho presente. Este
acto de fe es un acto profético y es al mismo tiempo un acto teo
légico, viene a ser el constitutive radical de la teologia. Es de-
cir, es undar un sentido trascendente en cada instante histé-
rico.
Cémo esto aparece en la historia? De distintos modos. Ayer
les propus® el ejemplo de Hegel sobre Abrahim. Abraham de-
Jo su pueblo y en este apartarse de las cosas y romper con
clins cobré autoconciencia. Pueden darse otras explicaciones.
a mf me agrada €sta y me parece interesante. Es decir, desde
Israel existe una autoconciencia historida y el eterno retorno ha
sido dejado de lado, Partimos, entonces, de ese hecho de quela
historia de Israel es como la manifestacién de la vida interper-
sonal de Yavé, y es en esa historia, en concreto, en la que ese
pueblo va, cada vez m&s, cobrando conciencia de st mismo. Es
decir, un jucfo que existiese all& en el 550 a.C., exilado en Ba-
bilonia, tenfa una conciencia refleja de su pasado, y como punto
de partida a Abraham. Este Abraham como ya les dije, no era
un personaje mftico sino que era para ellos un ser hist6rico y
concreto. Después de Abrahfim venfa Isaac y Jacob, y venfan to
davia cronolégicamente todos los otros descendientes. Esto nos
explica El libro de las Cronicas , ustedes ya lo habran estudia
do; se trata de una interpretacién teolégica; todos los hechos his
téricos de Israel son retomados como un recuerdo, en una reten
cién de los momentos pasados del pueblo para daries un sentido-
En este hecho, por ejemplo, a causa del pecado de Israel, los
pueblos gentiles le eastigaron; en este otro hecho concreto ete. ,
ete.; es decir, Israel va siempre dando un sentido a su pasado,
y, a su vez, con su sentido del pasado va a prospectar el sentido
del futuro; esto es nuevamente la profecfa. Toda esta conferen-
cia, en verdad, radica en el problema de 1a profeck. Veremos
cémo Israel tenfa plena conciencia de que su existencia concreta,
de que su salvaci6n presente estaba. determinada por su ligazon
por su referencia hislérica a sus anectros. Esto no pasaba con
72
Platén o Arist6teles. No st si ustedes lo han pensado, Los grie
gos también tenfan un Herédoto y a un Tucidides que habfan "con
tado" cosas pero aun nivel de anecdotario. En qué sentido? En
el sentido que contaron hechos, de que los “diez mil" fueron por
ahf y fueron derrotados, y tuvieron que volver, etc. etc. , ete.
Pero el hecho de los "diez mil" Ao constitufa a Aristéleles en un
nivel ontolégico suficiente como para definir al hombre. El hom ,
bre no dependfa de los hechos hist6ricos, sino del hecho mitico
de un alma que habta cafdo en un cuerpo, y que siendo esta alma
divina y por lo tanto transhistérica, todo lo que pasaba cn el tiem
po no era un constitulivo esencial. Los griegos nunca pudieron
pasar de una historia anecdética, porque recordaban ciertos he-
chos que al fin, cn cl eterno retorno, se repetirfan de nuevo; no
tenfan consistencia definitiva, Apax (de una vez para siempre).
Ustedes saben que éste es cl término que usa San Pablo, y es
central en su teologfa. Cullmann en su libro El Cristo y el tiem-
po (5), explicaba bien esto de "para siempre”. Pero este “para
siempre" no existe solamente con la venida del Verbo, sino qu
ara los judios, Abrabim habfa sido en-cierto modo también un
Po- que? Porque de "una vez para siempre" existid ese. hombre
co1creto a quien se le hizo una promesa y religindose a @l se
puede formar parte de la Alianza, objeto de la promesa. Puedo
saivarme! La Historia, entonces, es constitutiva, en un nivel
melaifsico, porque si no estoy ligado a Abraham y a la Alianza,
no tengo salvacién. Esto no puede pasarle a los griegos. Aqui
nace y se constituye 1a nocién de Kistoria santa 0 de Salvaci6n(6),
en el sentido de que es la historia el lugar de la salvaci6n y es
en esa historia donde Dios se va revelando. Es la historia mis-
ma do la manifestacién de Dios que se va objetivando en su pue-
(5) La edicion original apareci6 en francés, impresa por Neucha-
tel-Delachaux ed.
(6) Véase la obra de Chavasse-Frisque, Fglise et Apostolat,
Gasterman, Tournai, 1961. -
rR
blo. Evidentemente que esto nos podrfa levar hasta Hegel, cier
to. Hegel habla de un Dios que se realiza efectivamente en la
historia; ésto serfa una Historia Santa de la misma Divinidad,
en donde la historia santa es Dios, Dios mismo,que se va reali-
zando. Sin llegar a ese extremo pantefsta, es, ciertamente, on
esta historia donde Dios se va revclando al hombre, donde se
va realizando la salvacién. Si es en la historia conereta donde
el hombre se va realizando, qué es la teologfa? o qué es la re~
flexion de los problemas teol6gicos para el pueblo de Dios sino
un pensar su historia, un encontrarle seatido? Los Salmos lo
repiten sin cangancio: nuestros padres salieron de Egipto y pa-
saron por aqut y allt con lo cual nosotros vemos 1a Providencia
de Dios y el amor que nos tiene Dios. Oseas, el profeta, propo-
ne reformas revolucionarias en su época interpretando 1a histo-
ria. De tal modo que para el pueblo de Israel 1a historia es una
Historia santa, es una reflexién acerca del pasado en cl cual la
existencia presente cobra sentido. -
15- LA HISTORICIDAD EN LA CONCTENCIA CRISTIANA
PRIMITIVA. -
Esto, exactamente, es lo que propone el Nuevo Testamento. El
caso mas paradigmAtico es cl de Lucas. Lucas escribe un Evan
gelio y los Hechos. Lucas va deseribiendo una verdadera histo-
ria; comienza por el hecho de Betlehem, va creciendo en Naza~
reth, Iucgo la vida de Jesucristo culmina en Jerusalém; allf co-
mienzan los Hechos, de Jerusalém se pasa a Antioquia, y por
las misiones de San Pablo se llega a Roma. De tal modo que
Lucas, en sus dos pequefios libros, va manifestando como por
cfrculos concéntricos erecientes
su leorfa de la gnosis. Sin embargo, mucho antes que &l, estan
va los apologisias. En los apologistas se puede ver bien claro
Ja transicién, Bllos no dejan de lado, totalmente la historia. Por
ejemplo Justino tiene en consideractén 1a historia del pueblo; so-
lye todo, los apologistas usaban un argumento de antiguedad y
explicabun que los cristianos son mas antiguos que Homero y que
Jos sabios griegos, porque se originan ea Abrahan. Se puede ob-
servar 1a continuidad de la conciencia cristiana, que se siente
solidaria con Abrahéin y no con Homero. Vemos aqui ma vez més
ja continuidad semito-cristiana contra la tests de la sintesis (ane
el cristianismo serfa) entre el pensamiento griego y el pensamien
to semita. De todos modos, los cristianos aceptan un instrumen-
al 1égico helénico, desde la época de los apologistas. Ellos c
mienzan a argumentar silogisticamente. Dicen, como ya Io h
bfan expresade los profetas, pero de un modo més helénico, en
cl caso por ejemplo de Taciano que es insostenible pensar como
los griegos de que el sol es Dios, porque no cs Dios, sino su
ereatura y creada "para nosotros"; y 1a luna tampoco es Dios,
y el mar tampoco es Dios, y va describiendo asf uno por uno los
dioses, lo que para nosotros se nos muestra como un inocente
juego, pero en la época de este apologista significé un choque
cultural inmenso. Yo dirfa afin, de un momento esencial en toda
la historia de la Iglesia, cuando el pensamiento judco-cristiano
se enfrenté frontalmente contra un pensamiento helénico, y le
criticé en sus fundamentos, en su 'nficleo @lico-mftico". Aque
los valores fundamentales del mundo greco-romano son destrui-
dos poco a poco, hasta que poco tiempo después no hay mas na-
die que crea en ese mundo.
Ustedes saben que en el 529 d.C. se cierra la filtima escuela ¢
Filosoffa de Atenas por designio de Justiniano. Bueno, esto es
a sepultura final del pensamiento helénico, como vivide, como
istencialmente dado, en el sentido que alguien pueda decir:
‘Yo vivo y creo en ese mundo helénico". Después de esa €poca
ya no vivid nadie de un modo real y reflejo el mundo griego. He-
bia muerto. Por qué? Por esta critica a fondo que realizan los
apologistas. Ahora dénse cuenta que este hecho nos interesa
76
mucho a nosotros, a nuestra América Latina, porque ese pro-
coso que hicieron los cristianos desde dentro de 1a cultura ro-
mana, trans-formandola, en su sentido fuerte (es decir, que le
cambiaron de forma o de sentido en sus filtimos valores)no se
realizé en América Latina. Por qué?. Porque los indios no tu-
vleron apologistas; es decir, que no hubo aztecas, incas o diagui
tas que desde'tentro" de esa cultura -habiendo previamente com
prendido y vivido sus valores- hayan podido cambiar su mundo
por otro nuevo, sin tener necesidad de abandonar su propia civi-
lizacién. Fsto, sin embargo, no pudo acaecer en América, por-
que no hubo 1a suficiente evoluci6n cultural en las culturas ame-
rindianas, para que hombres de esas propias culturas pudiesen
hacer ese "pasaje"’. El apologista es un hombre que est4 en el
mundo y que lo trans-forma. Esta es la tesis primera de toda
misién; atin hoy. Eso no pudo pasar con los indios y, entonces,
le "pusieron" desde "arriba" a Guanahant cl nombre de San Sal-
vador y Guahananf desaparecié; mientras que en la €poca roma-
na fue realmente lo aut6etono lo que erecié hasta ser cristiano
17,- OLVIDO DE LA HISTORIA, SENTIDO DEL PROFETISMO.
REALIDAD E IRREALIDAD DEL PUNTO DE PARTIDA. -
Est. era la tarea del apologista, un ir poco a poco trans-forman,
do a cultura desde "dentro". En el imperio helénistico se roded
el epologista de (odo un instrumental Ldgico (7). ¥, entonces,
qué pas6? Hubo un olvido progresive del planteo teolégico on un
nivel hist6rico. ¥ entonces? Se fue pasando mis y cada vez mis,
a una ciencia argumentativa. Clemente de Alejandrfa en cLiStré-
mata habla muy ¢laramente de esta ciencia, de esta opisteme
que quiere constituir. Es una reflexi6n 2 un nivel epistematico
de tipo aristotélico, una teologfa argumentativa. Se comienza
() Sobre esta cuestion de la adopcién del pensamiento cristiano
del "instrumental l6gico" helénico hemos realizado un semina
rio de filosoffa en el Instituto de 1a Facultad de Filosoffa (UNC)
en el primer semestre de 1968. Esperamos publicar una obra
sobre El dualismo en la antropologfa cristiana,donde se veri
esta cuestion tratada con mis detalle. -
7
por pensar en principios, y después viene la argumentacin, y
Ja conclusi6n teolégica. Aquella consideracién teolégiea que
partfa de la historia comienza a quedar en el olvido. Hubo siem
pre, de todas maneras, una cierta reflexién hist6riea, pero a
un nivel no propiamente tcoldgico, sino al nivel del comentario
de las Escrituras. Ustedes van a ver aparecer, cada vez mas
numerosas, junto a los tratados teol6gicos, comentarios de ia
Escritura. Por qué? Porque en esos comentarios de las Eseri
turas se esta dando 1a subsistencia de una cierta consideracion
hist6rica. En la Edad Media, esa consideracién de comenta-
rios se hace de tal modo escolfistica que atm el sentido histéri
co se pierde.
Los comentarios de la Biblia no tienen un sentido histérico.
San Agustfn en esto es una excepcién y una excepei6n impor
te. Cité mis arriba y en primer lugar a Clemente de Alejan
drfa, pero el que comienza es Irenco de Lién. Ireneo fue el
primer gran tedlogo de tipo sistem&tico helénico; propuso una
teologfa pensada a modo helénico. Vemos, entonces, que hay
una pérdida del antiguo sentido histérico y a) haber una pérdi-
da del sentido histérico hay una pérdida del profetismo, como
tal en la teologfa. Yo me acuerdo de haber hablado con el P.
Benoit en Jerusalén, y él me decfa que los profetas, hoy, son
los exégetas. En qué sentido? En el sentido que son los que in
terpretan la palabra de Dios, hoy. Esto, creo, es reductivo,
porque los profetas no sélo interpretan la "palabra dicha", si-
no que lo que tienen que hacer es interpretar el presente hist
rico, la "palabra vivida''. Fl exégeta lo que puede hacer es co
nocer la "palabra dicha'' de Dios, hasta el primer siglo. Y des
pués del primer siglo, qué pas6? No sigue acaso la historia
del pueblo de Dios en un nivel tan radieal y tan alto como lo
fue antes? Y Jesucristo no est& presente en su Iglesia por su
Esptritu? De modo que lo que contintia a esa historia santa cons
titutiva, y ala "Palabra dicha" en el Nuevo Testamento, 10
que continfia es la historia de la Iglesia, y el hacer una exége-
sis de esa realidad, es tarea del profeta.
8
El profeta es entonces el prototipo del historiador de la Iglesia.
Es el que descubre cl sentido del presente, pero no a partir de
una "ocurrencia', sino a parlir de Ia ley de la fe, que es la vi-
si6n que Dios tiene de la historia, de la historia presente.
Cuando ese sentido profético se pierde, a lo mas se puede hacer
una exégesis hist6rica de la Biblia, y, por otra parte, 1a teolo-
gfa se va racionalizando cada vez mf&s. De qué modo? Por una
parte, en un considerar la coherencia misma del dogma; esto
es, un ver que todas sus partes tengan sentido interno. Se pue-
de caer en un cierto logicismo, en cl sentide que tode puede te,
her un orden perfecto interno, pero la realidad puede ser deja-
da de lado, y eso es lo que a veces pasa. No en vano la geome-
trfa moderna puede tomar un axioma que no sea euclidiano, y
a partir de ese axioma puede construir toda una geometrfa que
“funciona” perfectamente, aunque no sea real. En eso hemos
cufdo a veces; a partir de ciertos axiomas, que han sido toma-
cos de} pasado, pero que posetan en dicho pasado otro sentido,
onstruimos (oda una teologfa argumentativa, pero todo cl siste
‘ma queda en el aire; es decir, hacemos una teologfa quedando
la realidad presente de lado. El profeta es precisamente el que
"teva" la realidad y le da sentido al presente, a la realidad, y
luexo reflexiona a partir de ella. Mientras que el tedlogo que
ge ha encerrado on su bola de cristal, puede caer en un cierto
Jogicismo, un poco al modo de Hegel, cuando, plantea toda su
interpretaci6n del espfritu universal, el Espfritu universal fun-
ciona dentro de un sistema coherente, pero irreal. EI teblogo
puede analizar también las partes constilutivas del Antiguo Tes
tamento y del Nuevo Tesiamento y Io usa muchas veces como
axioma, pero desgastados helenizados, des-historificados
Esto comienza a superarse en el presente caso, pero hasta el
siglo pasado ustedes tendrfan que ver como se utilizaban los tex
tos de la Biblia para hacer de los versfculos axiomas primeros
de una teologfa que era totalmente irreal. Por qué? Porque fal
taba esa consideraci6n hist6rica y profética. La historia con -
creta que debfa ser el punto de partida, se la relega ai nivel de
las hagiograffas, es decir, de una historia de los santos, por
79
otra parte estereotipada. En la edad Media esto fue el nico tipo
de historia, mero aneedotario; existfan las cronicas donde se re
cordaba, que el convento o el obispado habfa sido fundado en tal
@poea; las historias de los santos, eran cada vez mis fantasticas,
miticas, ¢ irreales; es decir, que tambien perdfan fundamento
in re.
18. PROFANIZACION DE“LA IISTORIA DE LA IGLESIA.
‘Yoda la cultura eristiana se va asf irrealizando, y, por otra par
te, parad6j icamente, pero por necesidad, 1a historia se va como
profananda, Por qué? Porque como era historia santa, no podfa
ser sino historia profana. El proceso de secularizacién que co-
mienza ya en el siglo XI y XITd. C. en la lucha de las investidu
ras, este proceso de profanizaci6n de 1a historia va realizando
poco a poco una historia profana, que no tiene nada que yer con
la historia eclesifistica. Los problemas celesifisticos se van de-
jando de lado en 1a historia; paulatinamente no se hace mas his-
toria de 1a Iglesia como historia Sagrada, de tal grado que la fini
ca historia que existe a fines del siglo XTX es la profana. Se pro
duce asf el hecho que los que quieren todavfa escribir historia
de la Iglesia, lo hacen, aunque sin conciencia, como una mera
descripcién profana. Hacen la mera historia de la “institucién
eclesial", pero como yo puedo hacer la historia de una institu-
cién sin mas. Interesa si Pablo lego o no Ilegé a Espaiia, si lle-
g6 ono en cl 62 o cn cl 63; interesa si tenfa tal bula o no Ja te-
nf2, cuando Boyi llegé a la Isabela, y que si se puso a trabajar
contra Colén o no. En fin, lo mismo que se dice de Boyl puede
decirse de Col6n o de los que iban con el uno o con el otro. Exis
te una descripcién, a un nivel meramente profano y se dice, sin
embargo, que es historia de la Iglesia. Hay algunas historias de
Ja Iglesia de los pafses de América Latina. Son descripeiones
conerctas a un nivel profano,
Pero no debe ser ast, porque la historia es el lugar (el locoteo_
l6gico, ol ubi), el horizonte si ustedes quieren, el fundamento
privilegiado de la teologfa. No hay teologta sin la historia, y la
historia, es el punto de partida y el punto de Megada de toda 1a
80
abstraccién teoldgica. Pero claro, no la historia anecddtica, si
no la historia como historia santa, historia de salvacién. Es en
esa historia donde cl pasado, desde Abraham hasta hoy, tienen
que tener sentido en el presente, y ast podr& haber tension esca
tolégica hacia el futuro. Esa historia es, como digo, el lugar,
privilegiado, sin ella no puede haber teologfa, pues sin ella la
tcologfa lo pierde todo.
19. ESTAMOS COMO PERDIDOS POR FALTA DE'ORIGEN"
ALTENADOS.
Cuando un pueblo o grupo, no ha deseripto, no tiene conocimicn,
to de la evoluci6n de su comunidad, de qué modo él se injerta
coneretamente hasta los orfgenes del eristianismo, entonces la
teologfa que hacen es irreal. Lo que pueden hacer los teblo~
gos es alienar a los que estudian proponiéndoles cosas que se
dicen en Japén, Europa 0 en Norte América, pero no pueden
“funcionar" aquf. Cuando entramos cn la cuenta que no funcion:
entonces pensamos echar mano a la sociologta y decimos "haga,
1os sociologfa religiosa". Tampoco va a’funcionar" porque la
sociologta religiosa se queda muchas veees en un plano estadis
tic»; no es sociologfa sino sociogralfa, no explica la realidad en
prt undidad. La profundidad tiene que estar explicada por la to
tal lad de las ciencias humanas, por una bistoria de la cultura
que a su vez es re-pensada por Ia fe, y eso comlenza a ser teo
logiz; teologfa en un momento presente. Es por eso que la histo
ria es el lugar privilegindo de 1a teologfa, y de esto se han dado
cuenta todos los teGlogos. Pero pasa una cosa, en Europa, esto
es normal, es légico, el tedlogo sin saberlo, y sin quererlo, es.
{@ bien injertado on Ia historia.
Propongo un ejemplo, ustedes saben que Alfred Weber tiene un
librito "Historia de la Cultura" traducido por e1 Fondo de Cul-
tura Econémica (8); bueno, se Hama "historia de la cultura", y
uno se dice a st mismo, debe ser una historia de 1a cultura sin
mas. No es una historia de la cultura universal, no es verdad,
(8)Kulturgeschichte als Kultursoziologie, Piper, Miinchen, 1963-
a
10 es una historia de la cultura sin mas, si que es una historia
cultural de Alemania en el contexto de la historia universal. Us-
tedes ompiezan a leer el libro, perfodo por perfodo y a medida
que crece la historia cobran conciencia que 1o tnico que ha he-
cho Weber es una hist oria de Alemania en la cultura universal.
Este libro lo suelen leer los muchachos a los catorce, quince o
veinte afios cuando estan en el bachillerato se lo exigen a veces;
y sin saberlo, reciben ya una interpretaci6n de la historia de su
pueblo en esa historia universal, y, exactamente igual, pasa et
ia historia de la Iglesia. Yo trabajé con Lortz en Maguncia, y
la Historia de la Iglesia (9) de Lortz tampoco es una historia di:
la Iglesia sin mAs, sino que es una historia de 1a Iglesia alema--
na. Comienza por la Iglesia primitiva, y va ascendiendo, ya ex-
plicando y se concreta allf:en Europa central. Por eso da enor-
me importancia a Lutero, que es alemin. Entonces un muchachs,
un seminarista o un cristiano, cuando lee esa historia de la Igle-
sia en sus Cuatrocientas paginas (ahora tiene dos voliimenes),
se explica de que modo est situado en la historia; y en tal am-
diente, cuando hace teologfa parte de la realidad.
Nosotros estamos en otra situacién, porque si yo leo las obras
de Lortz ode A. Weber, me dicen muy poco, porque Lortz no
dice ni una palabra de América latina y A. Weber se ocupa de
ella en cuatro Ifneas (de cémo es que Espaiia pudo descubrir A-
mérica}. Uds. tienen que leer esas Ifneas de Weber; la conquis-
ta de América de A. Weber es una risa; "yo no me explico, dice
aproximadamente, como ese pueblo pudo descubrir América", y
como a él no le interesa, deja América, no la trata para nada
y en cambio habla del Japon. Al Japon los Alemanes le tienen
una especial simpatfa, y significa ademfs el caso tfpico de un
pueblo primitivo que pasa a la civilizaciéa contempordnea. De
América en 1a historia de la Iglesia de Lortz no encuentran us~
tedes ni una sola palabra; ni una sola palabra sobre Latinoamé-
rica. Y si Uds. van a Fliche-Martin, L’Histoire de I"Eglise
(9) Geschichte der Kirche , Aschendorff, Munster, que lleg6 er.
1963 a 31 ediciones. -
{ue tiene varios volamenes, en francés (19), yan a encontrar al-
so en los fiitimos tomos desde ¢! siglo XVII en adelante, algunos
apendices pequeiiitos hechos por el profesor R. Robert -mi pro-
esor en La Sorbonne~ que estan bastante bien hechos, pero que
son apéndices y no entran en el contexto. Nosotros no tenemos
glesia para ellos. A lo mis somos tierra de misién en el senti-
do no propio, estricto, en el que querrfamos hoy nosetros ser
tierra de misi6n, en el sentido de que tendrfamos que ser hoy
misioneros, gino en el sentido de que aquf no existe Iglesia, y
que lo fmico que existe es una ramila de ia Iglesia europea. Por
qué? Porque no conocen el proceso. Este es el problema: que
nosotros no podremos hacer teologfa, yo creo, mientras no ha-
yamos hecho todo un proceso de explicacién de nuestra historia.
Lo que digo de la teologia lo digo de la filosoffa, lo digo de las
ciencias humanas que son reflexivas de una realidad, pero de
una realidad que ademas de ser cosmolégica es cultural, y esto
pocas veces se entiende; se pierde asf el horizonte de sentido.
‘igunos me dirfin, entonces, ese contenido, el nicleo ético-mf-
tuco que yo exponia, qué rolacién tiene con la realidad. La rea-
lidad no es solamente 1a realidad de las estreilas, del cielo o
del -uelo sobre el que estoy; eso serfa como un horizonte mate-
vial dentro del cual lo "otro" cobra sentido. Lo propio de esta
rea.{dad, también es 1a realidad historica, que es el pasado del
mundo en el cual yo estoy inserto. No puedo hacer filosofia de
mi realidad si no conozco mi propia cultura y la estructura de
esta cultura, Puedo hacer astronomfa como un ruso, pero de
ese momento no doy cuenta de la realidad donde "vivo" y donde
"vive" mi pueblo, mi gente. Pero la fenomenologfa, la filosoffa,
da cuenta también, o da la posibilidad de dar cuenta también, de
la realidad cultural, que es 1a mas real de la realidad.
Ast vista la historia de la Iglesia como continuidad de un mismo
gesto divino no puede ser dejada de lado, y tiene la misma con-
(10) Que edita todavia Blond et Gay, Parfs, y previsto en mas de
20 volimenes préximo a completarse.
a2
sistencia que el Antiguo Testamonto y lo que sigue. El Antiguo
Testamento, describe y da sentido al hebreo de ia historia de
su pueblo. E] Nuevo Testamento nos describe y nos da cuenta
del momento constitutive, esencial del cristianismo. Lo que
continda es lo que se llama historia de la Iglesia, pero no tier
valor menor que lo anterior. Si alghn valor especial tiene el mo-
mento del &pax de Cristo es porque constituye la Iglesia. Pero
Cristo esta allf permanentomeate para conduciria con un sentido
escatol6gico, que tiene impotancia radical para seguir explican-
do la obra de Dios en el mundo.
De tal modo que la historia de 1a Igicsia es 1a continuacién real
-y eon el mismo yalor- de la historia de la salvacién, idéntica
a la anterior. Una puede ser la causa constituyente, el hecho de
Cristo, "de ahf y para siempre" estfi todo dado, desde ese cer-
tro toda la historia tiene un sentido, y tiene una importancia ana-
logica desde Abraham hasta hoy.
Sin embargo, como les explicaba hace un momento, 1o que repito
€n mi pequefio trabajo sobre Hipétesis para una historia de la
Iglesia en América Latina (11), cuando nos ponemos a estudiar
la historia de la Iglesia nos damos cuenta que estamos conio ca
el aire en tanto somos latinoamericanos. Uds. pueden leer, co-
mo les digo, acerca de Abraham, Isaac y Jacob, y llegar hasta
Cristo; tienen para ello muy buenas historias deIsracl. Hay mu-
chos trabajos en todos los niveles. Y, después, obras sobro la
Iglesia primitiva; pueden seguir con los apologistas, y 1a Edad
Media. Uds. pueden hacer todavia muy bien todo eso; y, des—
pués continuarfn con el siglo XVI europeo; pueden estudiar Tren
to, la crisis de la Iustracion y, en Giltimo término, Iegar har —
ta hoy; pero eso est muy bien en Europa. Uds. se dicen, pero
y que pasa, aqui, en América Latina? Aquf ha acaecido un pro-
cesomuydistinto; nosotros tenemos leyes propias en nuestro de-
sarrollo. Nosotros somos una cultura constituida heterogénea~
mente, y no como Europa que sc constituye homogéneamente
(11) Estela-TEPAL, Bareelona, 1967, pp. 11-12
84
Hesde dentro. Los curopeos han evolucionado en los filtimos do-
ve siglos desde dentro, en el sentido que se han originado dentro
Nel fmbito geogrfifico europe los promotores y los inventores
de cada uno de los pasos que han dado hacia adelante. Allf esti
Darlomagno y Alcuino, Toms de Aquino, Kepler 0 Galileo y des
oués Finstein o Rahner; es decir, toda esa gente estS dentro de
‘su horizonte; es el producto de una evolucién auténoma (una
ley interna a sf misma). Mientras que nosotros tenemos una cul-
ura que es en parte y principalmente heterénoma; la ley nos vie~
re de afuera, y nos viene de Europa principalmente. Los promo-
ores de nuestra cultura no aacen en nuestro suelo, sino que fre-
suentemente se les importa. Evidentemente esta heteronomfa po-
see una muy relativa autonomfa.
Ademfs. el Atléntico actta como un prisma; de tal modo que la
luz lléga a América previamente refractada, como salida de
su sentido. Lo que en Buropa existe a veces de un modo coheren-
re, @ integrado en un mundo, a través del prisma del Atlantico
‘2 mitifien y cae aqut como un clectrin desintegrado de su siste-
ina, produciendo en América muchos frutos nefastos que no cn
s6 en Europa. Comte en Europa no tuyo tanta influencia como en
Breil; ni Littre fué tan importante en Francia como lo es en la
Argentina. Porque aqut al recibir las cosas extranjeras las mi
ficamos y las hacemos enormes; mientras que en Europa era un
principio entre otros y que tenfa su contra-cuerpo 0 su equilibrio.
‘La nuestra es una cultura que "funciona" de un modo. La nuestra
“funciona” heterénoma y como dando saitos, de tal modo que no
tiene tiempo para un crecimiento homogéneo. Y ademfis cn esta
refraceién cultural curopea la contemporaneidad no es simulta
nea. Si un fendmeno europeo se refracta y produce aquf su "ch~-
que", su efectividad se deja esperar unos treinta 0 cuarenta afios.
ay muchas leyes que habrfa que definirlas para ver afin exte
inente cémo el proceso de nuestra cultura es muy distinto del cu-
ropeo.
‘Todo lo que digo de la cultura, lo digo, por supuesto de la Igle-
sia. Tenemos que hacernos cargo de la realidad de nuestra cu’
85
tura,que es Gnica y muy dislinta a todas las domfs, y de nues-
tra Iglesia, y no podremos estudiando las histortas europeas,
dar cuenta de nosotros mismos. Por ejemplo, no podemos estu-
diar qué es lo que pasa en el Concilio desde Europa; y todos los
libros que nos vienen ahora sobre c] Concilio son de Europa, y
fo nos muestran como puede "funcionar" esto en América. En
América latina a veces la "reacci6n'' es mucho mfs fuerte que
en Europa, y, a su vez, los elementos que se lanzan a cumplir
el.Concilio esifin muchas veces, muy mal formados, de manera
que el asunto se presenta aquf de una manera distinta que en Eu-
ropa. Muchos de los libros que leemos sobre el Concilio, aquf
no nos sirven, tendrfamos que repensarlos y plantearlos desde
nuestro horizonte.
Qitién nos explica todo esto? La historia. No la historia anecd6-
tica sino esa historia que expresa la conciencia de todo un pro~
eeso y que nos permite comprender donde hemos llegado. Esta
historia que tendrfamos que escribir no serfa una historia mere-
mente profana, para Bultmann serfa la Historie (12), que signi-
fica una "ciencia"' historica. Ciencia historica que puede demos-
trar que Colén llegé a América en 1492 o que Zumfrraga [legé
a México en 1528, esto serfa no m&s que clencia. Mientras que
la historia de 1a que hablamos es una historia de salvacién, es
decir, que, ademas de esa historia profana (yo considero histo-
ria profana incluso a la historia cclesiastica cuando todavia no
ha sido interpretada desde 1a fe), la historia propiamente, de
la que yo hablo, serfa una interpretacién de la historia profana
ala luz de 1a fe; y cuando se da un sentide a ese hecho y se lo
explica, s6lo en ese momento, se transforma en verdadera his-
toria, y entonees se confunde con la fe, se hace una fe profética,
porque sc encuentra ol sentido de la realidad. Esto podrfamos
explicarlo muy concretamente y ver la influencia, por ejemplo,
que la Iglesia tuvo en la cultura curopea. De como la Iglesia
fut transformando los filtimos valores, fué transformando cl
ethos curopeo, y fue describiendo, configurando un cierto esti-
(12) CEr. Op. cit. pp 204-
86
to de vida; y al mismo tiempo podrfamos mostrar, pero no po~
adré porque se ha hecho tarde, las influencias de esta Iglesia s0—
bre Ia civilizacton europea. -
Me presenté on un coneurge que se hizo con motive do la muerte
de Mons. Gustavo Franceschi,he hecho con ese motivo un peque-
fio trabajo sobre la influencia de la Iglesia en la civilizacion y
la cultura; es posible que se publique proximamente en México,
en Cuernavaca, gracias a la gentileza de Mons. Mlich, allf po-
dr&n estudiar lo que les indicd aquf; entonces, hay toda una re-
flexi6n sobre esta historia -aunque sea unitaria- de la Iglesia
que produce una influencia sobre la civilizaci6n y 1a cultura. Por
qué? Porque su vision profética, su vision de fe, hace que siem-
pre cl cristiano tienda a relativizar todos los absolutos; y esto
parece algo capital. Porque el hombre estt tentado siempre de
encontrar sentido fitimo a su mundo natural, y por ello absolu-
tiza las cosas, y al absolutizarlas no encuentra m4s futuro, se
ciarra sobre ellas. El cristiano o la iglesia vienen a roniper
empre esos Ifmites que ¢l hombre se propone a sf mismo. La
Iglesia eternamente renovadora, y hasta revolucionaria si Uds.
quieren, en e] sentido de que ia Iglesia va siempre al encuentro
de 1s absolutos para transformarlos en meros niveles relativos.
Esto es esencial en la historia de la técnica, de las civilizacio-
nes v de todo lo humano.
En la cuarta conferencia, en seguida, vamos a hablar sobre la
historia de la Iglesia en América Latina. -
87
IV. - HIPOTESIS PARA EL ESTUDIO DE LA
CULTURA LATINOAMERICANA. -
Nuestra historia comienza por un "'choque", un "choque" de dos
gigantes, un "choque"' de dos civilizaciones, de dos culturas
‘Una se encontraba todavfa en 1a época ealcolitica; en un nivel
cultural que podria compararse cn el mejor de los casos, al de-
sarrollo de la primera dinastfa egipcia; otra, que desde la priz
mera dinastfa egipcia habfa acumulado una experiencia de muchos
siglos. Habfa una diferencia cultural, si pudiéramos hablar en
términos absolutos, de como cinco mil ailos de evolucion huma-
na, por lo menos. El mis asiatico de los asifticos, el indio, se
va a enfrentar con ¢l mfs occidental de los occidentales, el his-
pano, que acababa de descubrir la vfa de acceso hacia el Asia
por el Atlintico. El Atlintico se constituye en el ceatro de la
historia desde ese entonces hasta el presente; es decir, el Pa-
cffice dej6 de tener la centralidad que posefa para nosotros en
la "prehistoria”.
Esto tiene mucha importancia geopolftica. Antes, las grandos
culturas miraban hacia el Pacffico; los aztecas y los incas se
situaban junto al Pacffico. Mientras que cuando comienza nues-
tra "historia" ese Pacifico permanece como en la prehistoria,
se queda atrés; en cambio el Atl&ntico es el que recibe nuevo
influjo; el Atlantico norte se convirtio en cl siglo XVI en el cen-
tro de la historia, y lo es hoy todavfa.
La "Cristiandad" europea tuvo otro 4mbito de expansi6n, expan-
sion que cl Islam |e habfa imposibilitado durante ocho siglos, y,
on dofinitiva, los tureos ya comenzaban 8 converger sobre sus
espaldas.
20. -IMPROVISAGION ANTE LO INEXISTENTE
Aunque el hombre hisp&nico estaba bien preparado para luchar,
aunque en los filtimos siglos habfa retomado palmo a palmo mu-
chas tierras ocupadas por los "infieles", estaba sin embargo to-
talmente inexperto en comprenter el "salto hist6rico" ~esos cin-
co mil afios de los que hablabamos hace un instante- que debta
dar. Enfrentarse a un Abdala de Granada era onfrentarse a un
contemporfineo, aun hombre del mediterr4neo, a un semita que
conocfa el romance, en fin , a un semejante que aunque derrota-
do, era un igual al hispano(1). Mientras que sin saberlo y sin
haberlo previsto, ya que en el mejor de los casos creyé cl his-
~ano ir hacia el imperio chino, y afm on esto caso hubiese podi-
uo dialogar mejor, el espafiol se encontré con un hombre iexis-
tente en todos los esquemas de las ccumenes conocidas. El ame~
rinliano simplemente no existfa para Eurasia. Y estaba tan
fuea de todo esquema que Col6n no tuvo en su vida plena concien
cia de haber descubierto América, ya que insistié e insistié de
haber Hegado al Asia
Es muy distinto llegar a un lugar preconcebido a descubrir lo
inesperado. En su diario de « hordo nos relata, deseribiendo en
poeas palabras toda la protohistoria latincamericana, y mani-
fiesta claramente la cultura y civilizacion de la que era portador,
dice Col6n: "La informacién que yo habia dado a V.A. de las
tiorras de Indias, y de un principe que es Hamado gran Khan,
que quiere decir en nuestro romance rey de los reyes (a Colon
(1) Hemos estudiado esta cuestién en un curso inédito dictado
en la Universidad Nacional de] Nordeste (Argentina), en el pri-
mer semestre de 1967. -
89
todas Las palabras que le decfan los indios le sonaban asifticas ;
lo paradéjico es que lo eran, edmo muchas veces él y sus antece
sores habfan enviado a Roma a pedir doctores de nuestra santa
fe (€1 pensaba que eran asifticos) porque les ensefizsen en ella,
y nunea el santo Padre lo habfa provefdo, y se perdian tantos pug
blos cayendo en la idolatrfa y recibiendo ast sectas de perdicién
(esto muestra a su vez una visién de la historia y, por cierto,
teolgica; se perdtan todos ellos porque no habfan recibido su bau
tismo y la predicacién evangélica. Esta teologia estari presente
en todo el siglo XVI}. V.A., como principes cristianos y como
prfucipes amadores de la santa fe cristiana (la cristiandad) y
acrecentadores de ella y enemigos de la secta de Mahoma (qué
tendr& que ver Mahoma en América?) y dle todas las herejtas
{ustedes ven que Colén todavfa es un caballero cristiano medie~
yal, que lucha contra el Islam y que tiene que continuar 1a Cru-
zada contra el Islim y que esa cruzada la leva a cabo ahora en
América), pensaba de enviarme a mf, Gristébal Colén, a dichas
partes de las Indias (pero de las Indias orientales) para ver los
dichos principes y los pueblos y la disposicion de todo, y la ma-
nera como se pudiese tener la conversién de ellos a nuestra san
ta fel (2).
Ast vefa Colon su empresa; ese hombre resumfa en sf toda la
protohistoria; desde muy lejos. desde Abrahfn hasta ese espafiol
que parifa de Palos. En este pequefio texto podrfamos rehacer
toda la historia; esa es la visién del mundo que tenfa Col6n; ese
era el filtimo constitutive de su mundo cultural; era el fondo de
sus actitudes; era lo que le habfa hecho tomar una nave y partir;
todo se unifica; esto era la cultura hispanica en el momento del
descubrimiento.
Para el lector contemporanco, pudiera parecer que el texto indi
cado esta Leno de blandas y bellas elucubraciones con las que el
Almirante encubrfa su hipocresfa, su hipécrita intencién de ga-
( Citado por Ballesteros-Berretta, Cristébgl Colon cn Histo-
ria de América, Salvat, Barectona, t. IV, p. 540.
90
Muchos lo han pensado asf. Serfa un anacronismo que
sélo evidencia 1a ignorancia de una tal interpretacién, al objeti-
var en el descubridor tales intenciones. Colén era un mediterré
neo, por eso aceptaba como propias todas las estructuras inten-
cionales del semita-cristianismo en su vertiente romano-latina-
~cat6lica. Su largo contacto con los lusitanos y espaiioles le dio
su espfritu de Cruzada. Sus viajes eran la continuidad de las lu-
chas de la Cristiandad medieval contra el Islim incluyendo en
cllas la conversi6n de los infieles y el logro de un buen botfa.
Ustedes saben que en las luchas contra el IslAmacemas de con-
vertir al que cautivaban, se apropiaban de sus bienes; como lo
hacfan también los islimicos. Habfa una tolerancia relativa en
el mundo islémico, de manera que el que no querfa convertirse
podfa salir de los Ifmites del Reino o permanecer como un ciu-
dadano de segunda categorta, que pagaba impuestos suplementa,
rios.
21, AMERICA FUERA DE LA HISTORIA.
entro de ese mundo, de esa cosmovisién, dentro de ese hori-
zonte intencional entraban solo tres términos o Ambitos en una
vis’6n de la historia universal: la Europa cristiana, el Medio
orieate en el Africa islémica, y el lejano oriente con el Khan.
América estaba radicalmente fuera de la historia; ni sus habi-
tantes tenfan conciencia de la historia, ni tenfan los hispanos
mismos conciencia de su distancia. Hay hechos muy interes:
tes. Cuando Cortés iba por Guatemala, le preguntaba a unos in-
dios que eran descendientes de los mayas y que estaban a pocos
pasos de las ruinas antiguas: "Quiénes hicieron estas cosas?"
¥ los propios mayas respondioron: "Ni nosotros ni nuestros pa-
dres". Qué significa esa pérdida, esa amnesia cultural? Por
qué se produjo? Ellos mismos no podfan releer los do.
cumentos de sus ancetros; pero hay causas muchos mis graves,
porgue su conciencia del eterno retorno no les habfa dado un in-
terés por la historia; eran prehistoricos en el sentido fenome-
noldgico; no tentan sentido de 1a historia; 1a temporalidad no ha
bia legado a Ia historicidad.
91
La historia de amerindia no existfa ni en los habitantes que te-
nfa América, ya que vivian en un mundo primitivo de la tempo
ralidad de la existencia ahistrica; ni en los europeos y los eu,
roasifiticos, que no tenfan conciencia ninguna de su existencia,
de la existencia de esos americanos.
América estaba fuera de la historia, hecho reflejo de la concien
cia humana; pero no estabz, es evidente, fuera del ser. Améri
ca existfa fuera de toda conciencia refleja, pero tenfa concien-
cia de algo. El amerindiano, ciertamente, viva su mundo, vi_
vfa un mundo real aunque no conociera su origen, aunque no
tuviera refleja conciencia de la historia. Para el hispano, para
nosotros, cuando no hemos podido desentrafiar el sentido de su
mundo, el amerindiano se nos presenta como incomprensible.
En un texto muy interesente, de A. Caturelli, nos dice: "Amé-
rica tiene los caracteres de una cosa simplemente ahf, presen~
te, y nada ms; no es mas que eso: pura presencia, en bruto;
es ser en bruto que a muchos americanos no se ha revelado ni
siquicra como una simple presencia, como un ser en bruto que
nada dice porque no les es patente. . . America no dice nada...
América es originaria por cuanto se sitta en el primer estrato
Ge la presencia del ser 0, lo que es igual, en los orfgones pre
vios a la fecundaci6n por el espfritu en Ia antigttedad del ser
presente no-develado todavfa. Es una especie de pura physis ,
como la que sale o surge de sf misma on ol sentido heideggeria
no del término; pues es el contineute originario; América es
originaria... Esta es la América no descubierta todavia". (3)
22, CHOQUE DE CIVILIZACIONES.
América como amerindiana, y amerindia como ser bruto, es el
paisaje un tanto desolador que se presenta a los ojos del hispa-
no cuando, contra todas las hipétesis y ante la experiencia evi-
dente, se la descubre como un continente nuevamente aleanzado.
Nuestro continente, nuestro mundo no es nuevo porque sea mis
joven, muy por el contrario es viejo e instalado en épocas pre-
hist6ricas mucho mas antiguas que la de los espafioles. El nue-
(JA. Caturelli, América bifronte, Troqucl, Ba As,1961, pp. 49-53.
92
vo mundo, significa ese hecho mayor en la historia humana, un
nuevo mundo dentro del panorama de los mundos ya conocidos;
pero, entonces, es un nuevo mundo para cl mundo antiguo.
Existfa América en sf, sin conciencia refleja de su ser bru-
to; pero existfa; y tan ~existfa que las proas de los hispanicos
la encontraron,contra su voluntad, y les impidié legar al Asia
como hubicran querido. Lo malo de todo encuentro inesperado
es la improvisacién. Colén iba preparado para encontrar Asia,
tenfa en sus bodegas lugar para cargar los refinados productos
dol Asia, y lo que es mfis, tenfa en Europa mercado pars esos
productos. De pronto, Mega a unas tierras que denominan San
Salvador , primera objetivacién toponfmica hispano-cristiana.
San Salvador, el s6lo nombre niega ya el mundo amerindiano e
implanta al europeo. Asf, "desde el vamos", esti dada toda la
historia latinoamericana. Dejando de lado el nombre de Gua -
nahanf, el ser en bruto es negado, pero no asumido.
4s decir, se comienza como a superponer lo hispanico a lo ame
rindiano. Qué otra posicién bubiera sido posible? Acaso la acep
taci6n de la "barbarie", América os acaso s6lo barbarie y toda
er:acitn debe venir desde fuera de su nficleo. Esto considera
Victor Massuh en América como inteligencia y pasién (4)
En primer lugar, habria que entender bien qué significa "barba,
rie", Dicha palabra es originaria del griego, como ustedes sa-
ben, usada por ellos para nombrar a los pueblos extranjeros,
alos que sobrepasan los horizontes de su ecumene; esos son
los birbaros: los hombres que estin fuera; los que son incompren
sibles y por lo tanto no viven en el mundo helénico, Casi no sen
hombres porque no estin dentro del propio &mbito cultural. ¥
cn este sentido, Guahananf evidentemente es lo barbaro, lo bar-
baro para el hispano, pero no para el hispanoamericano. Pero
tampoco hispanoamérica se constituye sobre Guanahanf, ni so-
bre un puro San Salvador hispfinico, Guardemos por lo tanto nr
(4) Ed. Tezontle, México, 1955, p. 35.
93
poco de expectacién, pero, desde ya, neguemos consistencia a
un puro hispanismo, que harfa de América parte de la cultura
peninsular sin mas, y, también, de un puro indigenismo, a la
manera de muchos en México o Perf, que parten de lo amerin-
diano exclusivamente.
Amerindia 0 hispanoam6rica no es tanto el ser bruto mudo, es
un ser enmudecido, embrutecido, ante un ofdo habituado a escu
char otra mfisica, otras lenguas, otras armonfas. El indio no
es el ser en bruto, sino mas bien brutalizado ante una concien~
cia enceguccida ante sus valores, 1a conciencia unilateral del
conguistador. No es el bfrbaro sino s6lo para aquél que erigis
su ecumene en la Ginica ecumene posible. Colon no descubrié
América sino que se encontré con algo que siempre quiso creer
que era Asia. Américo Vespucio y afta el Orbe nuovo de Marti
della Algeria, que es el primero que "descubrt" América, sélo
realizaron el descubrimiento geografico del nuevo continente, cl
hallazgo de los amerindianos. El deseubrimiento de los amerin.
dianos como otros, como radicalmente distintos a los hispanicos,
pero poseyendo su propia cultura, sus propios valores, solo le
garon a cfectuarlo muy pocos colonizadores, casi ninguno.
EI indio visto "desde afuera" fue 1a actitud normal que asumi6
el hispano. Si alguno lo vio "por dentro” fueron algunos misio-
neros, tal, por ejemplo, el caso prototipico de Sahagtin o de Bar
tolomé de las Casas, cl primero como antropélogo social, cl
segundo como politico-social, pero ambos comprendiendo al in
dio desde dentro, con una simpatfa que los connaturalizaba con
el amerindiano.
Para ellos lo americano no era un ser en bruto, sino un modo
imperfecto, pero ya humano, apresado on ol mundo mftico del
hombre arcaico; pero periectible; ser al fin.
Habfa pensado describirles, por ejemplo, como un Fernfindo.
Gonzfiles Oviedo, que murié en 1547, describe al indio y lo des
cribe "desde afucra”; se pregunta si el indio es hombre o si bo
94
es hombre; y responde al rey que lo es efectivamente y que pue
de realizar trabajos racionales. Cémo ve al indio el hispano?
Lo ve primero como una cos, un ente;lo considera como hom-
bre, es decir diferente ai animal; desde el punto de vista teold_
gico tiene un alma, pero gin lugar a dudas lo considera igual -
mente desde el punto de vista de lo fitil: el indio como "mano de
obra". También lo ve desde el punto de vista del que puede rect
bir 6: bautismo y formar una comunidad civilizada. Pero ja-
mfs estos primeros historiadores vieron al indio "desde aden-
tro” como lo habia hecho Sahagiin o Bartolomé de las Casas.
Entonces, qué se produce? Se produce primero un choque de ci
vilizaciones, un choque de instrumentos de civilizacién. Esta
es la historia que ustedes mis conocen; la historia que se nos
cuenta on las historias de América, cuando se explica que de-
sembarcé Colon, y se encontré con los indios y comenz6 un pro
ceso de conquista. "Qué es lo que pas6? Pues, que cl espufiok
tenfa pélvora, tonfa sables, tenfa carabelas, tenfa caballos, te
{a perros, tenfa una cantidad de organizaciones, fortalezas, que,
pasmaron al indio, lo asustaron y lo vencieron. A qué nivel se
produjo el choque?
Esie choque se produjo a nivel de las civilizaciones, Podrfamos
anglizarlo en diversos niveles. Este choque de civilizaciones,
siguifica un choque a nivel etnolégico, democratico, guerrero,
cic. , en el sentido que hay dos razas que chocan. Por los des~
eubrimientos contemporéneos, las descripciones demograficas
dadas por Bartolomé de las Casas eran ciertas; en México es
posible que haya habido en 1532, segtin los célculos de Cook-
Borah (5), unos 16 millones de indios, y en 1608, no quedaba
ni siquiera un millén y medio, es decir, se decfa la verdad al
expresarse que cuando Ilegaron a la isla de Cuba los hispanos,
habfa casi un millén de personas, y al tiempo no quedaba casi
ninguna; y el namero de indios después fue reemplazado por el
(5) The indian population of Central México, 1531-1610, Univ.
Calif. Press. Berkeley, 1960
mismo nmero de vacas, que Iegaban casi a un millén. Todo
esto es cierto. Era fruto inevitable de un choque de eivilizacio~
nes. El indio muere o se inclina ante el conquistador. En mi
trabajo sobre el Episcopado en el siglo XVI, he podido obtener
cifras interesantes. Hay ciertamente muchos obispos que dicen
que si Bartolomé estuviera allf "contarfa las mismas cosas que
yo cuento". Por cjomplo, cl obispo de Santa Fe de Bogotfi en el
aiio 1537, deca que habia 120.000 tributartos indios; en 1559 ,
4.000; en 1568, 2.000; cn 1628 el obispo informaba que quedaban
69 indios tributarios de los Quimbayas. Esto se encuentra en
muchas otras partes. Es cuesti6n de espanto y realidad catas-
trfica esto de la disminucién de los indios, producto del "'cho-
que" (6)
Bartolomé de las Casas -yo me inclino cada vez mis a pensarlo-
fue un gran historiador, y un gran etn6logo intuitivo, lo que dijo
realmente acaccié. He lefdo en el Archivo General de Indias,co
sas desastrosas acerca de lo que hicieron con los indios; real-
mente es ponerse "los pelos de punta", ante los sufrimientos de
los indios que los mismos obispos comentaban en sus cartas.
Hay, por ejemplo, esto: "En esta isla no hay en toda clla doctri
na de indios, y por ni haber quedado siquiera memoria de ello
-nos dice Valderrama y Centeno- de mis de un millén y seiscien
tos mil que hebfa". Esto lo dice de Cuba ("no hay memoria de
ello"), es decir, que no habfa qued:do ninguno de los indios de
la isla; en fin, choque de civilizaciones. ¥ en esto podrfamos
extendernos, pero debo resumir porque se nos est& acabando el
tiempo.
23. CHOQUE DE "ETHOS".
Hay ademfs un choque de ethos. El indio tiene un modo de encarar
la vida, una enorme paciencia, un enorme fatalismo. Como todo
es "necesario" en el mundo indio, como la libertad no cuenta,
(© Hemos estudiado 1a cuesti6n en nuestra obra de préxima
edicién (Cuernavaca, México) sobre El_episcopado_hispanoa-
520) -
96
como todo es divino, el indio es sumiso. El indio del imperio in
eaico obedecta en todo a sus autoridades, ciegamente.
Mientras que el ethos del hispano eva distinto. Observen, por
ejemplo, una muestra del choque de los ethos en 1a descripcién
que Bernal Dfaz hace sobre Cortés, en un enfrentamiento en 1a
conquista de los aztecas, del imperio azteca. "Como cabalgaba
con cacigue y papas, y a todos los demas principales, como ya
callaban, mand6 Cortés a los fdolos que derrocamos, hechos pe
dazos que los llevasen a donde les pareciese, y los quemasemos
(vean cémo Cortés "hecha abajo" todos esos valores de ese puc-
blo). Otro dia después de nos encomendar a Dios (este es el Dios
de Abraham) partimos de allf muy concentrados nuestros escua~
drones y nuestros caballos (normal, cierto? pero no, estos ca~
ballos fueron aquellos eaballos de los pueblos indo-europeos, que
después fueron semitizados; los indios se admiran de estos caba
llos, pero los jinetes son hombres muy particulares que tienen
dioses prinicos, etc. A partir de estas poeas palabras podria-
nog retrazar toda la protohistoria americana, hasta llegar pric
tcamente a la Mesopotamia y mfs all¢) y de caballos muy ave’
dos que habfa de entrar rompiendo. Y yendo asf viniendo a encon
trav dos escuadrones de guerreros que habfa seis mil, Cortés
maid que estuyiésemos quedos, y con tres prisioneros que to-
macaos unos dfas antes, les mando decir y requerir que no diesen
guerra, que les queremos como hermanos, y dijo a uno de mcs
tres hermanos que se decfa Diego de Godoy, que era escribano
de 8. M. (estas cosas nos hacen sonrefr hoy, pero era asf; esta
gente tenfa escribanos que escribfan esto y daban valor jurfdico
a todos los actos) que mirase lo que pasaba y diese testimonio
de ello si hubiese menester. ¥ cuando les hablaron los tres pri-
sioneros que les enviamos, mostrandose mucho mfs recio, en-
tonees, dijo Cortés: Santiago, a ellos! ". Son interesantes estos
hechos,para esta palabra "Santiago" lo dice ya todo. Esta pala-
bra Santiago es la que habfan usado los cristianos en la cruzada
contra los musulmanes; como ellos tenfan a su Mahoma y lo lan
zaban contra los cristianos, los cristianos también iuvicron que
tener alguien que los defendiera y fue Santiago.Estas palabrasde
Cortés, luchando contra los aztecas, se manifiesta toda la his-
toria y el "choque'tle culturas
"Entonces desde la batalla pasada tentan los caballos tiras, es-
padas y ballestas, y nuestro buen pelear, y sobre'todo la gran
misericordia de Dios que nos daba fue¥zas para nos sustentar.
... (1). El bispano muestra allf un 4nimo y un temple mas rect
més recio atin por un hecho simple; el indio era vegetariano y
ora de temple mas débil, miontras que cl espafiol conifa como
habla comido en Extremadura 0 Castilla, asf también habta co
mido en Cuba, que era de donde ventan estos conguistadores de
México; allf comfan carne-en cantidad; eran hombres mucho més
fuertes que el indio, como bien lo explica Pierre Chaunu.
El comentario de estos cortos textos nos es suficiente para ad~
mitir que el cthos del conquistador no es sino el ethos del caba-
lero cristiano de la Reconquista, con todos sus defectos y vir-
tudes--Lo cierto es que ese ethos se impone, y nosotros podria
mos efectuar el largo recorrido de como ese ethos indio permi-
te que el indi acepte la esclavitud encubierta, 1a servidumbr
Asf como Col6n cuando desembarea cambia el nombre a una is-
la, y esto ya anticipa toda la historia que vendrf; también en la
misma isla de Haitf, en el primer afio, algunos indios fueron
encomendados. ¥ en esta institucién de 1a encomienda, o en el
hecho de que algunos indios comienzen a trabajar para los esp>-
fioles, osta dada toda la historia de América, Unos gobernarfn
y seran los espafioles; otros serdm los stibditos, y serfn los in-
dios. De modo que al nivel de las instituciones sociales 0 éticass,
en un primer momento se da toda la historia posterior.
24. -LA EVANGELIZACION COMO PROCE:!
CION. LA "CRISTIANDAD COLONIAL!
Un tercer aspecto y el mfs importante es el choque de cosmovi
siones. A qué nivel Se da ése choque de cosmovisiones? El cho-
DE ACULTURA-
(7) Bernal Dfaz del Castillo, Historia verdadora de la conquist:
de la Nueva Espanta, Austral, Buenos Aires, 1955, pp. 107-133-
98
cue de cosmovisiones, lo m&s radical del proceso se da en lo que
algunos creen que es dominio exclusivo de la historia de la Igle-~
sia: ea la evangelizacion (8) Ese es el nivel radical y fundamen-
tal de la transculturacién del pueblo indio en pueblo latinoameri-
ano. Los evangelizadores que portan en sf el nfteleo fundamental
de la cultura hispana, El guerrero espanol toms 1a espada, pero
tiene plena conciencia que es el misionero quien va a dar el con-
tenido cultural 2 la conquista. Tendrfamos que estudiar, en la
istoria de la cultura, el proceso de evangelizacién como el fun-
amental de este proceso de transculturacién.
Las historias americanas se detienen frecuentemente, 0 casi ex-
Clusivamente, en el enfrentamiento de las civilizaciones 0 en el
sistema de instrumentos. A veces los poetas o las historias lite~
rarias deseubren elementos de choque entre los ethos, pero no
conocemos, no existe, una exposicién sistemftica del proceso de
sculturacion que se produjo al nivel del nicleo ético-mitico, del
sistema filtimo, del contenido, de los valores, de las cosmovisic -
reg en pugna. Evidentemente era nevesario plantear La euo stién
€.. el nivel y pocos autores, sobre todo contemporaneos, han s°-
tido preguntarse dénde y cémo se produjo el principal y esencial
nive de aculturac
De haberse seguido atentamente nuestra exposicion hasta cl pre-
sente, se comprender& rapidamente que lo esencial de esas es~
tructuras en pugna, y el triunfo de una de cllas, debe situarse cn
1 que comunmente se ha relegado, no sin clerte desdén, en las’
historias de la Iglesia latinoamericana. Se trata nada menos, que
Gel proceso de 1a evangelizacién. Con esa palabra explfeitamente
religiosa y cristiana, se relega todo esto a un capftulo secunda-
rio de nuestras historias. De estas visiones del mundo que se die
ron en Latinoamerica, por otra parte, nadie se va a ocupar en
lus historias de la filosoffa, y asf se encubre un fendmono esen-
(8) Vease p. ej. la obra de Robert Ricard, La conguete Spiritue-
Te du Mexique, Institut dEinnologie, Paris, 1983, y la de Armas
Medina, Cristianizacién del Per, EEHA, Sevilla, 1953. -
99
zial de nuestra cultura, Es m&s, se trata del fendmeno esencta
de toda la conquista y de tods 1a cultura latinoamericana colonic.
Para probarlo tenemos argumentos suficientes. El mas pobre &
infime de los misioneros iba a los indios y les predicaba: "Uds.
sreen que el sol es dios, 0 que tal Ruaca es un angel 0 demoi
a0, todo esto es error; hay un Dios creador y vivo que hace todo
de la nada y este es nuestro Sejior". Esto lo encontramos cn to-
dos los catecismos del siglo XVI. Esto que parece tan inocente
significa nada menos que predicarles a ellos estructuras semi-
sas milenarias, desconocidas para pueblos primitivos, y esto
significa un hacerles cambiar los filtimos valores de su cultura.
Es de importancia hacer wn anflisis de los catecismos de 1a épo-
za. Podemos observar asf una cierta desviacién teoldgica, por~
que los hispanos y los misioneros, cuando traducfan los catecis~
mos para lenguas indias, conservaban ciertas palabras que ellos
orefan intraductibles, porque a su criterio daban la originalidaé
al cristianismo. Cuales eran esas palabras por ejemplo? Eran:
Dios, alma, Virgen Marfa, y otras expresiones de este tipo. Pe
ro no estaba por ojomplo, la palabra creacién. Por que? Porgze
ellos usaban la palabra hacer o producir de los Indios, que no
daba realmente el sentido propio de la creacién. Quiere decir
jue los propios misioneros no tenfan plena conciencia de la ori-
ginalidad de la dectrina de la creacin, por ejemplo, de tal mo-
do gue la traduefan en cualquiera de los verbos de los propios
indios. En cambio, 1a palabra alma, que no es esencial para el
oristianismo, porque lo importante no es la inmortalidad del al~
ma fundada en el dualismo cuerpo-alma sino la resurreceion de
la totalidad, para ellos era esencial. Se nos muestra una vez
‘n&3 ese dualismo tan influyente en Ia filosoffa cristiana medic—
val y afin en la del renacimiento.
En fin, a trayés de los catecismos de la época se puede deducir
la visin del mundo de los mistoneros, De todos modos, es al
aivel de la evangelizacién que se produce cl cambio radicai.
Ast se constituyé eso que hoy Hamamos la 'Cristiandad colo-
aial"". Este nombre lo he propuesto yo, aunque Toribio de
109
Mogrovejo hablaba en el siglo XVI de "esta Cristiandad de Indias"
(9). Ustedes saben ya a lo que se llama la "Cristiandad" ouro-
pea; esta "Cristiandad" nuestra es sui generis. Si Uds. abren Iz
Recopilacién de las leyes de las Indias, la primera parte esta
totalmente dedicada a cuestiones eclesifisticas. Primero, que s2
conquista las Indias y se tiene derecho sobre ellas porque se la
evangelizari. Después entran numerosos capftulos sobre los av
zobispos, obispos, las universidades (que son todas cat6licas),
seminarios, etc. etc. . Bn los libros siguientes entra a iralar
de otras cuestiones de Indias. Es decir, que el fin religioso es
primario. Pero a Hispanoamérica la gobierna el Consejo de In-
dias y ol rey, y no la Iglesia. El rey elige los obispos, delimitn
los obispados y envfa a los misioneros. Roma queda relegada y
separada de América, porque el rey de Espaiia la tiene como!
rrineonada"' dindole ciertas libertades en la polftica europea, pe-
ro que de ningfin modo se "entrometa" en las Indias.
La América colonial es una _r!-tiandad muy peculiar, mas de
““90 bizantino que medieval-rviauav, y puede Maméarsela estric-
tamente cristiandad. En la cristiandad medieval, el nivel cultn-
ral habfa sido asumido totalmente por la Iglesia, y ésta se impo-
afa y proponfa todo desde arriba; la inquisicién formaba parte
del sistema. Serfa de mucho interés para Uds, el estudiar el sen
tido profundo de esta cristiandad. Esta cristiandad americana
tiene su historia. Uds. podrfan estudiar el nivel cultural o lite
rario, on la "Historia de la Literatura Hispanoamericana"de An-
dersoa Imbert (10). Hace allf un analisis generacional de autores.
Pueden atin leer la amena exposicién de Picén Salas "De la con-
quista a la independencia"', un pequefio librito del F.C. E. donde
muestra lo que significa esta vida colonial bajo el imperio a:
la Iglesia. -
(9Archivo del Escorial (Espafia) Ms. d-IV-8, primer folio;
-que con ojos tan piadosos se ha dignado de mirar esta Ygle-
iandad de estas Yndias".
(10) Ed. F.C.E., Breviarios, México, 1966.-
tol
Para todos, esti sobreentendido, que este proceso culmina en le
independencia; on ese entonces comienza algo nuevo culturalmen-
Ls. Pero no, a un nivel cultural no pasa nada nuevo en la indeper-
Gencia. Lo maximo que hallamos es una erupceién a mayor canti-
cad de influencias de tipo francés, pero la ruptura cultural no
se produce de ningtin modo, como digo, en 1810, sino que se pre-
cuce mucho después. Cuando se hace un anilisis cultural de la
Argentina o de América Latina, esta hipétesis se transforma en
un hecho. Por qué? Porque desde 1492 hasta la época que propor,
dremos hubo una continuidad de estructuras fundamentales; y pa~
ra que realmente haya una nueva estructura cultural, no polftica
sino cultural, es necesario que una nueva visién del mundo se
imponga, y que se imponga desde el poder, y desde este poder
imponga a toda América Latina. Uds. pueden ver que en 1810 no
se hace esto. Todos los que hicieron la "Revolucién de Mayo"
fueron formados en las universidades coloniales; por ejemplo Bel
grano en la Universidad de Salamanca, y hoy todavia en la escale—
rade la biblioteca dice "aquf estudié Manucl Belgrano", donde es~
tudid £1 derecho de aquella 6poca; y Moreno estudi6 en Chuquisa-
ca, y los demas igualmente; todos habfan estudiado en universide—
des coloniales, y por lo tanto en la 'Cristiandad". Miranda, el
gran profeta de la libertad de América, mucho ms que los nues~
tyros, creo yo, muere y lega sus libros a la universidad de Cara-
cas ydice "Donde yo aprendf a ser cristiano". Asf que toda esa
gente que proclama la independencia son todavfa "conservadores”
2 ese régimen cultural antiguo, ninguno de ellos sale del siste-
ma. El mismo Rivadavia, que algunos piensan que es el gran se-
cilarizador, tenfa de su constituci6n la misma visién patronal de
los reyes hispanicos, y cuando organiza y reorganiza los conve
tos y se queda con los bienes, hace lo que habfa hecho la Cristian
dad desde Constantino. No es un sistema distinlo, sino que es el
iismo sistema que se aplica y conserva; y asi en toda América
Latina, donde se da este mismo proceso hasta aproximadamente
1550. -
25. - SIGNIFICACION DEL POSITIVISMO. -
En 1850 comienza una énoaa de transicién Donde realmente ee
108
da el segundo momento cultural en América latina es en el pe~
rfodo que va de 1850 a 1880, ahf se produce una ruptura (11).
La "Cristiandad" dura de 1492 hasta esa época en que se produ-
ce una ruptura radical, como nunca habfa habido, y es la irrup-
cién en toda América del Positivismo. No influye como algo ¢¢
cundario: es fundamental. Comte ensefiaba su filosoffa en Parfs,
y tuvo muchos alumnos latinoame rieanos, especialmente brasi
leflos. Esta generacién comienza a influir desde 1870, y no es
una pequefia influencia, es una influencia que domina la situa—
cién. Esta generacién positivista pasa después de un detsmo, <1
tipo Uwminista-racionalista, a un puro materialismo. El positi-
vismo de tipo comtiano, que progresaré mas en Brasil era de
inspiracién religiosa, no asf el de México y Argentina que se
transformé6 en un positivismo materialista.
La ley 1420 en nuestra Argentina es un pequefio epifendmeno de
una visién nueva del mundo. Esta generacién que ora positivist:
en filosoffa, en el plano de la civilizacién lanzaron a América
Itina a la conquista de la utilizacion y el progreso en el plano
ce los instrumentos. Un Alberdi, un Sarmiento, un Mitre coms
primera generacién, y después mucho ms importante afin un
Scalabrini, un Bunge, un Ingenieros. ... ellos producen una ver-
dadeva revolucién en el plano de la eivilizacién y sobre todo en
las estructuras culturales.
Ademas, en Argentina, se produce en esos momentos una inmi-
gracién inmensa; de italianos y espaiioles sobre todo. Esta gen-
te encuentra un desquicto cultural; y aunque ellos pretenden inte-
grarse.y piensan colaborar, no saben como; se produjo al fin del
siglo XIX la gran crisis cultural que animiza generaciones ente-
ras, pierde el alma, todo este gran grupo va ala deriva, toda ec
ta historia pierde su sentido. Pero hay una reconstitueion. Uds.
saben que a principios de siglo, en 1910, ciertos profesores de
filosoffa y ciertos grupos mas actives comienzan gu lucha contri
(11)Cfr. Leopoldo Zea, Dos etapas del pensamiento hispanoame--
ricano, 21 Colegio de Méxice, Mésico, 1049, -
103
el positivismo. Por ejemplo, en Argentina, un Korn, un Alber
tini, un Rouges en el norie, y, sobre todo, por la influencia de
Ortega y Gasset, de Bergson, se aplica un golpe definitivo al
positivismo. Comicnza una primavera cultural y se reestable-
ce un cierto equilibrio.
Nuestra historia cultural, como yen ustedes, podrfa resumirse
: Una prehistoria de tipo amerindiano; una protohistoria que
asume toda la historia europea e hispanica; y la constitucién ,
por un choque entre estas dos culturas, de Latinoamérica
Este choque entre dos culturas lo seguimos Ievando "adentro"
En estos dias, por ejemplo, se ha constitufdo un grupo de inves
tigadores que est estudiando el problema del "catolicismo po-
pular"'. El catolicismo popular no puede explicarse sin todo Iz
que hemos explicado, ya que en las reacciones del argentino ex:
ta implfcita toda su historia. En Argentina hay mucha menos in
fluencia india porque la inmigraci6a fue inmensa y los indios
pocos. En otros pafses latinoamericanos, al ser tan grande el nf
mero de indios, la influencia cs mayor. Pero de todos modos,
esos dos mundos estan siempre en nosotros.
La "Cristiandad colonial" cambia, de hecho, con el positivis-
mo, no antes. Allf comienza realmente 1a historia contemporé
nea. Si queremos situarnos hoy en la cultura argentina, tenemcs
‘primero que saber claramente qué es el positivismo. Aquf en
la Argentina desde Sealabrini hasta Ingenieros, debemos ha -
cernos cargo de ellos y debemos leer sus obras; leer a Ferret
ray a todos ellos. Ricaurte Soler (12) ha escrito un libro so-
bre el posilivismo on la Argentina y es una buena introducciéu.
Al positiyismo todos lo tenemos “dentro”, en especial la gene~
racién anterior a la nuestra. Los médicos, los ingenieros, los
dirigentes de partidos tradicionales tienen, sin saberlo, "
sus cabezas", una filosoffa positivista. AGn los artistas, y mu-
chos marxistas que son mas positivistas que marxistas. Marx
‘en
(12)Ricaurte Soler, El positivismo argentino, Paidos, Bs. As., 19¢&
104
mismo propuso un humanismo antipositivista, y el mismo Marx
desesperarfa de "estos comunistas positivistas que son la lacra
del comunismo"; son exactamente los comunistas actuales.
Debemos estudiar todo esto y, entonces, tendrfamos plena con-
ciencia de qué es 6! movimiento positivista. En 1968 hemos de-
Jado atrfis el positivismo, y, que yo sepa, no hay ninguna unive>
sidad argentina que tenga un profesor positivista, en filosoffa a
menos, porque muchos profesores de filosofta del derecho son
todavia positivistas,
Este es uno de los grandes problemas ce nuestra cultura actual,
la superacién definitiva, el destierro del positivismo, pero, qué
pondremos en su lugar? Esta es la cuestién, Por ahora nada
mas.
195
V. SENTIDO Y MOMENTOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA
EN AMERICA LATINA.
En esta conferencia voy a exponer una visién general de la his
toria de la Iglesia en América Latina.
26. SOBRE LAS INVESTIGACIONES HISTORICAS DE LA IGL3
STA:
Primeramente: Dénde se esti estudiando hoy Wistoria de la Ig.¢
sia de América Latina? Se est estudiando en Europa, en unos
cuantos centros, por ejemplo se me ocurre en Minster, Ale -
manic; hay un Instituto de Ciencia de las Misiones, y ahf, mu-
chas veces, se publican articulos; hay gente que se esta espe-
cializando en historia de la Iglesia en América Latina, pero
m&s que todo desde el punto de vista misionero (1). Existe tam
biéa en Bonn un centro que estudia también misiones, de los
Jesuitas.
Existe también en Einselden, Suiza, un centro de esmdios de
problemas nuestros; mucho mas importante que todo lo orga-
nizado en Alemania ost4 on Roma el Instituto Hist6rico de la
(i) Cfr. Lino Gomez Canedo, Los archivos de la His:
América, Instituto Panamericano de Geogralfa e Historia, Mé
xico, 1961.
106
Compafifa, que dirige el P. Zubillaga; y existe allf una catedre,
do Historia Kelesifstica de América Latina; debe ser la fmica
que existe en el mundo como cftedra de historia de la Iglesia
latinoamericana, Tiene una muy buena biblioteca, que ocupa
dos salones de largo, con muchos miles de ejemplares, busca
dos aguf y allf durante casi treinta afios. Si alguno quisiera es
tudiar y hacer la especialidad de historia de la Iglesia Latino-
americana, creo que serfa recomendable ir al Instituto de Ro-
ma, no lejos de San Pedro. No quiere decir eso que yo aprucb>
del todo la inspiraci6n de esos estudios o modo de encarar la
historia de la Iglesia, peo, ciertamente, 1a informacion e etas
tiva y valiosa, y tiene a mano los Archivos.
Hablando de archivos no puede olvidarse a los del Vaticano. En
ellos existen distintas seeciones, tanto para la época colonial,
como para la época independiente. Allf se encuentra el punto
de partida de! aspecto institucional de la historia de Ia Iglesia.
En este sentido medio an por hacerse; ustedes no se imaginan
> que podrfa hacerse todavfa. Sobre el proceso de la indepen-
dencia, por ejemplo, en la relacién de la Iglesia y Estado se ha
hecho muy poco. Leturia ha escrito algunos artfculos wuy im-
portantesa partir de estas fuentes. Afin mfs importante que Ro
ma es Espafia, porque en Espaiia, evidentemente, ustedes ti
nen grandes archivos de toda la época colonial ala mano. El
mas importante es el Archivo General de Indias (Sevilla). ¥>
hice un trabajo muy conereto sobre el Episcopado hispano-ame
ricano en el siglo XVI y considerando s6lo la funcién misioner:
entre los indios; trabajé sobre unos cincuenta legajos, que no
es mucho, pero que contienen unos cuantos miles de folios, de
cartas de Obispos del siglo XVI. Ahf, con las cartas de los O-
bispos en la mano, iba viendo de qué modo 0 como los obispos
encaraban la labor pastoral ante los indios; cuando me puse a
hacer las listas de Obispos y saber cufndo Negaron y eudndo
partieron, y cuando fucron consagrados, comprendt lo poco qu?
se ha hecho de historia de la Iglesia. Hay listas imperfectas,
y mucho habrfa que rehacerlo, habrfa que ir a los archivos y
reconsiderar todo porque todo es! como en el aire. Fs decir
17
hay una tarea inmensa, y el que quiere hacer una obra en esto,
pues la tiene a la mano y puede realmente publicar lo que quiera,
toneladas puede publicar porque no hay casi nada hecho, ¥ es
muy Gtil, porque realmente no se lo ha hecho porque estamos a
ciegas. Por ejemplo el primer obispo de Buenos Aires fue Ca-
rranza; la vida de Carranza es muy interesante puesto que es el
fundamento del obispado del Plate. Cuando llega a Bucnos Aires
describe en sus cartas la choza que era aquella iglejuca, 1a ca-
tedral de Buenos Aires; cuenta cémo encontré a los indios, c6-
mo se fue hacia el norte, hacia Cérdoba, para ser consagrado
(porque no estaba consagrado), allf se encontré con el obispo
de Cordoba, aht pues lo consagran a paso de camino; nuestro
hombre sigue visitando sus reducciones y los indios. Todo res -
plandece on una pobreza total (2). Allf contemplamos cl comior
zo de una Iglesia que lucha contra un espacio inmenso y una can
tidad de indios muy primitivos que determinan ya una cierta pa~
ganizaci6n de 1a conciencia de los espaitoles
En America latina empieza a haber también especialistas en ca
si todos los paises. En México existe ya un estudio bastante ma
duro, La historia de la Iglesia de Cuevas (3) pero siempre rea-
lizado a un nivel de historia profana de la Iglesia; es decir, es
una buena historia anecdética, profana. También existe una muy
buena de Colombia, de Groot, de Venezuela, de Chile. Después
en el Pera esta la de Vargas Ugarte (4), cineo volftmencs, una
obra muy documentada, en Ecuador la de Vargas (5); de Chile
® Archivo General de Indias (Sevilla) , Audiencia de Charcas,
legajo 139. -
(8) Cuevas, Historia de la Iglesia en México, Buena Prensa,
1952, t. I-V.-
(4) Vargas Ugarte, Historia de la Iglesia en el Perf, S. Marfa,
» ELV.=
Lima, 195
108
zaguirre evtre otros. En Argentinn 2>“4 Zuvetti
“rehas
(8) » ahora Breno ha comoaze-o a hacer una histontn Ze la Igle-
sia que va por el segundo iomo. En Brasil hay mas de uno; Lei-
te, por ejemplo, entre otros, publican trabajos importantes co--
mo Ia Monumenta.
En fin, en cada pais se esta trabajando, pero no existe en Amé-
rica latina ningfn centro de estudio de la historia de América
latina y esto serfa una cosa muy importante que algtin dfa exis-
tiera, por ejemplo, dependiente del CELAM. El mismo CELAM
por ahora, que yo sepa, no tiene ninguna conciencia de la impo-~
tancia de la historia. Los Obispos no conocen en este sentido,
lo digo con toda sinceridad, el problema de la historia de la I-
glesia en América latina; no han descubierto la importancia que
la historia de la Iglesia, tiene para ellos. Han desoubierto ya el
nivel sociolégico, el pastoral, el teolégico, pero el hist6rico no.
El CELAM Lendria que crear una secci6n, 0 algo asf, de Histo-
ria de la Iglesia, seria ahf el lugar natural de estos estudios en
* plano continental. De tal modo que a nosotros nos es imposi-
ble en América latina hacer historia de la Iglesia cn América,
porque no hay ningtn pafs o ninguna Iglesia, que haya tenido la
ater.cién de comenzar a obtener documentaci6n de todos los otros
pafses o Iglesias. Habrfa que realizar una tarea de pioneros y
comenzar a reunir material de todos los paises.
27. - ES UNA LABOR COMUN
La dificultad reside en que deben converger distintas ciencias.
No puede ser escrita esta historia simplemente, por historiado-
ros de archivos, sino que debe ser un equipo que tenga noctones
firmes de soctologia, de antropologfa natural... Uds. tendvfan
que ver cémo exponen en general, los historiadores de 1a Iglesia
la estructura del mundo del hombre primitivo, Pienso en la de
Cuevas de México; es una exposicion totalmente superficial, ex
terior, exactamente como vefan los espaiioles al indio, "de afue-
ra'', y de ningtin modo comprendiendo ese fenémeno. Igualmente
(6)Historia Eciesiastica Argentina, Buenos Atros,
199
afecifian una descripeién de la Iglesia totalmente exterior, pero
ao del drama y la tragedia de esa conjugacién de dos mundos que:
fue justamente el mundo cultural latinoaméricano. No se usa la
antropologta social, cultural y tampoco se usa, en general, psi-
cologfa para describir los procesos. La parte ecénémica no s°
trate cast, y, en cambio, la Iglesia atin para la historia econd-
mica de América latina tiene unos documentos finicos que son
las listas de pagos de diezmos, 1a gente tenfa que pagar el déci~
mo de sus haberes, de sus productos agricolas. Es el Gnico do-
cumento que poseemos acerca de la agricultura de ciertas regi
nes. Cuando Uds. ven por ejemplo, que en 1620 La Plata, en la
region de Las Charcas del Potosf, sin pagar diezmos de los me-
tales preciosos, porque los metales preciosos no pagaban diez-
mos, tenia el doble de entrada, esa didcesis, que las de Méxicc
y Lima -que eran las mas grandes- y tonfa como cuarenta veces
mas que Buenos Aires que era una de las diocesis mas pobres
de América con Santiago de Chile y Asuncién del Paraguay (ver
zrfifico en la pagina 110) . Esta regién de Buenos Aires era po-
orfsima; tan pobre que los diezmos no alcanzaban para que et
Obispo viviese, y por ello le tenfan que entregar los quinientos
‘nil maravedfes de uso en el episcopado para que pudiera mante-
nerse. A partir de los diezmos puede efectuarse una descripeiéa
2condmica y verse la situacion econdmica de la epoca
En fin, no es facil entonces escribir una historia de 1a Iglesia,
sorque supone todos estos niveles. Lo mas importante es saber
situay eso que se llama, muchas veces la relaci6n entre la Igle~
sia y el Estado, deberia hablarse de relaciones entre la comuni=
Jad religiosa de misioneros, Obispo, sacerdotes y la comunidad
tispana en tanto profana, en aquella época todo estaba unido, mez,
elado, porque era como hemos visto, un régimen de "Cristian-
lad’.
28, -NUEVA INTERPRETACION DEL "CHOQUE" CULTURAL. -
La Iglesia o el cristianismo no pucde toner una relacién de atil
1 Gti, es decir, de sistema de instrumentos a sistemas de ins-
rumentos por cuanto la Iglesia no posee fitiles de civilizacion
Sovce pesos
MONTOS DEL DIEZMO
DE LOS OBISPADOS
LATINOAMERICANOS
(1620 - 1630).
40.009
20.000
oonewna
wens
onicam
EVOLUCION PROPORCIONAL
0 DEL NOMERO
DE RELIGIOSOS
EN CHILE
5 - SACERDOTES O HERMANOS
RELGiogos,
POR CADA 10.000
HABITANTES.
7946 4960
Eo 7450 «(1B0o TAS age Waa 1952
112
porque no es una civilizaci6n. Sélo cuando se enfrentan dos ci-
vilizaciones puede haber un choque entre fitil y Gtil. La tenta—
4n permanente de Israe!, por ejemplo, del imperio cristiano
e Constantino, y afin de! mun¢o hispano, y a veces del integris-
mo catélico contemporéeo, es justamente confundir la existen~
cia cristiana con una civilizacién, con una raza, con un pueblo,
con una nacién determinada. Se esclaviza el cristianismo a cie
tos Gtiles, a ciertas filosoffas, a un partido, a un grupo, a una
instituci6n, 0 aGn al Occidente, por ejemplo. Lo cierto es que
la iglesia cuando penetra, cuando entra, cuando se "planta" en
América latina, no tiene instrumentos, sino que quien tiene los
instrumentos y quien "ckoca'', es lu civilizacién hispfnica con
la clvilizactén india; 1a Iglesia forma parte de esa comunidad
que llega. Donde se produce el choque? El "choque"' se produce
entre log nficleos &tico-mitieos de las culturas.
La Iglesia no tiene estrictamente un nficleo ético-mitico porque
no es cultura, sino que tiene un "foco intencional" dentro de ese
misma cultura hispanica, y ahf se plantea el problema inicial:
si consideramos cual fue, por ejemplo, la labor de los apologis-
tas en la Iglesia primitiva observamos inmediatamente que se
dirixieron a criticar el fundamento mismo de la civilizacion Gre
co--omana, a la luz del ''foco intenctonal” cristiano. Lo llamo
asi, porque es una luz que ilumina, es decir, un "foco"’, un "fa~
ro" que da sentido; eso serfa la fe. A la luz de un "foco intencic-
nal", de la verdad revelada, los apologistas ulilizan los Gtiles
intencionales de la civilizacion greco-romana para criticar su
nicleo ético-mitico, es decir, inst ramentindose I6gicamente se
vuelven contra ellas. Dicho nicleo estriba, por ejemplo, como
ya lo he explicado, para los griegos, en la cuesti6n de que el
hombre es el alma, el cuerpo es malo, ete. Podemos decir que
poco a poco el judeo-cristianismo vaci6 el corazén de la antigua
cultura constituyendo paulatinamente uno nuevo. Se produjo en-
tonces la evangelizacién, no sélo a nivel de la coriversién perso-
aal, individual, sino igualmente social-comunitaria y colectiv:
¥ esto os capital en el sentido de que la evangelizacién se produ-
ze a dos niveles. Nos es necesario dar cuenta de los valores de
113
un grupo para después, "desde adentro', transformarlos, Na-
cid ast un nuevo rfcleo ético-mitico cristianamente orientado
(la Edad Media), no digo que sea cristiana la civilizacién occi-
dental, sino que fué'cristianamente orientada"' de hecho, pero
no cristizna en s{, porgue tanto el bizantino como el romano
eran cristianosenel siglo X d.C. Decimos "civilizacién cris-
tiana" en cl sentido de que son civilizaciones eristianamente o-
rientadas y no necesariamente "una". Estas civilizaciones cris-
tianas son pues diversas, y entre la diversidad, estfin puts los
romanos, los bizantinos y también los latinoamericanos. Pero,
como vemos, toda cristiandad es equivoca
También, ademfs, hay un choque entre dos ethos, como vimos
anteriormente. El ethos cristiano se funda en la caridad, que
no os mera filantropfa, sino el amor interpersonal divino que
se comunica a los hombres y que, ciertamente, no existfa entre
los indios. El espafiol, el hombre de Iglesia, propone a los in—
dios un nuevo ethos, y aqut se produce también un "choque". El
pueblo de Israel, y la Iglesia después, cialogan en su historia
con diversos pueblos, naciones y civilizaciones de cuyo diflogu
el judeo-cristianismo salié siempre enriquecido. Para entender
la evoluci6n de la civilizacion de América latina y sus relacto-
nes mutuas con la Iglesia debe distinguirse entre el choque de
la clvilizaci6n y el ethos hispinico y el americano; y, en segun-
do lugar, el di’ alogo que el cristianismo entablo con las comu-
nidades amerindianas dificultado por la aparente identidad de 1a
Iglesia y la civilizaci6n hispintca. He aquf la primera gran cues
tidn: el espafiol se identificaba de hecho con el cristianismo, hig,
panismo cra catclicismo y el indio llamaba "cristiano" a los es~
pafioles. Por qué? Porque se ha unificado la cultura hispanica
con la Iglesia, ¥ como esta cultura a su vez tenfa una civiliza—
cién que se habfa impuesto y que esclavizaba al indio, para el
amerindiano el cristiano se presentaba como el sefior que lo es~
taba dominando.
29.-EL PRIMER PROFETA LATINOAMERICANO. -
Solo en 1511, alla al comienzo de nuestra historia, después de
14
tasi veinte afios del inicio de 1a conquista, Montesinos, aquel
igran dominico, el primer gran profeta de América, en el senti-
Ho fuerte de la palabra, porque nosotros tenemos también nue s-
ros profetas, y bien, Montesinos predicé la diferencia entre his~
yanismo y cristianismo. No en vano en aquel domingo cuarto de
\dviento de 1511, una fecha grande en nuestra historia eclesias
ica, la primera grande, desde el piilpito dijo al pueblo: "Yo soy
la voz del que clama en el desierto", y a partir de la explicacion
Je este texto se lanz6 en una lucha profética, echd en cara a los
sncomenderos que lo que hacfan con los indios era un pecado mcr
‘al que no pensaba absolver mas; es decir, interpret la histori:t
on su presente y le did un sentido, y lo hizo con las palabras pro
“éticas que habfan usado San Juan e Isafas. Uds. ven como de la
selectura se pasa al profetismo en acto. Qué es lo que en verda!
4ijo? "Yo hombre de Iglesia no soy slo la cultura hispana, sinc
jue la trasciendo" ¥ esa posicién que toma Montesinos, y que
ya a apoyar Pedro de Cérdoba y todos los hermanos del Convent >
je la Espafiola, esta posicion sera como la gran bandera que du-
+ nte su larga vida portara un gran cura encomendero: Bartolo-
mé de las Casas.
Bartolomé de las Casas que vino a América en uno de los viajes
de Col6n, se instalé en Cuba; no sabemos bien eufindo fue orde-
nado sacerdote. Lo cierto es que fue un sacerdote como tantos
otros, con unos cuantos indios que trabajaban a su servicio. Le
Uegé de ofdas lo que predicaba Montesinos, y leyendo el Eclesifs
tice donde decfa: "Impuro es el sacrificio que me inmolas, cuan-
do tus manos estn lenas de injusticias" comenz6 su conversion.
No pudo terminar el texto cuando ya se dié cuenta que estaba ct
una situacién contradictoria. El carisma profético le interpretd
su situaciOn existencial como contradictoria con lo que estaba le-
yendo, y, entonces, Bartolomé empieza una misi6n que termina-
rf en 1566, con su muerte. Se va primero a hablar con Montesi-
nos, y de ahf parte a Espaila. Cuando llega a Espaiia, Feraando
esit muriendo en el 1517; sin desalentarse comienza todas sus
luchas. Allf logra tomar contacto con Cisneros, hasta que se le
nombra Protector Universal_de los Indios de las Indias(7)
TS
Ahora se distingue, justamente, claramente, entre lo hispfnicc
/ lo eclesifistico-mistonero. Pero no va a ser de ningtin modo
aeeptada esta distineién, no va a tener el asentimiento de la ma-
yoria; van a ser muy pocos los misioneros que tengan clara con-
‘iencia que una cosa es ser espafiol y otra es ser cristiano, Pe-
ro, sin embargo, fodos se daban cuenta del escindalo de esta
mificacién, de este "mesianismo hispinico" que producfan en
os indios; en vez de la conversion, 1a untimision, el antievan-
zelio. Un Obispo, por ejemplo, de Santa Marta, escribfa al Rey,
que "eon sus entradas (se lamaban entradas cuando "entraban”
98 espaiioles con sus caballos y robaban a los indios, el oro de
‘os indios, en la parte de Nueva Espaia y sobre todo de la Nue-
va Granada), lo que hacen es matar a mujeres y nifios". Escan-
jalizados huyen los indios a los montes; escandalizados porque
dentifican cristianismo con los espafioles. La Iglesia misma,
aste es el gran drama de la Iglesia en toda la época de Ia colo-
aia, confundfa ala Iglesia con la civilizacién hispanica y con su
sultura. Cuando se habla hoy de separacién de Iglesia y Estado,
3e habla un poco de todo esto que seguimos padeciendo hasta el
presente. Creo que va a ser un gran bien, cuando logremos real
mente distinguir, como lo hizo Bartolomé de las Casas, la civi-
izaci6n hispana y el Cristianismo. Por eso propuso Bartolomé
aquél profético proyecto de la evangelizacién pactiica. No que-
cfa mas que se evangelice por las armas sino que se evangelice
oor el Evangelio: propuso en consecuencia la evangelizacién pe-
sifiea de Cumana, al norte de Colombia. Este proyecto fracasé
»sorgue previamente a la llegada de Bartolomé habfan estado uncs
2squilmando, matando y robando indios; cuando Ileg6 Bartolomé
ya las cosas estaban muy mal y fracas6 su intento, Sin embarge,
2n Guatemala, invitado por un gran Obispo, el primer Obispo ¢
Fuatemala, Marroquin, logra conyertir pacificamente a los in-
lies del "pais de la guerra’, transformandolos en indios de la
‘7)Sobre Bartolomé de las Casas y los antecedentes de su accion
orofética y la obra de sus primeros afios nada mojor que la obra
je Giménez, Fernandez, Bartolomé de las Casas, EEHS, Sevill:,
1953-1960, obra monumental y ejemplar. -
paz. Por eso se llamar’ después esa region de la Vera Paz:"La
verdadera paz". Este hecho permite e! desencadenamiento de
todo un proceso hasta las Leyes Nuevas.
Lo interesante es esto de que el ''mesianismo hispanico” unifies
el cristianismo con la civilizacién hispana y, entonces, la Igle~
sia se encuentra en una enorme dificultad en su misién redento~
ra; en la medida en gue la Iglesia logré separarse del hispano,
el Evan gelio entré mas y mis profundamente entre los indios.
Pensemos en el caso de las Reducciones. Las Reducciones no
comienzan en el Paraguay. El primero que tuvo la idea de las
Redueciones fue el gran vaseo Quiroga, el "Tata vasco", Obis-
po de los Tarascos en Michozefin, en México. Siendo Oidor de
la Audiencia de México, un laico de unos sesenta y Lantos aiios,
se establocié entre los indios y los “pacificé"', los evangeliz6.
como laico y no mis. Quiroga era un humanista que habfa lefdo
mucho a Tom&s Moro. Leyendo la Utopfa pens6 constituir socie~
dades cristianas fuera del contacto con los espaiioles. El Rey,
~or Gltimo, lo propone como Obispo. Fue una vida extraordina-
via, un gran civilizador y misionero. Vasco de Quiroga es una
de las personalidades americanas, un hombre que decfa: "Yo a
80) Obispo de hispanos sino de indios”. No lleg6 a construir su
cat dral porque todo el tiempo vivid entre los indios. Hizo cien -
to cineuenta pueblos de indios; admirable era la organizaci6n
que tenfan aquellos Tarascos. Por proyidencia tuvieron su pri-
mer contacto con los espafioles por medio del Obispo Vasco de
Quiroga. Asf nacié la diécesis de Michoacan. Junto a 61 hubo
muchos otros, pero antes de citar algunos quiero proponerles
una periodificacion.
30.- LOS PRIMEROS PASOS (1492-1519)
Creo que lo mas interesante para entender nuestra historia eclc-
sifstica es ix viendo los distintos momentos. Esto ya lo he eseri~
to en mi trabajo sobre "Hiptesis para una historia de la Iglesia
en América latina, pero vale la pena que lo pensemos juntos(8)
(Op. eit. p. 52-71, p. 102-152: puede verseallibibliog. mfnima
117
La historia de la Iglesia empieza cuando [legan los primeros e-
vangelizadores a América y esto acaece en el Caribe. Por lo
anto en un tipo o grupo de indios, muy primitivos. Esto mucs-
‘ra que es ensefiar nuestra historia si no se atiende un poco la
ipologfa social. Hay que saber qué tipo de indios eran y ver si
oudieron aceptar o no el cristtanismo. Si esto fuera Cuba, Hailt
y las otras pequeiias islas (muestra aqufel mapa}, tienen que
darse cuenta que en 1493 cuando legs Boyen empieza la Historia
de la Iglesia, la regién estaba habitada por los indios Caribes.
Digo 1943 porque en el primer viaje, Colén, no Llevé ningan sa-
zerdote; de todos modos Mevé hombres cristianos, el primero ce
zodos €i mismo. Asf que podrfamos decir también que 1a histo-
ria de la Iglesia comienza allf, con él, en 1492, Colén encontr6
anos grupos caribes. Los grupos caribes eran indios de los mis
orimitives que habfa on Amerindia; eran del tipo caribe y tam-
oién arawak y tupl, de los mismos que ocuparon toda la parte
zentral y norte del Brasil, y que en tiempos anteriores habfan
ido bajando por Florida y que dominan todos aquellos mares.Con
dequefias piraguas, con instrumentos ingeniosos de navegacion
se moyilizaban de isla en isla; son indios muy primitivos; vivfan
an esas islas muy pobladas y con un nivel de vida bajfsimo; eran
vegetarianos; las madres amamantaban a sus chicos hasta los
zinco o seis afios, porque los chicos se alimentaban de otro mo~
do muy mal, por lo que preferfan amamantarlos; esto hacfa que
tuvieran muy poca natalidad. Con la entrada del espafiol toda a-
quella gente frégil es presa de las enfermedades que exportan
ios hispanos de Europa: la tuberculosis, la sifilis y otra canti-
dad de males. El indio se diezma rfpidamente; los espafioles en-
cuentran ante sf poca resistencia ffsica. Mucho mayor diftcultad
2s que encuentran una gran diversidad de lenguas y sin ningune
organizacién polftica, porque ahf no hay ni repiblicas ni impe—
rios, son un conglomerado de clanes 0 de tribus. Se hace impo-
sible la tarea de evangelizar. Y por ello, en los primeros tiem~
pos se tiene una visién totalmente negativa del indio. E1 indio
9 muere o pasa directamente ala encomienda. Si América fue>1
solo esto Espafla no hubiera hecho nada y América no hubiera
nacido. Lo malo es que en esa época hubo horrores. Muertes 71>
118
indios por enfermedad, por el mal trato. Esta imagen, el pri-
mer reflejo de la conquista, 1a expresé Bartolomé, en la Des—
trucci6n de las Indias; allf se muestra la desaparicion de esta
Civilizacién ante el hispinico. El hispanico no pudo evangelizar -
lo realmente, porque cl bajfsimo nivel cultural no permiti6 el
diflogo. Se trata de un perfodo absolutamente negativo. Esto
dura hasta 1517-19, cuando Velazquez piensa organizar la con-
quista de una regién que se habia recientemente descubierto.
31,- LA EVANGELIZACION DE MEXICO
Y¥ PERU ( 1519- 1552).-
Uds. saben que el Yucatan se descubre un poco antes de esta fe-
cha. En 1513 se descubre el mar del Sur, y la Florida habfa si-
do descubierta antes. De todos modos hasta 1519 el panorama
era este que hemos bosquejado y mientras tanto no habia apar=
cido ninguna gran cultura; los espafioles se encuentran con gen-
te de poca consistencia. Esta fue la primera époea y, sin em-
bergo, la definitiva; habrfa que estudiarla "Icon lupa"', porque
sf aparecen todas las instituciones: la institucion de la enco—
mienda, de los cabildos que van a existir después, atin cl esboz:.
de “as primeras Audiencias que todayfa no existen pero van a
exii:ir, y asu yer la Iglesia se acostumbra a sus vicios, aun-
que cambién comienza a tener virtudes; ahf fue cuando comienza
a teser sus primeros actos proféticos, etc. ete.
Esta @poca miserable y negativa es, sin embargo, lo mAs ori:
nal de nuestra historia de la Iglesia americana. Después, ‘en
cambio, viene una época muy distinta y con una importancia mv-
ch{simo mayor. En el 1519, un lugarteniente de Velazquez, el
gobernador de Cuba, se le subleva; mucho més osado que 6] se
lanza a 1a conquista del Yucatan y se da cuenta de la exisiencia
de un imperio, es como saben, Hernan Cortés. Rapidamente se
dibuja un México legendario y rico, una civilizacién realmente
adulta, importante. Esto cambiar todo el destino de la evange-
lizacién, porque estas nuevas gentes tienen formas culturales
firmes y superiores. Bl espafiol puede asf conquisiar mucho m&s
2, porgue pueden dom inarins neando Ins mismas
119
instrumentos que ellos tenfan. Van a México, toman México y
allf se instalan. Comienza la evangelizacion en masa, En el 152s!
llegan los doce apéstoles. Se laman asf "Doce apéstoles"' a aqua
‘los franeiscanos extraordinarios que se lanzan a recorrer todo
Mexico. Uno de ellos era Montolinfa, que significaba "el pobre",
Sonocemos hoy la calidad de aquellos misioneros; venfan de una
Zspafia del siglo XVI donde florecta Santa Teresa y San Juan de
la Cruz; esa Espafia que se hallaba en lo ms fervoroso de su
afan caballeresco y a su vez de su ansia de santidad. Montolinia
secorrfa apie, descalzo, todo México; cientos de kilometros;
Jos indios le Hamaban "el pobre", pues era mis pobre que ellos
tenfa una rafda sotana franciscana, aprendié rfpidamente el az-
cca y les predicaba admirablemente en este idioma; todos estos
primeros misioneros aprendieron el idioma indio. A tal punto
que los espafioles se quejaban de que los indios no aprendfan el
idioma castellano, porque la Iglesia no lo permitfa.
ua Iglesia durante un siglo detuvo cl avance del castellano en A-
merica; fue la Iglesia la que se opuso por sus fines misioneros.
Ahora eran muchos millones de gentes y la organizacién polftice
eva necesaria; 1a corona toma mano activa en el asunto. Sin em-
bargo, solamente Castilla se lanzaba a América, mientras que
Aragon estaba comprometida en la politica europea. Hasta 1519
América era insignificante, "no aportaba un centayo"'; no intere-
saba. Mientras que desde 1519 en adelante comienza la época de
esplendor y es cuando legan los grandes eclesiasticos. Llega
Zumfrraga en 1528 y salva a México de la primer Audiencia, que
era un desastre. Llega Julian Garcés, un Obispo dominico, de
la region de Tlaxcala; después Vasco de Quiroga, Michoacén y
Marroquin en Guatemala; llegaron muchos otros Obispos muy
buenos, un clero secular en aumento y también muchos miles de
misioneros: dominicos y franciscanos, Los franciscanos fueron
los primeros. No faltaron igualmente los mercedarios. Mucho
después Megan los Jesufias. Entonces, poco a poco, se va orga-
nizando la Iglesia, atm en la Florida que en 1520 es constituida
Obispado; México en 1530 y después van apareciendo todos los
chispados de la regi6n. Todo esto gira en torno a Santo Doming.
120
la actual Santo Domingo, 1a isla Espaiiola, es una gran ciudad,
es el centro de todo el tiempo primitive. Pero, poco a poco, M&-
nico tomar’ la primacfa, enorme ciudad si se cuenta a los indios.
Después, Uds. saben, Pizarro "el aventurero", pero también e)
valiente, descubre el Perf, apoyado especialmente por el que sc~
1A luego el primer Obispo de Quito, Gara Arias, que es el que
les pone buena parte del dinero, el que entusiasma al grupo y le
cla un objetivo a la empresa. Pizarro, sale de Panama y llega a
Sumbez. Comienza asf la conquista del imperio Inca, Con estos
(os imperios la situaci6n cambia, porque ahora América tiene
una consistencia propia. Ademas es descubierta la region de los
Chibehas, al reunirse dos expediciones, una viene desde el norte
y otra desde el sur, desde la rogién de Pizarro. Con el Belalca-
sax y sus compaicros se origina la Nueva Grauada, Tiempo des-
pués se fundaré el obispado de Santa Fe de Bogota; ya existfa el
de Santa Marta y el de los Coro; en América Central el de Pana
aoa. En fin, muy répidamente existen veinticinco diécesis con
toda la organizacion necesaria.
{2,=LA ORGANIZACION DE LA IGLESTA (1552-1606/1620). -
Una nueva etapa comienza en 1992. Por qué? Porque es la epoca
en-qve concluye la primer gran evangelizacién de América: no
usf lx parte de Brasil y la Argentina porque era justamente la
as primitiva. El espafiol de ningtin modo negé 1o amerindiano;
planto rafces sobre lo existente y no en vano vino por el Pacifico;
mucho mas facil les hubiera sido venir por 1a vfa del Atlintico
sur hacia el Plata, pero no fue asf. Nuestros indios, los de todas
estas regiones eran miserables, es decir, con una prehistoria
inuy pobre. La gran prehistoria tenta como centro el Pacifico
ehi se constituye la Iglesia en todo su esplendor. Por eso la Igle-
sia colonial tuvo dos grandes centros: México,la capital del impe-
rio azteca, y Lima, en el imperio Inca. Alif se fundaron las gran
des universidades; allf se instalaron las imprentas y de allf irra~
cié su vida la Iglesia. Es decir, los dos grandes arzobispados
fueron fundados sobre los dos grandes imperios: los fundamentos
ce la Iglesia no fueron artificiales. Como les decfa ayer, lo inte
121
sesante és que la rogién mas prospera futura va a ser la del Pla
la. Pierre Chaunu traza un Angulo con vértice en el Aulntico y
que incluye las partes tropicales de América, y excluye la re—
gion de los pampas, donde la conquista en vez de hacerse rapide
nente se realizar4 con el lento avance del alambrado eu el siglo
IX; esta region es la mas rica actualmente, donde el hombre
aa trabajado y conquistado lentamente la tierra, Mientras que
=n la zona del Pacffico Pizarro llega, y de "un golpe" conquista
odo un imperio, porque habfa ya organizacién.
En 1552 comienza realmente la organizaci6n de la Iglesia, en t=
Jos los pormenores. En ese afio se realiza el Primer Concilio
Provincial de Lima, que preside Loaisa, quien fue durante cua-
sro decenios Obispo y Arzobispo de Lima. Se trata de un hombre
jue cumplié una funci6n inmensa; él recibié a numerosos virre-
yes. Loaisa es la gran figura del Perf naciente, mucho mis que
Almagro y Pizarro, y afin que La Gasca que organiza las cosas
pero se marcha. Después de Loaisa vendra Toribio de Mogrove-
je, que es una figura imponente, que desde 1582 a 1606 realmer—
te conduce el Perf, aunque vivid en esa épeca Francisco de To-
fedo que fue un buen Virrey. En 1952, como decfamos se cele-
bra el Primer Concilio. Estos concilios provinciales son para
nosotros muy importantes; estan editados y Uds. tendrfan que
poder estudiarlos porque son los constitutivos de la Iglesia ame-
ricana. En 1536 se habfa celebrado ya un Sinodo segfn algunas
lecturas en los Archivos que he podido hacer, se trata del pri-
mer Sfnodo que se realiz6 en Guatemala.
He podido construir una lista de setenta y dos sfnodos diocesa-
nos desde 1536 a 1636, entre los cuales muchos estén inéditos,
Estos setenta y dos sinodos eran propiamente autéctonos, habl-
ban casi exclusivamente de 1a evangelizacién de los indios, de
las lenguas, de las exigencias que debian plantearse a los doc~
trineros, alos curas, etc. Es decir, que de ningfin modo era
una Iglesia "importada"; era una Iglesia que hacfa el esfuerzo
de entrar en la realidad, un esfuerzo enorme. Lo que pasa es
que 1a complejidad de 1a realidad sobrepasaba 2 sus posihilida-
122
des, pero que trabajaba seria y realmente mucho y mucho mas,
yo creo, como nunca después io har nuestra Ilesia. El siglo
XVI es un siglo de oro, y este 1552 es un momento original. Loai
ga habfa dictado 18 ordenanzas para sus misioneros; eran muy
coneretas: se explicaba como realizar la misi6n, se indicaban
las exigencias de un clero reformado, misionero realmente. Les
obispos mismos vefan la realidad. Desde 1552 se van sucediendo
los Concilios en esta primera etapa. Se realizan mas tarde el
primer y el segundo en México con Moya y Contreras; se celebra
cl segundo del Perf que lo hace también Loaisa, y después el
tercero que es el que ha quedado como prototipo de los Concilios
Provinciales américanos. Entre 1582 y 1383 se celebré el ter-
cer Concilio de Lima que lo reali Tortbio de Mogrovejo. Es
el gran Concilio de la época colonial. Es necesario que Uds. se-
pan algo de lo que hizo Toribio-
Toribio de Mogrovejo era un joven laico, presidente de la Inqui-
sicion de Granada, que estaba muy relacionado con los islamiecs
reciéa convertidos. Era un hombre de una gran formacién, ha-
\.a sido muy buen alumno en Salamanca y tuve hasta pretension
de ilegar a ser profesor en la Universidad. Estaba solamente
tonsrado cuando Felipe lo propone para que reemplaze a Loai-
sa p-rque luego de varios intentos no encuentra sucesor, Con
cuarenta y dos aiios, Toribio acepta la propuesta y se va al Pe-
rfl; deja todo en Espaiia, por supuesto; ir al Pert ora como si
ahora nosotros nos vamos a la Cochinchina, es decir, era una
aventura heroica. Se puso a leer de inmediato los papeles que
habia del Perf para saber lo que pasaba allf. Partié por la via
del Pacffico, después de largos meses llogé a Lima y de inme-
diato entrd en contacto con el indio. Realizé cuatro visitas, se
dice que en sus visitas caminé mas de quince mil leguas, sesen'
ta mil kilémetros; una visita dur6 cinco afios; entré en muchfsi-
mos lugares donde jamas habla puesto el ple un espaiiol, en ple-
na montaiia. Hay que contemplar los mapas de sus distintas visi-
tas! El Perd es asf (realiza un bosquejo de mapa), Lima est a-
gut, bueno é1 lleg6 hasta el norte del Pera, mfs alla de Trujillo
y luego hasta el sur, es decir, por todas partes.
122
Realiz6 doce sfnodos diocesanos en sus afios de gobierno y a su
vez tres Concilios Provinciales; es decir, que cuando no podia
Megar a Lima iban sus curas, su gente y donde estaba se reu-
nian en 'Sinodo”, alli se discutfan todas las cuestiones que ha~
bfa en su arquidiécesis. Es un santo americano, Toribio de Mu-
grovejo, es el gran santo que tenemos on América; es un Obis-
po eminentemente misionero y los Indios lo amaban como a un
Padre, era para ellos casi un "dios", un Inca, porque era un
hombre de una pobreza absoluta, do total entrega; nunca tayo
nada; cuando muri6 no dejé nada y en su palacio episcopal re.
di® poco tiempo, estuvo siempre en sus "andanzas", dirfamos,
misioneras. Vale la pena que lean el libro de Rodriguez Valen--
cia sobre Santo Toribio de Mogrovejo, en dos volftmenes, un muy
buen trabajo, uno de los primeros trabajos historicos sobre nues
tro obispado, les va a ayudar a reconstruir la vida de aquella
&poca.
Esta etapa histOrica de la Iglesia, para mi terminarfa justamen-
te o con la muerte de Toribio en 1606 0 en 1620. Por qué? Por-
que en esta época se funda la filtima diécesis del norte; Durango,
y la filtima gran diécesis de la epoca colonial en el sur: Buenos
Aires Con estas dos diécesis queda Ia Iglesia practicamente or-
ganizada en todo cl ambito américano y no avanzaré mucho mis;
solo se fundaran algunas didcesis secundarias y afm poco sera
lo que prosperarfn las misiones; un poco en cl norte, hasta ec:
siglo XVII, pero nada m&s. En 1620 podrtamos decir que ha
quedado concluida 1a organizaci6n eclesiastica de América. En
este siglo hay una cantidad de sinodos diocesanos, aquf en Ar-
gentina con Trejo y Sanabria se realizan tres sfnodos de Cérdo-
ba. Para los primeros sfnodos argentinos tenemos que remon
tarnos hasta 1594. Esta seria para mi, la tercera etapa, se tre
ta'de la organizaci6n de la Iglesia en América Latina. La misién
ha bautizado practicamente la gran masa de los indios que esta-
ba en contacto con los espafioles. Hasta que punto se evangeliz6?
No hay que relativizar y mofarse de aquella evangelizacién en
masa; es verdad que en muchas partes {ue totalmente superfi
cial y no fue una auténtica evangelizacién. Sin embargo Rober:
14
Ricard en su libro "La conquista -espiritual de México", ha de-
mostrado que las regiones bien evangelizadas en el sigio XVI,
son las que han permanecido, al menos en su decir, cristianas
hasta hoy, aunque en un catolicismo que llamarfamos hoy popu-
lar. Pero han permanecido cristianas; mientras que las regio
nes mal evangelizadas de esa época, son las que han sido mas
impregnadas de paganismo y de influencias oxternas al cristia~
nismo. Se puede decir entonces que esa misién no fue tan supe:
ficial como se cree y hubo una enorme eficacia. Lo cierto es
que en 1620, 0 cn 1623, fecha de la muerte de Felipe Ill, o en
1625, cuando se celebra el primer concilio de Santa Fe de Bo-
got, o en el 1626 el primer Concilio de La Plata de los Char-
cas que lo celebré el mismo Obispo Arias de Ugarte, termina
esta época.
Arias de Ugarte cra un gran Obispo, oxtraordinario, fue un
miembro de 1a Audiencia de Panam4; de ahf fue nombrado obis--
po de Quito, pas6 como arzobispo de Santa Fe de Bogotf, Iuegc
arzobispo de La Plata de las Chareas, y luego termind en Limi.
Bra un hombre del temple de Mogrovejo; visitaba a sus indios.
Su camino desde Bogoti hasta La Plata de las Charcas lo hizo
alomo de mula, unos cuantos miles de kilémetros. Aquella er:
geile que se moyfa con valentfa en medio de tanta aspereza, de
pobreza. Convocé dos grandes concilios para solucionar la pas
toral y ver cémo se encaraba In misién.
32. EL SIGLO XVIL.
De 1606- 1620 en adelante , comienza una époea de estabili-
zacién. Es cuando comienza més bien esa época colonial cuya
idea tenemos nosotros hoy. Las fronteras con el indio se solidi
fican; los misioneros dejan de hablar a los indios en sus lenguas;
entra ya la polftica de la corona de hacer estudiar el castellano
al indio. Los que han sido convertidos en el siglo XVI permane
cen cristianos; los que no Io han sido més bien se retiran hacia
la selva, las montafas, y se reintegran al estado de paganismo,
que después subsistira en nuestros campos. El siglo XVII es un
siglo distinto, de grandes Iuchas entre los obispos y religiosae
125
entre los jesuftas y dominicos. Los jesuftas tenfan una polftica
muy particular, un tanto, yo creo, separatista. Sc ve esto muy
concreto con la fundacién de la Universidad de Lima. Los do-
minicos habfan fundado una universidad primero en su convento;
luego el Obispo quiere que se transforme en una gran universi
dad diocesana y que en ella colaboren todos los religiosos; los
jesuftas no aceptaron formar parte y, por filtimo, se hizola uni
versidad como pensaba Loaisa, fuera del claustro dominico y
sin la participacién de los jestiitas. En muchas partes los je -
suftas organizaron sus extraordinarias obras pero un tanto "'a
parte” de los dems. Esta época, es época de conflictos ague-
rridos y por eso se explica que hayan sido después expulsados.
El jesuita tenfa ante la corona una posicién de independencia, lo
que nos parece muy positiva; era la Gnica Orden que no estaba
bajo el dominio de la corona. Por el Patronato, y por las bulas
que consiguieron los reyes de Adriano VI, era el rey quien cons.
titufa los grupos de misioneros, les daba los medios para que
se concentraran en Sevilla y de abf los enviaba a América; les
pagaba el viajegran un poco los enviados del rey. Los francis-
canos y dominicos, estaban bajo la autoridad del Consejo de In-
dias. Mientras que los jesuftas nunea aceptaron esto; ol quecors
titufa los grupos cra el General de Roma. Los jesuftas eran, en
el nacionalismo exagerado de los espafioles, un elemento de uni
versalismo y un contacto indescable con Roma; claro, el rey
aceptaba esto, lo cual creo hacta en pro de los jesuftas. Pero
en América tampoco apoyaban la polftica episcopal; hubo conti~
nuas rencillas, continuos roces entre Jesuftas y Obispos, y
también lo hubo entre todos los religiosos. Por qué? Porque ot
esta poca se comienza a producir un fenémeno que se llama d»
la secularizacién, pero en un sentido distinto al actual. Las"do>
trinas"' comienzan a ser pasadas al clero diocesano; esas doctti
nas habfan sido fundadas por los religiosos, franciscanos, dom’
nicos. Qué habfa pasado? En los comienzos, claro, los indios
eran paganos; se trataba de u n trabajo clarfsimo: el de ir ala
conquista; eso lo hicieron los religiosos. Pero después esis re-
giones se transformaron en regiones cristianas, ricas y que de
jaban buengs diezmos. Ios obispos Cecian: "Estas regiones de~
126
berfamos entregarlas al clero secular y los misioneros, que
eran los mendicantes, deben ir a la avanzada; esto es ser fiel
al sentido de Ia Orden mendicante que es siempre misionera’’.
Esta posicién no era aceptada; por esto hubo continuos conf lic-
tos.No creamos que esta epoca tuvo tanta escasez de clero; en
Lima en el momento mismo de Toribio, escribfa: Tengo mu -
chos sacerdotes y no sé qué hacer con ellos". No tenfa donde
ocuparlos. Es decir, en la zona de Lima y de México, a fin del
siglo XVI y comienzo del siglo XVI, comienza a sobreabundar
el clero, se cubren realmente las necesidades; las doctrinas
tienen uno 0 dos ministros; en los puntos mas perdidos siempre
hay algunos que los visitan. En Lima habfa dos cfatedras de
lenguas y para poder ordenarse los sacerdotes tenfan que sabe:>
© quechua o aymar4, ademfs de sus estudios teolégicos. Esta
cftedra de Aymar& era muy importante. Todavia existe en Peri
parte de la poblacién que s6lo habla Aymara o Quechua y no hay
quiénes les hablen en su lengua, quien los evangelice. Esto se
ampli en cambio en el siglo XVI, y después se fue perdiendo.
‘uestra historia tiene el sentido de la de Espafia. El siglo XVI
es él siglo de Oro, la gran Espafia -aclaro que, yo no soy his!
nis‘a.; era lanacién que ejercfa la primacfa en el contexto ew
ropeo; era una gran cultura. Pero desde el siglo XVII todo este
se sulveriz6, y nosotros también somos fruto de aquella deca-
dencia.
34, LA DECADENCIA BORBONICA. (1700-1808).
Desde el 1700 al 1808 estamos en la época de los Borbones. Amé
rica pierde mucha de su importancia; la Iglesia se fosiliza un
poco mis y es escaso lo que avanza; es una ¢poca triste, en el
sentido de que no hay nada radicalmente nuevo. Lo poe ‘we
puede decir de la época es que en el norte los misioneros siguen
avanzando, son los jesuitas primero y los franciscanos después:
de la expulsién de aquéllos. Sobre la expulsién de los jesuttas en
1769 (1767 en ol Brasil, y el 1769 en las otras regiones) sorfa
-peco decir que fue un hecho esencial. Salieron mas de 2,200 je
suftas de América y esto era la 6lite de las comunidades, de las
universidades; eran los qne estidiahan Tfsiea y Quimica, que
127
pensaban una Filosoffa y ‘Teologfa moderna. Esta Orden, al sa~
lir deja un mundo Wesequipado"! quo lo ocupan los franciscanos
y dominicos. En general no estaban a la altura de sus anteceso
Tes; se produce un primer derrumbamiento del sistema de"Cris
tiandad"'. Creo que mucho de lo que vendr& a continuacién, el
catastrofico siglo XIX, vendrA originariamente por aquél golpe.
Si los jesuitas hubiesen permanecido no es diffeil que las cosas
hubieran evolucionado de otro modo. En Mendoza, por ejemplo,
Jos jesuftas salen; tenfan un gran colegio ahf. Al cerrarse este
colegio en Mendoza no queda nada de importancia en el plano
educativo. Sélo después de 1a Independencia se comienza a orga
nizar un Colegio nacional fundado por el Fstado.
35. EL DOBLE PROCESO DE LA EMANCIPACION Y LA DES-
ORGANIZACION DE LA IGLESIA (1808-1825)
El doble proceso de la Independencia ser muy importante para
comprender la crisis de la Iglesia. En 1808 comienza todo el pro
ceso con la ocupaci6n napolednica de Espafia que durara, hasta
1825, No hay que considerar todo el fendmeno de 1a Independen,
cia desde 1809 0 1816, como nosotros lo hacemos en Argentina.
La Iglesin cn un primer momento, cuando Napoleén toma Espa~
fia, no apoya a los franceses y, en cambio, se declara adicta al
rey. Asf comienza el primer proceso. Los patriotas van toman
do conciencia que las colonias del rey mismo pueden independi-~
zarse; entonces la Iglesia se divide: e] alto clero, que sup ios
Obispos, que habfan sido nombrados por el poder patronal, v en
gran parte eran espafioles, son realistas -aunque no todos ya
que hay excepciones y muy importantes-. Vargas Ugarte, histo
riador del Pera, ha hecho un trabajo que se llama El episcopado
en los tiempos de la Emaneipacién Sudamericana (9) donde mues
tra la posicién que adoptaron cada uno de los Obispos de ioda
esa region. En cambio, los que realmente tomaron parte activa,
fueron el otro clero, que era criollo. El caso del Defin Funes,
en Cordoba, un revolucionario convencido; todos los sacerdotes
que forman parte de la Primera Junta y en todos estos primeros
gobiernos. Este clero fue rea!mente el impulsor de la Revolu-
®) Ed. Amorrortu, 2 Aires, 1032.
128
ci6n, porque era el (nico grupo social que estaba preparado y
que tenfa influencia sobre el pueblo. Son los clérigos los que real
mente proponen las ideas de fondo. Este clero se compromete
pero se desgasta pues hay un doble proceso revolucionarto, excep
to en la Argentina. Hay algunos Obispos que apoyan a los espai
les, en el afio 1809-11 y, qué pasa? América es reconquistada
por los espafioles. Los obispos que han sido antirealistas son
expulsados por los espafioles. Después que ocurré esto viene-
el segundo proceso a partir de 1882, cuando los liberales comion
zan a tener influencia en Espafia hasta que se apropian del go-
bierno. Entonces los obispos realistas de América se oponen a
los liberales de Espaiia y apoyan la revolucién definitiva y que
se concreta en 1825; como consecuencia se expulsa a muchos
obispos realistas que habfan apoyado a los contrarevolucionarics.
Fueren expulsados obispos realistas y no-realistas, y nos encon
tramos que América se queda sin obispos. La Argentina se que
da sin obispos durante afios; Chile se queda sin obispos después
de la Independencia; y durante tantos y tantos afios no hubo orde
aciones en muchas diécesis. De casi cuaventa diécesis hay un
momento en que hay s6lo ocho obispos en toda América. Dénse
cuenta lo que significaba esto para una Iglesia. Yo he hecho une
rey resentacifn de lo que signific este golpe; esquematizando
en sn cuadeo (ver grafico en la pag. 111), el nimero de los re-
ligiosos de Chile por cada 10.000 habitantes, en el 1750 habfa
10 por cada 19.000, es cl m&ximo; es decir, que habfa un reli-
gioso por cada 1.000 habitantes, incluyendo los indios. Y des-
pués, de 1.800 en adelane,se sigue la Ifnea indicada en el cua-
dro, hasta llegar a 1.960. Qué es lo que ha pasado? Esto es lo
que ha pasado, si le damos un sentido a la historia; ellanos mos
trarf lo que ha pasado porque si esa ''Cristiandad" hubiess to“!
via seguido existiendo tendrfa que haber seguido una Ifnea ascen
cional.
Aqui ha habido una catastrofe, total. A qué se debe? La catas-
trofe comienza en un plano institucional por la doble crisis dela
Independencia. Ustedes saben que no és tan facil nombrar un
obispo: tenfa que presentarlo el rey, pero el rey no era ya auto
129
ridad en Indias. Ahora tonfa que nombrarlos Roma, pero cuan-
do Roma quiso nombrarios aparece nuevamente ei rey oponién-
dose. Qué es lo que pasa? Los nuevos gobiernos hispanoameri
canos no podfan aceptar al rey, y Roma no podfa "moverse"
porque la Santa Alianza no le permitfa reconocer 1a independer
cia de los nuevos pueblos, y no se podfa entonces nombrar obiss
pos en América Latina. S6lo en 1825 comienza nuevamente a
haber nombramiento de obispos. La misién Muzi a Chile, abrid
la posibilidad, e influy6 también la que envfa Bolfvar un poco
antes a Roma, Roma comienza a desprenderse de la influencia
del rey de Espafia y a tomar responsabilidad en América; nom -
bra Obispos in partibus, una modalidad de ser obispos para no
entrar en litigio con el rey hispinico. Lo cierto es que entre
1808 y 1825 comienza una decadencia total; no hay obispos, pe
ro no solamente no hay obispos, sino que los sacerdotes “en —
traban en la Revolucion con generosidad, pues morfan en ella.
Los seminarios se cerraban, las bibliotecas se incendiaban, una
guerra de aquf y otra de allé, luego comienza todo el proceso
de los caudillos, etc. ,ete. Es un desastre. Las universidades
desaparecen, no queda nada de lo antiguo; es decir, se produce
lg quiebra total de la ''Cristiandad colonial’.
Este fendmeno tenemos que analizarlo muy bien, y tomar con-
ciencia de ello. Uno no puede evitar de preguntarse, cémo es
que hemos Iegado al estado en que hoy nos encontramus? Ez!
mos asi, en ese estado, por el siglo XIX. Al siglo XIX tenemos
que estudiarlo muy bien. El primer proceso es ese de 1808 a
1825. La Iglesia institucionalmente se descquilibra por las gue
rras. El clero, los 1aicos y los misioneros estén totalmente
comprometidos en una labor de civilizacién, lo cual ex e3en
© importante como testimonio. Pero pusicron on peligco su ser
mismo, hasta desaparecer. Hay que cuidarse; esto mismo es
una leccién para el presente. Una cosa significa el compromis»
y otra 1a aniquilacién. Quiz& por una cieria tendencia de hacer
lizacién"" y no “evangelizacion!’ es que la gertc se
"quema'’. En 1825 la Iglesia esta como postrada; comieuza una
ehooa de derrumbamiento lento hasta 1850, en casi todos los
patses latinoamericanos; no voy a entrar a dar ejemplos,
36. - CONTINUA LA DECADENCIA CON
MATICES CONSERVADORES (1825-1850)
Desde el 1825 hasta el 1850, concretamente hasta 1849 en Colom-
bia, hay como una conservacién de las estructuras anteriores,
ce observa la organizaci6n do los nuevos Estados que van nacien-
co en torno a las Audiencias, principalmente, o en torno a una,
gran capital. Centroamérica ya comienza a pulverizarse; se pul-
veriza porque habfa un gran antagonismo entre las capitales cen-
troamericanas. La historia de San Salyador es muy distinta que
la de Guatemala, la de Costa Rica o de Panam, esta filtima per
tenecfa a Lima y no a México. En esa época, entonces, se va
constituyendo 1a unidad nacional; el deterioro de la Iglesia es ca~
da vez mayor. Piensen que la Independencia significa la destruc-
cién del sistema de patronatos; ya no hay ningfn misionero que
venga de Espafia. Los espafioles habfan mandado miles y miles
de misioneros, y habfan enviado libros. Ahora no entra mas un
libro de Espaiia. Espaiia habfa mandado dinero, no solamente pa
«4mantener la administracién, sino también para mantener la
Iglesia, y este dinero no llega mis. Hay regiones enteras, como
la Argentina, en que no se ordena un sacerdote mis; no se los
puec» formar; no hay ni siquiera quien lo ordene. En esos afios
com -nz6 1a ruptura. En 1849 en Colombia sale la primera Cons-
tituc'én liberal, es la "nueva América", la época colonial es de-
jada de lado y se propone una nueva Constitucién, antes no Ia na~
bfa ya que eran las Leyes de Indias. En 1849, afio en que aparece
esta Constitucién, se propone la separaci6n de la Iglesia y el Es-
tado. La gran conmoci6n, sobre todo por el sentido que tenfa la
secularizacion, habfa avanzado a tal punto que unas minorfas po-
dian ahora imponer doctrina que hasta el momento eran imposibles.
En esta época comienza la ruptura entre una Iglesia que se iba mi—
nimizando o casi desapareciendo, que no podfa responder m&s a
las incitaciones de esa Apoca, pero que, sin embargo, tenfa toda~
via cierta importancia socio-polftica; mucho poder todavia, por-
que los Obispos eran "grandes sefiores"', no por su situacién ocx—
nomica, sino por su influencia; "todo el mundo” se sentfa today’
131
eristiano y de hecho lo era a su modo. Pero, de todos modos,
la élite ya no era cristiana; era mas bien de tipo liberal incli-
nandose hacia lo que después se concretar4 en el positivismo.
37, - RUPTURA POSITIVISTA (1850-1900)
De 1850 a 1900 se produce la ruptura total. La Iglesia no puede
ya reaccionar ante el opositor, porque no se puede inspirar pa-
rauna respuesta ni en Europa, porque Europa misma no la en-
cuentra, Nuestros catélicos liberales se inspiran en Lacordaire
0 en algtin otro autor europeo, pero realmente no significa la so
lucién a la compleja situacién. En Europa misma los cristianos
se encuentran en la tragica realidad de no saber que hacer. Al
mismo tiempo los misioneros tampoco llegan a América, todo
se ha paralizado. En esta época, que yo designarfa como la mis
angustiosa de toda nuestra historia de la Iglesia latinoamerica-
na, Ilegamos hasta lo mas bajo del abismo; no hay ninguna res~
puesta a esa civilizacién que se va construyendo. Esa civiliza-
cién que se va construyendo tiene ahora una filosoffa propia que
es, como les decfa, el positivismo. Desde un Alberdi y Sarmien
to que son los iniciadores, hasta un Sealvini, Bunge o Ingenie-
ros, poco después, se va produciendo todo un pasaje lento que
lamarfa de "universalizaci6n"; universalizacién, porque Argen-
tina 0 América latina, que estaba culturalmente en brazos de Es
paiia, se abre primero a Francia y después 2 Europa entera, in-
cluyendo Inglaterra y EE. UU. Se produce la gran influencia de
Ja técnica del positivismo, que la Iglesia no puede de ningin mo-
do abarcar ni asimilar, El fendmeno religioso, sobre todo "ecle
sifstico“institucional', pasa a ser una cosa secundaria cn nues—
tra cultura. Esta es la "realidad" aunque se siga enunciando en
la Constitucién que Argentina es un "Estado catélico! Por mis
que los Obispos sigan sentindose junto a los presidentes, la se-
cularizaci6n avanza.
En las universidades por ejemplo, la Iglesia desaparecié en ab-
coluto; y esto os capital porque todos los que rigen cl pats se
forman allf. En la Universidad de Cordoba aparece la Reforma
Universitaria en 1918, pero ya estaba allf, anteriormente, por
132
niedio del positivismo. La universidad de Buenos Aires, en su
jacultad de Filosoffa y, por supuesto, las de Medicina y Derech«,
«stan bajo el dominio del positivismo. Ese mundo existe totalme.
te extraio a la Iglesia; es muchas veces ateo y cuando no se lo d
‘e es porque se afirma totalmente materialista. Llegamos hasta
la situacién presente.
38. - DESDE EL 1990 EN ADELANTE. -
Desde 1900 en adelante la situaci6n empezarfi a cambiar de sen-
tido. El siglo XIX, como Uds. ven, fue como una Edad Media,
sila Edad Media significara "edad oseura", aunque la dad Me-
dia auténtica no tiene nada de oscuro. El siglo XIX {ué nuestro
siglo'vscuro"' y en ese sentido tenemos que estudiarlo muy parti
cularmente. Si no damos cuenta de ose siglo XIX, no comprende-
mos c] XX. Para los europeos esta vision hist6rica es (otalmen:
te nueva. Algunas veces la he expuesto y se han admirado. Por-
que ellos se preguntan: Qué pasa en latinoamérica? Falta clero,
esti lx masonerfa, el comunismo, hay fuerte presencia de pro-
‘ stantismo. Todo esto no explica la realidad, no explica nada;
porque exista comunismo y falte clero, porque exista protestan:
tismo no hemos explicado nada; ellos son los efectos pero dénde
esté la causa? La catisa que hay que saber explicar es ésta: 1a
crisis de la Independencia, el alejamiento de la Iglesia de sus
fueries por el sistema dol Patronato, el desquicio teoldgico, fi-
losético, organizativo de los semimarios y universidades, “ic. ,
ete. produjo todo un proceso de aniguilacién que llevé a que la
Iglesia no respondiese mfs a la realidad. Entonces,es evidente
que falte clero, que pase todo lo que pas6 después, porque la I-
glesia perdi6 su lugar en América, no tuvo mas lugar en su cultt-
ra. A fines del siglo XIX la Iglesia no pesaba para nada en 1a
da socio-polftica y cul tural que generaba a la nueva Arg. atina.
Piensen en México, todos los gobiernos progresistas y técnicos
se encontraban con que 1a Iglesia se les oponfa continuamento; ¢1
Per lo mismo; en Colombfa, un pats particular, 1a Iglesia cut»
teni endo, en mucho, el prestigio de la época colonial; es el puis
on donde Ia Iglesia ha “conservado! mfs y nor eso hoy en Colom -
133
sia, como en ningfin otro pats latinoamericano, existen todavia,
con prestigio y con fuerza, los liberales y conservadores, una
situaci6n que habia tenido vigencia en las otras partes de Amé-
rica latina en el siglo XIX. Porque la decadencia de la Iglesia
a0 fué sin "apoyo"; hubo todo un grupo de "apoyo" que se le Ia-
maba de los "'conservadores" y, en cambio, los "liberales” eran
los que estaban contra la iglesia. En el 1849, yo les decfa co-
mienza la supremaefa del liberalismo. Por ejemplo, en Brasil
es mucho después, en 1883, cuando Megan al poder los libera-
les, pero anteriormente ya han ido cambiando el sentido del
pats
La dialéctica del siglo XIX, se establece entre dos polos: un c
servadurismo que es catélico, cada vez mas minoritario y me.
nos influyente, y un liberalismo que es el que construye real—
mente las naciones modernas latinoamericanas. La Iglesia estu-
vo ausente en este proceso, por eso que nos encontramos hoy un
tanto ausentes del nuevo proceso revolucionario popular, porque
no 1o hemos hecho nosotros, Io han hecho otros. -
134
V"_- LA ACTITUD PROFETICA ANTE EL,
PASAJE DE LA CRISTIANDAD A UN
SISTEMA PROFANO Y PLURALISTA'_
39.- LA HIPOTESIS FUNDAMENTAL. SECULARIZACION. -
La hipétesis de fondo que debemos tener clara para pensar una
feologta, para pensar una pastoral, para situarnos, y de la cual
Le visto su efectividad en 1a vida cotidiana, es 1a del pasaje de
una cristiandad a una civilizacién profana y pluralista. Por ejem
plo, en un grupo de matrimonio nos propusimos hablar de la es
piri-ualidad matrimonial cristiana; hemos discutido mucho y he-
mos hecho una historia del proceso; concluimos que no se debfa
hablar mas de “espiritualidad" cristiana sino de "vida" evis' ta
ha hoy, porque "espiritualidad" parecta residuo de un cierto es-
piritualismo maniqueo y monacal, de desprecio del cuerpo y el
amor, que a su vezes un residuo de la influencia helénica mas
que judeo-cristiana; entonces vetamos como una hipétesis intere-
Sante para mostrar el fondo de la cuesti6n era esta de la que ha-
blamos ahora, y que creo esta al fondo de la cuestién. Lo yue se
ha producido en este siglo XIX es el pasaje de una cristiandad me-
dieval y colonial a un mundo que en el siglo XX es cierta y progre
sivamente un mundo y una civilizaci6n profana y pluralista(1)
La Cristiandad era una civilizaci6n que tenfa una cultura iwpreg-
())Cfr. Chavasse-Frisque, Eglise et Apostolat, pp. 176-204. -
135
nada y dirigida por la Iglesia. Es importante en teologfa y pas-
toral tener bien claro qué quiere decir "Cristiandad". Es nece-
sario que pensemos que significa "eristiandad", claramente, y
como la cristiandad funciona sociolégica, econémica y teolégi-
camente; hay una teologta de cristiandad; una teologta que es
coherente; y tenemos que conocer ese momento histérico, ese
momento teolégico, para tener bien claro que va a significar el
"pasaje" que pretendemos indicar agut.
Para mf la "Cristiandad!t se manifiesta como una sociedad mo-
nolftica, es decir, una sociedad donde no hay una cierta bipola-
ridad; si existiera bipolaridad lo natural, por una parte, su pro
pia consisteneia, serfa lo profano; lo sobrenatural, es distinto
pero no le quita 1a autonomfa propia de lo temporal. Mientras
que ea la "Cristiandad" los dos planos estan "mezelados". En
la Cristiandad eonstantiniana o medieval, es el emperador el
que conyoca el concilio (el primer concilio de Nicea y los si—
guientes fueron convocados por el emperador). La debil situa
ci6n del papado le exige estar relegado, como en la sombra has
ta que ya tomando conciencia. Este es un residuo de cristian’=d,
donde unas veces el emperador, otras el Papado lo dirige todo,
hasta lo polftico y econdmico, todo. Un sistema, el latino, es
un papo-cesarismo; el otro, un cesaro-papismo; dos tipos de
Gristiandad donde todo se da'interinamente"’
Eso es lo que pasaba en la 6poca colonial. Un nifio que venfa a
la existencia, alSer -como dirfa Zubiri-, entra ea la trama in-
terpersonal -dirfa 1a fenomenologfa existencial-, y la fe era
un dato que se le impone; la fe cristiana social; la liturgia le
recordaba la fe de su pueblo y a su vez de su ambiente sevio-
geogrifico. Uno pudo nacer en Italia, en un pueblito y ahf su fe
Nfuncionabal'; de pronto se transformé en inmigrante y vino 2
Argentina; es un "Giovanni" 0 "Pepe" que ha Hegado de Italia.
Y¥ "pierde" su fe; "pierde"t su fe porque estaba en ung Cristian-
dad todavia en el siglo XX y aqui no "funciona" mas; pe-que ui
los amigos, ni su madre estfn para recordarle o "presionar",
ni estf aqui toda esa tradicién que hace a su ser religioso. Ex -
136
onces, lo que pasa, es que la "fe" pierde su "soporte" cultural
o que le parece es haber perdido la fe; de donde se sigue la pér-
lida efectiva de la fe.
3sto es 1o que pasa en concreto entre nosotros. Argentina tiene
yaganismo de miltiples orfgenes: primero por su prehistoria,
21 indio; después por cl espafiol, que no siempre viene con "buc-
tas intenciones" al nuevo mundo, cuya intenci6n no fue evangélica
como en el caso de los Misioneros, sino para "hacerse la Amé-
rica''. Salié de un sistema de Cristiandad y vino aquf a un siste-
ma en formaci6n, que est& naciendo. En este "pasaje" fundamen
tal para 61 "pierde" su fe. Para el mismo conquistador su fe no
"funciona! m&s como "funcionaba™ en Andalucfa; se ejerce de
otro modo. Aquf puede tener cuatro o cinco indias concubinas y
después va a confesarse, pero con el tiempo su conciencia no
puede ser mis efectivamente cristiana. La situacién es comple-
tamente distinta a la de Espafia. Hay un proceso de "pérdida" de
fe por el mero hecho de cruzar el Atlantico. Este proceso se
altiplica en Argentina por la avalancha de inmigracién de me-
diados y a fin del siglo pasado y comienzos de éste. Casi todos
hoy somos hijos de inmigrantes. Toda esta gente estaba en un sis
lem: de Cristiandad europea -en crisis, pero de todas maneras
"Cr stiandad''-, cuando salié de su mundo y Ieg6 aquf a ponerse
a trabajar. '"Pierde" entonces también su fe. Al paganismo que
venta de "abajo" (de la prehistoria) se agrega el desquicio. 21
desequilibrio que viene de "afuera''. Eso hace que nuestro pafs no
esté integrado desde un punto de vista cultural, pero tampoco des
de un punto de vista estrictamente religioso, hay un paganismo
que se va sumando a los paganismos ambientes.
Les propongo como tarea de un seminario el siguiente tema: Cte1
es la teologfa de la "Cristiandad''? Van a ver que hay un modo de
concebir la Iglesia, los sucramentos, el bautismo, 1a gracia; un
modo de concebir aquello de que ‘fuera de 1a Iglesia no hey sal-
vaci6én", que aunque lo dijo Cipriano en el norte de Africa uay
que saber entender lo que significa, Esa es la teologta que reino
durante 1a @p0ca colonial y los misioneros la tifyieron in mente
137
cuando predicaban. Se decfan a ellos mismos: " Si no bautizo
al indio, el indio se pierde y va al infierno" Hay que leer las
predicaciones que se efecttian acerea del infierno, con amplia
deseripci6n de las llamas y todo; se les decfa a los indios de
que si no se bautizaban podfa pasarles todo eso. Los indios se
decfan: "Estos son mas fuertes que nosotros, lo que significa
que sus dioses son mas fuertes que los nuestros, ademfs pue-
de pasarnos tan tamaiia cosa, entonces, bauticémonos". Por lo
que, las razones de la conversién, eran perfectamente paganas,
yJesucristo yenfa a formar parte del partenén indio, como uno
de tantos dioses. Asf entraba el cristianismo, de este modo.
Ademis de rendirle culto al Seftor, debajo del altar tenfan su
dios pagano, de la antigiiedad, al que le segufan rindiendo culto,
no vaya a ser que no viniese una buena cosecha o que Iloviese
poco.
En el sistema do Cristiandad la teologta que tenfa_in mente el
misionero no puede realmente crear un apéstol. Esto creo que
es importante para los que pretenden "recauchutar" el sistema
de Cristiandad. ‘Todo intento de "conservar" 0 "defender" este
sistema tiene un sentido negativo, porque uno cree vivir Ia ilu-
sién de la Cristiandad, y cree, sobre todo, poder reconstituir,
como decfa Maritain, 1a "nueva cristiandad", es decir, que ana-
légicamente se puede reconstituir. El problema est& en que no
sabemos siquiera si Dios quiere que se reconstituya, y no sabe-
mos tampoco ~y quiz4 ni siquiera tiene interés. en que alguna
vez se reconstituya. Asf, que afinén esto, Maritain, que fue tan
de avanzada en su tiempo, tan cemécrata, habrfa propuesto una
idea que debe ser relegada definiiiyamente al pasado.
De un sistema de Cristiandad hemos pasado a una societiad que
es profana; en el sentido que tiene conciencia de su autonomfa y
de los valores propios, y sobre todo que es pluralista. Los cris
tianos nos encontramos siendo uno de los grupos de esta nueva
sociedad, no quiz el mayoritario, y si el mayoritario, unu de
tantos. Entonces, es necesario re-pensar la teologfa, primers,
para que fundamente esta nueva situacién; hay que pensar una
138
auova eclesiologfa para esta situacién, una cristologfa para es—
ta situacion, una teologfa de la gracia, de los sacramentos y de
todo, para realmente explicar acabadamente esta nueva situacién.
No es fficil y la gente se encuentra profundamente desoricntada.
Los laicos y los sacerdotes también. Antes, por ejemplo, nos
zonfesdbamos, rezbamos el rosario y el asunto “funcionaba"';
antes, los laicos hacfamos 1a comunién diaria, y ahora qué se
hace, de otra manera; antes, obedecfan al obispo ciega y total-
mente, y ahora hay una conciencia mas adulta, Hay una crisis,
as evidente, pero esto no se puede quedar asf; hay "realmente"’
que organizar las cosas. Estamos en un momento de cierto peli-
gro, creo, porque se "larga por la borda" la Cristiandad y no se
tiene respuesta cierta sobre la nueva situacién. Ciertamente,
‘reo que el ejemplo radical debe ser cl cristianismo primitive.
Tenemos que avanzar sobre vias centrales, debemos construlr
sobre sdlo algunos puntos fundamentales y desde ahf llegar a
una solucién, Esta visién-histériea que hemos dado tiene que ser
el contexto que nos permita ver esia realidad. Tenemos gue re-
pensar la totalidad de la teologta en una actitud pastoral, No de-
bemos dejar el optimismo de la esperanza, 1a linea es ascenden-
te, porque lo dicen atin las estadfsticas. En Venezuela, por ejem
plo, uno ve que el aumento demografico y el del nimero de reli-
giosos no se ha igualado; en Colombia, el fndice de aumento en
el aGmero de sacerdotes y de las religiosas os mucho mis gran-
Ge que el demografico; hay una recuperaci6n digamos en ese fac-
tor vocaciones religiosas, esto hasta 1963, lo cual no quiere de-
cir que sea esta Ia sittacién en Argentina actualmente.
40.-MOTIVOS DE ESPERANZA. -
Hay como una esperanza ambiente. A qué se debe? Habrfa que
ir a las causas, habrfa que hacer todo un estudio de las causas
ce un cierto situarse del cristiano en la realidad. Hay distintos
factores, estos son muy numerosos. Voy a tomar un punto ex.
quo, a partir del cual, en 1899, se realizé en Roma un Concilio
latinoamericano. Fue el primer Concilio regional que tuvo lat
glesia catblica, porque todos los anteriores han sido o provin-
ciales o universales, en cambio este era interprovincial, de tn-
1329
ja América latina. De ese Concilio se han impreso las actas er
atfn, y lo tienen en la biblioteca (es por completo desusual el
seerlo), es un testimonio interesante aunque mis no sea un tes-
imonio histérico. Es la Iglesia que desde la "Cristiandad” pre-
tende organizarse de nuevo y se plantea las cuestiones, aunque
no las resuelye. Es interesante, porque ese concilio pastoral,
a0 era teoldgico, y plantea muchas cuestiones que todavia nos
dlanteamos hoy. Hablaba de cémo iba creciendo la propaganda
anticristiana y proponta ciertas soluciones por desgracia "de
cristiandad’', Es un coneilio que marca el comienzo de un cier-
to renacimiento cristiano, de una renovacién. 1899 serfa la fe-
cha de partida del filtimo proceso que estamos viviendo. Propo
Zo, para concluir dicha @poca el afio 1955, la creacién del CE-
LAM, 0 el 1962, comienzo del Concilio Vaticano Il. Después se
abre una nueva etapa en la quo nos encontramos al presente
Se han dado las causas de un cierto rejuvenecer. Hay efectos,
evidencias, sobre este rejuvenecimiento; un como volver a co-
brar el ritmo de la historia, Un ejemplo es la enorme cantidea.
de instituciones coordinadoras de movimientos nacionales cris-
tianos en el plano latinoamericano. Hoy contamos con no menos
de cuarenta organizaciones de coordinacién. En el plano de las
civilizaciones es fundamental 1a unidad, los catblicos, en este
sentido, vamos bastante al avance de la civilizacién latinoame-
ricana, en esto se est siendo proféticos. El CELAM es un or
ganismo que funciona con bastante mas coherencia que la OEA,
en sus finalidades propias. La Iglesia esta tomando el ritmo de
la historia, y quiz comienza a orientarla. Lo primero que ne-
cesilaba era una clerta coordinacién sobre todo cl plano latino-
americano, no slo sobre el nacional, y se esta logrando.
Mucho mas que el mero contacto, se evidencia una renovacién
efectiva que se esta dando en todos los campos, pero con gran-
des oposiciones y dificultades. Por ejemplo, en el orden intelec
tual. En el siglo XIX Latinoamérica habfa tenido muy pocas p> —
sonas; una minorfa que habfan respondido intelectualmente cov o
cristianos a 1a realidad; mientras que desde fines del XIX em-
140
siezan a surgir en cada pats gente de valor. Enel siglo XX, du-
zante los primeros veinte 0 treinta afios hubo también contadas
bersonalidades, pero ya mucho mejor formadas. Pienso en un
Amoroso Lima o un Figueiredo en Brasil. En Argentina Uds. co
nocen numerosos pensadores cristianos; pensemos en el campo
de la filosoffa. Los fildsofos eristianos argentinos surgen como
un grupo influyente desde el treinta. Pero ya en 1900, bubo un
gran profesor, Martinez Villada del cual es alumno por ejemplo,
Nimio de Anquin (2). Ellos se lanzaron al estudio de Santo Tomas,
y comenzé lentamente una renovacién. En Buenos Aires, yo creo,
recién después del afio treinta. El grupo de Sepich, Casares,
Menvielle y otros (después siguié cada uno su camino, que Uds.
conocen), en 1928 estaba constituido por muchachos jévenes que,
en este mismo seminario, fundaron "Criterio". Después conven-
cieron a Franceschi de que colaborara con ellos, y, por filtimo,
Franceschi también entr6, pero tiempo después. Este grupito
portefio no es el primero en Argentina, en Cérdoba como hemos
visto, habfan empezado mucho antes la reflexion cristiana en es-
te sentido.
Esto que ocurrié en la Argentina se generaliz6, y hoy, en 1968,
la situacién es muy distinta. Creo que actualmente los movimien
tos eristianos cuentan con intelectuales de primera Ifnea. Creo
que de aquf a quince o veinte afios la presencia de los cristianos
en el pensamiento histérico, filos6fico y dems ciencias humanis
licas va a ser de enorme importaneia en América Latina. Esto
ha permitido, ademas, la coordinacién de grupos, por ejemplo
la Oficina Coordinadora de Movimientos Estudiantiles Universi-
tariog, la coordinacién de las Universidades Catélicas y otros
organismos; es decir, que es una presencia aetual, una respucs-
ta cristiana que ha sabido descubrir su lugar y, entonces, respon
de. Por supuesto todo esto no es ms que un esquema muy limita
do; tendrfamos que hacer un estudio a fondo que deseo realizar
algin dfa, pero que serf después de haber analizado las estructu-
(2) Cfr. A. Caturelli, La filosoffa en Argentina Actual, Univ. Nac
de Cdrdoba, Cérdoba, 1962, pp.24 ss. —
141
vas intencionales latinoamericanas. La historia del pensamiente
cristiano en latinoamérica en los siglos XIX y XX supone hacer
una historia del pensamiento general y la precisién de la funeién
que cumplen en ella los cristianos.
Otro fendbmeno muy importante en‘ nuestro siglo fue la Accién Ca
‘Olica. La Aecién Cat6lica fue un movimiento realmente profél
co en su momento, Se funda alrededor del afio treinta en casi to-
das partes, desde Cuba a Méjico y Argentina. Fue realmente un
venacer del "compromiso" del laico, hasta el punto que précti-
camente nadie que cumpla alguna funeién en Ja Iglesia, no ha pa-
sado por las filas de la Acci6n Cat6lica, son muy pocos los que
no han formado parte de ella,:empezando por los clérigos y ter
minando por los obispos; todos hemos pasado de algtin modo. por
la Accién Catélica que era el 2atalizador del compromiso cr s-
tiano.
Este fenémeno de la Accién Calélica cuando ge hace historia, r s
muestra que fue un punto de-partida. Ahora la Acci6n Cat6lica
esta en crisis; es también una crisis de crecimiento. Monseiior
Boulard, estuve hablando con él cuando residié en el Chaco cl
afio pasado en la semana de pastoral del Nordeste, entre otras
cosas me deefa; "Es interesante ver que América latina que ha~
ce poco me maravillaba por ia constaneia y la generosidad de los
laicos de Accin Catbliea, @sta haya desaparecido easi en todas
partes". La crisis de In Accién Catélica se ha generalizado ca-
sien todo el Continente, y afin mulliplicado, después del Conci-
lio. Qué es lo que pasa? Hay una desorientacién, desorientacién
por querer situarse de nuevo; es un momento de creacién. Cada
uno ahora se est% comprometiendo del modo que le parece mis
propio; van a surgir nuevos moyimientos; creo que estamos en un
momento de enorme maduracién.
Serfa hoy mas necesario que nunea, que gente formada y que hu-
biese pensado la evolucién hist6rica que hemos expuesto pudiese
ahora explicarla; entonees, cuando uno expliea Ia gente capta
mediatamente la realidad y confirma la intuicién que tenfa de
142
esa situaci6n nueva. En ver de estar intranguilos, resquemoro~
sos de lo que han dejado atras, del no tener nada todavia, se
dan cuenta que en esta nada, imprevisible, se les est presen-
tando el Sefior que los llama ahora para erear cosas nucvas,
para hacerlas con un sentido nuevo. Ahora se necesitarfan gran
des teblogos que supiesen predicar sobre esto. Creo que se ha~
ce mucha pastoral, a veces, pero, el fundamento de la pastoral
es la teologia; la pastoral es una parte "fundada” en la misma
teologia; la dogmitica es la "'fundante'’. Los métodos de pasto-
ral no sé si son tan importantes; todo eso es metodologfa, so-
ciologia, pero el "fondo" es 1a dogmAtica; esa dogmiatica que
es la reflexion sobre Ia palabra de Dios que se interpela; es la
palabra de Dios la que convierte y lanza al profeta a comprome,
terse en la historia de la Salvacién, Ante todo necesitamos te6 -
logos, y, por supuesto, también la pastoral; pero "pastor", en
este sentido, es quien predica la Palabra de Dios y la hace en
tender. Cuando los fieles eaptan ol contenido, ya no se neces!
ponerse al frente, hay que dejar que sigan su propio camino,
Necesitamos hoy un cnornie esfuerzo de reflexién, pero necesi-
tamos igualmente el testimonio del compromiso en la lucha so-
cial. El cristiano empieza a tomar conciencia de su funcién pro
fética en la historia; en ver de ser un conservador destenido
ser un anticonformista y aia un revolucionario cuando es
necesario; aunque también a veces "se pasa" de revolucionaric
y se hace un "'revolucionarista"', un modo utopista de predicar
la _reyolueién en todas las ocasiones, en las que a veces no hay
por qué. Hay situaciones distintas y no hay necesidad siempre
de ser revolucionario. Creo que a veces se pasa al mito de la
revolucién; es un ciorto "snob!" que no va ciertamente al fondo
de la cuestion; hay que renovar, hay que cambiar la situacién,
hay que edificar lo absoluto y en cada lugar y cireunstancia exi-
gird un modo distinto de lograrlo.
En fin, 1a lucha social manifiesta que el cristiano se ha puesto
en algunos lugares ala cabeza, en otros junto a los mejores,
en otros a la "retranca”, pero est4 comprometiéndose. La gen -
143
fe de mas avanzada, de m4s entusiasmo, y sentido de justicia,
el pueblo, encuentra en el cristiano,” al menos en algunos, un
aliado y esto cambia totalmente la fisonomfa del cristianismo.
Al mismo tiempo, gente conservadora teme a ua cierto tipo de
cristiano. Porque, claro, se puede distinguir bien un cristiano
que acepta totalmente la situacién establecida, dirfa un cristia~
no de "derecha', y, en cambio, uno que se va comprometiendo
enda ver mas en la situacién presente. Me pasa y nos pasa mu-
chas veces que para ciertos cristianos "de derecha", por ejem~
plo, pongamos por ejemplo uno que siga los principios de Char~
jes Maurras. de la Action francaise, para ellos la Giltima negati-
vidad en la jerarqufa de valores no es sor ni siquiera un marxis-
ta, sino el ser un cristiano de "avanzad
Ha habido igualmente wna renovacién ienta en cl sentido de 1a
contemplacién, de la vida contemplativa. La presencia en aigu-
nos pafses, por ejemplo, de los Petits _fréres y de otros grupos,
también ha manifestado ser un elemento esencial. Es notable,
América latina en su historia nunea tuvo la presencia de contem
plativos, por lo menos de Ordenes contemplativas. Los benedic~
tinos nunes Hegaron » América en el tiempo de la colonia; los
“trapenses tampoco -sino a fines del siglo XIX-; de manera que
fucron las Ordenes mendicantes, de palabra profética, las que
impusieron su ritmo. El cristiano latinoamericano no tuvo nunc#
Ja posibilidad de participar en una liturgia de sentido monacal y
inedieval; claro que quiz eso no lo necesitemos, pero de todos
jnodos, digo, no tenemos siquiera la posibilidad de esto. Creo,
cue sin embargo, también tiene su significado profetico este des
prenderse, este como anticipar la vida gloriosa del cielo, claro
cue no debe ser "triunfalista", pero, pudiera ser un testimonio
(ie 1a trascendencia del cristianismo.
Cuando he estado en la Trapa y en conventos benedictinos he po=
dido pereibir el misterio de la liturgia de un modo mucho mas
fatimo, el que después me ha servido para mi vida de compro-
iniso. Y eso en la Argentina es dificil de verlo porque casi no
hay dichas comunidades. De hecho esto ha estado fuera de
auestras posibilidades y de nuestra historia.
41, - LA ELECCION PASTORAL ESENCIAL. -
El P. Luis Segundo, en un artfevlo en la revista La Lettre, 54
(1963)7-12, de Parfs, explicaba que en América Lat ina necesi-
tamos hoy hacer una elecci6n fundamental; esa eleccion funda-
mental es pastoral, en el sentido de decidirse a apoyar la anti-
gua estructura de la Cristiandad, de la que todavia tenemos que
estudiar claramente qué es 1o que significaba, o inventamos 1a
soluci6én adecuada paia esta sociedad que es pluralista y profa-
na. Esto es capital porque, por ejemplo, si alguien me inviia a
participar de una institucién del tipo "Cristiandad”, le digo;!"Mi-
re, gracias, no puedo hacer tal cosa, tengo muchas ocupaciones't
y uno no las hace. En cambio, hay si que descubrir qué es lo
esencial on la nueva situacién, y en eso teriemos que entregar—
aos a "fondo'!, y eso acaece todos los dfas de nuestra existencix,
ya que se nos invita de continuo a aceptar compromisos y uno
tiene que elegir sélo los fundamentales. A veces el panorama es
oscuro, y, sin embargo, podemos estar lienos de esperanzus
porque estamos trabajando a fondo, a un cierto nivel que es el
que producirA, ala larga , los frutos que espera de nosotros el
Seiior.
Es imprescindible discutir qué es lo necesario; estudiar cudles
son los niveles realmente esenciales de 1a nueva posicién del
cristianismo en Argentina o cn América Latina en general. En-
juictar lo que significa el catolicismo contempordneo argentino
9 latinoamericano y cudl debe ser nuestra funcién en dicha situa
cién es primario; y esta es una tarea reflexiva. Serfa estudiar 1a
dialéctica que se ha establecido entre una masa que se dice cris-
tiana y que de hecho tiene valores eristianos, y una élite que co-
bra conciencia ahora de que es una minorfa y que el sistema de
Cristiandad no funciona mas, y que debe actualmente entrar en
contacto con esa masa para no perderla del todo, no para recons
tituir un sistema de Cristiandad, sino para terminar de evange-
lizarla, -
145
42,-LA ACTITUD MISIONERA.
CONDICIONES DE SU EJERCICIO. -
Bs necesaria en el cristiano de hoy una eoncepeién y nosicién to~
talmente misionera. Para ser misioneros, y como todo misione-
TO, es necesario ser hombre ce "dos"mundos, es decir, que un
hombre que vive en el mundo, @ste mundo profano, que no es’ cris
tio, y que vive en la Iglesia. Ts un hombre de frontera, del
frente dirfamos, con su rostro "'afucra" y con su espalda "adén-
tro" Qué es lo que de hecho pasa muchas veces? Que este hom-
»bre de frontora se lanza al"mundd', y deja de fener un contacto
esencial con la Iglesia, se transforma en un hombre “del mundo"
y, por filtimo, 1a Iglesia no lo reconoce mfs como "si-mismo".
$u voz no se escucha mfs dentro de la Iglesia. Mientras que el
misionero para que cumpla su doble funcién debe, por una parte,
ir al "mundo", comprenderlo y vivirlo, pero, por otra part:,
debe ir y decir continuamente su experiencia del mundo a la [gle
sia, para que la Iglesia haga también el proceso de ir all&, "'a-
fuera"', porque si no se produce una profunda disociaci6n, dis-
torsién, ruptura.
En Francia, por ejemplo, 1a cuesti6n de los "sacerdotes obreros!
que no es tan simple como se piensa a veces. No todos tampoco
hieieron lo que algunos ereen. Los sacerdotes obreros eran de
distintos movimientos; algunos eran del Prado; otros Petits frérer
y lo siguen siendo; otros eran religiosos, franciscanos, domini-
eos, jesuitas, y habfa muchos que eran de la Misién de Francia,
que es una institucién poco conocida; algunos trabajan solos, o-
tros en grupo; lo cierto es que fueron entrando a un mundo que
realmente estaba "'fuera’' de la Iglesia. El mundo obrero. A
partir de la experiencia de la guerra, comenz6 la experiencia
de los sacerdotes obreros. Como sacerdotes en el campo de
concentracién o en la vida de la guerra, no podfan guardar su
estado social eclesié$tico como antes, sino que tuvieron que en-
trar al mundo y trabajar como todos; y descubrieron que era un
mundo pletorico de vida, un mundo en el que ellos podian ser
perfectamente sacerdotes siendo ademis como los demas, 1c
gue les permitfa, al mismo tiempo, un didlogo ms profundo z
146
l descubrimiento de una pastoral real de evangelizacién.
Fue la guerra lo que permitié todo esto. La fundacién de los
Petits freres viene de la gruerra; es decir, Voillaume estaba
como perdido en ¢l norte de Africa; pero fue gracias a la gue-
rra que algunos Petits fréres, que fueron mandados a diversos
lugares de trabajo durante la guerra, comprendieron que no era
necesario estar en el Africa, perdidos alif entre los desiertos
para vivir una vida contemplativa, sino que podrfan volver a la
sociedad actual y ocuparse del obrero a su modo. Esa guerra
tiene muchos bienes ademas de tanto mal, pies Dios escribe de
recho sobre Ifneus torcidas. Esos sacerdotes entraban a ese
mundo, pero entraban a veces no con toda la preparaci6n sufi-
ciente, aunque sf con todo el finimo. Entraron a ese mundo y
fueron comprendiendo los valores y quisieron cambiarlo. Pero,
qué pas6? Se fueron "separando"’ de la Iglesta, y se fueron se-
parando existencialmente de la Iglesia; formaban sus cquipos
solos, sus grupitos, su liturgia, su modo de ver las cosas y ca
da vez tenfan menos diflogo con la Iglesia en bloque, En ese mo.
mento estaban ya separados. En la encrucijada del camino de-
bfan seguir su vocaci6n cristiana solos, solifarios, como la han
seguido algunos que han continuado oélibes y solitarios, fuera
de la Iglesia visible; o se hicieron marxistas, porque crefan que
era la finica solucion posible; o tuvieron que replegarse nueva—
mente "dentro" de Ia Iglesia, dejando su posicién misionera ,
(después de las disposiciones del Santo Oficio sobre el trabajo
de los sacerdotes). El proceso para que sea correcto debe ser
un llevar las dos cosas al mismo tiempo. Lo ideal serfa que
los pastores fueran los misioneros, de tal modo que sea el pas-
tor el que esté en i6n de mision, el que organice toda la
Iglesia en funcién de misién. Lo ideal serfa que los obispos fue
ran los misioneros del mundo, y en algfin caso del mundo de los
obreros. Es decir, s6lo imitar lo que era Pablo y Pedro. Pablo
no era obispo, pero era algo mas: cra un apéstol; 61, en.su si-
tuacién de misionero, le puede decir a Pedro: "-Un momento!
La siluacién es distinta de lo que tf crees; esta gente que es he
lenista y que no es judfa, es sin embargo perfectamente cristia
147
na, y eso lo conozco yo y lo he visto." $i San Pablo hubiese es-
tado como Santiago en Jerusalén, y no hubiese visto con clari-
dad la situacion de ese pueblo helénico, que crefa y vivia el cris
tianismo, San Pablo no hubiera podido argumentar, no se hubie
se hecho ese sfnodo capital del criatianismo que es aquél del
aio 49, aproximadamente. Esto nos lo decfa recientementeJean
Frisque, tedlogo de la Mision de Francia: "Es capital que en los
Srganos directivos de la Iglesia haya pastores que estén en esta
do de misi6n, de tal modo que impregnen y asienten a toda la
Iglesia en un ritmo misionero''.
Esto serfa ¢l ideal. Lo conereto es que el que quicra hacer mi-
si6n, que no deje la Iglesia. Lo que significa que el misionero
no de je de tenerla informada, que no deje de estar unido nella.
Por ejemplo, he vivido en esta situacién con apéstoles propia-
mente misioneros; se trata del Padre Paul Gauthier en Naziret,
cuando formaba parte de una cooperativa frabe. Trabajibamos
con judfos 6 con frabes musulmanes 0 cristianos; sin embarg
los domingos tbamos siempre a su templo parroquial, y Gau~
thier celebraba la liturgia con los demas sacerdotes, concelebra
ba y predicaba en su Iglesia como todo sacerdote catélico; esta-
ba continuamente unido a su obispo, monsefior Hackim, en el
sentido de dialogar, discutir las cosas y las actitudes que fba-
mos a tomar; el obispo nos apoyaba o no, en fin, era un diflogo
continuo; era mucho mas frecuente que con cualquier otro sacer
dote, el que tenfa con nosotros el obispo de Galilea. Por qué?
Porque estébamos continuamente en situaciones de compromiso,
y tenfa que estar apoyfndonos al mismo tiempo que comprendién
donos.
Atm por nuestra posicién visible debemos formar parte de la
Iglesia, en conformidad con la institueién, pero en actitud mi-
sionera. Senosexige una gran integracién y coordinacién con
ta lglesia, formando parte igualmente del mundo.
¥ esto también lo expresaba muy bien 'Teilhard de Chardin, cuan
do deefa aproximadamente: "Yo estoy, en cierto modo, en una
posicién un tanto privilegiada, porque he podido comprobar en
148
mi vida este fraguarse del mundo futuro"'. El estaba en medio
de toda esa gente que hacfa ciencia, que hacta paleontologfa, que
hacfa biologfa... "y al mismo tiempo, por mi condicién de reli
gioso, estoy viviendo ya aqui mi Iglesia’'. Nunea dejo la Iglesi
porque se daba cuenta que si perdfa eso lo perdfa todo. Hay que
saber mantener con las dos manos esta posicién; estar plena-
mente en el mundo, para cumplir con la condicién misionera ;
estar plenamente en la Iglesia y abrir la Iglesia al mundo.
43. EL PROFETA, COMO SUPERACION DEL INTEGRISMO Y
EL PROGRESISMO. LA TRADICION VIVIENTE ANTE EL
EL TRADICIONALISMO ESTATICO.
Pensaba, y pienso todavia, que hay ante la Historia cuatro posi
ciones distintas; cuatro tipos distintos de ser cristianos en Ar.
gentina, de ser cristiano latinoamericano en general (3). A mfme
agrada siempre reprentar esto en forma de rombo.
D
c
(3) Sobre este tema hemos escrito un corto trabajo todavta iné-
dito, en el cual inclufmos una‘bibliograffa especftica. Como pue
de suponerse, esta bibliograffa es inmensa ya que incluye la
historia de 1a Iglesia contemporfinea -especialmente ouropea- y
los estudios exegélicos (contespecto a una nueva interpretacién
del fenémeno del profetismo) y teoldgicos (porque el profeta no
es, ni mucho menos, una figura exclusiva del Antiguo Testamen
to, sino de la existencia cristiana do todos los
tiempos)
> 149
A la derecha (A) estarfa lo que Hans Urs von Balthasar ama
“Integralismus"', y que nosotros llamamos integrismo; un cier
to modo de ver Ia historia. Después, a la izquierda (B), pon-
drfa lo que Balthasar [ama el "Progresismus", el progresis
mo. Podria ponerse en tercer lugar el tradicionalismo (6) que
gusta del pasado por el pasado; es la tentacién del historiador
como tal. En cambio, 1a posicién cristiana es otra, os de 1a
que ya hablamos en una conferencia anterior, es la del profe
ta, es decir la del cristiano que asume toda la historia. (D).
Podrfa hacerse una deseripcién fenomenologica de estas cua~
tro actitudes, pero solo anotaremos algunas caracterfsticas.
Por ejemplo, el integrista: Por qué se le llama integrista?
Porque eree poder comprender, tener ante sf y haber esti dia
do y dar cuenta de ello, 1a integridad de la Verdad. Enton:es
se cree posesor de la Verdad, y que esta verdad la encuen.ra
en el pasado; es muy fiel al pasado. En cambio, ante el futu-
ro, el iniegrista es m&s bien negativo. Lo que él quiere hac
es retornar a esa Verdad integral que cree reconocer en el pa
sado; es necesario conservarla. De allf viene la "defensa de
la fe’; se "defiende" la fe. Lo que les parece es que la fe se
va corrompiendo; entonces, hay que defenderla. Esto involu-
cra una interpretacion de lo que significa la tradicién; un sen-
tido de 1a tradici6n que no tiene nada que ver con la tradicién
yiviente. La Tradicién nunea puede ser la re-peticion o el es
tudio de una Verdad pasada, porque una Verdad pasada es eso:
pasada, pero no una Verdad viviente. En cambio, la Tradicién
es la identidad de una comunidad con una Verdad viviente. Les
hago un esquema como ejemplo. Figurémonos que (h) fuese la
historia, que asciende como una flecha hacia la Parusfa;y es-
to fuese la Verdad eterna (V.E.) por ejemplo la Trinidad, que
es una verdad viva que se’ muestra como objeto para nuestra
fe. Entonces, en un momento X miro a través de mi fe la ver
dad, y tengo una visién (a); y esta visién que tengo de una ver_
dad eterna en un momento hist6rico, 1a expreso (¢); y la expre
sién es una formula dogmitica. Después, qué pasa? En-el in-
terfn se mueve cl mundo, progrosa la historia, estamos aho-
‘150
ra en X'; si quisiera imitar Ja vision (2) y la expresion (e) no
tendrfa como objeto a V.E., sino aft) (una verdad aparente) y
la expresién f') sorfa una horejfa; se debe on cambio corrogir
el fngulo y con (b) llegar a V.E. y expresar diche Verdad,
nuevamente (e').
Es un tanto parad6jico, pero es la realidad. Si tomo un tex-
to pasado , como fue dicho, sacdndolo de su contexto histéri-
co, sin referirlo a la Verdad, entonces yo no tengo mis la
Verdad; sta es la realidad. El intogrista por "conservar!!
una Verdad, lo que est& haciendo es no dando mas con ella;
lo que conserva es una "formula" (n'). Por eso él tiene horror
al "modernismo', que fue esa cnorme crisis, pero que se dio
cuenta de que las cosas cambian, y que las cosas tienen que
re-expresarse; y sino, qué es el Antiguo y el Nuevo Testamen
to sino la expresién en cada tiempo de la misma Verdad eter-
na? El problema est en que porque esa Verdad es eterna, es
que necesita ser re-expresada en cada tiempo; y por eso debe
necesariamente cambiarse. Cuando yo aquf, ahora en (x') la
expreso, se puede alcanzar la Verdad eterna. Para que yo pue
da hacer un cambio de {ngulo, lok a a beta, es condi-
cion que yo esté viviendo. La Tradicién no es una re-peti-
cién de formulas, sino que es Ia identidad de esta comunidad
consigo misma. La identidad viviente, por ser viviente puede
151
ir efectivamente cambiando de mira; puede tener como objeto
esa Verdad eterna en cada tiempo y expresarla, en cada tiem
po, para que pueda ser comprendida on su "mundo",
La comprehensién en "su-mundo” significa, plensen ustedes,
que yo estoy antes en el'mundo!’. La expresi6n (n') est4 "den-
tro!” de un mundo_y yo no me puedo hacer comprender si no
comprendo al mundo de mi tiempo. Estos es lo que hoy se lla
ma en pastoral, justamente, una "pedagogfa de los signos".
Tengo que comenzar por los signos que ese mundo comprende
€ ir poco a poco lievandolo por los signos que él afin no puede
comprender. Los sémeion , los signos de los tiempos, deben
ser puestos progresivamente. Si América Latina necesita hoy
el signo de la justicia, tenemos que presentarle el signo de la
Justicia, y desde allf, elevémosla a otro signo que le cuesta
comprender. Si los indios no entendfan al Dios trascendeni »,
los misioneros debieron haberlos '"tomado tal como estaban 'y,
poco a poco, por una pedagogfa de los signos, levantarlos a
una comprensi6n total; de tal manera que la expresion de esa
Verdad debe ser progresiva.
En general, el integrista cree que posee la Verdad eterna, y
la posee para él. Primero cree que la posee, después cree la
necesidad de comuniearla a todos, y al que no Ia tiene, pues
de lo contrario ese hombre se piertle. Bn fin, podrfa decirse
mucho de la posicion integrista, pero para mf esto es fundamen
tal, porgue ellos hablan siempre de la tradicién, pero no com-
prenden lo que es tradicién. La Tradicién es algo muy distinto
porque es viviente.
En cambio, también existe la posicién que yo Hamarfa progre
sista. Quiz4 algunos que se dicen progresisias, no caen de
ningfin modo en esta descripeién. Pero para mi el progresista
seria el que comprende de tal manera los valores delmundo,
que ya no sabe cumplir una funcién misionera, se deja evar
por un extremo. Es un poco la posicion de algunos sacerdo-
tes obreros. Viendo que la C.G.'T. francesa era mucho mis
activa que la eriatiana (CFTC) y que realmente proponfa una
152
visi6én del mundo y era realmente revolucionaria, entonces, no
solamente aceptaron e] humanismo marxista, primero, sino que
después perdieron st fe, porque ese humanismo marxista no
estaba en concordancia con su fe. Su fe se fue haciendo cada
vez mfis "fidefsta'; la fe no tenfa mfs soportes histéricos ni
reales, y so es lo que le pasa a mucha gente actualmente, El
"fidefsmo" es una posicién muy generalizada en el cristianismo
actual; la fe no se apoya mfs en nada sino sélo en la pura fe re
yelada. Sin embargo, la fe tiene también un soporte hist6rico
¥ filos6fico que hay que saber asimilar; hay toda una antropolo
gfa que se puede construir a la luz de la fe, y esa antropologfa
serfa una visién cristiana del hombre que os hist6rica y concer
ta, Cuando no creo mas en esa visi6n eristiana del hombre, por
que no la he penctrado, porque no me he tomado el esfuerzo
de pensarla, de reconstrufrla, entonces voy y tomo cualquier
antropologia, pongamos, la marxista. Pero no he visto al co-
mienzo que mi fe no "funciona" con la antropologfa marxista,
porque es distinta, porque son contradictorias, porque son
distintas concepciones del hombre y de la historia. Se estable-
ce un dualismo, que por un momento puede "'caminar", pero
que con el tiempo nofunciona" mis, entonces tengo que optar,
© caigo en el "fidefsmo" 0 caigo on cl marxismo. Pero también
pasa lo mismo con el liberal, que acepta el positivismo por un
lado, y acepta su fe, por otra parte. Su fe en la "fe del domin-
go" y la vida diaria es liberal, es individualista, egofsta, bur-
guesa, etc, etc. Pues sf, la posicién del progresista hacia la
izquierda en la parte social, es semejante a la del liberal, que
es también una especie de dualismo entre la visifn eri:
la visién del mundo burguesa y positivista.
La posicién tradicionalista serfa la ms inofensiva, en el sen-
tido que es aquella gente que ama el pasado por el pasado:"to-
do pasado fue mejor". En esta posicion se encuentra mucha
gente de Iglesia que recuerda que todo pasado fue mejor.
Creo que la posicién realmente cristiana es la que asume la to
talidad. Es la del que no deja de pensar que hay una Verdad
153
eterna que es Dios vivo, el Dios vivo de Israel; es la del que
no deja de pensar que esta en una historia que se mueve y que
necesita siempre una re-explicitaci6n distinta; por lo tanto, que
necesita comprender siempre su mundo. Y en ese mundo, el
que da una explicitaci6n de la Verdad eterna, precisamente con
sentido del presente, que asume el pasado y prospecta el futu-
ro, es el profeta.
Para mf, la vision propia del cristianismo es la del profeta que
no es ni integrista, ni progresista; es el que asume el pasado
cfndole un sentido y que por eso, se pone a hablar del futuro,
¥ el profeta entra al presente, en el momento mis diffeil, por
que propone al presente lo que todavfa éste no tiene, es decir,
al presente le propone un sentido comprendiéndolo. Pongamos
por ejemplo el caso de Teilhard en la relacién ciencia-cristia-
nismo, dejando de lado algunos puntos que creo habrfa que dis-
cutir; su actitud es realmente una actitud profética, porque él
realmente comprendié muy bien cl modo como se engarza la
ctencia con la fe. Simplemente hacténdolo real, él se constitu-
ye en profeta, porque también se constituye como el fundamen-
to de los tiempos futuros. Fl que realmente descubre el sentido
del centro de la evoluci6n cristiana, es necesarlamente el fun-
damento del proceso futuro; y su mundo es el punto de partida
de la existencia cotidiana de los hombres del futuro, de los
cristianos futuros.
El profeta resume la totalidad de la actitud cristiana; el profe
ta es el que ante lo imprevisible, ante lo que se le presenta
inesperadamente, es capaz de dar una nueva soluci6n cristia-
na. Esa es la posici6n o actitud que necesitamos en el momen-
to en que nos encontramos hoy. Tencmos que dar una nueva so
luci6a cristiana a un cfmulo de imprevisibles acerca delos cua
les no tenemos una formula para aplicarles; tenemos que inven
tarla, Entonces, a la luz de la fe y en el horizonte de nuestro
mundo, la realidad, es que nosotros tencmos que lograr una
nueva expresi6n eristiana. Esta actitud y situacion critica ha
sido la misma siempre en la historia de la Iglesia y ha sido
154
siempre la del cristianismo. Cuando queremos normalizar lo
imprevisible, hacerlo 'normal!', entonces, retornamos a la
conciencia arquetfpica del hombre primitivo, yolvemos al mi~
to del eterno retorno, estamos en el integrismo y el terror nos
paraliza ante la historia.
Pero si queremos mantenernos en una alerta conciencia histo
rica, que es una conciencia de fe, entonces, lo imprevisible
no Io tememos. Es en La goluci6n de lo imprevisible en donde
se juega el entusiasmo de la vida cristiana, nuestra responsa
bilidad de hijos libres de Dios.
La historia de la Iglesia asf estudiada nos vendrfa a reafirmar
en una actitud profética ; un largo pasado comprendido consen
tido, puede hacernos vislumbrar un futuro nuevo e imprevisi-
ble, pero gue sea la continuidad, 1a mismidad do una solucién
profética. En una actitud de fe comprometida y misionera, ten
dria que fusionarse, como digo, 1a comprensién del pasado
por una reflexién teolégica e hist6rica. Todo esto es una sola
realidad: el dogma, 1a pastoral, 1a exégesis y la historia de la
Iglesia; todo esto es una sola teologfa, que se la diversifica
porque el hombre no puede analizar simult4neamente todos los
aspectos; pero es una sola teologta, que en Giltimo térmiao ana
logicamente, serfa la vision que Dios tiene de la historia, y
afin, 1a visién que El tiene de Sf mismo viéndose en la historia
expresado por participacién.
Ahora bien, en nuestra existencia fragmentaria, para usar la
formula de Urs von Balthasar puesta al comienzo, la actitud
profética del cristiano necesita de la conciencia de su historia,
porque vive en un tiempo que es escatolégico. Cristo esta al
fin del proceso, es el Omega como dice el Apocalipsis de San
Juan.
Nada mis.
Enrique D. Dusse!
Villa Devoto (Bs. Aires)
2-4 de mayo de 1968.
Pfigina | Lfnea!
20 23 [como se
35
FE DE ERRATAS
Donde dice
|___Dondedice __|__Debe decir__
| 15: |@orraday
como se expresa
jvillorrios
(Ver| pagina 39.- 3ra. lfnea)
42
48
50
51
54
62
65
79
81
81
86
94
12
| 20
| 20-27
Imientras que transmi|
a tragico
\tipor
lcabalo
laccesorios
lantitéticos
del mundo
como era
si que
1963
indicé
lespués de un
‘millon y medio)
33-34
21
30.
24
10
1
{nota 9}
9
; 29
17 |prfnicos
19 |(desptes denivel)
25 |relegado
1 |Albertini
11 |peo
3-4 esto muestra que
les ensefiar
9 |(desptes de organi-
zacin)...
el rey aceptaba esto,
lo cual creohacfa en
prode los jesuftas
24 |trabajo darfsimo
9 |1882
24 |(a continuacién de:
1
fed-2s
\
{
mientras que al transmi-
fe trfgico /tir
tipo
caballo:
necesarios
jauténticos
‘en el mundo
\como no era
sino que
‘1965
indico
los decir quequedaron ol
[10% de indios en Méjico y
lasf enotras partes
jurfinicos
= + exigido
religado
\alberini
pero
esto muestra que es inex-
plicable ensefiar
existe entonces una dia-
léctica de riqueza y
pobreza.
elroynoaceptabaesto,
locual ereo habla en pro
de los jesuftas
trabajo durtsimo
1822
En el 1700 habfa en Chile,
Pfigina | Lfnea!
20 23 [como se
35
FE DE ERRATAS
Donde dice
|___Dondedice __|__Debe decir__
| 15: |@orraday
como se expresa
jvillorrios
(Ver| pagina 39.- 3ra. lfnea)
42
48
50
51
54
62
65
79
81
81
86
94
12
| 20
| 20-27
Imientras que transmi|
a tragico
\tipor
lcabalo
laccesorios
lantitéticos
del mundo
como era
si que
1963
indicé
lespués de un
‘millon y medio)
33-34
21
30.
24
10
1
{nota 9}
9
; 29
17 |prfnicos
19 |(desptes denivel)
25 |relegado
1 |Albertini
11 |peo
3-4 esto muestra que
les ensefiar
9 |(desptes de organi-
zacin)...
el rey aceptaba esto,
lo cual creohacfa en
prode los jesuftas
24 |trabajo darfsimo
9 |1882
24 |(a continuacién de:
1
fed-2s
\
{
mientras que al transmi-
fe trfgico /tir
tipo
caballo:
necesarios
jauténticos
‘en el mundo
\como no era
sino que
‘1965
indico
los decir quequedaron ol
[10% de indios en Méjico y
lasf enotras partes
jurfinicos
= + exigido
religado
\alberini
pero
esto muestra que es inex-
plicable ensefiar
existe entonces una dia-
léctica de riqueza y
pobreza.
elroynoaceptabaesto,
locual ereo habla en pro
de los jesuftas
trabajo durtsimo
1822
En el 1700 habfa en Chile,
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Billy GrahamDocument274 pagesBilly GrahamJimmyLopez0% (1)
- Billy GrahamDocument274 pagesBilly GrahamJimmyLopez0% (1)
- Administración y Educación para Pastores Autor Dennis J. MockDocument150 pagesAdministración y Educación para Pastores Autor Dennis J. MockWolfgang López Véliz92% (12)
- Diccionario de Hebreo Bíblico - Moisés ChávezDocument846 pagesDiccionario de Hebreo Bíblico - Moisés Chávezescudinalabiblia100% (6)
- Apuntes de Patrología 1Document6 pagesApuntes de Patrología 1Wolfgang López VélizNo ratings yet
- R Ramsay Catolicos y Protestantes Cual Es La DiferenciaDocument93 pagesR Ramsay Catolicos y Protestantes Cual Es La DiferenciayfegNo ratings yet
- Alberto Samuel Valdés - Me Sereis TestigosDocument192 pagesAlberto Samuel Valdés - Me Sereis Testigoskedusha492% (13)
- Cómo Identificar La Iglesia de Cristo - Jose CarvajalDocument52 pagesCómo Identificar La Iglesia de Cristo - Jose CarvajalWolfgang López Véliz100% (1)
- Bibliología 1 PDFDocument99 pagesBibliología 1 PDFWolfgang López VélizNo ratings yet
- No Desaproveche Sus Aflicciones - Pablo E. BillheimerDocument120 pagesNo Desaproveche Sus Aflicciones - Pablo E. BillheimerAldo Loza100% (5)
- Manual de Urologia Pediatrica PDFDocument116 pagesManual de Urologia Pediatrica PDFWolfgang López VélizNo ratings yet
- SH972 AbigailLeaDocument33 pagesSH972 AbigailLeaAlberto ValderramaNo ratings yet
- El Gran MandamientoDocument9 pagesEl Gran MandamientoWolfgang López VélizNo ratings yet
- Infecciones Urinarias LovesioDocument233 pagesInfecciones Urinarias LovesioDaniel Guerrero Jimenez100% (3)