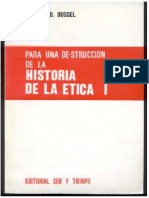Professional Documents
Culture Documents
Laura Chazaro y Estrada Rosalina - en El Umbral de Los Cuerpos. Estudios de Antropología e Historia PDF
Laura Chazaro y Estrada Rosalina - en El Umbral de Los Cuerpos. Estudios de Antropología e Historia PDF
Uploaded by
Ángel Zarco Mera0 ratings0% found this document useful (0 votes)
27 views75 pagesOriginal Title
Laura Chazaro y Estrada Rosalina - En el umbral de los cuerpos. Estudios de Antropología e Historia.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
27 views75 pagesLaura Chazaro y Estrada Rosalina - en El Umbral de Los Cuerpos. Estudios de Antropología e Historia PDF
Laura Chazaro y Estrada Rosalina - en El Umbral de Los Cuerpos. Estudios de Antropología e Historia PDF
Uploaded by
Ángel Zarco MeraCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 75
En el umbral
de los cuerpos
Estudios de antropologia e historia
Ne Laura Chazaro y Rosalina Estrada
a Editoras -
ca
El Colegio de Michoacan
Benemérita Universidad
Aut6noma de Puebla
306.4 En el umbral de los cuerpos : estudios de antropologia ¢ historia / Editoras Laura Chézaro,
UMB Rosalina Estrada. -- Zamora, Mich. : El Colegio de Michoacan, 2005.
354 p. : il. ; 23 cm. -- (Coleccién Debates)
ISBN 970-679-180-9
1 Antropologia
2,Sociologfa Histérica
3.Género, Estudios de
4.Evolucién Social
5.Cuerpo y Alma
1.Chazaro Garcia, Laura, ed.
ILEstrada, Rosalinda, ed.
Ilustracién de portada: Juan Chazaro Garcia, “Liturgia”, 2000. Tinta y grafito/papel, 100 x 70 cm.
© D. R. El Colegio de Michoacan, A. C., 2005
Centro Puiblico de Investigacién
CONACyT
Martinez de Navarrete 505
Las Fuentes
59699 Zamora, Michoacan
publica@colmich.edu.mx
© D. R. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Benemérita Universidad Autonoma de Puebla, 2005
Av. Juan de Palafox y Mendoza 208
Puebla, Puebla
Impreso y hecho en México
Printed and made in México
ISBN 970-679-180-9
A Nina Hinke,
Por la vida de nuestra amistad hoy,
Por la memoria de tu presencia ayer.
INDICE
Introduccién. Cuerpos en construccién: entre representaciones y practicas
Laura Chdzaro y Rosalina Estrada
I. ENTRE EL ALMA Y EL CUERPO
Cuerpos, tuimulos y reliquias. Cuerpo y muerte
segtin el discurso religioso del barroco
Montserrat Galt Boadella
Las debilidades de la carne. Cuerpo y género en el siglo XVIN
Fernanda Nihez B.
TI. LA NATURALEZA REINVENTADA
La histeria y la locura. Tres itinerarios en el México de fin del siglo XIX
Frida Gorbach
La inevitable lujuria masculina, la natural castidad femenina
Rosalina Estrada
“E fatal secreto”. Los forceps médicos y las pelvis mexicanas, siglo XIX
Laura Chdzaro
Til. A PESAR DE LAS INSTITUCIONES
Vigilancia y control del cuerpo de los nifios. La inspeccién médica escolar
(1896-1913)
Ana Marta Carrillo
El cuerpo de los nifios bajo la mirada de las instituciones sociales y médicas
en Puebla a finales del siglo XIx
Marta de Lourdes Herrera Feria
TV. SIMBOLOS, PERMANENCIAS Y RUPTURAS
El cabello y el peine como s{mbolos femeninos
Antonella Fagetti
De la trenza al peinado de salén. Mujeres, moda y cambios corporales
en una localidad rural
Martha Patricia Castafieda Salgado
V. La DIFERENCIA, UNA REDEFINICION
“{Todos estamos bien?”. Conflictos conyugales en familias
de transmigrantes poblanos
Maria Eugenia D’Aubeterre Buznego
Los limites de la trasgresién. Cuerpo, practicas eréticas y simbolismo
en una sociedad campesina de Veracruz
Rosio Cordova Plaza
‘Topograffas epidérmicas. El performance transfronterizo
de la resistencia chicana-queer
Antonio Prieto Stambaugh
Acerca de los autores
Indice analftico y onoméstico
{ndice toponimico
199
171
209
240
243
257
269
271
291
321
339
345
353
INTRODUCCION
CUERPOS EN CONSTRUCCION, ENTRE REPRESENTACIONES Y PRACTICAS
Laura Chazaro
Rosalina Estrada
Este libro esta hecho de nuestras ideas y pasiones encarnadas; de nuestros
cuerpos y sus representaciones en discursos. Lejos de pretender hacer del
cuerpo un objeto de estudio en el sentido de la anatomfa o la medicina, los
textos aqu{ reunidos acuden a él como lugares o espacios desde los cuales
los sujetos y las sociedades se construyen y dan sentido a sus acciones. Las
experiencias e intercambios de dos seminarios convocados por las editoras,
en 2001 en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP, en la
ciudad. de Puebla y otro, en 2002, en El Colegio de Michoacan en Zamora,
nos permitieron ademds de discutir nuestros enfoques y aproximaciones al
tema, ofrecer este resultado.’ En esas dos ocasiones nos reunimos con el pro-
pédsito de exponer, desde diversos casos y en distintos tiempos de la historia
de México, nuestras ideas en torno de las sensibilidades modernas sobre los
cuerpos.
Pronto vimos la complejidad de la empresa: reconocimos nuestras
propias diferencias y las distintas dimensiones que cada enfoque y disciplina
nos devolvia de los cuerpos. Con ello crecié nuestro interés por repensar la
creencia, hoy sentido comutn, sobre la “naturalidad” del cuerpo y enfrentar-
nos al “este” o al “aqui” omnipresente y “real” de lo corporal. Coincidimos
en que no hay “el” cuerpo ni como una definicién, objeto o sistema cerrado;
lo buscamos a sabiendas de que, en muchas ocasiones, es inasible, invisible
y elusivo.
1, Agradecemos al doctor José Antonio Serrano, entonces Coordinador del Centro de Estudios Histéricos de El
Colegio de Michoacén y al maestro Roberto Vélez Pliego director del Instituto de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Benemérita Universidad Auténoma de Puebla, quienes nos apoyaron para realizar las reuniones
que hicieron posible este libro.
i
Laura CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA
Existe una basta bibliografia s bre el tema que desde diferentes pers-
pectivas ya han abordado algunas de las preguntas que aqui nos planteamos.?
Algunos de esos textos han resultado inspiradores para las editoras y para los
autores de los ensayos aqui publicados. El reto de este libro es apropiarse de
esas lecturas desde las sensibilidades locales y exponerlas a través del tamiz
de la geografia y practicas corporales en la historia moderna de México. Esta
buisqueda es clara entre los autores del libro; al reconstruir pedazos de la his-
toria cultural y politica de México, transitamos por la multiplicidad de exis-
tencias corporales. Nos interrogamos, jcémo los cuerpos se re-construyen?,
gcémo se asumen al tiempo que se contestan las reglas de género, las politicas
sexuales y las normas estéticas?; s¢6mo se organizan las diferencias “raciales”
y sexuales? En suma, los estudios reunidos analizan las representaciones pre-
modernas y modernas de los cuerpos y la materialidad, carne y hueso que
las incita. Nuestra conviccién es que éstos no son objetos de la naturaleza
que encuentren una definicién permanente o verdadera. Lo que el lector
hallard aquf son posibilidades y configuraciones abiertas; tantas cuanto el
andlisis histérico y antropoldgico oftece sobre las experiencias corporales. El
referente que da vida a los diferentes estudios, algunas veces, es el “alma’;
otras, la carne y hueso. Desde distintas miradas este libro se apropia de la
materialidad al buscar sus més diversas formas y representaciones: sexuales,
médicas, morales, pedagdgicas, morales y religiosas, que nos refieren a un
cuerpo sensible: algunas veces ama y experimenta placer; otras, sufte y enve-
jece; otras, vive y muere. Piel de la vida individual al tiempo que materia de
la experiencia colectiva y la politica; es reglamentado y regido por el poder,
pero muestra resistencias. Nuestro acercamiento trata de rescatar la cultura
material, pero también esa inmaterialidad que, como lo dirfa Roland Bar-
thes, percibimos como una herida. Los documentos: discursos, imagenes y
2. Es importante sefialar que existe una amplia bibliografia que directa o indirectamente ha aportado a la dis-
cusién sobre los cuerpos y que aqui serfa imposible mencionar en su conjunto. Entre ellos, Carmen Ramos
Escandén (comp.), El género en perspectiva: de la dominacién universal a la representacién multiple, México,
UAM-Iztapalapa, 1991; Elsa Mufiiz, Ef cwerpo, represencacién y poder en México en los albores de la reconstruc-
cién nacional, 1920-1934, México, UAM-Accapotzalco, 2002; Sergio Lopez Ramos, Prensa, cuerpo y salud
en el siglo XIX mexicano, México, Miguel Angel Porria/CEPAC, 2000; Oliva Lopez Sénchez, Enfermas,
mentirosas y temperamentales, La concepcién médica del cuerpo femenino durante la segunda mitad del siglo XIX
en México, México, CEAPAC/Plaza y Valdés editores, 1998. Véase también El cuerpo aludido. Anatomtas y
reconstrucciones. México, Siglos XVI-XX, México, Patronato del Museo Nacional de Arte, Conaculta, 1998.
12
INTRODUCCION
palabras del pasado y del Presente, algunas veces con contenidos permanen-
tes, otras en constante transformacidén, nos han incitado a penetrar en esas
tendijas siempre abiertas, que nos dejan los trazos del pasado.
CUERPO NATURAL (SEXO?), CUERPO ACULTURADO (sGENERO?)
Mas cerca estamos de sus significados, mds urge responder a la pregunta:
gcémo aproximarnos al cuerpo? La llamada perspectiva “constructs ita’
sostiene que el cuerpo no es una naturaleza previa sino una “const cin”
social, cultural y discursiva; el resultado de normas que dan sentido alas pric
ticas corporales.’ Para antropdlogos e historiadores una de las consecu sicng
mds importantes de este enfoque ha sido cuestionar la dualidad natutalern,
cultura y las implicaciones de la dualidad cartesiana mente-cuer Est ,
perspectiva resignificé las formas de aproximarse al cuerpo, es tear re
el sexo y la nocién de género.4 Por specieamente
La contundente frase de Simone de Beauvoir “No se nace muj
llega una a serlo”® es critica de la tesis de que la biologia es destino de l .
vivencias corporales. Beauvoir establece que la identidad de género es cons.
wi ny eset nied por la interpretacién que hacen los sujetos de una serie
a > Culturales previamente establecidas. Afirma: “el cuerpo no tiene
tealidad vivida, sino en la medida en que es asumido por la concienci
través de sus acciones y en el seno de una sociedad; la biologia no basta para
Proveer una respuesta a la pregunta j
Ons Pregunta que nos preocupa: gpor qué la mujer es
3. Quiag uno de los mds re i
Presentativos de esta postura sea Thomas La is
a queur, Making Sex: id
fom os Sau, Freud, esac Mass, Hovaed University Press, 1990. Para wa wositan con
Nay dia i di sob ysexo, Nelly Qudshoorn, Beyond the Natural Body: an Archeology
. osc basica she el tema, Martha Lamas, “Usos, dificultades y posibilidades de la categorta de género”
cM Lamas (comp.), El género: la construccién cultural de la diferencia sexual, México, Miguel Anj
2 rsa/UNA \MIPUEG, 1997, pp. 336-340. vss, Miguel Angel
+ Simone de Beauvois, El segundo sexo. La experiencia viv ico, Alianza
@ : ” ‘ia vivida, vol. 2, México, Ali Editori:
Simone de Beto Begun eo. Ls choy lo mits vol. 1, Mec, Anza atonal 1998 sl
nm utler, “Variaci . . . , oe .
(comp) ope ‘ariaciones sobre sexo y géneto: Beauvoir, Witting y Foucault” en Martha
13
LaurA CHAZARO Y ROSALINA ESTRADA
Se puede decir que en las ciencias sociales ha tomado fuerza remarcar
la distincién que las culturas hacen entre el género y el sexo, como la exis-
tencia bioldgica o factica: génadas, érganos reproductivos. El género es una
simbolizacion de la diferencia sexual, una construccién cultural e histérica;
de modo que los “sexos bioldgicos” que no necesariamente son dos, si se
considera a los hermafroditas, han sido representados en la dualidad género
“femenino” y género “masculino”.
El sentido comin usa los conceptos género y cuerpo de manera asi-
meétrica, pues el primero de éstos se identifica casi directamente con “mujeres”
e iguala lo corporal a la mera diferencia sexual. Pero, segtin Pierre Bourdieu,
existen razones culturales y cognitivas para sostener una simetria. La vivencia
de la corporalidad, como serfa la del tiempo y del espacio, supone nociones
y practicas que reproducen un orden establecido; el cual tiende a producir,
con distintos medios e intensidades, la naturalizacién de }a arbitrariedad de
esas taxonomias.’ Si seguimos con su planteamiento, la vivencia de la corpo-
ralidad, como diferencia sexual “varén’-“mujer”, 0 étnico, o de edades serfan
construcciones del mundo social. Esas diferencias se convierten en parte del
orden cognitivo, de nuestras percepciones sobre el mundo; de modo que
se incorporan en los sistemas de las acciones y percepciones sociales y se
transforman en una cuestién “natural” y legitima, conocida y re-conocida
oficialmente.® Asumidas como “realidad”, las caracteristicas atribuidas a los
cuerpos organizan la vida colectiva, las formas de dominacién y la simboliza-
cidn del poder. Por ejemplo, Ia diferencia sexual, distincién valorativa y base
de las relaciones jerdrquicas entre varones y mujeres, se vuelve fundamento,
apariencia natural y alimento de la manera en como conocemos, modelamos
y materializamos los cuerpos.
Las leyes consagran simbélicamente las relaciones politicas y de poder
que suponen las prdcticas taxonémicas. El “ser mujer”, bajo la institucién del
matrimonio se asocié a la “naturaleza”, especialmente a las actividades repro-
ductivas, al asignarles una valoracién jerdrquica subordinada respecto de los
varones, cuyas actividades se identifican con lo dominante o trascendente
7. Pierre Bordieu, “Structure, Habitus, Power: Basis for a Theory of Symbolic Power” cn Nicholas B. Dirks,
Geoff Eley and Sherry B. Ortner, Eds., Culture/PowerfHistory. A Reader in Contemporary Social Theory, New
Jersey, Princeton University Press, 1994, pp. 160-161.
8. Pierre Bourdieu La dominacién masculina, Barcelona, Anagrama, 1999, pp. 20-21.
14
INTRODUCCION
de esa “naturaleza”, Sherry Ortner,? en un ensayo ya clésico, sostie:
este determinismo bioldgico se ha convertido en un universal cult nal en
el cual los varones son identificados con poderes que las culturas valo isan,
como saberes y técnicas; mientras que las mujetes se identifican con lo ate
se desvaloriza, con lo “primitivo” o lo corruptible.'° Bajo la dualidad mts
raleza-cultura se organizan prdcticas y Percepciones que encuentran eco on
otras dicotomfas de la cultura: inferior-superior; arriba-abajo; huimed. ot
bajo-alto. En ese horizonte esas taxonomlas no sélo ad uieren herencia
simbélica, sino objetividad social, al volverse obligatorias. snerenes
Esta discusién sobre la dicotomia naturaleza-cultura posee
dimensién histérica. En el siglo XIX el Cuerpo, especialmente el fern _
se convirtis en el objeto material y simbélico de las ideas médicas, cli nicasy
experimentales. Como se muestra en varios articulos de este libro la noise
de Cuerpo moderno esta embebida de la formulacién médica de lo nor val y
lo patoldgico; de lo limpio y sucio; de lo que estd vivo y muerto. El apropiacio-
nes, distorsiones, rechazos y elaboraciones. El polivocalismo presente es el
arma que permite discriminar aquello que es propio a cada quien. A la vez
las disertaciones est4n nutridas siempre de un bagaje comin: el imaginario
moral. Por medio del tono que adquiere el debate, podemos descubrir la
pasion de los involucrados y su sensibilidad.
EDUARDO LAVALLE CARVAJAL POLEMIZA CON CARLOS ROUMAGNAC
Son multiples las discusiones y documentos que abordan el problema de la
prostitucién, no obstante en nuestras andanzas hemos encontrado dos que
1. Luis Lata y Pardo, La prostinucién en México, Parts/México, Librerta de la Vda. De Ch. Bouret, 1908, p-
146,
2. Havenith Dubois (ed.), Conference International pour la prophylaxie de la syphilis et maladies vénériennes, H-
Lamertin, Bruxelles, Libratie Editeur, septiembre, 1899, p. 30.
3. M.M. Bajein, Endrica de la creacién verbal, México, Siglo XXI Editores, 1982, pp. 260-261.
118
LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
teflejan no sélo una encarnizada polémica entre dos mundos distintos, el
de la medicina y el de la criminologia, sino también el debate médico que
muestra diversas influencias culturales. Se trata de dos conferencias ofrecidas
en el seno de la Sociedad Mexicana Sanitaria y Moral: La buena reglamenta-
cin de las prostitutas, es conveniente, util y sin peligros,’ de Eduardo Lavalle,
publicada en 1911 y La prostitucién reglamentada, sus inconvenientes, su
inutilidad y sus peligros’ de Carlos Roumagnac, impresa en 1909. Unos afios
antes, en 1908 se edita el conocido libro de Luis Lara y Pardo: La prostitucién
en México,’ el cual muestra grandes coincidencias con los planteamientos de
Roumagnac. Eso no es una casualidad: Lara, Roumagnac y Alberto Leduc
participan en empresas conjuntas; entre ellas la elaboracién del Diccionario
de geografia, historia y biograftas mexicanas.”
Comisionado por la mesa directiva de la sociedad, Roumagnac abre
el debate sobre la conveniencia o inconveniencia de la reglamentacién pros-
tibularia. Seguin Lavalle, su opinién provoca que los antirreglamentaristas
mexicanos estén “de placemes, pues ha saltado 4 la palestra un campeén que
defiende sus principios”. Al “recoger el guante” de la provocacién lanzada
por su contrincante, Lavalle se propone defender su posicién reglamenta-
rista.
Roumagnac y Lavalle pertenecen a campos disciplinarios distintos.
El primero, escritor, nace en Madrid en 1869, se naturaliza mexicano y tiene
una carrera en la que combina su labor periodistica y literaria con la de cri-
mindlogo. Para la primera y segunda década del siglo XX, perfodo en que se
teanima la discusin sobre la reglamentacién prostibularia, Roumagnac est4
ligado al Ambito de la criminologia. Los criminales en México se publica en
1905; en este texto el autor muestra ya su preocupacién por la prostituta,
mediante el andlisis del caso particular de “La Chiquita’.
4. Eduardo Lavalle Carvajal, La buena reglamentacién de las prostitutas, es conveniente, ttily sin peligros, México,
Imprenta y fototipia de la Secretarfa de Fomento, 1911.
5: Carlos Roumagnac, La prostitucién reglamentada, sus inconvenientes, su inutilidad y sus peligros, México, Tipo-
gtafla Econémica, 1909.
6. Luis Lara y Pardo, op. cit.
Alberto Leduc, Luis Lara y Pardo y Carlos Roumagnac, Diccionario de geograffa, historia y biograftas mexica-
nas, Parls/México, Librerfa de la Vda. de C. Bourer, 1910.
Eduardo Lavalle Carvajal, op. cit, p. 7.
Carlos Roumagnac, Los criminales en México. Ensayo de psicologta criminal, México, Tipografia El Fénix,
904.
119
ROSALINA EsTRADA URROZ
Aquellos que han estudiado més de cerca a Roumagnac no han
podido desentrafiar el proceso por medio del cual se convierte en inspector
de policfa y estudioso del problema de la criminalidad.'° Como lo dirfa Pablo
Piccato, este personaje es un claro ejemplo de la orientacién de la crimino-
logfa mexicana, que acumula factores “internos y externos” para explicar el
crimen, sin establecer entre ellos una “jerarqufa causal”."!
Durante los afios en que escribe el folleto aludido, su actividad aca-
démica y polftica es amplia; ademas pertenece a varias organizaciones de
carActer cientifico y moral, como son: la Sociedad Mexicana de Geografia y
Estadistica, la Sociedad Antonio Alzate, la Alianza Cientifica Universal y la
Sociedad Mexicana Sanitaria y Moral, que ya hemos mencionado.””
Eduardo Lavalle Carvajal, nacido en Campeche en 1869, estudia
medicina en Francia. En 1908 ingresa a la Academia Nacional de Medicina
con la disertaci6n denominada “Profilaxis venérea, medidas practicas de facil
aplicacién y de prontos resultados”.'° El dictamen positivo para incorporarse
al organismo, es avalado por tres destacados médicos porfirianos versados en
la materia: Porfirio Parra, Ricardo Cicero y J. Gonzalez Uruefia. Lavalle se
encuentra ligado al mundo de la prostitucién; su posicién reglamentarista
es anterior al documento que analizamos y esta basada en dos elementos
fundamentales, la salud publica y la sexualidad masculina. En el escrito
mencionado deja ver su invariable posicién respecto del problema de la
prostitucién, al sefialar que “Por mds que clamen los moralistas las castas
utopias. .. la vergonzosa realidad es que la ramera es una de las salvaguardias
de la doncella y de la casada”.14
Desde el inicio de la polémica Lavalle reconoce que posee conver-
gencias con su contrincante, pues se enconttarfa entre aquellos “enemigos
activos, tolerantes 0 condicionales” de la prostitucién. No obstante, desde
las primeras l{neas de su escrito establece una distincién con el discurso y
10. Javier MacGregor Campuzano, “Historiografia sobre criminalidad y sistema penitenciario”, en Revista
Secuencia, ntim. 22, enero-abril de 1992, México, Instituto Mora, p. 221-238.
11, Pablo Piccato, “El Chalequero’ or the Mexican Jack the Ripper: The Meanings of Sexual violence in Turn-of-
the-Century Mexico City,” Hispanic American Historical Review 81:3-4, Duke University Press, USA, 2001,
12, a Tele, Luis Lara y Pardo y Carlos Roumagnac, op. cit, portada.
13, Eduardo Lavalle Carvajal, “Profilaxis venérea, medidas pricticas de facil aplicacién y de prontos resultados’,
en Gaceta Médica de México, t. TV, tercera serie, nim, 5, 31 de mayo de 1909, pp. 308-365.
14, Idem.
120
ae
LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
naturaleza de Roumagnac, ya que para él, no pertenece a la misma “divisin
y subdivisién” y no forma parte de “familia, género y variedad idénticos”. De
esta manera Lavalle se distancia de Rougmagnac, perteneciente al mundo del
crimen y se identifica con otra comunidad: la médica. El disgusto de Lavalle
con respecto al crimindlogo seria explicable también por el desprestigio de
Ja escuela italiana, representada por Lombroso, en el mundo médico y por el
hecho de que Roumagnac se encontrarfa fuera del campo cientifico y estarfa
més asociado con las esferas mundanas del periodismo y la criminologfa.
No se trata sdlo de dos personalidades que se enfrentan, sino tam-
bién de dos campos distintos.!> Lavalle no sélo expresa diferencias con
Roumagnac, sino también con otros miembros de su comunidad, pero el
tono que emplea al refutar a su oponente, es menos respetuoso que cuando
lo hace con sus colegas.
Lavalle es un hombre conocedor de la polémica existente sobre
prostitucién en el periodo; sus referencias a la produccién mexicana sobre el
tema son constantes. Recurre a los aportes de Ricardo Cicero, algunas veces
también para refutarlo; asimismo, cita en varias ocasiones a un experto en
la materia de la trasmisidn y herencia de las enfermedades venéreas: Jesus
Gonzdles Uruefia. Aunque la formacién de Lavalle es gala, su repertorio con-
ceptual la trasciende y, al recurrir a estudiosos del mal de Napoles como son
Fournier y Tardieu, no faltan referencias de aquellos que tratan el problema
de la prostitucién desde un punto de vista moral, como Lara y Pardo, Oscar
Commenge y Hyppolite Mireur. En la discusién sustenta sus opiniones
con autores mexicanos, franceses, ingleses, estadounidenses, polacos y rusos
ademas de otras nacionalidades. De 29 referencias que hemos localizado
nueve son francesas, cuatro inglesas y siete mexicanas.
Mientras las citas que realiza Lavalle corresponden al campo médico,
Roumagnac sin descuidar este Ambito, sustenta mds sus argumentaciones
en juristas, moralistas y literatos. En su escrito tienen cabida una amplitud
de autores entre los que figuran san Agustin, Josephine Butler y Franceso
Crispi. Su cultura pertenece al mundo de la jurisprudencia y la criminologia.
Las discusiones que se realizan en el Congreso de la Sociedad General de
Carceles y la Conferencia de Bruselas sobre profilaxis de la sifilis de 1899 son
15. Véase Pierre Bourdieu, Les usages sociaux de la science, Pour une sociologie clinique du champ scientifique, Paris,
INRA Editions, 1997, pp.12-36.
121
ROSALINA ESTRADA URROZ
esenciales para dar cuerpo a sus opiniones. Es también conocedor de la obra
de un furibundo abolicionista, el doctor Fiaux; sobre todo, de sus interven-
ciones en la conferencia de Bruselas.!°
Roumagnac cuida la autoridad de su discurso, por ello considera a
los partidarios del abolicionismo y a autores més cercanos al reglamenta-
rismo como Oscar Commenge. Insiste en que “ya se verd que no cito nom-
bres de personas sospechosas de parcialidad a favor de los abolicionistas”.!7
Rechaza el pensamiento de san Agustin sobre las mujeres publicas: “Quitese
4 las mujeres ptiblicas del seno de la sociedad y el vicio la turbar4 con desér-
denes de todo géneros; las prostitutas son en una ciudad lo que una cloaca en
un palacio: suprimase la cloaca y el palacio ser4 un lugar sucio é infecto”'® y
expresa que “por fortuna la ciencia y la experiencia han demostrado en mul-
titud de casos, que los poetas y también los santos se equivocan”.'®
"TOLERANCIA O ABOLICION
La adhesién hacia el abolicionismo de Roumagnac y del reglamentarismo
de Lavalle se sustenta en dos opiniones distintas sobre moral y sexualidad.
Roumagnac refuta la aseveraci6n comtin de que la prostitucién es un “mal
necesario” y afirma: “...lo que es malo no puede ser necesario, y lo que es
necesario no puede ser malo. Lo que puede y debe decirse es que hay necesi-
dades malas, derivadas de defectos orgdnicos, congénitos 6 adquiridos. ..”.°
Concluye que es prudente acordar entonces que no es “la mejor manera de
ayudar la evolucién hacia el perfeccionamiento de la humanidad, poniendo
todos los medios mds propios para conservar y aun desarrollar esas malas
necesidades”.”" Roumagnac estarfa preocupado por la criminalidad y la pre-
servacién de la virtud, pues considerarfa esas malas necesidades provenientes
de defectos orgdnicos congénitos. La unica via que encuentra para evitar su
16. Carlos Roumagnac, La prostitucién reglamentada... op. cit, p. 25.
17. Ibid, p. 40.
18. Ibid, p. 12.
19. Idem,
20. Ibid, p. 7.
21, Ibid, p. 8.
122
i
e LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
propagacion es la prohibicidn, pues el reglamentarismo autorizaria de una
manera descarada el ejercicio y a la vez el consumo.
Por su lado Lavalle piensa en la prostitucién como parte funcional
del organismo social y desde una perspectiva positivista y con una visién
sociolégica sobre el desarrollo de las ciudades, se declara partidario de la tole-
rancia en la prostitucién:
...en México, mientras nuestras costumbres no se transformen y nuestros elemen-
tos policfacos no sean superiores 4 los de todas las ciudades del mundo, la prosti-
tucién debe ser bien vigilada y prudentemente tolerada por la autoridad, siendo
este sistema notoriamente util y no trayendo consigo inconvenientes ni peligros de
ninguna especie, sino antes bien reduciendo 4 su m{nima expresién los inconve-
nientes y peligros derivados de la prosticucién misma.”
Si bien estd de acuerdo en que la prostitucién es mds una “mala nece-
sidad” que un “mal necesario”, piensa que “sdlo en su forma extrema deriva
de vicios nacidos del medio social, en tanto que su manifestacién frecuente,
la que pudiéramos llamar normal, descansa en la ejecucién de un acto fisio-
légico, haciendo 4 un lado sus exageraciones o perversiones”.” Para Lavalle,
la sociedad tiene la obligacién de brindar los medios necesarios para satisfa-
cer el instinto carnal masculino. Insiste en que la prostitucién es inherente a
la vida de las ciudades y normal a la sexualidad masculina y realiza diferen-
ciacién entre aquellos vicios que a su modo de ver no son comparables con
el problema analizado.
Para Roumagnac aceptar que se reglamente la prostitucién equival-
dria a considerar “males necesarios” otras perversiones como son: la morfino-
mania, el alcoholismo, el uranismo y el juego. Ante tal aseveracién Lavalle
tesponde: “El organismo social no exige, pues, que se le abran cantinas, ni
fumaderos de opio, ni salas para inyecciones hipodérmicas por complacen-
cia, pero sf pide veredas, zanjas, sétanos, cuartos, hoteles 6 burdeles donde
fornicar”.
22, Eduardo Lavalle Carvajal, La buena reglamentacién..., op. cit, p.7.
23. Ibid, pp.7-9.
24. Carlos Roumagnac, La prestitucién reglamentada..., op. cit, p. 8.
25. Eduardo Lavalle Carvajal, La buena reglamentacién..., op. cit, p. 9.
123
ROSALINA ESTRADA URROZ
Segtin Lavalle la posibilidad de controlar la prostitucién y sus conse-
cuencias s6lo puede suceder mediante la tolerancia reglamentaria y sefiala la
necesidad de no eximir “4 las meretrices declaradas de la vigilancia médica
y administrativa, so pretexto de la imposibilidad de someterlas 4 todas, 6
confiados en la accién penal que nunca se ejercerd efectivamente”.** Propone
cuatro perfodos sucesivos en que debe dividirse el control de la prostitucién;
1. Sanitario preferentemente y moral en segundo término. 2. Defensa moral
decidida, accidentalmente sanitaria. 3. Lucha directa contra la prostitu-
cién, sin tolerar 4 la meretriz profesional sino con patente sanitaria limpia
y tecluida en casas aisladas de barrios excéntricos. 4. Perfodo prohibitivo
absoluto. La prostitucién considerada como un delito, serd perseguida y
castigada en bien de la moral, sin que el buen estado sanitario de las prosti-
tutas sea una exculpante. Muestra en su posicién un futuro prohibicionista,
pero en el momento que exista un estado avanzado de las diferentes medidas
de control y tolerancia de la prostitucién, considera que este cuarto estadio
lejano estd reservado a sus “bisnietos”.
Por su lado, Roumagnac estima la urgencia de erradicar la prostitu-
cién y se manifiesta en contra de aquellos “que pretenden hacer desaparecer
los males que aquejan 4 la sociedad, atac4ndolos en sus manifestaciones
externas en lugar de ir 4 extirparlos de rafz, combatiéndolos en sus tan mul-
tiples como profundas causas”.”” De acuerdo con su parecer, es débil el argu-
mento que piensa la prostitucién como “vdlvula de escape”, para dar salida
a los excesos de deseos y pasiones, pues por su inexistencia “se desbordarian
sobre la sociedad honrada; 6 lo que es lo mismo, aunque con lenguaje algo
més crudo... las necesidades sexuales de los machos en brama que andan
sueltos por ahi y que constituirfan, faltando ella, una amenaza constante y
temibilisima para las mujeres casadas”.”8
Para este crimindlogo, el burdel es perverso y a él se va en busca de
la “excitacién lubrica, solicitada todavia mds por la diversidad de medios
empleados; la saciedad, no del instinto genésico, sino de la exageracién 0
perversién de éste”.”? Segtin su punto de vista es posible contener la sexua-
26. Ibid, p.7.
27. Carlos Roumagnac, La prostitucién reglamentada..., op. cit., p. 7.
28. Ibid, p.9.
29. Ibid, p. 11.
124
LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
jidad masculina. Considera que el burdel no es mds que un incentivo para
el fanatismo carnal, que propicia la degeneracién. Sin tomar una posicién
estrictamente puritana, hace residir en este espacio todo el mal:
Todos sabemos cudntas son las criaturas que traspasan los umbrales del burdel,
sin la menor necesidad, llevadas por otras que acaso no hacen sino repetir lo que
con ellas hicieran; cudntos los que sin necesidad tampoco, llegan hasta él, primero
curiosamente y luego cada vez més atrafdos por ese ambiente que se posesiona de
la imaginacién en tanto consigue aduefiarse por completo del cuerpo; cudntos los
que, no obstante tener en sus casas el manjar sano y delicado, van, sélo porque
saben que la oportunidad de adquirirlo es facil, 4 probar del plato de sazén fuerte y
picante que quizd les estrague el paladar para siempre cudn poco, poquisimos, si los
hay, los que de veras cunden en pos de la satisfaccién de necesidad genésica.
En suma Roumagnac considera que reglamentar la existencia, de
casas de cita, burdeles y casas de asignacién, asf como autorizar el ejercicio de
la prostitucién se constituye en una forma de incitar el vicio de una manera
abierta:
Pero, como creo haberlo dejado planteado al demostrar que la prostitucién, digase
cuanto se dijera, no es un mal necesario, el hecho de que se consienta la incitacién
al vicio en lugares abiertos, autorizados y protegidos para ello y exclusivamente
para ello, es altamente corruptor en general, llega 4 ser no sdlo inmoral sino rayano
en lo criminal cuando se examinan de cerca todos los estragos que causa en su
propio medio y que trascienden por fuerza al exterior.!
Para oponerse a la reglamentacién, Roumagnac insiste en la deprava-
cién que se vive en el mundo del burdel y los refinamientos que las mujeres
aprenden en el mismo, jqué otra cosa va la mujer a aprehender alli?
LA CASTIDAD CONTRA NATURA PARA EL HOMBRE
Lavalle y Roumagnac parten de diferentes puntos de vista para sustentar sus
©piniones. Lo que parece mds interesante es que el primero se atreve a realizar
30. Idem.
31. Bid, p.17.
125
fh.
ROSALINA ESTRADA URROZ
un estudio de recepcién de las ideas de Roumagnac, atribuyéndole palabras
de otros autores, que no estdn citadas en el texto. La funcién de los érganos
genitales masculinos, asf como la virtud masculina o femenina se encuentran
en el eje de la discusi6n. Roumagnac al referirse a este problema sefala:
...entiendo que es opinién muy generalizada entre los médicos... que el hombre
puede ser casto sin que por ello sufta trastornos su organismo.
Y no sélo, sino que recuerdo haber lefdo en una tesis médica sobre la “pureza
racional”, cuyo autor no menciono por no tenerla 4 mano y citarla de memoria,
que no puede calificarse nunca la necesidad sexual de imperiosa, al extremo que
lo son otras necesidades fisiolégicas como el comer y el orinar, y que, fuera de las
excitaciones que provoca el medio externo, la funcién de reproduccién, lo mismo
y aun més en el hombre que en los animales, es facultativa, en el sentido de que su
cumplimiento no es indispensable para la vitalidad de los érganos que la ejecutan.
O lo que es lo mismo, que la continencia no trae como resultado la disminucién ni
mucho menos la pérdida de poder genésico.”
Cicero, también lider de la sociedad, en concordancia con la opinién
anterior, sostiene que “es un hecho de observacién que los hombres castos,
6... por lo menos continentes gozan de excelente salud. Seguin el punto de
vista de Lavalle, Cicero “cree haber encontrado los fundamentos impecables
en que basa sus castas teorfas”, en “la dieta genésica absoluta y prolongada,
sin desequilibrio orgdnico consecutivo, ni desérdenes que pudiéramos llamar
de plétora seminal”.
A pesar de que Lavalle argumenta que: “la castidad parece ser la
piedra angular del edificio que esta Sociedad empieza 4 construir”, la com-
bate con sus “exiguas fuerzas” al tratar de ella accidentalmente “en el curso
de la réplica”.® Sostiene en oposicién a Roumagnac, a Cicero y al doctor
Keyes, que: “no es exacto que entre los médicos cuya opinién es atendible
en la materia, esté generalizada la de que el organismo no sufre trastornos
por la castidad prolongada mucho més alld de los limites del despertar gené-
32, Ibid, p. 8.
33, Ricardo Cicero, “jEs tiil divulgar los conocimientos relativos 4 la sffilis 4 las otras enfermedades venéreas?”,
en Eduardo Lavalle Carvajal, La buena reglamentacién..., op. cit, p. 13.
34, Eduardo Lavalle Carvajal, La buena reglamentacién..., op. cit, p. 20.
. Ibid, p. 4.
126
LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
sico”.° Sefiala también que son muy pocos los médicos que coinciden con
esta opinidn, mds bien se concentran en citar ejemplos de “castos histéricos
saludables” y de “castos por voto”.?”
Para fundamentar su respuesta se distancia de las obras de reputados
especialistas como Keyes, Acton y Jullien. Realiza un estudio de recepcién
de las ideas sustentadas por Cicero y Carlos Roumagnac, sin polemizar direc-
tamente con ellos sino con quienes supone que han inspirado sus opiniones.
Contradice a Keyes y se manifiesta en contra de la abstinencia exagerada,
pues para él entre “el ascetismo y el libertinaje hay muchos términos medios,
adaptables sin menoscabo 4 todos los temperamentos y constituciones”.>?
Lavalle no especula; Roumagnac, al contrario de Menochio, no “sacé
sus ideas de la cabeza”; podemos reconocer en sus opiniones los siguientes
planteamientos de Keyes:
1, La continencia absoluta no provoca, en el hombre y en la raujer, merma en su
apetito sexual o instinto, ni disminuye la capacidad de procteacién. Por el con-
trario, el efecto de la continencia en la salud general es altamente beneficiosa.
2. Las excepciones aparentes a esta regla, casos de neurastenia general o sexual,
impotencia etc., que ocurren en personas que no practican excesos sexuales,
en investigaciones mds intimas revelan que pueden ser atribuidas a tres causas:
a.un vicio secreto; de manera menos frecuente a incontinencia mental (la mds
degradante de todas las formas de incontinencia que prostituye la mente en
la constante contemplacién de sujetos viciosos, mientras se cubre esta podre-
dumbre interna con una apariencia externa de limpieza fisica) y rara vez ala
anormalidad sistematica de la enfermedad.
3. La inmoralidad sexual de cualquier naturaleza, ademds de diseminar las enfer-
medades venéreas, reduce la moralidad y la salud general.
4. Las relaciones sexuales, si bien producen de manera innegable una situacién
de bienestar, que las convierte en deseables para todos los hombres y esenciales
para muchos (en los que el hdbito est4 formado), no es comparable con las
necesidades fisiolégicas de respirar aire y comer comida, mds bien a fumar y
tomar alcohol. Nétese por ejemplo, que el placer que se transforma en nece-
sidad sdlo por la misma intemperancia indulgente que convierte al alcohol y
37. Ibid. p. 18.
38. Se refiere a los estudios de Louis Jullien llamado El semible mal, traduccién al espafiol de 1910, Madtid,
Librerta de los Sucesores de Hernando y de los Textos de Edward L. Keyes Jr., Syphilis A Treatise for Prac-
titioners, London, Sydney Appleton, 1908 y Willian Acton, Prostitution considered in its moral, social, and
Sanitary Aspects, London, 1870, John Churchill and Sons.
39.” Eduardo Lavalle Carvajal, La buena reglamentacién... op. cit., p. 14.
127
ROSALINA ESTRADA URROZ
al tabaco en una necesidad... La nica esperanza de pureza fisica para muchos
hombres reside en evitar el primer mal paso.
5. Consecuentemente la medida profiléctica mds importante es la proteccién de
la nifiez; no la fiitil proteccidn de la ignorancia asumida, pero la proteccién
de la instruccién inteligente de una fuente respetable ¢ individual (parental, si
es posible) de primero, y tal vez colectiva después (no por libros o tratados), y
avanzando de acuerdo con el despertar de los instintos de los individuos.
6. Es necesario y un deber del médico instruir a sus pacientes tratados por enfer-
medades venéreas sobre los graves peligros de infeccién, sobre todo en el matri-
monio.”
Keyes es defensor de la castidad desde el punto de vista sanitario y
moral; sus escritos la plantean como el medio profildctico por excelencia
para evitar la enfermedad. En su texto: The Surgical diseases of the Genito-
Urinary organs, publicado en 1903, sostiene que el aquietamiento de la
excitabilidad sexual es importante para mantener la higiene y sila uretra no
tiene ninguna excitacion y se limita a cumplir con su funcién urinaria, no
existe consecuencia alguna para la salud. De esta manera “el individuo de
absoluta pureza de pensamiento, palabra y obra; si nunca ha tenido fantasias
eréticas, directas 0 remotas, convertiria su uretra sdlo en un canal urinario, y
su higiene seria simple”. Para Keyes esta situacidn seria hipotética, porque
las necesidades sexuales estan presentes. Recomienda el matrimonio como la
nica manera de darles salida, pero éste debe realizarse con una mujer lejana
al erotismo, que procure una relaci6n “natural y sin estimulos” que contri-
buya a la higiene de la uretra y la quietud sexual.
Puntualiza también Keyes que la masturbacién es degradante y afecta
la salud general del individuo y arruina su moral; ademés las poluciones noc-
turnas son ineficientes. Resefia los peligros de la ciudad, por los variados
estimulos que ofece; en ella los individuos ven “fotografias sugestivas, leen
libros excitantes, toman parte en conversaciones impuras” y son presos de
un enfermedad nerviosa oscura, no s6lo de la uretra, sino de todo el cuerpo.
40. Edward L. Keyes, Jr, Syphilis... op. cit, pp. 8-9.
41. ELL. Keyes y E.L. Keyes Jt, The Surgical diseases ofthe genito-urinary organs, New York/London, 1903, P-
10.
42, Ibid.,p. 11.
43. Idem.
128
| #
LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
Esta estimulacién sin salida, es causa de la hipocondria, melancolia y perver-
siones funcionales, que derivan en la masturbacién.“
Como podemos ver Lavalle estd en lo cierto; la discusién que realiza
con Roumagnac, también involucra las voces de Keyes y Acton. Por ello al
debatir lo hace también con estos autores. Asf coincide en que “la necesidad
sexual” no €s tan imperiosa como la de comer y de orinar, pero establece una
diferenciacién entre las necesidades de “primera envergadura”, por lo general
eriédicas y las secundarias que se manifiestan con “una caprichosa irregula-
tidad,” las cuales deben “satisfacerse en sus momentos oportunos”.* Valora
Jas consecuencias que conlleva la abstinencia preconyugal para la vida fami-
liar y social, pues puede producir “matrimonios obedientes al impulso de la
crisis sexual aguda masculina, impulso irreflexivo de la bestia humana en su
expresién més tipica, aletargado tan sélo por los moralistas. ..”.4° De manera
implicita Lavalle justifica la prostitucién con la incontrolable lujuria mascu-
lina, que al no encontrar salida desemboca en la violencia sexual y hasta en
el estupro. Hace una diferenciacién entre el deseo sexual “real y verdadero”
y aquel que “la imaginacién forja’; para él, contrariarlo sistematicamente es
pernicioso, pues se traduce en los “temperamentos exagerados” en:
una excitacién enérgica con ereccién completa, pero efimera. La eyaculacién es
répida, con sensacién orgastica muy atenuada, 4 veces sustituida por la de ardor y
dolor uretrales, La deplecidn del pene es tan brusca como el eretismo. Estos signos
son reveladores de que el acto no ha sido enteramente normal, y el hecho de que la
normalidad se recupere con la repeticién no abusiva, claro nos indica una protesta
orgdnica en su inmediata consecuencia, ignordndose 4 punto fijo si estas protestas
os acumuladas y exacerbadas no creardn por sf solas estados morbosos locales y gene-
rales definitivos.”
Considera que Cicero es desafortunado al comparar la funcién de |:
glandula lacrimal con la del testiculo, pues si bien: “me
El testiculo es una gl4ndula semejante 4 la lagrimal; se encuentra enteramente
bajo la dependencia de influencias emocionales. No esté en relacién con los actos
{4 Ibid, pp. 11-12.
45. Bd .
te Ftd Lavale Cara, La buena rglamemai.. op. cit, p. 21.
7. id, p.22,
129
-/_
ROSALINA ESTRADA URROZ
comunes de la vida diaria. Que cualquiera, suftiendo la emocién de afliccién 6 de
tristeza, y llorando copiosamente una vez por semana, 6 mds 4 menudo, aprenda
4 efectuar el acto de llorar de modo més perfecto que un hombre de corazén més
duro, lo admito; pero este ultimo no ha perdido su poder para llorar, aun cuando
no lo haya ejercitado en medio siglo”.
Lavalle se diferencia de los planteamientos de Cicero, de Keyes y mds
tarde de Valentine cuando sefiala que la gléndula masculina tiene como fun-
cién precisa “el coito intersexual, 6 las emisiones nocturnas, la masturbacign
y las aberraciones genésicas de escape que conocemos...”” y la funcidn de
los espermatozoides que son activos durante toda la “época viril” y “empujan
por salir venciendo miles de obstdculos, para cumplir con su finalidad” °°
Considera también muy rara la degeneracién en los érganos sexuales mascu-
linos, pues no existe inactividad absoluta. El autor afirma que los “estragos
locales orgdnicos de la castidad son inapreciables, pero no asf los generales, y
muy especialmente los de los sistemas nervioso y circulatorio”.*' Plantea que
es menos peligroso recurrir a la prostituta que masturbarse y, segtin sostiene,
pensar que “los més resueltos y del alma més pura” nada han sufrido por
“faltas ocasionales solitarias a la integridad”, es mds perjudicial que proponer
ala juventud, considerando el equilibrio genésico “meretrices sanas y gratui-
tas, servidas 4 domicilio”.?
Aun con la exaltacién que realiza Lavalle de las necesidades sexuales
masculinas, en su cabeza se mezcla un cierto liberalismo con ideas conser-
vadoras de corte victoriano, como las sustentadas por Acton respecto de la
masturbacién: “;... qué diferencia, cuando un nifio ha sido incontinente
y sobre todo cuando se libra a la peor de todas las prdcticas, la masturba-
cién!”,8
En los casos extremos, los signos exteriores de alteracién son muy evidentes. El
cuerpo es débil y deja de crecer, el sistema muscular no se’desarrolla, el ojo esta
embotado y abatido; la tez es palida, empafiada y lena de manchas; las manos son
48. Ibid, p. 16.
49. Idem.
50. Ibid. 17.
51. Idem.
52. Ibid, p. 15.
53. Willian Acton, Fonction et désordres des organes de la génération, Parts, Masson, 1863, p. 49.
130
LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
humedas y frlas, la piel es sudorosa. El nifio evita toda vida en sociedad, se desliza
solitario en los lugares apartados, no se junta sino es con repugnancia a los juegos
de los camaradas. No puede ver a una persona a la cara; no tiene cuidado en su
higiene y sucio €n su persona; su inteligencia es con frecuencia de las mds limita-
das, y si persiste en sus malos hébitos, puede terminar siendo un miserable idiota
o un impasible enfermizo,*4
Lavalle es pues partidario de la prostitucién reglamentada, a la que
considera benéfica para la sexualidad masculina, pero no deja de manifestarse
en favor de las campafias de profilaxis, a las cuales estima favorables para los
jévenes: “Que, por lo menos el miedo muy justificado de ir 4 exponerse 4 un
terrible contagio al bajar el telén 6 apagarse la linterna, le cierre las puertas de
los teatros de cupletanguismo y de algunos hipécritas cinematégrafos”.5
EL CUERPO FEMENINO Y SU “PRECARIO EROTISMO”
En Ja discusién que estudiamos, es Eduardo Lavalle quien se atreve a abordar
el problema de la sexualidad femenina. En la construccién de su discurso
pone en al mismo plano las caracteristicas fisiolégicas del género femenino
y las restricciones sociales. Como consecuencia el cuerpo femenino aparece
deshabitado de deseo sexual y, si exi
ys Si existe un género que h:
el masculino; por ello: . mene Bee consrlas es
EI consejo se da al chico y no 4 la chica, no solamente porque la sociedad tolera
el pecado venial del uno y no absuelve el tenido como mortal por la otra; no
sdlo Porque el primero es atisbado con més safia por la tentacién que la segunda,
sino también porque la solicitud genésica es mds apremiante en el varén que cn
la hembra, querigndolo asf la anatom{a y la fisiologta de los érganos sexuales.
En efecto, los masculinos estén mas expuestos 4 las excitaciones materiales que
los femeninos, y no tienen mas desahogo que el de la eyaculacién; en tanto que
los femeninos estén prtotegidos contra aquellas excitaciones, y mensualmente la
naturaleza les permite entretenerse en una funci i
cidn que quiz sea algo asf como un
tedstato sexual. *
34. Idem,
55. Bg
luardo Lavall i i .
56. hia. nis le Carvajal, La buena reglamentacién... op. cit, p.5.
131
>»
ROSALINA EsTRADA URROZ
Lavalle tiene una peculiar concepcién de la sexualidad femenina; |g
considera diferente de la masculina, porque se encuentra resguardada y eg
por lo tanto menos propicia a la tentacién y debido a los condicionamientos
sociales, pues la mujer, a pesar de experimentar alguna excitacién, por “|
temor a la fatidica deshonra” que recae sobre aquella que “delinque” rapida-
mente controlarfa sus impulsos.” Sélo las diversiones donde la moral esté
presente gozarian de efectos benéficos para los jévenes, pues los que tienen
“instintos sexuales ya despiertos, el soltero en plena virilidad, no deben fre.
cuentar los espectaculos pornograficos 6 sicalfpticos”. Considera que para
“ellos son més perjudiciales que a las sefioritas que no los entienden, y 4 quie-
nes, sin embargo, les son vedados por las conveniencias sociales”.
En el pasado se equipara suciedad y sangre menstrual y se estima
que es causa de ciertas enfermedades venéreas como la gonorrea.® Lavalle,
por el contrario, relaciona la menstruacién con el erotismo femenino y la
identifica con el semen. La mujer entonces no necesitarfa satisfacer su ins-
tinto, pues orgdnicamente y de manera mensual su constitucién le permite
un desahogo, que aletargarfa su sexualidad. De todas maneras el significado
que le asigna es ambiguo; en este caso se insiste en su funcién de contencién
mediante la expulsién de la sangre.”
Considera que las mujeres son las “conservadoras tenaces de las vir-
ginidades largas, las victimas de la maternidad frustrada, las heroinas de la
lucha contra el deseo carnal”.®' A pesar de las anteriores argumentaciones,
Lavalle admite que la continencia puede provocar en la mujer estragos que
la predisponen “...a reacciones inflamatorias y 4 graves neoplasias uterinas
y ovaricas”.” En resumen Lavalle se manifiesta en contra de la creida “ino-
cuidad de la abstinencia”, pues no es un precepto cientifico corrientemente
aceptado.* Considera que los beneficios de la castidad dados por Acton:
Keyes y Valentine son sdlo hipotéticos ¢ ideales, pues las necesidades sexuales
57. Idem.
58. Ibid. p.5.
59. Mary Spongberg, Feminizing Venereal Disease, The Body of the Prostitute in Nineteenth, Century Medical Dit
course, New York, New York University Press, 1997, p. 48,
60. Chantal Beauchamp, Le sang et limaginaire médical, Histoire de la saignée au XVI e XIX sidcles, Paris, Deslé
de Brouwe, 2000, p. 82-83.
61. Eduardo Lavalle Carvajal, La buena reglamentacién..., op. cit, p. 18.
62. Ibid., p. 22-23.
63. Idem.
132
| ~*~ LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
se desarrollan de manera espontdnea. “Si la sociedad considera en el hombre
como una insignificante falta lo que en la mujer es casi un delito, viene de la
fascinacién que en el 4nimo de ésta ejerce el luchador victorioso, el audaz y
agresivo, y nunca el ser débil y afeminado”.
Tendrfamos que preguntarnos si esta versién de la sexualidad feme-
nina es generalizada o si Lavalle, al contrario de Roumagnazc, la sacé de su
cabeza. Nos parece que se trata de una posicién ambigua, que acepta y niega
la sexualidad femenina; pero existe una contradictoria visién de la castidad
que en el caso de Lavalle incluye sdlo a las mujeres y, en el de Roumagnac,
a ambos sexos. La Escuela de Medicina, basada en Coriveaud, publica un
articulo,® en el cual opina sobre los riesgos que traen los viajes de novios
en la constitucién femenina, Seguin su punto de vista, éstos pueden provo-
car excitacién desmedida y excesos que desencadenarian “furores uterinos”
y graves consecuencias en la funcién reproductiva.® El vitero es también
origen de todos los males y receptaculo necesario cuando se trata de satisfa-
cer las “necesidades sexuales” masculinas. No es sdlo la lujuria provocada por
los partidarios del pecado lo que preocupa sino también los devaneos de las
castas mujeres.
Es que Lavalle y Roumagnac tienen una diferente concepcién de
lo que es normal y natural y aquello se encuentra fuera de la tegla y, por lo
‘anto, es antinatural. La caracterizacion que hace Lavalle de la sexualidad
masculina, le otorga el poder incontrolable a los 6rganos sexuales externos
Y expuestos a la excitacién que no pueden tener contencidn, Es la anatomia
sine lo dit Rafael Mandressi® la que sirve de argumento para justificar
osicion, como lo es también para el géner i
tesguardado y hasta inverso® se encuentta anor ane, al ne ‘Por
su lado Roumagnac tiene otra mirada hacia | mal Ia sexual
od masculine oe . ‘acia lo normal; para él la sexuali-
rl tenn rolable y no sui tirfa nada con la continencia natu-
‘epetida y normada. Lo normal y admisible se encontrarfa dentro del
64,
Ibid,
6, op rP 13-14,
Tnfluencia nociva de los viaj imonii i
noc jes después del matrimonio, Necesidad que tiene los recién casados de cuidar
6 Yang gy Ptincipio” en La Escuela de Medicina, .7, mim, 16, Mésico, 15 de abril de 1886, pp. 1-3. “
6. i Nonserrat Galt Boadella, Historias del bello sexo, México, UNAM-IIE, 2002, pp. 210-212.
a mands si Le Regard de L’Anatomiste, Disections et iMvention du corps en Occident, Patis, Editions du
"nas Laqueust, La fabrique du sexe, Esai sur le corps et le genre en Occident, Paks, Gallimard, 1992, p. 48.
133
>»
ROSALINA EsTRADA URROZ
matrimonio; cualquier otra lubricidad tendrfa visos de desviada, anormal y
patoldgica.
EL CUERPO DE LA PROSTITUTA Y SU DEBIL TRAZO
Cuando inicié este estudio, la documentacién analizada me sugeria que el
cuerpo de la prostituta estaba en el centro de la discusién; sin embargo, en
la medida que fui profundizando en la investigacién, como lo pudimos ver
en las paginas anteriores, encontré que en realidad el cuerpo en cuestidn es
el masculino. El femenino es casi siempre visto como un receptdculo para
satisfacer la sexualidad masculina. Si el cuerpo de la prostituta surge, lo hace
transformado por el burdel, con mujeres “embadurnadas de colorete”, plenas
de prdcticas perversas para satisfacer a sus clientes, pero ausentes y vedadas de
g0zo; porque, si al principio, como dirfa Roumagnac experimentan “placer o
repugnancia, llegan... y la naturaleza es 4 veces mds piadosa que el hombre,
... 4 efectuar la parodia del acto carnal con la indiferencia del oficio”.”
Si este cuerpo es tomado en cuenta es mediante las revisiones con-
tinuas y el control sanitario que deben pasar de manera semanal; aqui la
enfermedad sustituye el cuerpo y lo define, porque no es la prostituta la que
se califica, sino el padecimiento llamado “asqueroso” y “vergonzoso”. Se trata
de la discusién sobre un cuerpo secuestrado 0 que se encuentra en el hospi-
tal, de hecho en la prisién.
Porque lo que pretende el reglamentarismo, segrin Roumagnac, ¢&
dar a la poblacién masculina, que quiere dar salida a sus pulsiones, “carne
fresca”, aunque en el proceso se contagien, pues:
..-la institucién tiene como objetivo doctrinal y prdctico el de poner a disposicién
del puiblico masculino, sea cual sea, esté o no esté sano, un nimero determinade
de mujeres; cuando estas mujeres han sido contagiadas, se separan del rebafio y#
fin de conjurar su falta para el capricho viril y la holganza de éste, se colma pront¢
el vacfo derramando en él nuevas reclutas tomadas en la masa popular.”
69. Carlos Roumagnac, La prostitucién reglamentada... op. cit., p. 20.
70. Ibid, p. 22.
134
LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
¥ atin més restringir la libertad de las mujeres que se encuentran
sometidas en los burdeles. Roumagnac mediante una cita de Lecour com-
para la vida de las prostitutas libres con aqueéllas enclaustradas; sefiala: “Las
mujeres del lupanar, estdn sujetas 4 innumeras obligaciones; son forzadas
por asf decirlo asi, 4 entregarse al primero que se presenta sea cual fuere su
repugnancia” y retomando las palabras de Parent Duchatelet, afirma que
estas mujeres “estén obligadas a entregarse al que asf lo quiera y aunque esté
cubierto de las tilceras mds asquerosas”.7!
La imagen del cuerpo de la prostituta que nos devuelve el reglamen-
tarismo es de cumplimiento y recato, pues sdlo ast cumple con la funcién de
mantener el equilibrio social. En muchas ocasiones las fotos que Ilenan los
registtos de sanidad nos oftecen una visién de pudor, el vestuario recatado y
la pose reservada nos trasmiten las estipulaciones legales. Se trata de un oficio
aceptado, pero rechazado y satanizado. Un rostro que refleja suftimiento
emite que no se quiere estar en el oficio; que es una afrenta, una desgracia
y en dl se estd por necesidad. Por el contrario, aquellas que declaran que lo
gjercen por inclinacién estarfan en el extremo de la escala; no son muchas
pero responden al patrén lombrosiano o roumagnaquiano de las tendencias
atdvicas. Sélo el cine nos va a devolver estos rostros bafiados de malicia y de
virtud, porque la fotograffa prostibularia se esfuerza por captar la melancolfa.
Es una pose que se mueve entre lo ficticio y lo real, pero en cualquiera de los
casos, es el reflejo de la bondad que se encuentra aunque sea en el fondo de
cada ser, o mejor dicho, de cada mujer.
CARLOS ROUMAGNAC, ENTRE LAS TENDENCIAS ATAVICAS
YUNA MODERADA POSICION FEMINISTA
La discusin entre Lavalle y Roumagnac no se citcunscribe a la sexualidad;
7 Introduce también en los planteamientos en boga sobre la degeneracién
¥ la herencia. Una parte de las Prostitutas serfa producto de la sociedad, otra
Tesponderia a las tendencias atdvicas y a la Idgica del mundo del crimen.
Roumagnac afirma que:
7. Ibid, p.28,
135
ROSALINA ESTRADA URROZ
Desgraciadamente, el contacto que, antes por deber y después por continuar estu-
dios desde hace tiempo empezados, he tenido con el mundo de nuestra hampa, me
ha hecho convencerme de que lo mismo que en el ctimen, hay en la prostitucién,
los que llegaron 4 uno y 4 otra con la fatalidad del sér que arrastra consigo todo un
mundo de herencias 6 de atavismos incontrarrestables; que debian ser y fueron lo
que son; para quienes el estado actual de nuestros conocimientos cientificos nos
veda toda esperanza de regeneracién.””
Los planteamientos anteriores no se encuentran lejos de Lombroso,
quien juzga a la prostituta como criminal nata; sin embargo existe una dis-
tancia entre ambos, pues Lombroso considera a las meretrices como una
necesaria valvula de seguridad para la sociedad:
..-Si bien tiene el mismo origen atdvico y la misma nota de infamia en la opinién
publica, ejerce sin embargo una influencia menos perversa, menos peligrosa y
menos adversa; la prostitucién puede convertirse, en un derivado, una vlvula de
seguridad para la moralidad publica. Cualquier cosa que sea, no hubiese jamés
surgido y menos habria persistido a través de los siglos, si no hubiese sido animada
por el vicio masculino al que ella da un objetivo util y degradante, lo que nos per-
mite decir, con raz6n, que la mujer nos es siempre util, aun por sus vicios.”*
En Roumagnac, no existe desprecio hacia la mujer prostituta, a
la cual en todo caso considera como un manjar delicado o picante, perc
manjar al fin. Insiste en la diferenciacién que existe en el mundo de la pros-
titucién, pues no todos los seres que a él pertenecen son “absolutamente
indignos de nuestro interés ni mucho menos de nuestra piedad”; del grupo
de “aquellas mujeres” en que parece existir la “mayor abyeccién”, se puede
apartar “a muchas que no nos ofrecerfan los caracteres de la prostituta nata, y
4 otras que no nos mostrarfa esos ejemplares derivativos del crimen que quie-
ren algunos crimindlogos”.”* No acaba por declararse lombrosiano absoluto:
en ciertas ocasiones su pensamiento parece estar mds cerca a Guillot cuando
afirma: “...el crimen no es pues una fatalidad atdvica, ni una incurable
deformacién, pues encontramos hombres, que por la fuerza de su voluntad:
llegan a elevarse del fondo del abismo a la ms alta perfeccién”.”°
72. Ibid, p.7.
73. Cesare Lombroso, La femme criminelle et la prostitude, Grenoble, Editions Jéréme Million, 1991, p. 31.
74, Carlos Roumagnac, La prostitucién reglamentada, op. cit, p. 18.
75. Adolphe Guillot, Les Prisons de Paris et les Prisionniers, E. Dercu Editeurs/Librairie de la Sociéeé des Gens de
Lereres, Paris, 1890, p. 139.
136
| ®
LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
En el pensamiento de Roumagnac existe una combinacién de ideas
que le dan una particular forma de plantear el problema de la prostitucién
y sus razones. En él se mezcla lo social y lo orgdnico, sin que algunas veces
podamos distinguir cudl es la causa fundamental que explica la prostitucién.
De todas maneras considera la degeneracién social una fatalidad de la que
con dificultad se puede salir. La prostitucién nata y la degeneracién son
dos de sus pardmetros; para la primera no hay esperanza, para la segunda
es necesario estar a tiempo, pues una vez que la mujer cae su voluntad se
debilita: “en cerebros que traen como tristfsimo é ineludible abolengo las
lacras dejadas por una parentela de viciosos, de enfermos 6 degenerados”.”6
Para Roumagnac una vez en este mundo no hay regreso, pues en el oficio se
acaba el resto de la dignidad y se pierde la nocién de libertad humana, La
degeneracién no tarda en manifestarse:
No hay, pues, que extrafiar que al cabo de cierto tiempo, mds 6 menos corto seguin
la resistencia individual de cada mujer, ésta llegue 4 considerar como muy natural
la vida que lleva, y adquiere hdbitos de pereza ¢ inclinaciones no 4 todo lo malo
sino 4 todo lo peor, que antes no posefa 6 que hubieran al menos podido ser com-
batidos 6 contenidos en otro medio, y se coloque en condiciones que proporcio-
nan 4 los reglamentaristas un argumento, un concepto suyo formidable.”
/ Roumagnac se distancia otra vez de los reglamentaristas; sefiala el
camino azaroso por el que deben pasar las prostitutas para llegar a este estado
de “depravacién’, que las llevarfan al “embrutecimiento perpetuo” y resalta
dl Papel del burdel como espacio donde se ensefian los “refinamientos del
vicio”. Insiste también en que la reglamentaci6n se encuentra en contra de
la libertad individual. Reproduce en su discurso el pensamiento de Louis
Faux, abolicionista y rechaza la formula lombrosiana que considera a “toda
mujer prostituta... andloga al hombre criminal”; sin embargo al referirse
alas estadisticas de Prostitucién en Francia y Rusia, combina de nuevo las
caracteristicas orgdnicas y sociales que motivan la prostitucién:
Si tomamos 6000 mujeres de vida sexual libertina en Parfs o San Petesburgo, y
Sobre esa cifra encontramos 200 de entre ellas que el andlisis anatémico-patolégico
78. Cart
os Ro , La prostinacic i
7. bit. pe prostitucién reglamentada, op. cit., p. 18.
137
>» |
ROSALINA ESTRADA URROZ
revela !a anomalia, la patologfa nerviosa de seres humanos de una animalidad infe-
rior, retrégrada o primitiva, ¢qué es lo que esto prueba para las restantes 5800? Es
la miseria la que prostituye, éstas se encuentran lejos de ser fisicamente andémalas
monstruosas.”*
Expresa su pensamiento cristiano y regenerador cuando nos dice:
“por donde quiera se encontraré manifestaciones de ese espfritu mds liberal,
més cristiano y también més cientifico, que nos hace analizar ciertas llagas
sociales con menos repugnancia y al mismo tiempo con mayor provecho
practico”.”
Una revisién cuidadosa del texto de Roumagnac nos hace pensar
que no sélo admira los planteamientos de Fiaux, con el cual se identifica por
su abolicionismo, sino también que su folleto es una sintesis apretada del
texto L’ intégrité intersexuelle des peuples et les Gouvernements.™ Sin temor a
equivocarnos, podemos decir que la totalidad de los autores europeos citados
por Roumagnac est4n contenido en este libro; entre ellos la admirada Avril
de Saint Croix, a quien considera digna heredera de la “mujer superior” que
para él es: Josephine Butler.*!
Igual que Fiaux, Roumagnac reproduce en su texto las palabras de
destacadas feministas, que inspiradas en Butler realizan un conjunto de plan-
teamientos con el objeto de defender la virtud y la integridad de las mujeres.
Avril de Sainte Croix y Abbadie d’Arrast son representantes del movimiento
abolicionista. La primera presidenta de la Comisién Internacional Contra
la Trata de Blancas y también presidenta fundadora de la Obra Liberadora
para las Mujeres Caidas y delegada como Secretaria General de la Fédération
International pour l’abolition de la police de moeurs,® interviene sobre la
“dignidad de 1a mujer y el respeto que se le debe” ante el pleno del Con-
greso General de Cérceles, celebrado en Paris el 11 de junio de 1911, en los
siguientes términos:
78. couis Fia'-x, Lintégritt intersexuelle des peuples et le Gouvernements, Paris, Felix Alcdn, 1910, p. 187-188.
79. Carlos R-umagnac, cp. ostitucsin reglamentada..., op. cit, >. 25.
80. Louss Fiaux, op. cit.
81. Ibid. p. 338.
82. Ibid, p. 552.
138
La INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
Me parece sefiores que hay I i un punto que no
: > 'y en la cuestién de la reglamentacién
se ha difundido aqui lo bastante: el de la digni le j
iq! : ignidad de la mujer, de! Tespeto que se
. Qn No dude au rodos ustedes respeten 4 la que Ileva su nombre; que respe.
en a sus madres, A sus hermaz.as, 4 las mujeres : ,
f ; > que estén cerca de ustedes;
algo que quizds olviden, y es que ademas de ellas hay un Conjunto; la rinide
entera, cuyo honor no debe lastimarse..., re isminicad
Y gqué dijo al St. Gigot nuestra inolvi
Y § al Sr. vidable Josefina Butler? Vino 4 decirle:
vownnee el “stem actual, insultan ustedes 4 la mujer y violan la juste Te
n No puede considerarse como un ofici is i
ques sopora pero ews a Oficio. Es 4 veces una triste necesidad
« one se nos dice que la reglamentacién no incita 4 la prostitucién, que no
» protesto contra esa aseveracién, Entre las j n
p D . jOvenes que ten
nuestro cargo, oigo decir a menudo 4 las que estuvieron inscritas “Estaba Vo ins.
crita; iba 4 la visita; era mi derecho: no hacfa nada malo”. “em
Roumagnac si i .
Mpatiza con estas posici “
femenina”: Posiciones y apoya la “naturaleza
Ques Bien né: no on sentimentalismo de mujer. Es, condensada, la Protesta cada
‘as enérgica del sexo débil, contra la opresion, tra la i justici
ctueldad del sexo fuerte. Es la bra que conviene cn coma
n d { . Protesta de la hembra que conviene en re dit
tributo 4 que fa misma naturaleza la ha sujetado, la sujeta y seguird vcjettadoley
favor del macho; i
tiranta*! ‘05 pero que pide, al fin, que éste no se exceda en su imperio, en su
bslico pibtiende pet la l6gica de la dominacién masculina y poder sim-
on inconlioe a Sane a pila ¥ concluye con simpatia pero no
1 ‘io €rechos de la mujer: al retomar los pl. ~
Mlentos feministas y mencionar a Josephine Butler, insi Sed my
r | tas y a Josephine Butler, insiste en que est4
in ee ser spartiario de un feminismo que pretende nivelar ‘la mujer con
via rd eofreciand las inflexibles leyes biolégicas que marcan 4 uno
acon ien def nidas”; no niega las diferencias, pero se manifiesta
oben ee legal Y se pregunta “cémo lo que es licito para el
conn, para la mujer; cémo en un delito que lo mismo puede
marse por ésta que por aquél y en que necesitan concurrir y de hecho
3. Carlos
Ro 7
% id, » ee La prostitucin reglamentada...., op. cit, p. 14-16,
139
a
ROSALINA ESTRADA URROZ
concurren las voluntades de ambos, ella y sdlo ella es la culpable”. Est4 en
contra de la tiranfa masculina, que para garantizar el derecho de su sexo,
tiene que “oprimir y sacrificar” el derecho de la hembra.
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
Por medio del texto de Lavalle podemos observar cémo se pasa del discurso
médico que justifica la prostitucién para satisfacer las necesidades genésicas
de los “hombres”, hacia el discurso de la criminalidad. Lavalle se distancia
de Roumagnac al insistir en que las tendencias ardvicas hacia la violacién
y el estupro son raras en la ciudad, donde existe la posibilidad de satisfacer
las necesidades sexuales mediante el uso de la prostitucién y sefiala que al
estar de acuerdo con Roumagnac en que la lujuria puede ser exaltada por
el comercio sexual, no se toma en cuenta que en él “estan el estimulo y al
calmante”.** Para Lavalle la prostitucién se convertiria en un elemento apaci-
guador de los exaltados, sin la cual ingresarfan mas fécilmente a la cdrcel por
su paroxismo. . ;
En el texto que analizamos, Roumagnac aunque insiste en sus teorias
criminoldgicas expresadas en sus escritos anteriores, avanza en el problema
de la reeducacién y redencién de las masas al insistir en el lugar privilegiado
que debe ocupar la mujer en la sociedad. Coincide sélo en parte con las
ideas de Lombroso, pues si bien considera que existe un numero de pros-
titutas que traen consigo tendencias atdvicas que las predisponen a caer °
la prostitucién, el mayor nimero lo hace por causas de orden social. Desde
esta perspectiva, un porcentaje de las mujeres de mala vida’ no serfan reer
nerables por sus inclinaciones orgdnicas; pertenecerian de manera inevitable
al mundo del crimen. Para la otra parte, la salvacién tampoco es posible,
pues una vez entradas en este mundo sus cualidades se pierden y caen en
“depravacién y el embrutecimiento perpetuo . . .
Por su lado Lavalle, hace recaer el problema en la degeneracion
social”, sin embargo, en su discurso muchas veces se confunde lo biolée™
y lo social. No tenemos duda que el Homo Delincuente, forma parte de las
85. Idem.
86. Ibid, p. 24.
140
LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
seductoras lecturas de los hombres formados en el siglo XIX, no sélo por la
fascinacién existente en la época respecto del crimen, sino también por sus
relaciones con la medicina.
La posicién de Eduardo Lavalle encuentra sustento en su visién
sexista; “los excesos sexuales” se producen en el marco de las depositarias
del “vicio”, en el cuerpo de la prostituta. Sin duda la sexualidad en entre-
dicho no es la masculina; la mujer es vista desde una doble perspectiva que
a califica como “inferior”: brinda sus servicios, limpia e inspeccionada para
satisfacer las “necesidades masculinas” y por su empecinamiento encontrarfa
insatisfecha su sexualidad. La posicién de médicos, moralistas y crimindlo-
gos le atribuye estas caracteristicas. Su imperfecta anatomia y psicologia la
convierten en histérica por ausencia y pervertida por exceso.
Respecto de la sexualidad, aunque existen matices distintos entre
Lavalle y Roumagnac, la oposicién no es absoluta. Este ultimo considera
la castidad fundamental para la moral y el desarrollo sano de la poblacién
masculina. Lavalle juzga que ésta puede traer consecuencias negativas a la
salud de hombre y mujetes. A pesar de la distancia de abolicionistas y regla-
mentaristas, ambas posiciones condenan la masturbacién para los dos sexos,
aunque la mujer de todas maneras “no lo necesite”. Finalmente se identifican
por distintas razones, con los planteamientos de Keyes:
En el ser humano es practicada por los dos sexos a todas las edades, las mujeres
son menos adictas que los hombres. La mayorfa de las mujeres tienen muy poca
pasién, y sufren los primeros acercamientos de un amante o esposo como una
materia de complacencia. Indudablemente existen algunas excepciones a esta regla,
pero todavia la regla es que la hembra, naturalmente modesta, retirada, refinada,
aprende lo que es pasidn sdlo como resultado de la experiencia. Con el hombre es
diferente. Su pasién es natural, Frecuentemente tiene erecciones cuando es nifio, y
tiene necesidades sexuales mucho antes de la pubertad.*”
En toda la discusién podemos observar una magnificacién del deseo
y de los érganos sexuales masculinos; la mujer prostituta con su pequefia
Pasién, se constituye sin embargo en el receptdculo para la salud y satisfac-
Cién de Jos flujos masculinos. Finalmente el cuerpo que desaparece es el de
87. Edward Laurence Keyes y Edward Laurence Keyes Jr., op. cit, p. 800.
141
ROSALINA ESTRADA URROZ
la prostituta, quien al igual que la mujer virtuosa o no tendrfa deseo sexual
0 lo ve borrado.
BIBLIOGRAFIA
ACTON, Willian, Fonction et désordres des organes de la génération, Parts,
Masson, 1863.
Prostitution considered in its moral, social, and Sanitary Aspects, Lon-
dres, John Churchill and Sons, 1870.
BajTIN, M.M., Estética de la creacién verbal, México, Siglo XXI Editores,
1632.
BEAUCHAMP, Chantal, Le sang et limaginaire médical, Histoire de la saignée
au XVII e XIX siecles, Paris, Desclée de Brouwe, 2000.
BOURDIEU, Pierre, Les usages sociaux de la science, Pour une sociologie clinique
du champ scientifique, Paris, INRA Editions, 1997.
CARBONELL, Diego, “La influencia nociva de los viajes después del matri-
monio. Necesidad que tienen los recién casados de cuidarse desde
un principio” en La Escuela de Medicina, t.7, nim. 16, 15 de abril
de 1886.
Cicero, Ricardo, “;Es util divulgar los conocimientos relativos 4 la sifilis
y 4 las otras enfermedades venéreas?”, citado por Eduardo Lavalle
Carvajal, La bue-a reglamentacitn de las prostitutas, es conveniente,
usil y sin peligros, México, Imprenta y fototipia de la Secretaria de
Fomento, 1911.
FIAUX, Louis, Lintégrité intersexuelle des peuples et le Gouvernements, Paris,
Felix Alcd4n, 1910.
Galf BOADELLA, Montserrat, Historias del bello sexo, México, UNAMCIIE,
2002.
Gut1or, Adolphe, Les Prisons de Paris et les Prisonniers, E. Dertu Editeurs/
Librairie de la Société des Gens des Lettres, Paris, 1890.
HAVENITH, Dubois (ed.), Conférence International pour la prophylaxie de la
syphilis et maladies vénériennes, Bruxelles, H. Lamertin, Librarie Edi-
teur, septembre 1899.
142
LA INEVITABLE LUJURIA MASCULINA, LA NATURAL CASTIDAD FEMENINA
|
& JULLIEN, Louis, Fl temible mal, Madrid, Libreria de los Sucesores de Her-
nando, 1910.
Keyes, Edward L. Jr., Syphilis A Treatise for Practitioners, Londres, Sydney
Appleton, 1908.
Keyes, E. L. y E. L. Keyes Jr., The Surgical Diseases of the Genito-urinary
Organs, Nueva York/Londres, D. Appleton and Company, 1903.
Lara Y ParDO, Luis, La prostitucién en México, Paris/México, Libreria de la
Vda. De Ch. Bouret, 1908.
LAQUEUR, Thomas, La fabrique du sexe, Essai sur le corps et le genre en Occi-
dent, Paris, Gallimard, 1992.
LAVALLE CARVAJAL, Eduardo, La buena reglamentacién de las prostitutas, es
conveniente, util y sin peligros, México, Imprenta y fototipia de la
Secretarfa de Fomento, 1911.
“Profilaxis venérea, medidas prdcticas de facil aplicacién y de pron-
tos resultados”, en Gaceta Médica de México, t. 1V, tercera serie, nim,
5, 31 de mayo de 1909, pp. 308-365.
Lebuc, Alberto, Luis Lara y Pardo y Carlos Roumagnac, Diccionario de
geografia, historia y biografias mexicanas, Paris/Meéxico, Libreria de la
Vda. De C. Bouret, 1910.
LoMBROSO, Cesare, La femme criminelle et la prostituée, Grenoble, Editions
Jéréme Million, 1991.
MACGREGOR CAMPUZANO, Javier, “Historiograffa sobre criminalidad y
sistema penitenciario” en Revista Secuencia, nim. 22, enero-abril de
1992, México, Instituto Mora, pp. 221-238.
Manpresst, Rafael, Le Regard de L’Anatomiste, Dissections et invention du
corps en Occident, Paris, Editions du Seuil, 2003.
PiccaTo, Pablo, “El Chalequero’ or the Mexican Jack the Ripper: The
Meanings of Sexual Violence in Turn-of-the-Century Mexico City”
en Hispanic American Historical Review 81: 3-4, Durham, Duke
University Press, 2001.
ROUMAGNAC, Carlos, La prostitucién reglamentada, sus inconvenientes, su
inutilidad y sus peligros, México, Tipografta Econémica, 1909.
Los criminales en México. Ensayo de psicologia criminal, México,
Tipografia El Fénix, 1904.
143
ROSALINA ESTRADA URROZ
SPONGBERG, Mary, Feminizing Venereal Disease, the Body of the Prostitute in
Nineteenth: Century, Medical Discourse, Nueva York, New York Uni-
versity Press, 1997.
144
“EL FATAL SECRETO”
LOS FORCEPS MEDICOS Y LAS PELVIS MEXICANAS, SIGLO XIX
Laura Chazaro
La relacidn entre los médicos y sus instrumentos es multifacética; no siem-
pre ha sido exitosa, tampoco es autoevidente; estd hecha de soluciones e
historias locales. Los usos y formas de los instrumentos médicos usados en
operaciones obstétricas resultan de la compleja relacién que establecen los
cuerpos operados y los médicos operarios. En el caso de los forceps, desde
tiempos coloniales, fueron asociados a las cesdreas post mortem, opetaciones
mortales hechas para extraer los fetos y asegurarles el bautizo.’ Después de
la Colonia, las cesdéreas post mortem dejaron de practicarse, pero los férceps
sobrevivieron, aunque aplicados a otros fines. En el siglo XIX, éstos acompa-
fiaron la reinvencién de las prdcticas quirtirgicas y operatorias de los parteros
y de los propios cuerpos operados. Se convirtieron en parte del instrumental
obstétrico, de las Ilamadas “versiones internas”, operaciones realizadas al
interior del titero para “acomodar” al feto para el parto. Se les empezé a usar
como “ayudantes” del trabajo del titero; titiles para salvar vidas. Sin embargo,
frecuentemente esos instrumentos provocaban dafios al titero, hemorragias
y fistulas vesico-vaginales; de hecho, de tiempo en tiempo, los parteros los
usaban para practicar también craniometrias y embriotomias, operaciones
temibles que podfan terminar con la muerte de la madre.
Me apego a la tesis de que las tecnologias y artefactos médicos, para
intervenir en el cuerpo, no pueden reducirse a meras ideas 0 conocimientos
hechas objeto, sino ser el resultado de técnicas, en este caso operatorias, que
involucran a los cuerpos, tanto sobre los que intervienen, como los de los
interventores.? Muestro asf que el uso de aparatos e instrumentos médicos
1. Nicolés Leén, La historia de la obstetricia en México, México, Vda. de Ch. Bouret, 1910, pp. 201, 206.
2. Diversas lecturas me han inspirado para elaborar estas ideas, por ejemplo: Judith Leavitt, “The Growth of
Medical Authority: Technology and Morals in Turn-of-the-Century Obstetrics” en Medical Anthropology
145
LOS LIMITES DE LA TRASGRESION
CUERPO, PRACTICAS EROTICAS Y SIMBOLISMO
EN UNA SOCIEDAD CAMPESINA DE VERACRUZ
Rosio Cérdova Plaza
Instituto de Investigaciones Histérico-Sociales
Universidad Veracruzana
INTRODUCCION
El estudio de la sexualidad ofrece un espacio privilegiado paza acercarse a
aspectos arbitrarios y convencionales que, bajo un aura de obligatoriedad
bioldgica o ética, exhiben las distintas configuraciones culturales. Su abor-
daje remite a un conjunto diferenciado y variopinto de manifestaciones
sociales que dan cuenta no sdlo de la plasticidad de los comportamientos,
sino de la variabilidad de los procesos de simbolizacién mediante los cuales
hombres y mujeres damos sentido a nuestras acciones.
Las concepciones que observa un grupo social en torno del fend-
meno del erotismo y de la reproduccién humana se encuentran insertas en
una visién relativamente coherente y ordenada del mundo, que involucra
ideas respecto del cuerpo, el género, la fisiologfa de la reproduccién, la forma
del deseo y del placer, asf como la expresién adecuada de las emociones.
Todos estos aspectos se encuentran categorizados con relacién a sistemas de
valores particulares que evalian las conductas, en funcidn tanto de deter-
minados tipos de personas y de los vinculos que mantienen entre si, come
de un conjunto de instituciones sociales encargadas de regular su ejercicio
De manera que cada socicdad define sus propias normas en materia sexual,
establece fronteras entre lo que considera aceptable y lo que reputa come
inadmisible y desarrolla formas de sancionar las trasgresiones.!
1. Roslo Cérdova Plaza, Los peligros del cuerpo. Género y sexualidad en el centro de Veracruz, México, BUAP:
Plaza y Valdés, 2003. Este trabajo se adscribe a la corriente construccionista, la cual rechaza las definicione:
transhistéricas y transculturales de la sexualidad y entiende que la telacién entre actos y significados sexuales
no es fija, Para una caractetizacién de esta perspectiva en la antropologia véase Carole Vance, “Anthropology
Rediscovers Sexuality: A Theoretical Comment” en Richard Parker y Peter Aggleton (eds.), Culture, Socier
and Sexuality. A Reader, London, UCL Press, 1999.
291
Rosfo CORDOVA PLAZA
En este tenor, cualesquiera que sean las explicaciones que se of
serdn entendidas como conformadas segtin las exigencias de la naturale
y, por ende, las tinicas pertinentes dentro de los cdénones del grupo. Por a
contrario, se argumenta el cardcter no natural de comportamientos extrafiog
impropios 0 evaluados negativamente. De ah{ que en el dmbito de la sexua,
lidad confluyan tanto la accién ética del sujeto como Ia normatividad social
y ambas tienen como punto de interseccién el cuerpo y sus potencialidades
La preocupacién de una sociedad respecto de la llamada por Turner “ordena.
cién de los cuerpos en el tiempo y en el espacio”,’ se realiza mediante reglas
sociales y valores morales que representan juicios sobre los comportamientos
de los individuos que mds interesan a su estructura. De esta manera, toda
sociedad formula principios de conducta por medio de los cuales intenta
dirigir la manera en que se experimentan los deseos y los placeres, depen-
diendo del género, la edad 0 el estatus de cada cual.
Pero, no obstante la compleja red de poderes en los que se encuentra
inserto,’ el cuerpo individual posee la suficiente autonomia, ya sea para ple-
garse a los modelos conductuales que se le ofrecen, o para oponerse a ellos;
puesto que el cuerpo es también el instrumento mds inmediato para expresar
la trasgresion y la rebeldia a las exigencias de la sociedad. El 4mbito de la
moral sexual brinda importantes elementos para el andlisis de los controles
que se ejercen sobre los sujetos, porque introduce la autoridad o bien aque-
Ilo que se entiende como leyes de la naturaleza o bien, los principios de la
decencia, para sefialar las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto, o bien,
por la serie de creencias que apuntalen las presiones sociales.
Como una parte sustantiva del control sobre las prdcticas erdticas se
ejerce movilizando el temor y/o repulsién de los sujetos; las conductas sexua-
les no permitidas exhiben una fuerte carga negativa. La sancién a algunos
tipos de trasgresiones cobra entonces la forma de un conjunto de nociones
culturales sobre pureza, contaminacién y peligro, cuya funcidn primordial
es reforzar la permanencia de unos comportamientos y frenar la aparicién
de otros, en aquellos espacios de la experiencia que no admiten otro tipo de
controles, o donde los mecanismos existentes no son lo bastante constrictivos
2. Bryan S. Turner, El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teorla social, México, FCE, 1989.
3. Michel Foucault, Vigilar y castigar, México, FCE, 1993.
292
LOS LIMITES DE LA TRASGRESION
evitar esas conductas trasgresoras. De ah{ que, como afirma Douglas, el
centro de todo simbolismo de contaminacién sea el cuerpo.4
Siguiendo estas ideas, este trabajo examinar4 la manera en que las ela-
poraciones locales sobre contaminacién y peligro corporales regulan algunos
aspectos del ejercicio de la sexualidad; para lo cual se establece una particién
entre, por un lado, aquellas practicas permitidas € inocuas y, por otro, las
riesgosas © contaminantes en una comunidad rural del centro del estado de
Veracruz. Aunque para los pobladores, el horizonte de la trasgresién opera en
diversos frentes, a saber: el de las desviaciones, el de las prohibiciones y el de
la suciedad y contaminacién, es este ultimo aspecto el que aqui se desarrolla.°
Para ello, se revisarén en primera instancia los comportamientos positiva-
mente sancionados, para después analizar cémo la cultura local concibe el
4mbito de la trasgresién en relacién con lo que he denominado el “complejo
vigor-tuétano”’. Dicha nocidn no sélo organiza las ideas particulares respecto
del cuerpo y del eje salud-enfermedad, sino que constituye, como se ver4
mds adelante, un principio diferenciador entre capacidades, sexualidades y
patologias masculinas y femeninas.
La informacidn etnogrdfica que se oftece fue recopilada en el marco
de un estudio de mayor envergadura sobre el ejercicio de la sexualidad feme-
nina como estrategia de subsistencia, en diversos periodos entre los afios de
1991 y 1997. En el transcurso de la investigacién, se aplicaron 38 encuestas
a mujeres de entre 29 y 83 afios y, posteriormente, se obtuvieron diversas
entrevistas a profundidad, abiertas y semidirigidas a 64 personas, distribui-
das de la siguiente manera: 43 mujeres adultas de entre 27 y 73 afios, nueve
varones adultos, cinco adolescentes varones y siete adolescentes mujeres.
Ademés, se elaboraron cuatro historias de vida de casos representativos y se
sostuvo un sinntimero de conversaciones informales a lo largo del trabajo de
campo.
4. Mary Douglas, Pureza y peligro. Un andlisis de los conceptos de contaminacién y tabi, Madrid, Siglo XI Edi-
tores, 1973.
5. En la zona de estudio existen otros tipos de conductas concebidas como trasgresoras del modelo de sexualidad
normalizante, las cuales se entienden como desviaciones 0 proscripciones respecto de la orientacién sexual 0
los tipos de compafieros sexuales prohibidos por parentesco ~como el incesto, la prostitucién, el aborto o la
+ homosexualidad-, las cuales han sido tratadas en otros trabajos y no son objeto del presente estudio. Véase
Rosfo Cérdova Plaza, op. cit.
293
Rosfo CORDOVA PLAZA
CUERPO Y NORMATIVIDAD SEXUAL EN QUIMICHTEPEC
Con una poblacién que asciende a los 6 424 habitantes, el ejido de Qui-
michtepec se encuentra situado en la regién montafiosa central del estado de
Veracruz,° aproximadamente a 20 kilémetros de la ciudad de Xalapa. Desde
principios del siglo pasado se ha dedicado a la produccién de cafia de azticar
y, durante las ultimas cinco décadas, al cultivo del café para el mercado. Poco
menos de la mitad de los jefes y jefas de familia poseen derechos agrarios; el
resto est4 conformado por campesinos llamados “libres”, jornaleros y jorna-
leras agricolas, algunos obreros empleados en la industria azucarera y un por-
centaje cada vez mayor que incursiona en el sector terciario, principalmente
en la albafiilerfa, la jardinerfa y el servicio doméstico en los cercanos centros
urbanos, como resultado de dos décadas de crisis agricola. Aunque la existen-
cia de un posible pasado indigena no es reconocida en la comunidad, el sis-
tema de parentesco imperante conserva parte de los rasgos que caracterizan al
modelo de familia mesoamericana, principalmente la residencia patrivirilocal
inicial, la herencia masculina igualitaria preferencial de la tierra y el legado de
la casa por ultimogenitura.”
El sistema de género prescribe la complementariedad y exclusividad
entre las esferas masculina y femenina y es explicito en sefialar que el Ambito
doméstico y las actividades reproductivas corresponden por entero a las
mujeres, mientras que los varones se deben encargar del trabajo remunerado,
las relaciones con las agroempresas y la politica.* E] matrimonio es entendido
como un contrato en el cual el hombre funge como proveedor y la mujer
debe aportar “atencién”, fidelidad y obediencia a su cényuge. El cumpli-
miento cabal de su papel de género otorga prestigio al varén y le autoriza a
6. Los nombres de las personas entrevistadas y de la comunidad han sido cambiados para garantizar su anoni-
mato.
7. Segtin el modelo propuesto por David Robichaux, “Un modelo de familia para el México profundo” en
varios autores, Expacios de familia: dmbitos de sobrevivencia y solidaridad, México, UNAMIUAM/DIF/
Conapo, 1997.
8. Por reproduccién se entiende “... todas aquellas actividades que contribuyen a que se reproduzca Y
reponga la fuerza de trabajo y la unidad familiar”. Estas actividades son, entre otras, la transformacién Y
preparacién de los alimentos, la crianza y educacién de los hijos, la atencidn paramédica y psicologica !#
vinculacién social con otras familias y grupos y la realizacién de actos ceremoniales y tituales colectivos. Véase
Lourdes Arizpe, “Las mujeres campesinas y la crisis agraria en América Launa” en Nueva Antropologia, 26™
30, México, 1986, p. 60.
294
LOS LIMITES DE LA TRASGRESION
involucrarse sexualmente con otras mujeres; en contrapartida, relacionarse
con un buen proveedor significa para una mujer poder dedicarse de lleno a
la esfera doméstica, al no verse precisada a buscar ingresos complementarios
fuera de su casa que la lleven a descuidar sus obligaciones al interior.
Para la cultura local, el cuerpo es un entorno cargado de necesida-
des que deben ser satisfechas para el correcto desarrollo individual; pero,
al mismo tiempo, es portador de potencialidades limitadas y las energfas
tienen que ser administradas con prudencia para no acelerar su pérdida
hacia la inevitable desaparicién. El sujeto debe buscar el justo equilibrio
entre las demandas “naturales” de su cuerpo y las actividades que involucran
desgastes energéticos excesivos, con el objetivo de alcanzar un estado salu-
dable y prolongado de la vida mediante una racionalizacién de las energias
corporales.’®
Bajo esta dptica, el deseo sexual es entendido no en términos de una
busqueda hedonista del placer, sino como una demanda bioldgica irrenun-
ciable que es necesario satisfacer para lograr la estabilidad fisica y emocional
del individuo. Aunque las necesidades de placer erdtico se encuentran pre-
sentes por igual en hombres y mujeres, se estima que los deseos masculinos
son mds apremiantes, agresivos y multidirigidos, mientras que los femeninos
son més selectivos. Esto se traduce en la inclinacién a pensar que la sexuali-
dad masculina se prodiga, en tanto que la femenina se escatima. Las expecta-
tivas sociales hacen suponer que, una vez que aparecen los impulsos eréticos,
los varones “andan como perritos tras las mujeres”, es decir, se encuentran al
acecho de parejas sexuales; esto representa un peligro para la poblacién feme-
nina, la cual se ve sometida a un asedio permanente. La intemperancia de los
varones debe ser refrenada por una actitud de cdlculo de las mujeres."
En la comunidad, los convencionalismos sexuales responden a una
Particién entre lo “natural” y lo “no natural”, es decir, entre aquello que la
cultura local establece como respuesta a impulsos naturales y que, por tanto,
concierne a las demandas bioldgicas del cuerpo, y aquello que proviene de
9. Rosle Cérdova Plaza, “De por qué los hombres soportan los cuernos. Género y moral sexual en familias cam-
pesinas”, en Robichaux David (coord.), E/ matrimonio en Mesoamérica ayer y hoy: unas miradas antropolégicas,
México, Universidad Iberoamericana, en prensa.
10. Rosfo Cérdova Plaza, “Cuerpo deseante, cuerpo vulnerable. Concepciones sobre el etotismo y el placer en un
1, Bu campesino de Veracruz” en Ubia, ntim.1, México, UV-IIH-S, en prensa.
+ Idem.
295
ROsf{O CORDOVA PLAZA
una pretensién de exacerbar el placer o de una condicién viciosa o lasciva,
o, incluso, de fallas de la misma naturaleza. En la primera de estas categorias
se incluye lo bueno, lo deseable, lo decente y lo correcto; adjetivos que no
son del todo sindénimos, pues lo deseable no siempre es bueno 0 correcto, Lo
“no natural” equivaldrfa, entonces, a lo malo, lo indeseable, lo indecente y
lo incorrecto; calificativos que no se yuxtaponen, pues, en el mismo sentido
anterior, lo malo no es necesariamente incorrecto, o lo indecente forzosa-
mente indeseable. La mejor evidencia de que lo “natural” corresponde a lo
socialmente aceptado, es el criterio de normalidad que la gente aduce para
legitimar sus acciones. Un aspecto destacable es que estas valoraciones socia-
les descansan de manera importante en la diferenciacién de las conductas
en funcién del género, pues lo que puede ser apropiado o deseable para los
varones, bien puede no serlo para las mujeres y viceversa.
Tales consideraciones son importantes porque las conductas sexuales
implican generalmente una relacidn en la que se inscribe no sdlo la presen-
cia de uno mismo, sino la de los otros. De esa manera, el acatamiento a los
convencionalismos o su trasgresién involucra un componente simbélico
mediante el cual se expresa aquello que cada uno es o pretende llegar a ser
y aquello de lo que pretende distinguirse, al evidenciar también nuestras
propias preocupaciones sobre cémo vivir y pensar la sexualidad, desde el
lenguaje y el entorno correctos, los comportamientos apropiados y el tipo de
personas elegibles como compafieros sexuales.
En este tenor, encontramos que en Quimichtepec, las concepciones
sobre la sexualidad “correcta” tienen como referencia el esquema masculino,
en el que tanto los procesos fisioldgicos como mecdnicos de la sexualidad
se conciben como falocéntricos y focalizados en el coito, de manera que se
establece una separacién entre las actitudes apreciadas como activas y como
pasivas. Esto se evidencia en el uso de los términos verndculos que desig-
nan la cépula, a saber: “meterse con alguien”, “llegar a los hechos”, “comer
carne”, o “agarrarse”, mismos que pueden ser usados indistintamente pata
ambos géneros; o bien “hacer uso de” u “ocupar”, que son empleados més
gtéficamente para aludir a la penetracién varonil. Esto significa que también
la sexualidad femenina se piensa a partir del modelo masculino y puede ser
“usada” por los varones.
296
LOS LIMITES DE LA TRASGRESION
En general, las concepciones sobre el coito se encuentran insertas
en el “complejo vigor-tuétano”, el cual posee un fuerte sesgo androcéntrico.
Aunque el apetito sexual se concibe como comin a ambos géneros, tiene
un componente bioldgico diferenciador que se encuentra relacionado con
“las energfas” de cada individuo. Estas son directamente proporcionales a la
cantidad de médula —“tuétano”— que exista en los huesos, sobre todo en la
columna vertebral; de manera que a mayor cantidad de tuétano, més fuerte
serd una persona, su “naturaleza” serd mds “alta” y requerird de intercambios
sexuales con mayor frecuencia. En consecuencia, dado que los hombres
poseen mayor fuerza fisica que las mujeres, esto es porque tienen una mayor
cantidad de tuétano, sus huesos son mas duros y resistentes y poseen més
apetito sexual.
El corolario de esta concepcidn se refleja en la manera en que se
entiende el tipo de sexualidad que exhiben los varones: agresiva, urgente
y predadora y se explica que sean ellos quienes desarrollen la parte activa y
emisora durante a cépula; en cambio, las mujeres son sujetos relativamente
pasivos, al aducirse que es “el hombre el que trabaja mds y la mujer trabaja
menos en la relacién”. Los varones no sélo tienen el cometido de llevar a
término el acto sexual, sino que son ellos quienes despliegan el mayor gasto
corporal de energia, tanto para mantener la tumescencia como para efectuar
la emisién de semen. Asimismo, se piensa que al interior de la médula espi-
nal masculina se almacena una cantidad limitada de esperma que desciende
desde la cabeza y llega a los testiculos, desde donde se eyacula mediante un
importante empleo de energfa. La emisién seminal representa el punto mas
agudo del desgaste fisico y acarrea la mayor pérdida de tuétano. Por ultimo,
existe ademds otro aspecto que implica un mayor esfuerzo corporal que
se relaciona con el movimiento copulatorio, el cual también provoca que se
pierda tuétano.
En contrapartida, el papel pasivo/receptor de las mujeres se concibe
tanto con relacién a la posibilidad de permanecer sin movimiento durante el
coito, lo cual favorece que no se “luya” el hueso y que se conserve el tuétano,
como debido a la ausencia de secreciones apreciables. Asi, la disponibilidac!
constante y la capacidad multiorgd4smica femenina se interpretan como
tesultado de un requerimiento energético mucho menor, que les permite
experimentar varios orgasmos sin signos evidentes de “debilitamiento”.
297
Rosfo CORDOVA PLAZA
Tales ideas también influyen en los juicios de valor acerca de las dife.
rentes posiciones que se emplean para efectuar la cépula, los cuales dependen
dé sus posibles consecuencias en la salud, su papel en la intensificacién de|
placer o sus implicaciones en la decencia, siempre en relacién con el género
del ejecutante. En esta direccién, la posicién més aceptada como natural
correcta es la llamada del misionero, la cual permite que el varén “trabaje
como debe hacerlo”.!? Los adjetivos utilizados para referirse a esta postura
son: “es lo natural”, “lo efectivo”, “como debe ser”.
Sin embargo, al margen de las diferencias de género que se expresan
en las ideas sobre la fisiologia de la cépula y sus repercusiones dispares, existe
una connotacién claramente ltidica en la sexualidad, entendida no sélo
como una “necesidad que pide el cuerpo” comuin a hombres y mujeres, sino
también como “un gusto”, es decir, una fuente de placer, de bienestar y de
goce.
En esta direccién, para los quimichtepecanos existen emociones que
acompafian el cultivo del erotismo, como “el gusto”, “la comprensién’ y el
amor, las cuales pueden presentarse en conjunto 0 aisladas. “Sentir gusto” no
es descargar de cualquier forma la “natural” tensién sexual, sino la expresién
del deseo que impele a “sentir bonito”, a “quedar bien contento”. Para que
pueda haber “gusto”, es necesario primero alcanzar una fase de excitacién
y deseo que Ileve a “sentir emocién”. Por ello, cuando el sexo es obligado,
como aquél que responde al compromiso contraido en el contrato conyugal
aunque no se esté “ganosa”, “no se hace con el gusto”, sino para el “servicio”
del marido. El “gusto” puede ser igualmente provocado por la “compren-
sin”, es decir, la actitud considerada de la pareja sexual ante el deseo de
proporcionar placer al otro. La “comprensién”, a diferencia del “gusto”, no
implica exclusivamente una emocién relacionada con la sexualidad y el ero-
12. La posicién de “misionero”, llamada asf porque la introdujeron los misioneros cristianos en Oceanta, ¢s habi-
tualmente considerada como “natural” en Occidente. Las posiciones para la cpula han sido objeto de amplia
discusién teolégica en la tradicién cristiana, de donde se deriva que existe una postura “natural” y otras que
no lo son. A principios del siglo XVII, el redlogo casuista Tomés Sénchez proporciona en su De sancto matri-
moni sacramento una explicacién al respecto: “Es necesario establecer previamente cual es la manera natural
de copular en cuanto a la posicién. En cuanto a ésta, que el hombre se acueste encima y la mujer abajo frente
a. Porque esta manera es mds propia para la cfusién de la simiente viril, para su recepcién dentro de la vasija
femenina y para su retencién..., citado en Jean-Lois Flandrin, Le sexe et ! Occident. Evolution des attitudes
des comportements, Paris, Seuil, 1981, p. 343. (La taduccién es mia.)
298
LOs LIMITES DE LA TRASGRESION
\ gismo, aunque sea importante que se refleje durante la actividad sexual para
"que emerja el “gusto”, pues la preocupacién por el bienestar del otro lleva a
una mutua satisfaccién.
Esta breve revisién de los convencionalismos respecto de la fisiologfa
del acto sexual y del placer en la comunidad, permite el abordaje de algunos
tipos de conductas que son marbetadas como trasgresiones. En seguida se
examinardn las prdcticas que colocan al cuerpo en peligro de suftir enferme-
dades o que pueden producir malestares y peligros en otros.
EL AMBITO DE LA TRASGRESION Y SUS CONSECUENCIAS
Aun cuando los cédigos sefialen las conductas socialmente aceptadas o
tolerables, éstos no determinan directamente los comportamientos de los
sujetos, quienes tienen margenes mds 0 menos amplios de accién, depen-
diendo de cudn significativa y prioritaria sea para el grupo la norma de que
se trate. La funcién de los cédigos es proporcionar directrices para el desem-
pefio del individuo, al inducirlo a realizar una suerte de interrogacién sobre
su propia actuacién de acuerdo con ciertos fines que orientan su conducta.
A partir de esta hermenéutica de sf, los costos que acarrea la transgresi6n a
una norma y los beneficios que conlleva su acatamiento son evaluados desde
la posicién relativa de la accién considerada y del estatus personal de cada
quien, tendiendo al maximo aprovechamiento de los beneficios materiales y
i simbédlicos.'3
Por otra parte, ya que la sexualidad usualmente se practica en la esfera
de la vida privada y la efectividad de los controles sociales es mds bien laxa,
el cuerpo resulta relativamente auténomo para actuar en la medida de sus
deseos. De ahi que se garantice el seguimiento de las conductas apropiadas
mediante un conjunto de normas, cuya trasgresién opera en el terreno de lo
, simbdlico y que se traduce en un tipo de sanciones que se manifiestan como
peligros o petjuicios hacia el o la infractor(a). La canalizacién de las conduc-
tas hacia los umbrales de tolerancia requiere apelar al sujeto desde sus pro-
Pios valores morales, su voluntad 0 sus temores al peligro y a la impureza.
13. Pierre Bourdieu, El sentido préctico, Madrid, Taurus, 1991, pp. 37-38.
299
Rosfo CORDOVA PLAZA
Muchas de las apreciaciones de un grupo sobre las prdcticas que
acatrean contaminacién y peligro cuando entrafian el quebrantamiento de
una norma social o un valor moral, pueden ser interpretadas desde una pers-
pectiva simbdlica en la que se estén expresando las relaciones de poder y las
jerarqufas entre los diversos segmentos. Tal como ha sefialado Douglas, las
ideas sobre la “suciedad” y la impureza no tienen que ver con la higiene, sino
con un esfuerzo positivo por organizar el entorno ahi donde se percibe en
desorden, ahf donde la experiencia fuera de lugar debe recobrar sentido. Las
reglas de contaminacién refuerzan el orden ideal de una sociedad, al impo-
ner controles que se manifiestan en la existencia de peligros que amenazan
ya seaa los transgresores, o bien a victimas inocentes sobre las que recae el
perjuicio."4
Asimismo, tales creencias en el contagio y la enfermedad suelen
descansar de manera importante en las concepciones que se observan sobre
el cuerpo y sus usos éticamente correctos 0 “naturales”, ah{ donde otro tipo
de controles son ineficaces o donde la ruptura de una norma no puede ser
castigada. La esfera de la sexualidad ofrece un rico campo de estudio porque
permite relacionar ambos aspectos, las asimetrias sociales y las ideas sobre el
cuerpo, de manera relativamente coherente. Para ello se analizaran tres tipos
de prdcticas peligrosas en funcidn de sus nexos con las ideas sobre el cuerpo y
con el orden social: las relacionadas con el “complejo vigor-tuétano”, las que
inciden en el equilibrio de los “flujos energéticos” y las que implican propia-
mente “suciedad” 0 impureza.
EL “COMPLEJO VIGOR-TUETANO”
Puesto que el cuerpo es concebido como un espacio de potencialidades limi-
tadas que se van mermando conforme se ponen en prdctica, la sexualidad
es una esfera particularmente proclive a representar desgastes energéticos
considerables para el individuo, aunque los efectos peligrosos puedan expre-
sarse genéricamente diferenciados y afecten de manera diversa a hombres y
mujeres como resultado de sus distintas anatomfas y funciones. Ya que la
sexualidad masculina es entendida como multidirigida y urgente, las ideas
14, Mary Douglas, op. cit, p. 15-16.
300
&
&
LOS L{MITES DE LA TRASGRESION
respecto del “complejo vigor-tuétano” operan como controles tendientes a
restringir la buisqueda constante de parejas sexuales y de oportunidades de
practicar el sexo que los varones tendrian a su alcance.
Es un lugar comuin que la competencia masculina en materia sexual
se mida a partir de la capacidad eréctil y Quimichtepec no es la excepcién,
por lo que se pone gran atencién a las posibles causas de la impotencia. La
poblacién comparte la idea referente a que los excesos sexuales no tienen
repercusiones a futuro en la anatomia femenina, pero sf en la masculina, lo
cual guarda coherencia con las apreciaciones sobre la mecdnica del coito y la
diferenciacién entre papeles pasivo y activo. Uno de los efectos mds comen-
tados que entrafia la intemperancia masculina es la pérdida de potencia
sexual como resultado de una iniciacién precoz y de una vida muy activa,
pues si se empieza “muy nuevo, muy temprano acaba uno”. Ademids de que
el vigor se va menguando con el paso de los afios, lo cual provoca que las
erecciones sean cada vez menos elevadas y se dificulte cada vez mds lograr y
mantener una ereccién satisfactoriamente: “Esto quiere decir que de 20 a 30
afios, uno, con perdén de usté, uno esta pa’ arriba como apuntando arriba
y tegando para arriba, vamos. A los 40 est4 derecho, acostao. A los 50 estd
uno mirando para abajo. Y a los 60 ya est uno por los suelos, vaya” (Jestis,
40 afios).
Pero el principal problema para los varones se presenta porque, dado
que !a cantidad limitada de semen no se puede reponer y es directamente
proporcional a la potencia, la capacidad eréctil se ird espaciando y las ereccio-
nes cesarin en el momento en que “el liquido” se acabe; por ello no es con-
veniente excederse en el ntimero de contactos sexuales, porque esto implica
que mas rdpido se acabaré la reserva de semen, provocando total impoten-
cia.’ La terapia tradicional para tratar de compensar un poco el desgaste
corporal que acarrea la eyaculacién, consiste en administrar bafios de asiento
15. Compérese esta idea del desgaste masculino asociado a la eyaculacién con lo expresado por Foucault para los
antiguos griegos, por Knauft en relacién con algunos grupos étnicos de Melanesia y Lépez Austin para los
antiguos nahuas, Héritier oftece una explicacién para estos paralelismos: “La obligacién inicial de la obser-
vacién del mismo dato natural que es el cuerpo humano hace que, en lugares y épocas diversas, hayan sido
claboradas de manera independiente teorfas explicativas sorprendentemente préximas entre s{ sobre puntos
coneretos, incluso si la articulacién de los diversos elementos tomados en consideracién en la interpretacion
cultural que se dan sobre ellas presenta diferencias significativas en cada caso concreto”. Francoise Heéritier-
‘Augé, “La esperma y la sangre” en Michel Feher, Ramona Naddaff y Nadia Tazi (eds.), Fragmentos para una
Historia del cuerpo bumano, Madrid, Taurus, 1992, p. 166. :
301
ROsf{O CORDOVA PLAZA
elaborados a base de yemas de huevo batidas, de manera que “la proteina”
penetre por el orificio anal y suba hasta el tuétano de la columna vertebral,
restafiando en la medida de lo posible parte del vigor perdido:
La sustancia que echan los hombres les viene de aquf, de la espina dorsal, del tué-
tano. De ahf es de onde se desgasta el hombre y mientras mds lo usen més répido
se les acaba. Un sefior de aqui asi se enfermé y lo tuvieron que internar a Veracruz,
Lo tuvieron sentado en una bandeja de pura yema de blanquillo, sentado ah{ para
que le volviera agarrar la juerza a la espina dorsal. Porque asf se curan. Claro, ya no
quedan igual, pero algo ayuda (Genoveva, 42 afios).
Ast, entre la poblacién se expresa la necesidad de no forzar la propia
“naturaleza” individual para complacer las exigencias de una mujer cuya
“temperatura” sea mds “alta”, porque esto puede llevar a un desgaste prema-
turo. Lo ideal es que ambos miembros posean una “naturaleza” semejante en
materia de deseo, que favorezca la unién de la pareja:
Ya ves que luego fracasa uno, o sea con el esposo, que se dejan o que tiene otra
mujer, porque dicen que es que... no son iguales de naturaleza, dicen “no, pos
es que se dejan porque no son iguales”. O luego los hace uno guajes porque el
hombre no es como ella. O sea que uno luego es mds ardiente que el esposo, o
viceversa. Porque no quedar tranquila... yo creo que tiene mucho que ver eso,
gverda? Porque no creo que el marido se conforme con que le lave la ropa, se la
planche, le des la comida, veas a sus hijos, no se conforma el hombre con eso. O
sea que tiene que ser todo junto, sverdd? Y pos luego uno tampoco si él es més fifo
(Manuela, 42 afios).
Para confirmar la creencia acerca de que la ausencia de equilibrio
es perjudicial, las mujeres afirman que tanto un numero desmesurado de
encuentros sexuales como la escasez de ellos con relacién a los requerimien-
tos de cada individuo, puede provocar agudos y constantes dolores en la
zona pélvica y “otros males de los nervios” pueden “caer” por permanecer
durante periodos prolongados en abstinencia sexual, porque “también s€
enferma de estar sin usarse”:
Mi pobre hija desde que su marido tiene a esa otra mujer, anda enferma. Si se M€
querfa poner loca, esté de que no le puede uno hablar. Se revolcaba, gtitaba, lo
llamaba. Y traje al especialista asf sin que ella se diera cuenta, porque si lo ve grita
302
Los LIMITES DE LA TRASGRESION
y dice que no le haga yo caso, que es su misma enfermed4. Porque a ratitos lo
Ilamaba, se porraceaba, se revolcaba. Es que dice el doctor que ya lo ha confesado
ella, que ya tiene meses que el hombre llega y no le da lo que ella quiere, que ella no
siente vivir sin su amor de su esposo, su calor de hombre. Y... cémo le diré a usté,
la malacostumbr6... y uno se enferma sin el amor del esposo (Enedina, 68 afios).
Asimismo, la caracterfstica marcada del modelo de sexualidad mas-
culina, la actual hace que se esgrima como pardmetro para ambos géneros,
favorece que se traspasen a las mujeres los peligros que amenazan el cuerpo
de los varones, cuando éstas pretenden asumir comportamientos asociados a
ellos, como una manera de mantener las jerarquias sociales y los privilegios
de género, o bien de hacer evidentes las transformaciones que ocurren en
el equilibrio de poder intergenérico. En este sentido, la posicién conocida
como equus eroticus provoca reacciones encontradas.'¢ Por un lado, no se
considera inapropiado o indecente que una mujer se site encima de su
compaifiero, si esto resulta satisfactorio para ella. Sin embargo, es una postura
“mala” porque, ya que una de las causas principales del desgaste dseo de la
zona pélvica y de la pérdida de tuétano en los varones son las embestidas que
se realizan durante el coito, puede ser doblemente peligroso para la salud
femenina si se coloca arriba de su pareja en el momento de la cépula, porque
los movimientos que realice tendran los mismos efectos en su estructura ésea
que en la de los hombres; esto sumado al inconveniente de que los huesos
femeninos son anatémicamente mds débiles y resisten menos:
En la relacién también es el hombre el que se desgasta por el movimiento. Es el
movimiento el que esta luyendo ese hueso. Por eso, si una mujer est4 siempre
16. Las posiciones sexuales pueden implicat, asimismo, una jerarquia significativa entre hombres y mujeres. El
tedlogo Tomas Sdnchez sefiala que mulier super virum es una postura “.., absolutamente contraria al orden
de la naturaleza porque se opone a la eyaculacién del hombte y a la recepcién y a la retencién de la semilla
dentro de la vasija femenina. Ademés, no sélo la posicidn sino la condicién de las personas tambign importa.
Es un efecto natural para el hombre producir y para la mujer padecer; y el hombre debajo, por el hecho
mismo de esta posicién, él soporta, y la mujer arriba produce; y cuanto la naturaleza misma abomina de esta
mutacién’, citado en Jean-Lois Flandrin, op. cit., p. 344, (La traduccién es mila). Veyne destaca la evolucién
que las connotaciones sobre el equus eroticus han tenido desde la Antigiiedad, desde una valoracién positiva
de servicio al placer del otro entre los romanos de la Reptiblica, pasando por una negativa a partir de Séneca,
a la época moderna en que la mujer que monta es sospechosa de abusar de su cualidad de ser humano y se
cree igual al hombre, hasta la actualidad en que pasa por considerarse uno de los mejores medios que tienen
Jas mujeres para procurarse placer. Paul Veyne, “Familia y amor durante ef alto Imperio Romano” en Firpo
Arturo R. (comp.), Amor; familia, sexualidad, Barcelona, Argot, 1984, pp. 43-44.
303
Rosfo CORDOVA PLAZA
arriba, se le desgasta también del tuétano y padecen igual, porque as{ como el
hombre tiene la espina dorsal, asf la tenemos nojotros, pero nada mds que lo de
nojotros es mucho més débil que la del hombre (Marta, 40 afios).
Acorde con la distincién entre papeles activos y pasivos, el equus
eroticus supone que la mujer estd “trabajando pa’ que’l hombre no trabaje”.
Los calificativos a esta postura van desde comentar que “es lo que més les
encanta a los hombres”, “se vale”, se usa “en casos en que deveras la mujer sea
cabrona”, “se desestima uno la mujer”, hasta “él no trabaja nada”. Las encon-
tradas valoraciones morales que suscita esta posicién sexual bien pueden
sugerir que est4 perdiendo su funcién como marca de jerarquia entre los
géneros, pues el equus eroticus esta simbolizando en la actualidad el trastoca-
miento de las relaciones entre dominador y subordinada.
Otra circunstancia que permite explicar la preferencia por la posicién
de misionero, frente a otras que requieren mds gimnasia amorosa, como el
equus eroticus, puede encontrarse en los patrones residenciales patrivirilocales,
los cuales provocan condiciones de hacinamiento. Desde el inicio de la vida
conyugal, el modelo patrivirilocal hace que las parejas recién unidas com-
partan el dormitorio con el resto de la familia del novio, pues por lo regular
existe una sola habitacién en la vivienda destinada al descanso nocturno,
a la que se le dan multiples usos durante el dia. Por tanto, la soledad no es
requisito para el ejercicio sexual y existen pocas ocasiones para tener sexo con
cierta intimidad, lo cual puede ocurrir en las fincas de café. Sin embargo, los
intercambios sexuales al aire libre no son del todo deseables porque, ademas
de la posibilidad de ser observados por algiin viandante, pueden ocasionar
que se “agarre un aigre”, que derivaria en malestares futuros.
Asimismo, el hacinamiento puede influir en las apreciaciones mora-
les sobre el desnudo. En general, éste tiene connotaciones negativas porque
es considerado indecente y obsceno. Andar ensefiando las “partes”, término
con el que se alude a los genitales, es “hacer visiones” y “no tener vergtienza”
en mostrar zonas “refeas” del cuerpo. Exhibirse desnudo en publico es, bajo
cualquier circunstancia, una afrenta tanto para los demds como para el 0 la
exhibicionista, lo cual habla de degradacién moral. La tolerancia al desnudo
en privado entre marido y mujer depende mas bien del grado en que las
personas consideren que se deban “dar a respetar” o “tengan educacién’” y
304
LOS LIMITES DE LA TRASGRESION
es inadmisible entre padres e hijos y, con mayor importancia entre parientes
menos cercanos:
Yo mi esposo jamds lo vi desnudo, jamds. En ese entons la gente era muy hipd-
crita, muy ignorante, que yo nunca se lo conocf antes. Pa mds el pendejo del
hombre este, descarado, ese toavia ni lo querfa yo, andaba to'via rondedndome.
Ya me pedia, ya venfa astar aqui un rato en la noche y salia del bafio y venfa con
el cachote ah{ colgado, pero mi marido no. Vaya, nunca me lo ensefié antes, por
eso tal vez si me !o ‘biera ensefiao antes ni me caso. Pero ora dicen que primero se
los ensefian asf cuando ya se casan, que primero les ensefian los maridos qué van a
hacer a ellas. Se van a bafiar, fijate, encueraditos todos los dos ahi. Date cuenta qué
falta de respeto (Guadalupe, 59 afios).
Por otra parte, las capacidades sexuales de los varones también
pueden ser un Ambito propicio para descargar las animosidades y las ven-
ganzas, particularmente las femeninas, cuando un hombre no se est4 condu-
ciendo como debiera con su esposa 0 con su amante, o bien cuando existe
un rival de amores. De tal manera, la ausencia de ereccién masculina puede
ser consecuencia directa de estar siendo objeto de un “trabajo” solicitado a
algun brujo por un enemigo o por una mujer celosa. El trabajo consiste en
la “colocacién” de una “ligadura” al hombre que se desea dejar impotente;
este tipo de “trabajos” necesita de la consulta con un profesional para poder
revertirse. También la falta de tumescencia puede ser resultado de la actitud
de una pareja que tiene la intencién de burlarse del hombre con el que estd
préxima a sostener relaciones sexuales:
Estaba con una mujer y no se me enderezé para nada y luego, pasé el tiempo y me
ocurre lo mismo con otra. Entonces yo acud{ con un sefior y él me dijo “mira, la
mujer puede tener un secreto también. Sila mujer dice ‘no, que yo s{ voy a hacer ed
amor contigo y que esto y que lotro’, se puede desnudar, se puede acostar, se puede
hacerle la lucha, pero no se endereza porque la mujer lleva en el cabello algo, o se
lo est4 mordiendo. O sea que si tti ya sabes esa clase de trabajo, llevas la navaja, que
ya piensas que esa mujer puede hacerte cosas, sacas la navaja y disimuladamente la
abre uno y la pone por la cabeza. Cuando la mujer es colmilluda, por mucho que
haga o lo que Ileve, no pasa nada y ti te enderezas y haces el amor con ella como
quieras ci”. Esa es un arma muy especial para cualquier trabajo. Si una mujer se
quiere burlar de uno, dice que uno ya no funciona o ella provoca que uno no fun-
ciona (Ramén, 38 afios).
305
Rosio CORDOVA PLAZA
Las restricciones fisicas que impone el “complejo vigor-tuétano” en
los varones apelan a la mesura masculina, al sefialar la pérdida de potencia
como resultado de los excesos cometidos. En un contexto en el que la hom.
bria depende de la confirmacién que emana de una ereccién y una eyacula.
cién adecuadas,”” este tipo de concepciones corporales puede actuar como
freno ante una aparente disponibilidad ilimitada de parejas y oportunidad
sexuales:
Pues eso se gasta hasta que llega a su término de que se va a acabar. Namds que
también ya a la larga, también es una enfermedé que se acarrea, porque segtin ee
Mquido que echan los hombres es los tuétanos que estdn en los huesos. Entonces
yaa la larga se acaban los tuétanos de los huesos y les viene una enfermedad en los
huesos o en el cuerpo. Entonces luego dicen “ay, que julano est4 enfermo”, “pues
sf, pero que tal vida se dio, se le acabé todas las energias y ora miren como esta”
porque asi es. Se les acaba eso de tanto tener mujeres (Joba, 69 afios). ,
En general, el tuétano de los huesos también se va perdiendo como
consecuencia del trabajo excesivo a lo largo de la vida, por cargar cosas pesa-
das y también en el caso de que una persona haya recibido anestesia del tipo
del bloqueo peridural durante una cirugfa, porque “donde te inyectan en la
espina, te van sacando el poquito que tienes de tuétano”. En consecuencia,
la pérdida de este ultimo provoca la disminucién gradual del apetito sexual
tanto en hombres como en mujeres, hasta llevar a su completa extincién.
; Al mismo tiempo y puesto que el cuerpo puede suministrar mate-
riales para la creacién de simbolos en otras esferas de la estructura social, la
ambigiiedad en las limitaciones impuestas a las mujeres desde las concepcio-
nes culturales, podria ser evidencia de un cambio en el equilibrio de poder
entre los géneros en materia sexual, al diluirse las constricciones morales de
algunos comportamientos como resultado de un mayor control de la mujer
sobre su cuerpo y su papel més dindmico en la obtencién de placer.
17. Tiefer afirma que “... psicolégicamente.... la actividad sexual masculina puede estar mucho més relacionada
con la confirmacién del papel genético y el rango homosocial que con el placer, Ia intimidad o la liberacién
de una tensign ... tase relaciona no tan s6lo con la satisfaccién personal o de la pareja, sino en comportarse
‘como un hombre’ durante el coito con objeto de tener derecho a ese tirulo en otra parte, en donde realmente
cue . Leonore Tiefer, El sexo no es un acto natural y otros ensayos, Madrid, Talasa, 1995, p. 231. (Enfasis en
original.
306
Los LIMITES DE LA TRASGRESION
EL EQUILIBRIO DE “FLUJOS ENERGETICOS”
En concordancia con la légica exhibida por la cultura local que concibe al
cuerpo en términos de potencialidades limitadas, las cuales se van men-
guando conforme se hace uso de ellas, la sexualidad puede ademas repre-
sentar un peligro cuando existen circunstancias que exigen la dedicacién
exclusiva de las energfas corporales a un fin inmediato o de mayor enverga-
dura. En estos casos, el abuso de los requerimientos energéticos que impli-
carla sostener relaciones sexuales cuando el cuerpo necesita resolver otros
problemas, puede tener consecuencias funestas. Por ello, tanto el sexo como
otras actividades desgastantes resultan particularmente peligrosas en aquellos
momentos de la vida en que las energias corporales tienen que estar focaliza-
das en otra direccin.
Estas concepciones cobran mayor coherencia si, como sugiere
Douglas, los mdrgenes del cuerpo se conciben como puntos especialmente
vulnerables. A la luz de estas ideas pueden interpretarse ciertas etapas de riesgo
extremo que involucran los orificios corporales, como puertas de entrada a los
peligros externos y de salida de las energias internas.'* En Quimichtepec se
consideran momentos aciagos, en los que resulta imprescindible abstenerse
de las practicas sexuales, el periodo menstrual femenino y el puerperio, las
convalecencias de cirugias o el tiempo que duran abiertas las heridas por
accidente.
La légica que iguala todas estas circunstancias del cuerpo establece
una oposicién entre el adentro y el afuera. De ahi que los periodos en que el
cuerpo se encuentra abierto y derrama sus fluidos hacia el exterior, son pro-
pensos a los peligros que el afuera reviste. Por lo tanto, debido a la presencia
de hemorragias que sefialan el libre trdnsito entre los limites corporales y el
entorno, la menstruacién y el puerperio se entienden como momentos en
que el interior del cuerpo estd herido, en que el titero se encuentra “en carne
viva” y, como “estd todo aquello fresco”, abierto al exterior, resultan etapas
especialmente vulnerables para que “caigan males”! Practicar la cépula en
18. Mary Douglas, op. cit. p. 164.
19 La imagen aparentemente cientfica y neutra del \tero herido en cada sangrado menstrual se presenta
conatanemente desde finales del siglo XIX en los textos de anatomistas y patélogos, en el marco de la per-
cepcién del aparato reproductor femenino como fuente de dolor y enfermedad y, por tanto, responsable de
307
Rosfo CORDOVA PLAZA
tales circunstancias puede acarrear severas patologfas a las mujeres, como
adquirir “mocachdn”, especie de flujo inespecffico que acaba pudriendo
el titero y puede llevar a la mujer hasta la muerte. Dicho padecimiento es
atendido mediante la administracién de bafios de asiento elaborados con un
“temedio” de yerbas calientes —naranjo agrio, tzompantle, laurel, romero
matlalin morado y un “culito” de calabaza— y debe tenerse especial precau.
cién de no “agarrar aigre” que provocarfa que el vientre se hinchara:
Los cuidados del parto es no levantar cosas pesadas, no tener relaciones con el
esposo. Eso sf, porque més que la verd4, dicen que aquélla que tiene relaciones es
cuando lleva peligro de que le caiga mocachdn, que es cuando empieza nomds a
escurrir agiiita. Y al levantar cosas pesadas, entonces s{ se puede salir la matriz.
Ah, y la barrida de la casa. La barrida sf no puede uno barter porque el movimiento
uno hace fuerzas para abajo (Elvira, 45 afios).
De igual manera, las intervenciones quirtirgicas 0 las heridas donde
hubo presencia de sangre, implican el intercambio entre el adentro y el
afuera, por lo que distraer las energfas del cuerpo en realizar el coito puede
ocasionar que la herida no cierre. Todos estos periodos son conocidos como
“de dicta”, en el entendido de que requieren de un régimen que comporta
restricciones alimenticias, conductuales y sexuales para su resolucién satisfac-
toria. Comer carne de cerdo, cargar cosas pesadas, hacer “juerzas para abajo”
y practicar la cépula son factores causantes de que se pueda “salir la matriz’”
y la hemorragia se incremente, impiden a la herida cerrar, provocan inflama-
cién y hacen que la zona se infecte hasta que “cae pudricién” por no haber
respetado “la dieta” impuesta por la hemorragia. El coito en estos dias resulta
en extremo riesgoso, aunque no se aprecie como indecente.
Sin embargo, el peligro que revisten las aberturas del cuerpo no
es unidireccional, es decir, no unicamente puede recaer en el sujeto cuyo
cuerpo se encuentra abierto al entorno. A continuacién se verd cémo tam-
bién el interior del cuerpo puede provocar peligro y contaminacién al exte-
rior, a través de sus fluidos.
las incapacidades “naturales” de las mujeres, tanto intelectuales como fisicas y sociales. Thomas Laqueus, la
construccién del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, Valencia, Cétedra, 1994, p. 352.
308
Los LIMITES DE LA TRASGRESION
La “SUCIEDAD”
En comunién con este grupo de creencias, en el cual los orificios corporales
pueden concebirse como zonas liminales de trdnsito entre el adentro y el
afuera, por donde penetran al interior del cuerpo los peligros ajenos, las
secreciones que de ellos emanan tienen también un estatus ambiguo, debido
ala circunstancia de haber formado parte del cuerpo en algin momento y
haber sido posteriormente eliminadas. En el mismo sentido de entender la
“syciedad” como un intento de organizar la ambigiiedad y el desorden, el
estatus confuso que poseen los fluidos y los desechos corporales los colma de
propiedades peligrosas para quienes se encuentran en contacto con ellos.
Esto provoca que ciertas prdcticas ejercen influencias nocivas en los
que las realizan o en terceras personas sobre quienes puede recaer el contagio
o el castigo por contravenir la norma de contaminacién que indica evitar
ciertas proximidades. De esta manera, secreciones —la sangre, la saliva, el
semen-, desechos —los recortes de ufias y los restos de pelo-, los contactos
“sucios” y el uso equivoco de las aberturas corporales suelen presentar efectos
dafiinos y acarrear “males”, que en ocasiones evidencian publicamente la
conducta de los trasgresores.
Ast, los intercambios sexuales en los periodos Jlamados “de dieta” del
ciclo vital femenino se consideran peligrosos debido a la presencia de hemo-
rragias, las cuales tendran diversos efectos en los intemperantes 0 en terceros:
en el varén provocaré la aparicién de manchas oscuras —“pafio”— en el rostro,
aunque algunas personas reportan que también las sufrird la mujer. Ademés,
si ella llegase a quedar embarazada durante el periodo menstrual, corre el
riesgo de que el producto, nifio o nifia, sea homosexual:
Yo lo que sé es que una mujer cuando estd reglando y tiene relaciones, que por la
de malas que queda embarazada, que dicen que el problema es que los chamaqui-
tos salen mal. A mf eso me lo comenté un sefior curandero desde que yo estaba
embarazada de mi primer hijo. Salen mal porque salen volteaditos: si es nifia, le
gustan las mujeres, y si ¢s nifio, le gustan los hombres (Marta, 40 afios).
Algunos hombres pensaron que copular en estas circunstancias era
“asqueroso” y temieron que esto pudiera acarrearles “algin mal”, sin que
309
Ros{O CORDOVA PLAZA
fueran capaces de precisar de qué tipo. Una alternativa para superar la abs-
tinencia durante este perfodo de prohibicién puede ser la prdctica del coito
intercrural, el cual es estimado como correcto, pero no del todo satisfactorio
. Asimismo, puede existir un tipo de suciedad que no conlleve riesgo
fisico, sino moral. Las valoraciones relativas al more canino, al que se hace
referencia como la posicién “en cuatro patas”, involucran la idea de que es
una postura que los hombres ponen en prdctica sdlo con aquellas mujeres
que hacen del sexo comercial su profesién y no pueden negarse a la solicitud
de sus clientes, porque “como les pagan, las pueden hacer como a ellos se
les antoje”. Esta posicién es considerada como algo totalmente indecente
y humillante, a la cual no se prestarfa ninguna mujer que se respeta, pues
equivaldrfa a asumirse como una prostituta.”° P
El uso equivoco de los orificios corporales representa otra fuente de
contaminacién y “suciedad”. En lo tocante a las apreciaciones de la gente
sobre la sodomia,”! ésta se presenta de variada indole. En general, se consi-
dera que cuando este tipo de cépula se realiza con una pareja heterosexual,
responde, al igual que el more canino, a las exigencias masculinas hacia su
compafiera en un intento por exacerbar el propio placer del varén. Casi
todas las mujeres entrevistadas negaron haber permitido alguna vez ser
penetradas por via anal y consideraron que ésta era una conducta en extremo
degradante para ellas. Suponen que tinicamente aquéllas que son “descom-
pasadas de calientes” pueden acceder a tales requerimientos de los varones o,
en su defecto, sdlo lo disfrutan quienes tienen un problema en su “naturaleza
de mujer” equiparable a la homosexualidad masculina. Algunas mujeres que
aceptaron haber practicado este tipo de contacto utilizaron las expresiones
‘es doloroso”, “es lastimoso”, “no me causa placer, pero no me choca’, y sola-
mente una de entre las entrevistadas lo encontré abiertamente placentero:
20. Desde la Edad Media, se ha percibido que el more canino degrada al hombre al rango de animal. Sanchez
sentencia al respecto “... ya que la naturaleza prescribe este modelo para las bestas, el hombre que lo practica
se torna igual a ellas ...”, en Jean-Louis Flandrin, op. cit., p. 343. (La traduccién es mfa.)
21. Aunque el término sodomia ha tenido variadas acepciones desde la Alta Edad Media, el Occidente moderno
conserva basicamente tres de ellas: actos sexuales no procteativos, cualquier conducta homosexual y el coito
anal. Véase John Boswell, Christianity Social Tolerance and Homasexuality. Gay People in Western Eurape from
the Beginning of the Christian Era tothe Fourteenth Century, Chicago, The University of Chicago Press, 1980,
p. 93. Asimismo, “Hacia un enfoque amplio. Revoluciones, universales y categorfas relativas a la sexualidad”,
en Georges Steiner y Robert Boyers (comps.), Homosexualidad: literatura y politica, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1985, pp. 59-60. ‘
310
LOS LIMITES DE LA TRASGRESION
Yo por ahi no. He tenido suerte, ti, muchacha. Pero he ofdo varias cantineras.
Habfa una flaquita que venia de por allé, me platicaba, o sea que le decian los
muchachos “;cudnto me cobras por pasar al cuarto?”, dice “pos te voa cobrar
cincuenta’, “pero por los dos laos” decfan ellos, cabrones, con perdén tuyo, “por
los dos laos”, “no, si quieres por los dos laos van a ser cien”, le decia ella. Es una
flaquita, jovencita, dice “pero por el lugar que es necesario, son cincuenta”, y dicen
“pos vamonos, all4 nos arreglamos”. Pos siba con ellos, dice que el trato lo hacfa
asi. Ya ves que la gente ora y'ast4 muy deshonesta, de plano (Marfa 73 afios).
La mayoria de los hombres interrogados al respecto reconocieron
disfrutar grandemente de tales actos, porque “esa parte aprieta mds”, aunque
admitieron que pocas mujeres acceden a efectuarlos y arguyen que resulta
més facil su realizacién con las “cantineras”, término con que se alude a las
prostitutas. Hubo también quien consideré el coito anal como una alter-
nativa deseable durante los dias prohibidos por el periodo menstrual de su
compafiera:
Pos si ella querfa, yo creo esté bien. Pos uno les habla, uno les dice, si quieren,
bueno y si no quieren no importa. Cuando estaba reglando mi sefiora, decia “estoy
mala por acd, pero aqui esta bueno, si quieres’. Me decia que por atrés. Y desde
chamaca, fijese. Y pos uno también calenturiento, decia “pos ‘tas mala, pos por
atrds”, y tambien si ella queria ... (Fulgencio, 49 afios).
Las relaciones anales no sélo involucran valoraciones morales, en el
sentido de ser indecentes, sino que conllevan una condena por parte de la
poblacién femenina como antinaturales, “innormales” y sucias, porque se
afirma que el coito debe realizarse “a derechas”, es decir, intra vas naturale.
No existe pleno acuerdo respecto a las repercusiones en la salud de este tipo
de comportamientos entre las personas que lo practican, pues los comen-
tarios oscilaron entre quienes consideraban que no pasaba nada, los que
cuestionaron el aspecto higiénico o la degradacién moral implicita para la
mujer que lo permitfa. Sin embargo, algunos entrevistados afirmaron que
estas prdcticas podrfan a la larga llegar a “podrir’” el intestino del receptor “de
tanto estar chingale y chingale en esas partes, que tienen que ir en otto lao”.
Pero, cualesquiera repercusiones que puedan producir, evitar tanto el more
canino como el coito anal es un signo corporal evidente de que la mujer se
311
ROsfO CORDOVA PLAZA
respeta y se da a respetar ante los compafieros sexuales y, a la vez, sefiala que
no es una prostituta.
alsin de "ana ndependlentenente de ue se ate de fasion
m que se trate de fellatio o
cunnilingus, suelen presentar dos tipos distintos de valoraciones respecto d
los posibles efectos nocivos que revisten en funcidn del género de los involu,
crados. Por un lado, se hace alusién a los dafios a la salud que acarrea a quien
gjecuta la accién, sin importar su género, pues se estima que el abuso en este
tipo de intercambios puede ocasionar infecciones en la laringe, la cuales a la
larga provoquen a quien los practica la aparicién de cdncer o de “pudricién
en la garganta”, por estarse “yendo la porquerfa pa dentro”. Cuando esta
conducta se valora como permitida, se considera como un requisito impor-
tante la absoluta confianza entre las partes, de manera que en principio se
garantice al o la ejecutante que no se estén manteniendo relaciones con
otra persona, que acostumbre llevar a cabo tales acciones con alguien mas
y favorezca “una mezcla de Iiquidos”, lo cual es “muy malo”: “Si una mujer
le mama al hombre también lleva peligro de que se le pudra la garganta.
Con que se le regrese tantito de la misma saliva que est4 ahi surcoteando y
después que lo trague ella, eso es peligroso, es muy malo porque ahi les cae
la infeccién a la garganta. Y lo mismo que un hombre a una mujer” (Zoila
32 afios). ,
Pero, en otro sentido, las posibles repercusiones de las prdcticas orales
estan diferenciadas genéricamente, pues en el caso de los varones, pueden
llegar a poner en riesgo su vida. Por ello, un hombre debe estar seguro de que
quien lo haga objeto de una felacién no tiene intenciones de perjudicarlo
ya que si llega a recibir aire por la uretra podrfa enfermar gravemente, sufti
serios dolores abdominales 0 incluso morir; pues se afirma, sin precisat la
causa, que “es muy peligroso que le mamen a uno el hombre su parte y le
soplen por el hoyito, porque se puede uno hasta morir”:
Mas que la verd4, a mf no me consta, pero yo lo supe por boca de una viejita,
porque un hombre en el hotel aparecié muerto. Entons platicando ahi con la
sefiora, te re dijo “bueno, es que no sé si tendrfa la costumbre de mamarse ahi,
porque si le llegé a soplar una, eso lo maté”, digo “;ora?”, dice “sf,
FRetbe, 37 sooo) igo “3 ice “sf, eso es muy malo
312
LOs LIMITES DE LA TRASGRESION
Asimismo, algunas de las entrevistadas opinaron que las conductas
oral-genitales son puestas en practica por mujeres “locas”, en su afan de aca-
parar y retener a los hombres para que “les suelten més dinero, 0 ve tia ver”,
mientras que otras piensan que es un comportamiento perfectamente valido
entre marido y mujer, el cual puede resultar muy placentero.
Dentro de las valoraciones de la poblacién sobre las précticas “sucias”
en s{ mismas o generadoras de “suciedad”, se puede encontrar las que suscita
el bestialismo. En un contexto mds amplio, se tiene la vaga idea de que los
contactos sexuales con animales son actividades que se practican con cierta
ermisividad entre los jévenes varones para el desahogo del deseo erdtico al
inicio del despertar sexual, principalmente en las dreas rurales donde existe
acceso constante a diferentes animales. También se suele apreciar como un
sustituto intrascendente y temporal de las relaciones heterosexuales, antes de
tener la posibilidad de acceder a una compafiera sexual permanente.
En Quimichtepec, las practicas bestiales estan asociadas a los varones
jovenes y aparentemente no tienen una carga de significacion social impor-
tante. El bestialismo no es un comportamiento socialmente condenado
como malo, indecente o desviado, o que tenga connotaciones abiertamente
“antinaturales”, pues se encuentra casi exento de sancidn. Sin embargo, su
ejercicio puede conllevar ciertas vinculaciones con la “suciedad” y con las
yaloraciones acerca de la competencia sexual del varén adulto, pues ningtin
hombre confesé abiertamente haber participado de él. Las referencias siempre
fueron sobre terceras personas —un amigo, un pariente, su vecino— a quienes
vieron, de las que supieron, 0 que les contaron. Al parecer, esta negacién se
liga, mds que a la intolerancia social a la accién de penetrar a un animal, acto
que en si mismo puede carecer de significado como tal, al hecho de que la
aceptacién abierta de su practica pone en entredicho la capacidad masculina
de lograr convencer a una mujer para mantener intercambios sexuales, pues
el ntimero de conquistas femeninas es signo de virilidad y potencia sexual.
La mayoria de las menciones al respecto hacen referencia a chicos
adolescentes, con un aire de “travesura de juventud” que disculpa cierta-
mente su ejecucién en un momento dado del ciclo de vida. Se pueden
encontrar algunos testimonios que manifiestan la existencia de prdcticas
bestiales entre adultos. El primer caso de ellos ocurrié no hace mucho y se
trata de un adulto soltero de la localidad que fue sorprendido por un grupo
313
Rosfo CORDOVA PLAZA
de jévenes al penetrar a su burra; desde entonces se gané el mote de “cogebu-
tras” y ha sido objeto de muiltiples bromas. El escarnio alcanzé tal magnitud.
que el hombre en cuestién Ilegé a vender al animal para deshacerse de las
burlas junto con la burra; sdlo logré que ahora se le “chotee” diciendo que
cada vez que lo ve la burra, lo sigue y le “llora’.
El otro caso, vinculado de manera més evidente con la idea de “sucie-
dad”, tiene que ver con dos mujeres no emparentadas entre s{ que suftieron
la aparicién de condiloma en la regién perianal. Ambas mujeres lo achacaron
a haber permitido coitos anales a sus respectivos maridos, quienes les habfan
confesado haber sostenido relaciones previas con una burra y amenazado
con volver a hacerlo, como medida de presién para que ellas consintieran
en ser objeto de este tipo de penetracién. Ademés, no faltan las historias que
cuentan acerca de la camada de cachorros que Iloraba como nifios 0 de los
cerditos que tenfan rasgos humanos, nacidos como resultado de prdcticas
bestiales.
CONCLUSIONES
En Quimichtepec, los discursos que regulan la sexualidad abrevan de dife-
rentes fuentes: retazos de preceptos religiosos, algunos en franca descompo-
sicién; ideas tradicionales sobre la naturaleza de la salud y la enfermedad;
racionalidades particulares respecto del orden y el desorden, la pureza y la
contaminaci6n, entre otras, las cuales a veces suelen oftecer contradicciones
entre s{. Sin embargo, pueden coexistir porque presentan un componente
versdtil que les permite ser utilizadas segtin se requiera, puesto que, como
afirma Bourdieu “... no pueden nunca ser movilizadas practicamente todas
juntas porque las necesidades de la existencia nunca exigen tal aprehensidn
sindptica... no estando jamés confrontadas en la practica, son prdcticamente
compatibles incluso si son Iégicamente contradictorias”.””
En este tenor, pareciera ser que los controles que se ejercen desde
la moral sexual particular para impedir las trasgresiones, operan principal-
mente por medio de dos ldgicas culturales, mismas que atraviesan las dife-
rentes creencias sobre las practicas erdticas y reproductivas, a saber: la légica
22, Pierre Bourdieu, op. cit, pp. 141-142.
314
Los LIMITES DE LA TRASGRESION
del funcionamiento de la sexualidad y la ldgica de las jerarqufas genéricas y
sus transformaciones.
Ambas convergen en concepciones especificas sobre el cuerpo y sus
procesos fisiolégicos, en las que las prdcticas convencionales, la naturaleza
de los placeres y la evaluacién de las conductas, responde al modelo de
sexualidad masculina marcada y a la oposicién de las funciones durante la
cépula como activas-emisoras vinculadas al papel varonil, entendido como
el més importante para el adecuado desarrollo de la relaci6n sexual, frente a
las pasivas-receptoras correspondientes al papel femenino. Por otro lado, la
aprehensién dicotomizada de la sexualidad masculina y femenina que deriva
de la jerarquizacién de género, hace a las mujeres responsables de frenar los
avances de los varones, mientras justifica la supuesta necesidad que ellas
tienen de un espacio constrefiido y de una expresién sexual controlada y
calculadora.” Por ello, dada la permisividad hacia los varones para tener una
vida sexual diversificada y abundante, el castigo por intemperancia recae en
el cuerpo varonil en forma de impotencia derivada de los excesos y, en el
femenino, como padecimientos del aparato reproductor por no haber sido
capaz de evitar el contacto masculino.
Por afiadidura, estas Iégicas particulares se enmarcan en requerimien-
tos culturales de un cuerpo refrenado y disciplinado, que es posible observar
en la manera como se evaltia un vasto conjunto de prdcticas que no se ajus-
tan a esta autocontencién; a las cuales se les coloca el marbete de indecentes,
antinaturales, inmorales o sucias. Asf se clasifican ciertos tipos de cépula
como simbélicamente enlazados con el ejercicio de la prostituci6n y como
opuestos a la necesidad de placer “normal” del cuerpo femenino, producto
de una naturaleza lasciva o deformada. Asimismo, los convencionalismos
responden a un contexto en el que los patrones residenciales patrivirilocales
propician el hacinamiento en las viviendas. Por tanto, las ideas sobre el des-
nudo, las posiciones sexuales y la frecuencia apropiados llevan aparejadas la
disciplinarizacién del cuerpo para la contencién en espacios compartidos,
donde opera una nocién de intimidad distinta de la que exhibe la cultura
23. Vance brinda argumentos para considerar que “a pesar de la ruptura del antiguo pacto que oponfa la segu:
ridad sexual a la libertad sexual, el miedo de las mujeres a las rsepresalias y el castigo por su actividad sexual
no ha disminuido”, Carole Vance, op. ci, pp. 11-12). Véase también Gayle Rubin, “Reflexionando sobre el
sexo: notas para una teoria radical de la sexualidad” en Carole Vance (comp), Placer y peligro. Explorando la
sexualidad fomenina, Madrid, Ed. Hablan las nv jeres, 1989.
315
Rosfo CORDOVA PLAZA
occidentalizada, la cual considera la soledad como requisito para los inter-
cambios sexuales.
En esta misma légica de las asimetrias sociales pueden ubicarse las
apreciaciones en cuanto a los eventos propios de la fisiologia de las mujeres
—menarquia, menstruacién, embarazo, parto y puerperio— como periodos
particularmente riesgosos en ambas direcciones, pues las prdcticas contami-
nantes y sucias se encuentran permeadas por las ideas sobre los poderes de
los fluidos corporales y de las zonas liminales. Estas concepciones generan
una serie de peligros que van tanto de afuera hacia el interior del cuerpo,
como de adentro hacia el exterior, de manera que sefiala a las mujeres como
agentes de polucién o con un mayor riesgo de sufrir los efectos del entorno,
lo cual refuerza su posicidn de otro social.”
No obstante, aun cuando los controles morales sobre la sexualidad
que etiquetan algunas prdcticas como contaminantes, peligrosas y desviadas
intentan apuntalar las jerarquias genéricas tradicionales, también manifies-
tan los cambios que estén ocurriendo en el equilibrio entre los géneros. En
esta direccién se encuentra la ambigtiedad en las valoraciones sobre ciertas
posturas sexuales, las cuales reflejan tanto rupturas como remanentes del
papel rector que en algtin momento ocup6é la normatividad cristiana.
No hay que negar por ello el importante papel que desempefian los
diversos cédigos normativos en la conformacién de un tipo de sexualidad
“correcta”, ya que éstos han sido introyectados por los sujetos y asumidos
como parte “natural” y obligada de sus papeles de género. Como afirma
Veyne, “[e]s un error, ciertamente, imaginar que la prohibicién esté en pet-
petua lucha con el deseo, como si se tratase de una tentacién de San Anto-
nio: este conflicto no existe mds que en los casos marginales de anormalidad
que comporta toda sociedad”.”> En consecuencia, si bien es cierto que los
cédigos prescriptivos no determinan directamente los comportamientos de
los individuos, también lo es que la normatividad funciona como punto de
anclaje para la evaluacién de las conductas, al enfrentarlas a una biparticién
24, Véase el interesante modelo propuesto por Cucchiari para explicar los or(genes de la jerarquizacién de
género, a partir de ideas sobre contaminacién y peligro derivadas de la funcién maternal femenina. Salvatore
‘Cucchiari, “The Gender Revolution and the Transition from Bisexual Horde to Patrilocal Band: the Origins
of Gender Hierarchy” en Ortner Sherry y Harriet Whitehead (comps.), Sexual Meanings. The Cultural Cons-
truction of Gender and Sexuality, Nueva York, Cambridge University Press, 1992.
25. Paul Veyne, op. cit, p. 54.
316
LOS LIMITES DE LA TRASGRESION
entre lo permitido y lo prohibido. Sin embargo, esta es una relacién dind-
mica que se construye y transforma conforme sus componentes interacttan
en la practica cotidiana, al modificar los umbrales de tolerancia en R Per
cepcidn de las trasgresiones y hacer del cuerpo un espacio de significados
polivalentes.
BIBLIOGRAFIA
‘Arizpk, Lourdes, “Las mujeres campesinas y la crisis agraria en América
Latina’ en Nueva Antropologia, nim. 30, México, 1986.
BOSWELL, John, Christianity Social Tolerance and Homosexuality Gay People
in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Four-
teenth Century, Chicago, The University of Chicago Press, 1980.
“Hacia un enfoque amplio. Revoluciones, universales y catego-
ras relativas a la sexualidad” en George Steiner y Robert Boyers
(comps.), Homosexualidad: literatura y politica, Madrid, Alianza
Editorial, 1985.
BOURDIEU, Pierre, El sentido practico, Madrid, Taurus, 1991. ;
CORDOVA PLAZA, Rosio, Los peligros del cuerpo. Género y sexualidad en el
centro de Veracruz, México, Plaza y Valdés, 2003. ;
“De por qué los hombres soportan los cuernos. Género y moral
sexual en la familia campesina” en David Robichaux (coord.); El
matrimonio en Mesoamérica ayer y hoy: unas miradas antropoldgicas,
México, UIA, en prensa. :
“Cuerpo deseante, cuerpo vulnerable. Concepciones sobre el ero"
tismo y el placer en un grupo campesino de Veracruz” en Ulia, nim.
1, México, Universidad Veracruzana-IIH-S, en prensa.
Cuccuiari, Salvatore, “The Gender Revolution and the Transition from
Bisexual Horde to Patrilocal Band: the Origins of Gender Hie-
rarchy” en Ortner, Sherry y Whitehead, Harriet (comps.), Sexual
Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality, Nueva
York, Cambridge University Press, 1992. ;
Douc1as, Mary, Pureza y peligro. Un andlisis de los conceptos de contamina-
cién y tabi, Madrid, Siglo XXI Editores, 1973.
317
Rosfo CORDOVA PLAZA
FLANDRIN, Jean-Lois, Le sexe et l'Occident. Evolution des attitudes et des com-
portements, Paris, Seuil, 1981.
FoucauLt, Michel, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisién, México,
Siglo XXI Editores, 1993.
Historia de la sexualidad 11. El uso de los placeres, México, Siglo xx
Editores, 1993.
HERITIER-AUGE, Francoise, “La esperma y la sangre” en Michel Feher,
Ramona Naddaff y Nadia Tazi (eds.), Fragmentos para una Historiq
del cuerpo humano, Madrid, Taurus, 1992.
INEGI, XII Censo General de Poblacién y Vivienda 2000, México, INEGI,
2001.
KNavET, Bruce, “Imagenes del cuerpo en Melanesia” en Michel Feher,
Ramona Naddaff y Nadia Tazi (eds.), Fragmentos para una Historia
del cuerpo humano, Madrid, Taurus, 1992.
LAQUEUR, Thomas, La construccién del sexo. Cuerpo y género desde los griegos
hasta Freud, Valencia, CAtedra, 1994.
LOPEZ AUSTIN, Alfredo, “La sexualidad entre los antiguos nahuas” en et al,
Familia y sexualidad en Nueva Espana, México, SEP/80, 1982.
PEREZ, Sergio, “El individuo, su cuerpo y la comunidad” en Alteridades, aiio
1, num. 2, México, UAM-I, 1991.
RoBICHAUX, David, “Un modelo de familia para el México profundo” en
varios autores, Espacios de familia: dmbitos de sobrevivencia y solidari-
dad, México, UNAM/UAM/DIF/Conapo, 1997.
RUBIN, Gayle, “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoria radical de
la sexualidad” en Carole Vance (comp.), Placer y peligro. Explorando
la sexualidad femenina, Madrid, Ed. Hablan las mujeres, 1989.
TieFER, Leonore, E/ sexo no es un acto natural y otros ensayos, Madrid, Talasa,
1995.
TURNER, Bryan, El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teorta social, México,
FCE, 1989.
VANCE, Carole, “El placer y el peligro: hacia una politica de la sexualidad”,
en Carol Vance (comp.), Placer y peligro. Explorando la sexualidad
femenina, Madrid, Ed. Hablan las mujeres, 1989.
318
Los LI{MITES DE LA TRASGRESION
“Anthropology Rediscovers Sexuality: A Theoretical Comment”,
en Richard Parker y Peter Aggleton (eds.), Cuslttre, Society and Sexua-
lity, A Reader, Londres, UCL Press, 1999. ;
Veyne, Paul, “Familia y amor durante el alto Imperio Romano” en Arturo R.
Firpo (comp.), Amor, familia, sexualidad, Barcelona, Argot, 1984.
319
TOPOGRAFIAS EPIDERMICAS
é EL PERFORMANCE TRANSFRONTERIZO DE LA RESISTENCIA CHICANA-QUEER
Antonio Prieto Stambaugh
. sDe qué manera podemos ubicar una identidad bicultural o transfronteriza?
Cual es el hogar o terrufio de gente que se desplaza de un pais a otro, o
entre distintas comunidades? Como argumentara Foucault, el poder busca
limitar y controlar el movimiento de los cuerpos para insertarlos dentro de
regimenes disciplinarios. En este sentido, un sujeto vagabundo o némada es
indeseable ya que se resiste a la disciplina, a la racionalidad productiva del
sistema dominante.’ Es por ello que las comunidades en didspora, sean de
migrantes 0 exiliados, representan para el poder un eterno problema. Los
migrantes son por definicién sujetos en movimiento, extrafios a los nuevos
territorios que reservadamente los acogen.
En el caso espectfico de los mexicanos desplazados al norte de la
frontera, éstos se enfrentan a multiples procesos de adaptacién y resistencia
frente a la sociedad dominante. Con una historia de mas de 150 afios que
de hecho comenzé no con Ia migracién, sino con la guerra que despojé a
la nacién mexicana de sus territorios del norte en 1848, la méxico-estado-
unidense es una comunidad heterogénea, atravesada por divisiones de clase
social, ideologia e incluso adscripcién étnica y sexual. Pero en medio de esa
diversidad, con frecuencia contradictoria, surgié hacia 1965 un movimiento
de reivindicacién politica y cultural que quiso darle cohesién al cuerpo de
la comunidad méxico-estadounidense. El impulso unificador del que llega-
ria a conocerse como el Movimiento Chicano logré organizar los esfuerzos
colectivos en torno de “la causa”. Pero la consigna gritada en calles y miti-
nes durante esos acalorados dias —“;Viva la causa!”— pasé por alto, incluso
desconocié deliberadamente, las diversidades internas de la comunidad. El
1. Michel Foucault, Discipline & Punish, The Birth of the Prison, Nueva York, Vintage Books, 1995, pp. 137-
152.
321
ANTONIO PRIETO STAMBAUGH
presente ensayo es un acercamiento a los “elementos extrafios” que buscaron
y buscan hoy hacer ruido dentro del imaginario unificador del movimiento,
a fin de resistir sus polfticas exclusionistas que finalmente reproducen las
practicas discriminatorias de quienes oprimen a los chicanos.
Estos sujetos extrafios, raros y queer’ son las lesbianas y homosexuales
que han sabido reivindicar sus identidades dentro de los esquemas patriar-
cales no sélo de la sociedad dominante, sino de sus propias comunidades
de origen. Aqui abordo especificamente el trabajo de Gloria Anzaldua y de
Luis Alfaro, dos artistas chicanos cuya obra, sostengo, desestabiliza el dis-
curso hegeménico que pretende marginar, por incémodos pata un proyecto
unificador, cuerpos y sensibilidades diferentes. Anzaldiia es hoy una de las
poetas y ensayistas chicanas més celebradas, mientras que Alfaro es un pre-
miado artista de performance, poeta y trabajador cultural.? Ella es lesbiana
y él homosexual, aspectos de sus identidades que ellos despliegan de manera
celebratoria y a la vez contestataria en el marco de la machista comunidad
chicana. Estos artistas proponen imaginar la unidad como diversa y abierta,
no homogénea y cerrada y es as{ como se incluyen dentro del movimiento
chicano, pero en critica abierta a sus premisas etno y androcéntricas, en
busca de una nueva manera de establecer alianzas intercomunitarias. El argu-
mento aqui es, entonces, que los cuerpos y discursos performativos tanto de
Anzaldtia como de Alfaro trazan cartograffas imaginarias cuyas fronteras no
son barreras de exclusién, sino espacios de encuentro. Semejante imaginario
tiene potencialmente la capacidad de transformar el modo de concebir la
identidad y la comunidad, ya no definidos en oposicién a la otredad, sino
més bien abiertos a poéticas de contaminacién creativa.
2. El vocablo inglés “queer” significa literalmente “raro, extrafio”, y es utilizado como mote despectivo hacia
Jos homosexuales. Los movimientos de liberacién homosexual en Inglaterra y EU adoptaron la palabra
como etiqueta de orgullo en los afios ochenta, aprovechando ademés que el término abarca la amplia gama
de homosexualidades sin distincién de género, Mas recientemente, la academia ha adoptado lo queer como
paradigna de andlisis cultural fundamentado en teorfas postestructuralistas y feministas. Una antologia de
textos, as/ como propuestas de traduccién al castellano aparecen en Debate feminista, vol. XVI, afio 8, octubre
de 1997. También muy titles son los ensayos referentes a la historia y teorfa de lo queer en George E. Hag
gerty (ed.), Gay Histories and Cultures: An Encyclopedia, New York/London, Garland Publishing, 2000, pp.
723-729.
3. Alfaro recibié el prestigiado Premio McArthur (“Genius Award”) en 1997, convirtiéndose en el primer artista
chicano que obtiene la distincién.
322
TOPOGRAFIAS EPIDERMICAS
CUERPOS EXTRANOS, SENSIBILIDADES DISIDENTES
La emergencia de un discurso lésbico-gay en la comunidad chicana se ha
desarrollado a contracorriente del discurso nacionalista y predominante-
mente patriarcal que circulé durante la fase militante del movimiento chi-
cano entre 1965 y 1975. Aquellos fueron afios durante los cuales los sectores
politizados de la poblacién méxico-estadounidense se organizaron a fin de
darle fuerza a su lucha por los derechos laborales de campesinos y obreros.
Paralelamente a estos reclamos, encabezados por las figuras carismaticas de
César Chavez y Dolores Huerta en los campos de cultivo californianos,
se registré una amplia movilizacién estudiantil con I{deres como Rodolfo
“Corky” Gonzales y José Angel Gutiérrez.*
Estas movilizaciones lograron abrirse espacios de participacién poli-
tica en medio de una sociedad racista que vefa (y en muchos casos sigue
viendo) a la poblacién de origen mexicano —morena y catélica— como un
elemento extrafio, incluso pardsito, dentro del cuerpo blanco y protestante
de la nacién estadounidense. El movimiento chicano se constituyé en resis-
tencia a ese cuerpo homogéneo, mediante una lucha polftica acompafiada
de un nacionalismo cultural dirigido a la consolidacién de una identidad
comunitaria. Su nacionalismo subalterno partié de dos actos fundacio-
nales: la idea de “lo chicano” como nombre con el que fuese bautizada la
comunidad y la idea de “Aztlan” como bautizo de un espacio simbdlico en
el que habita dicha comunidad. Si atendemos a las teorizaciones de John L.
Austin en torno de los actos del habla, podemos acercarnos a éste como un
momento performativo en el que los “bautizos” conducen a la construccién
de identidades, en este caso colectivas.5 En el ejemplo que nos ocupa, el
emergente imaginario chicano tuvo tal eficacia, que de la comunidad surgie-
ton artistas que le dieron forma mediante manifestaciones literarias, pl4sticas
y escénicas; un arte eminentemente publico y colectivo.® Son célebres los
hipercromaticos murales pintados en las paredes de los barrios mexicanos
de Los Angeles y San Francisco, as{ como las obras de El Teatro Campesino
4. Véase Rodoldo Acufia, América ocupada: los chicanos y su lucha de liberacién, México, Ediciones Era, 1976.
5. John L. Austin, How to Do Things With Words, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1975, pp. 4-
1.
6. Antonio Prieto, “El imaginario chicano” en Memoria, mim. 90, agosto de 1996, pp. 55-61.
323
ANTONIO PRIETO STAMBAUGH
montadas durante las huelgas con una mezcla singular de técnicas carperas
y brechtianas.
No obstante, en medio de esta efervescencia politica y artistica,
fueron privilegiadas las voces de los Ifderes masculinos, asf como los discur-
sos de estabilidad y cohesién comunitaria, mediante la celebracién de valores
“mexicanos’, tales como la religién catdlica (concretamente guadalupana), la
familia y el noble pasado indigena. Dentro del imaginario chicano, la mujer
se valoraba como sustento del nticleo familiar y apoyo (rara vez liderazgo)
en la lucha polftica. Y si la mujer diffcilmente encontraba representacién,
menos atin el homosexual o Ia lesbiana, cuyas existencias sencillamente no
eran reconocidas, debido a que amenazaban la integridad del cuerpo nacio-
nal chicanista. Incluso los mismos Ifderes 0 artistas que se orientaban hacia
la diversidad sexual acordaron tdcitamente durante aquellos afios que no
convenia meter ruido dentro de los objetivos prioritarios del movimiento,
por lo que ellos mismos se ocuparon de excluir la singularidad de sus pre-
sencias.’ Las lesbianas y gays chicanos se convirtieron en marginados de los
marginados, habitantes desterrados de la cartograffa oficial trazada por el
chicanismo. Esta prdctica se registré incluso en el caso de representaciones
literarias. El caso de las novelas de John Rechy es ilustrativo: City of Night,
la primera de ellas que aparecié en 1963, pocos afios antes del movimiento
chicano, narra el submundo de la prostitucién masculina desde la perspec-
tiva de su protagonista méxico-estadounidense. Y aunque se convirtié en un
best-seller, quedé excluida —junto con sus novelas subsecuentes— del canon de
la literatura chicana en las primeras antologifas y resefias.
Pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que el cuerpo de la
comunidad chicana comenzara a sufrir comezén, fisuras y mutaciones, gra-
cias a la movilizacién de sus elementos “extrafios”. Hacia fines de los afios
setenta, se registrd un ligero cambio de actitud que permitié la critica del
sexismo intracomunitario, gracias a la labor de las chicanas, cada vez mas
conscientes de la urgencia de articular demandas feministas. Ya para enton-
ces, el movimiento chicano se encontraba en un proceso de fragmentacién
debido a las divergencias ideoldégicas existentes (resumidas en el debate entre
sepatatistas radicales y asimilacionistas moderados). Una nueva generacién
7. Antonio Prieto, “Chicano and Latino Gay Cultures” en George E. Haggerty (ed.), op. cit, p. 182.
324
TOPOGRAFIAS EPIDERMICAS
de jévenes con educacién universitaria introdujo a la comunidad discursos
de género que permitieron el reconocimiento de la diversidad sexual. No sin
esfuerzos considerables, hacia inicios de los ochenta las voces, primero de les-
bianas y més tarde de gays, se dejaron ofr en medio de la atin predominante
conviccién de que al cuerpo comunitario hay que protegerlo de “influencias
extrafias”. Adin hoy dia no es dificil encontrar a lideres y profesores chicanos
que insisten en que la homosexualidad es una ideologia anglosajona, indivi-
dualista y contradictoria con los valores chicanos.*
Contra viento y matea, las sensibilidades disidentes comenzaron a
redibujar la cartograffa de Aztl4n; a insistir en la diversidad de sus habitantes;
a imaginar maneras alternativas de luchar, organizar y crear. Mientras que
en el terreno politico aparecieron, hacia fines de los setenta, la Gay Latino
Alliance de San Francisco y la Gay and Lesbian Latinos Unidos de Los Ange-
les, en el terreno literario Cherrie Moraga y Gloria Anzaldua abrieron brecha
para la representacién de identidades lésbico-chicanas, seguidas de cerca por
los poetas Francisco X. Alarcén, Juan Pablo Gutiérrez y Rodrigo Reyes, en
el terreno de la identidad gay.’ Todos ellos encontraron forma de legitimar la
presencia de sensibilidades acalladas, asi como argumentar que la identidad
étnica y la identidad de género van de mano en mano, es decir, no deben
ser consideradas mutuamente excluyentes. Estos autores retomaron el viejo
llamado a fortalecer los valores familiares, pero le dieron un nuevo sentido
al destacar que “La Familia” es diversa, por lo que debe ser abierta, tolerante,
generosa.
Es en este sentido que las sensibilidades lésbicas y gays trabajaron por
trazar nuevos senderos de movilizacién dentro del mapa comunitario cuyas
fronteras se volvieron porosas. Pero dicha porosidad, argumentan, no es una
amenaza al grupo, sino aperturas a alianzas intercomunitarias que rompen
con la tendencia etnocentrista del movimiento chicano. Es significativo que
las primeras organizaciones arriba mencionadas privilegiaran el término
8. ude constatar este prejuicio durante una conversacién con un profesor chicano de la Universidad de Cali-
fornia en Los Angeles a fines del 2002.
9. En 1981 aparecié la legendaria antologia This Bridge Called My Back: Radical Writings by Women of Color,
editada por Gloria Anzalduia y Cherrie Morgan, Watertown, Mass., Persephone Press. Alarcon, Gutiérrez y
Reyes publicaron su libro de poesia homoerética en 1985 bajo el titulo Ya vas, carnal, San Francisco, Huma-
nizarte Pub.
325
ANTONIO PRIETO STAMBAUGH
“Latino” respecto de “Chicano”, lo que desde temprano sefialaba un afan de
apertura a comunidades hermanas.
Los homosexuales, afirma Anzaldua, son los supremos viajeros inter-
culturales (the supreme crossers of cultures), pot lo que se alfan con los queers
blancos, negros y asidticos.'? La escritora sugiere que tal espiritu transfronte-
rizo est4 a tono con la condicién mestiza del pueblo méxico-chicano y debe
servir como inspiracién para la comunidad entera. Tales propuestas, impen-
sables 20 afios antes y atin polémicas hoy, han encontrado un nicho de
aceptacién més alld de la comunidad chicana, especificamente en los depar-
tamentos de estudios culturales, estudios de género y estudios étnicos. La
voz de Anzaldiia se ha convertido, quiz4 a pesar de lo que ella quisiera, en la
representante no sdlo de la nueva comunidad chicana, sino del movimiento
de third world feminism, o feminismo impulsado por mujeres de color en
Estados Unidos. Por otra parte, el célebre libro Borderlands/La Frontera de
Anzaldtia contribuyé a hacer de la frontera México-Estados Unidos un tema
de estudio dentro de la academia. Segtin Debra A. Castillo y Marfa Socorro
Tabuenca, la frontera de Anzaldtia cae en una metaforizacién utépica de la
conflictiva regién. No obstante, “evoca el proyecto intelectual de una cultura
nacional alternativa basada en el discurso, a la vez que sugiere la posibilidad
de un espacio de formacién identitaria mds heterogéneo y transnacional”.'!
Y es precisamente ese discurso poético, que opera a la vez como proyecto
intelectual, el que ser4 discutido a continuacién en su dimensidn de perfor-
matividad transfronteriza.
GLORIA ANZALDUA Y LA POETICA DE LA FRONTERA
Gloria Anzaldtia publicé su libro Borderlands/La Frontera: The New Mestiza
en 1987, en el cual hace de sus identidades étnica y sexual compafieras indis-
pensables de su viaje a través de la cartografia subalterna de la experiencia
mestiza. No es un accidente que Anzalduia privilegie el término “mestizo”,
10. Gloria Anzaldiia, “La conciencia de la mestiza: Towards a New Consciousness”, en Gloria Anzaldia (ed.),
Making Face, Making Soul: Haciendo Caras, San Francisco, Aunt Lute Press, 1990, p. 383.
11. Debra A. Castillo y Marfa Socorro Tabuenca Cérdoba, Border Women, Writing From La Frontera, Minneapo-
lis, University of Minnesota Press, 2002, p. 3.
326
TOPOGRAFIAS EPIDERMICAS
que originalmente designaba la confluencia de las razas espafiola e indigena,
pero que con la independencia de México pasé a formar parte de un dis-
curso oficial dirigido a homogeneizar la identidad de los mexicanos y, por
lo tanto, borrar sus diferencias. Anzalduia resemantiza el término desde la
6ptica tanto chicana como feminista y con ello propone a la “nueva mestiza”,
para recordarnos que las confluencias interculturales no terminaron con
la conquista espafiola, sino que continuan hasta el presente. Pero la nueva
mestiza de Anzaldua también articula una critica al nacionalismo patriarcal
chicanista, con sus prdcticas de exclusién. Esta mestiza se desplaza mds all4
del barrio, rompe con las fronteras del ghetto comunitario y traza senderos
hacia posibles alianzas con otras personas de color.
E] libro de Anzaldua fue de los primeros en abordar la frontera
México-Estados Unidos como un tropo de la historia chicano-mexicana.
3Cémo hablar de este espacio nacido de la guerra y la violencia, en el
que millones de personas llevan una existencia dificil a la sombra de la
border patrol, el narcotréfico y el racismo xenofdbico? La autora lo hace
por medio de lo que llamo la poética de la frontera.!? Mediante ésta lleva
el debate contempordneo sobre la identidad —antes emanado tinicamente
del centro— a los mérgenes y las fronteras de Estados-nacién. La poética de
la frontera se origina con la literatura y el arte chicanos, pero hoy abarca
también la zona fronteriza (los Borderlands), tanto del lado estadounidense
como del lado mexicano. En esta zona se escribe ademds la poética del did-
logo, cuya poliglosia multilingiie subvierte el monologismo de la identidad
nacional. Borderlands/La Frontera es un texto fascinante por la manera en
que Anzaldta teje poesfa con prosa ensayistica, as{ como por el constante
desplazamiento entre el espafiol, el inglés y el spanglish mediante el uso del
code-switching \ingii{stico. Se trata de una escritura que en s{ misma realiza
(en el sentido “performativo” de la palabra) un movimiento transfronterizo.
Los ensayos iniciales estan llenos de un idealismo que cae en la falta
de rigor en el manejo de datos o en errores ortogrdficos. Y si la glorificacién
de Vasconcelos y Paz puede extrafiar a algunos lectores, Anzalduia no obs-
tante cita de manera privilegiada a voces de la cultura verndcula, empezando
12. Antonio Prieto, “La poética de la frontera”, en Lucero, A Journal of Iberian and Latin American Studies, vol. X,
Primavera, 1999, pp. 38-43.
327
ANTONIO PRIETO STAMBAUGH
por Los Tigres del Norte y transitando por corridos, refranes populares,
peliculas de Pedro Infante y poesfa tanto ndhuatl como estadounidense. El
resultado es un texto vertiginosamente hibrido y mévil que exige al lector
la capacidad de navegar entre lenguas y culturas sin respetar fronteras y sin
témor a contaminarse de la otredad.
Anzaldtia manifiesta su poética transfronteriza en el poema que abre
su libro, y del que aqui reproduzco un fragmento:
I walk through the hole in the fence
to the other side.
Under my fingers I feel the gritty wire
rusted by 139 years
of the salty breath of the sea.
Beneath the iron sky
Mexican children kick their soccer ball across,
run after it, entering the U.S.
I press my hand to the steel curtain--
chainlink fence crowned with rolled barbed wire--
rippling from under the sea where Tijuana touches San Diego
unrolling over mountains
and plains
and deserts,
this “Tortilla Curtain” turning into el rfo Grande
flowing down to the flatlands
of the Magic Valley of South Texas
its mouth emptying into the Gulf.
1,950 mile-long open wound
dividing a pueblo, a culture,
running down the length of my body,
staking fence rods in my flesh,
splits me splits me
me raja me raja.
This is my home this
thin edge of
barbwire.
328
TOPOGRAFIAS EPIDERMICAS
But the skin of the earth is seamless.
The sea cannot be fenced,
el mar does not stop at the borders.
To show the white man what she thought of his
arrogance,
Yemaya blew that wire fence down.
This land was Mexican once,
was Indian always
and is.
And will be again.
Yo soy un puente tendido
del mundo gabacho al del mojado,
lo pasado me estira pa'trds
y lo presente pa’ delante.
Que la Virgen de Guadalupe me cuide
Ay ay ay, soy mexicana de este lado.
En su poema, Anzaldia presenta a la frontera como puente y como
barrera, una barda oxidada a través de la cual juegan los nifios despreocupa-
dos de la migra; una “herida abierta” que divide lo que deberia estar unido.
Anzaldtia metaforiza la frontera como cuerpo y lo vincula al suyo propio. La
herida fronteriza raja a la tierra y raja su cuerpo, pero ese cuerpo usa el dolor
para recordar que “la piel de la tierra no tiene costuras”. Con esa conciencia,
el cuerpo poético de Anzaldtia se convierte en “un puente tendido” hacia
el otro lado. Pero, gdesde qué lado exactamente habla Anzaldtia? El poema
presenta una ambigiiedad estratégica al respecto. La poeta habla desde un
espacio liminal que en otro ensayo describe con el término ndhuatl “nepan-
tla’: “el lugar de en medio”."> Al metaforizar a la frontera como un vértice en
el que las culturas chocan y sin embargo se abren a multiples posibilidades,
Anzaldua anticipa el “espacio de apertura radical” (space of radical openess) de
Bell Hooks, quien especifica que tal espacio es “un margen, una orilla pro-
funda” (a margin-a profound edge), un espacio de riesgo que requiere de una
comunidad de resistencia."
13. Gloria Anzakdiia, “Border Arve: Nepantla, el lugar de la frontera’, en La Frontera/The Border: Art about the
Mexico/ United Seates Border Experience, San Diego, Centro Cultural de la Raza/Museum of Contemporary
Art, 1993, p. 119.
14, Bell Hooks, Yearning: Race, Gender and Cultural Politics, Londres, Turnaround, 1991, p. 149.
329
ANTONIO PRIETO STAMBAUGH
Un aspecto notable del poema de Anzaldua es el uso que da a la
exclamacién muy mexicana de “jay!”, tan comtin en las canciones rancheras,
Es una exclamacién que puede manifestar desde infinita tristeza y afioranza
hasta el gozo erético. En el verso final de su poema, la escritora encadena la
exclamacién con el verbo “soy”. Asf, la exclamacién “ay” puede leerse como
el pronombre personal en el inglés (7), de tal forma que Anzaldua vincula
metonimicamente al dolor/gozo con una identidad bicultural y transfron-
teriza.
La escritora chicana da un nuevo sentido al “enunciado performa-
tivo” de Austin, al realizar actos de construccién identitaria que vinculan
su cuerpo con el texto y a ambos con un movimiento transfronterizo entre
culturas, lenguas y sexualidades. La cartografia que traza no es un mapa
para la vigilancia disciplinaria como el que analiza Foucault en el caso de las
escuelas, hospitales, seminarios y fabricas, donde se procura “la distribucién
de los individuos en un espacio que los pueda aislar y mapear” para asi regu-
lar sus cuerpos hacia la produccién eficiente.! El cuerpo y el texto poético
de Anzaldiia apuntan hacia una epistemologfa de la ambigiiedad creativa.
“La nueva mestiza’, dice, desarrolla tolerancia hacia las contradicciones, una
tolerancia hacia la ambigiiedad. Aprende a ser indigena en una cultura mexi-
cana y a ser mexicana desde el punto de vista anglosajén. Aprende a barajar
las culturas (¢o juggle cultures). Ella tiene una personalidad plural ... no des-
hecha nada: ni lo bueno ni lo malo ni lo feo; no abandona nada. Y no sélo
acepta las contradicciones, convierte la ambivalencia en otra cosa."
Esa otra cosa es sin duda una epistemologfa utdpica, pero no por ello
menos valida. Anzaldda lanza un reto a pensar de manera diferente, extrafia
y queer, pero finalmente solidaria. La suya es una poética performativa que
encuentra eco en el trabajo de Luis Alfaro, como veremos enseguida.
Luts ALFARO: CONTRA EL CUERPO COLONIZADO
Al igual que Anzaldua, Alfaro crea un espacio transfronterizo para la homo-
sexualidad chicana. Pertenece a una generacién mds joven, influida por el
15, Michel Foucault, op. cit, p. 144. Todas las traducciones son responsabilidad mia.
16. Gloria Anzaldvia, “La conciencia mestiza”, op. cit., p. 379.
330
‘TOPOGRAFIAS EPIDERMICAS
Luis Alfaro en “El juego de la joteria” (Cuerpo politizado), X’Teresa, Arte Alternativo, México,
1995. Foto de Ménica Naranjo, cortesfa de Antonio Prieto.
331
ANTONIO PRIETO STAMBAUGH
activismo contra el SIDA y a una nueva comunidad chicana abierta a las
alianzas con otras comunidades. Alfaro es uno de los primeros performance-
ros chicanos que explicitamente sbordan la sexualidad gay en obras como E/
juego de la joterta (Cuerpo polis‘zado). Este performance se presenté lo mismo
en Los Angeles, California, que en la ciudad de México, como parte del pro-
yecto “Danger Zone/Terreno Peligroso”, en febrero de 1995. Asf, la obra de
Alfaro cruzé las fronteras internacionales para efectuar un debate acerca de
las distintas maneras de concebir la homosexualidad, segiin el contextc.'”
La utilizacién del performance como soporte para el trabajo de este
artista no es, desde luego, accidental. El performance se distingue del teatro
en tanto que elimina la divisién de trabajo autor/director/actor; papeles que
se sintetizan en el mismo artista; es un arte conceptual, que desplaza el afan
narrativo en favor de la puesta en escena del cuerpo con toda su carga simbé-
lica. El artista no busca “representar” a un personaje, sino mds bien explorar
los vinculos que hay entre su propia memoria y la materialidad de su cuerpo.
Este impulso autobiogréfico es evidente sobre todo en los performances de
artistas pertenecientes a las comunidades subalternas de Estados Unidos, que
llevan a su trabajo la consigna feminista de que “lo personal es politico”.
El performance de Alfaro aborda una doble colonizacién: la corporal
y la sociopolitica. Su trabajo demuestra que el cuerpo y la sociedad son inse-
parables y que de hecho éste sufre una inscripcién por parte de su entorno.
Por ejemplo, en la versién del trabajo que presenté en la ciudad de México,
se proyectaron unas diapositivas en la pared mostrando el cuerpo de Alfaro
pintado con frases como “Yo soy gay”. Una imagen muestra la espalda del
artista pintada con la leyenda “Queer/Joto”, cuya linea diagonal divide a las
dos palabras como si se tratara de una frontera ideolégico-politica. El hecho
de que las palabras estén pintadas en la espalda de Alfaro significa que no
fue él quien las escribid, sino alguien mds, por lo cual se trata de etiquetas
que el entorno social ha imprimido sobre su piel, como un estigma visible
para todos. En otro momento, Alfaro escribe estas palabras sobre su frente
y después pasa su mano sobre la tinta fresca para que se conviertan en una
mancha ilegible. Al pintarse y luego embarrarse las palabras “Queer/Joto”,
sugiere que las etiquetas tienen un efecto similar a través de las fronteras
17. Véase Antonio Prieto, “La actuacién de la identidad a través de! performance chicano gay”, en Debate femi-
nista, vol. XIII, abril de 1996, pp. 285-315.
332
‘TOPOGRAFIAS EPIDERMICAS
lingiifstico-culturales. Acto seguido, embarra toda su cara con la tinta y
comienza a darse de cachetadas en una especie de autoflagelacién, a la vez
que pronuncia “yo soy joto, tu eres joto, no soy, s{ soy ...”. Su trabajo con
las etiquetas sirve como comentario sobre lo dificil que es librarlas de la
violencia estigmatizante, a pesar de los esfuerzos del movimiento gay por
transformarlas en banderas de orgullo. Asimismo, problematiza la relacién
de estos significantes con el sujeto y su cuerpo vulnerable. Los significantes
no corresponden nftidamente al significado, mucho menos al referente. Tal
desfase se traduce en una virtual guerra de identidades para el sujeto, quien
simultdneamente celebra y rechaza las representaciones que lo encasillan.
El performance de Alfaro denuncia la manera en que se obliga a la
gente a fijar sus identidades en un Ambito epidérmico, como estigma inde-
leble. Segtin Ervin Goffman, el estigma es un marcador que clasifica a los
sujetos como “diferentes” en relacién con los que socialmente son estableci-
dos como “normales”. Dichos estigmas pueden ser visibles fisicamente, sea
por causa de alguna discapacidad o alguna caracteristica étnico-racial; pero
también los hay de cardcter invisible, “manchas de cardcter”, como pueden
ser la profesién de una religién minoritaria o una existencia sexual no ape-
gada a la norma.'*
Histéricamente, los grupos minoritarios han realizado actos que
transforman los motes despectivos en banderas de orgullo comunitario
plasmadas en consignas como “Black is beautiful’, “Chicano power”, y “Were
queer, were here”. Pero lo notable en el performance de Alfaro es su forma de
representar la postura ambivalente del sujeto frente al estigma social, que no
Ilega a borrarse enteramente, por mds que se esfuerce en tornarlo en signo
de orgullo.
Alfaro escribe las etiquetas sobre su cuerpo para evocar el deseo
del espectador de “leer” la identidad amenazante, de que el cuerpo sea un
pergamino inequivoco de su diferencia. Pero después él embarra y borra las
etiquetas, acto que nos remite a la advertencia que formula Peggy Phelan en
su libro Unmarked. Para Phelan y de acuerdo con las premisas foucaultianas,
la visibilidad como estrategia polftica debe ser tomada con precaucién, ya
que la hegemonia puede fAcilmente incorporar al subalterno dentro de su
18. Erving Goffman, Stigma: Notes on The Management of Spoiled Identity, New Jersey, A Spectrum Book, 1963,
pd.
333
ANTONIO PRIETO STAMBAUGH
régimen de poder/saber.'” Como performancero, Alfaro despliega visibili-
dad y, sin embargo, remite a lo invisible; a lo que no se puede fijar con una
etiqueta, una fotograffa o un performance. Se rebela a tal cristalizacién y,
como consecuencia, sufte y se autoflagela. La fildsofa estadounidense Elaine
Scarry argumenta que el dolor fisico se resiste a ser expresado por medio del
lenguaje; hecho trdgico, debido a la urgencia que tiene el sujeto de comu-
nicar su dolor, “El dolor fisico no tiene voz”, nos dice, “pero cuando por fin
encuentra su voz, comienza a relatar una historia”.”” Aunque segtin Scarry
el dolor es una experiencia imposible de compartir, me parece que Alfaro
logra desplegar una narrativa conceptual del dolor. Esta es una narrativa que
ademés entrelaza momentos de agudo humor. Al igual que Anzaldtia, Alfaro
aborda ese umbral dentro del cual el dolor y el gozo se confunden.
Uno de los mejores momentos en el performance (en su versién de
Los Angeles) es la historia que relata Alfaro sobre la relacién con su abuelita:
de cémo le tenfa miedo cuando era nifio y de cémo ella le chupé la sangre
de un dedo herido para curdrselo, remedio casero que en aquel entonces le
horrorizé. Después, Alfaro relata cémo se volvié a cortar un dedo reciente-
mente en su lugar de trabajo y como sus colegas gays y lesbianas no le ayu-
daron por temor al SIDA. Alfaro cuenta que entonces tuvo que chuparse su
propia sangre y que recordé a su abuelita; evocacién que le hace proclamar:
I wish for an abuelita in this time of plagues
I wish for an abuelita in this time of loss;
I wish for an abuelita in this time of sorrow;
I wish for an abuelita in this time of death;
I wish for an abuelita in this time of mourning,
I wish for an abuelita in this time,
I wish, I wish,
I, 1, Ay, Ay...
Al igual que en el poema de Anzaldiia, dentro del ultimo verso Alfaro
colapsa el pronombre personal inglés / con el “ay” mexicano. De esta forma
relaciona su identidad compleja con el dolor de la afioranza. Un dolor que
19. Peggy Phelan, Unmarked: The Politics of Performance, Londres/New York, Routledge, 1993, pp. 3-8.
20. Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of The World, Nueva York/Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 1985, p. 3.
334
TOPOGRAFIAS EPIDERMICAS
se debe a la pérdida del calor familiar y a la indiferencia de la sociedad frente
a una epidemia genocida. Hacia el final de su performance, Alfaro sugiere
que la cura para este inmenso dolor es un trabajo comunitario que supera las
diferencias étnicas y sexuales.
UN ESPACIO DE RESISTENCIA CHICANA
Los gays y lesbianas de la comunidad chicana han recorrido un dificil
camino, desde la total invisibilidad de los afios sesenta y setenta, hasta su
progresiva aceptacién. No obstante, figuras como las de Anzaldiia y Alfaro
siguen siendo excepcionales, en tanto que estos dos artistas han logrado,
gracias a un trabajo constante con sus grupos de base y otros sectores de
la sociedad, convertirse en representantes de la nueva comunidad chicana,
ahora mds abierta, diversa y tolerante. El que hayan logrado tanta aceptacién
en ciertos cfrculos académicos quizd se deba en parte a un entusiasmo multi-
culturalista. Pero esto no debe hacernos perder de vista la fuerza de sus voces
como fuentes de inspiracién para las nuevas generaciones de las comunida-
des tanto chicana como lésbico-gay.
La poesia de Anzaldia y el performance de Alfaro crean, por asi
decirlo, un espacio performativo de resistencia chicana. Performativo no sélo
porque se despliega en el espacio textual y escénico, sino también porque
est en constante negociacién. Se trata de un espacio de resistencia chicano-
queer, que opera desde la segregacidn tanto étnica como sexual. Anzalduia y
Alfaro abordan lo extrafio, lo “queer”, desde diferentes perspectivas: por un
lado, al evocar una liminalidad extra-cotidiana dentro de la cual se posibilita
una critica al discurso hegeménico. Por otro lado, trabajan con su condicién
de extrafios a los ojos de la cultura dominante y también a los ojos tanto de
chicanos machistas como de lesbianas y gays anglosajones, insensibles a pro-
blemas raciales. De esta manera, Anzaldua y Alfaro contribuyen a la creacién
de una politica del espacio queer, en tanto que insisten en las maneras en que
las fronteras de género, de etnia y nacién influyen en las relaciones de poder
tanto dentro como fuera de las comunidades lésbico-gay chicanas.
Para abordar estas problemdticas, ambos artistas exponen sus cuer-
pos para trazar una cartografia epidérmica desde la cual vivir y actuar sus
335
ANTONIO PRIETO STAMBAUGH
identidades complejas. La suya es una epistemologia alternativa, que opera
desde los mdrgenes para proponer nuevas maneras de pensar la identidad.
Tanto Anzaldiia como Alfaro se resisten a la colonizacién de sus cuerpos,
por medio de una poética autobiogrdfica que vincula sus luchas personales
con las de las comunidades que les rodean. Ambos expresan una conviccién
firme en la posibilidad de alianzas transfronterizas. Frente a los tiempos de
cinismo postmoderno, Anzaldia y Alfaro construyen sus propias utopfas:
espacios desde los cuales se subvierten las hegemonfas y la sexualidad en
resistencia puede vivir libremente.
BIBLIOGRAFIA
AcUNA, Rodolfo, América Ocupada: los chicanos y su lucha de liberacién,
México, Ediciones Era, 1976.
ALARCON, Francisco X., Juan Pablo GUTIERREZ y Rodrigo REYES, Ya vas,
San Francisco, Humanizarte Pub., 1985.
ALMAGUER, Tomas, “Hombres chicanos: una cartograffa de la identidad y
del comportamiento homosexual”, Debate feminista, vol. X1, afio 6,
abril de 1995.
ANZALDUA, Gloria, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Fran-
cisco, Aunte Lute Press, 1987.
“La conciencia de la mestiza: Towards a New Consciousness” en
Gloria Anzaldua (ed.), Making Face, Making Soul: Haciendo Caras,
San Francisco, Aunt Lute Press, 1990.
_—______ “Border Arte: Nepantla, el lugar de la frontera” en La Frontera/The
Border: Art About the Mexico/United States Border Experience, San
Diego, Centro Cultural de la Raza/Museum of Contemporary Art,
1993.
AUSTIN, John L., How to Do Things with Words, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1975.
CASTILLO, Debra A. y Marfa Socorro TABUENCA CORDOBA, Border Women.
Writing From La Frontera, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 2002.
336
TOPOGRAFIAS EPIDERMICAS
FOucAULT, Michael, Discipline & Punish, The Birth of the Prison, Nueva
York, Vintage Books, 1995.
GOFFMAN, Erving, Stigma: Notes on The Management of Spoiled Identity,
Nueva Jersey, A Spectrum Book, 1963.
Haccerty, George E. (ed.), Gay Histories and Cultures: An Encyclopedia,
Nueva York/Londres, Garland Publishing, 2000.
Hooks, Bell, Yearning: Race, Gender and Cultural Politics, Londres, Turna-
round, 1991,
Moraca, Cherrie y Gloria ANZALDUA, This Bridge Called My Back: Radical
Writings by Women of Color, Watertown, Mass., Persephone Press,
1981.
PHELAN, Peggy, Unmarked: The Politics of Performance, Londres/Nueva York,
Routledge, 1993.
PRIETO, Antonio, “Chicano and Latino Gay Cultures” en George E. Hag-
gerty (ed.), Gay Histories and Cultures: An Encyclopedia, Nueva York!
Londres, Garland Publishing, 2000.
“Incorporated Identities: The Subversion of Stigma in the Perfor-
mance Art of Luis Alfaro” en David W. Foster (ed.), Chicano/Latino
Homoerotic Identities, Londres/Nueva York, Garland Publishing,
1999:
“La poética de la frontera” en Lucero, A Journal of Iberian and
Latin American Studies, vol. X, primavera, 1999.
“E] imaginario chicano” en Memoria, nim. 90, agosto de 1996.
“La actuacién de la identidad a través del performance chicano
gay” en Debate feminista, vol. XI, abril de 1996.
Scarry, Elaine, The Body in Pain: The Making and Unmatking of the World,
Nueva York/Oxford, Oxford University Press, 1985.
337
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Educación Superior y Estatus Laboral en Los Hoteles de Cinco Estrellas de Mazatlán, SinaloDocument120 pagesEducación Superior y Estatus Laboral en Los Hoteles de Cinco Estrellas de Mazatlán, SinaloÁngel Zarco MeraNo ratings yet
- Yo Pierre Riviere Habiendo Degollado A Mi Madre A Mi Hermana y A Mi Hermano - Michel FoucaultDocument209 pagesYo Pierre Riviere Habiendo Degollado A Mi Madre A Mi Hermana y A Mi Hermano - Michel FoucaultÁngel Zarco MeraNo ratings yet
- Casillas Redes Visibles e Invisibles de Tráfico y TrataDocument20 pagesCasillas Redes Visibles e Invisibles de Tráfico y TrataÁngel Zarco MeraNo ratings yet
- Para Una De-Strucción de La Historia de La ÉticaDocument157 pagesPara Una De-Strucción de La Historia de La ÉticaÁngel Zarco MeraNo ratings yet
- Josefa VasquezDocument10 pagesJosefa VasquezÁngel Zarco MeraNo ratings yet
- Ethical HermeneuticsDocument201 pagesEthical HermeneuticsÁngel Zarco MeraNo ratings yet