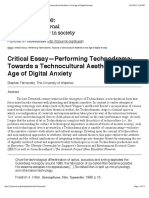Professional Documents
Culture Documents
Oviedo, José Miguel - Historia de La Litetaratura Hispanoamericana. I-Alianza Editorial (1995) PDF
Oviedo, José Miguel - Historia de La Litetaratura Hispanoamericana. I-Alianza Editorial (1995) PDF
Uploaded by
Ambar Cruz0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views190 pagesOriginal Title
Oviedo, José Miguel - Historia de la Litetaratura Hispanoamericana. I-Alianza Editorial (1995).pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views190 pagesOviedo, José Miguel - Historia de La Litetaratura Hispanoamericana. I-Alianza Editorial (1995) PDF
Oviedo, José Miguel - Historia de La Litetaratura Hispanoamericana. I-Alianza Editorial (1995) PDF
Uploaded by
Ambar CruzCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 190
Alianza Universidad Textos José Miguel Oviedo
Historia de la literatura
hispanoamericana
1. De los origenes
ala Emancipacién
Alianza
Editorial
Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en el art. 534-bis det
Impreso en Lavel. Los Llanos, C/ Gran Canaria, 12. Humanes (Madrid)
Printed in Spain
INDICE
Introduccién
Capiruco 1. ANrEs DE COLON: EL LEGADO
DE LAS LITERATURAS INDIGENAS
1.1, El concepto cditeratura indigenan: problemas ylinits
12, Literatura néhuatl
1.2.1. Los cédices
12.2. Los «cuicath» y sus tipos
123. Nezahualc6yotl y la poesia de la mortalidad
124. Los «alahtollin
1.2.5, Manifestaciones teatrales
1.3. La literatura maya y sus cédices
13..EI Popol Vub
13.2, Los Libros del Chilam Balam
13.3, Otros ejemplos de prosa maya
13.4. El Rabinal-Achi
13.5. Los Cantares de Dzitbalché
1.4. Li .
1.4.1. Cosmogonfas, himnos y formas épicas
er
1.4.2. Tipos de poesia amorosa “
1.4.3. Formas de la prosa 66
1.4.4. La cuestién del teatro quechua or
1.5, Noticia de la literatura guarani 0
Captruto 2 . EL DESCUBRIMIENTO Y LOS PRIMEROS ‘TESTIMONIOS:
LA CRONICA, EL TEATRO EVANGELIZADOR ¥ LA POESIA
POPULAR
2.1. El problema moral de la conquista y la imposicién de la
Jetra escrita. .ssscssssssssceesnseeeseersneeees R
2.2, Naturaleza de la cr6nica americana 3
23. Los cronistas de la primera parte del al
23.1. Cristobal Colén y sus Diarios ..... . 81
23.2. La observacién del mundo natural y el providenc
lismo catélico de Fernindez de Ovied . %
23.3. Las Cartas de Cortés oss: ; 90
23.4, «Motolinia», cl evangelizador B
23'5. Las fabulosas desventuras de Niifiez Cabeza de Vaca. 95
2.3.6. Otros cronistas “ 98
2.4. Los vencidos: memoriales, cantares y dramas indigenas 9
2.4.1. Crénicas y otros testimonios nahuatl .. .. 100
2.4.2. Los testimonios quiché serene 102
2.4.2.1. El Chilam Balam de Chumayel 103
2.43. En memoria de Atahualpa ...... vesttereseesnaseeee 105
25. Fl teatro evangelizador y otras formas dramaticas. «Moto-
linfa» y Gonzalez de Eslava 108
26. La vertiente poética popular . pesos MS
27. El interés por las lenguas y culturas indigenas u9
218. Fl cantexto cultural: la universidad y la imprenta u9
Captruto 3. EL PRIMER RENACIMIENTO EN AMERICA
3.1. El conflicto entre libertad y censura 123
3.2. La crdnica de la segunda mitad del si 125
3.2.1, Bartolomé de Las Casas y la cuestién indigena 125
3.2.2. Lopez de Gémara, cronista de Indias ... 130
323. Vitalidad de la historia en Diaz del Castillo 133
32.4. Los estudios del mundo azteca: Sahagtin y otros... 137
3.2.5. Cronistas indios y mestizos de Mé
3.2.6, Los cronistas del Per ae
3.2.7. Descubrimientos y exploraciones. Testimonios sobre
Chile, Nueva Granada y Rio de la Plata
3.3. Una nueva ret6rica
Castellanos ....
33.43. La huella de Ercilla en la épica
hispanoamericana
3.3.42. La desmesura épico-historica de Juan de
Capfruto 4. DEL CLASICISMO AL MANIERISMO_
4.1. La madurez del Siglo de Oro en Améri
42, Rangos del maierin syercooceeos ee
4.2.1, La lirica manierista: las poetisas s
42.2 La épica manierista oer
4.22.1, El México paradisiaco de Balbuen:
4222. La épica rligiosa de Hoojeda
4.2.23. Poetas épicos menores
43. Esplendor de la crénica del xva
4.3.1. El Inca Garcilaso y el arte de la memoria
indice 9
43.2. Elardor verbal e iconografico de Guamén Poma
43.3. Otros cronisias del xv
43.4. El extrafio caso de El carnero
44, La cuestién de la «novela colonial»
4.4.1, Algunas novelas y «protonovelas»
45. El teatro religioso y profano :
45,1. Ruiz de Alarc6n: gun autor americano o espafiol
Capfruto 5. EL ESPLENDOR BARROCO:
SoR JUANA ¥ OTROS CULTERANOS
5.1. Las paradojas del bartaco
5.2. Orbe y obra de Sor Juana
139
141
227
Bd
10 noice
5.3. El sabio Sigiienza y Géngora
5.4. Otros escritores del barroco mexicano ...
5.5. El barroco en el virteinato peruano ..
5.5.1, Virulencia y espontaneidad en Caviedes
5.5.2. «El Lunarejo», defensor de Géngora
5.6. El barroco en otras partes de América
5.7. El mestizaje del teatro .
5.7.1. El pobre més rico
5.7.2. Usca Paucar ....
5.73. ElGitegiience
CaPtruto 6. Dit BARROCO A LA TLUSTRACION
6.1. Dos concepciones del mundo 281
6.2. Matices rococé.... 285
6.2.1. Peralta y Barnuevo, un ilustrado peruano 287
6.2.2. El teatro de «El Ciego de la Merced» 291
6.3. La cultura eclesiéstica y la expulsion de |
6.4. La polémica sobre América
65. Una mistica en Nueva Granada
6.6. Viajeros, cientificos y otros prosist
6.7. Una magra cosecha poética
6.8. Un teatro en tiempos de transicién
6.8.1. La cuestién del Ollantay.
6.9. Neoclasicismo y conciencia nacion:
6.9.1. Un Baedecker americano: El. Lazarillo de Carrié de
la Vandera
6.92. Lavida novelesca de Olavide |
693. La Carta de Viscardo
6.9.4. Fray Servando, memorialista
6.10. El periodismo, las sociedades ilustradas ae cea
liberador 332,
(Captruto 7. ENTRE NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO
7.1. Una gran pugna literaria . 337
7.2. Lizardi, periodista y novelista 339
73. El suefio de Bolivar y las aventur 348
7.4. La poesia civica de Olmedo
7.5. Los «yaravies» de Melgar...
7.6, La leyenda de Wallparrimachi
7.7. El magisterio continental de Bello
78. El mundo romantico de Heredia
7.9. Los «cielitos» de Hidalgo
7.10, Cruz Varela, poeta civil
7.11. El curioso caso de Jicoténcal
‘BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL PRIMER VOLUMEN
fnpice oNoMésniCo ..
INTRODUCCION
Hay muchos modos de escribir una historia literaria hispanoame-
ricana, pero esos modos bien pueden reducirse a dos. Una opcidn es
escribir una chra enciclopédica, un registro minucioso y global de
todo lo que se ha escrito y producido como actividad literaria en nues.
tra lengua en el continente a lo largo de cinco siglos. Esta es la histo.
ria-catdlogo, la historia-depésito general de textos, que realmente casi
nadie lee en su integridad y cuyas paginas se consultan como las de un
diccionario o una guia telefénica: cuando uno busca un dato especif
co por un motivo también especifico. Este modelo atiende més al pro.
eso hist6rico que genera los textos, que a los textos mismos, que apa-
ecen como una ilustracién de aquél. Es decir, privilegia la historia
misma sobre la literatura; mira hacia el pasado espiritual de un pueblo
(0 conjunto de pueblos) y recoge sus testimonios escritos con actitud
imparcial y descriptiva
La otra opcién es la de leer el pasado desde el presente y ofrecer un
cuadro vivo de las obras segtin el grado en que contribuyen a definit
el proceso cultural como un conjunto que va desde las épocas més te.
‘motas hasta las més cercanas en el tiempo, obras cuya importancia in.
trinseca obliga a examinarlas con cierto detalle, mientras se omite a
otras. Esta historia no oftece el cuadro rigurosamente total, de la A
hasta la Z, sino el esencial: el que el lector contemporaneo debe cono-
cer y reconocer como su legado activo. No recoge una lista completa
de nombres porque se concentra en ciertos autores y textos de acuer-
18 _Historia de fa literatura hispanoamericana. 1
do con su significacién propia (sin descuidar, por supuesto, los con-
textos); no es un indice de ‘oda la cultura escrita, sino una revisi
Jo mejor y lo de mayor trascendencia dentro y fuera de su tiempo. Este
modelo de historia ofrece un conjunto que, siendo amplio y abarca-
dor, es un compendio manejable y legible para un lector interesado en
saber, no el universo babélico de lo producido por centenares de auto-
res en medio milenio, sino aquella porcién que nos otorga sentido his-
t6rico y nos explica hoy como una cultura particular de Occidente. En
vez de hablar un poco de muchos, prefiere hablar mucho de pocos.
‘Mas que descriptivo y objetivo, este segundo modelo de historia li-
teratia es valorativo y Jo que siempre supone los riesgos inhe-
rentes a una interpretacién personal; tales riesgos, sin embargo, serén
quiza menores si el historiador asume y declara desde el principio que
no hay posibilidad alguna de una historia imparcial, salvo que se la
convierta en una mera arqueologia del pasado, sin funcién activa en el
presente. El historiador realiza una operacién intelectual que combina
Jas tareas del investigador, el ensayista y el critico, cuando no la propia
de un verdadero autor cuyo tema no es él, sino su relacién con los
otros autores. Es esta opcién Ja que se ha tomado para la presente his-
toria de la literatura hispanoamericana. Pero hacer este deslinde no es
sino el comienzo: el segundo modelo esta, como el primero, erizado de
muchas otras dificultades, problemas y peligros. Tratar de encararlos
y, ise puede, resolverlos, es quiza la parte mas cautivante de una em-
presa como ésta, porque la define y al mismo tiempo la justifica. Ex-
pongo algunas de esas cuestiones.
1. El primer gran problema consiste en establecer, siquiera dentro
de los términos de una obra como ésta, qué entendemos por editeratu-
a» y cOmo establecemos sus valores. Esta cuestién desvela ahora mis-
mo a muchos tedricos ¢ historiadores, y ha generado una corriente re-
visionista que llama la atencién sobre el hecho de que las lineas gene-
rales segtin las cuales la historia ha leido los textos hispanoamericanos
han establecido un «canon» tendencioso, dando preferencia (sin base
cientifica de apoyo) a unos textos sobre otros, y que al hacerlo asi he-
‘mos falseado la interpretacién de nuestra cultura, negéndonos a noso-
tos mismos. Tal vision se aplica a todo el proceso literatio, pero se ha
concentrado con mayor intensidad en e! peifodo colonial (el menos
revisado, el mas oscuro) de nuestras letras, pues es en ese periodo for-
mativo y contradictorio en el que dos culturas se funden, donde los
ctitetios establecidos por la historiografia parecen més débiles y recu-
sables. Ya se ha propuesto climinar el término «literatura» por incé-
|
Introducci6n 19
oo _litrcctvccion 19
modo y estrecho, y reemplazatlo por «discurso», que permite introdw-
cir formas y expresiones que han sido consideradas marginales a lo li
terario, por ser orales o estar asociadas a manifestaciones culturales de
otro orden (mitolégico, iconogréfico, etc),
Asi, el historiador deberia considerar no sélo textos y autores de
textos, sino también acciones, objetos y cualquier vestigio de procesa.
miento intelectual o imaginario que pueda asociarse al proceso de una
cultura, Dentro de esta perspectiva, una historia deberia incluin, por
de poetas y que los lazos de parentesco creas
focos regionales que ayudaban a mantener viva la tradicion. As{ ocu-
rre con Nezahualedyotl (1.2.3.), su hijo Nezahualpilli (1464-1515) y su
nieto Cacamatzin (14942-1520), grandes poetas (y sabios los dos pri-
meros) de Texcoco. Estas dinastias poéticas desarrollaron orgullosas
escuelas locales, con caracteristicas distintas; Leén-Portilla reconoce
tres: la ya mencionada de Texcoco, la de México-Tenochtitlan (en la
que figura Macuilxochitzin [1435?-?], la tinica poeta mujer cuyo nom-
bre conocemos) y la de Puebla-Tlaxcala, donde florecié Xicoténcat]
ado el Viej
de la «guerra florida», ritual bélico librado para aplacar a los dioses.
De todos los poetas aztecas, el mas celebrado e importante es Ne-
zahualcéyotl, quien merece un examen aparte.
‘Textos y critica:
Gamay, Angel Maria, ed. Poesta nébuatt.
La literatura de los azteca. México: Joaquin Mortiz, 1970.
LeON-PoRTILA, Miguel. Literatura del Mésico antiguo. Los textos en lengua
ndiuatl, Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978.
1.23. Nezabualeéyotl y la poesia de la mortalidad
Nacido en Texcoco y criado en el palacio patemno, Nezahualcéyot!
(1402-1472) goz6 de una educacién esmerada que lo convirtié en un
in conocedor de las viejas doctrinas y creencias toltecas. De joven
tiempos agitados por las luchas politicas, que lo obligaron a bus-
cat refugio entre los poderosos de Tlaxcala. Concerté una alianza con
Jos mexicas, que le permitié volver a su patria y recuperar su trono, al
que ascendié en 1431. Su reinado duré mas de 40 afios y se caracteri-
26 por el esplendor que alcanz6 su cultura. demas de poeta y sabio,
tun importante legislador y un gran arquitecto, pues construys
lacios y templos y ditigié obras de irrigacion; compararlo con Pericl
Antes de Colon: el legado de las lteratuias indigenes 45
oI 0 Meroe Malgenes 48
quia no sea del todo exagerado. En una de las secciones del eédice
llamado Mapa Quinatzin (deposi
ris) hay una represent:
«Motolinia» y Alva Ixtlilxéchitl proporcionan valiosos datos sobre
Lo que queda de su obra poética son sdlo unos 36 poemas qu
conservados en céddices como Cantaras mexicanos y en antiguas croni-
cas, pueden con seguridad atribuirsele; pese a su escaso mimero, bas-
tan para justificar su fama. En su formacién poética se advierte una
sintesis de dos principales tradiciones culturales: la tolteca y la chichi-
meca. Pero es la forma original como el autor interpreta ese doble le
gado lo que tesulta admirable. El gran tema de Nezahualcdyotl es la
muerte; mejor dicho: !a mortalidad y el drama de la fugacidad de la
vida. Aun en medio de su enorme poder y la grandeza que lo rodeaba
(0, tal vez, precisamente por eso), el poeta reflexiona con gravedad y
angustia sobre el escaso tiempo que podemos disfrutar 1o que tene-
mos. Nada en verdad es nuestro: todo le pertenece al «Dador de la
vidas, al «inventor de si mismo», presencia constante, cuyo poder ab-
soluto crea en su poesia una tensién dialéctica con el triste destino hu-
mano. En ese sentido, su poesia es profundamente religiosa y permite
ingresar al abigarrado mundo de la teologia azteca, tan distinta a la oc-
cidental. La idea misma de la divinidad es aplastante y llena de pavor
dl corazén de los hombres, pues su voluntad es implacable: no un ser
providente, sino una entidad arbitraria, de quien nadie puede sentirse
protegido, El mundo del cielo y de la tierra estan separados por un
abismo de terror e incertidumbre que cabg llamar existencial:
¢Qué determinaras?
Nadie puede ser amigo
del Dador de la Vida...
Amigos, aguilas, tigres,
gadénde en verdad iremos?
En el conmovedor «Canto de la huida», escrito precisamente
cuando se encontraba escapando de su enemigo el sefior de Azcapot-
zalco, hay una sombria reflexidn sobre la miseria de la condicién hu-
mana:
No es cierto que vivimos
y hemos venido a alegrarnos a la tierra.
46 _Historia do la literatura hspanoamericana. 1
See Rete ispanosmencana.}
Todos aqui somos menesterosos.
‘La amargura predice el destino
aqui, al lado de la gente.
El tinico modo de vencer la brevedad y fragilidad de la existencia,
esel camino del arte y la poesfa, la flor y canto emblematizada por toda
Ja poesia nahuatl:
Sélo con nuestras flores
nos alegramos.
Sélo con nuestros cantos
perece nuestra tristeza.
Oh sefiores, con esto,
nuestro disgusto se disipa.
Las inventa el Dador de la Vida,
las ha hecho descender
el inventor de si mismo...
La vida —su origen, su desarrollo, su fin— es un misterio que
no podemos resolver, una biisqueda incesante. Nuestra tinica certe-
za es que los dioses la destruirén. Aludiendo a las pictografias que
conservan la memoria, Nezahualcéyotl escribe estos espléndidos
versos:
Después destruinis a éguilas y tigres,
sélo en tu libro de pinturas vivimos,
aqui sobre la tierra.
Con tinta negra borraras
Jo que fue la hermandad,
a comunidad, la nobleza,
Ti sombreas a los que han de vivir en la tiera.
Textos y critica:
Gantpay, Angel Maria. Historia de le literatura ndbuatl.2 vols*
LeON-PoRTILLA, Miguel, ed. Trece poetas del mundo azteca. México:
UNAM, 1981
‘Maxriitz, José Luis, Nezabualoéyotl. Vida y obra, México: Fondo de Cultura
Econémica, 1972.
Antes de Colén: el legado de las literaturas indigenas 47
ae Solin ol loge de fos ftratures inciyones _ 47
En los Cantares mexicanos hallamos los nombres de algunos otros
Poetas aztecas, entre los cuales esté Aquiauhtzin (14302-14902), de
quien se conservan sélo dos extensas composiciones. Una de ellas, el
«Canto de las mujeres de Chalco», es un ejemplo de poesia erdtica que
resulta interesante sobre todo por el atrevido tono burlén y por el he-
cho de que el texto asume la voz de las mujeres en un abierto desafio
sexual.
1.2.4. Los tlabtolli
Bajo este nombre se conoce una amplia gama de expresiones en
prosa: relatos, crdnicas, discursos, doctrinas, consejos, pensamientos.
Predomina el tono expositivo y moralizante: comunican un saber y
una experiencia acumulada en.el tiempo para ser transmitida a las
nuevas generaciones. Aunque en este caso la elaboracién de ideas y de
i ivas predomina sobre la carga emotiva de las image-
icatl, ciertos recursos propios de éstos —metafo-
ras, reiteracién de motivos, paralelismos— también aparecen dentro
del cauce general de la prosa.
Dos son sus formas més importantes y evolucionadas: los Aue-
buebtlabtolli y la thltoloca. Los primeros son «los testimonios de la an-
tigua palabra», o sea consejos 0 exhortaciones morales, cuyo alto sen-
tide doctrinal y educativo da una idea muy ilustrativa de los valores
que guiaban a la comunidad mexicana. Muchas formas caben dentro
de esa denominacién: proverbios, pliticas, normas sobre el buen de-
cir, lecciones practicas sobre sexualidad, sentencias y, en fin, toda ma-
nifestacin normativa de a vida colectiva y privada, en las que la inten-
cién ética predomina sobre la estética. Los proverbios pueden ser t
concisos y profundos como los dos siguientes: «Ya ni con su barba est
a gusto»; «No dos veces se vive». Estas ensefianzas seguramente se ha-
brian perdido del todo si algunos tempranos estudiosos del mundo
prehispénico, como Sahagiin, Olmos y otros (3.2.4.) no los hubiesen
recopilado y estimulado su transcripcién. Los recopilados por el se-
gundo aparecen al final de su Arte de la lengua mexicana. El resto se
conserv6 en forma manuscrita durante el siglo xv1 hasta que otro fran-
ciscano, Juan Bautista Viseo, natural de México, los publicé en 1600.
Hay que aclarar que —como ya adelantamos— la mediacién de estos
religiosos traspasé las muestras que recogian con ideas cristianas, para
asimilarlas a los fines de la causa evangelizadora; en muchos casos hay
48 Historia de la Iteratura hispanoarnericana, t
un hibridismo de dos tradiciones éticas totalmente dispares. Pese a
esas desfiguraciones es posible apreciar todavia la belleza postica y la
hhondura filoséfica que debieron tener las expresiones originales:
Aqui ests, mi hijta, mi collar de piedras finas, mi plumaje de queta
hechura humana, cde mi, TG eres mi sangre, mi color, en ti
imagen,
‘Ahora secibe, escucha: vives, has nacido, te ha enviado a la tierra
Nuestro, el Duefio del cerca y del lejos, el hacedor de la gente, el inventor de
los hombres
La otsa forma en prosa es la shlfoloca, la natracién histérica que, en
forma de complejos anales y cronologias, representados con pinturas y
jeroglficos, dejaba constancia de los grandes acontecimientos del pa-
sado. La fijacion de dinastias, aos y ciclos era esencial para preser-
varlo; alrededor de ellos se tejian las leyendas y relatos miticos. Hay
los de estos
Sahagiin recogié las conocidas leyendas sobre Quetzalcéatl, que tam-
bién aparecen en los Anales de Cuaubtitlan del Cédice Chimalpopoca
ya citado (1.2.1), en los que figuran los hechos del gran Nezahualeé-
yotl. En la tercera parte del mismo cédice aparece la importante Le-
Yyenda de los soles, conocida a través de un inconcluso manuscrito né-
hnuatl del siglo xv1, que contiene una relacidn de mitos cosmogénicos
del pueblo mexicano y sus migraciones en tiempos muy temotos,
Textos y critica
Huehuchtabtollt. Testimonios de la antigua palabra. Est. de Miguel Le6n-Por-
tilla. México: Secretaria de Educacisn Pablica/ Fondo de Cultura Econ6:
mica, 1991.
Luon-PomLL
Historia
éxico antiguo. Madrid:
Miguel, ed. Cantos y orinicas di
986.
1.2.5. Manifestaciones teatrales
iendo las ceremonias y sitos religiosos tan abundantes impor-
tantes en la vida cotidiana de los aztecas, es facil imaginar que esas oca-
siones estimulasen el desarrollo de manifestaciones piiblicas, donde la
palabra, la musica, la pantomima y ciertos elementos dramiticos y co-
Antes de Col6n: el legado de las
raturas indigenas 49
reograficos se integraban. El testimonio de los cronistas carrabora esta
hipotesis, pues nos han dejado descripciones, a veces muy minuciosas,
de esos actos multitudinarios, de gran vistosidad y animacidn; se sabe
también de la existencia de cuicacall, o sea «casas de canto y danza»,
donde se formaban a los que actuaban en tales festividades, Pero, de-
bido a su naturaleza misma de representacion colectiva y efimera (sin
el auxilio de la escritura), lo que nos queda directamente de tales ex-
presiones es fragmentario y disperso.
Estas fastuotas pracesiones y ceremonias cuyo colorido maravillé
a sus testigos espafioles, que sdlo tenian para compararlo el austero
teatro medieval, se celebraban con la periodicidad de un estricto ca-
lendario: tiempos de siembra o cosecha, efemérides militares, fiestas
cortesanas, rogativas religiosas, ritos de fecundidad 0 iniciacién, etc.
Eran actos con una notable sugestiOn escenogrfica, que exaltaban la
grandeza del estado y la unidad del pueblo alrededor de él: espectacu-
los de masas orquestados mediante una combinacién de antiguas
creencias y oportunos intereses del poder politico. Si sumamos los po-
cos fragmentos que nos quedan, los testimonios espafioles e indigenas
posthispanicos, podemos aceptar lo que decia Alfonso Reyes cuando
afirmaba que el teatro habia nacido tres veces en la historia de la hu-
lad: en Grecia, en la Europa medieval y en la América precolom-
ina, El problema es que de la que menos sabemos es de la
este caso, la falta de escritura fue fatal
Otros prefieren creer que, si hubo algo que pueda asimilarse a lo
que entendemos por teatro, eran formas incipientes de poesia drama-
tizada usadas con fines litirgicos, mas cercanas, en verdad, a los movi-
mientos simbélicos de la danza ritual que al eatro propiamente dicho;
la palabra seria sdlo un elemento, y no el més importante, en esos ri-
tos. De lo que no cabe duda que los aztecas tuvieron un alto sentido
del espectaculo y que lo usaron conscientemente como un modo de
crear en la masa una vision imborrable ¢ impresionante del mundo de
sus dioses y las grandezas del pasado; en esa amplia concepcién de la
teatralidad, también cultivada por pueblos antiguos del Oriente, y no
en el restringido de arte dramatico tal como se forj6 en Occidente, es
posible afirmar la existencia de formas teatrales en el México antiguo.
Es significativo que, con el advenimiento de la conquista, estas formas
en vez de desaparecer, se afincasen mas hondamente en el espiritu de
Jos indigenas y dieran origen a un teatro de raices nativas, pero ya pe-
nettado por las formas de la dramaturgia europea, Asi, a través de la
reelaboracién folklérica de mitos, cosmogonias y leyendas que se re-
50 _Historia de la literatura hispanoarnerican. +
presentan, atin hoy, en sus comunidades, pudieron preservar su iden-
tidad cultural y sus tradiciones.
En los Cantares mexicanos encontramos algunos ejemplos de lo
que pudieron ser esas ceremonias, a través de fragmentos de sus ele-
mentos verbales, como los denominsdos «Bailete de Nezahualcdytb>
y «Huida de Quetzaledaths, o las breves relaciones nahuat) de las
‘fiestas de los dioses», que aparecen en el Cédice matritense del Real
Palacio.
‘Texto:
LEON-PorriLts, Miguel, ed. La literatura del México antiguo, Los textos en len-
gua ndbuatl.”
REGION MEXICANA Y ZONA INTERMEDIA: GUATEMALA
13. La literatura maya y sus cédices
Asi como ha literatura nahiuatl mas representativa es la poesfa, Ia de
Ia rica cultura maya es la historia o cr6nica cosmogénica. El principal
interés de este pueblo parece haber sido el de explicar sus origenes
mediante fabulas, mitos y simbolos, y de dejar el registro de su histo-
ria como una civilizacién fundadora de un estricto orden social, poli-
tico y religioso. Si queremos saber cémo se representaban el mundo
Jos mayas y qué papel jugaban en él, hay que recurrir a sus densass
constelaciones mitol6gicas, verdaderas Biblias del mundo aborigen
americano anterior a la conquista. Los dos mayores monumentos pro-
vienen de los pucblos quiché (en la actual Guatemala) y cakchiquel
(en el érea mexicana del Yucatén) que dieron forma a la cultura maya:
son respectivamente el Popol Vuh y el Chilans Balam. Libros magicos
y fabulosos cargados con revelaciones del pasado inmemorial y con
predicciones del futuro, pero también de consejos morales, cronol
sfas y observaciones astronémicas. Pueden ser leidos hoy como fas
nantes documentos de la imaginacién proliferante y la mentalidad ri-
guoosa de nuestros antepasados americanos. Pero n0 son «libros» or-
‘4nicos: son mas bien palimpsestos 0 recopilaciones miscelanicas, que
condensan diferentes tiempos hist6ricos y se deben a innumerables
manos que trabajaron a pani de antigues cédices
Antes de Colént el lagado de las lteraturas inalgenas 51
Cuatro son los cédices fundamentales para conocer la cultura
maya: el Cédice Dresde que se encuentra en la Biblioteca Estatal de esa
ciudad y que, siendo muy antiguo, es copia de uno anterior; el Trocor-
tesiano 0 de Madrid (por conservarse en el Museo Arqueol6gico de
esta ciudad); el Cédice Pérez 0 de Paris (en la Biblioteca Nacional de
pia de Méxi-
co). Estos cédices habian fijade, usando una mezcla de ilustracién pic-
togréfica, representacién simbélica (jeroglificos) y elementos de trans-
cripcién fonética, un saber ancestral confiado también, como en el
caso de la cultura nahwatl, a la memoria colectiva e interpretado fan-
damentalmente por la casta sacerdotal. Tras la egada de los espaiio-
Ies, el rescate de ese legado por los sobrevivientes se convirtié en una
dad de dramética importancia para evitar su pérdida total. Con
ese propésito o quiza para cumplir con pedidos de informacién pot
parte de estudiosos espafioles, usando su propia lengua en transctip-
cién fonética a nuestro alfabeto, un grupo de indios realizaron en los
siglos xv1 y xvmt las versiones que ahora conocemos. Eran indios cris-
tianizados y en diversos grados de mestizaje cultural, lo que ayuda a
‘entender por qué, al lado de cosmogonias mayas, aparecen (en una
medida a veces dificil de establecer) ideas y creencias de origen euro-
peo. Se ha sefialado, con toda raz6n, que el estilo mismo de presenta-
cién que siguen estas transcripciones, es cercano al modelo de los al-
‘manaques cristianos de la época, to que plantea una interesante cues-
tidn: éera un recurso indigena para hablar de su tradicién usando un
vchiculo irrecusable, o fue imposicién europea para «purgar» la idola-
tra del contenido?
Textos y critica
Cédices mayas. Intsod, y bibliog. de Thomas A. Lee y Twxla Gutiérrez, Méxi-
co: Universidad Aut6noma de Chiapas, 1985.
Gasza, Mercedes de la, ed. Literatura maya. Catacas: Biblioteca Ayacu-
cho, 1979.
13.1. Bl Popol Vib
Es el libro capital maya en lengua quiché y uno de los grandes li-
bros de la humanidad, cuyo valor antropotagico, histérico, filoséfico y
literario es comparable al de otros grandes libros sobre la génesis de
52_ Historia de la literatura hispanoamericana. 1
Jos pueblos antiguos: la Biblia, el Mahabarata, el Upanishad. El Popol
mites €
blo quiche, pero fue escrito después de la conquista, como puede
comprobarse por las numerosas interpolaciones cri
hallazgo de un manuscrito en Chichicastenango (posiblemente escrito
entre 1554 y 1558) que hizo el padre Francisco Ximénez, quien trans-
cribié y luego tradujo al castellano el texto;
del origen de los indios de esta provincia de Guatemala apatecié por
primera vez en nuestra lengua (antes se conocié en inglés y aleman) en
1857, con pie de imprenta en Viena y Londres. Posteriormente, el ma-
nuscrito original desaparecié.
‘Aunque algunos lo atribuyen a un indio quiché llamado Diego
Reynoso, parece mis razonable considerarlo s6lo un copista entre mu-
chos otros pertenecientes a la alta clase sacerdotal maya, sabios que
heredaron los secretos de su antigua cultur ro mismo remite a
otro texto original, de igual nombre, que regia las creencias de la co-
munidad maya, pero ahora inaccesible pues «el que lo lee y Jo comen-
ta, tiene oculto su rostro». El Popol Vub representa un rescate o reve-
lacién de la antigua palabra, que contiene ya entonces el saber hermé-
tico de los mayas: es un complejo recuento de sus genealogias y las
hazafias de su ion
EI material reunido en el libro es heterogéneo y, més que organiza-
do, yuxtapuesto en una estructura con secuencias cuya légica interna no
siempre es facil de reconocer. Por eso, los especialistas han discutido los
libros o partes en que debe dividirse la obra, pues el conjunto puede ser
leido —y de hecho ha sido leido— de modos muy diferentes. El inves-
tigador norteamericano Munro $. Edmonson Jo ha distribuido en 97
«capitulos», que giran alrededor de las cuatro distintas creaciones del
mundo en una sucesién ciclica de destrucciones y renacimientos. La fu
sign de los tiempos divino y humano es inextricable y complica la lectu-
ra, Pero es perceptible una gradacidn en el proceso de la creacién divi-
na: primero aparecen los animales, que no hablan; luego la raza de los
hombres hechos de barro; més tarde los creados de madera, todos los
cuales son sucesivamente destruidos por diversas razones; finalmente,
aparece el pueblo quiché, la raza de hombres creados de mazorcas de
maiz. Leyendo un pasaje que se refiere a ese ciclo de creaciones del gé-
nero humano, cabe preguntarse cuanto deben las formulas que usa el
narrador indigena ala tradicién judeocristiana de raiz biblica:
ajo el titulo de Historia ~
Antes de Colén: el legado de las lteraturas incigenas 53
ELE atest oe ins literatura incigenas 53
Después fueron destruidos y muertas todos estos hombres de palo, por-
ibiendo entrado en consejo el corazén del cielo y enviando un gran di-
vio los destruyé a todos; de palo de corcho que se llamaba tzité fue hecha la
came de los hombres y de esta materia se labré el hombre por el Criador y lis
mujeres fueron hechas con el corazén de la espadafia que se llama zibac; y asi
fue la voluntad del Criador, el hacetlos de esa materia... (Cap. TD.
En realidad, puede con:
1 lerarse que el Popol Vib oftece, a la ver,
un testimonio de las creer
y leyendas sobre el origen quiché, y del
temprano proceso de mestizaje que esa cultura sufrié con la evangeli-
zacion espafiola. Al traducitlo y comentatlo, el padre Ximénez no de-
saproveché ninguna oportunidad para acercar la teologia quiché a la
revelacién cristiana. Lo que tiene claramente otigen indigena es la con.
cepcidn dual del mundo divino: los dioses creadores son generalmen-
te parejas que corresponden a dualismos observados e
tural (sol y luna, luz y tiniebla, hombre y mujet). Del tiempo mis re-
moto y oscuro de los origenes el texto pasa a la historia del orden
sagrado, con sus dinastias de dioses que destruyen su propia creacién
en castigo por los pecados de esos seres, yde allia la aparicién del pue
blo quiché, sus vicisitudes y su desarrollo civilizador, que es brusca-
mente interrumpido con la venida del hombre blanco, que se mencio-
nan el capitulo final, dedicado a registrar la descendencia de los re-
yes y sefiores quichés; al egar a la duodécima generacién de los
Originarios Balamquitze, se anota que «estos reinaban cuando vino Al.
varado, y fueron ahorcados por los espafioles» (Cap, XXI). Pese a que
el valor de! libro es sobre todo antropolégico, la belleza ltica yla gran-
deza de visién que encontramos en varios pasajes le otorgan un alto
valor literario; lease, por ejemplo, este fragmento de la oracién que los
sefiores Cabiquib decian ante el dios Tohil:
Oh t3, hermosura del dia, 1, Huracén, corazén del cielo y de la tierra, ti,
dador de nuestra gloria y ti, también, dador de nuestros hijos, mueve y vue
ve hacia acd tu gloria y da que vivan y se crien nuestros hi y que se
aumenten y multipliquen tus sustentadores y los que te invocan en el camino,
cn los rios, en las barrancas debajo de los érboles o mecates, y dales sus hijos
js, no encuentren alguna desgracia ¢ infortunio y ni sean engaiiados, no
ni sean juzgados por tribunal alguno... {Oh ti, corazén
ierta, oh ti, envoltorio de gloria y maj
! it, wet dl ilo, vente de ater! oh que eres as cua
ro esquinas tierra, hac jue haya paz en tu presencia y de tu 1
wegin ue haya p: P y de tu foto!
54 Historia de fa literatura hispanoamericana. 1
El Popol Vub ha ejercido un poderoso influjo en la imaginacién y
el pensamiento mitico hispanoamericano de este siglo, y ha dejado vi-
sibles huellas en la obra de escritores como Miguel Ange) Asturias; tra-
ducido a muchas lenguas, ha estimulado a muchos creadores en los
més diversos campos, como lo prueba Ecuatorial (1961), la composi-
cin para voz y orquesta del miisico francés Edgar Varése, que utiliza
textos del libro.
Texto y critica:
Popol Vub. Ed, de Carmelo Sienz de Santa Maria, Madrid: Historia 16, 1989.
MscceEp, Nahum. Los héroes gemelos del «Popol Vuh», anatomia de un mito
indigena, Guatemala: José de Pineda Ibarra, 1979.
SanpovaL, Franco. La cosmovision maya quiché en el «Popol Vub». Guatema
la; Ministerio de Cultura y Deportes, 1988.
13.2. Los Libros del Chilam Balam
Enel érea mayense del Yucatin no hay documento basado en tra-
diciones prehispanicas cuya importancia supere el conjunto de textos
llamados Libros del Chilam Balam, El nombre proviene de las palabras
ab chilam (walto sacerdote» o «intérprete>) y Balam («jaguar»), nom-
bre del noble personaje del pueblo de Mani que es mencionado en es-
tos libros y que debié ser uno de los sabios o profetas mas famosos de
su tiempo. Los libros se atribuyen a descendientes suyos, que quisie-
ron guardar para la posteridad la antigua sabiduria del pueblo cake
quel. Peso hay que tener en cuenta que, habiendo sido hecha la reco-
pilacién en época posterior a la conquista, en lengua maya pero segiin
el alfabeto latino, los pasajes testimonials sobre la llegada del hombre
blanco y las contaminaciones judeocristianas, son considerables. Tan-
to que alguno de los libros, especificamente el Chilam Balarn de Chu-
mayel, posiblemente el mas famoso, no puede ser omitido entre los
documentos que expresan «la vision de los vencidos»; por esa razén,
Jo estudiamos aparte (2.4.2.1).
La primera noticia que se tuvo de la existencia de estos libros esti
en la obra del franciscano Hernando de Lizana, titulada Historia de
Yucatén (Valladolid, 1663), que trata de la conquista y evangelizacién
de esa provincia, campafia cuya justificacién él asocia a las profecias
Antes de Colin: el legado de las literatures indigenas 55
indigenas. Se sabe de 18 distintos libros atribuidos al Chilam Balam,
pero se conservan sélo ocho de ellos, de los cuales cuatro han sido ma-
teria de estudio y traduccién total o parcial. Se les identifica por el
nombre de los pueblos yucatecos donde fueron encontrados (Chuma-
yel, Tizimin, Mani, Kaua, Ixil, Tekax, Tasik), salvo el tiltimo, Nah, que
corresponde al apellido de los copistas. Puede decirse que estos libros
son una mezela de crénicas, genealogias, profecias, cantares, mitos y
Ieyendas, todo ello interpolado por elementos de la moral y doctrina
cristianas; considerarlos repertorios es menos inexacto que conside-
tarlos «libros». Fueron seguramente copiados poco después de la con-
quista y celosamente conservados por la colectividad indigena como
libros sagrados, pues contaban los origenes de su pueblo; esos manus-
doen las estelas cubiertas de dibujos y jerogli
cesivamente copiados varias veces, lo que explica las superposiciones,
errotes y alteraciones que suftieron. Las copias més recientes pueden
datar de este siglo, lo cual agrava el problema de deslindar lo que es en
ellas prehispanico y lo que es posterior: documentan en verdad el in-
tenso proceso de mestizaje de la tradicién indigena original.
Se considera que los libros de Chumayel, Tizimin, Kaua y Mani
son los més importantes. Dejando de lado ahora primero, por las ra-
zones arriba expuestas (I.1.), nos referiremos aqui brevemente a los
otros, comenzando con algunas precisiones documentales. La crono-
logia de la redaccién del libro de Tizimin es amplisima, pues abarca
desde remotos tiempos prehi hasta mediados del siglo pasa-
do, época en la cual fue encontrado. El manuscrito tiene solo 26 pagi
nas y se encuentra ahora, después de algunas peripecias e
sacatlo al extranjero, en el Museo Nacional de Antropol
co. El de Kaua es el mas voluminoso con sus més de 280 paginas, pero
desgraciadamente se ha perdido después de haber sido depositado en
Ja Biblioteca Cepeda, de México. El Chilarn Balam de Mani forma par-
te del Cédice Pérez, asi denominado por l erudito yucateco Pio Pérez,
que encontré en ese lugar una copia del original y lo recopilé, junto
con otros documentos, hacia 1838. Los libros provenientes de Tekax y
Nah suelen considerarse en conjunto porque unas 30 paginas del se-
gundo son copia del primero; también hay coincidencias y superposi-
ciones entre éstos y los de Mani y Kaua. El de Tekax tiene unas 36 pa-
ginas, ocho de las cuales posteriormente se han perdido, y se encuen-
tra depositado en el Archivo Histérico del Instituto Nacional de
Antropologia e Historia, en México. El de Nah debe su nombre a sus
56 _Historia de fa literatura hispanoamericana, 1
dos redactores, José Marfa y Secundino Nah, y fue escr
llamado Teabo; se encuentra ahora en los fondos de la
Universidad de Princeton, New Jersey. ¥ el de Ixil, copiado tambien
por Pio Pérez, es un documento de principios del siglo xvi; estuvo
perdido un tiempo pero ahora puede ser consultado en la Biblioteca
del Museo Nacional de Antropologia de México.
Como ya hemos sefialado, ef conjunto textual que estos libros
presentan no puede ser més heterogénco, lo que, sumado al cardcter
esotérico de muchas de sus paftes, dificulta la lectura. Alfredo Barre-
ra Vasquez, en El ibro de los libros del Chilam Balam, ha clasificado
tematicamente ese contenido en distintas categorias que nos peri
mn ver que parte del contenido no tiene relacién con el mundo indi
sgena; los textos tratan casi de todo: asuntos religiosos (mayas 0 cris-
tianos); histéricos y cronistic icos y astrolégicos (que in-
cluyen los cémputos calendiricos segtin dias o katunes dispuestos en
series de 13 ntimeros y 20 nombres hasta formar un ciclo de 260 ka-
medicina indigena o europea; informaciones astronémicas de
otigen europeo; ritos y ceremonias; y una misceldnea de textos no
clasificados.
EI material de mayor interés es el que cae en las cuatro primeras
categorias, que nos permiten ingresar al enigmatico mundo maya, del
que todavia tantas cosas se ignoran o se discuten entre los especialis-
tas. A pesar de las oscuridades y cuestiones no resueltas que estos tex-
tos plantean, a pesar de sus entrecruzamientos con la tradicién euro-
pea, no hay mejores documentos para captar la grandeza del imperio
maya y entender el vértigo de su caida y destruccién como sociedad
auténoma tras la conquista. Pero aun para el lector no erudito, mu-
chos pasajes —gracias al poder magico e incantatorio de su lenguaje
metalérico— le permitirén asomarse a un mundo donde la imagina-
ci6n y dl acto de pensar el pasado y el fururo funcionan dentro de
coordenadas que nada tienen que ver con las nuestra.
Textos y critic:
El libro de los libros del Chilam Balam. Alfredo Barrera Vasquez y Silvia Ren-
don, eds. México: Fondo de Cultura Econémica, Ser,
The Maya Chronicles. Alfredo Barrera Vasquez y Sylvanus C. Morley. Wash-
ington, D. C.; Carnegie Institution, 1949.
‘Marrinez, HERwANDEZ, Juan. Cronicas mayas (Mat 1in, Chumnayel). Mé.
rida: Carlos R. Menéndez, s. a. [1926]
Antes de Colon: el legado de las lteraturas indigenes 57
rE OT ERA de las Iteraturas inaigenas 57
13.3. Otros ejemplos de prosa maya
Un texto en lengua quiché que merece mencionarse es el Titulo de
o (1554) que narra, con mucha contamina-
peregrinacién de las tres tribus 0 ra-
mas del pueblo quiché, su organizacién social, sus luchas y sus creen-
cas religiosas. Lo que conocemos es su traduccién castellana, hecha
en el siglo x1x, pues el manuscrito original se ha perdido. Sus coin
dencias con lo que cuenta el Popol Vish son de interés historiogrifico
y antropologico. Lo mismo puede decirse del Memorial de Solald, co-
nocido también como los Anales de los Cakchiqueles, manuscrito es-
tito en la lengua de este pueblo maya que trata de sus origenes y sus
tivalidades con los quichés. En el area yucateca hay fuentes y referen.
cias indirectas que permiten hablar de otros géneros muy asociados
con el folklore: libros de medicina popular; sentencias, ejemplos y pro.
verbios; adivinanzas, agiieros y supersticiones; y las llamadas «bom.
bas», que son facecias, breves composiciones de ingenio o burla
13.4. El Rabinal-Achi»
inicos, y una importante prueba —con mayor peso que las
que existen en la literatura ndhuatl— en favor de la existencia de ex.
presiones teatrales evolucionadas entre los mayas; en este caso no slo
tenemos un texto integral, con minima contaminacién hispanica, sino
también vivo en Ja tradicién comunitaria indigena. Aunque se repre.
sent6 alo largo del periodo colonial, en algunos momentos fue sup.
mido por las autoridades y pas6 a ser clandestina, tanto por su care
ter pagano como por su mensaje de rebeldia popular contra un inva.
sot (en este caso, otro pueblo indigena). Esté escrita en lengua
maya-quiché y su titulo significa «El Vardn o Sefior de Rabinaby. tam.
bien es conocida bajo el nombre Baile del tun, que alude al sonido del
tambor usado en ceremonias sagradas y al hecho de que se trata, en
efecto, de un drama-danza, cuya misica original —por excepcién—
se conserva. Rabinal ¢ precisamente el nombre del pueblo donde el
abate Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, administrador eclesis-
tico en Guatemala a mediados del siglo xnx, lo escuché de labios de
Bartolo Ziz, un indigena que habia interpretado la pieza y guardado
memoria del antiguo texto en quiché. El mayista Georges Raynaud lo
58 _ Historia de la literatura hispancamericana. 1
tradujo al francés; usando esta versin, Luis Cardoza y Arag6n lo tra-
dujo en 1928 al castellano,
‘Laobra plantea una situacién practicamente tnica: el conflicto en-
tre el Varén de Rabinal y su prisionero, el Varén de los Quiché, que
son los casi exclusivos interlocutores; su disputa nos permite asistir a
la captura del prisionero, su largo interrogatorio y finalmente su muer-
te, Aunque la accién tiene una base histérica (las luchas entre esos
pueblos en el siglo xm), el clima dominante es el de una alegoria moral.
Los dialogos entre los dos protagonistas son extensos y reiterativos,
més parlamentos recitados que propiamente didlogos. A través de
ellos, nos vamos enterando del por qué de la situacién. Cada uno va
exponiendo sus razones y defendiendo su causa; cuando el prisionero,
atado a un arbol, declara sus hazaiias y los motives de su accién; el Va-
r6n de Rabinal responde con el recuento de las suyas y justifica la cap-
tura alegando las desgracias que su feroz prisionero ha traido sobre su
pueblo, Simulténeamente vemos los esfuerzos y argucias que hace el
prisionero para recuperar su libertad. Hay un tercer personaje: el go-
dor de Rabinal, el todopoderoso Cinco-Lluvia, ante quien el
prisionero negocia su libertad. Al fracasar sus intentos, el Varén de
los Quiché acepta la muerte, pero pone con una condicién: que se le
rindan los honores propios de su origen noble. Asi, se le permite
danzar con una doncella y con otros altos caballeros (los llamados
Aguilas y Jaguares Amarilios), todo lo que constituye un complejo y
colorido ceremonial, acentuado por la miisica, el baile y el uso de
méscaras.
E] sacrificio se consuma como una alegoria de la comunién del
hombre con la naturaleza primordial. La historia central est acompa-
iiada de rituales y participacién de numerosos personajes mudos (mu-
jeres, siervos, soldados, pueblo). La accién (dividida en cuatro partes
© actos muy desiguales de extensin) resulta a veces oscura y demasia-
do dilatada, sobrecargada de repeticiones y formulas cortesano. Pero
pese a ello, a obra tiene una basica teatralidad y un sentido simbélico
que indudablemente proviene de antiguas leyendas. La pugna entre
Jos dos nobles personajes tiene los elementos tipicos del conflicto tea-
tral: presenta una variante del eterno dilema entre libertad y someti-
miento, vida y muerte, violencia y justicia, dignidad y humillacién.
Raynaud ha observado que el texto tiene la caracteristica singular de
eliminar casi por completo el aspecto religioso comiin a las manifesta-
ciones teatrales indigenas.
Antes de Col6n: el legado de las lteraturas indigenas 59
En el rea de la actual Nicaragua, hasta donde llegé la influencia
dela cultura maya, debe mencionarse la existencia de otra interesante
obra teatral: E/ Giiegiience 0 Macho-ratén, «comedia-bailete» escrita
cen nébuatl y castellano corrompido, en el que se observa
primeras asimilaciones del teatro espafiol por el teatro de raf
na, Indudablemente inspirado en antiguos ritos de la regi
brevivieron hasta comienzos de siglo gracias a representaciones popu-
lares en comunidades nicaragiienses, es una clara expresién teatral
mestiza del siglo xvi, por la que la estudiaremos en el lugar correspon-
diente (5.7.3.).
Texto:
Rabinal-Achi. El Varén de Rabinal. Trad. y prél. de Luis Cardoza y Aragén.
México: Porria, 1972.
13.5. Los «Cantares de Dzithalché»
Desde hace apenas medio siglo se conoce lo que se considera la
fuente més importante de textos poéticos mayas del drea yucateca: el
Libro de los Cantares de Dzithalché, manuscrito de mediados del siglo
XVII que fue descubierto en Mérida por el mayista Alfredo Barrera
Vasquez, quien lo publicé en 1965. El manuscrito mismo indica que
fue redactado por un tal Ah Bam, sefior del pueblo de Dzitbalché
(Campeche); contiene 16 cantares (algunos fragmentarios) que se
mantenian vivos en la tradicién local. Compuestos unos antes de la
conquista y otros posteriormente a ella, los cantares estén basados en
expresiones posticas asociadas al teatro y la danza mayas; en cualquier
caso, debido a su larga pervivencia, las huellas del mestizaje que han
experimentado son bastante visibles. Predominan los cantares sacros,
oraciones 0 conjuros mégicos, y también hay algunos poemas de ca-
racter erdtico. Es interesante anotar las semejanzas formales de la poe-
sia maya con la nahuatl, por el uso de paralelismos, estructuras duales
y sistemas metaféricos; asi el simbolo «flor» vuelve a aparecer con el
mismo sentido que en la poesia antigua mexicana, pero también como
emblema de la virginidad, segiin aparece en este pasaje de un poema
erético:
Alegria es lo que cantamos,
porque vamos a recibir
60__Historia de Ia literatura hispanoamericana. 1
a recibir la flor,
todas las mujeres doncellas.
‘También pueden encontrarse variadas expresiones p.
Libros del Chilam Balam y otros libros mayas, pero aun t
un relativo valor representativo, son solo una muy pequefia muestra
de lo que debié ser una actividad de gran riqueza. Por eso no se pue-
de hablar de la poesia maya sino dentro de términos largamente hipo-
téticos y previa reconstruccién'del inmenso material perdido.
Texto:
El libro de los Cantares de Dzitbalebe. Ed. y trad. de Alfredo Barrera Vasquez.
‘México: Instituto Nacional de Antropologfa e Historia, 1965,
REGION ANDINA
14. Literatura quechua
De la riqueza de expresiones literarias en lengua quechua no cabe
duda: cronistas como el Inca Garcilaso (4.3.1.), Guaman Poma de
Ayala (4.3.2,), Santa Cruz Pachacuti, Juan de Betanzos, Sarmiento de
Gamboa, Mura, Francisco de Avila y otros (3.2.6), transcribieron
abundantes textos en sus obras o dieron variadas noticias de ellos.
‘Aunque disperso y heterogéneo, el caudal basta para dar una idea de
Jo que pudieron ser esas manifestaciones. No tenemos, en cambio, ras-
tros de las formas que debieron cultivar los pueblos preincas, culturas
locales surgidas en diversos puntos de la costa y la regién andina del
antiguo Peri, cuyos notables adelantos en el campo de las artes, arqui-
tectura, urbanismo y organizacién social parecen indicar que su «lite:
ratura» tal vez fue tan evolucionada. El total silencio sobre esa porcién
de la herencia indigena anterior a los Incas no se debe a la conquista
espafiola, sino a los Incas mismos, que los absorbieron, borraron sus
tradiciones y sus lenguas e impusieron sobre ellos el autoritario sello
de su imperio: una sola lengua (el quechua, que ellos llamaban runasi-
mi o «lengua general>), un creador («Viracoche, e
culto (el de «dnti», divinidad solar y agricola), una sociedad obediente
del Inca y sus leyes paternalistas y absolutas. Los testimonios que tene-
Antes de Colén: el lagado de las lteraturas inalgenas 61
nos se remontan, pues, s6lo tan lejos como puede registrarse la pre-
sencia del pueblo quechua, hacia el siglo xm. Ninguno de ellos nos
permite identificar un creador individual y las atribuciones de paterni-
dad, salvo contadisimas excepciones (las llamadas «Sentencias de Pa-
chactiteo» es una de ellas), parecen ser mis bien legendarias: el corpus
literario quechua es esencialmente anénimo.
El imperio incaico, consolidado por Pachaciitec hacia mediados
del siglo xv1 y convertido en el mas poderoso del subcontinente, era a
Ja vez un pueblo agricola y guerrero, lo que se refleja en los dos prin-
atias: por un lado, las for-
‘0 y cosecha, de tono bu-
heroica y orgullosa los triunfos militares incaicos. A ambas las une, sin
embargo, el espiritu religioso, omnipresente en las expresiones de su
jacion grafica
de todo aquello que querian salvar del olvido, desde los grandes he-
chos del pasado hasta registros estadisticos 0 econémicos: los quipus,
cuerdas con nudos de distinto tamafio, grosor y color cuyas claves no
han sido del todo descifradas y sobre cuyo valor como grafia 0 «es
tura» todavia se siguen discutiendo. En sus Comentarios reales, Gal
aso. dedica dos capitulos (Libro VI, caps. VII y IX) y muchos otros
pasajes a describir minuciosamente los quipus, principalmente como
sistema de cémputo o contabilidad, pero también como un método
mnemotécnico que les permitia guardar «memoria de sus historias»,
complementando asi la tradicién oral. Otros cronistas ¢ investigadores
modernos han presentado versiones distintas, segiin las cuales los qui-
pus podian contener la informacion que c di
prudente parece considerar que, no importa cuin complejo 0 sofisti-
cado fuese el «almacenamiento» de datos de que era capaz el quipu,
no podia, en cambio, reproducir vocablos: no era un sistema verbal
De hecho, todo se conserv6 esencialmente por via oral hasta que
los cronistas y primeros estudiosos de la lengua lo transc
critura fonética,fijandolo por primera vez como un conjunto de tex-
tos, y lo tradujeron al casi istintas grafias y
formas de pronunciacién, y sobre todo los de interpretacién y traduc-
cién cabal de las expresiones quechuas, son a veces muy agudos y ex.
plican las abiertas discrepancias que aparecen en ciertos textos: te
mos distintas versiones de las mismas muestras y a veces irreconcil
62 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
bles diferencias que oscurecen su significado. La oralidad de la comu-
nicacién literaria quechua esté asociada a otros rasgos 0 condiciones
que ya hemos visto para el caso de las néhuatl y maya: su predominan-
te carfcter ceremonial, «popular» y colectivo como parte de ritos mul-
titudinarios, asi como su asociacién con otras expresiones artisticas,
sobre todo la danza y el canto.
Que el estado incaico propiciaba el cultivo de estas actividades
como parte de la vida diaria y que habjan alcanzado un rango institu:
cional, lo prueba el hecho de que existieron funcionarios especializa-
dos en tales menesteres, Otra vez, el testimonio de Garcilaso, corrobo-
rado por el de otros muchos cronistas, es esclarecedor: en sus Corsen-
tarios reales nos dice que hubo amautas, «que eran los filésofos
encargados de componer «tragedias y comedias», y barauicus (o bara-
picus) que eran los «inventadores» 0 poetas (Libro II, cap. XVID).
Unos, como hombres de pensamiento (sabios o maestros), conserva-
ban la tradicién; los otros, como creadores, la extendian y renovaban.
Los amautas mantenfan fuertes los lazos con el pasado; los haravicus
Jo transformaban estéticamente en canciones © poemas. Con ambos
debia colaborar el quipucammayoc, que podia interpretar los datos his-
t6ricos o contables archivados en los nudos. De este esfuerzo oficial
parece proceder la mayor parte de las muestras que nos permiten ha-
blar de la literatura quechua; la inspiracién esponténea © privada sin
duda existié, como lo prueba la poesia amorosa (I.4.2.), pero enmat-
cada o sumergida en la produccidn generada desde el poder.
1.4.1. Cosmogonias, himnos y formas épicas
Los incas nos han dejado una gran abundancia de plegarias, leta-
nfas, himnos, poemas 0 mitos cosmogénicos que revelan su alto senti-
do religioso y su concepcién de las fuerzas divinas. Estilisticamente, las
formas poéticas desarrolladas por esta cultura, no importa cul sea su
temitiea o intencién, favorecian los metros breves (4, 5 66 silabas son
Jos mas comunes) y las disposiciones estroficas variables, de acuerdo a
las necesidades de la mtisica y el canto; en cambio, no usaron sistemé-
ticamente la rima, Algunos estudiosos y traductores de esta poesia han
cometido el error de asimilarla a la reglas de la versificacién espafiola,
con la cual nada tiene que ver, aunque Garcilaso hable de «redondi-
llas». Siendo formas simples de estructura y breves de extensién son,
sin embargo, intensas y profundas en su simbolismo y significado me
Antes de Colén: el legado de las literaturas indigenas | 63
tafético. Entre los poemas religiosos que recogen los cronistas hay al-
‘gunos de notable belleza, traspasados por el temblor metafisico ante el
poder y la gtandeza de Dios. Santa Cruz Pachacuti incluye uno que se
estima es el himno més antiguo de la literatura quechua y que él atri-
buye a Manco Capac, fundador del imperio; éste es un fragmento en
Ja versi6n corregida por Bendezi Aibar:
Es Wiragocha
sefior del origen.
«Sea eso hombre,
sea esto mujer»
Dela fuente sacra
supremo juez,
de todo lo que hay
enorme creado.
eNo te veré acaso?
¢Hallase arriba
tal vez abajo,
o al través,
tu regio trono?
jHablame!
Telo ruego
Lago en lo alto
extendido.
Lago abajo situado...
‘Aunque los quechuistas han agrupado a estos himnos bajo el nom-
bre general de haylli, el registro de asuntos que tratan es tan amplio
(religiosos, militares, hist6ricos, agricolas) que sus rasgos especificos se
hacen botrosos, parecerfa més prudente reservar el nombre pata los,
de tema agricola, que tienen una forma mas reconocible, marcada pot
la presencia de la interjecci6n baylli que solfa servir de estrbillo. Los
jubilosos haylls agricolas cantan los poderes de la tierra y servian para
‘acompafiar el trabajo en los campos. El Inti Raimti o fiesta solar fue
as grandes ocasiones en que estos exaltados poemas se canta-
fay un fuerte acento colectivsta en esas manifestaciones: expre-
‘comunal que la vida tenfa entonces, el apego a los habi-
snes que todos compartian. En estos cantos, el pueblo
hizo del trabajo una mistica homogenizadora de la exis
sencia diaria, ha dejado valiosos testimonios de sus titos agricol
aylli es uno:
Los hombres
Ea, dl tiunfo! Ea, el triunfo!
He aqui el arado y el surco!
He aqui el sudor y la mano!
Las mujeres
Hurra, vardn, hurra!
Los hombres
‘iunfo! Ea, el triunfc
Dénde esta la infanta, la hermosa?
Las mujeres
Hurra, la simiente, hurral..
Por su parte, la musa guerrera o heroica de los quechuas podia al-
canzat una terrible ferocidad, que era estimulada por su politica de
ante expansionismo y anexién de culturas rivales en la que se ba:
saba el engrandecimiento del imperio. Véase este muy citado canto re-
cogido por Guaman Poma:
Beberemos en el craneo del enemigo,
haremos un collar de sus dientes,
haremos flautas de sus huesos,
de su piel haremos tambores,
y as{ cantaremos.
1.4.2. Tipos de poesia amorosa
Entre las composiciones més puramente liricas, abundan las de
tema amoroso, que pueden clasificarse en vatios tipos: el haraui pro-
piamente dicho (pues la palabra, como hemos visto, se referia a la
creacién en general), que celebra los placeres del amor a veces en un
tono ligero; el wawaki, que es una cancién campesina de forma dialo-
gada, con un tono epigramatico y gracioso; el urpi («paloma» en
chua) por la reiteracién de esta imagen alusiva a la
Antes do Colon: el legado de las literatura indigenas 65
tras composiciones de naturaleza festiva como el taki, el huaynu (0
wayno) y la khashua, aas que el tema amoroso no era ajeno, son for-
mas populares mas directamente asociadas al canto y la danza, por lo
due se han integrado al folklore andino,
Pero la forma mis reconocible y caracteristica es la del
tema que trata es universal y comparte rasgos y mot
a, el olvido, la reconciliacién, la que-
ario, etc. Hay que observar que el tono
7%. Eh
de estas cuitas tiene, sobre todo en lengua quechua, una transparenci
expresiva y una ternura sentimental extremadas, que nos permiten in-
al pasar a la version castellana, fue sin duda la base sobre la que se ela-
bboré la imagen del indio doliente y melancélico que abundo en el si-
glo x1x y culminé con el indigenismo del xx. La delicadeza lirica que
estos poemas solian aleanzar puede ilustrarse con estos dos ejempl
Una tortolita tierna me encontré,
sin plumas, en su viejo nido;
ani las alas le habian brotado.
Ese gavilén, corazén de granito,
cuando aprendié a volar,
en hogar ajeno me olvidé
Verano e invierno la alimenté,
y ese desnudo pichén, al que arrullé,
del camino no quiere acordarse.
Quizd cuanda el fero7
regrese a su antiguo
y entonces...ya no me encontrar
Qué viene a ser el amor,
palomita agreste,
tan pequefio y esforzado,
desamorada;
que al sabio mas entendido,
palomita agreste,
Te hace andas desatinado,
desamorada...
66 Historia de la literatura hispenoamericana, 1
1.43. Formas de la prosa
sa cumplié funciones varias en el mundo incaico, pero las
prince cacn en cuatro categoria: mits, eyendas, fabulas'y cue
tes propiamentedichos. Como en muchas ors cultures antigus,
imapiacion popular trataba, por un ado, de iar en eats ls image
nes fabuloss y magicas que fommaban parte de st vsin del mundo»
por oto, useba el lenguajenarativ con una intencin moraizantey
cjemplar eso expla no so que tales categoris sean comune a ess
cultura, sino que incluso certossimbolos,stuacionse imagenes
rept, Entre ls rats miios el de Los hermanos Ayam, a as
Las cuatro partes del mundo» y el de Manco Cpac, todos sobre
fundacién del Imperio Incaco, son tres de los més conocidos yexsten
en diferentes versions, Es interesante comparalos con uno postis:
Bsnco el fameso «Mio de Inkarsv (2.4.3. que amanda restiucion
de la ancgua unidad del ancigu imperi, como en el emp origin
deserito pr aquellos dos eats fundaconales No menos finan,
i conocidos, son las ‘las.
Franco de Aa hac 1998 adininblemente radi or Js
Maria Arpuedas bajo el sulo Doses y hombres de Huarocir (ima,
1966). Tambien es posible etablecer un vinculo entre la caractritica
conepein ndigena del cosmos como una realidad dvi ene
arriba» y «el mundo de abajo», que esta ;
aprons ‘Arguedas como noveisa, Est breve pasaje de os mits re
cogidos por Avila da una idea de la fuerza sugestiva de esa concep-
cin:
us ana [divinidad] baja ala medianoche, cuando no es po
sible quelo “itn vean y bebe del mar toda el agua, Dien que sno ba
iera esa agua, el mundo entero quedaria sepultado. A la mancha oscura que
elt tasers auellaman Yacana, eda el nombre de Yury [per
diz]. ¥ dicen que Yacana tiene hijos y que, cuando ellos empiezan a lactar,
despierta (Cap. 29).
En sus fibulas morlzadoras, los quechuas han djado numerosas
pruebas desu preocupacion dtc, pardjicamente, des ingeio y
astucia para burlar los precepts de la vida sci. Usaron, como los
ayigosy latinos —aungue a veces con dtintos valores a figura
Gién animal para reprsentr as virtues, cualidades yvcios humanos.
arias fueron recogidas por los cronistas, pero la mayoria se han
Antes de Colén: el legado de las lteraturas indigenas 67
EER bs Iteraturas indigenes 67
servado por via oral y han pasado, con variantes y actualizaciones, al
acervo folkl6rico de las distintas regiones donde hubo presencia indi-
gena. El mismo Arguedas (Canciones y cuentos del pueblo quechua,
1949) y Teodoro Meneses (Cuentos quechuas de Ayacucho, 1954), en,
tee otros, han recopilado diversas muestras de ese legado,
Pero pocos ejemplos pueden superar en belleza natrativa, sutil
simbolismo y rata franqueza sexual como la notable leyenda del pas-
tor Acoyteapa (0 Acoya-Napa) y la usta Chuguillantu recogida en Los
origenes de los Incas (Libro Primero, caps. XCLXCI), escrita a fines
del siglo xv1 por el Padre Martin Muria (3.2.6. Por su misma exten,
sin y complejidad es imposible reproducie aqui siquiera su ancedota,
pero si cabe decir que los tigurosos moldes estructurales (las dos her.
eréticas (la figura en el adorno de plata que devora un coraz6n, las cx.
ricias de la fiusta en el bast6n félico, el celestinaje de la madre) consti,
tuyen elementos que invitan a una posible interpretacién moderna de
Ja sexualidad en el mundo indigena, sobre el que sabemos més por su
arte que por su literatura.
1.44, La cuestiOn del teatro quechua
Los testimonios que tenemos sobre las costumbres y expresiones
culturales del imperio quechua coinciden todos en sefialar que -—al
igual de lo que ocurrié entre los aztecas y los mayas— las ceremonies
religiosas, militares y civiles que celcbraban solian incluir variadas for.
mas de representacién teatral,animadas de corcografia, misica y can.
to. Realizados principalmente en espacios abiertos, ante grandes term,
plos o palacios, eran actos multitudinarios, coloridos y espectaculates,
Pero, desgraciadamente, debido a dos principales razones —-el care
ter efimero que tenfan esos actos al carecer de soporte escrito; la siste.
matica tarea de destruccién de los que fueron objeto por parte de los
espaiioles—, poco he quedado que podamos llamar teatto quechua
precolombino. Eso no quiere decir que el antiguo teatro desapareciese
del todo; sencillamente, se transformé en otra cosa, adaptandose a los
moldes del teatro evangelizador (2.5.) que surgié tras la conquista, es
deci, «cristianizandosen; o usando precisamente esos moles para di
yendas,tradiciones y otros contenidos cuyo origen es indige-
tna pero en creciente grado de mestizaj.
68._Historia de fa literatura hispanoamericana, 1
‘Asi resulta que los estudiosos del teatro quechua suelen dar como
ejemplos de su produccién dramética original obras que son clara-
‘mente textos coloniales, slo por el hecho de estar escritas en quechua.
Esta confusion se afiade a un campo que presenta, todavia mas que las
formas estudiadas en las dos secciones anteriores, serios probl
conjeturas y controversias sobre cuestiones de cronologia, atribucién,
cacion, fijacion estilistica, etc. Es, pues, muy dificil estudiar el tea
tro incaico como tal mientras no se haya realizado esta previa tarea de
deslinde e identificaci6n. Lo que puede afirmarse, sin correr mayores
riesgos, es que ese teatro en pero que sus formas pro-
pias y su significacion especifica no estan atin del todo establecidas, y
s categorias de «tragedias», «comedias» y
mplo, Garcilaso— no pasa de ser una dis-
cutible analogia.
De todo Jo que nos ha quedado, nada es de mayor importancia
quela leyenda quechua que dio origen al drama Ollantay, que no es en
verdad un ejemplo de «teatro indigena» —pese a que figura en reper-
totios bajo ese nombre—, sino una reelaboracién colonial basada en
sa leyenda y traspasada por todos los habitos del teatro espafiol de la
poca. Es posible que hubiese una obra original con ese mismo nom.
bre y que, como sostiene Tschudi, se representase en el Cuzco en
alo xv, peto el texto quechua que conocemos es una expresi6n litera-
ia mestiza del siglo Xvi, que sera examinada en su lugar (6.8.1.). Por
su parte la llamada Tragedia de! fin de Atabualpa es un valioso primer
testimonio del choque de las dos culturas, que debe ser estudiada en-
tre las formas literarias que expresan 1a «wvisién de los vencidos»
(2.43).
Textos y eitica:
1 literatura quechua, Madrid: Alianza Editorial-
‘ALcina FRANCK. Jos
Quinto Centenario, 1989.
‘Axcurpas, José Maria, ed. Canciones y cuentos del pueblo quechua. Lima:
“Huascaran, 1949.
Auta, Francisco de. Dioses y hombres de Huarocbirt. Trad. de José Maria Ar-
‘pucdas y est. de Piette Duviols, Lima: Museo Nacional de Historia-nstitu-
to de Estudios Peruanos, 1966.
Basabké, Jorge, ed. Literatura Inca. Paris: De Brouwer, 1938. (Biblioteca de
Peruana, ed, gen. de Ventura Garcia Calderdn, Primera Serie,
Antes de Colén: el legado de las fteraturas indlgenas 69
expen? Asn Edmundo, ed. Literatura quechua, Caracas: Biblioteca Ayacu-
Lea, Jesis. ed. La literatura de los quechuas. Ensayo y antologia. La Paz
Juventud, 1969. Pn nee tb
-yauentos de los quechuas: antologa. La Paz: Los Ami-
ed, Cuenttos quechuas de Ayacucho. Lima: Inst Fi
iad de San Marcos, 1954, ” anal
‘AncuEDas, José Maria, Formacién de una cultura nacional indoamericana, E
de Angel Rama, México: Siglo XXI, 1975 " a Beh
Lara, Jestis. La poesta quechua™
15. Noticia de la literatura guarani
Muthisimo menos conocido que los anteriores, los testimonios liter
aque nos han dejado las tribus lamadas GuaraniTupi demuestra que, sa ha.
Her aleanzado un desarrollo y oganizacién comparable a esas cultura, su mi.
10s, canciones y otras formas pueden ser tan valiosas y cautivantes. Teniendo
como centro geogréfico un érea que cube p
Argentina, estas comunidades se divi
en tres grandes grupos dialectales:
amazénica; el Tapinambd o guarani de la costa atkntica; y el Ava’ (0 een.
gua de los hombres») que comprende la zona de Paraguay, Bolivia, Brasil y Ar
gentina. Pero hoy subsisten unas cinco familias lingiisticas, subdivididas a su
vvez en nuumeros0s dialectos; sélo en el érea oriental paraguaya hay cuatro de es-
tas variedades. Estos pueblos y lenguas sufrieron, primero, el impacto de la
conguista espafola en Is zona (1528) y, luego, a comienzos del siglo x0, la de
as misiones y «reducciones»jesuiticas que los Sometieron espiritualmente ata-
caindolos en l corazén mismo de su cultura: la religin, Est, sumado a las di-
ficultades inherentes a a ntensa dispersion geogrico-lingistica sefalada y la
condicién basicamente recolectora de las etnias guaranies, explica por qué,
pese a los esfuerzos de los misioneros jesuitas por unificar las lenguas indigenas
mediante el patron de la escritura y la gramtica, la variedad subsistié. De he-
cho, la lengua nativasiguié usindose en forma paralela a la casellana originan-
do asl bilingtismo que distingue a la presente cultura guarani
Pero la recopilacién de materiales lteratios fue tan escasa q
considerarse que hasta comienzos de nuestro siglo no habia forma de conocer-
los ni habia una conciencia generalizada de que exi Su sobrevivencia
puede considerarse un milagro de resistencia cultural. Gracias a la labor de an-
it Unkel (que fue «iniciado» por los indigenas
re ), Alfred Métraux y otros el largo silencio
de siglos se rompié y se redescubris un caudal de tradiciones, creencias y for-
puede
70. Historia de la literatura hispanoamericana. 1
segufan vi 1 ieblo. Un examen de ese material
ena a tales nts cosmogeics¥ Te,
snes UMito el Diltivio Universal; la presencia de cuentos y leyendas,
Io de os gemelos; a diversidad de cantos (rituals, pedagSeices
lircos, etc). Baste un pequetio ejemplo de estos iltimos, l tulado «Canto
colibri», que presenta ese simbolo clave en Ja imaginacién guar
{Tienes algo que comunicar, Colibri?
Lanza elimpapos Golbe
‘como si el néctar de tus flores te bul
Escome sd nas nbragado, Cali
;Lanza relimpagos, Colibri, lanza relampagos!
sue imagenes como éstas han ejercido un poderoso influjo en la
thenueny ons formas cuturales del actual Paraguay, elesso guaran rub
tue al poeta colombiano Jorge Zalamea no se equivocaba cuando afrm6 én
I poesia ignoraday olvidada que, en cl campo de la creacion, no hay en rea
dad «pueblos primitives». Hloy el mundo mi guarani es
Corpus por conocer para la gran mayoria de lectores.
‘Textos y critica:
Baremo Sacuner, Rubén, ed. Literatura guarant del Paraguay. Caracas: Biblio-
teca Ayacucho, 1980.
Caposan, Ledn y Alfrs
‘México: Joaquin Mc
‘ZaLameA, Jorge. La poes
5.
1965. .
ignorada y olvidada. La Habana: Casa de las Améti-
.do Lopez Austin, eds. La literatura de los guaranies.
Capitulo 2
EL DESCUBRIMIENTO
Y¥ LOS PRIMEROS TESTIMONIOS:
LA CRONICA, EL TEATRO
EVANGELIZADOR Y¥ LA POESIA
POPULAR
Bien puede decirse que las naves que
meros espafioles al continente american
lengua y, con ella, una nueva cultura y el germen de lo que seria su
nueva expresi6n literaria. En sus formas més basicas y espontdneas
—en algin viejo romance recordado en alta mar o al desembarcar en
parajes extrafios; en plegarias, satiras o canciones populares estimula-
dos por el mismo hecho del descubrimiento de un nuevo mundo—, la
literatura broté en América practicamente en el momento en que esos
hombres pusieron pie en tierra. De todos los géneros que se escribie-
ron en esos dificiles afios formativos de una nueva cultura, los de ma-
yor importancia son primero la cronica (con su manifestacion parale-
la: los memoriales indigenas de la conquista) y luego el teatro misione-
ro y la poesia popular. En las paginas que siguen se estudiar el
desarrollo que ésas y otras formas tienen en la primera parte del si-
glo xv1, comenzando con un examen de la crénica como un fenémeno
Particular: es una expresién sustantiva de las letras americanas, no solo
durante este periodo sino durante los siguientes siglos, y marca de
modo decisivo la evolucién literaria hispanoamericana incluso cuando
n
72. Historia de fa literatura hispanoamericana. 1
72_Historia de fa itera Sp a ee anne
la colonizacién habia terminado. Pero antes ¢s necesario referirse, no
ala conquista misma, sino al debate intelectual y ético al que ella dio
brigen: es una cuestion que agité la conciencia de todos los protago-
nistas y autores de la 6poca, estimulé el tema indiano y se efl
samente en la erénica y ot70s t
oral de la conquista
2.1. El problem: u
de la letra escrita
y a impos
Muy pronto, a comienzos del siglo xv, la conguista se convierte en
un arduoy fasinante problema moral. Americano eras un terito,
fio isco por explorat, ocupar y dominas, sino un vasto espacio en
que vivian millones de seres. humanos desconocidos y en diversos esta-
dos de evolucion histérica, desde las tribus caribefias cazadoras o re-
colectoras, hasta las grandes comunidades humanas onganizadas cn
erios como el azteca o el ineaico. Aunque nadie tenia noticia de
las, habian alcanzado admirables y sofisticados adelantos 2:
fe, en todo comparables a las mayores culturas antiguas del Oriente.
El primer contacto entre espafoles ¢ indigenas fue un totaly mutuo
Sa coibos se vieron como seres extraies, separados por
espe de cultura, valores espirituales y lenguaies diametralmente
restos qu, al parecer, representaban obstéculos insuperables. A la
aoiee ona ducedieron la tendencia a lafabulacién y luego la necesidad
wn asimilacion de lo ajeno, puesto que venfan a apro-
roca tareas mas complejasy rieggosas que Gta. Segin se
tos antiguos, as historias biblicas o as Yeyendas me-
Tevales el indo fue visto como un ser inocente y bueno, un alma
Candida que vivia en estado paradisiaco, anterior ala caida y por Jo
tanto excluido de la reden ‘como un ser barbaro e inferior, an
bestia ignorante de Dios y s6lo dil como animal de carga y borin de
aan er monstruo de la naturdleza sin ningsn derecho en el mundo
Civilzado as cultuas enfrentaron la realidad del hecho histrieo
Ja de descubrir que no estaban solos en el mundo, que habia one
ad, mpensable hata entonces— renterpretando y adaptando
tics profecas' eoras que les prometian como destino previsible lo
{jue habia ocurtido exencialmente por azat. Consus props explica
ae ea iteas los naturales amortiguaban el impacto catastrfico de
see naistados por extranios hombres blancos y barbados, con ar-
El descubrimiento y los primeros testimonios_73
mas de fuego y papeles cubiertos de signos incomprensibles, y lo
ron como el castigo anunciado pat los dioses para purgar los pecados
de su raza; para los espafioles, estas ricas tierras y estos hombres des-
nudos les habian sido destinados por la providencia divina, y su alta
misién era dominarlos y transformarlos en lugares y seres purificados
por la religidn cristiana para beneficio de la humanidad toda. América
venia a coronar la vocacién ecuménica del imperio espafol, segiin su
propia concepcién de estado-igle
Estos grandiosos suefios tenian, pues, que re:
il equilibrio entre las necesidades militares, legales, p
iuales. Invocando unas y desconociendo otras, la conquista
Ja doctrina cristiana podian haber previsto. El proceso p\
erno de Espafia no era ajeno a estos vaivenes. La creacion
de Indias (1524), al que se le otorga jurisdiccién en los te-
rritorios descubiertos, era un intento paternalista y poco eficaz para
defender a los indigenas de los flagrantes abusos de los conquista-
dores, siempre renuentes a someterse a la autoridad central; ésta se
habia ceafirmado previamente en la implacable represion que Car-
los V habia llevado a cabo pata debelar el levantamiento de los co-
muneros castellanos (1520-1522): hay una clara correlacién entre
uno y otro fenémeno. El derecho de conquista, y especificamente el
de someter, esclavizar 0 matar a los indigenas en nombre del Rey y
de Dios, generé una profunda cuestién ética que conmovié la con-
ciencia de Espafia y la forz6 a examinarse a la luz de la escoléstica,
el humanismo erasmista y las ideas renacentistas sobre libertad y ra-
z6n. Esta cuestién preocupara a las mejores mentes de Espaiia
—Las Casas (3.2.1.) es sélo el principal protagonista de una larga
cestirpe de polemistas a partir del siglo xvr y tiene miltiples conse-
cuencias para América y Europa: la teologia, la filosofia, la ciencia
juridica, la vida politica y la vida cotidiana sufren cambios decisivos
gracias a ella.
La llegada de los predicadores dominicos y franciscanos dard un
cardcter de urgencia al examen y solucién del problema: la campaiia
cevangelizadora era el fundamento mismo de la legitimidad de la em-
presa espafiola y no podia continuar sino era vista como algo justo.
Envuelta en esa polémica por convencer (y convencerse) de que hacia
algo legitimo, Espafia entta realmente en los tiempos modemos y se
transforma a sf mis que pocas potencias
politicas en la historia han ido tan lejos como Espaiia en el proceso de
74 Historia de la literatura hispanoamericana, 1
autocuestionamiento de su empresa, y que algunos de los propios
hombres asociados a ella fueron los mismos que lo evaron a cabo.
Este proceso domina el pensamiento y la actividad intelectual de la
vida indiana, lo que se refleja inevitablemente en las letras coloniales.
Pero el debate mismo no ha terminado atin ahora: seguimos discutien-
do sila conquista fue una hazafia cultural o si fue un simple genocidio,
Lo probable es que la cuesti6n no se cierre nunca: es uno de esos gran-
des problemas que, como el de la libertad, el poder y la constante ten-
sin entre tradicién y progreso, cambian con las épocas y carecen de
respuesta definitiva.
Significativamente, el esfuerzo de los espaiioles por justificar sus
actos ante ellos mismos y ante el mundo —demostrando asi que no
uusurpaban sino que realizaban un acto de derecho—, esté asociado
ccon el acto de escribir y registrar lo que esta ocurriendo: la letra escrita
fs un correlato de la accidn conquistadora. La nocién de azoridad, en
sus dos sentidas de sujeto del poder y de productor de textos, es esen-
cial para entender la figura del conquistador-cronista 0 del funciona-
rio-testigo, y explica la forma inextricable en que se mezclan la politi-
ca imperial, las necesidades de la historia y la urgencia narrativa en es-
tos aiios. Por un buen trecho de la etapa colonial, 1o que Iamamos
cditeratura» no se da desligada de esos otros cauces y no puede set es-
tudiada sin teferirse a ellos. Si se recuerda el cardcter basicamente oral
de las culturas indigenas (1.1), el prestigio (y la superioridad funcio-
nal) que cobra la palabra escrita puede entenderse mejor, Ligada ade-
mis a la tradicién y el espiritu béblicos —la Escritura, el libro por an-
tonomasia—, la letra tenia un poder irrebatible que servia funciones
les. La palabra de Dios estaba siendo diseminada por los hom-
bres que habian llegado a América justamente porque «asf estaba ¢s-
crito» y era natural que abora diesen testimonio de lo que babian he-
cho en su nombre.
Un notable ejemplo de eso es la Hamada instituci6n del requeri-
miento, que consistia en la lectura de un texto que los conquistadores
debian hacer ante los pobladores nativos, «requiriendo» de ellos su re-
conocimiento del Rey de Espaiia y de la iglesia catélica. Si los indige-
nas aceptaban, contaban con la proteccion de éstos; si se resistian
sencillamente no contestaban, automaticamente otorgaban derecho
para ser sometidos por la fuerza. El riguroso formalismo del requeri-
niento subraya el mutuo desconocimiento o didlogo de sordos al que
se aludio antes: la lectura era hecha en prosa administrativa espafiola y
se referia a un rey y aun dios de los que los indigenas no tenian la me-
El descubrimiento y los primeros testimonios 75
not idea. Pero el acto generaba un poder indudable a pesar de prove-
air, antes que de las armas, de un simple texto. Cabe suponer que la
mentalidad indigena, dada a interpretaciones mégicas, no hacia sino
confirmar que en esos signos, para ellos incomprensibles, se jugaba su
destino de manera irrevocable: para ellos, el mensaje de la letra escrita
cra terrible. Es facil acusar de cinismo o de astucia a quien
ron y aplicaron el requerimiento como instrumento de conquista «jus-
‘> Lo cierto: quelos espafcles no necstaban, come invasres,o
‘marse tantas molestias: en tierras remotas y lejos de autoridad suy
2 la suya, bien podian proceder sobre a base de la supremaci incon.
testable de la fuerza. No lo hicieron asi, sin embargo, y eso prueba
cudn intensa era la exigencia moral de apoyar sus actos en otros argu-
n, la palabra proferida, la letra escrita. La conquista
fue un acontecimiento historic que se desplegé en una vasta conste-
lacién de actos verbales y manifestaciones textuales. La crénica std
centre las primeras.
Critica:
Avcina France, José, ed. Indianismo ¢ indigenismo en América, Madrid:
poflians Universidad, 1990, seni Mats
SATAILLON, Marcel. Erasmo en Espaita: estudios sobre la bistoria espiritual del
siglo XVI. México: Fondo de Cultura Econémica, 1950. ”
comes Francisco Javier, Jeffrey A. Cour et al., eds. Coded En-
counters*.
Durand, José. La transformacién social del conquistador. México: Portia, 1952.
‘Liennarp, Martin. La voz...*, cap. I, pp. 26-42.
2.2. Naturaleza de la crénica americana
Aunque bien conocida, leida y estudiada, la orémica americana es
uuna expresién que presenta una serie de graves problemas que no han
sido resueltos del todo 0, a veces, ni siquiera bien planteados. Esas
cuestiones son de caracter genético, tipoldgico, hist6rico, literario y
cultural. Aqu{ slo cabe un examen rapido y hecho en funcion de su
presencia en el marco de msestra historia literaria, no en todos sus de-
talles, En primer término hay que tener en cuenta que la crénica es un
rebrote americano de un género medieval espafiol, cuyo més famoso
76_historia dela literatura hispanoamericana. 1
antecedente es la Primera crénica general (¢1270-1280?) de Alfonso el
Sabio. El propésito de presentar un recuento organizador del proceso
0 acontecer histérico vivido por un pucblo, usando simulténeamente
un conjunto de interpretaciones basadas en los historiadores clasicos,
a patristica y aun los aportes culturales del mundo must
mn y oriental (astronomia, astrologia, cosmologia, ciencias naturales,
etc.) guia tanto a la obra alfonsina como a la crénica americana, que
noes sino un esfuerzo por incorporar el Nuevo Mundo al cauce histo-
riografico de la peninsula; en’ esencia, son parte del mismo proyecto
esclarecedor y ordenador. ;
Por otro lado, lamamos crénica a un conjunto bastante heterogé-
neo de textos; Ia tipologia del género es amplisima y no facili la tarea
de definirlo. No sélo las obras que se denominan crénicas (como la
Crénica del Peni de Pedro Cieza de Les ) se consideran t
sino todas sus otras variedades: cartas, cartas-relaciones, diarios y
‘que, para sefialar que revisan o expanden otras cr6nicas, se titulan his-
torias, como la Historia verdadera de la conguista de la Nueva Espaita
de Bernal Diaz del Castillo (.2.3.). En intencién, documentacién y ex-
tensién hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre la breve Carta
a la Audiencia de Santo Domingo, de Hernando Pizarro, hermano del
conquistador del Peri, Francisco Pizarro, y la Historia del Nuevo
Mundo de Bernabé Cobo, obra enciclopédica en tres partes y 43 li
bros; pero llamamos crénicas a las dos y a todas las otras que caben
dentro de ese vasto espectro. Originalmente, en verdad, las relaciones
constituian un modelo retorico bien diferenciado en la tradicién me-
dieval, cuyas normas especificas se inspiran en las necesidades legales
y administrativas (basadas a su vez en las instituciones romanas); pero,
aplicada a contar las cosas del Nuevo Munds, la relacién se ir
formando y acercéndose mas al relato autobiogrfico 0 el diario, como
en los Naufragios de Alvar Nafiez Cabeza de Vaca 2.3.5,). Quiza ese
relajamiento de los usos originales de la relacién ayude a explicar por
{qué algunos cronistas propiamente dichos afirman también «hacer re-
lacién», lo que prueba la fusién que alcanzaron ambas formas.
‘A exe problema se suma otro, igualmente delicado: la crénica es,
por naturaleza, un género hibrido, a caballo entre el texto hist6rico y
Elliteratio: es «historia» de intencidn objetiva (0 al menos descriptiva)
3 personal. El hecho de que puedan ser juzgadas
desde esas dos distintas perspectivas, hace necesario discerir las cr6-
nnicas que, teniendo un alto valor historiogréfico, no son relevantes en
tuna historia literaria. Ademas, al estar aquel valor asociado a la nocién
El descubrimionto y los primeros testimonios 77
de verdad y al modo de adquirirla, la cuestién epistemolégica que
plantean las cr6nicas cambia con el tiempo y con los avances mismos
del conocimiento histérico. Pero si estudiamos las crdnicas desde la
otra vertiente que ofrecen, es decir, como textos eminentemente litera-
rios, el preciso valor historiografico de cada una tiende a ocupar un se-
undo plano, porque esta otra lectura privilegia los valores contrarios:
el testimonio subjetivo, los entrecruzamientos del recuerdo y la imagi-
, el arte verbal con el que se reconstruye una época o un episo
‘ofundidad de su interpretacién de un mundo extratio a la ex-
periencia del hombre europeo, etc. Si hacemos esto atenderemos al
criterio de conviccién y verosimilitud que aplicamos a cualquier relato
ficcional, més que al de la veracidad documental. Las crénicas per
ten variedades de enfoque y nos dicen diferentes cosas en diferentes
Epocas, lo que bien puede considerarse uno de sus aspectos més valio-
sos y cautivantes. :
__ Otra cuestién importante esta vinculada al crecido niimero de cr6-
nicas americanas que se escribieron, lo que esta asociado al amplio
matco temporal de su proceso. Lo primero explica la intensa superpo-
sici6n textual que caracteriza a las crénicas de América. Cada cronista
recorre caminos ya recortidos por otros y recuenta lo que ya se ha con-
tado mas de una vez. Tenemos muchas versiones de lo mismo con mi-
nimas variantes, muchas glosas, paréfrasis y verdaderos saqueos de
textos ajenos. Lo que aporta un cronista y lo que recoge de otros en su
apoyo se entreteje en el testimonio personal a veces de manera inextri-
cable. Las crénicas suelen ser un palimpsesto, una materia aluvional
que sumerge en el texto otros textos. Un caso eminente es el que pre-
senta la Historia general de las Indias de Fernandez de Oviedo, que in-
cluye la relacién Descubrimiento del rio Amazonas de fray Gaspar de
Carvajal (2.3.2,); lo mismo ocurre con la Verdadera relacton de la con-
quista del Pert de Francisco de Xerez, que incorpora otra rela
de Miguel de Estete. Este rasgo tiene que ver con el concepto de his-
toria entonces dominante, segiin el cual el criterio de autoridad era de-
cisivo para juzgar la autenticidad de un testimonio: lo que otros habian
dicho antes corroboraba lo que ahora se decia, Para el lector actual,
eso puede representar una pesada carga informativa que interfiere con
el relato mismo de un cronista, y afecta su valor literario, Pero hay que
entender las razones de su presencia,
Un elemento clave de la crénica, y que se afiade a su valor testimo-
nial, es la intencionalidad del texto, que suele set tan variada como
compleja. Las crénicas se escriben por muy diversas razones y estimu-
78. Historia de a literatura hispanoamericana. 1
los, a veces ajenos a un claro designio literario o histérico. Las dispu-
tas entre los conquistadores, las rivalidades por tierras o privilegios, el
alan reivindicatorio, de justificacién o el franco revanchismo personal
de un protagonista lerido por los dichos de otro, juegan un papel muy
importante en los usos que el género alcanz6 en el proceso material y
espiritual de la colonizacién. No pocas crénicas se esctiben contra
; para vengat agravios o denunciar las fallas, carencias 0 exagera-
ciones de un texto anterior. Esto, que puede interferir con la obj
dad del texto histérico, es un ‘elemento que enriquece la cré:
cuanto refleja la psicologia de su autor y nos permite conocer los en-
tretelones de la constante pugna por asociar el nombre individual a la
épica de la conquista. Esa presencia del autor en lo que cuenta es una
nota caracteristica del género que lo acerca al relato ficcional y en la
aque se basa una antigua clasificacién de las crénicas segiin la cercania
© credibilidad del testigo-autor: cronistas «de vista» y «de ofdas».
La obsesién hispana por la fara y el honor se refleja también en la
intencién general de la cronistica. Pero ese factor, que afecta de modo
diverso su historicidad, se convierte en un valor de otto orden: nos
permite intuir la personalidad del autor, juzgarlo como individuo y
como narrador de una historia en la que con frecuencia participa y que
siente como propia; es decir, abre para la crOnica una perspectiva en la
que lo pasional, lo imaginativo y lo polémico se hacen presentes. Esos
toques novelescos, autobiograficos e intimos enriquecen la cronica:
brindan el elemento humano y subjetivo que no esti —que no puede
estar— en la historia a secas. Se trata de un género cuya flexibilidad
textual y capacidad para adaptarse a distintos requerimientos autora-
arse. Asi, la crénica se acerca, por un lado, a la
natracién testimonial o confesional; por otro, debido a su tema, a la
Epica, de la que se presta sus referencias mitol6gicas, sus hipérboles
liseBio de sus escenas bélicas
La significacién cultural y estética de la cr6nica es, asimismo, de
amplisimos registros. Las relaciones y testimonios sobre campafias y
‘expediciones especificas (por ejemplo, la llamada Relacién Sémano-
Xerez, de 1528, brevisimo recuento de los dos primeros viajes de Fran-
«isco Pizarro al Peri) tienen el valor de haber sido escritas por un pro-
tagonista 0 testigo «de vista» de los hechos que se narran, pero poco
mis. El fenémeno de la conquista se convierte casi de inmediato en un
tema de tanta actualidad, que hasta los més rsticos soldados y aven-
tureros de ocasién se improvisan como autores; no les pidamos a sus
relatos mas de lo que pueden damos. Gentes mas ilustradas, algunas
El descubrimiento y los primeros testimonios 79
con formacién historiogréfica o juridica, escriben crénicas que tienen
un tono docto, con citas, referencias y alusiones al saber comin de la
época: los historiadores de la Antiguedad, los libros de la Biblia, la pa-
tristica, la escoléstica, e] humanismo. La idea que los guiaba era incor-
porar el Nuevo Mundo a la étbita de la historia universal y, asf, contri-
buit al engrandecimiento de Espaiia. Sin embargo, otros (el gran ejem-
plo es Las Casas, 3.2.1) lo hicieron para poner en cuestién la
imidad de la conquista y salir en defensa de los indios. La cr
ié en la gran tribuna del debate intelectual sobre América.
‘movimiento de las ideas era intenso y la expresién la més
ada al propésito, la prosa no dejaba de ser monétona u opaca,
tada por el peso de la argumentacién y las autoridades. Segura.
mente Francisco Lépez de Gomara (3.2.2.) y Bernal Diaz del Castillo
(3.2.3.) —vinculados por el comtin tema de la conquista de México—
son los primeros que afiaden a la cr6nica los ingredientes de la elegan:
cia formal, el don del relato y el sabor de la lengua castellana; es
la convierten en un arte de narrar en el que espejea la conciencia est
tica de hombres que vivian el Renacimiento. Esa tendencia se acentua-
4 en los afios siguientes y llegar a su coronacién con la obra del Inca
Garcilaso (4.3.1.), que es, sin duda, la expresién mas alta de la crénica
concebida como un primoroso objeto artistico. Un géneto como éste,
escrito en prosa, llegaré incluso a admitir el capricho de alguno que
quiere escribir en verso: Diego de Silva y Guzmédn firmé en 1538 una
cronica rimada (su forma es demasiado torpe como para llamarla poe-
ma narrativo) sobre el descubrimiento y conquista del Perd. Y lo con-
trario también ocurre: la épica de Castellanos (3.3.4.2.) parece mas
bien crénica versificada.
Por iiltimo, hay que anotar que, si las crénicas son diversas por la
intencién, la extensién, la trascendencia del enfoque y su rigor formel,
también lo son por el origen racial o cultural de sus autores. Este cti-
terio brinda una de las clasificaciones mas corrientes del género: cro-
nistas espafioles, cronistas indios y cronistas mestizos. La parcialidad
del testimonio sigue en general las inclinaciones naturales a cada gru-
po étnico, pero no siempre y no hay que caer en el simplismo de creer
que los prejuicios, cegueras y errores estan sélo en un lado al juzgar los
hechos de la conquista. La importancia de la crénica indigena y mesti-
za no reside en que nos diga necesariamente la verdad, sino en incor-
porar una perspectiva y un caudal de informacién que nos permiten
acceder a ella. Junto con la «visién de los vencidos» que nos dan los
varios testimonios literarios en lenguas aborigenes (2.4.), estas crénicas
80 Historia de ia lite
tura hispanoamericana. 1
presentan un material informativo de enorme valor etnol6gico ¢ hist6-
rico: su ausencia habria oscurecido para siempre aspectos capitales de
Ia conquista y su impacto en el medio y el hombre americanos. La des-
ipcidn detallada de la vida cotidiana y de las instituciones indigenas,
la interpretacién de su proceso civilizador y, sobre todo, el descifra-
jento de sus enigmas lingiiisticos, estan entre sus principales aportes.
Siendo la voz de los pucblos derrotados y sometidos a variadas formas
de servidumbre, es un testimonio al que traspasa un hondo sentimien
de pérdida y nostalgia pot un pasado glorificado como la antitesis
del presente; la rebeldia y la protesta indigenas comienzan en ellas @
articularse en espaiiol y a dejar sentir su influencia en las letras colonia-
‘Ala utopia hispana, de tierras ricas puestas al servicio del Rey y de
a Iplesia, los cronistas de sangre indigena oponen otra utopia: la de
pueblos que fueron grandes y atraviesan ahora por un periodo oscuro
para volver a renacer, mas grandes todavia, en el futuro. Esas utopias,
como la del «lnkarti» .2.4.3.) alimentan todavia hoy la imaginacién de
Jas comunidades nativas de América; en ellas,
profecia. No hay cronistas més distintos que el Inca Garcilaso y Gua-
‘man Poma de Ayala (4.3.2.),y sin embargo ambos representan las ma-
nifestaciones mas importantes dentro de esta vertiente: uno por el
equilibrio de su visién, el otro por la pasién urgente de sus demandas.
Critica:
Baunor, Georges, Utopia historia en México, Los prinras crntstas de lag.
83.
uilizacién mexicana (1520-1569). Madtic: Espasa Calpe,
Esreve Basta, Francisco, Historiografia indiana, Madrid: Gre‘
GonzALez EcHevarnia, Roberto. «The Law
tarios». En Myth And Archive*, pp. 23-92.
GxeENBLAT, Stephen. Marvelous Possesions: The Wonder of the New World,
Chicago: University of Chicago Press, 1991
Muxeay, James C. Spanish Chronicles of the Indies*
MiGNous, Walter. «Cartas, crénicas y relaciones del descubrimiento y la con
igo Madrigal, ed. Historia...*, vol. 1, pp. 57-116.
4 0s de la conguis-
de Lectores, 1986.
pp. 6-50.
Puro.WatKex, Enrique, Historia, creacin y profecta en los textos det Inca Gar-
cilaso de la Vega. Madrid: Pornia Turanzas, 1982.
Tovorov, Tzvetan, La conguista de América, la cuestion del otro
glo XXI, 1987.
El descubrimiento y los primeros testimonios 81
23. Los cronistas de la primera parte del siglo xv1
Los cronistas de mayor importancia en este periodo son persona-
ue estan directamente asociados a la empresa del descubrimiento
(Colén) y ala conquista y exploracién territorial (Cortés, Nifiez Cabe-
za de Vaca), y sus testimonios toman la forma de cartas, relaciones 0
diarios que ofrecen recuentos de campajias o aventuras especificas.
Pero aparecen también las primeras manifestaciones de la cr6nica pro-
piamente dicha, con una intencién més abarcadora y reflexiva sobre
las cuestiones planteadas por el someti i
nes, la evangelizacién y el proceso ini
ico y riguroso, hay un grupo de singular importancia: las que es-
criben los primeros franciscanos espatioles llegados a México en 1524
y que inician la investigacién, estudio y descripcién etnol6gica del Mé-
xxico antiguo (2.3.4,). Lo que sabemos hoy de éste se debe en buena
parte a ese esfuerzo de los frailes evangelizadores. El tema del Nuevo
Mundo empieza a ser una preocupacién fundamental de la historio-
grafia de la época, y refleja una clara orientacién humanista. El fend-
meno puede contemplarse desde dos perspectivas: desde la peninsu
Jar, supone una profunda renovacién del género tal como se lo practi-
caba entonces en la metr6poli; desde la del Nuevo Mundo, es el
comienzo de nuestra incorporaci6n al cauce de las letras, la historia y
el pensamiento occidental. Son los primeros textos americanos.
REGION CARIBENA
23.1. Cristobal Colon y sus «Diarios»
La célebre fecha del 12 de octubre 1492 no s
to en que los conquistadores inician su larga y dificil empresa de do-
minio, sino que también cortesponde al dia en que Cristébal Colén
(1451-1506) da, en su Diario de viaje, el primer testimonio escrito en
espafol sobre el hombre americano: «...conoci que era gente que me-
jor se librarfa y convertiria a nuestra santa fe con amor que por fuer-
2a». El descubrimiento de un continente ignoto y el primer acto litera-
rio que lo registra son simultaneos y, de hecho, son las dos caras de un
mismo fenémeno: la entrada de América a la drbita de Occidente.
Pero aunque los origenes de la literatura hispanoamericana parecen
82. Historia de la teratura hispanoamericana. 1
establecer cronolégicamente, el asunto, como hemos visto
: no sélo Ja tradicién
hispdnica tiene que asentarse sobre un sust ici olo-
pias e imagenes de raiz indigena, sino que éstas siguen evolucionando
4 pesar de la hegemonia literaria espafiola, y terminan por asimilarse a
lla como formas mestizas. El mestizaje cultural es un fenémeno de
trascendental importancia que atraviesa, como una corriente subterré-
nea, el proceso secular de nuestra literatura, La conquista no sélo cam-
bia radicalmente a América: América, con 3 herencia indigena y sus
reelaboraciones mestizas, cambiaré también la conciencia de Espafia y
Iavisidn de su historia y cultura, al asegurar su expansién territorial, su
sgrandeza econémica y su destino espiritual. América es el mayor acon-
tecimiento del siglo xv. Hay que recordar también que el comienzo
del dominio espaiiol en este continente es slo parte de un fenémeno
‘nis vasto: cl impulso del hombre europeo por hallar nuevas tierras en
las zonas periféricas de su cultura —Africa, Asia y otros territorios re-
‘motos—, que es el origen del colonialismo tal como lo hemos conoci-
‘do —con sus hazaiias, sus aventuras y su violencia devastadora— has-
ta el presente siglo. El aspecto geopolitico y moral de este fenémeno
no es nuestro tema especifico, aunque esta asociado a él y aqui no ha-
cemos sino dejario anotado.
Pero volvamos a Colén, nuestso descubridor y nuestro primer es-
critor. Colon es un personaje célebre y discutido sabre el que realmen-
te no sabemos mucho de seguro y sobre el valor de cuya hazaiia se si-
gue discutiendo. Aunque la mayoria lo considera italiano, de origen
fenovés, varias teorias (algunas completamente infundadas) se han
laborado para establecer cudles fueron su aacionalidad y su lengua
matema. Colén ha sido, a lo largo de los siglos, un hombre con mu-
has patrias; asi ha habido defensores atdientes de un Colén castella-
no, gallego, portugués, etc. Lo mas probable es que este genovés haya
tenido raices judeoespafiolas; como consecuencia de las persecuciones
‘fines del siglo x1v, muchas familias sefardies huyeron a Génova, y es
posible que la de Col6n haya sido una de ellas. Esto explicaria dos co-
sas importantes: primero, que la Jengua en que Colén escribe sea la
castellana (penetrada por numeros0s italianismos); segundo, que nun-
ca haya escrito en italiano pese a sa origen genovés (tampoco aprendié
el portugués aunque pasase diez afios en ese reino). Es decir, Colén
mantuvo tercamente su filiacién castellana y asi lo demmuestran el uso
de esta lengua en sus escritos y la fisonomia propia de su cultura.
Colén realizé cuatro viajes a las tierras que habia descubierto. De
El descubrimiento y ios primers testimonios 83
todos los documentos que esas travesias provocaron, el de mayor im-
portancia es, por cierto, el Déario correspondiente al primero, aunque
las breves relaciones sobre los otros (realizadas en 1493, 1498 y 1503,
respectivamente) asi como sus Cartas a los Reyes Catélicos, no carecen
de interés. Conocemos el Diario y la relacién del tercer viaje gracias a
las transcripciones, literales, sintetizadas © parafraseadas, que hizo
Fray Bartolomé de Las Casas (3.2.1.) en su Historia de las Indias, con
anotaciones suyas. La del segundo viaje no es de mano de Colén: la es-
cribié en latin Pedro Martir de Anglerfa (2.3.6.)y es paralela a otro tes-
timonio jismo viaje, el del médico sevillano Diego Alvarez Chan-
ca, que acompaiié a Colén, encargado por los Reyes Catdlicos de des-
ctibir la naturaleza del Nuevo Mundo; la del cuarto, dictada por el
descubric Hernando, se conoce a través de copias hechas
J6n no era un escritor y quizé tampoco un verdade-
€poca; era un gran navegante y un ambicioso aventu-
circunstancias empujaron a escribir sobre las tierras
que descubri6, sobre los aspectos jutidicos y econdmicos de su empre-
sa, sobre la misma importancia de ésta cuando fue puesta en discu-
sign. Si sus textos no lo revelan como un estilista y si su prosa es lana
yen muchos pasajes monétona y meramente informativa, hay que re-
conocer también que su tema, sobre todo en el Diario, dificilmente
puede ser més fascinante: nada menos que la descripcién de un mun-
do inédito, completamente distinto del entonces conocido. Lo intere-
sante es advertir que las virtudes descriptivas de Colén eran, a pesar
suyo, menos grandes que las imaginativas, y que a la América que ve
incorpora constanmtemente la cosmogonia y los paisajes exdticos que
conocia como lector del Libro de las profecias de la Biblia y los Viajes
de Marco Polo; sabemos que el descubridor trajo estos textos en sus
viajes y conocemos sus anotaciones al segundo.
‘Mis que la realidad objetiva del continente americano, tenemos
una interpretacin muy personal y sugerente de ella; esa interpetraci6n
esti hecha de datos empiricos, creencias medievales e imagenes fabu-
losas. Una de las palabras que més repite Colén cuando las demés le
fallan, es «maravillay:todo (fauna, flora, seres humanos, geografia, po-
blaciones) lo asombra y, al mismo tiempo, todo le parece confirmar
sus ideas preconcebidas al partir de Espafia y su conviccién de que su
ruta lo llevaria al reino de Cipango (Japén) o a las costas orientales del
Gran Khan, o sea la India (Io que explica el nombre de «Indias» que
se us6 para designar el nuevo continente).
84 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
‘Auncen sus dos tiltimos viajes, mientras navega por las Antillas y el
Caribe, sigue Colén aferrado ala idea de que, en efecto, esta recorrien-
do los reinos de Catay y la Cochinchina. Asi, su tercer viaje no lo con-
vence de que la tietra sea realmente redonda: contradiciendo a «Tolo-
‘meo y los otros sabios, afirma que la forma del mundo se parece a la
de una pera «que tuviese el pezén muy alt..., 0 como una teta de mu
jet en una pelora redonda». Abrumado por lo que sus ojos contem-
plan, Colon prefiere verlo 0 reenfocarlo con los ojos de su imaginacién
yysu cultura; cuando una realidad no puede ser comprendida racional
‘mente, la adapta y deforma hasta que se parezca a algo familiar, y este
proceso lo pone mas cerca de la literatura que de la histori
dad es un estimulo que despierta (0 hipnotiza) los sentidos, el recuer-
do y la fantasia. Los escritos de Colén abundan en analogias, asocia-
ciones y. , que le permiten tréducir el mundo que tiene ante st: el
intenso verdor del paisaje tropical Je trae a la memoria el que se ve «en
I mes de mayo en Andalucia» o «como en abril en las huertas de Va-
lencia»; durante la exploracién de la Isla de la Tortuga oye la palabra
«Caniba» (caribe o caribal) y resuelve «que no es otra cosa que la gen-
te del Gran Can, que debe aqui ser muy vecinoy; las tribus regidas por
cl sistema del matriarcado lo hacen pensar en las Amazonas; compara
las tiquezas de la Isla Espafola (en la actualidad, Haiti-Reptlica Do-
minicana) con las minas del Rey Salomén, etc.
Hay ua aura de idealizacidn en todo, que se debe tanto a la natu-
ral exaltacion al relatar su propia empresa (con el propésito de asegu-
tarse el apoyo y la comprensién de los Reyes Catélicos), como a la vi-
sién providencial que de ella tenia: estaba previsto que la civilizacién
cristiana llegaria a estas tierras para rescatar a sus gentes de la ignoran-
Cia de Dios. En los indios desnudos e incapaces de leer, el Almirante
ho ve exactamente una raza de pecadores excluidos de la redencién,
sino la humanidad anterior a la caida, viviendo en un estado de ino-
cencia paradisiaca. A pesar de su posterior encuentro con pueblos
hostiles y antropéfagos, y aunque da crédito a la existencia de «hom-
bres de un ojo y otras con hocicos de perros», la impresién colombina
dela inocencia indigena prevalece en el primer viaje; leemos en el Dia-
rio: abllos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y
las tomaban por el fil, y se cortaban con ignoranciay. Los indios, ade-
mis, son «todos de buena estatura, gente muy hermosa, los cabellos
crespos..;y los ojos muy hermosos y no pequerias;y de ellos ninguno
prieto, salvo de la color de los canarios...», En sit tercer viaje cree
fandat cerca del Ganges y, siguiendo a los tedlogos catélicos, toma eso
El descubrimiento y las primeros testimonios 85
como wn indicio seguro pata afirmar que en estas tierras, precisamen-
te «alli donde dije {estd] el pezén de la pera», debié estar el Paraiso
Terrenal. El Nuevo Mundo es, pues, un escenario fabuloso donde se
reavivan las antiguas utopias y las mitologias europeas: América reali-
za el suefio de Occidente. La idea renacentista del «buen salvaje, ese
modelo human y vicios de la sociedad que
luego retomara do por el indigenismo
doctrinario del siglo xx, tiene en el descubrimiento de América una
fuente inagotable de inspiracisn y de sustento teérico.
Sin embargo, se ha dicho, con razén, que Colén, y en general el
conquistador espafiol, era un hombre més apegado a los moldes me-
dievales que a as corrientes que anunciaban e} Renacimiento; mas cer-
ca del espiritu de las cruzadas y las novelas de caballerias que del hu-
manismo erasmista —a pesar de ser ellos quienes verdaderamente es-
taban inaugurando los tiempos modernos. Su contextura psicoldgica y
&tica es tradicional y con ciertas tendencias retrdgradas. La mentalidad
del descubridor bien podia entretenerse con visiones paradisiacas del
los prejuicios de Colén son visibles en sus Diarios y cartas; en €l, para-
djicamente, la codicia y el misticismo evangelizador se dan la mano y
constituyen las dos caras de un mismo empefio. En sus tratos con los
naturales de las islas que acaba de descubrir, nos dice que «estaba
atento y trabajaba de saber si habia oro»; y al ver que ellos llevan ador:
nos del precioso metal, sus fantasias asiiticas vuelven a despertarse:
«aqui nace el oro que traen colgado de Ja natiz, mas, por no perder
tiempo, quiero ir a ver si puedo topar a la isla de Cipango». Esta obse-
si6n que guia sus pasos en el nuevo continente, se transparenta en el
fino agitado y emocional que a veces alcanzan sus anotaciones en el
aro:
son estas islas muy verdes y frtles y de ares muy dllces, y puede haber cosas
que yo no sé, porque no me quiero detener para calar y andar muchas islas
para hallar oro. Y pues &tas dan asi estas sefas.. x6 puedo errar con la ayuda
de Nuestro Sefior, que yo no le halle adonde nace. .
La misma confianga lo mueve a decit que, aprendiendo la lengua
de los naturales y adoctrinados por «personas devotas religiosas», to-
dos «se tomatian cristianos, y asi espero... que Vuestras Altezas se de-
86 Historia de la iteratura hispanoamericana. 1
terminarén a ello con mucha diligencia». El aspecto material y espiti-
tual de la conquista quedan aqui sefialados como los méviles rectores
de la empresa: una dualidad que muchas veces entratia en contflicto y
desgarraria la conciencia de Espaiia.
En estas palabras del descubridor debe verse la primera justifica-
cién de la vasta campafia evangelizadora. La imagen de América
‘como una tierta promisoria, grandioso escenario de una nueva Cruza-
day repleta de riquezas y maravillas, tiene en Colén al verdadero fun-
dador de una larga tradici6n de las letras americanas. El principal ve-
hiculo de esa tradici6n, seran las crénicas, género que se inicia con sus
Diarios.
‘Textos y critica:
Las Casas, Fray Bartolomé. El diario del primer y tercer viaje de Cristdbal Co-
Jin (Obras completas, vol. 14, ed. Consuelo Varela). Madrid: Alianza Edi-
torial, 1989,
. Cristobal Colén. Madrid: Historia 16-Quorum, 1986.
‘Axwanz Manguez, Li
fnpez PIAL ! Colén, Madeid: Austral,
‘MENENDEZ Prat, Ramén. La lengua de Cr
1942.
Murray, James C. Spanish Chronicles of the Indies*, pp. 30-54.
Pascon Box, José. La imaginacién del Nuevo Mundo, México: Fondo de
Cultura Econémica, 1988.
23.2. Laobservacién del mundo natural y el providencialismao catélico
de Ferndndez de Oviedo
El primero entre los cronistas en intentar una visién de conjunto,
una recopilacién enciclopédica de todo lo visto y conocido entonces
‘en América, es Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdés (1478-1557).
Este hidalgo madrilefo, letrado y humanista con formacién italiana,
lleg6 a América con la expedicién de Pedrarias Davila en 1514, como
funcionatio del Rey. Aunque, desde entonces, viajara continuamente
centre Espafia y América, su experiencia indiana es el aspecto funda-
mental de su vida, Esa experiencia gira alrededor de sus diversos car-
gos y responsabilidades en el Davién, el Caribe y Nicaragua, y de sus
constantes pugnas con el implacable Pedrarias Diva; su contacto con
la cultura y la naturaleza de esa area geogréfica, ¢s visible en una obra
El descubrimiento y los primeros testimonios_87
que, en realidad, desborda tales limites. Hombre ambicioso y dado a
buscar reconocimientos, dividié su tiempo entre las actividades admi-
nistrativas y la preparacién de sus cronicas, que le permitirian asegu-
rarse los favores a los que creia tener derecho. Prueba de eso es que,
cuando en 1532, Carlos V le otorga el cargo puramente honorifico de
cronista de Indias, él lo toma como un nombramiento de cronista ofi-
cial, designacin que sigue atribuyéndosele.
La obra escrita del autor es muy vasta y variada, pues va desde la
traducci6n de una novela de caballerias (Claribalte, 1519) hasta obras
moralizantes y genealégicas; solo parte de su obra histérica tiene rela-
cidn con América. Las dos piezas fundamentales de esa porcién son el
Sumario de la natural historia de las Indias, publicado en Toledo en
1526, y la vastisima Historia general y natural de las Indias, compuesta
en 50 libros, cuya primera parte (19 libros) aparece en Sevilla en 1535
con el titulo de Historia general de las Indias. El autor siguié escribien-
do la obra en Santo Domingo (36 capitulos del Libro 20 aparecieron
cn Valladolid, en 1557, poco después de su muerte). Sin duda, por in-
fluencia de Las Casas —segtin nos informa Gémara (3.2.2.)—, la pu-
blicaci6n del resto (Libros XXI al L) no fue permitida; la primera edi-
cidn completa de la obra sélo aparecié entre 1851 y 1855. En realidad,
el Sumario... es el anuncio o adelanto de la Historia general, escrito
para satisfacer la curiosidad de Carlos V. Si ésta es una especie de en-
ciclopedia scelanea sobre Ia realidad americana, el Sumario es su
catdlogo o indice.
‘Ambas obras prueban que, més que en la historia misma, el interés
del autor estaba en la descripcién naturalista de América; son valiosas
sobre todo por la informacién etnografica que brindan. Femindez de
Oviedo estaba dotado para ello porque era un observador minucioso
y curioso, apasionado por la nueva realidad que encontraba en Amé-
rica. El suyo es el primer esfuerzo orgénico de catalogacién de la fau-
na y la flora americanas, segtin los lineamientos de Plinio, cuya Natu-
ralis historia esta evocada en ambas obras del historiador indiano.
Pero, aun queriendo ser rigurosas, las descripciones del autor no
son siempre frias ni tediosas: reflejan su fascinacion por objetos nunca
antes vistos y ni siquicra sofiados. Lo mas simple podia ser descrito
como algo maravilloso. Por ejemplo, hablando en el Sumario... del co-
lorido de los papagayos dice que es «cosa mas apropiada al pincel para
datlo a entender que no a la lengua (Cap. XXIX); y afirma que los
murciélagos (en verdad, los vampiros) tienen una singular propiedad:
«...si entre cien personas pican a un hombre, después [al la siguiente
88 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
Or eee ee ee nnenenee
otra no pica el murciélago sino al mismo que ya hubo picado» (Cap.
XXXV). El juego de comparaciones y contrastes con lo conocido por
elector espafol, no hace sino subrayar el novedoso interés del objeto;
como en el caso de Colén (supra), la capacidad para imaginar con los
ojos abiertos sucle ser mas cautivante que su registro de la realidad
como tal. Y en la Historia general... incorpota a veces detalles de su
propia vida al relato y los envuelve en Ja misma aura fantasiosa de su
observacién americanista; asi, recordando lo que ley6 en Pero Mexia y
Plinio, nos cuenta que su esposa Margarita de Vergara nunca escupi6
mientras vivid y que, tras un mal parto, encaneci6 por completo en
tuna noche (Libro VI, cap. XXXIX). Gracias a su esfuerzo descriptive
y nominativo, América empieza a existir como un mundo que, siendo
real, no deja de ser fabuloso; esa vision de grandeza se convertira en un
gran motivo literario que recogerin, mucho después, autores como
Bello (7.XX) y Neruda.
Muy discutida ha sido, en cambio, la actitud del autor frente a los
indios, de cuya naturaleza humana, calidad moral y capacidad para el
trabajo tenia, en general, una pobre opinién, lo que lo enfrento inevi-
.blemente con Las Casas (3.2.1.). Su prejuicio antindigena es muy vi-
sible en la Historia general..: acusaba a los naturales de terribles defec-
tos y fallas morales, y especialmente lo indignaban la idolatria y la
prietica de la sodomia, el «pecado nefando» que horrorizaba a los es-
paiioles. Los indios tenfan
otros muchos vicios y tan feos, que muchos dellos, por su torpeza y fealdad,
no se podrian escuchar sin mucho asco y vergiienza, ni yo los podria escrebir
por su mucho némero y suciedad...ademés de ser ingratisimos e de poca me:
‘moria € menos capacidad... (Libro III, ap. VD.
Pero es cierto también que, conforme avanza su enorme obra, pue-
de notarse un cambio en el pensamiento del autor: el indio empieza a
parecer como una victima de la codicia y Ia inesctupulosidad de con-
quistadores y doctrineros, a quienes condena abiertamente: «los cris-
tanos los cargaban ¢ mataban, sirviéndose dellos como de bestias»
(Libro 1V, cap. X1).
Esta magna obra confirma lo que hizo ver el Sumario: el interés del
autor por el mundo natural no es pura curiosidad cientifica o intelec-
tual, sino un modo de hacer la alabanza de Dios como creador y asi
inscribir el descubrimiento de América a un designio providencialis-
ta; el mundo natural y el sobrenatural, la observaci6n cientifica y la es-
El descubrimiento y los primeros testimonios 89
peculacién filos6fica son dos 6rdenes de un mismo proyecto. La vi
sién de un catolicismo universal y de un grandioso imperio espafiol
encargado de realizarla, encendian su entusiasmo, lo cual puede ayu-
dar a explicar sus rencillas con Las Casas. El pueblo espafiol le pare-
el nuevo pueblo elegido y estaba orgulloso de ser uno de ellos. Ese
ismo lo convence de que los mismos abusos y males de la con-
quista que critica, son meros accidentes, lunares en el rostro del gran
proyecto. Para él las conquistas de México y el Pera, siendo notables
hazafias, son solo episodios o escalones en un plan ecuménico que
abre una nueva era en los tiempos modernos. Esa fe ciega en un orden
politico y espiritual regido por Castilla, es el impulso que orienta la vi-
sign hisi6rica del autor, el origen de sus errores y sus aciertos. Con
Oviedo, América empieza a cumplir un papel esencial en el curso de
lahistoria universal.
a Historia general... es tan vasta y abarcadora que incluye una
del famoso
urvajal (1500-1584),
1894, Carvajal adorna su descripcién de la fascinante aventura (1541
1542) con pasajes de pura fantasia, en Jos que se mezclan mitos paga-
nos y creencias cristianas, como en el pasaje en el que converte a las
matriarcas de un pueblo indigena en auténtieas amazonas, y aquel otro
en el que un ave milagrosa se pone a cantar repetidamente «Huid»
para alertar a los espafioles de una emboscada.
Textos y critica:
FERNANDEZ DE OviEDo, Gonzalo. Swmario de la natural bistoria de las Indias,
Ed. de Manuel Ballesteros. Madrid: Historia 16, 1986.
Historia general y natural de las Indias. Est. prelim. de Juan Pérez de
Tudela Bueso. 4 vols, Madrid: Biblioteca de Autores Espafioles, 1959.
(sae, 117-120).
‘Anocens, Luis A. «Gonzalo Feminder de Oviedo». En Carlos A. Solé, ed.*,
vol. 1, pp. 11-16
BaLLesteR0s, Manuel. Gonzalo Fernéndex de Oviedo, Madrid: Fundacién
Universitaria Espafiola, 1981.
90 Historia de literatura hispanoamericana. 1
ore eee ee nm
Genat, Antonello. La naturalezs de las Indias Nuevas. De Cristébal Colén a
Gonzalo Fernéndez de Oviedo. México: Fondo de Cultura Econémica,
1978.
Tovesia, Ramén. Cronistase bistoriadores de la conquitta de México*, 1942, pa-
ginas 79-93.
O'Gorman, Edmundo. Cuatro bistoriadores de Indias. Siglo XVI. México:
‘Alianza Editores Mexicana, 1989, pp. 41-67. .
Roorfcvez, Ligia. «El indio en la Historia general de Femnindex de Oviedo: re
visin y reivindicacién». En Sonia Rose de Fuggle, ed.*, pp. 41-49.
REGION MEXICANA.
23.3. Las Cartas de Cortés
Hasta que no llegan a la meseta mexicana y se encuentran con el
esplendor de las diversas culturas mexicas, los espafioles no tenfan
idea de la magnitud de su tarea como conquistadores; el sojuzga-
miento del imperio azteca les permitird descubrir la realidad y la
promesa que aquélla encerraba, El gran protagonista de esa hazafia
y su primer escritor es Hernan Cortés (1485-1547). A la vez persona,
personaje historico y tema literario en las letr
Cortés es un caso de gran complejidad psicol6gi a y politica
sobre el cual hay pocos acuerdos y una perenne discusién. No pode-
mos aqui tratar el asunto en todos esos aspectos, sino en el que inte-
resa ala historia literaria: el de Cortés como autor de las Cartas de re-
lacién y otras epistolas. Por su formacién y experiencia, es un hom-
bre que ejemplifica la transicién del mundo medieval al del
Renacimiento. Decir que fue el conquistador de México es exacto,
pero la afirmacién deja afuera el otro aspecto, pertinente a lo que
ahora consideramos: México transforma profundamente a Cortés,
dandole una nueva visién de si mismo y una autoridad moral y ma-
terial que lo convertirén ademas en un escritor, el primer escritor po-
-0 cuyo tema es América ;
[Lo que més impresiona en sus Cartas... es el riguroso designio que
muestran, el propésito deliberado de informar, convencer y lograr fi-
nes concretos mediante el tratamiento de ciertos temas y el uso de cier-
tos recursos escriturales. Por definicién, una «carta de relacién» com-
bina dos actitudes: la epistolar, que le permitia al autor hablar dé
mismo y emitir opiniones subjetivas la relatoria, cuyo valor es mas of
cial y equivale aun documento legal que certfica la verdad y la escla-
Eldescubrimiento y los primeros testimonios 91
rece, apoyada en datos objetivos. Cortés, que dictaba las cartas a sus
secretarios y luego cuidadosamente las revisaba, es, por lo general, un
escritor sereno, reflexivo, casi frio, cuyo testimonio contrasta vivamen-
te con el de Diaz del Castillo (3.2 3.). Alfonso Reyes aludié a su «ma-
nera solazada y lenta» que parece vaciar a su propia empresa de toda
carga pasional, quizé consciente de que las cartas eran documentos
piblicos, Mas que a los detalles de la realidad fisica, presta atencién a
las instituciones sociales y politicas indigenas, sobre las que quiere im-
poner el molde de ls instituciones y costumbres espafiolas, pues el ¢s-
tablecimiento de esas normas de civilizacién completaban la fase bé
ca de la conquista. Cortés documenta el comienzo de la organizacién
ridica, econémica, social, politica) del Nuevo Mundo se-
agiin las normas del Viejo, y asi la justifica como parte de un vasto pro-
yecto imperial que él cabalmente encama.
Las Cartas. tienen como destinatario al recién elegido Carlos V
y estan unificadas por la defensa que Cortés hace de su obra puiblica
ante él y por el afan de fijar su papel ante la posteridad (detallando
triunfos y fracasos), pero cada una tiene un propésito especifico. Son
cinco estas cartas
los temas que tratan con casi absolutamente contemporaneos, pues
abarcan hechos ocurridos entre 1518 y 1526. La segunda, tercera y
cuarta fueron publicadas sucesivamente a partir de 1522, pero las
otras quedaron inéditas durante mucho tiempo, pues a partir de
1527 se prohibié la circulacién de las cinco cartas como consecuen-
cia de los preparativos para el juicio de residencia que se le seguiria
en 1528.
La primera esté escrita en Veracruz y trata, en un tono enteramen-
te oficial y autojustficatorio, de las dos expediciones a México ante-
riores ala suya, su campaiia y su obra de gobierno en ese lugar y las ra-
zones de su ruptura con el gobernador de Cuba, Diego de Velézquez,
que entrafia una verdadera rebelién y que seré la fuente de las desven-
turas politicas del conquistador. El fuerte sabor administrativo de la
carta quiai se deba a que posiblemente no provenga integramente del
propio Cortés. La segunda, fechada en 1520, es una exposicion mis
personal de su campafia militar, sus tratos con Moctezuma y su mar-
cha hacia Tenochtitlan, incluyendo la famosa descripcicn de la ciudad,
y los célebres episodios de la destruccién de las naves y la Noche Tris-
te. Cortés la aprovecha también para plantear cuestiones relativas al
mejor gobierno de México y a su autonomia como una comunidad de
ultramar, La tercera (1522) es, junto con la quinta, la més extensa:
92_Historia de la literatura hispanoemericans. 1
cada una supera las cien paginas. Relata el asedio militar sobre Te-
nochtitlén, la resistencia indigena, la destruccién de la ciudad y la fun-
dacién de la Nueva Espafia. Se considera que estas dos son las mas im-
portantes de todas, las més literarias tal vez, pues en ellas Cortés pare-
ce dejarse dominar al fin por la carga emotiva de los hechos que
protagoniza; a su vez, la tercera es la mas politica, porque el conquis-
tador astutamente se presenta a si mismo como el gobernante ideal de
la provincia. La cuarta (1524) trata de sucesos que coinciden con el
apogeo del poder politico de Cortés (Capitan General, Justicia mayor
y Gobernador son los titulos que habia acumulado) y describe todos
sus esfuerzos por organizar, pacificar y expandir los territorios bajo su
mando, La quinta y tilima contiene informacién sobre su desastrosa
expedicién a las Hibueras (Honduras), episodio que se complica por-
que simulténeamente ocurren levantamientos entre sus hombres y de-
sérdenes en México debido a la tensa relacién entre sus oficiales y la
Audiencia; cuando la escribe, ya ha sido despojado de su titulo de Go-
bernador y sometido a juicio de residencia, pot lo que la carta termina
con un patético pliego de descargos.
Este soldado extremefio habia estudiado un par de afios en Sala-
manca, sabia latin y conocia bien la ciencia juridica. Sus textos estan
llenos de citas clésicas, biblicas, de la historia universal, de las novelas
de caballerias y el romancero. Cortés era indudablemente un hombre
culto y escribfa como tal. Sus Cartas... son lo mas valioso del conjunto
de la obra escrita de Cortés (ordenanzas, instrucciones, memoriales,
cédulas reales), pero leer las otras que escribic a Carlos V en diferen-
tes circunstancias y por diversas razones, permite ver mejor la evolu-
cién psicolégica que sufre el autor gracias a su experiencia americana.
La transicién que lo lleva de militar en campana a estadista experi-
mentado y forzado luego a defender sus actos, se aprecia si se compa-
ran las primeras Cartas... con las otras y el resto de su epistolario. En la
‘itima misiva que le escribe al Rey en 1543, hay un grado de tristeza y
pesimismo de hombre acosado, que se refleja en expresiones como:
«(silo que yo acrecenté lo hubiera visto Vuestra Majestad para que no
se destruyera, como se ha destruido y destruira en tanto que se guiare
como se guia!» o «a contarseme los vasallos de la manera que se man-
daba yo quedaba un pobre romero». Aunque el natural impulso de
Cortés a velar sus sentimientos lo domina cuando escribe, el mismo
afin de guardar el decoro cuando tantas cosas piiblicas y privadas lo
agobian, puede ser revelador de_los entresijos de un espiritu dificil y
contradictorio.
El descubrimionto y los primeros testimonios 98
Textos y critica:
Corts, Hemén, Cartas de relacién. Ed. de Angel Delgado Gomez. Madrid:
Castalia, 1993.
BATAILLON, Marcel. Herndn Cortés: autor probibido, México: UNAM, 1956.
Touesia, Ramén, Crontstas ¢ historiadores de la conquista de México. El ciclo de
lernan Cortés. México: El Colegio de México, 1942, pp.17-69. .
“MaxriNnez, José Luis. Herndn Cortés. México: uNas-Fondo de Cultura Econé:
mica, 1990.
Pastor, Beatriz. Discursos narrativos...*, pp. 76-167.
«. Si
se compara su Historia general. con la Historia de las Indias de Las
Casas, que trata acontecimientos semejantes, se apreciara la enorme
diferencia en favor de Gémara, Con frecuencia, el atildado cronista se
permite excursiones por el terreno de lo anecdstico y curioso, capta-
do con una mezcla de buena observacién y fantasia, como puede ver-
se en sus digresiones sobre cémo «las bubas [siflis] vinieron de las In-
dias» (Cap. XXIX) o sobre la entretenida historia de un manati do-
mesticado por los indios que «salia fuera del agua a comer en casa>
(XXxXI)
Textos y critica:
Lovez ve Gowana, Francisco. Historia general de las Indias y Vida de Herndn
Cortés. Ed. de Jorge Gurtia Lacroix. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979.
Historia de la conquista de México. Ed. de Jorge Gurtia Lacroix. Ca-
racas: Biblioteca Ayacucho, 1979.
Tours, Ramén. Cronistas ¢ historiadores de la conquista de México’, pigi
nas 97-159.
Pownas Bannencries, Rad. Los cronistas del Peri*, pp. 190-198.
:
El primer renacimiento en América 133.
3.23. Vitalidad de la historia en Diaz del Castillo
Sien cultura y erudicién, Gémara aventajaba largamente a Bernal
Diaz del Castillo (14962-1584) lo supera por la inmediatez de su test
monio: fue uno de los soldados de Cortés y asi la caida de Mé
co-Tenochtitlin, que Gémara jamas piso; y esctibe a partir de expe-
riencias directas y recuerdos personales. Hay que aclarar, sin embargo,
que Bernal es, como el Inca Garcilaso (4.3.1 9 tardio, pues
redacta a buena distancia de los hechos mistos: empezé a componer
su obra en Guatemala al parecer hacia 1545. La redaccién le llevo
unos 30 afios (el autor remiti6 a Espafia su manuscrito hacia 1575) y
crénica fue publicada, bajo el titulo de Historia verdadera de la con-
quista de la Nueva Espafia, s6lo en 1632. También hay que advertir que
del texto de la crénica existieron tres distintos manuscritos (el prime-
10, conocido como el manuscrito Remén, se ha perdido) y que en él y
los otros dos (el que se encuentra en el Archivo de Guatemala y el de
la Biblioteca Nacional de Madrid) hay supresiones ¢ interpolaciones
de mano ajena; los investigadores han afiadido sus propias teorias y
id de uno u otro.
manuscrito. La dificil cuestién solo se menciona aqui para prevenir al
lector sobre la azarosa historia textual de la crénica, que se suma a la
de su prolongado proceso de redaccién.
Nacido y criado en Medina del Campo, el autor lego a América
hacia 1514, al parecer entre los hombres que sirvieron a Pedrarias Da-
vila, Gobernador de Tierra Firme. Los datos que el autor da sobre este
episodio de su vida, igual que sobre su participacién en las expedicio-
nes a México anteriores a Cortés, son a veces confusos y han sido tam-
bién discutidos. Pero de lo que no cabe duda es de su importante
ipacién en la expedicion cortesiana de 1519 y de que presenc
caida del imperio azteca. Aunque, como se dijo mas arriba, Bernal re-
cordard y escribir todo esto muy tarde, el gran mérito de su Historia
verdadera... ¢s el de crearnos una imborrable sensacién de inmediatez
y cercanfa a los acontecimientos que narra. Su enfoque es desenfada-
‘damente personal, en vivo contraste con las Cartas de Cortés, que
tratan de evitar referencias de ese tipo. (Las obras de Cortés y de Ber-
nal estan estrechamente ligadas y pueden leerse como complement
el segundo agrega lo que el primero no pudo o no quiso relatar)
Es bueno recordar también dos grandes estimulos que tuvo Bernal
para iniciar o culminar la redaccién de su obra: primero, el afin de
destacar su participacion y la de otros compafieros en esa campaiia
134 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
que, en la version cortesiana, est4 oscurecida o ausente; segundo, el de
corregir los errores de informacion y
ria general de las Indias... de Gomara
viva reaccin que no oculta en su propia crénica:
tomé a leer y a mirar las razones y pliticas que el Gémara escribié, y vi desde
i principio y medio hasta el cabo no llevaba buena relacién, y va muy contra
rio de lo que fue y pas en la Nueva Espaiia.. Pues de aquellas grandes matan-
zas que dice que haciamos, siendo nosotros obra de cuatrocientos soldados los
ue andiibamos en la guerra, que harto teniamos que defendemes que nos ma-
tasen o llevasen de vencida; que aunque estuvieran los indios atades, no
ramos tantas muetes como dice que hicimos; que juro jamén!, que cada
tabamosropando a Dios, ya nuestra sefiora no nos desbaratasen (Cap. XVII).
El primer estimulo también se deja notar en su crénica cuando ex-
presa su descontento con las encomiendas y cargos administrativos re-
cibidos, que le parecen siempre menores a sus reales merecimientos.
Este aspecto autojustificatorio ha dado origen a criticas sobre su exce-
aa vanidad y ambicio
meéritos y servicios preparada por Bernal, parece confirmar esas versio-
nes. Es cierto que hay un tono contencioso y laudatorio en varios pa-
sajes de la crénica, pero esta clase de actitudes no es rara en el género
de las cronicas y se confunde con el gran motivo literario de la época:
la defensa de la honra y el buen nombre personal. En el caso de Ber-
nal, hay que decir que, si por un lado, esa actitud pone en cuestién al-
gunos de sus juicios hist6ricos, por otro favorece la presentacion de
datos y referencias concretos que habrian quedado olvidados si no
fuese porque él los invoc6. Al hacer la alabanza de sus propios hechos,
elautor contribuy6 indirectamente a recuperar los de otros y asi com:
pletar el cuadro de la conquista de Nueva Espaiia. De hecho, ese afin
defensivo comunica a su obra un tono animado y rico en detalles, so:
bre todo cuando hace retratos de personajes que conocid y con los
cuales compartié aventuras y suftimientos.
El motivo declarado por el cual decide escribir su Historia
—cuando llevaba ya varios afios viviendo en Guatemala y era oidor—,
es el de restaurar la verdad, segiin él seriamente afectada por Gémara
y otros historiadores. El adjetivo verdadera (por otra parte, repetido en
varias crénicas americanas) es el elemento decisivo en el titulo de la
obra, Reconociendo que, comparadas con las de Gémara, sus palabras
pueden ser «groseras y sin primor», Bernal declara que lo mueve una
raz6n superior a la del art lterario:
El primer renacimiento en América 135
Y quiero volver con la pluma en la mano, como el buen piloto Hleva la sonda
por la mar, descubriendo los bajos cuando siente que los hay, asi haré yo en
caminar a la verdad de lo que pasé (Cap. XVID.
Movido por ese propésito, Bernal inicia su gran esfuerzo por reco-
brar el pasado tal como él lo recuerda y tal como, al parecer, lo
apuntes y documentos en distintas etapas de su vida, En el fondo, su
Historia verdadera... es un recurso para salvar del olvido una memoria
miiltiple y entrelazada: la de su propia vida, la hazafia de Cortés y de
sus hombres, y la grandeza de la obra conquistadora.
Ese triple bagaje del pasado (individual, colectivo e hist6rico) cir
cula continuamente pot las paginas desu texto, El largo proceso de re-
daccign, relectua revision de lo escrito al que sometis su tabs, fa
vorecié un constante cotejo entre lo recordado y la forma en q
jaba, que a su vez estimulaba su memoria y su afin de escribir lo
del modo mas minucioso posible. Puede decirse que asi fue definién-
dose tanto su perspectiva histérica como su estilo de memorialista y
cronista. Bernal escribe de lo que vivié tiempo atras, pero escribirlo
constituye una forma de volver a vivirlo y de recrearlo.
La critica se ha referido abundantemente a esos aspectos: la visién
«popular» de la historia y el sabor «espontaneo» de su prosa; en am-
bos —y no en la veracidad factual, que tanto subrayé él— se apoya la
honda fuerza persuasiva de la obra. Como escritor, Bemal no se citie a
un orden preestablecido, ni su cronica es un modelo de organizaci6n.
Podria decirse que, ganado por la riqueza de los detalles, descuida la
én de conjunto y la claridad expositiva. Por ejemplo, después de
dedicar el grueso de su obra al tema central de la expedicién de Cor-
tés ya conquista de México (Caps. XIX-CLVD) la abandona para tra-
heterogéneas, y la retoma en los capitulos finales (a
partir del CCV) con la importante relacién y alabanza de los hombres
que, como él, acompaiiaron a Cortés; el ultimo capitulo, de modo to-
davia més incongruente, trata de «la sees y planetas que hubo en el
cielo de Nueva Espafia antes que en ella entrisemos...» (CCXIL bis).
Pero estos defectos no oscurecen sus cualidades esenciales de na
rrador, apasionado con su materia, capaz de darle un fuerte soplo de
vida mediante retratos, didlogos y escenas que, evocados por la fiel
memoria de Bernal, vuelven a aparecer ante nuestros ojos con la nit
dez y el dinamismo que alguna ver tuvieron; no recuerdos, sino pre-
sencias envueltas en un notable aliento épico y caballeresco. Hay poco
de literatio en la crénica (salvo las alusiones al fabuloso Amadis y los
196 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
se soe ee no
cos del romancero) y nada de pretensién erudi
ra... se coloca decididamente en la vertiente de la historiografia popu-
lar de la época, con su dialéctica de fuertes individualidades, movi-
mientos colectivos y tradiciones por todos aceptadas. Incluso puede
decirse que Bernal recupera el aspecto andnimo y «democratico» de la
Conquista espafiola: cl héroe Cortés es exaltado como el capitan de un
Conjunto de hombres tan valientes como él. Los motivos capitales de
literatura aurisecular —idealismo, pasién, las trégicas alternativas de
la grandeza y la miseria humanas— estén aqui apuntados en algunas
escenas que parecen adelantarse a las mejores de la novela o el teatro
espafioles, Léase, por ejemplo, la airada respuesta que da e! capitén
Gonzalo de Sandoval a un clérigo llamado Guevara, que viene con los
emisarios de Panfilo de Narvaez, enemigo de Cortés, a requeritles sus
tropas:
Y como el Sandoval oyé aquellas palabras y descomedimientos que el padre
Guevara dio, se estaba carcomiendo de pesar de lo que oia y dijo: «Seftor pa-
dre, muy mal hablais en decir esas palabras de traidores; aqui somos mejores
servidores de su majestad que no Diego Velzquez [gobemador de Cuba, ese
‘westro capitan; y porque sos clérigo no os castigo conforme a vuestra mala
lad con Dios a México, que alld esté Cortés, que es capitan gene-
ral yjusticia mayor de esta Nueva Espafia, y 0s responderd; aqui no tenéis mas
ue hablar» (Cap. CXD.
Y para defenderse de la acusacién de estar exagerando sus propios
méritos y los de sus compafietos, se pregunta con gracia:
~Habjanlo de parlar los pajaros en el tiempo que estibamos en las batallas,
Gue iban volando o las nubes gue pasaban por alto, sino os soldados que en
‘ello nos hallabamos? (Cap. CCX.
Pero es en las descripciones de las grandezas de México y su perfil
fisico, en lo que realmente brilla Bernal. Gracias a él tenemos una de
las primeras imagenes minuciosas y fieles de las grandes ciudades, los
pueblos, las gentes y las riquezas del imperio azteca, tal como los vit
fon los espafoles. Estas paginas comunican todavia el asombro y la
femocién auténticos con los que fueron escritas. La espléndida descrip-
ion de la plaza de Tlatelolco, que recoge el rumor de su multitud, su
colorido y su bullicio, es justamente célebre y ha inspirado a algunos
sxctitores mexicanos contemporéneos; uno de ellos es Carlos Fuentes,
Quien ha llamado a Bernal «nuestro primer novelista». En un momen-
|
El primer renacimiento en América _137
to de ese pasaje, como si el autor sintiese que su larga serie enumerati-
va de objetos y realidades nunca antes vistos ¢s,a la vez, insuficiente y
abrumadora, escribe:
. Estas digr
nes, anacronismos ¢ interpolaciones eran parte del lenguaje 6pico de la
época, que el autor no hace sino seguir. Mas que el caracter peregrino
o extraio de ese material, puede reprocharsele a Ercilla la excesiva
Tongitud de tales pasajes, que, en vez de aliviar la monotonia tematica
del texto creando situaciones que refresquen la atencién del lector, se
vuelven més bien obstaculos a la fluidez de la accién.
‘Aunque la cultura renacentista del autor era menos amplia de lo
que todo esto hace suponer (puede considerarsele un aprendiz del hu-
manismo de su tiempo, aprendizaje que sdlo completé en su madu-
rez), los pasajes citados revelan que estaba familiarizado no s6lo con
Ariosto y Virgilio, sino también con Dante, Boccaccio, Petrarca, Sanna-
zaro y otros poetas menores de la tradicién italiana. Dejando de lado
la discusién sobre fuentes clasicas, medievales o renacentistas en epi-
sodios especificos de La Arasicana, lo importante es destacar la libertad
estética con la que Excilla compone su poema; si Atiosto y Virgilio son
los influjos mas notorios, hay que subrayar que el autor marca sus di-
ferencias con ambos. Del primero aprendi6, por ejemplo, la técnica de
cortar un relato y continuarlo més adelante creando un efecto de ex-
pectativa y «suspenso», pero no lo siguié del todo en el gusto desorbi-
tado por lo fantasmagérico y abiertamente fantastico. Y ya hemos vis-
to que, en el episodio de Dido, corrigié deiiberadamente a Virgilio.
Las virtudes de Ercilla son las de la mesura, el rigor,
ral a una visi6n historica (ya que no a sus detalles concretos), la sobrie-
dad de su voz incluso cuando usa a hipérbole propia del género. Aun-
Elprimer renacimiento en América 187
y sensibilidad poéticas
teres,
iento postico de la historia esti en que,
verdaderamente, no se deja distracr de lo que constituye su centro de
interés: a gesta que un pufiado de hombres realiza en un medio extra-
fio y contra un enemigo temible, No importa cudntos desvios y excur-
s0s tome, cada vez que Ercilla vuelve a su asunto lo hace con la misma
fuerza y conviccién, y como si nada lo hubiese interrumpido; es esa
constancia del tono lo que otorga al po idad es
fectamente reconocible. El autor sintié profundamente el caricter
dramatico, trascendente y heroico de su tema y asi se lo deja sentir al
lector. Los elementos basicos del acontecimiento grandioso y a la vez
tragico estin presentes: el triunfo y a deztota, la liberead y la opresion,
el mundo ideal y la violencia, el valor y la traicién, cl sufrimiento y la
gloria... En la vision de Excilla, estas oposiciones se presentan frecuen-
temente en un estado de fusién inextricable, que envuelve a vencedo-
res y vencidosen una misma aura: la de protagonistas de un hecho se-
iiero. Hacia el final del poema, al relatar la terrible muerte de Caupo-
licdn, e! poeta retoma el motivo de la Fortuna y exclama:
No hay gusto, no hay placer sin su descuento
que el dejo del deleite es ef tormento (XXXIV, est. 1).
Es decir, no hay victorias ni derrotas absolutas y los grandes acon-
tecimientos estan también tefiidos en sangre, miseria ¢ injusticia. En el
discurso que pronuncia ante Reinoso, Caupolican le da al espafiol una
leccién moral sobre el arte de vencer y perdonar:
Mira que a muchos vences al vencerte,
frena el impetu y célera dafiosa
que la ira examina al var6n fuerte
y-el perdonar, venganza es generosa (XXXIV, est. 11).
__ Si bien se mira, el tema de este poema épico elaborado segiin los
t6picos y costumbres estéticas del renacimiento europeo, plantea una
cuestién que no puede ser més actual: la inhumanidad de la guerra y
Ja sangrienta conquista de un pueblo por otro (aunque afirme, en el
canto XXXVI, que la guerra es de derecho natural pues «la guerra
fue del cielo derivaday).No es de extrafias, por es0, que La Araucana
haya sobrevivido a su época con una lozania que ningun otro ejemplo
468 Historia de la literatura hispanoamericane. 1
188_Historia de le literature pono Cee
del género ha alcanzado entre nosotros. Asi, ha inspirado, aparte de
romancistas y otros poetas épicos del siglo xvi y xvi, a poetas de nues-
tro tiempo, como Gabriela Mistral 0 Neruda, quien, en su Canto
general, celebro a Excilla por su profunda afirmacion humana y social
de la realidad chilena
Texto y critica
Escttta, Alonso de, La Araucana. Ed. de Marcos A. Morinigo ¢ Isaias Lerner,
2 vols. Madrid: Castalia, 1979.
Lene, Isafas. «Ercilla y la formacién del discurso poético aureo». En Busgue-
‘mos otros montes y otros rios. Estudios de afiola del Siglo de
ian Dut 10 Roncero Lépez,
, ed. Historia
de la literatura bispanoamericana*, I, pp. 189-214
Pastor, Beatriz. Discursos narrativns*, cap. 5.
Pissce, Frank, La poesia épica del Siglo de Oro. Madrid: Gredos, 1968.
Prveno Rasttez, Pedro. «La épica hispanoamericana colonial». En Luis ltigo
Madrigal, ed.*, I, pp. 161-188.
Reanorens Eich von. Prediionalismo ico novelesco, Barelona: Planeta, 1972
‘Veca, Miguel Angel, La Araucana de Ercilla, Estudio critico. Santiago: Splen-
dor, 1969.
Vea pe Fesurs, Maria. Huellas de la épica clésica en «La Araucana» de Ercilla,
‘Miami: Ediciones Universal, 1991.
ZONA INTERMEDIA: COLOMBIA
3.3.42. La desmesura épico-histérica de Juan de Castellanos
El poema Elegias de varones ilustres de Indias, de Juan de Castella-
nos (1522-1607) goza de a justa pero incémoda fama de ser el mas ex-
tenso que existe en lengua castellana (se ha observado que es ocho ve-
ces mas largo que la Divina Comedia), y tal vez que cualquier otra obra
poética moderna en cualquier lengua. Es una obra titanica y aplastan-
te, cuyos versos, como decia Menéndez Pelayo, son «casi ilegibles de
seguida». Algunos detalles de su génesis y composicién agravan st
enormidad: Castellanos escribié la obra das veces, primero en prosa,
‘como una crénica, y luego como un poema, en octavas; siendo inmen-
Elpprimer renacimiento en América _169
so, al publicarse el conjunto se eliminé de él toda una seccién, con mas
de 5 mil versos, sobre las aventuras del pirata Francis Drake; en total,
Castellanos empleé unos 50 afios de su vida en elaborarlo; no
to con eso, en la parte IV y final del poema, anunciaba su intencién de
prolongarlo, deseo que sdlo la muerte le impidié realizar. Nacido en
Sevilla, la experiencia vital del autor es mas americana que espafiola,
pues pas6 por lo menos unos 66 afios entre la Capitania de Venezuela
y el virreinato de Nueva Granada, cumpliendo diversos cargos ecle-
sidsticos y sobre todo redactando su gigantesca obra. Unicamente la
primera parte se imprimié en vida del autor (Madrid, 1589). Solo en
1847 se publicaron las tres partes juntas; y en 1886, la cuarta, todas en
la misma ciudad. El total supera los 100 mil versos.
Queriendo dar una versién completa de la conquista y aconteci-
mientos de la regidn en que vivid, comenzando por el descubrimiento
de Colén, Castellanos estaba obsesionado por la historicidad de su
poema, que persiguié hasta en cada infimo detalle, Para lograrlo, ley6,
devord todos los testimonios a su alcance y rehizo sus borradores in-
contables veces. (Habria que anotar que, pese a su titulo, el resultado
final no result6 precisamente muy clegiaco de los protagonistas de
esos hechos.) Después de haber intentado ser un cronista en prosa,
procedié como un cronista en verso, no como un poeta, lo que expli-
ca el cardcter pedestre y prosaico de vastos episodios del texto. Hay
una contradiccién insalvable en él: el tamaiio es descomunal y la voz
épica diminuta y casi insignificante. Del conjunto puede rescatarse
sélo una pequefiisima parte: ciertas escenas bélicas, descritas con algu-
na fuerza, y —algo muy curioso en un clérigo al parecer tan severo y
cerudito— los pasajes donde se regodea con escenas de gran crudeza y
vlgarismos subidos de color; alliel poema cobra cierta vitalidad y sa-
bor rabelesiano, como en:
Apechugé con él y echéle mano
dela parte que sale mas enhiesta
de las calzas.
(IV, Nuevo Reino, canto 17)
Esto resulta todavia mas contradictorio si se tiene en cuenta que el
texto manifiesta un marcado retorno a los austeros ideales y al tono
moral de la épica medieval (su modelo es Juan de Mena) en pleno
auge de la renacentista, La critica ha destacado también que el poeta
incorpora un vocabulario autéctono (repleto con voces indigenas, del
170 Historia de fa literatura hispanoamericana. 1
nahuat, las lenguas caribes y el quechua), mas profuso que la misma
‘Araucana. Hay que reconocerle a Castellanos un mérito intelectual en
¢l que pocos lo pueden superar: su fecundidad y la absoluta entrega al
proyecto de su vida. Pero nada de esto puede redimir a un poema que
se hunde bajo su propio peso y que sdlo puede disfrutarse entresacan-
do de la hojarasca unas cuantas ramas vigorosas.
Texto y critica:
Castetianos, Juan de. Elegtas de los varones ilustres de Indias. Bogota: Edito-
rial ABC, 1955, 4 vols.
‘AwvaR, Manuel. Tradicién espaiiola y realidad americana. Bogota: Instituto
oy Cuervo, 1972.
Giovanni. Estudio sobre Juan de Castellanos. Florencia: Valmarti-
Pano, Isaac J, Juan de Castellanos, Estudio de las «Elegias de Varones Ulustres
de Indias» (con seleecién antol6gica). Caracas: Biblioteca de la Academia
‘Nacional de la Historia, 1991.
REGIONES MEXICANA, ANDINA Y RIOPLATENSE.
33.4.3. La huella de Ercilla en la épica hispanoamericana
El casi inmediato éxito de La Araucana (el poema completo fue reeditado
dos veces, en 1590 y 1597) despert6 el interés de numerosos seguidores, ému-
los e imitadores de Ercilla (supra), que quisieron repetir su hazafa literaria, te-
contando la conquista de Chile o la de otras regiones americanas, en un des-
plicgue de exaltacién local o nacionalista. Se ha hablado, asi, de un «ciclo del
‘Arauco» en la épica del continente. Quien més claramente representa ese ci-
clo de epigonos es el chileno Pedro de Oita (1570-1643) con su poema E/
Arauco domado (Lima, 159).
iia, que vivio un tiempo en Lima y estuvo asociado ala Academia Antar-
‘obra por encargo, con el propésito especifico de desta-
acién de Garcia Hurtado de Mendoza, que haba sido algo sos
cat la pa
layada por Ercilla. El poema cumple ese objetivo sin levantar mucho el vuelo,
salvo en contados momentos. Cuando mis se aleja de su tema y sus obligacio-
nes de cantor forzado a exaltar una determinada figura, mejor luce su mode-
rado talento poético, que se inclina con mas naturalidad por lo lirico y deco-
El primer renacimiento en América_171
reaparecen en este poema, y resulta itil comparar
capaz, sin duda, de alcanzar
tuna expresi6n refinada y e
gancia fia, distante y sin gran seduccién, Como versificador, introdujo una va
riante en la estructura de las rimas en la octava real, lo que ¢s un aporte inte
resante. Algo llamativo es que este criollo chileno tenga una visign mucho més
negativa del araucano (y més positiva de la conquista espafiola) que el propio
Ercilla: los indigenas son comparados con animales, pues son seres crucles y
repulsivos. Y cuando describe paisajes y figuras femeninas aut6ctonos brinda
de ellos una vision del todo europea, directamente tomada de la literatura cla
sica y renacentista. Aparte de que usaba los t6picos propios del género, puede
resumirse que, siendo un criollo en época todavia temprana de la sociedad
colonial, habfa un factor de inseguridad o ambigiiedad moral: sabfa que era un
americano escribiendo por encargo para un piblico espafol; esa actitud his-
panizante se nota todavia mejor en otro poema suyo: El Vasauro (1635), cuyo
tema es la reconquista de Granada por los Reyes Catdlicos. Escribié un poe
ma mas, muy menor, de temaamericano: El temblor de Lima de 1609. Siendo
el discfpulo mas visible de Ercilla, su Arauco domado no se acerca mucho a si
modelo,
El resto de poemas épicos que giran en la érbita de Ercilla, son todavia
inferiores al de Oia y apenas merecen una
poemas son ya frutos que aparecen a comienzos del siglo xvu, pero los colo-
camos aqui para completar el cuadro de la época: el poema que Diego de
Santistevan y Osorio lamanca, 1597), para agregarle
tuna cuarta y quinta partes es el tributo mas directo a la bien ga
nada fama de Excilla; El Purén ito hi
unos eriticos a Hemando Alvarez de Toledo y pe
Saavedra, trata también de la conquista
‘Nuevo mundo y conguista de
hacia 1580), es
soldado Gaspar Pérez
ia de Nuevo Mé-
Falizantey relgiosa que épica. Los epsodios que tatan de las corteras del
172_Historia de la literatura hispanoamericana. 1
las costas de América, quizé sean las mas legibles y ani
10 texto.
pirata Cavendis
madas de este dl
Texto y critica
Mumanontes y ZuAzoia, Juan de. Armas Antarticas. Ed, de Rodrigo Mir6. Ca:
racas: Biblioteca Ayacucho, 1978.
‘Ona, Pedro de. E! Arauco domado, Selec., prol. y notas de Hugo Montes. San-
i ial Universitaria, 1979.
ria de Nuevo México. Ed, de Mercedes Jun-
, 1989.
ted Edition based on the Princeps Edition, 2 vols. Berkeley: University of
California Press, 1984,
Capitulo 4
DEL CLASICISMO
AL MANIERISMG
4.1. La madurez del Siglo de Oro en América
El siglo xvites una época de notable esplendor en las letras ameri
canas, en todos los géneros: épica, lca, teatro, prosa. Hay una flora
i6n de grandes personalidades creadoras, cuyos proyectos y visiones,
estéticas tienen un grado de complejidad, grandeza y originalidad tal
vez sorprendente en un ambiente que s6lo habia sido introducido a la
lengua espafiola y empezado a organizar su vida cultural un siglo atrés.
Los proyectos que los ingenios americanos encaran ahora producen
tuna sensacién general de madurez, afirmacién y certidumbre interna.
Bastaria citar dos nombres —el del Inca Garcilaso en la primera parte
del
iglo (4.3.1, y el de Sor Juana Inés de la Cruz (4.5.2.) en la segun-
para confirmar que la creaci6n literaria ha alcanzado en América
las cumbres de la verdadera ger idar que esos autores es-
aparecen escuelas de pintura criolla y estilos mestizos, compositores
de miisica sacra, altas expresiones de la arquitectura y la decoracién,
13
174 Historia de fa literatura hispanoamericana. 1
etc.) La expansién de la actividad intelectual continiia y supera larga
mente a la registrada en el siglo anterior hasta convertirse en una rea-
lidad con caracteristicas de una verdadera institucién; es decir, deja de
set algo casual y discontinuo.
Se suele ver este esplendor como un natural y simple reflejo de la
cultura peninsular del Siglo de Oro (y del apogeo cultural renacentis
cat co ene ulsemariiey sete de la cultura central —que
pasaba por una etapa de intensa innovacién y febril actividad creado-
ra. intelectual— no eran sino confirmaciones de un vigor que se des-
bordaba por sus fronteras fisicas. Desde esta perspectiva, el Siglo de
Oro tiene una expresién americana que queda absorbida en la gran
rbita del imperio espaiiol. Pero esto sélo parcialmente es verdad: lo
cierto es q escritores de América (al margen de su origen pe-
ninsular 0 local) crearon estimulados por las obras de los grandes
nombres que venian desde Espafia —Lope, Cervantes, Calderén,
Quevedo y tantos otros—, lo hicieron con un creciente sentido, no de
subordinacién, sino de comunidad estética, de la que ellos eran prota-
gonistas con un rango en nada inferior a los peninsulares.
Es precisamente esta actitud lo que explica la rapida evolucién
ascenso registrados por la produccién americana. Pese a todas las
taciones, ataduras y desigualdades del contexto histérico-politico,
pese a las restricciones para la circulacién de libros (2.82), la censura
eclesidstica y los prejuicios morales y sociales que embridaban el acce-
so dela sociedad criolla asu propia realizacién (3.1.), la creacién de es-
tos afios (no solo la literaria) demuestra que los espiitus eran més li-
bres de lo que el peso de las normas concretas hacia suponer. Tan li-
bres, en verdad, que algunos, como el caso eminente de Sor Juana lo
demuestra, entraron en un conflicto insalvable con esas restricciones y
dieron una sefial dramatica de que el grado de independenciaintelec-
cién del establishment, Pensar y escribir tenian un filo peligroso que
no siempre el celo de la autoridad pudo contrarrestar. Y en no pocos
autores veremos cémo el impulso general desatado por el esplendor
renacentista los llevara a descubrir sus raices indigenas, sefalar pecu-
liaridades de la sangre y la lengua, encontrar sugerencias criollas e in-
confundibles colores paisajisticos que no venfan del otro lado del At-
lantico.
Por eso, nuestra perspectiva del fenémeno es ec
Del clasicismo al manierismo 178
Oro» americano es consecuencia del otro, pero éste no lo abarca ni lo
explica del todo. El trasplante de las robustas raices y venerables tron-
cos del alto Renacimiento espafiol, y su transito hacia el Barroco, pro-
ducen, bajo distinto clima, ramas, Hlores y frutos primorosos cuya
tura y sabor ya no son exactamente los mismos. Hay pues, dos
mas literarios coordinados, con un complejo juego’ de cos,
reelaboraciones, préstamos, rebrotes, mestizajes y frecuentes contra-
dicciones que se mueven por lo general simulténeamente, pero tam-
bién de manera asincrdnica, en las dos orillas del orbe de la lengua li-
teraria espafiola. Podemos llamar al conjunto total «Edad de Oro» (y
celebrarlo como un proceso generado por el vigor peninsular), faa
a introduce en ese
todo gran
ipre una manifestacién liberadora
de los condicionamientos hist6ricos, aunque nazcan en medio de éstos.
Pero el espléndido arte espafiol de este perfodo corresponde a una
etapa historica cuyas agudas contradicciones politicas apuntan ya aun
lento declinar del imperio y cuyo primer gran sintoma es la derrota de
la Armada Invencible en 1588: el periodo que se abre bajo los,
auspicios se cerrard con el més sombrio ocaso. El siglo xvu sera el dl-
timo del reinado de los Austrias: Felipe II] (1598-1621), Felipe IV
(1621-1665) y Carlos II el Hechizado (1665-1700) sefialan el irrevoca-
ble final de la dinastia, Sus errores y trdgicas carencias como gober-
nantes —especialmente las del cltimo, que envolvié al trono en una te-
nebrosa atmésfera de locura e incapacidad fisica, simbélica del agota-
miento de la casa— condujeron al ascenso de los Borbones, cuyo
primer monarca ser Felipe V, con quien comienza una era totalmen-
te distinta: la del influjo francés. Esas contradicciones sumadas a las re-
ligiosas introducidas por la Contrarreforma especialmente tras el Con-
cilio de Trento (1545-1563), se trasparentaban ya bajo las tersas super-
ficies del clasicismo renacentista, pero emergerdn al primer plano en
los artificios del manierismo, que estudiamos de inmediato, y luego en
los esplendores y oscuridades del barroco, que sera la materia del si-
guiente capitulo.
Una cuestién que ha sido largamente debatida es la de las variadas
formas y fases que evan del clasicismo al manierismo y de alli al ba-
rroco americano, sus relaciones con el proceso peninsular, su verdade-
inalidad. Como en el caso de las manifestaciones del
to criollo y la importacién de los modelos italiani-
176 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
zantes (3.3.2.), aqui tropezamos también con el es
bundancia de la produccion, atin mayor que en el siglo anterior.
xvit hay una vasta elite intelectual, principalmente asentada en las ca-
bezas de los virreinatos, una inmensa clase dirigente y administrativa,
dispensada de las cargas que recafan en los hombres de los sectores
ms pobres de las clases criollas e indigenas, lo que les dejaba un tiem-
po generoso para cultivar, como forma de distraccién 0 como medio
para alcanzar fama en circulos prestigiosos, las letras. Varios virreyes
fueron poetas o al menos versificadores; cabe mencionar a dos de
ellos: Juan Manuel de Mendoza y Luna, Marqués de Montesclatos, vi-
trey de México primero (1603-1607) y luego del Pert (1607-1615),
donde fue protector de la Academia Antartica y amigo de Diego de
Hojeda, que le dedicard su Cristéada (4.2.2.2.); y Francisco de Borja y
Aragén, Principe de Esquilache, virrey del Perit de 1615 a 1621. Ha-
bia una crecida «clase ociosa» que podia invert langas horas en una
versiGn trivializada del verdadero ejercicio literario. El culteranismo
lleg6 a extremos algo perversos y espurios en estas costas, pues fue in-
terpretado como una licencia para escribir sobre cualquier cosa con
uier pretexto y en cualquier ocasidn: ya sefalamos que la llegada
del virrey o su muerte eran temas obligados, pero también las necesi-
dades ceremoniales del santoral catdlico, el elogio del protector de las
artes o del amigo poeta, la construccién de un puente o una iglesia, las
correrias de los piratas, los terremotos y otros fenémenos naturales,
etc. Hay que despejar esa hojarasca para encontrar las lineas significa-
tivas y rescatables del proceso.
4.2. Rasgos del manierismo
Ese proceso esté marcado por una secuencia, no siempre muy cla-
ra, formada por dl clasicismo, el manierismo, el barroco propiamente
icho y el conceptismo. La dificultad para distinguir estos estilos
;palmente el manictismo frente al barroco) se debe a que no son
estéticas del todo distintas, sino variantes 0 grados diversos de una mis-
ma forma basica; y esos grados pueden apreciarse en asuntos, motivos
y lenguaje. (La critica germana ha contribuido grandemente al examen
de estos conceptos, pero también a la confusi6n de nomenclaturas y
cronologias: Curtius los absorbe bajo el nombre general de manieris-
mo; para Helmut Hatzfeld no hay sino barroco.) El concepto manie-
rismno proviene del lenguaje critico de las artes plésticas y sdlo en este
__ Del elasicismo al manierismo 477
siglo fue aplicado a la literatura. Como tal, se lo ha usado para recono-
cer una primera variante, afectada ¢ hiperculta, en las letras renacen-
tistas, Es una retérica ormamental, con ciertos acentos sutiles y pruti-
tos estetizantes, todavia apegada del molde clisico, aunque sin su vita-
lidad. El manierismo complica y acenttia, con un dejo decade
que dl clasicismo simplemente presentaba sin subrayar. Y lo distingue
de la sensualidad barroca la tendencia intelectualista,fria, mis apoya-
da (como observa Amold Hauser) en una experiencia de cultura que
de la vida; su campo de influencia es puramente estético. Puede alir
marse que, en América, el manierismo, por lo general, estd asociado a
tun momento histérico de baja tensién heroica y marcado por preocu
paciones de orden mas prosaico y cortesano, lo que explica el gusto
reciente por las variadas formas del estilo encomiéstico: el clogio
(usualmente ditirambico), el homenaje poético, los torneos celebrato-
rios y aun autocelebratorios de cendculos y academias.
Hay un tranguilo ideal conformista en la actitud social de los ma-
nieristas, que refleja
minantes
cardcter encubridor de una realidad muy distinta, donde bullen gestos
y expectativas disonantes. Ese contraste entze lo aparente y lo real qui-
24 explique el cardcter mustio y melancélico del manierismo, y su re-
fugio en la artificialidad de las formas como suprema expresién del
arte. Por otro lado, es importante subrayar que esta literatura esta in-
timamente asociada al arte manierista (el nombre fue usado primero
por la critica de las artes visuales para designar la pintura irracionalis-
tay afectada que surge en Florencia hacia 1520 con Pontormo y otros
artistas), y especialmente a un estilo arquitecténico. Puede decirs
el manierismo propicia una integracion artistica entre las artes plasti
cas y las expresiones literarias — textos cuyas formas describen 0 evo-
can pi imulos, arcos triunfales, carros alegsricos, juegos flora-
les—, pues ambas confluyeron frecuentemente como manifestaciones
ceremoniales o rituales propias de la época.
El estilo manierista, aunque es mas reconocible a comienzos del
XVII, e anuncia en ciertas obras de la segunda mitad del xv, como la
de los poetas de la Academia Antartica (3.3.2.) y la de Ercilla (3.3.4).
Y ya en pleno siglo xvut, domina en el campo de la épica y en algunas
expresiones de la lirica y la prosa narrativa, que estudiaremos a conti-
nuacién,
178 Historia de la teratura hispanoamericana. 1
Critica
Canta, Emilio. Manierismio y barroco en las literaturas bispénicas. Madd:
Gredos, 1983.
Cuxmus, Ernst Robert. Literatura europea y Edad Media latina. México: Fon-
do de Cultura Econémica, 1955.
Hara, Helmut. Estudios sobre el barroco. Madrid: Gredos, 1964,
Hauser, Amold. E! Manierismo, La crisis del Renacimiento y los origenes del
arte moderna, Madrid: Guadarrama, 1965.
Onoz¢0 Diaz, Emilio. Manierismo y barroco, Salamanca:Anaya, 1970.
Pascuat BUX, José, La dispersicn del manierismo. México: UNAM, 1980.
REGION ANDINA
4.2.1, La lirica manierista: las poetisas andnimas
ca la bien conocida postergacién social de la mujer en los ti
pos de la colonia, que la mantenia relegada en su hogar y le brindaba
pocas ocasiones para alcanzar una educacién esmerada, hubo mujeres
que tuvieron una destacada figuracién intelectual y demostraron un
dominio del arte literatio, especialmente poético, que nada tenia que
envidiar al de os varones. Sila universidad les estaba vedada, al menos
el convento, la corte y las academias literarias les permitian acercarse
al mundo de los libros y la vida intelectual. En el «Discurso en loor de
Ja poesia», la anénima autora nos informa:
y aun yo conozco en el Pint tres damas
que han dado en la poesfa heroicas muestras (wy. 458-459).
Algunos sospecharon que una de ellas era la «Amarilis» que escri-
6 posiblemente hacia 1615 la «Epistola a Belardo», inflamada d
sién ideal por Lope, quien la publics (y la contest6 con una epistola de
su cosecha) como parte de su poema La Filonrena (1621). Esa hipéte-
sis y la de que ambos poemas anénimos son de la misma autora, pue-
den desecharse como totalmente infundados. Pero el misterio de
quién fue esta «Amarilis» ha inquietado a los criticos, quienes, siguien-
do las pistas deslizadas en el texto, sospecharon que era Maria de Al-
varado, descendiente de Gamez de Alvarado, fundador de la ciudad
de Huanuco, en ls sierras orientales del Pert; o Maria Tello de Lara y
de Arévalo, emparentada con los hombres que combatieron la rebe-
lion de Hernandez Girén (3.2.7.). ¥ no falté quien sugiriera que la tal
Del clasicismo al manierismo 179
«Amarilis indiana» era una simple supercherfa tramada por los enemi-
gos de Lope para burlarse de él, suposici6n absurda porque en diver-
sas comedias y obras en prosa del gran ingenio espafiol se encuentran
cos y reminiscencias de la epistola anénima.
Solo muy recientemente el historiador Lohmann Villena ha exami-
nado documentalmente las conjeturas que otros hicieron antes que él
y establecido que la verdadera autora es, con toda probabilidad, Ma-
ria de Rojas y Garay (15942-1622), dama también nacida en Huanuco
y de ilustze familia, cuyos antecesores habian llegado con los conquis-
tadores del Perdi y fundado ésa y otras ciudades, Ella misma da varios
indicios de su origen, estado y ambiente, aunque envueltos en claves
sugerentes y enigmaticas. Esto se afiade a la atmésfera encantadora del
poema y las delicadas coqueterias de una voz que queria ventilar lo
‘que sentia sin que dejase de ser secreto. Es de presumir que, habién-
dolo escrito a temprana edad, poco antes de casarse y de morir prema-
turamente, éste sea el Ginico texto que nos queda de ella, lo cual hace
més esquivo y curioso el asunt
Escrito en elegantes silvas, sus 335 versos son, a a vez, una exalta-
in del amor platénico y una hiperbélica alabanza de Lope. El co-
mienzo, con sus delicados hipérbatos y sutiles razonamientos amato-
rios, da bien el tono de la epistola:
Tanto como la vista la noticia
de grandes cosas suele las més veces
al alma tiernamente aficionarla;
que no hace el amor siempre justicia,
ni los ojos a veces son jiieces
del valor de la cosa para amarla...
Después de confesar que «nunca tuvo por dichoso estado/ amar
bienes posibles,/ sino aquellos que son més imposibles», revela discre-
tamente que escribe desde Lima; que los conquistadores y fundadores
de «la ciudad de Leén» [de Hudnuco] son sus abuelos; que tiene una
hermana Belisa (en verdad, Isabel), monja y también poeta; y que ella
misma vive «en limpio celibato», entregada al amor de la poesia y de
Dios. Todo esto es mero pretexto para poner a Lope por los cielos
—donde ella realmente cree que pertenece— y ofrecerle estos «versos
cansados» como rendido tributo de «un alma que sin alas vuela». En
cl vasto conjunto de poesia circunstancial y cortesana de la época, esta
epistola tiene méritos muy singulares: es artificiosa pero inspirada,
180 _Historia de la literatura hispanoamericana. 1
amanerada en el juego de conceptos pero a la vez intensa e indudable-
‘mente sincera en su pasién. Y ademas es una inteligente argucia para
tocar, aunque sea de lejos, el nombre de Lope y arroparse en el res-
plandor que irradiaba todo lo que tenia que ver con él. En cualquier
;én de la lirica virreinal, esta pieza no puede faltar: es una de las
mejores de su tiempo.
El «Discurso en loor de la poesia» aparece, como antes sefialamos
(3.3.2.) en la primera parte del Parnaso Antartico (1608) de Diego Me-
xa, como texto andnimo. El enigma de su autor o autora ha desvela-
do a la critica, que ha intentado varias hipotesi, atribuyéndole —sin
mayor fundamento— el nombre literatio de «Clarinda» o el de perso-
najes ferneninos reales (como el de Francisca de Briviesca, la ilustrada
esposa de Dévalos y Figueroa); considerdndola una supercheria detras
de la cual se oculta un hombre, probablemente algiin miembro de la
Academia Antartica que queria congraciarse con Diego Mexia, tan
alabado en el texto; otal vez la misma «Amarilis». Siendo a estas altu-
ras imposible establecer con certeza Ia autoria del «Discurso», por lo
menos hay acuerdo de que se trata ciertamente de una mujer: el texto
est escrito desde una perspectiva indudablemente femenina, que
ofrece un ilustrativo paralelo con la Defensa de damas, de Davalos y Fi-
gueroa. Sabemos, por lo que informa el titulo, que se trata de una «se-
fiora principal de este Reino» (del Perdl] y que es «muy versada en la
lengua toscana y portuguesa». En varias partes, alude a su propia con-
dicién femenina, lo que hace su empefio mas atrevido, pues es como
poner un monte «sobre hombros de mujer, que son de arafia» (v. 54).
Su tema no es ni amoroso ni estrictamente religioso, sino estético: dis
curre sobre la naturaleza de la poesia, exalta sus altas virtudes estético-
morales, y destaca los méritos de los grandes poetas, entre los que co-
loca a Diego Mexia. Un interés lateral del texto es que sus menciones
a ée y otros poetas permite identificar a varios miembros de la Acade
mia Antartica.
En la devota vision de la anénima, la poesia es un don divino que
expresa lo mejor del hombre y lo acerca a su creador: la suya es una
concepcién de armonia y mistica elevacién espiritual a través del acto
poético. Sus fuentes son clisicas (Aristételes, Cicerén, Horacio), pero
se advierte que la autora ha frecuentado también algunos preceptistas
y autores castellanos, como el Marqués de Santillana, Juan del Enci-
na y Lopez Pinciano, ademas de la patristica. Es la actitud de puro
jercicio intelectual, mas que fa forma, lo que lo acerca a (o incluye en)
Del clasicismo al manierismo 181
Jos moldes manieristas. El poema estd escrito en tercetos dantescos
(rematados, a la manera clisica, por un cuarteto), con un total de 805,
in ser un ejemplo de la mas alta intensidad poética (pues
su intencién es claramente expositiva), son sin embargo finos y de con-
siderable pulcritud formal:
El verso con que Homero etemizaba
Jo que del fuerte Aquiles escre
y aquella vena con que lo dictaba
Quisiera que alcanzaras Musa mia,
para que en grave y sublimado verso,
cantaras en loor de la Poesia (vv. 13-18).
De todos los textos que conservamos de la Academia Antartica,
éste es sin duda el de mayor interés literario. Y a través de él podemos
saber cudles eran los gustos y la orientacion filosdfica de la Academia
Jimeia, que fue determinante en los de la poesia peruana entre la tilti-
ma década del xv1 y primera del xvu.
Textos y critica:
‘ANON. «Epfstola a Belardo» en Lope de Vega. Obras podticas. Ed, de José Ma-
nuel Blecua. Vol. 1. Barcelona: Planeta, 1969, pp. 800-809.
Conszjo Potar, Antonio. Discurso en loor de la poesta. Estudio y edicion
Lima, Ins ‘0 de Literatura, Universidad Mayor de San Marcos, 1964.
emo. Amarilis Indiana. Identificacién y semblanca.
rersidad Catélica del Peri, 1993.
4.22. La épica manierista
El tono robusto y aguerrido que la épica alcanzé en la etapa a
rior (3.3.4. yss.), casi desaparece en ésta, dominada por una musa mas
civil, cortés 0 religiosa que militar. Se ha sefialado que ese cambio de
actitud corre parejas con el que lleva del influjo general de Ariosto al
de Tasso, cuya Gerusalemme Liberata (1575) seta uno de los grandes
modelos de la nueva épica hispanoamericana. El ideal heroico se des-
plaza del mundo bélico a la experiencia excepcional de caracter espi
182_Historia de la literatura hispanoamericana. 1
10: en vez del valor fisico, la santidad y la entrega abnega-
da al amor de Dios y los hombres; en vez de baiallas y proezas san-
tas, callados sacrificios y asombrosos milagros; en vez de hazaiias
ares, militancia doctrinal. Esto habla del poderoso influjo de la
iglesia en la vida educativa y cultural de la colonia y, dentro de ella, de
3s jesuitas a través de la educacién y sus obras de apostolado en todo
el continente. En los poemas religiosos que se escriben a la zaga de La
Cristiada (4.2.2.2.), e ve c6mo la epicidad se diluye en hagiografia de
intencién pedagogica y ejemplarizante, en la que lo literario es més ac-
cesorio 0 un mero soporte de escaso valor estético. O se convierte en
materia més bien anecdotica y de leccién moral, como en el Expejo de
paciencia, de Silvestre de Balboa (4.2.2.3.). Por otro lado, ciertos ejem-
plos de la épica del perfodo muestran una tendencia celebratoria de
los adelantos y grandezas civilizadoras en la empresa espafiola al fun-
dar en América sociedades orgénicas, con su propio ritmo y vitalidad;
un claro ejemplo de es0 es Grandeza mexicana de Balbuena (infra).
Los cantores criollos se valieron de ese propésito para expresar, de
manera timida ain, un orgulloso sentido de patria, de tierra privilegia-
da por la naturaleza y el vigor creador de sus gentes.
‘Textos y eritica:
Menino, Félix, ed. Poesia épica de la Edad de Oro: Ercilla, Balbuena, Hojeda,
3." ed. Zaragoza: Ebro, 1969.
Pierce, Frank, La poesta épica del Siglo de Oro. 2. ed.. Madrid: Gredos, 1968.
REGION MEXICANA
4.2.2.1. El México paradisiaco de Balbuena
Aunque nacié en Espajia, Bernardo de Balbuena (1562?-1627),
cera de padre indiano y fue criado desde muy pequefio en Guadalaja-
ray en la ciudad de México. Alli gané temprano reconocimiento
como poeta en los circulos literarios de la Nueva Espafia; entre 1585
y 1590, varias composiciones poéticas suyas ganaron pretnios en cer-
tamenes en los que participaron centenares de poetas locales, lo que
—de paso— da una idea del amplio cultivo que habia alcanzado en-
tonces la literatura en el continente. Por la misma época ingresa a la
Del clasicismo al manierismo 183
tarde en su vida, después de haber pasado unos afios
en Jamaica, lleg6 a ser obispo de Puerto Rico. Se ha relacionado la
busqueda constante de reconocimiento y notoriedad soc i
tinguié su vida personal (y que influye también en la
formacién fue rigurosa y le brindé los instrumentos que le permiti-
rfan destacar en el mundo de las letras. Para satisfacer el pedido de
dofia Isabel de ‘Tovar y Guzmén, que le habia solicitado una descrip-
de la capital mexicana, Balbuena escribe, entre 1602 y 1603, su
‘mas famoso poema épico, Grandeza mexicana (México, 1604). Vivié
en Espajia por unos cuatro afios a partir de 1606, perfodo en el cual
culmina Siglo de Oro en las selvas de Erifile (Madrid, 1608), novela
pastoril en prosa y verso. En Puerto Rico termina de escribir su poe-
ma Bernardo o victoria de Roncesvalles (Madrid, 1624). Debe anotar-
se que, pese a sus fechas de publicacién, estas dos tltimas obras, de
larga redaccién, fueron comenzadas antes que Grandeza mexicana.
Buena parte del resto de su obra literaria se perdié en el incendio
provocado por un ataque de piratas holandeses a las costas de Puer-
to Rico.
La produccién de Balbuena, en la diversidad de formas, géneros y
temas que presenta, refleja muy bien la época de transicién estética y
cultural que vivia. Hay rasgos renacentistas en él (Siglo de Oro...), pero
también primicias del barroco (Bernardo) y sobre todo un regusto ma-
nierista (Grandeza...) por el cuidado y refinamiento estilistico, visible
en ellujo de los detalles que quiz4 resultan més destacados que la com-
posicién del conjunto total. Frente al dilema de la escritura culta 0 po-
pular, el autor era también ambivalente; en el prologo «Al lector», se-
hala que «si escribo para los sabios y discretos, la mayor parte del pue-
blo..quédase ayuna de mir, pero que si escribe para el vulgo «ni
puede ser de gusto ni de provechon; es evidente que esto tiltimo pare-
ce pesar mas en él, Sus dos poemas épicos también responden, en cier
ta manera, a su doble experiencia historica,
espafiol (Bernardo) y la de mexicano (Grandeza mexicana). Para la lite
ratura hispanoamericana, mayor trascendencia tiene el segundo poe-
‘ma que el primero (que bien podria incluirse en la historia lteraria pe
insular), por lo que comenzaremos con aquél.
El plan dela Grandeza mexicana es muy claro y esta expuesto en la
octava titulada «Argumento» que antecede al poema mismo, escrito
en tercetos dantescos:
184 Historia del iteratura hispanoamericana. 1
Dela famosa México el asiento,
origen y grandeza de edificios,
caballos, calles, trato, cumplimientos,
letras, virtudes, variedad de oficios,
regalos, ocasiones de content
primavera inmorta y sus indicios,
gobierno ilustre, religion, estado,
todo en este discurso esta cifrado.
Cada uno de los nueve cantos 0 «capitulos» del poema correspon-
den fielmente al temario indicado en cada verso. El texto se presenta
ademas como una «Carta» que dirige a dofia Isabel de Tovar para dar-
Ie a conocer los aspectos que hacen notable a México, «..Ja ciudad
s ica/ que el mundo goza en cuanto el sol rodea» (Cap. 1): més que
épico en el sentido clésico, el poema ¢s laudatorio y descriptivo: un
medallén panegirico de la capital de la Nueva Espafia, en el que inser-
fecciones naturales, culturales y morales, ha exaltado el nacionalismo
de sus criticos (no todos mexicanos) que han visto en el poema una
temprana afirmacién de americanismo, un primer ejemplo de
cién auténticamente mexicana. Al respecto hay que aclarar que el elo-
gio a México es un recurso artificioso para declarar otra grandeza: la
del imperio espafiol, que ha introducido la ci ny la relig
estas tierras antes brbaras. Una es reflejo de la otra y es0 es lo que mas
extensamente celebra el autor. Su canto lo deja muy explicito; tras una
larga tirada de ejemplos que demuestran el vigor, la variedad y el or-
den urbano de México, el poeta advierte:
Quitad a este gigante el sefiorfo,
Tas leyes que ha impuesto a los mortales;
volveréis su concierto en desvario (Cap. I.
Por otro lado, las descripciones paisajisticas del pocta repiten y
trasladan, salvo por escasisimos toques de color local, las convenci
nes de la poesfa europea y los t6picos del Jacus amoemus. La fauna y la
flora de Balbuena no son las de un observador, sino los de un lector de
Ia ret6rica renacentista:
|
|
|
Del clasicismo al manierismo 185
Aqui las olorosas juncias crecen
al son de blancos cisnes, que en remansos
de frio cristal las alas humedecen (Cap. VI).
Paisajes literarios cuya funcién era —pese a la intencién declara
da— responder mas a las leyes universales del lenguaje artistico de la
época, que a las peculiaridades de una realidad especifica. No hay que
olvidar tampoco que México probablemente era, para él, slo el em
blema de la idea de Ciudad, cl lugar donde era posible medrar y ganar
favores, inalcanzables en el aislamiento del campo o la provincia; por
eso denigra los «pueblos chicos y cortos» y declara «yo en México es-
toy a mi contento» (IV). Balbuena usa, sin duda, ese lenguaje con des-
treza y clegancia no frecuentes, que le permiten lograr algunas brillan
tes comparaciones ¢ imagenes con virtudes plisticas y sonora
tono encomiastico, el estilo enumerativo y la insistencia en |
Je no se dan un instante de respiro, y tienden a abrumar
poema no tiene, en verdad, argumento, ni variante ni sorpresa alguna;
esa falta de tensién dramatica crea un efecto de monotonia: todo es
previsible y consabido. Lo que hace el autor es invertir los términos de
la descripcién poi etrata un modelo real, sino Jo desrrealiza
casi por completo, convirtiéndolo en pura literatura. El proceso de
idealizacién hace que la imagen se desprenda de su referencialidad y
valga por si misma, como en la moderna «poesfa pura»:
alegres flores, que en otro tiempo fueron
reyes del mundo, ninfas y pastores,
y en flor quedaron porque en flor se fueron (ih
esto manierista, que anuncia la invasién formalista que traera el
barroco. La presencia de Grandeza mexicana sefiala un momento ¢ru-
cial en la evolucion de la poesia culta americana y da un indicio de su
direccién estética. Es interesante contrastar la visién dorada que este
poema presenta de la vida urbana americana con el desencanto que re-
flejan las sétiras de Rosas de Oquendo (3.3.3.) y otros, y también con
el tratamiento del motivo horaciano que hace Antonio de Guevara en
su Menosprecio de corte y alabanza de aldea (1539). El tema de la civ:
dad frente al campo —que retomarén Bello (7.7.) y Sarmiento
(8.3.2.), entre otros— ya esta aqui planteado.
Paraddjicamente, asi como en Grandeza mexicana hay un conj
to de alusiones y referencias a la naturaleza europea y al mundo clési-
186 _Historia de la literatura hispanoamericana. 1
en el Bernardo, que trata el tema hist6i ndario de la victoria
| héroe Bernardo del Carpio sobre Roldan y los Doce Pares de Fran-
cia, en Roncesvalles, hay imagenes del paisaje mexicano; en el Libro
XVIII leemos:
Miran el brazo de cristal que ataja
de Chiapa los desiertos arenales,
y de Oaxaca la florida faja
de regalados temples y fratales;
las dos ricas Mixtecas alta y
con sus frescas moreras y nogales..
Esto se explica porque el autor introduce el artificio de que el hé-
roe sea magicamente transportado a tierras mexicanas, donde se le
anuncia la conquista de América, Escrito en octavas reales y en 24 can-
tos, el vasto poema (més de 40 mil versos) es mucho més «épico» que
Grandeza..,y usa los datos hist6ricos como un mero pretexto para en-
tretejer episodios fantésticos (profecias, suefios, hechicerias, hazafias
fabulosas), cuya funcisn basica es ejemplarizante y moral; la huella de
Boyardo y Ariosto es, aqui notoria. El texto es profuso y abigarrado,
animado por el viejo ideal caballeresco, en marcada diferencia con el
orden y la actualidad inmediata de Grandeza... Esta precedido pot un
prélogo que tiene interés para conocer las ideas de Balbuena sobre las
relaciones entre épica e historia, entre verosimilitud e invencion; de
paso, hay que recordar que ese texto y
alabanza de la poesia» publicado al final de Grandeza... deben contat-
se entre las primeras poéticas americanas.
La tendencia artficiosa del poeta se nota claramente cuando eseti-
be en un género —el pastoril— que le permitia regodearse en él: Siglo
de Oro... s un alambicado ejercicio buedlico en doce églogas
ladas con pasajes en prosa, sonetos y otras composiciones. Su lectura
silo es recomendable para quien quiera estudiar las innovaciones que,
influido por la Arcadia de Sannazaro, introduce el autor en el género,
tal como se practicaba en Espaiia desde la Diana de Montemayor.
Textos y erica
BALBUENA, Bernardo, Grandeza mexicana. Ed. crit. de José Carlos Gonzilez
Boixo. Roma: Bulzoni, 1988.
Del clasicismo a manierismo_187
Grandeza mexicana y fragmentos del Siglo de Oro y el Barnard. Eid. de
Francisco Monterde. México: UNAM, 1963.
Horne, John van. Bernardo de Balbuena. Biografia y critica. México: Critica,
1972,
Rawasa, José. «Bernardo de Balbuena». En Carlos A. Solé, ed..*, pp. 53-57.
Royas Gancibuenas, José. Bernardo de Balbueno. La vida y la obra. Mé
‘nam, 1958.
REGION ANDINA
4.2.22. La épica religiosa de Hojeda
Diego de Hojeda (1571?-1615) nacié en Sevilla y crecié alli, en un
momento de esplendor de las letras espafiolas. Llegé a Lima en 1591
e ingresé al sacerdocio como dominico. En esta ciudad inicié activida-
des literarias que lo vincularon a poetas de la Academia Antartica
como Ofia (3.3,4.3.) y Davalos y Figueroa (3.3.2.). Su carrera eclesids-
tica, que se desarroll6 en Lima y el Cuzco, donde también ensefié teo-
logia, sdlo tiene un notorio incidente dramético, que refleja las tensio-
nes internas de la vida conventual: debido a una disputa con su propia
congregacién, Hojeda fue despojado del titulo de prior, que habfa al-
canzado en ambas ciudades, y humillado al envidrsele al exilio, como
simple fraile, al Cuzco y Huanuco. Fue rehabilitado, pero murié sin
enterarse de ello. La paradoja es que este hombre escribié el mejor y
mas devoto poema religioso de su La Cristiada (Sevilla, 1611).
‘Aunque hoy ésta sea la opinion generalizada, hay que recordar que
durante largo tiempo —hasta el primer tercio del siglo x0x, en ver-
dad— fue ignorado por los lectores y la criti
El poema se compone de 12 cantos 0 libros y esta escrito en octa-
vas reales. Su tema es, por cierto, el de la pasién de Cristo, a la que
agrega otros asuntos y episodios, como el de los martires de l
los fundadores de drdenes religiosas. Dos modelos renacentistas p
den invocarse para La Cristiada: la Gerusalemme Liberata (1575~
de Tasso y el menos conocido Christias (1535), escrito en latin por Gi-
rolamo Vida; Frank Pierce ha llamado también la atencién sobre las
relaciones del texto con un poema homélogo pero de muy inferior ca-
lidad: La Universal Redencién (1584) de Herndndez Blasco. Para juz-
gar el verdadero valor del poema, debe tenerse en cuenta que la épica
religiosa —como hemos visto antes (4.2.2.)— era muy popular en
188 _Historia de la literatura hispanoamericana. 1
América y copiosamente cultivada cuando Hojeda eseribe su obra; los
antecedentes abundaban, pero ninguno esta a su altura,
La Cristiada utiliza y absorbe practicamente todas las fuentes reli
siosas disponibles en la época sobre la vida de Cristo: los Evangelios,
Ios textos apécrifos, la patristica, la literatura mistica espafola, leyen-
das de la tradici6n cristiana, etc. Pero el autor trata de renovar el men-
saje religioso de estas fuentes mediante técnicas y recursos propios del
lenguaje épico. Siguiendo a Tasso, Virgilio y Dante, usa intensamente
—quizd més que cualquier otro cultor del género en esa época— el
deus ex machina, las profecias, los saltos retrospectivos, la fusién del
nivel natural con el sobrenatural, la prosopopeya (aparecen como pro-
tagonistas la Oracién, la Impiedad, el Miedo), los efectos sobrecoge-
dores, etc. Tanto en deaalles especificos, se
advierte el riguroso cuidado y la voluntad artistica con las que el poe-
ma ha sido compuesto, En cuanto al orden y el desarrollo narrativo
casi no hay fallas; los defectos —el tono pesadamente apologético, la
candorosidad de ciertas alegorias, el didactismo doctrinal— son de
‘otro orden y quiz connaturales a un género como éste. Pese ala indu-
dable uncidn religiosa de Hojeda solo ocasionalmente el poema mere-
ce llamarse mistico: ¢s mas bien un ejemplo de poesia devota o pietis-
ta, una suma de verdades y fantasias para ilustrar y fortalecer la fe de
los creyentes. Pero lo cierto es que, cuando lo leemos hoy, nos resultan
mis visibles los defectos que las virtudes, debido a la distancia ala que
nos colocan el gusto y la sensibilidad actuales respecto de obras de este
tipo
No son extrafias al tex icas de la oratoria sagrada, con sus
ejemplos, reiteraciones, silogismos y simetrias, segtin el molde difundi-
do por el pensamiento escolistico, No hay asunto mis grande y dra-
‘atico para demostrar el amor y la providencia de Dios que la pasién
de Cristo, pues ella entrafia el misterio de la Redencién de la humani-
dad; Hojeda se sirve de ese pasaje de la historia sagrada para estimular
la fe y convertir a Cristo en un verdadero «héroe», cuya hazafia espiri-
tual supera la de las grandes figuras de la épica clasica. Los rasgos ma-
nieristas y barroquizantes son visibles en el poema, pero el refinamien-
to y la tendencia ornamental estan todavia moderados por un afin de
mantener la laridad y la conviccién interna del argumento; argumen-
to en los dos sentidos de la palabra: como linea narrativa y como razo-
namiento para probar una verdad de trascendencia moral y teo
Cuando la imaginacién poética no equilibra el ardor de la fe religiosa,
el dogmatismo y aun el fanatismo de su mentalidad cristiana (exalta-
dos por el espiritu de la Contrarreforma), el poema se reduce a mera
predicacién en la que el lector percibe los desagradables rasgos de la
intolerancia. Pero no hay que aislar a Hojeda como el nico poeta re-
ligioso al que puede reprocharsele eso, sino mas bien y pese a todo,
como el mejor entre todos ellos.
Texto y critica
Hoyeps, Diego de. La Cristada. Ed. de Frank Pierce. Salamanca: Anaya, 1971
‘Atsoxe, Juan Luis. Historia de la literatura espariola*, 1, pp. 541-544.
Maver, Sor Mary Edgar. The Sources of Hojeda’s La Cristiada, Ann Arbor:
University of Michigan Press, 1953.
REGION CARIBENA. ZONAS INTERMEDIAS:
COLOMBIA Y GUATEMALA
4.2.23. Poetas épicos menores
Naturalmente, hubo seguidores ¢ imitadores de Hojeda, especialmente
entre las drdenes religiosas. De hecho, la figura del fundador de la orden jest
ta fue propuesta como uno de los modelos que la literatura debia tratar y ex
tar. Por lo menos tres poemas épicos sobre San Ignacio de Loyola se escribi
ron en América por autores criollos. El titulo de uno de los mas conocidos, el
del jesuita colombiano —que luego abandons la orden— Hemando Domi
guez Camargo (nacido a comicnzos del siglo xvu-16562), lo dice todo: San Ig-
nacio de Loyola, fundador de la Compaiita de Jestis. Poema beroyco (Madtid,
1666), en el que pueden encontrarse claros y a veces elegantes vestigios de len
je barroquizante, sobre todo cuando el impulso mistico se expresa con
imagenes de rebuscado erotismo. Otra figura religiosa favorecida por los de
vvotos cantores épicos es la de Santo Tomés de Aquino, de quien exista la can-
dorosa y generalizada creencia, recogida en muchas crénicas coloniales, de
que habia predicado en América. Thomasiada al sol de la Iglesia (Guatemala,
1667) de Diego Sienz Ovecusi, es otro titulo revelador.
Tiene relativamente mayor interés el Espejo de paciencia (escrito en 1608
y publicado en forma completa s6lo en 1928) de Silvestre de Balboa (1563.
190 _Historia de la literatura hispanoamericana. 1
rescataron y reunieron cl dinero para comprar su libertad, sino que lo ven-
garon formando un pequefio ejército que derrot6 a sus captores, en el «Mo
tete» aiadido como conclusién del poema y que se cant6 en la iglesia tras su
liberacidn, se exalta el feliz desenlace: «Dichosa la isla de Cuba/ que goza de
tal Prelado». Balboa habia venido de las islas Canarias y se establecié en
Cuba, residiendo principalmente en lo que hoy es Camagiiey; por es0, por el
tema local de su poema y sobre todo por los pasajes (0 catilogos) descripti
vos de la fauna y flora caribefia, es considerado el texto fundador de la lite
ratura cubana.
Sus verdaderos méritos literarios, sin embargo, han sido materia de discu-
siones y diserepanci i
Tor y hasta dudan de la autenticidad
que puede ser una supercheria del erudito cubano José Antoni
«que publics fragmentos del poema en 1838, Habria que aclarar algunas cosas
la primera es que, al revés de México, Lima y Santo Domingo, Cuba (y mis
‘Camagiiey) era por entonces un lugar con limitada tradicién literaria. Luego,
1ediana y sobre todo resultado de su esfuerzo in-
a quien cita en su pr6logo al lector) y alos poe-
Castellanos [3.3.4.1. y.
s de Luis Barahona de Soto, autor del poe-
al que se refiee en la primera octava del
llanto/ De Angélica y el Orco enamo-
Espejo... Celebren otros la prisién y
rado>).
Lo interesante es qu
boa, imperfecto y sim
4 por su aislamiento cultural, el estilo de Bal
jentales y culteranos de la épo
cologia clasi-
ca se meacla con toques de color local; esa sim}
bastaria para hacerlo singular en s
de aventuras, la interpolacién de elementos fantésticos y el omnipresente
itas. Tampoco eran frecuentes poemas épicos con las mo-
estas proporciones fisicas de éste (aunque lo preceden seis sonetos lauda-
torios), que tiene apenas dos cantos y 145 octavas reales: el primero n:
penurias del obispo como cautivo del pirata francés y su
gundo, la sangrienta batalla conta el y la celebraci
del prelado, fruto de su «paciencia» cristiana, El obispo debe ser el primer
héroe religioso ctiollo cantado por la épica hispanoamericana. El lenguaje
del texto, con frecuencia desmafiado y desabrido —més de crénica, que de
poema—, se anima con algunos otros personajes criollos, como el valiente
negro apropiadamente llamado Salvador, o cuando pinta un festin de colo:
res y sabores tropicales en honor de su protagonista. Lo cierto es que este
breve y ristico poema se ha convertido, a partir del siglo pasado, en el ori
gen de la literatura de Ia isa
Del clasicismo al manierismo 191
Texto y critica
Batnoa, Silvestre de, Espejo de paciencia. Ed. facs. y crit. de Cintio Vitier. La
Habana: ComisiGn Cubana de la UnEsCo, 1962.
GonzAtez Ecuuevanaia, Roberto, «Reflections on the Espejo de paciencia: En
Celestina’s Brood", pp. 128-148.
Sanvz, Enrique. Silvestre de Balboa y la literatura cubana, La Habana; Letras
‘Cubanas, 1982, pp. 139-151.
REGION ANDINA
4.3. Esplendor de la crénica del xv
La crénica de estos afios es ya un género robusto, estéticamente
‘maduro ¢ intelectualmente elevado a una dignidad impensable cuan-
do nacié en las manos humildes de soldados y aventureros, que se im-
provisaron como cronistas ¢ historiaron simplemente lo que vieron 0
supieron. Se ha sefialado que hay un giro que va de la crénica esencial-
mente descriptiva a la que intenta interpretar el sentido hist6rico de la
conquista. Ese giro comienza con el nombramiento de Juan Lépez de
Velasco como Cronista Mayor de Indias, pero como su enorme croni-
a, Geografia y descripcién universal de las Indias, no fue conocida sino
a fines del siglo xrx, el cambio se define en verdad con la presencia y la
obra de Antonio de Herrera y Tordesillas (1549-1625), quien en 1597
recibi6 el mismo nombramiento. Aparte de su monumental crénica
Historia general de los hechos de los castellanos en las islasy tierra firme
del mar océano (1601-1615) —conocida también como Décadas, por
sud
én un preceptista del género con dos obras que circularon en su
tiempo s6lo en forma manuscrita: Discurso sobre los provechos de la
historia y Discurso y tratado de la historia e historiadores espaiioles
La cténica se vuelve un género de estudio y reflexidn, cuya preten
sién es ofrecer abarcadoras visiones de conjunto y compendios eruditos
dela empresa conquistadora, contemplada ya con la perspectiva de mas
de un siglo, La intencién es exhaustiva, tratando de cubrir el proceso
entero 0 sus porciones més significativas. Lo que la nueva crénica pier-
deen presencialidad y animacion aventurera, lo gana en amplitud, hon-
dura y serenidad de la vision histérica. No siempre tan serena, en ver-
192 _Historia de la literatura hispanoamericana. 1
dad, porque las pasiones no desaparecen del todo; sencillamente cam-
bian de naturaleza: el afin de enmendar, ampliar y completar lo que los
cronistas de la primera hora dijeron de modo parcial o sucinto, o de
cexaltar las intenciones del proceso colonizador y lamentar los concretos
resultados, predominan en este periodo y aucorizan a decir que, en bue-
na medida, la crénica se escribe como una relectura de la anterior, ha
ciendo de ellas ambiciosos
lop
en sélo de una region o virreinato—, que a veces las sacan del campo
literario propiamente dicho y las llevan al de la historia como disciplina
auténoma, cuando no al de la filosofia o la teologia. Un fenémeno inte-
resante ¢s el surgimiento de la crOnica eclesiéstica 0 conventual, cuya fi-
ad es ex istoriay a contbucin expr de wna partic
lar congregacién, que a veces pueden ofrecer datos valiosos sobre asun-
Rane pe UI ten ese Re Cire crea
(Barcelona, 1639-1653) del padre Antonio de la Calancha (1584-1654),
escrita en una tepujada prosa barroca, que brinda informacién sobre la
orden de los agustinos en el Peri, entre muchas otras cosas. Pero cabe
decir que, cuanto mas se especializa la crénica 0 se hace més erudita,
iis se aleja del foco del interés de una historia literaria,
Hay un factor social que interviene y altera la funcién piblica del
sgénero: existe ya una sociedad criolla establecida —con una ya larga
experiencia del medio—, que se entremezcla con la espafiola indiana
y constituye un piblico lector que, sin ser del todo consciente de ello,
es una realidad distinta, ambivalente ante la versién «oficial» que la
crénica habia dado de la conquista. Era el momento propicio para la
la rectificacion, de lo que se encargaran, al lado de espaio-
105 ¢ indios que habian permanecido relativa-
mente silenciosos, Es una etapa de gran esplendor del género, que
goza también, a su modo, de una «Edad de Oro». Dos nombres fun-
damentales vienen de inmediato a la mente como encarnacién de este
Madrid: Gredos, 1982.
Del clasicismo al manierismo 193
mn a maniorism 193
43.1. El Inca Garcilaso y el arte de la memoria
No cabe duda de que tanto la personalidad como la obra del Inca
Garcilaso de la Vega (1539-1616) son la expresién mds intensa del di-
lema y el drama que era, en esa época, ser un mestizo criollo. Porras
Barrenechea lo ha llamado, siguiendo a Maridtegui, «el primer perua-
no», por la fina sensibilidad de su condicién biologica ¢ histérica. Esa
ilidad es premonitoria de la que defi
no exi
anhelos.
mandose en
on vocacién universal, como queria ser el hombre del Renacimiento.
EI Inca nacié en el Cuzco apenas siete afios después de haber sido
detrotado el Inca Atahualpa y conquistado el Peri por Pizarro, Suna-
cimiento es una consecuencia del encuentro de dos razas a partir de
esa derrota; tiene un aspecto comiin a toda conquista —es el fruto de
una unién natural, impuesta por el vencedor sobre los vencidos— y
otro excepcional —Ias sangres que se funden son ambas nobles—. El
padre del Inca era el capitan espafiol Garcilaso de la Vega, un extre-
mefio que protagonizé la conquista peruana y que descendia de fami-
lias ilustres, entre cuyos antepasados se contaban los poetas Jorge
Manrique, el Marqués de Santillana y Garcilaso de la Vega. La madre
era Isabel Chimpu-Oello, una fusta («princes»)
‘Yupanqui, antepeniiltimo gobemante de la dis
dres nunca se casaron, aunque
nios con terceras personas; el origen ilegitimo del cronista, que tendra
largas consecuencias en su vida y se reflejard en su obra, explica por
qué el nifio levara primero el nombre de Suatez de Figueroa, que pro-
venia de a familia paterna, La infancia del cronista transcurre en el ho-
gar matemno del Cuzco, pero su crianza responde a las dos vertientes
de su sangre: por un lado, educacién formal con gramética, latin y jue.
0s ecuestres como buen hijo de espafol; por otto, aprendizaje del
guechua como lengua materna y acopio de la tradicién viva entre los
parientes de esa rama, a través de relatos, fabulas y anécdotas conser
vados en la memoria y reelaborados como un tesoro por la fantasia in-
fantil
Estos afios cuzquefios son decisivos porque configuran el mundo
esencial que cobraré vida en una obra que, precisamente por ser tan
tardia, tiene un profundo carécter retrospectivo: el de salvar del olvido
194 Historia dela teratura hispanoamericana. 1
el bien perdido en el tiempo o distante en el espacio. Rodeado alli de
otros hijos naturales de conquistadores, conoci6 a varios de éstos ilti-
mos: Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal, el temible «Demonio
de los Andes»; los escuché hablar y presencié algunas de sus aventu-
ras, incluyendo las de su propio padre. Todo eso, que recordaré mu-
cho después, forma parte de su formacién como historiador: la con-
quista estaba todavia viva entonces y el Inca podia casi «tocarla» como
una presencia que desfilaba ante sus ojos. La etapa cuzquefia se cierra
en 1560; el afio anterior el padre habia muerto y, usando el dinero que
Je dejé en herencia para que estudiara en Espaia, el Inca decide reali-
zar poco después el largo viaje que lo lleva del Cuzco a la peninsula,
La etapa espafiola (que transcurre en Sevilla, Montilla y finalmen-
teen Cérdoba) tiene dos fases: una, ajena al mundo de las letras, en la
que ltiga (con poco éxito) para reclamar bienes paternos y se dedica a
Ia carrera de las armas (peleard contra los moros en las Alpujarras);
otra, de estudio y cautelosa preparacién como escritor, en la que ab-
sorbe la cultura humanista y culmina el proyecto cronistico que habia
acariciado largamente. La lentitud de este proceso, lleno de demoras y
vacilaciones, ha sido explicado no sélo como una prucba del rigor y
paciente cuidado con que encaraba su tarea, sino como el reflejo de
tuna personalidad timida e insegura en un medio ajeno y por completo
distinto del Cuzco natal. La obra del Inca corresponde realmente a sus
tres dltimas décadas de vida, pues comienza discretamente hacia 1590,
‘osea cuando ya tenfa 51 afios, y culmina con la publicacién, al afio si-
guiente de su muerte, de la Historia general del Peri (Cérdoba, 1617).
‘La lejania fisica, la distancia temporal y la actitud reflexiva que dan los
afios crepusculares, tienden sobre su visién hist6rica un velo de nostal-
gia y melancolfa, que algunos han identificado como rasgos propios
del temperamento indigena. Es significativo que en ambas fases de su
Vida espafiola haya un af de reconocimiento: el hijo del capitan Gar-
cilaso de la Vega luchara primero por ganar el derecho a usar ese nom-
bre ilustre y luego, como cronista, le afiadira el apelativo de Inca, que
subraya su condicién de indio noble. Asi llegard a ser, finalmente, él
mismo, una afirmacién voluntariosa del hecho de ser un mestizo (lo
proclama «a boca llena, y me honro con él»), que hay que considerar
el fandamento de su obra y uno de sus aspectos més creadores: el Inca
es el sutil narrador del proceso de su propia historia dentro de la His-
toria, como fenémenos contiguos.
‘Comienza su obra como mero traductor: en 1590, aparece en Ma-
drid su versién castellana de los Didlogos de amor de Leén el Hebreo,
Del casicisme al manierismo_198
obra escrita en italiano, lengua que el Inca habia aprendido y legado a
dominar. Los Diélogos gozaban de popularidad en esa época por sus
delicados razonamientos neoplat6nicos sobre el tema amoroso; no s6lo
Por eso atrajo al Inca sino por el orden, las simetria y las rigurosasje-
rarquias filos6ficas de su tejido, que luego adoptard para estructurar su
obra de cronista. El trabajo sirve, sobre todo, pata probar la elegancia
de su prsa yu inmersn en a cultura humanistic, Su primera er
nica no tiene ninguna relacién con el Pert: es la que aparece con el ti
tulo de La Florida del Inca (Lisboa, 1605), cuyo tema es la conquista de
esa peninsula por Hernando de Soto. Siendo admirable, esta crénik
cra, para él, slo una preparacién o acercamiento a su verdadero obj
tivo como autor: escribir sobre el Peri, La Florida es una tipica croni-
ca ade ofdas» (su informante fue Gonzalo Silvestre, uno de los hom-
bres que acompafiaron a de Soto), que le permitis probar sus fuerzas
como cronista sin comprometerse como testigo directo. Es una obra
cuyas cualidades puramente lterarias y artisticas tienen una autonomia
interna atin mayor que en los Comentarios reales: siendo una er6nica,
argos pasajes pueden ser lefdos como una narracién de aventuras, con
ecos de la novela de caballerias y la épica renacentista; compararla con
la versién que da Cabeza de Vaca en los Nawfragios (2.3.5. sobre la ex-
ploracién espafiola en esa misma region, o con la exaltacién épica de
La Araucana de Excilla (3.3.4.1,), ofrecera intetesantes paralelos. Pero
elarte de contar del Inca es enormemente superior al del primero.
El estilo de La Florida es un primoroso compendio de las técnicas
narrativas de su tiempo: cuidadosa composicién de escenas, riqueza
de detalles descriptivos, gusto por lo fabuloso, retratos morales y psi-
coldgicos, sugerencias y contrastes, atmésfera de tensién creada por
revelaciones demoradas y anécdotas laterales, constante poetizacién ¢
idealizacién ejemplarizante de la realidad, ete. Hoy muy pocos leen
este libro como crénica, para enterarse de lo que pasé en La Florida,
sino para gozar del estilo evocativo y depurado con el que su narradot
reinventa la historia. Téngase presente, ademés, que los pardmetros
con los cuales su obra tenia que medirse no podian ser mas altos: La
Florida aparece el mismo afio que el primer Quijote.
La intencidn que tenia el Inca en mente cuando prepara los Co-
mentarios reales (Lisboa, 1609) —proyecto que ya anunciaba hacia
1586—, era muy distinta: tenia que escribir sobre recuerdos persona-
les, complementados con gran acopio de fuentes escritas y orales,ys0-
bre las primeras experiencias hist6ricas de su tierra natal; es decir, era
tun tema que haba guardado largo tiempo en la memoria y que habia
196 Historia dela iteratura hispanoamericana. 1
convertido en una segunda naturaleza mientras vivia en Espaiia. Si ser
mestizo significaba plantearse la cuestién de ser a la vez dos cosas
‘opuestas (indio y espaol) y tratar de resolver esa ambivalencia en una
vision integradora y equilibrada, entonces el Inca es un ejemplo cabal
die esa hibridacién racial, histérica y cultural. Su formacién como es-
critor es esencialmente espafiola 0, mejor atin, europea, pues incorpo-
taba lo mejor de la cultura renacentista: pero el tema y la carga emo-
Cional son clertamente americanos. De hecho, puede decirse que, dile-
maticamente, e! autor se sentia mas espafiol en América y més
americano en Espafia, inaugurando asi el motivo del desgarramiento
cultural que ha inquietado a tantos escritores hispanoamericanos des:
de entonces, como ilustra bien el caso eminente de Carpentier
El Inca eseribia con un énimo reivindicatorio, aunque apacible y
equilibrado, como sila sangre de la herida que 1o provocaba hubiese
‘cesado de manat, pero no el amor por los suyos y el dolor por los atro-
pellos cometidos; por todo ello, escribfa esperando una restauracién,
fe la verdad y la justicia. Lo caracteristico de su visi6n es el esfuerzo
por someter al filtro de la reflexién serena las pasiones desatadas por
Eltrauma de la conquista. Ese era un rasgo de su caticter, pero lo rea-
firmé y refin6 con sus lecturas de fl6sofos, historiadores humanistas y
escritores clasicos que descubrié en Montilla y Cordoba; la biblioteca
ue el Inca formé en el primer lugar, da un claro indicio de la austeri
dad casi monacal (en Cérdoba habia tomado los habitos, lo que subra-
ya su adaptacién a las costumbres del con la que cultivé su es-
piritu, Se ha observado que lo que asimilé mejor fueron las obras y la
Fumésfera que reflejaban cierta tendencia arcaizante que dominaba
Dor e508 afos en los circulos de eruditos, hurmanistas y poetas de Cér-
Toba, con los que estuvo asocinds y entre los cuales conocié nada me-
nos que a Géngora.
Ese regusto arcaizante, esa aura dulcemente retrospectiva son no-
torios en los Comentarios reales. La obra estaba concebida en dos par-
tes: la primera —cuyo titulo exacto es Primera parte de los Comenta-
rios reales dedicada a contar el origen de los incas y describir y valo-
rar sus instituciones; la segunda, titulada Historia general del Peni,
narra el descubrimiento, la conquista y las guerras civiles de los espa-
oles en tierras peruanas. El titulo mismo de los Comentarios reales es
revelador del cuidado y modestia con que encaraba su tarea de histo-
tiador. El «comentario» es una de las formas o subgéneros més humil-
des de la histotia, pues supone la glosa de una obra anterior con el
propésito de rectificazla 0 ampliarla. Garcilaso no se llama, pues, «cto-
Del clasicismo al manierismo_197
como un eco de los Comentarios de
sat; sélo después, habiéndose afirmado como tal, se animari a
ar Historia general... a segunda parte de la obra. El adjetivo reales
arse de dos modos: en el sentido de «verdaderos» y
les a los hechos que trata; y también en el sentido de
propios de la realeza incaica, de la que se presenta como heredero di-
recto. En el famoso «Proemio al lector», el autor deja bien en claro sus
propésitos: aunque no es el primer cronista que escribe sobre las cosas
del Peni, es el primero que intenta dar «la relacién entera» de elas; al-
gunos las escribieron «tan cortamente» que a veces «las entiendo
mal»; con el animo de corregir esos defectos, confusiones y falsedades,
«forzado del amor natural ala patria», promete escribir «clara y distin-
tamente» sobre lo que sabe; y lo sabe mejor que otros porque el que-
chua fue su lengua matema y puede sefialar cudndo los cronistas la
interpretaron fuera de la propiedad de ella».
La idea clave aqui es la de ser un intérprete y serlo en varios nive-
les: lingiistico, histdrico, intelectual, espiritwal. No cabe duda de que
el Inca tiene un conocimiento intimo y extenso (segiin el estado de la
toriografia en su época) del pasado incaico; lo que se ha discutido a
lo largo del tiempo es la cuestion de la veracidad hist6rica del Inca y el
grado en que podemos creer lo que nos dice. Como historiador, el
Inca era todo lo acucioso y metédico que se podfa ser: lefa atentamen-
te sus fuentes, las anotaba, las cotejaba con otras, solicitaba testimo-
nios orales o escritos cuando exa pasible (por ejemplo, a sus condisci-
pulos del Cuzco), era fiel al detalle y a la visién de conjunto, y final-
‘mente sopesaba todo eso con el caudal de lo guardado en el recuerdo
(el hilo que lo guia por «este gran laberinto» de la historia) y reproce-
sado por la imaginacidn, Después de «haber dado muchas trazas y to-
mado muchos caminos» para contar la historia de los Incas, le parecié
que
el camino més facil y Ilano era contar lo que en mis nifieces of muchas veces a
mi madre y a sus hermanos y tios ¥ a otros sus mayores acerca de este origen y
XV).
No es exacto decir que el Inca peca contra la verdad o desfigura
Jos hechos para servir a su causa; pero es cierto que los idealiza y em-
bellece evpcdndolos como una edad dorada y un bien perdido para
siempre. El nos diré que conservar algo «en el corazdn» es frase de los
indios por decir «en la memoria». No falsifica: exagera en los vuelos
198 Historia dela iteratura hispanaamericana, 1
poéticos de su prosa. Muchos de sus errores eran comunes en la épo-
cca, cuyos criterios de verdad no son los nuestros. Y en algunas cosas se
adelanta a los historiadores de su época; por ejemplo, en el uso mets-
dico de las «fabulas historiales», elementos miticos a los que hoy se
concede alto valor antropologico. A la doble idealizacién, producto
del tiempo y del arte, se suma otra, que tiene que ver con el origen
mo de la experiencia historica del autor: su versi6n es la oficial del in-
cario, tal como le llegé por voces o tradiciones familiares en su infan-
cia y juventud; esa ver
a que sobrevivis la conquista. El Inca cree firmemente que la
a quechua es un estado de civilizacién superior y que su capital,
el Cuzco, fue otra Roma en aquel imperio». Esa historia cuzquefia
cera dulica y edificante, depurada de gobernantes y hechos nefastos.
En el pasado, algunos comentaristas no entendieron lo que apare-
cia como una notoria contradiccién: un autor que reivindicaba su con-
in de nativo, pero que exaltaba la conquista y la evangelizacién
‘ristiana, y que hasta simpatizaba con personajes como Gonzalo Piza-
110, notoriamente insensible ante la situacién de los indios. Pero no
hay tal contradiccidn, sino una coherencia con la visién hist6rica pro-
videncialista a la que es fil el Inca, seguramente como reflejo de sus
lecturas de interpretaciones utdpicas sobre el proceso hist6rico: segiin
clas, odo ocurria de acuerdo con un designio de constante ascenso en
aescala de la civilizacién, que llevaba de la oscuridad y barbarie de los
tiempos primitivos al orden superior de los hombres y los pueblos
guiados por Dios y su Iglesia.
En la mente del Inca hay una clara jerarquia de edades historicas:
de la época preincaica, en la que los hombres adoraban una multitud
de idolos inferiotes, hacian sacrificios humanos y «se juntaban al coi
‘como bestias, sin conocer mujer propia, sino como acertaban a topar-
se» (I, el Peri pasé al sistema incaico, que establecié el cul
monoteista al Sol y organiz6 la vida social mediante instituciones esta-
bles y patemnales. Luego, cuando el imperio incaico decay6 y se des-
moralizé (de modo no muy distinto a los dias finales del imperio roma-
no), llegaron los espaiioles, que impusieron la vocacién universal de su
imperio, con una nueva cultura, una nueva lengua y sobre todo la ver-
dadera teligibn. Los sufrimientos y el derramamiento de sangre que
trajo la conquista espatiola bien pueden compararse al trance de la re-
dencién cristiana: son dolorosos pero cumplen un alto destino. Esta
concepcién se basaba en el error —frecuente entonces, debido alla fal-
ta de conocimientos sobre las culturas preincaicas— de considerar esa
Del clasicismo al manierismo_199
etapa como barbara y atrasada, pero reiteraba también el prejuicio im-
perial incaico que habia absorbido el Inca en su nifiez. Todo eso lo
conjugé armoniosamente con el riguroso esquema que la historia tenia
dentro de la perspectiva europea: un orbe perfectamente jerarquizado
de etapas y avances progresivos, que se parecian tanto al rigor de las
rbitas y categorias del amor segiin Leon el Hebreo, quien recomen-
daba hermosear para «sacar fuera las esenciasm de las cosas.
El disefio triangular del Inca —barbarie, imperio incaico, imperio
espafelsostiene todo cleifcio conceptual de su historia, ys efle-
ja en el sistema de exposicidn que sigue en las dos partes de su obra.
Gon Manco Capac, el fundador del incario,comienza para el on
Segunda Edad», de la que se precia en decir que, aunque todavia id
lateas, «rastrearon los Incas al verdadero Dios, nuestro Sefior» (II,
Hace luego la descripcién puntual de sus instituciones, creaciones cul-
turales y grandezas materiales, y simultineamente traza su historia has-
ta dl iltimo Inca, Atahualpa, @ quien denigra como cruel ¢ ilegitimo
heredero de la dinastia cuzquetia. Asi, justifica como providencial la
llegada de los espafioles y nos prepara para el relato de la conquista
misma y los episodios (que se consideran entre los més animados y re-
veladores de la obra) de la Historia general... El lector descubriré que
cl orden que sigue el Inca no es ni cronologico (el aspecto débil de su
reconstruccién) ni estrictamente lineal, sino mas bien el de un tapiz
ccuyos hilos, colores y texturas se entrecruzan continuamente, para
agregar animacién y aliviar el relato con el contrapunto de lo ameno y
lo informativo: le gustaba «variar los cuentos, porque no sean todos de
un prop
EI Inca es minucioso y exhaustivo con el cotejo de fuentes; largos
pasajes de su texto son glosas de otros cronistas, para apoyar sus pro-
pios dichos o contrastarlas con su propia versién. Su obra absorbe y
valora una gran cantidad de fuentes de informacién, sobre todo las
que brindan los cronistas del Peri, sus testigos y protagonistas. Cita a
muchos de ellos —Cieza, Acosta, Zarate (3.2.6,), Gémara (3.22)—,
pero a ninguno tanto como al jesuita Blas Valera (1551-1597). En ver-
dad, las copiosas transcripciones de su Historia de los Incas, escrita en
latin, que aparecen en los Comentarios... son pticticamente todo lo
que queda de una obra perdida. Pero también es imaginativo y crea-
dor en la uilizacién de sus memorias personales, los aspectos noveles-
cos de algin episodio o las sugerencias de una anécdota o creencia an-
tigua. La forma como el Inca se incorpora a si mismo en el cauce de la
historia —para dar credibilidad a su argumentacin— y hace acota-
200 _Historia de fa Iteratura hispanoamericane. 1 __
ciones autobiograficas —-que animan la marcha del texto—es admira-
ble. No menos admirable es la clésica elegancia y nitidez expresiva de
su prosa. Escribiendo sobre un asunto que ha sido sometido a larga
consideraci6n en su espititu, el Inca es capaz de resumir en férmulas
sentenciosas e imborrables la esencia de lo que quiere decimnos. La fra-
ce «Trocésenos el reinar en vasallaje>, que atribuye a un Inca, sintetiza
en pocas palabras el drama de la conquista vista desde la perspectiva
de los vencidos. En otra parte declara: «Protesto decit lanamente la
relacidn que mamé en la leche», lo que subraya la intimidad de su co-
nocimiento como fundamento desu veracidad.
Historia y autobiografia estan indisolublemente unidas en los Co-
mentarios, y el nexo es la lengua quechua, cuyo dominio le permite es-
clarecer, corregit y restaurar lo que los cronistas espafioles confundie-
ron o dejaron sin decir, Escrita a unos 40 afios de distancia de los he-
chos que vio y escuché, la crénica tiene un tono nostlgico, idealizado,
elegiaco: el de quien contempla una realidad «antes destruida que co-
nocida». Su autor crefa que el embellecimiento de la historia contti-
buia a hacer irradiar la verdad, y no desaprovech6 ocasién para pre
sentar los hechos como elementos de una rigurosa compo
caen la que lo grande y lo pequefo, lo glorioso y lo tragico, a violencia
ya ternura, tenfan un lugar muy preciso.
El Inca elabora sus cuadros hist6ricos artisticamiente, conciliando
las exigencias de la historia con las de la narraci6n misma, Por eso da
tanta importancia al testimonio oral, a los aspectos miticos y a las ela-
boraciones mégicas del espititu popular, para alcanzar cl sentido pro-
fundo de acontecer humano; debido a ello y pese a las limitaciones de
su vision imperial, atada a la tradicién oficial cuzquefia (el incario
como un arquetipo de organizacién paternalista), nos parece hoy un
historiador mas moderno que muchos de sus contemporaneos. Mas
disfrutable también, por las altas calidades de la forma, la auténti
emocién que impregna sus paginas, el sentimiento del paisaje y la ca-
bal comprensién del mundo indigena. Hay en este clisico, cuya prosa
es uno de los mas grandes ejemplos de su tiempo, una vera que delica-
damente adelanta la del romanticismo; un romanticismo sin arrebatos,
ya que su temperamento tendia siempre al equilibrio y la mesura. Su
obra se presta a un andlisis de psicologia profunda, pues esta elabora-
do con recuerdos y experiencias traumaticas de la ninez, interiorizadas
por alguien que se llama a si mismo Inca pero usando la lengua del pa-
dre espafiol, lo primero en memoria de las glorias pasadas y lo segun-
doen homenaje a la grandeza de una cultura y una religién que adop-
Del clasicismo al manierismo_201
ta como propias. Su influjo ha sido decisivo en varias etapas de la vida
literaria peruana: en los tiempos de la rebelién indigena de Tapac
‘Amaru (tras la cual fue prohibida), en la época de los prolegémenos
de la emancipacién, en el indianismo decimonénico, en lo mejor de la
expresion indigenista de un novelista contemporneo, como la de José
Maria Arguedas. Centrado en la historia peruana, los Comentarios.
es, sin embargo, un libro universal porque su gran motivo recurrente
Fitlebrar as granlzaspretrtasylamentar so desapricion—‘am-
Joes.
‘Textos y erica
Avatte-Arce, Juan Bat ed. El Inca Garcilaso en sus «Comentarios». An-
Sredos, 1964,
Vics, Inca Garcilaso de la. La Florida del Inca, Pro, de Aurelio Miré Quesa
da, estudio de José Durand y ed. de Susana Sperati Pifero, México: Fon:
do a ‘Econémica, 1956.
Jomentarios reales de los Incas. Ed., indice litico y glosario de Car-
los Arantbar, 2 vols. México: Fondo de Cultura ar
Historia general del Per, ed. de José Durand, 4 vols. Lima: Universi
dad Nacional Mayor de San Marcos, 1962.
Dvranp, José. El Inca Garcilaso, clisico de América. Méxi
General de Difusién, 1976.
‘Menexez Pioat, Ramén. «La moral en la conquista del Peri y el Inca Gari:
aso de la Vega». En Seis temas peruanos. Madrid: Espasa-Calpe, 1960.
Mino Quesapa, Aurelio. El Inca Garcilaso y otros estudios garcilacistas. Ma
drid: Ediciones Cultura Hispanica, 1971.
Porras BarreNecHEA, Ratil. «El Inca Garcilaso de la Vega». En Los cronistas
del Peri", pp. 391-424,
Puro: WALKER. Enrique. Histor
cilaso de la Vega. Madrid
Vernex, John Grier. El Inca. T!
tin: Texas University Press, 1968.
sep, Direccién
creacién y profecta en los textos del Inca Gar-
yranzas, 1982.
nes of Garcilaso de la Vega. Aus
43.2. El ardor verbal e iconogrifico de Guamén Poma
_ May distinto es el caso del cronista indio Felipe Guamén (o Hua-
man) Poma de Ayala (1534?-1615?), autor de una Nueva corénica y
buen gobierno (Paris, 1936) que, después de haber permanecido igno-
202 _Historia de la literatura hispanoamericana, 1
ada por varios siglos, se ha convertido hoy en una de las mis estudia-
das y debatidas entre ciertos sectores de la critica. La razén principal
para ello es, por un lado, el radicalismo de su visién (una feroz conde-
insdlito en cianto es el tinico caso de cronista que es al mismo tiempo
ilustrador; la crénica de Mura (3.2.6.), que puede considerarse en.
esto un raro antecedente, es un caso distinto porque las ilustraciones
no son desu mano. Todo ello ha servido a antropélogos ¢ investigado-
res para reconstruir la dialéctica amo-siervo en la colonia. Hoy es una
crOnica rodeada de leyenda y de polémicas ideolégicas, que quizé
piden juzgar con objetividad una obra que se niega a ser ecudnime.
EI silencio sobre la existencia del libro fue total hasta 1908, cuan-
do el manuscrito de més de mil paginas de dibujos y apretada escritu-
ra, fue hallado en la Biblioteca de Copenhague. Aunque su concep
cién 0 redaccién pudo comenzar hacia 1585, el manuscrito mismo
resulta ser mas tardio, pues debié ser terminado hacia 1614 0 1615,
aiios probables de la muerte de su autor. De éste apenas se sabe algo
is de lo que él mismo incluye en su obra, lo que no es mucho ni muy
iro. Guamén se presenta como descendiente de la noble dinastia de
los Yarovilcas (su propio nombre evoca dos dioses tutelares: haleén y
puma), pueblo de la regién oriental de! Perii que fue dominado por
Jos Incas. Teniendo su familia buenos lazos —como caciques— con la
administracién colonial, no es extrafio que el cronista desempefiase di-
vversos cargos menores en ella hasta llegar a ser teniente corregidor él
mismo; asi no sdlo aprendié el trabajoso castellano que usaria en su
obra, sino que conoceria de cerca a los hombres y el mundo que lue-
go denigraria implacablemente. La rebeldia de Guamén se alimenta
de lo que vio en esos afios, pero realmente se desata cuando, al volver
a su pueblo de Lucanas, descubre los abusos, despojos y miserias a los
que las autoridades —coludidas con otros indios advenedizos— han
sometido a los suyos. Viejo, empobrecido, convertido en un vagabun-
do, decide enviar al Rey Felipe IIT su memorial de protestas y quejas
para hacer justicia en estas tierras. El resultado de ese proyecto es la
Nueva corénica
Hay que tener muy en cuenta, para juzgar el valor de la visién que
nos propone, que Guamén pertenecia a un pueblo indigena enemigo
de los Incas y que él guardaba todavia el resentimiento de su raza con-
tra éstos; su experiencia hist6rica indigena no tiene nada que ver con la
del Inca Garcilaso (supra): sus visiones son antag6nicas. Por eso su in-
Del clasicismo al manierismo _208
terés en tratar de los tiempos de «mis padres y sefiores que fueron an-
tes del inga», precisamente la porcién soslayada en los Comentarios:
De ello se ocupa en la primera parte, que lleva el titulo de Nueva cor6-
nica; la segunda, mas extensa, se titula Buen gobierno y se refierea la ex-
plotacién de los indios a manos de corregidores, curas y caciques, y de
Jos remedios que propone para evitar esos males. Es esta parte la que
tiene més valor historiografico y la que lleva el peso de la denuncia. La
primera es una presentacion de la etapa preincaica como un mundo ar-
cédico y paradisiaco (en un grado mayor que laidiica visin incaica de
Garcilaso), pues no habia en él mal alguno, ni sequias ni adulterios, ni
temblores ni envidia. En cambio, los Incas son vistos con poca simpa-
tia, casi tan crueles, opresores ¢ intrusos como los espafioles. Los Incas
son, para él, «gente bajan, «pecheros»; el propio Manco Capac, funda-
dor del imperio, es considerado el hijo bastardo de una bi
Asi, este cronista indio se suma, involuntariamente, ala visién anti-
incaica de cronistas toledanos como Ondegardo 0 Sarmiento de Gam-
boa (3.2.6.), cuyo objetivo principal era justificar la conquista como
una reaccién contra la tirania cuzqueiia; pese a esto, los datos acerca
de mitos y creencias cosmog6nicas que aporta sobre esta etapa son de
considerable importancia, sobre todo por ser un testimonio directo de
la tradicién oral. Ese odio se transfiere, en la segunda parte, a la domi-
nacién colonial, que él considera un sistema esencialmente barbaro e
inhumano, cuya meta es la destruccién de los ultimos vestigios de la
vida comunal indigena.
Sin negar el interés que tiene la obra para el folklore, la etnologia y
otros estudios culturales, ni el més permanente de su violenta protesta
contra las injusticias sufridas por los indios, la obra es de ardua, casi
penosa, lectura, salvo en una transcripeién que borre sus accidentes y
oscuridades. Hay que reconocer los defectos del texto escrito de Gua-
mén (aunque esto haya irritado a los indigenistas) y sefialar que se de-
ben probablemente al uso simultaneo de diversos niveles de comu-
nicacién (el lenguaje escrito de la vieja cronica castellana, la oralidad
de la tradicién historiografica indigena, el sermén evangelizador, la
epistola, etc.), pero sin llegar a asimilarlos 0 armonizarlos del todo: hay
una fractura entre ellos que no se resuelve del todo. Es, a la vez, un
texto congestionado y leno de grandes vacios, que las ilustraciones
subsanan. El autor usa la lengua castellana sabiendo que no la domina
bien y que no siempre le permite decir lo que quiere; incurre en reite-
raciones, confusiones y constantes contradicciones que no ayudan
precisamente a su propésito. Sus formulas son elementales (series enu-
204 Historia de
xatura hispanoamericana, 1
merativas y cadenas de palabras simplemente yuxtapuestas que se re-
piten como letanias) y lucen como un esfuerzo desesperado por tradu-
ir a nuestra lengua los sentimientos, los moldes sintécticos y los rit-
mos orales de otra, u otras, porque incluye el quechua, el aymara y va-
ros dialectos. (Los paledlogos, por cierto, han visto en esa tronchadura
expresiva un documento inapreciable para estudiar el proceso de asi-
milacién lingiistica y los problemas propios de una cultura bilingiie e
histéricamente escindida.)
En realidad, el texto no sigue coherentemente las reglas del relato
histérico, tal como lo practican los otros eronistas: es una suma algo
babélica de pequefios textos descriptivos de personajes, hechos 0 si-
tuaciones especificos a los que se refieren los inapreciables 450 dibu-
jos que el autor afortunadamente incorporé a su obra para ser mejor
na un sistema an-
entendido. Esas vifietas (verbales y visuales) re
cestral de concepcién del mundo que poco o nad:
del Occidente europeo, pero que usa como un medio estrdtegico para
integrar la suya en una grandiosa visién utopica. La idea es restaurar el
mundo indigena bajo la autoridad directa del Rey de Espafia, volver al
pasado sacando experiencias del presente. La Nueva cordnica... no es
tanto un fexto ilustrado por imagenes, sino, mas bien una serie de
ejemplos o anotaciones escritas como comentario a los dibujos. Estos
imos elementos constituyen el verdadero eje de la obra y no es po-
sible encarecer més su valor, su eficacia, su encanto y su terrible men-
saje acusador. Se ha observado que hay un simbolismo cifrado, de raiz
indigena, en la estructura de esos dibujos, lo que aumenta su impacto
dramético y su poder persuasorio; también que la integracién de pala-
bra hablada y dibujo dentro de las estampas, sigue una técnica compa-
rable a la del actualisimo comic. Pero su estudio pertenece (como ocu-
rre también con los cédices y pictografias prehispdnicos) al campo de
Ia iconografia y los estudios semiticos de los signos visuales, no al de
Jaestricta historia literaria; no cabe duda, sin embargo, de que presen-
ta un caso apasionante.
Guaman es una anomalia en su época: se suma a la vertiente de la
crénica, cuyos modelos ya estaban bien establecidos, pero profunda-
mente apegado a las tradiciones del relato oral-popular de la cultura
aborigen; es una voz indigena solitaria, un patético clamor en defensa
dela masa anénima y silenciada, un gesto de pura e irreductible rebel-
dia que frecuentemente se expresa con el estribillo «|No hay reme-
dio!». Sélo puede compararsele, en cierto nivel, con el de Las Casas
(3.2.1), con quien comparte la misma santa ira ante la explotacién del
Del clasicismo al manierismo 208
indigena. Guamén continia y agudiza la linea del radicalismo antihis-
pénico que distingue a cierta crénica americana. Como Las Casas, la
exageracién slo subraya y dramatiza lo que es esencialmente verdad:
ambos asistian al fenémeno del holocausto de la poblacién indigena y
querian impedirlo; no cabe objetivo més alto para un cronista. Pero las
ideas de Guaman estan expresadas de modo confuso y pasan de una
formula o imagen admirable a otra peregrina; la suya ¢s una propues.
ta con ciertas notas sugestivas, pero cuyos fundamentos a veces pue-
den ser gaseosos 0 endebles.
Defendia una suerte de purismo cultural: aceptar el mestizaje era,
para él, una forma de aceptacién del corrupto sistema colonial. Estaba
convencido de que la nueva sociedad sélo podia construirse sobre el
modelo indigena, inasimilable a ningtin otro; su mesianismo reafirma-
baasila dificultad para fusionar e integrar la masa indigena al resto de
la realidad nacional (lo que —hay que admitirlo— ha probado ser un
problema real). Pero en la vcheme ato, el autor se ciega
¢ incurre, no de la civilizacién incaica, sino en un
hirsuto orgullo de casta relegada y en un racismo ultraindigenista que
le inspira las crueles burlas del mestizo y el mulato, a los que escarne-
ce como razas degeneradas. Llega incluso a defender un odioso revan-
chismo contra los indios plebeyos y los negros: entre sus reformas, esta
Ia de que étos paguen tributo. Todo esto parece haber sido ignorado
por la critica reciente o explicada con una benevolencia que no se jus-
tifica. La utopfa andina del cronista anunciaba la caida inevitable del
sistema impuesto por los espafioles en el Pert, pero proponia una in
quietante inversin de la injusta pirdmide social presente; mas una res.
tauracién del viejo sistema de castas que una utopia liberadora del in-
dio cristianizado, como hoy algunos creen. En el dialogo imaginario
que en su libro sostiene con Felipe I, el autor deja en claro que la
gran reforma solo sera posible si el monarca lo nombre a él «segunda
persona» del reino y le otorga un salario digno: el utopista se descubre
aqui como funcionario con ciertas pretensiones dentro de un sistema
igualmente rigido.
La erdnica no importa realmente por el presunto peso de su tesis,
sino por la fuerza visceral del reclamo, el grito herido de una raza de-
rrotada que se mueve en un mundo caético y violento: transmite muy
fielmente la sensacién de vivir un cataclismo cultural. Precisamente
para subrayarla, Guamén quiso caricaturizar, burlar y parodi
son algunas de las cualidades literarias mas notorias de su cronica
‘Ante la tragedia que contempla y vive, Guaman no tiene mejor recur:
206 Historia de la iteratura hispanoamericana. 1
so que el grotesco. Gustaba usar las tintas gruesas; clasificar los indivi-
duos por tipos; remedar y ridiculizar rostros, gestos, lenguajes; tendfa
alo patético y lo tragicémico. En cuanto comparten ese rasgo, texto y
dibujos se conjugan perfectamente. El propio Guamén sefial6 las reac-
ciones que su libro produciria en los ectores de su tiempo: «A algunos
arrancara lagrimas, a otros dara risa, a otros hara prorrumpir en mal-
diciones». Eso es precisamente lo que ha ocurrido con los de nuestro
tiempo.
Textos y critica:
Guaman Poxa De Avata, Felipe. Nueva corénica y buen gobierno. Ed, de
Franklin Pease. 2 vols, Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1980.
Primer nueva crénica y buen gobiemo. Ed. crit. de John V.Murra y
Rolena Adomo, 3 vols. México: Siglo XI, 1980.
‘ADORNO, Rolena, Guamdn Poma. Literatura de resistencia en el Peni colonial.
México. Siglo XI, 1991
Lopez Baxat, Mercedes. Icono y conguista. Guamén Poma de Ayala. Madtid:
188.
Ponnas BARRENECHEA, Rail, «El cronista indio Felipe Huaman Poma de Aya
la». En Los cronistas del Perii*, pp. 615-671
43.3. Otros cronistas del xvi
La Historia del Nuevo Mundo del sabio jesuita Bemnabé Cobo (1580-1657)
ces una obra monumental, una verdadera enciclopedia americana de cuyas tes
partes sdlo se conoce la primera, publicada en Sevilla en 1890-1893; el simple
sumario completo del libro es ya abrumador. Cobo llegé a América a fos 16
fi oda su vida en ella, principalmente en el Peni y México.
su obra revelan una devocién profunda por estas tirras,
sin espiritual con su paisaje, sus hombres, su cultura, con los que estuvo en
contacto directo. Comenz6 a escribir su obra magna hacia 1613 y la culminé
40 afios después. Su descripcién de la fauna y flora amezicanas es de una de-
vocién casi artistica, sin dejar de tener exactitud cientifca. Ese rigor naturais:
talo aplica también al campo de la etnologia y ala antropologta, cuando regis-
tra la insttuciones de las culturas prehispanicas, Lo curioso es que, a pesar de
su interés de estudioso, su juicio de historiador es bastante negativo sobre la
raza indigena, ala que crefa poco capaz de entendimiento y razén.
‘Otto erudito, de obra caudalosa y variadisima, es Antonio de Leén Pinelo
Del clasiimo al manierismo _207
(1596-1660), nacido en ia pero cuya pasién americana lo coloca dentro
de la licerarura colonial Nuevo Mundo hacia 1604, donde se consa.
216 al estudio de su realidad fisica, su histori antigua y reciente. La notorie-
io y los importantes cargos que desempeiié en el
Consejo de Indias, no impidieron que, por ser de familia judi, tuviese roces
y dificultades con la Inquisicién. De su produccién merecen mencionarse
dos obras: el Epitome de la Biblioteca Oriental y Occidental y Geogrifica (Ma
ue es una fuente de informacién enciclopédica de libros escritos
sobre las tierras conquistadas por los espafioles; y sobre todo El Paraiso en el
Nuevo Mundo (escrito entre 1645 y 1650), vasta crénic: laque
exhibe su erudicién, su prosa sobrecargada, su imaginacién y su gusto por lo
fabuloso. Su propésito es nada menos que defender la nocién de un Edén
americano, idea que ya estaba en los primeros descubridores, comenzando
con Colén (2.3.1). Para el autor no cabe duda alguna de la ubicacién precisa
std en las margenes del rio Marafion, en la Amazonia peruana,
Uno no puede leer esta obra como una erénica, sino como una fantasta inspi
rada por la escolistica y como ian ejemplo de los candorosos extremos a los
-que podia llegar la especulacién erudita. La tesis de que los cuatro rios ameri-
ccanos, el Plata, el Magdalena, el Orinoco y el Marafién, se comunican subte-
rrineamente con el Nilo, Ganges, Tigris y Eufrates, no es sino una de tantas,
formulaciones delirantes del libro, que a veces le dan el tono febril de la poe-
sfa, Pese a la admiracién que todo lo americano le produce, Leén Pinelo com.
partia la vision negativa de Cobo sobre el indio, que para él era un ser destina-
do ala dominacién por el hombre blanco.
De proporciones también colosales
de Juan de Solérzano y Pereira (1575.
«que habia publicado en latin bajo el
Su autor era un eminente juristay oidor en la Audiencia de L
en el Peri fue un diligente funcionario humanitars
ta. Escrita en un estilo reseco y doctrinal, atiborrada de detalles legales y admi
nistrativos poco legibles e interesantes hoy, su Politica... tiene muy poco de
cxénica y més de erudito catélogo de todo lo que un buen gobiemo de las In-
Ia Politica Indiana (Madrid, 1648)
del mejor trato de los natu
indigena; mis que aa histori de Iteratura pertenece ala historia dels
ideas.
Otro cronistaindio, vaioso por su recopilacién del legado tradicional
tivo, es Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, cuyos datos
_rificos son escastsimos y vagos. Se sabe que nacié en el Cuzco y que su
je erael de los collaguas. Su Relacin de antigiiedades deste reyno del Pini
caita hacia 1615 y publicada en Madrid en 1879, tiene el mérito de contenet
—pese ala rudeza de su estilo— una iel transcripcin de los cantares hist6ri-
cos quechuas sobre las tan discutidas dinastis incaicas,
Nacido en Quito, el agustino Gaspar de Villarroel (1587-1665), vivid en
208 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
ese iltimo lugar y se distinguié como orador sagrado y cronista de
temas eclesisticos, Pese alas densidades teol6gicas de su prosa, sabe adere
con amenos episodios, recuerdos y anécdotas, un poco como Rodriguez
Freyle (infra). De sus numerosas obras, a de mayor interés es Gobierno ecle
sidstico pacifico y unién de los dos cucbllos pontificio y regio (1656-1657), dis-
usin sobre los derechos y los poderes eclesistico y temporal en América
‘Alonso de Ovalle (1601-1651) tiene atin mayores virtudes
vas yliterarias que el anterior. Su Historica relacién del reino de
Je (1646) vale sobre todo por su emocion descriptiva los momentos en que
su fervor de enamorado de su patria, lo hacen olvidar que es un cronista y se
convierte casi en un puro narrador. La raz6n que lo movia era, en verdad,
practica: queria traer mas misioneros a Chile.
Textos y critica:
ovo, Bemabé. Obras. Ed, de Francisco Mateos. Madrid: Ediciones Atlas,
joteca de Autores Espafoles, vols. 91-92.)
, Antonio de, El Paraiso en el Nuevo Mundo, Pral. de Rail Porras
Barrenechea. Lima: Imp. Torres Aguirre, 1943.
vate, Alonso de. Hi lacion del reino de Chile. Ed, de Walter
Hanish. Santiago: Edi iversitaria, 1974.
Santa Cruz Pacnacurt Yasqut SaLcaMayGua, Juan de. Relacién de las ant:
y transeripeién de Pierre
Duviols y César Itier. Lima: Institut Frangais d'Etudes Andines, 1993.
Esreve Bansa, F. Historiografia indiana. Madrid: 1964.
ZONA INTERMEDIA: COLOMBIA
43.4. El extrario caso de «El carnero»
Que la evolucién de la cr6nica indiana la habia transformado, en
tun plazo relativamente corto, en algo muy distinto de las formas que le
dieron origen, queda demostrado con la singular obra del bogotano
Juan Rodriguez Freyle (1566-1642), autor de la obra conocida como
El carnero (Bogota, 1859). De su vida se sabe relativamente poco y so-
bre todo por lo que dice él mismo en su obra. Tuvo una juventud algo
aventurera, que lo llevo probablemente a combatir indios rebeldes en
su tierra y a Cadiz y Sevilla (1587), ciudades en cuya defensa contra los
ataques del pirata Drake se alisté; luego regresa a su patria y alli se de-
Del clasicismo al manierismo 208
dica a la agricultura en la regin de Guatavita. Eso no le impidié estar
atento a los grandes y menudos acontecimientos del mundillo virrei-
nal, con sus llegadas de virreyes, muertes de obispos, luchas por el po-
der, intrigas de corte, etc. Rodriguez Freyle ser sobre todo un obser-
vador y un testigo, més que un protagonista y menos atin un hombre
de imaginacién. Veia la historia como una serie de anécdotas o peque-
fias escenas, por lo que puede compararsele con Ricardo Palma. Ama
ba los detalles curiosos, minuciosamente registrados, a veces con indi-
cacién de fecha y hora.
Solo al final (entre sus 70 y 72 afios) de una vida marcada por la os-
curidad y la rutina, decide dedicarse a la literatura, tal vez con el deseo
de alcanzar la fama que hasta entonces le habia sido esquiva. Esa obra
revela interesantes rasgos de su psicologia, sobre todo el de su misogi-
0, més bien, su vivo prejuicio contra la belleza femenina, a la que
lera el origen de todos los males. La cuestién del titulo del Car-
El titulo comple-
to debe ser uno de los més largos que existan; comienza asi: El carne-
70. Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las In-
dias Occidentales del Mar Océano y fundacién de la ciudad de Bogotd,
primera de este Reino... y sigue por diez lineas més. Lo primero que in-
triga es el significado de la palabra «carnero» (que bien pudo no ser
del autor) y su relacién con la obra. De las numerosas posibles acep-
ciones de la palabra, las que més relacién con el texto parecen tener
son tres: la que sefiala que la voz proviene del latin carnarius, o sea lu-
gar donde se depositan los muertos, fosa comiin; la de depésito en el
que se guardan papeles anénimos y pergaminos viejos; y la piel de ani-
mal (por analogia con la de «becerto») que servia para forrar libros.
Aiin incierto, el sentido de la palabra apunta a la modestia con la que
el libro se presenta: una simple miscelinea de cosas reunidas para que
no todo «quede sepultado en el olvido», como dice en su prélogo al
«Amigo lector», en lo que quiz4 haya una justificacién del titulo de
Camero. Es una referencia menos desorientadora que e! largo titulo
descriptivo, que parece anunciar simplemente una crénica, un relato
histérico carente de «ficiones». No todos estén de acuerdo en que lo
sea.
Se la ha llamado erénica, historia y, con una evidente exageracién,
novela. En realidad, es un hibrido de crénica y costumbrismo —antes
S és, Su tema es
‘ranada; pero su
actitud es la del escritor de costumbres, que busca lo legendario, lo
con:
nero ba dado origen a varias discusiones ¢ hipétes
210 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
pintotesco, lo curioso y ameno, con una intencién moralizante o di-
dactica. Tenemos, asi, relatos sobre fabulosos tesoros ocultos (un mo-
tivo frecuente en el libro), sobre «cémo un clérigo engaiié al demo-
nio», sobre «cémo un indio puso fuego a la Caja Real por roballa», etc.
No hay, por cierto, composicién de novela, pero si conatos novelescos 0,
més bien, cuentisticos, pues la historia se hace anécdota y es tratada
como tal. Ese desmenuzamiento de lo historico en «historietas» (un cri-
tico las ha llamado ¢historielas») sefiala un momento critico en la evolu-
cin del género cronistico, que ya aparece aqui invadido por otros mol-
des 0 propésitos, muy distintos de los originales. Y algo mis: si el estilo
del autor es sencillo, animado, eficaz para mantener el interés del lector
y sin mayores complicaciones formales, una corriente subterrinea lo
atraviesa y revela que ya corrian los tiempos de barroquismo: la ligereza
de las anécdotas esta continuamente mitigada por el pensamiento grave
de la muerte, la severidad moral y el temor al abismo del més alla. El car
nero es, sin duda, un caso singular en las letras coloniales de su época.
Textos y critica:
Ropaicuty, Frevte, Juan. El carnero. Ed. de Darfo Achury Valenzuela, Cara
cas: Biblioteca Ayacucho, 1979.
Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada. Ed. de Jai-
‘me Delgado. Madrid: Historia 16, 1986.
uel. «Las mascaras de El Carnero». En Violencia y sub-
Rawos, Oscar Gerardo, «Bl carnero, libro tinico de la colonia». Prél. en la 9
ed. de El cemero, Bogota: Bedout, 1968,
4.4, La cuestion de la «novela colonial»
‘Ante el hecho generalmente aceptado de que no hubo novela du-
rante la colonia, un sector de la eritica ha debatido las razones de esa
ausencia, mientras otros se niegan a creerlo y periédicamente exhu-
man documentos para probar que si existieron novelas, pero que han
sido soslayadas por los historiadores. Es conveniente esclarecer un
poco la cuestién. A partir de 1531, hubo una serie de decretos reales
que establecieron y ampliaron la prohibicion relativa a la circulacién,
Del clasicismo al manierismo_211
impresi6n y lectura de novelas (2.8.). Se creia que las ficciones fabulo-
sas o las historias «vanas o de profanidad», constituian un material de-
leznable que debia alejarse de las manos de los lectores, pues podfa in-
troducir en las mentes —sobre todo entre jévenes, mujeres e indige-
nas— ideas refidas con la moral, el orden social y el respeto a la
autoridad. El derecho a la imaginacién y la libre fantasia fueron asi se-
veramente restringidos, siguiendo criterios segiin los cuales lo que era
bueno o tolerable para la metrépoli, no lo era para sus posesiones de
ultramar. Este es un claro indice de la desigualdad del trato que la co-
rona dispensaba, tanto en materia mercantil como cultural, a sus stib-
ditos indianos pese a sus declaraciones oficiales: todo sistema colonial
consiste precisamente en eso. Y demuestra también el enorme poder
de la Iglesia sobre las conciencias privadas y la moral publica: todo lo
que no cabfa dentro de su interpretacion del canon escolistico podia
ser fécilmente suprimido. Naturalmente, esto tenia un peso decisivo
sobre escritores y hombres de pensamiento: muchos de ellos, bajo el
riesgo de crearse problemas con el poder clerical o politico, sencilla-
mente se abstuvieron y practicaron la autocensura.
Pero también es cierto que en América, como se decia entonces,
«la ley se acata, pero no se cumple». La distancia geografica, la dife-
rencia de ambiente social, la inoperancia o negligencia de la autoridad
colonial, la convertian muchas veces en letra muerta. La prohibicién
peto fue violada sisteméticamente, tal vez porque hizo de lo
jo algo todavia més tentador (y mas rentable), tal vez por la
simple necesidad humana de buscar esparcimiento en fantasias y fic
ciones. Recuérdese que esto ocurria en América mientras en Espafa se
produefa un auge novelistico, que va de El Lazarillo de Tormes (1556)
a El Buscén (1626) pasando por el Oudjote (1606 y 1615). Los ecos de
ese esplendor narrativo legaron de todos modos al nuevo continente
y resulté dificil contener la demanda de libros como éstos. Pero su
Circulacién fue clandestina, limitada y azarosa, poco aparente para
creat un gran publico lector y, menos, autores ¢ impresores dispuestos
a satisfacerlos, En el siglo xv1, el impresor Cromberger goz6, por dis-
posicién de Carlos V, del monopolio para comerciar libros en México
y facilitar el control y la censura; pero por los inventarios que él y su
hijo dejaron al morit, podemos saber que los libros prohibidos lega-
ron a América precisamente por esa via, y cudles eran los més solicita-
dos: los libros de caballerias como el Amadis, las Dianas (como se so-
Ifan llamar a toda clase de novelas pastoriles), la Celestina... El hambre
por obras de pura fantasfa era evidente y da una idea del carécter sub-
212 Historia de fa literatura hispanaamericana. 1
versivo que su consumo debié cobrar en la época. Peto amenazada
por la censura, sin estimulos, sin un piblico estable y sin el apoyo de
tuna infraestructura para asepurar su difusin, la novela colonial —si
cexistié tal cosa— no lieg6 a tener continuidad como género.
mndo importantes, estos aspectos de sociologia literaria y de alta
politica cultural, no explican todo el problema. Habria que agregar
que los habitos literarios del mundo colonial también contribuyeron a
1, El predominio de lo historic y heroico, tal como lo practicaban la
crénica y la épica, y el sesgo moralizante y engrandecedor que se daba
entonces a la obi como un freno del impulso natu-
ral a inventar ficciones puras. En c fantasia y la aventu-
1a eran vistos como meros ingredientes o complementos de una obra,
no como elementos de un mundo auténomo. Dentro de ese contexto,
un género como la novela, cuya esencia es la critica de la sociedad o el
vwuelo libre de la imaginacion negadora de lo real, no resultaba muy
viable.
Esto no quiere decir que no hubiese quienes se animasen a contar
amenidades en prosa, a tejer historias inventadas, a fantasear con de-
monios, personajes legendarios 0 misterios inquietantes. Es di
hubo, aqui y alld, manifestaciones de una actitud narrativa, conatos no-
velescos, pero no novelas propiamente dichas, porque aqueélla se afe-
rraba siempre a otros médulos, mas aceptables y consabidos. Hubo,
sin embargo, algunas excepciones: las del género pastoril y las de tipo
histérico. Las primeras no pasan de ser curiosidades, pero las segun-
das tienen una consistencia mas préxima a la novela; nos ocuparemos
de estos casos de inmediato. Su misma existencia no hace sino subra-
yar la exigiiidad de su cultivo. En realidad, las novelas 0 «novelines»
sentimentales de Olavide (6.9.2.) son las primeras que, ya al final de la
colonia, se presentan como tales, aunque al parecer su impacto en el
desarrollo del género fue muy limitado.
‘Los esfuerzos por descubrir otras «novelas» en la América colonial
han sido titles porque han llamado la atencién sobre libros interesan-
tes y olvidados, pero no han logrado probar, hasta ahora, que las ra
ces del géneto tuviesen alguna fuerza en la colonia: més que en estos
Gjercicios narrativos, nuestra novela contempordnea se inspirard en la
propia crénica de Indias,
Del clasicismo al manierismo_213
REGIONES MEXICANA ¥ ANDINA
44.1. Algunas novelas y «protonovelas»
‘Ya nos hemos referido a El carnero de Rodriguez Freyle (supra),
pero hay otros ejemplos alrededor de esos mismos afios a los cuales
debemos prestar atencién. Un caso interesante es el del mexicano
Francisco Bramén, (?-1564) porque su narracién en prosa y verso Los
sirgueros de la Virgen sin original pecado (1520) es una novela pastoril
«a lo divino», como hace explicito su titulo. La intencién del autor es
escribir una narracién «por divertirme y dar vado al ingenio» para tra-
tar un tema sacro de acuerdo con la ortodoxia escolistica, Eso explica
por qué esta «novela» fue impresa en México con la venia de la auto-
ridad: en el fondo era una celebracién de la pureza de Maria. Los «sir-
gueros» del titulo son los «ilgueros» o pastores que cantan su alaban-
za. Por cierto, la obra antecede por més de 80 afios a la novela pasto
ril del Siglo de Oro en las seloas de Erffile (1608) de Balbuena, que
dems fue completada y publicada en Espafia (4.2.2.1.). Hay algunos
elementos originales en Los sirgueros..: por un lado, el contrapunto
entre las convenciones pastoriles y los clement
la mexicana contemporanea, al mundo indigena, al mundo na-
tural); por otro, la estructura de «arte dentro del arte», ya que el per-
sonaje principal, Anfriso (en quien hay rasgos del propio Bram6i
idad un académico universitario y escribe una obra, el «Auto
del triunfo de la Virgen y gozo mexicano», cuyo texto aparece en el Li
bro Tercero. Es decir, el personaje es un autor y el autor es un perso-
naje. Desgraciadamente, todo esto esta arruinado por el rebuscado es-
juegos alegéricos un aire den-
so y tedioso. Es un hibrido algo indigesto de obra mistica, poema
bucélico e incipiente textura narrati
tra novela pastoril es la del obispo y virrey de México Juan de
Palafox y Mendoza (1600-1659), titulada El pastor de la Nochebuena
desde las regiones del mal hasta las del bien, donde lo rodean angeles
nes beatificas. Hay pasajes que revelan cierta fantasfa, pero la in-
tencidn dominante es dejamos una leccién edificante de auténtica vida
cristiana; mas que un relato es una especie de auto sacramental para
set leido, un misterio figurado cuyos personajes se llaman Amor Pro-
214 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
pio o Escarmiento. Igual que la novela de Bramén, ésta se resiente por
Ja forma ingenua y sin mayor gracia. Palafox es, por otras razones, una
figura interesante: aparte de su fecundisima obra como escritor sagra-
do, escribié nada menos que una Historia de la conguista de China por
el Tartaro y De la naturaleza del indio, en la que mezcla reflexions so-
bre la bondad y utilidad de los nativos con pequefios cuadros pinto-
rescos y anécdotas; fue también un activo militante de la campafia con-
tra los jesuitas en la Nueva Espaiia.
Mas que a la literatura (0 a la historia de la novela), la obra de la es-
pafiola Catalina de Erauso (1592-1650) pertenece al terreno de la le-
yenda 0 la mitologia literaria, pues su figura ha inspirado a muchos y
se ha mantenido viva desde su tiempo hasta el presente. La autora es
la famosa «Monja Alférez», una mujer aventurera y de esp
dependiente que se vestia como hombre y, desde 1631, cuando adop-
t6 el nombre de «Antonio de Erauso», viajé por el Pent y diversas par-
tes de América y Europa. Se le atribuyen unas memorias tituladas His-
toria de la Monja Alférez, dona... escrita por ella misma, en las que
cuenta su propia vida y relata sus andanzas como comerciante, solda-
Como ademas revela su pasién por las mujeres, el texto
ipre tefiido por un aura de escéndalo, que llam6 la ate
de escritores tan diversos como Ricardo Palma y Thomas De Quincey,
quien escribié su propia versin de las memorias: The Spanish Military
Nun (1854). El problema es que el libro no lo publicé ella, pues sélo
aparecié en 1829 en Paris —en medio de la ola romantica—, con un
prélogo de Joaquin Maria de Ferrer, que tal vez puso bastante de su
propia cosecha. Si todo lo que ella dice de si misma fuese real (y resul-
ta muy dificil saberlo), tendriamos més autobiografia que novela, El
personaje es, por cierto, més fascinante y novelesco que el dudoso tex-
to que nos ha quedado de ella.
Hay dos obras més, que se acercan al género lo suficiente como
para llamarlos «protonovelas», novelas que pudieron serlo y no lo fue-
ron; una es injustamente poco conocida y la otra fue exhumada hace
apenas unos diez afios. La primera es Cautiverio feliz y raz6n individual
de las guerras dilatadas del Reino de Chile, del chileno Francisco Ni-
fiez de Pineda y Bascuitén (1608?-1680). El autor era un joven solda-
do cuando se vio envuelto en el furor de la guerra por someter a los in-
domables araucanos; esa guerra duraba desde los tiempos de Ercilla
(G.3.4.1,)y segufa siendo una espina clavada en las ambiciones y el
nor de los espafioles. En 1629 fue capturado por los indigenas y sufrié
cautiverio por algo mas de seis meses. Ese es el «cautiverio feliz» al que
Det clasicismo al manierismo 215
se refiere el titulo; el adjetivo se explica porque fue liberado gracias a
un honorable pacto con el cacique Maulicén quien, ademas, le dispen-
36 buen trato a riesgo de su propia vida. La segunda parte del
5 que lo movieron a escribir: son los malos
(encomenderos y curas por igual), que no comprenden la
noble naturaleza de los indios y se exceden en crueldad, los que han
demorado la conquista definitiva de estas tierras. Bascuiién cuenta
esto mucho después, cuando se acerca a los 50 afios y quiere salvar del
olvido sus recuerdos de juventud; la obra debié quedar concluida ha-
cia 1663, 0 quiz una década después, peto —pese a los esfuerzos de
su autor por publicarlo— permanecié inedita por dos siglos, pues vio
Ja luz en Santiago de Chile en 1863. En. el Cautiverio... es
una cronica sobre las guerras chilenas escritas por un testigo (y victi
ma) directo, pero es mas que eso: es un memorial politico, una auto-
defensa algo exaltada, un testimonio personal, un libro de memorias y
sobre todo un relato cuya animacién recuerda algunas paginas de Diaz
del Castillo (3.2.3.) y Cabeza de Vaca (2.3.5.), y supera en interés a los
mejores pasajes de El carnero (supra). El material histérico y el alegato
i ente breve) con sorprendente
contiene todos los ingredientes de una novela de aventuras: el tema del
cautiverio en tierras salvajes (que pasa de la colonia a la literatura ro-
mantica del xrx y aun a la novela del siglo xx); la guerra y sus avatares;
encuentros con figuras luciferinas («sus ufias eran largas «como
cucharas»); la grandeza del paisaje; la extrafieza de las costumbres; la
seduccién
rroquizantes) del aspecto exético de Ja aventura —los indios le ofrecen
mujeres y éstas lo buscan; la propia hija de Maulican lo provoca con su
tentadora desnudez— es particularmente franco y contrasta con la
castidad general de la literatura de su tiempo. Claro, a cambio de esce-
nas provocativas hay algo edificante y cjemplar: el cautivo no cede a la
tentacién aunque la siente vivamente en su carne y lo confiesa. Bascu
ian invents e idealiz6 mucho, y ¢s0 es lo que ahora nos interesa mas:
conocedor de Cervantes y la novela bizantina entre otros géneros, es-
tuvo a punto de convert la his . Pues tratando de pro
bar que deet a verdad, upo entetener,intrigaty cautivar asus lee
tores.
La otra obra es de fray Juan de Barrenechea y Albis (?-1707), tam-
bien chileno, Escrita a fines del xvn, es un relato que ha sido titulado
216 Historia de la literatura hispanoamericana, 1
posteriormente (pues las hojas del titulo y del final se han perdido)
Aventuras y galanteos de Carilab y Rocamila (Santiago, 1983). Hay que
aclarar que se trata de la porcién narrativa extraida de una obra mas
extensa del autor, la crénica La restauraciOn de La Imperial. Lo que co-
nocemos como Aventuras... no fue concebido en forma auténoma,
aunque bien puede desglosarse del texto original. Pese a que su moti-
vo central no es el cautiverio, guarda interesantes relaciones con la
obra de Bascufién: en ambos casos tenemos una obra histérica en la
que se intercala una narracién névelesca; el ambiente que describen es
el primitivo mundo araucano; y ambas hacen referencias a la prolon-
gada guerra contra los indigenas. Pero el tema de ésta es decididam
te amoroso: narra el idilio entre el apuesto Carilab y la bella Rocami
cuya pasién se ve contrariada tanto por araucanos como por espafio-
les empefiados en una lucha sin cuartel. Influido por la tradicin ovi-
diana y virgiliana, pero también por Ercilla y el propio Bascufién, el
autor ofrece variadas peripecias al romance para conducirlo a un final
edificante: ambos se retinen gracias a su conversién al c1 nismo,
Por tiltimo, una obra también publicada por primera vez en nuestros
dias: La endiablada (1975) del madiilefio Juan Mogrovejo de la Cerda (?-
1664), una figura bastante oscura de la literatura colonial. Escrita en
Lima hacia 1624 y dedicada a Solérzano y Pereira (4.3.3.), es una muy
breve narracién satirica escrita en forma de dialogo entre dos «diablos»:
uno espafiol recién venido a Lima, el otro ya asentado en la ciudad. A
través de esas dos voces en continuo contrapunto, el narrador da a cono-
cer su visién bastante critica y burlona de la vida limefia; vemos desfilar
al caballero noble y arruinado, la vieja beata y alcahueta, el sacerdote co-
dicioso, los malas médicos... Hay un insidioso tono antifemenino en el
texto, centrado principalmente en las famosas «tapadas> (las mujeres en-
vyueltas en un manto que sélo dejaba descubierto un ojo), cuya circula-
cién acababa de ser prohibida para disgusto de los «diablos». Son obvias
Jas relaciones de esta obra con la tradicién literaria espaiola, de La Celes-
tina a Quevedo, pero también ala nutrida vertiente satitica colonial: Ro-
sas de Oquendo (3.3.3.), Caviedes (5.5.1.), Terralla (6.7.).
Textos y critica:
‘AnaboN, José. Pineda y Bascuitin, defensor del araucano. Vida y escritos de un
criolla chileno del siglo XVI. Santiago: Editorial Universitaria, 1977
— La novela colonial de Barrenechea y Albis Siglo XVID. Aventuras y ga
Del clasicismo al manierismo 247
lanteos de Carilab y Rocamila, (Estudio y edicién del texto). Santiago: Edi-
torial Universitaria, 1983.
BRAMON, Francisco. Los sirgueros de la Virgen ty] Joaquin Bolafios, La porten-
tosa vida de la muerte, Ed. de Agustin Yaticz. México: UNAM, 1944
Yochebuena. Madrid: Rialp, 1959.
jeraria de América colonial. Santiago: Universi-
1988.
‘CutanG-Ropaicuez, Raquel, ed. Prosa bispanoamericana virreinal. Barcelona:
Hispam, 1978.
«. En
Luis Iiigo Madrigal, ed.*, vol. 1, pp. 319-352
Tren RocaMona, J. Luis. El repertori de la dramatica colonial bispanoamer
cana, con bibliografia. Buenos Aires: Alea, 1950.
Del clasicismo al manierismo 224
REGION MEXICANA
45.1. Ruiz de Alarcon: ¢un autor americano o espariol?
La primera gran cuestién que se plantea al hablar de Juan Ruiz de
Alarcén (1581?-1639) es la de establecer a qué literatura pertenece:
ala colonial hispanoamericana (especificamente, la de la Nueva Espa-
a) o la peninsular? Algunos criticos, como Pedro Henriquez Ureiia
y Alfonso Reyes, han tratado de destacar su «mexicanidad» a través
de ciertos rasgos morales o psicolégicos que pasarian a su obra, como
dl de la «cortesia», mientras otros han subrayado el hecho de que
practicamente toda la produccién escénica del autor es una contribu-
cién al teatro espafiol de la época. Estos sefialan, ademas, que vivid en
la oli desde 1600 —con un breve interregno 18-1613) en
su tierra, pot la que parece-haber sentido poco apego— hasta su
inuerte, y que no hay huellas de México en su obra, salvo la referen-
cia a los desagiies del valle mexicano en la introduccién a El semejan-
te a si mismo. La cuesti6n ¢s interesante porque prueba, una vez més,
(qué dificil es limitar con criterios precisos la produc
acuerdo con los criterios que usen —el origen geogrifico del autor, la
tematica o la filiacin cultural de su obra—, los textos pueden ser
adscritos a distintes procesos literarios. La pugna entre los que sostie-
nen las tesis de un Alarcén «mexicano» frente a uno «espafiol», ha te-
nido una inesperada consecuencia negativa: tironeado por esa guerra
de nacionalismos, el autor ha sido facilmente ignorado aqui por set
de alla y viceversa. La posicién que tsataremos de justificar en los pa-
rrafos que siguen, es que Alarcén a una decisiva contribucién
indiana al teatro espafiol de su tiempo, una contribucién que ayuda a
cambiarlo, agregandole notas que no tenia, y que refleja una expe-
riencia historica y moral distinta. No de un «mexicano», pero si de un
criollo americano que decidié escribir en Espafia, ingresar al mundo
teatral de entonces (dominado por figuras tan grandes como Lope,
Tirso y Calderén), y probar que podia medirse con ellos como un ri-
val de los mas dignos. Si como individuo podia sentirse mas forastero
en México que en Espafia, como comediégrafo era alguien que pare-
ce ligeramente excéntrico —lo que no es decir precisamente «mexi-
Cano» en relacién con el ambiente en el que trabajé. En una pala-
bra, Alarcon habla el Jenguaje universal del teatro del Siglo de Oro,
pero incorporandole sus propia inflexiones, lo que no es menuda ha-
zaiia.
222 _Historia de la literatura hispanoamericana. 1
Su logro es todavia mayor si se considera que, al hecho de ser in-
diano y bregar por el reconocimiento de un publico que adoraba y
adulaba el genio de Lope, el autor sufria una patética deformidad fi-
sica —una doble corcova en el pecho y la espalda—, que lo hizo fa-
cil blanco de las satiras sangrientas de Quevedo (quien lo llamé
«Corcovilla» y dijo que parecia una «empanada de terneran) y del
propio Lope. Para un hombre que tuvo que sufrir esos ataques y es-
tar expuesto continuamente, como autor de teatro, a la opinién cam-
biante y a la maledicencia de rivales envidiosos, Alarcén revela poco
resentimiento y més bien cierta resignacién: la de tener que ser admi-
rado sélo por su talento, lo que probaba falsa la comtin creencia de
que el cuerpo declaraba lo que contenfa el alma. Pero su obra pre-
senta reveladores rastros —con sus alusiones a la monstruosidad y a
la deformidad fisica o moral, real 0 fingida— del doloroso drama de
no ser como los demas. Este criollo, hijo de nobles padres espafioles,
viaja a la tierra de éstos para estudiar leyes en Salamanca. En Sevilla
trabajar como abogado y comenzara a escribir sus piezas, antes de
, ciudad en la que traté de conseguir un puesto en
Ja Universidad. Fracasa, retorna para siempre a Espafia, donde
ce un cargo en el Consejo de Indias y alcanza una buena posicién
econémica. La mayoria de sus obras se estrenarn en el breve arco
temporal de nueve afios, entre 1618 y 1627; después de esa fecha, su
actividad cesa definitivamente pese al considerable éxito que habia
alcanzado, incluso fuera del mbito espafiol: su comedia mas famo-
sa, La verdad sospechosa, sirvié de inspiracién para Le Menteur de
Corneille.
‘Comparada con la de Lope y otros comediégrafos espafioles, su
produccién no es muy abundante: se compone de 20 comedias (cua-
tro més se le han atribuido) que fueron publicadas en dos partes: la
primera en Madrid en 1628, la segunda en Barcelona en 1634. Lo
primero que impresiona cuando se examinan esas obras ¢s, por un
Jado, el fuerte acento de su critica social y, por otro, el rigor estructu-
ral con el que sus comedias hacen ese comentario. Eso, mas que la
queza psicologica de los personajes (que no es ni mucha ni muy oti:
ginal) o la brillantez del verso, es lo que aporta al lenguaje teatral de
Ja época. El mundo de Alarcén es estrictamente humano, terrenal,
una dialéctica de individuos y medio social en la que la dimensién ul-
traterrena esta totalmente ausente, salvo en El anticristo, que es su
tinica obra que toca un tema religioso. Aparte de eso, no hay autos ni
comedias «a lo divino» en su dramaturgia. Esto resulta bastante sig-
Del clasicismo al manierismo 223
nificativo en ese tiempo, pero no es la tinica excepcién a las reglas del
mundillo dramatico peninsular (tan ligado a los intereses imperiales
yeeclesidsticos) que se permite el autor: otra ausencia es la del mundo
campesino espafiol, mil veces explotado por los dramaturgos locales;
el de Alarc6n es un teatro decididamente urbano. Y su tratamiento
del t6pico central de la comedia de enredo —el concepto del ho-
nor—es también diferente, puesto que. para él, depende mucho me-
nos de la opinion ajena y la nobleza de la sangre, que de los méritos
propios y la misma estimacién de la persona, como puede verse en
Las paredes oyen 0 en Ganar amigos. Por set laico, evil y liberal, su
mundo dramatico no slo puede resultar mas moderno que el de al-
gunos de sus contemporaneos, sino mas real y verosimil a nuestra
sensibilidad, pues prescinde de elementos fantasmagéricos 0 dema-
siado antfic
Sus pi el aspecto profundamente
problemético de la vida individual y social, el continuo conflicto en
el que viven los seres humanos y la agonia por resolverlo. A sus crea-
turas no las gufa tanto el impetu de la pasién o la fuerza de los sen-
timientos, sino la razén, la busqueda de un equilibrio que restablez-
ca la armonia que permita a todos vivir en paz y con decoro. Si no
tun aconceptismo» (hay quienes lo consideran «barrocom, lo que es
discutible), hay en Alarcdn un «conceptualismo», basado en la cer-
teza de que habria un orden en el mundo si estuviese regido por
principios simples y razonables, como el de la amistad y la lealtad
En verdad, nada mas opuesto al teatro lopesco —todo arrebato,
taseo y ansia de grandeza— que el de nuestro autor. La accién en él
suele ser la proyeccién de la tensi6n interior en que vive el persona-
je, al mundo real; no un mecanismo efectista, sino un vehiculo para
el examen y la indagacién de motivos secretos y dilemas profundos.
Su actitud es la de un moralista con virtudes de observador de cos
tumbres. Pero este conocedor de la vida concreta, conocia tambi
Jas reglas del teatro de su época y cémo trasvasat la realidad en
ficci6n. Dominaba la técnica teatral, sus convenciones y libertad.
sabfa como crear la expectativa del espectador, alimentarla y resol-
verla sin echar mano a recursos aparatosos. Tiene defectos, sin
argo: uno es que podia ser muy desigual; otro es la falta de tension
litica de su verso
Uno de los conflictos basicos es la disparidad entre la verdad y la
apariencia, entre la realidad y lo que percibimos de ella. Desde sus t-
tulos, varias comedias suyas sefialan variedades de ese contraste: Else
224 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
mejante a si mismo, El desdichado en fingir, Los empetios de un engatio,
La verdad sospechosa. En esta tiltima, considerada su obra maestra, hay
tun complejo juego de mascaras, nombres cambiados, mentiras y falsas
pretensiones. El autor Jo maneja con excepcional destreza, para de-
mostramnos que la verdad —no importa bajo cusntas capas de menti-
ras se oculte— luce al final sobre todos los embustes. El joven. don
Garcia ha conservado, de sus afios de estudiante, el habito compulsi-
vo de mentir e inventar historias. Se inventa incluso vidas y personali-
dades distintas: la de un indiano venido a la Corte, la de un hombre
enriquecido y derrochador,
Como todo esto ocurre mientras pretende los favores de una dama
que se llama Jacinta pero que él cree se llama Lucrecia, la suma de en-
redos no hace sino complicarse més y mas. No s6lo él asume diversos
papeles: Jacinta y otros personajes hacen Jo mismo en una sucesién
vertiginosa y entretenida por la sutileza de las subtramas
Lo que nos dice la pieza es que, en labios del que mi
verdad resulta sospechosa y que es justo que el mentiroso pague las
consecuencias. Asi don Garcia, después de muchos enredos, no tiene
mas remedio que casarse con la mujer que no pretendia y escuchar la
sentencia del gracioso Tristan:
Ti tienes la culpa toda:
que si al principio dijeras
la verdad, ésta es la hora
que de Jacinta gozabas.
La moraleja de la obra es que el hombre y la sociedad deben acep-
tar la realidad val como es, por pobre o desagradable que sea, en vez
de vivir en la peligrosa vanidad de
para nosotros, pero que en el contexto de la Espafia de Felipe II, de-
bia tener un filo corrasivo.
Textos y critica:
Ruwz De ALARCON, Juan. Obras completas. Ed. de Agustin Millares Carlo. 3
vols. México: Fondo de Cultura Econémica, 1968.
Comedias. Ed, de Margit Frenk. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1982.
Del clasicismo al manierismo 225
Ctavpon, Ellen, Juan Rutz de Alarcén, Baroque Dramatist. Madsid: Castalia,
1970.
Conciis, Jaime. «Juan Ruiz de Alarcén». En Luis Ifigo Madrigal. Ed.*, vol. I,
pp. 353-365.
Kine, Willard F, Juan Ruiz de Alarcén, letrado y dramaturgo. Su mundo mexi-
cano y espatiol. México: El Colegio de México, 1989,
Capitulo 5
EL ESPLENDOR BARROCO:
SOR JUANA Y OTROS
CULTERANOS
5.1. Las paradojas del barroco
La expresién barroco (y no menos el barroco americano o barroco de
Indias) designa un complejo fenémeno que ha sido intensamer
diado y discutido por los especialistas a lo largo de la his
mente debatidos han sido conceptos andlogos como culteranismo 0
-gongorismio, pero éstos se aplican (o deberian aplicarse) s6lo a la litera-
fas que el concepto barroco design primero un fendmeno
io de la arquitectura y las ares visuales, luego la misica y final-
mente las letras. Uno de los problemas que se han planteado es el de
establecer las diferencias del barroco americano con el espafiol (y eu-
ropeo en general), sus rasgos propios, su cronologia, st importancia
estética, sus limitaciones. En las paginas que siguen intentaremos, ya
que no resolver el espinoso asunto, por lo menos esclarecer algunos de
sus principales aspectos.
Después de haber tenido un sentido mas bien despectivo (quizs la
vor provenia de barrueco, «perla irregular, o también de «verruga»),
el término fue tevaluado por la critica a fines del xrx, alcanz6 gran di-
fusién en el xx y empezé a usarse, no sdlo para un momento histérico
a
228 Historia de Ia literatura hispanoamericana, 1
especifico, sino para toda manifestacién que se le pareciese, por su di-
ficultad, omamentaci6n o artifcio. En ese sentido metaforico, muchas
cosas que no son «barrocas» pueden resultar barrocas, desde las este-
Jas mayas hasta el lenguaje sobrecargado y opulento de Carpentier 0
Son condensaciones de actitudes humanas petmanentes, que a veces
perviven en estado de latencia, y en ottas saltan al primer plano y ca-
facterizan una época. Lo que nos interesa aqui es establecer cémo
‘ocurte eso en América con el barroco, por qué en esas notas y por qué
yn tanta fuerza.
sor abria que comenzar sefialando que, aunque lo contradice y des-
plaza, el barroco comparte algunos rasgos con el clasicismo renacen-
tista: en ambos tenemos una semejante aspiracién por la belleza y gra-
Gia ideale, por los modelos antiguos y la mitologia grecolatina, por el
Concepto individual del gesto estético y aun por ciertos motivos, for
mas y metros. Fs0 quiere decir que el barroco es la fase final del Rena
cimiento; no su directa negacidn precisamente, sino su des-composi
Sion, su metamorfosis por exageracion. Esa metamorfosis incorpora la
sustancia 0 ndcleo central del esptitu renacentista, pero termina mi
nando —estamos tentados de decir «haciendo explotam— sus con-
Ceptos claves de equilibrio, armonia y claridad de linea
como si fuese su conti al exaltar la curva, la ten:
eldlaroscuro, La transicion estéticase basa seguramente en un despla-
zamiento del valor o sentido dados a ciertas cuestiones de fondo. Por
tin lado, se produce un redescubrimiento o reinterpretacién de la Poé-
tica de Aristoteles, que provoca un alejamiento del idealismo platéni-
Coy un acercamiento alo real tai como es, Por otto, se percibe una de-
cidida vuelta a la naturaleza, a la infinita variedad y novedad que ofre-
cea la imaginacién, pues es un reflejo del alma humana. (Los
roménticos, dos siglos despues, descubrirén lo mismo —que el paisa
je habla nuestro lenguaje—y ayudaran a que el barroco sea mejor en-
tendido,) Hay un movimiento general hacia un intenso vitalismo que
exprese, no la vida, sino el vivir en su confusa totalidad, con sus cimas
sus abismos, El interés por lo raro y excepcional extrapola el concep-
to de belleza y despierta a cutiosidad barroca por lo desmesurado, lo
discordante, lo monstruoso. (La palabra esta asociada a la idea de mos-
El esplendor barroco: Sor Juana y otres cuteanos 229
———— Enaarieriar barracos Sor Juana y tras euttornos_ 229
tar, de exhibir algo precisamente porque es distorsionado y extrafio.)
EL barroco reconoce que el hombre es un foco de violentos impulsos
contradictorios, que es el teatro de un drama constante y sin solucién.
En el horizonte espiritual del barroco encontramos un fenémeno
religioso de gran trascendencia: la Contrarreforma. Aun si no quere-
mos aceptar necesariamente que, como se ha dicho, «el barroco es el
arte de la Contrarteforman, hay que reconocer que nose puede hablar
del uno sin pensar en el otro. Esto es particularmente cierto en Espa-
fia, que encarné el espititu contrarreformista de la Europa catélica.
Abreviando mucho, bastaré decir aqui que el Concilio de Trento que,
a mediados del xv, redefinié la funcién de la religiosidad moderna y le
dio un sentido militante, marcé el inicio de una nueva cultura yuna
‘nueva vida intelectual, sometida a muy rigidos principios, pero al mis-
mo tiempo conciente de la extraordinaria complejidad y sutileza del
mundo interior del hombre modemo. Hay un concepto agénico en el
barroco que tiene sus raices en la espiritualidad postridentina, impues-
ta sobre una circunstancia histérica caracterizada por el abismo que se
abria entre el reino ideal y el de la realidad concreta. El barroco es un
estilo que a la vez habla de una suprema grandeza y de una honda cri-
sis espiritual. En Espafia, ninguna obra del perfodo expresa mejor ese
dilema que el Quijote.
‘Asi resulta que, en medio del misticismo y la severa ortodoxia pro-
pagados por la Iglesia y el Estado espafol, florecié un arte —el barro-
co— que era la apoteosis de la sensualidad, el deleite y el desborde co-
lindante con la sintazén. Gran paradeja barroca: el arte que se supo-
nia debia afirmar la fe, fue intensamente escéptico. (La situacién
politica contribuyé también a forjar ese espiritu: Espafia empezaba el
siglo de decadencia de los Austrias, que culmina con el patético reina-
do del monstruoso Rey Hechizado: Carlos II [1665-1700].) La «locu-
ra barroca» es la consecuencia de esa distorsi6n o escisién que el hom-
bre empezaba a vivir en lo més profundo; e! autoritarismo de la Iple-
siaEstado no hacia sino agudizar el profundo sentimiento de
ambigiiedad e incertidumbre que dominaba en la época.
Esa inseguridad no podia sentirse de modo més vivo que en Amé-
rica, con su sociedad formads por la precaria convivencia de espaiio-
les, criollos, mestizos e indios; con una cultura cada vez més desarro-
ada pero obligadamente tributaria de la distante metrépoli; con una
Iglesia que habia evangelizado y convertido a millares pero sin hacer
desaparecer del todo las viejas creencias indigenas, que se habfan en-
uistado bajo formas mestizas; y con un régimen colonial que detenta-
230 Historia de Ia literatura hispanoamericana. 1
ba un poder incontestable, pero plagado de problemas, contradiccio-
nes ¢ incapacidades. Para los espafioles, haber conquistado América
habia sido la realizacién de la gran utopia del imperio ecuménico, pero
cera para todos evidente que ese suefio se habfa cumplido en medio de
abusos y violencias, que negaban los més altos principios que la regian:
convert el imperio espafiol en el imperio de Dios. En algunos aspec-
tos, el suefio se parecia més a una pesadilla. Y para los americanos que,
en su propia tierra, encontraban sus aspiraciones constantemente limi-
tadas por el injusto sistema dé castas y privilegios, el Nuevo Mundo
i los ciclos del Viejo y desperdiciar sus propias potencia-
erinto burocratico y los menudos intereses: el lugar
donde la imaginacién habia colocado el paraiso, podia ser mas bien el
largo purgatorio de la resignacién.
El barroco no hace sino reflejar esos agudos vaivenes y contra-
dicciones que agitan a los hombres del xv1: es un arte cabalmente mo-
demo, lleno de graves conflictos y perplejidades. Espectacular y re-
concentrado, jubiloso y escéptico, expresa como pocos las plurales
apetencias y pulsiones del espiritu de la época. Recorrido por dilemas,
cl barroco nos interroga y se interroga a si mismo: gpor qué andamos
siempre insatisfechos y deseosos de algo més, por qué vamos de un ex-
tremo al otro? Misticismo y pasién hedonista, ansia de infinito y con-
ciencia de caducidad, rigor y exceso, alta estlizacin y crudo grotesco,
requiebro y carcajada: entre esos polos buscaba algo que, sectetamen-
te sabia que no iba a alcanzar. Su claborada capa omamental no logra
encubrir el tono de desengaiio y pesadumbre que lo agobia. As‘lo ve-
mos por igual en las sutiles proposiciones de la lirica y en las trabaja-
das volutas de la prosa doctrinal, as fachadas de las iglesias criollas, en
Ja pintura religiosa mestiza, en la orfebreria y el arte mobiliario, en el
Iujo de los impresos y en la pomposa gestualidad de las ceremonias.
'No es posible hablar del barroco sin referirse, siquiera de pasada,
al conceptismo, que ¢s una de sus fases y que también se manifest en
‘América gracias sobre todo a la fama de Quevedo y Calderén. Se dis-
tingue por trasladar al campo del pensamiento el acento que el barro-
co pone enas formas 0, mas bien, por el esfuerzo mental con el que lo
labora; por es0 insiste en los mecanismos ingeniosos, artificiosos y su-
tiles que deben seguirse para desentrafiar una verdad que no es evi-
dente y que encierra siempre algo sorprendente o extremado. La pala-
bra clave en el vocabulario conceptista es agudeza, la virtud para hallar
tuna relacién insdlita entre dos 0 mas realidades 0 mostrar lo conocido
bajo una luz inesperada. Es un esfuerzo por hacer que las palabras di-
El esplendor barroco: Sor Juana y otros culteranos 231
gan mas de lo que usualmente dicen, exprimiendo de ellas sentidos
‘ocultos, cividados o nuevos. El conceptismo es un barroco al revés:
trabajando con igor desde dentro de la lengua, alcanza una forma pe-
culiar de exuberancia y brillo mentales. En la obra de Espinosa Me-
drano (5.5) podremos ver cémo estas cualidades Hegaran a servir
como vehiculos ideales de un autor que querfa afirmar su condicién
americana.
Pero es necesatio definit mejor, en términos literarios, el proceso
del barroco que llega de Espafia y el que se forja en América. Géngo-
ra, la figura maxima del barroco espafiol, vive entre 1561 y 1627. Aun-
que ya era reconocido y celebrado hacia 1580 (Cervantes lo elogia en
su Canto a Caliope, 1585), su obra mayor, la mas reconocible por su
barroquismo y la que lo hard realmente famoso, corresponde a la se-
gunda década del xvu: las Soledades y Fabula de Polifemo y Galatea,
ambas de 1613. Hay que tener: presente que estos textos y el resto de
su obra poética se conocieron entonces en forma manuscrita: la prime-
ra edicién de sus Obras apatecié postumamente en 1627. Pese a ello,
los ecos de su celebridad Hegaron, primero de manera aislada, 2 Amé-
tica. En Grandeza mexicana (1604) de Balbuena y en otras obras de
esas fechas, hay rastros barroquizantes que flotaban en el ambiente li-
terario de las colonias, gracias no sélo a Géngora, sino a las comedias
de Lope y a la legada de autores como Mateo Alemin a México
(1608) y de Tirso de Molina a Santo Domingo (1616). Pero lo cierto es
que la nueva estética sélo alcanza su auge en la segunda mitad del xvu
y primera parte del xvm, mientras en Espafia ya languidecia hacia
1680. Ese desfase historico explica, al menos en parte, las diferencias
que se perciben en el barroco tal como se desarrollé a uno y otro lado
del Atlantico.
En el trasvase a un contexto cultural distinto, algunos cambios tu-
vieron que producirse. Ciertos rasgos esenciales se mantuvieron: el di-
namismo de las formas que impulsa sus actobecias, vuelos, curvas y
parébolas, todos en contrapunto con la austera linea renacentista; la
monumentalidad, el gusto por las grandes construcciones macizas y
abigarradas; la plasticidad escenografica y dramatica de sus composi-
ciones, en las que dominan los efectos visuales y la sensacién de espa-
la actitud aristocratizante y latinizante, que hacia de la literatura el
privilegio de unos cuantos enterados, etc. Pero el barroco, cuando se
aclimaté en estas tierras y se volvié mestizo, lo hizo acentuando los as-
pectos mas exteriores de estas notas y perdiendo el sentido original de
Ia revoluci6n estética iniciada por Géngora. Los discipulos hicieron
232 historia dela literatura hispanoamericana. 1
tuna imitacién extremosa de sus maestros, pero sin saber siempre por
qué imitaban. Copiaron el gesto, perdieron de vista el espiritu. Hubo
Gientos de poetas y autores barrocos en América: de todos sélo nos
queda un puado: Sor Juana, Sigtienza y Géngora, Caviedes, Espinosa
Medrano (infra) y apenas alguien més. El resto no hizo sino convertir
elbarroco en un pretexto para cultivar un arte ceremonial, convencio-
nal y académico (la misma Sor Juana lo hizo), precisamente lo que ha-
bia querido combatir el poeta de las Soledades. Entre nosotros la moda
culterana cundi6 con fuerza’ extraordinaria, pues era un facil atajo
para disfrutar del prestigio que las letras tenfan en la capa ilustrada de
la sociedad; sirvi6 para los usos dulicos que los poderes (monarquia,
Iplesia, autoridad colonial) requerian de sus stibditos, fieles 0 cliente-
las. La existencia de academias, certmenes y festividades no hacia
sino facilitar esa tendencia cortesana y su correspondiente hojarasca li-
teraria, cuyo hermetismo banal nos parece hoy tan extravagante. La li
teratura, y especialmente la poesia, pasé a ser muchas veces un puro
juego, un tomeo de hueca ingeniosidad y gimnasia silabica. En los cit-
culos académicos, se proponian temas y formas fijas, elevando cada
vez el grado de dificultad; el resultado de esas competencias poéticas
ue premiaban la industriosidad y la paciencia, no la inspiracién, era
previsible: poemas laberinticos y peregrinos, textos que podian leerse
tanto hacia abajo como hacia arriba; acertijos, acrSsticos, palindromas,
anagramas, palimpsestos bilingies..
‘A cambio de es0, el barroco abrié en América algunas vias que no
habjan sido del todo exploradas hasta entonces. El lado «tealista» del
barroco (el polo opuesto de su misticismo, aunque también su com-
plemento), que se interesaba por la més humilde realidad cotidiana,
orienta a sus seguidores en el Nuevo Mundo a buscar inspiracién en
motivos indigenas y populares; en el pasado, éstos habian aparecido
‘como meros toques de color o con una clara intencién doctrinal, como
cen el teatro misionero (2. 5,). Los poetas y dramaturgos culteranos se
acercan a beber, con renovado interés, en la fuente de las tradiciones,
creencias ¢ imagenes sobrevivientes de las antiguas culturas; incluso
llegan a usar sus lenguas, integrandolas con el espaol, creando asi un
auténtico estilo criollo, mestizo. El barroco, como estética de lo extre-
mo y lo extraiio, formulaba un sincretismo que bien se avenfa con el
sello particular de la cultura hispanoamericana. Esto se ve muy claro
en la pintura y la arquitectura, especialmente en su imagineria religio-
sa, que celebran virgenes con rasgos indigenas o santos mulatos, y fun-
den los cédigos del arte europeo con los primores del arte popular.
Elesplendor barroco: Sor Juana y otros culteranos 233
(También lo vemos en el propio Géngora, cuando evoca «el vestido de
plumas mexicano».) Hay una interpretacién americana del llamado
estilo inspiran el amor que siente por ellos, etc
Pero otras composiciones son realmente notables en su tipo. Por ejem-
plo, aquel romance en el que toma como pretexto la forzada ausencia
de la marquesa por la Cuaresma, para presentar una atrevida rivalidad
entre el amor divino y el humano:
Y asi, no quise escribirte,
porque no quise atrevida
guitar a Dios este obsequio,
nia ti quitarte esa dicha;
que los humanos objetos,
cuando esta el alma encendida,
sino divierten, no ayudan,
sino embarazan, no avivan. (18)
Mas audaces todavia son las confesiones eréticas que hace en el ro-
mance 19, cargado de imagenes violentas y agresivas para expresar lo
febril de su pasion:
Yo, pues, mi adorada Filis,
que tu deidad reverencio,
que tu desdén idolatro
y que tu rigor venero:
bien asi, como la simple
amante que, en tornos ciegos,
242 Historia de Ia literatura hispanoamericana. 1
s despojo de la llama
por tocar el Jucimiento;
come el nifio que, inocente,
aplica incauto los dedos
ala cuchilla, engafiado
del resplandor del acero...
Y poco més adelante agrega esta desafiante declaracién amorosa
que, en su intensidad, supera las barreras del sexo y la necesidad de la
presencia:
Ser mujer, ni estar ausente,
no es de amarte impedimento;
pues sabes td, que las almas
distancia ignoran y sexo.
El efecto es ambiguo: por un lado el amor aparece descarnado; por
otro, es una pasi6 ble; el titulo mismo lo dice: «Puro amor,
que ausente y sin deseo de indecencias, puede sentir lo que el mas p
fano». A veces, el tono de estos romances se vuelve mas dulce, mas li
viano, y muestra el ingenio y la ironia de la monja: en uno (11), dirigi-
do al arzobispo de México, dice que tanto lo llama «mio» en su celda
gue al eco de repetitlo,
tengo ya de los ratones
el Convento todo limpio.
En el 20 alude con gracia a la costumbre femenina de quitarse la
edad, pero observa que el caso de la condesa de Paredes es una excep-
ci6n porque «no impera en las deidades/ el imperio de los siglos». Los
tos de homenaje a sus mencionados protectores, sobre todo los
escritos como homenaje fiinebre a la marquesa de Mancera, a los que
yannos hemos referido, son, por su tono severo y su rigurosa geometria
conceptual, una prueba de que en esa forma clisica alcanz6 la monja
tuna excepcional maestria,
Esto queda confirmado con los sonetos pertenecientes a la catego-
ria llamada «de amor y discrecién», que estn entre los més brillantes
que escribi6, La forma del soneto se adaptaba admirablemente a la vi-
sién de Sor Juana: una forma cerrada y estricta que plantea una cues-
tin y trata de esclarecerla o resolverla mostrando que sus contradic-
Elesplendor barroco: Sor Juana y otros culteranos 243
ciones son extremas, quiza insalvables. La veintena de sonetos que ¢a-
ben dentro de esta categoria son, casi todos, de una inigualable perfec-
ci6n; todos los recuerdan por la simple mencién de sus primeros ver-
sos: «Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba», «Detente, sombra de mi
bien esquivo», «Que me quiera Fabio, al verse amadom, «Feliciano me
adora y le aborrezco», «Amor empieza por desasosiegom... Son, en
esencia, un catdlogo de las arduas cuestiones que el amor presenta a la
mente desazonada y confusa, que quiere saber por qué siente 0, mejor,
por qué no sabe lo que siente. Cada soneto es un acertijo, una fazona-
da reflexién sobre un tema ardiente; el efecto que producen es el de
viviente entre rigor formal y sinceridad, imitacién de
tun lenguaje codificado y libertad imaginativa, tensién espiritual y
fruiccisn carnal, veladura e clo y tierra, fuego y hielo. Algo
to amoroso lo transfigura en atra cosa, lo traslada al plano de la pura
elucubracién o imaginacion. El cuerpo queda escamoteado y la sen-
sualidad (y aun la sexualidad) centrada en la cabeza, que aparece
como el verdadero foco del erotismo, tal como hoy lo entendemos. La
ausencia del amante es, por eso, mero accidente que la fantasia subsa-
na; usar la poesia para alcanzar el corazén del amado es tam!
ico. En el exqui .
to 164, que escribe para satisfacer «un recelo con la ret6rica del llan-
to», las lagrimas que vierte son «mi coraz6n deshecho entre tus ma-
nos»; en otro, que se presta un juego de palabras de Quevedo («dia-
mante»-«de amante»), logra convertir el drama mental en puro
dinamismo verbal, en una delicadisima mtsica hecha de contrastes,
paralelismos, ecos y reflejos
Al que ingrato me deja, busco amante;
al que amante me busca, dejo ingrata;
constante adoro a quien mi amor maltrata;
maltrato a quien mi amor busca constante.
Al que trato de amor, hallo diamante,
y soy diamante al que de amor me trata;
tsiunfante quiero ver al que me mata,
y mato al que me quiere ver triunfante.
Sia éte pago, padece mi deseo;
si ruego a aquél, mi pundonor enojo:
de entrambos modes infeliz me veo.
244 Historia de la literature hispanoamericana, 1
Pero yo, por mejor partido, escojo,
de quien no quiero, ser violento emy
que de quien no me quiere, vil despojo. (168)
Sonetos como éste no desmerecen al lado de los de Lope, Géngora
o el propio Quevedo; tampoco comparados con los de Cavalcanti, Sha-
kespeare o Donne: son cumbres del lenguaje poético cuya estatura es
andloga. Lo mismo puede decirse del puitado de sonetos filos6fico-mo-
rales que Sor Juana nos dej6, Simbolos y motivos frecuentadisimos de
Ia literatura clisica y retomados por el barroco —la rosa, el retrato, el
tiempo, ilusién y desencanto, la vanidad del mundo—, aparecen en
ellos frescos y renovados por las variantes originales que introducen
Un caso eminente es el que ofrece el soneto «Este, que Ves, engaio co-
lorido» (145), que en medio de claros ecos de Géngora, Quevedo y
Polo, alcanza a decir algo que produce una imborrable impresién de
verdad y belleza. El motivo del retrato, tan popular entre los poetas b:
10cos, ¢s aqui una encrucijada o sintesis de otros igualmente claves: lo
fugaz y lo eterno, la apariencia y la verdad, el arte y la vida y aun el arte
dentro del arte, pues el soneto es un retrato verbal cuyo refesente es un
retrato plastico (un autorretrato, més bien) que queda asi, a la manera
de Velazquez, incorporado y corregido en el mismo gesto. El soneto se
desarrolla en dos partes articuladas a la vez como opuestas y comple-
mentarias: en los dos cuartetos, era imagen plastica de la autora
¢ un «engafio colorido» hecho «con falsos silogismos de colores», ya
ue al omitir los efectos del tiempo y los rigores «de la vejez y del olvi-
don, ofrece una representacion ideal y perdurable; en los tercetos, el
mismo artificio se contagia de la fragilidad temporal del sujeto y es cri-
ticado mediante una catarata de imagenes que progresivamente lo dis-
minuyen (es «una flor al viento delicada», «una necia diligencia erra
da», «un aff caduco») hasta quedar literalmente aniquilado en el ver-
so final, tan gongorino: «es cadaver, es polvo, es sombra, es nada».
Es célebre también, dentro de esta misma vena filosofica, la aguda
redondilla «Hombres necios que acusdis...», que debe ser uno de los
textos literarios més atrevidos de la época al criticar la hipocresia de la
actitud corriente sobre el amor venal y al defender la igualdad de los
sexos. La composicién nos dice, con gracia y sin atenuantes, que la
prostituta 0 la mujer que se entrega no peca mas que el hombre que se
satisface con ella, y es més bien su victima, No deja de ser asombroso
que sea una mujer (tal vez ya en el convento) del siglo xvu quien nos
pregunte:
El esplendor barroco: Sor Juana y otros culteranos 246
, poema alegérico-didéctico que tie-
ne ciertos méritos literarios, pero que algunos consideran parifrasis de «Can-
ci6n real de una mudanza» de Mira de Amescua.
Textos y critica:
‘Broo, Horacio Jorge. Poesia colonial bispanoamericana’
Maxwez PLancatte, Alfonso. Poetas novobispanos. México: Fondo de Cultura
Econémica, 1942-1947
Sanpova. ZaratA, Luis de. Obras. Est. y ed. de José Pascual Buxé, México:
Fondo de Cultura Econémica, 1986.
Bianco, José Joaquin. Esplendores y miserias..2.*, pp. 35-45.
Horr, Sister Mary Ciria. The Sonnet «No me mueve, mi Dios». Its Theme in
Spanish Tradition. Washington, 1948.
Pascual. BUX, José. Muerte y desengario en la poesia novobispana siglo XVI y
XVII. México: unam, 1975,
256 _Historia de la literatura hispanoamericana. 1
REGION ANDINA
5.5. El barroco en el virreinato peruano
Elotro gran centro del barroco americano es el Peri, donde el pre-
dominio de esa estética produjo algunos escritores notables y una lar-
ga hojarasca, como en la Nueva Espafia. De esta region salen el que es,
sin discusion, el mayor poeta satirico de la colonia y el prosista gongo:
rino mas notable de su tiempo. Aparte de ellos, sdlo cabe mencionar
al casi totalmente desconocido poeta Bernardino de Montoya (siglo
xv), poeta cortesano y barroquizante que escribié mucha poesia de
circunstancias y unas Relaciones, que son un ejemplo de lirica humani-
tarista y proindigenista.
55.1. Virulencia y espontaneidad en Caviedes
Juan del Valle y Caviedes (16452-1698?) presenta una especie de
reaccién miltiple a su medio y a su época: cuando todo el mundo
gongorizaba, él prefiere el conceptismo quevediano; en medio de la
abundante poesia cortesana y académica, al que a veces cede, sabe
escribir con la fuerza viva del lenguaje popular y con un humor agre-
sivo y feroz; en un ambiente respetuoso de las formas —literarias y
¢s un escritor radical, implacable y corrosivo. Pero
61a es solo una cara de un autor bifronte: al reverso del poeta
burlesco, del trovador insolente que hizo mofa de todo y de todos
(gobierno, clero, médicos, abogados), encontramos al otro, el que
sabja integrarse al mundo oficial y escribir poeras de circunstancias,
misticos y devotos. Pese a ello, tendemos a olvidar esta segunda faz,
porque sus rasgos se parecen a los de muchos otros de su tiempo. En
cambio el Caviedes desaforado que recordamos es inconfundible.
Hoy lo llamariamos «poeta de protesta», por su sabor antiautoritario
y su desdefioso trato de las reglas del decoro; su procacidad y desen-
ado ante cuestiones sexusles y otras consideradas «bajas», le han va
Jido ser comparado con Quevedo y Villon. Es quiza el primer sati
co en cuya obra se presiente una idea de literatura nacional, decid
damente criolla. Algo més: su poesia, en la que abundan los
romances, establece un importante entronque entre el barroco ame-
ricano y el romancero popular que se habia trasplantado de Espaiia
a Amética (2.6,), ayudando asi a mantenerlo vivo en una época que
El esplendor barroco: Sor Juana y otros culteranas 257
Sor any Otr05 culterancs 257
habia ido echando al olvido los temas heroicos y tradicionales que lo
habian inspirado en el siglo xv.
Delos origenes y andanzas de este andaluz, nacido en Porcuna, no
se sabe mucho, lo que ha dado origen a varias leyendas muy difundi.
das y arraigadas. Llegé muy joven a América y pas6 su vida adulta en
el Per, donde estuvo ac en la mineria por lo menos desde 1669,
se cas6 en 1671 y se dedicé al comercio y otros negocios en los que no
Je fue. demasiado bien. Hacia 1680 empez6 a hacerse conocido en
Lima por su talento satirico y sus ataques contra personajes y tipos de
la sociedad limefia. Era un apasionado lector de Quevede ic
puede considerdrsele el mejor discfpulo que tuvo en el Pert: él mismo
reconoceri la leccién quevediana al titular un romance «Los efectos
del Protomedicato de Bermejo escripto por el alma de Quevedo».
Aunque su obra demuestra que estaba lejos de ser un inculto, como se
ha crefdo, si era un autodidacta, que supo ponerse —cuando quiso——
al margen de las modas y parroquias literarias, como prucban sus
constantes burlas a los malos poetas cortesanos; es esa originalidad e
independencia estética lo que hay que celebrar en él. Quiza debido a
30 sentia admiraci6n por Sor Juana (5.2.), a quien escribié un roman.
ce, «habiéndole mandado [ella} a pedi algunas obras de sus versos»,
4o que podria ser una supercheria del autor; en él le cuenta algo de su
vida y orgullosamente declara: «no aprendi ciencia estudiada» y «asi
doy frutos silvestres».
Su fama de aventurero galante dio también origen a la leyenda o
anécdota de que su bien conocido odio a los médicos es consecuenciz
de una enfermedad venérea mal curada, lo que no pasa de set més
bien una fantasia; lo que si sabemos es que escribié un romance «La,
biendo enfermado el autor de tercianas...», dolencia que parece haber-
impulsado a hacer temprano testamento. Su odio a la medicina debe
entenderse como una reaccién contra las pretensiones y el espititu
arrogante de la ciencia, o la seudociencia, de la época. La mayer parte
de la obra de Caviedes lo muestra como un descreido y un rebelde,
mucho més cercano al hombre humilde y andnimo dela calle que a 10s
encumbrados personajes de la vida politica, intelectual y cientifica li-
mefia, a quienes despreciaba por hipécritas, incompetenies y presumi-
dos. El testamento de 1683 indica que pasé sus Gitimos afios enfermo
y agobiado por la extrema pobreza,
Como poeta festivo, vital y espontanco solia jgnorar las segurida-
des de la cortesia y las buenas maneras: la fuerza burlesca de sus ver-
sos es frecuentemente grafica y a veces produce un impacto casi fisico,
258 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
brutal; su obsesisn por lo escatolégico y los defectos fisicos (narices,
jorobas, miopias, cojeras) sobrepasa s de las ebuenas costum-
bres» y llega a ser procaz. (Esos limites eran ademas imprecisos y dis-
tintos de los nuestros: lo que parece «indecente» ahora podfa no serlo
entonces, y viceversa.) La suya era una poesia con raices orales, que no
tenia necesidad, en principio, de ser impresa, lo que podria explicar la
existencia de varios manuscritos y copias de su obra. De hecho, ésta
pennanecié casi integramente inédita durante su vida. Hay que reco-
nocer que su humor verbal es ingenioso y brillante, pero carente de es-
crapulos: su espirita es poco caritativo y no le importa, si da para un
buen juego de palabras, reirse de la desdicha ajena o ver en las muje-
10s s6lo frivolidad, interés y promiscuidad. Su misoginia puede adop-
tar la forma del simple y enojoso agravio; lo mismo puede decirse de
sus dardos racistas contra judios y negros. En esa impiedad y dureza se
parece otra vez a su maestro Quevedo.
La obra de Caviedes no fue conocida hasta bien entrado el siglo
ax, Su Diente del Parnaso, que constituye su niicleo esencial, fue com-
puesto hacia 1689 y publicado en Lima solamente en 1873, gracias al
historiador Manuel de Odriozola y el tradicionista Ricardo Palma; éste
hizo luego una nueva edicién (Lima, 1899) y en ambas ocasiones con-
signé infundados datos biogréficos sobre el autor que fueron acepta-
dos como verdades y que configuraron una «vida» casi del odo inven-
tada; todavia hoy su figura no se ha liberado de esas ficciones. Su obra
recogida suma hoy unas 265 composiciones poéticas, mas tres breves
obras teatrales (dos «bailes» y un entremés), de menor interés; tas til
timas, mas algunas poesias de tema mistico y amoroso, fueron dadas a
conocer en Ia edicién preparada por el jesuita Rubén Vargas Ugarte
(Lima, 1947), quien desgraciadamente expurgé los textos que le pare-
ron demasiado escabrosos. El conjunto total de su obra poética ha
sido clasificada en cuatro categorias: poesia satirica; poesia amorosa;
poesia religiosa y filoséfico-moral; y de circunstancias. Parte del i
que lleva uno de los manuscritos del Diente... sefiala bien los objetivos
desu mordiente sitira: guerra fisica, proezas medicales, hazafias de la ig-
norancia.
El autor usa para sus fines los recursos clésicos del género: la cari-
catura, la hipérbole, el gigantismo desrealizador. Cada detalle grotes-
co, cada defecto fisico o tara moral, cada patética desventura humana,
es agrandada hasta el delirio en una especie de close-up de la deformi-
dad; a atraccién por lo monstruoso y lo desmesurado del barroco est
aqui en su apogeo, pero también el gusto del conceptismo por la inge-
Elesplendor barroco: Sor Juana y otros culteranos 259
ernie barroco: Sor Juan y ots culteranos 259
niosa invencién verbal, el juego de palabras, el retruécano y el double
entendre o silepsis. Cuerpos y almas son puras deformidades bajo la
gruesa lupa con que los observa Caviedes; se produce asi un efecto ge-
neral de metonimia: igual qué el pesonaje del poema de Quevedo,
que era «un hombre a una nariz pegado», la parte que genera la burla
ese todo alrededor de la cual gira el humor cavediano. Es deci, la de-
formidad fisica © moral se ve duplcada y agravada por a deformidad
© distorsién verbal que emplea la sétira. En «A un narigén disformen
(obsérvese la redundancia) leemos: ne
Cara con timén es popa
de fragata o bergantin,
sino proa de estos vasos
con dos lettinas al fin.
sot forma de Gegradacin eel proceso reductive a a condicion
logica y, atin més abajo, a la vegetal: sus enemigos son «gal
© «quirquinchos» (por la joroba), basiliscos, mones, zapallos, bereoje,
nas, camotes... Dos cosas deben observarse en el humor catstico del
autor: son ataques directos a personas concretas, cuyos nombres inclu-
ye (los doctores Bermejo, Vargas Machuca, Liseras, Vaiez, ete) para
ue no quepa duda que son el objeto de la ofensa; y aunque el fin in.
mediato de su sétira es, por supuesto, festive y humoristico, el propo.
© subyacente es moralizador y quizd hasta educativo. Esto parece
tificar la calidad vitridlica de sus versos: es la jocosa pero amatga
medicina que puede curar los males de la sociedad. En un mundo
donde todo anda al revés (los ilustres son fingidos, los jueces prevari-
can, los médicos matan y os curas pecan), la inversién butlesca apare-
ce como la tinica forma correctiva posible. Detris de la risotada cave-
diana hay una profunda nota de desengaiio y escepticismo que es facil
de reconocer como una actitud barroca. Pero en vez de simplemente
Jamentar el mundo tal como es, quiere cambiarlo, Curioso: los excesos
de la poesia de este autor reflejan la conviccién que tiene en la razon
humana, la tinica que puede combatir la supersticin, la falsedad y el
abuso; en un soneto, con ecos de Gracin, afirma que «el que tuviere
entendimiento/ el mas feliz sera que hay en el suelo».
Su objetivo es restaurar la verdad llamando las cosas por su nom-
bre, aun si ese nombre es una injuria, En su galeria de monstruos, los
médicos ocupan el primer lugar; recordemos: el Diente... es una «gue-
1a fisica» librada con las armas del humor contra quienes, dentro de
260._Historia de la literatura hispanoamericana. 1
lasociedad, dicen representa la ciencia al servicio del bienestar huma-
no: Ja graciosa «Fe de errata» del Diente... aclara que, en sus versos,
el significado de «doctor» es «verdugon, areceta» es «estoque> y «san-
gria> es «degiiello». Para Caviedes, ellos no curan los males: son el
mal. Los ataques del autor tenian mayores alcances (y riesgos) de lo
que puede creerse: los doctores Bermejo y Vargas Machuca, por ejem-
plo, eran médicos del virrey y de la Inquisicién, respectivamente, apar-
te de ser prestigiosos catedraticos universitarios. En sus satiras contra
personajes tan respetados, hay qite ver, pues, un ataque frontal ala au-
toridad, al establishment colonial en conjunto. En todo el siglo xvu,
salvo Guamén Poma (4.3.2,) no hay un eritico social tan intransigente
y feroz como este autor.
Los médicos encaman ese poder de manera eminente porque tie-
nen literalmente la vida ajena en sus manos. Por eso, dedica su obra a
Ja Muerte, a la que otorga el espléndido titulo de «Emperatriz. de mé-
dicos». La «guerra fisica» es, pues, un combate entre la vida y la muer-
te, cuyos grotescos perfiles tienen algo de las alegorias medievales,
como si sus toques sombrios se hubiesen disuelto en un camaval de hi-
rientes sarcasmos, Aparte de que los médicos han sido el blanco favo-
rito de las humoristas de todos los tiempos, tanto en la literstura como
en el arte, las semejanzas de este encamizamiento sarcéstico con el de
Quevedo 0 con Le malade imaginaire (1673) de Moliére (que segura-
mente Caviedes no conoci6) han sido ya sefialadas. El influjo del pri-
mero se nota sobre todo en Ia eleccién de agudezas verbales, que a ve-
ces legan a parecer préstamos directos del autor de los Szevios; el ro-
mance «A una dama que fue a curarse... de achaque de serlo», por
ejemplo, comienza con estas intencionadas alusiones al mal venéreo:
Purgando estaba sus culpas
‘Anarda en el hospital,
que estos pecados en vida
yen muerte de han de purger.
A veces la sitira tiene objetivos mas generales, como las viejas alca-
huetas o Jos malos versificadores; cuando éstos son a la vez. médicos, el
ataque resulta feroz y enormemente inventivo porque Caviedes puede
disparar contra ellos desde dos angulos al mismo tiempo: como ene-
migos de las ciencias y de las letras, haciendo asi critica social y critica
literaria. En una composicion titulada «Habiendo salido estos versos,
respondié a ellos con unas décimas puercas el doctor Corcovado...»
Elesplendor bartoco: Sor Juana y otros culteranos 264
ias al médico estan grotescamente subrayad: el Gju-
Jo, del que los malos poctas abusabans cos
Oye, corcovado
de mi corcovado
los agravios esdrijul
Joa de un dos veces sétiro.
Ocasionalmente hard versiones burlescas (en tono men
de la Fabula de Polifomo y Galatea de Gongoray la Metamonbs te
Ovidio, 0 retratos femeninos que usan sélo metiforas mit
cadas del juego de naipes. Pero —como dijimos al comiento— el ta,
lento satiico de Caviedes es slo la mis difundida de sus facets, pues
también fue poeta amatorio y religioso. Leer las composiciones que
tratan estos temas, es casi coms leer a otto poeta, del todo distinte al
primero. En la treintena de poemas amatorios (romances y sone
bre todo) vemos al autor usando delcadamente todas la
nes del género en la época: ambientes bucélicos, persona
referencias mitologics, ules amores desdichados ce Lee renee
conceptistas de parallismos y contrastes abundan, como en ellogra.
do soneto «Da el autor catorce definiciones al amor:
Fuego es de pedernal si esta encubierto;
aire es sia todos baa sin ser visto;
agua es por ser nieto de la espuma;
tuna verdad, mentira de lo cierto,
un traidor que, adulando, esta bien quisto;
les enigma y laberinto en suma.
En algtin caso la misoginia del autor deja de ser burlesca, para con-
vetirse en un argumento metafsico contra la lujura que las mujeres
espiertan; en el soneto «Remedio contra pensamientos lascivos» nos
ropone, nada menos, contemplar nuestra propi
. nuestra propia inmundicia como el
resultado de haber nacido de mujer:
Saca lo que seran, por ilaciones
del ser de que te formas, tan inmundo,
de huesos, carne, venas y tendones...
262 Historia de la iteratura hispanoamericana. 1
Aunque menos originales, los poemas religiosos muestran que sus
imreverencias y crudezas ocultaban un alma devota y preocupada por
su salvacién, Se han tenido estos poemas como productos de la etapa
final de su vida, el llamado «periodo de arrepentimiento», lo que no
pasa de ser una sospecha infundada. Lo cierto es que estas dos fases se
alternan y conviven en él, lo que no debe considerarse un fenémeno
excepcional en su tiempo: es un signo del barroco. En Espafa. Que-
vedo y otros burladores también sabian jugar dentro de las reglas. En
todo caso, la mayoria de ellas parecen sinceras expresiones de religio-
sidad y hondas preocupaciones filosoficas, a veces realmente
Pero hay una ambivalencia al fondo de esta faceta de Caviedes,
como Jo demuestran las composiciones filos6fico-morales que dedicé
a fendmenos naturales romance «Al terremoi
20 de octubre de 1687» implora sobresaltado a «Dios, por quien es,
nos perdone, nos ampare, y nos acudan, en el soneto «Que los tem-
blores no son castigos de Dios» sostiene la validez del principio fisico
de aecién y reaccién, y concluye:
Y si el mundo con ciencia est criado,
por lo cual Jos temblores le convienen,
naturales los miro, en tanto grado,
que nada de castigo en si contienen;
pues si fueran los hombres sin pecado,
terremotos tuvieran como hoy tienen
Este poema y el romance «Juicio de un cometa que apareci6...», en
el que ataca la supersticién, revelan una actitud sobre ciencia y fe que
bien puede compararse a la del Manifiesto filosdfico contra los come-
tas... de Sigiienza (supra). R
En la robusta linea satirico-costumbrista pervana incade por Ro
1s de Oquendo (3.3.3.) y continuada en el siglo xvut por fray Francis-
o\del Castillo llamado wel Ciego de la Merced» (6 XX)—-y en l xx
por Ricardo Palma, Caviedes sefiala un momento capital del proceso y
su considerable madurez estética
Tentos y critica:
Vous v Cavieoes, Juan del. Obra completa. Ed. de Daniel R. Reedy. Caracas:
Biblioteca Ayacucho, 1984.
El esplendor barroco: Sor Juana y otros culteranos 263.
SE Sor ana y otros cuilteranos | 263
Ed. y estudios de Maria Leticia Caceres, Luis Jaime Cisneros y Gui-
lermo Lohmann Villena. Lima: Banco de Crédito del Peri, 1990,
Barun, Giuseppe. Quevedo in América. Milin: Cisalpino-Goliarlica, 1974.
Julie Greer. Satire in Colonial... pp, 86-106.
Glen L. Juan del Valle y Caviedes. A Study of the Life, Times and Poetry
'@ Spanish Colonial Satirist, New London: Connecticut College, 1959.
Renpy, Daniel R. The Poetic Art of Juan del Valle y Caviedes. Chapel Hill: The
University of North Carolina, 1964,
5.5.2. «El Lunarejo», defensor de Géngora
El cura Juan de Espinosa Medrano (16297-1688) —apodado «E]
Lunarejo», por Jos lunares que lucia en la cara— es el autor del mas
importante ejemplo de prosa critica y erudita del barroco americano
y sin duda es el mis grande defensor que Géngora tuvo en el con!
nente. Como los datos de su biografia son escasos y estin rodeados de
Ciertos mitos ¢ hipérboles (en su Lima fundada, Peralta (6.2.1.} lo lla.
aria «Apolo de las musas aplaudido»), los comentatistas y bidgrafos
Jehan inventado una —como hizo la novelista Clorinda Matto de Tur.
ner en un optisculo de 1887—, segiin la cual era un indio o mestizo
Pobre, que sufti6 por ello postergaciones y guizé vejaciones. Lo cierto
és que nada de eso esta probado; en cambio ciertos documentos ind.
can que era hijo legitimo, que desempeas cargos eclesidsticos (enure
ellos, el de canénico magistral del Cuzco) y administrativos de
y que estaba lejos de ser pobre pues tenia propiedades,
y esclavos,
Espinosa Medrano era una mente cultivada en lo mejor de la cul-
tura de su tiempo, lo que no es poco mérito para un hombre que, por
azones de su ministerio religioso vivié buen tiempo en las apartadas
serranias de su Cuzco natai, no en el activo mundo intelectual de la ca
Pital limefia, Fue llamado también «Doctor Sublime» por su brillante
oratoria sagrada; sus celebrados sermones se recopilaron pdstuma
mente en La novent maravilla (Valladolid, 1695). Asimismo escri
teatro en quechua y espaiiol y tradujo a Virgilio al quechua, version
gue se ha perdido. Se sabe que también escribidé poesfa y que tal vez
compuso miisica. Pero la pieza clave de su obra es el famoso Apologé-
tico en favor de D. Luis de Géngora, Principe de los poetas liricos de E's
paita (Lima, 1662).
264 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
El titulo deja perfectamente en claro que es una e
ta espafiol, quien habia sido objeto de ataques por un critico y poeta
portugués, Manuel Faria de Souza, que censuré a varios poetas pero
sobre todo denigré el estilo gongorino, con la intencién de poner més
en alto Los Lusiadas de Camoes. Peto siendo una defensa de la gloria
ajena, el Apologético es al mismo tiempo una autodefensa, no indivi-
dual, sino en nombre del grupo de intelectuales americanos general-
mente postergados por sus colegas peninsulares. Géngora, y el pro-
fundo conocimiento que muestia de él, brindan el pretexto ideal para
demostrar que el hecho de ser americano y escribir desde la periferia
(de la que nunca lleg6 fisicamente a salir), no le impedia ser un hom-
bre culto y tan bien informado que podia terciar en el debate europeo
sobre la poesia de Géngora. Defender a éste era, pues, un modo de
ponerse a su altura, o por lo menos acercarse a su grandeza ante el ps-
blico lector a ambos lados del Atlantico. Su lenguaje es tan elaborado,
riguroso y ornamentado como el del maestro: una versién analégica
que reproduce en prosa los primores poéticos del cordobés. Eso—es-
cribir como él—es parte esencial del elogio y la prueba de que los in-
‘genios criollos nada tienen que envvidiar a los de la metré
idea, implicita pero muy importante, en el fondo de toda su obra: la
afirmacién de un concepto universal, no s6lo europeo, de cultura, que
integra lo mejor de! legado espatiol y del indigena, Eso explica por qué
este refinado prosista barroco escribe también en quechua, por qué
los clisicos como a las tradiciones de su pueblo, por
qué cultiva con igual soltura las letras sacras y Jas profanas. Ast tam-
bién se entiende que el Apologético sea una respuesta tardia aun de
bate que no era ya un tema de actualidad: Faria h ado a Gor
gora (muerto en 1627) al publicar su edicién comentada de Los Jus
das en 1639; es decir, hay més de 20 afios entre el ataque y la respuesta
que aparece cuando también Farfa habia muerto. No lo mueve, pues,
un 4nimo polémico: lo mueven dos cuestiones de principio, la defensa
«1 bartoca como modelo superior y la osada afirmacién de
Ia originalidad de la cultura indiana ante la europea. En su rendida de-
dicatoria al Conde Duque de Olivares, el autor sefiala, con punzante
ironia, sus razones:
“Tarde parece que salgo a esta empresa: pero vivimos muy lejos los criollos y si
no traen las alas del interés; perezosamente nos vistan las cosas de Espaia;
ademés que cuando Manuel de Faria pronuncié su censura, Géngora era
muerto; y yo no habja nacido [sic
El esplendor barroco: Sor Juana y otros culteranos 265
ener aon Sor Juana y otro cultoranos 265
Ocios son éstos, que me permiten estudios mas severos é
que ten es iis severos: pero equé puede
haber bueno en las Indias? ¢Qué puede haber que contente a los europeos,
que desta suerte dudan? Sétiros nos juzgan, tritones nos presumen, que bru
tos de alma; en vano se alientan a desmentimos mascaras de humanidad.
Hacer ademas esta defensa desde el Cuzco, la antigua capital del
imperio incaico donde ambas culturas convivian y muchas veces en-
traban en conflicto, agrega un gesto simbélico, que el Inca Garcilaso
(43.1) habria apreciado, a su propésito. Dos virtudes brillan en el
cologético: su orden riguroso y su prosa, omada y elegante pero al
mismo tiempo sobria. El libro esta dividido en 12 secciones 0 propo-
siciones subdivididas en parigrafos y antecedidas (salvo la primera,
que funciona como una introduecién) por transcripciones del texto de
Faria, cuyos planteos él contesta minuciosamente y con un despliegue
aplastante de autoridades (una larga lista de ellas precede la obra
Cada secci6n es, asi, un comentario preciso sobre una cuestién especi
fica a la que él quiere responder usando variados argumentos, mucha
cerudicién y alguna desdefiosa ironia. $i queremos encontrar en la lte-
ratura hispanoamericana un temprano antecedente de critica textual,
no tenemos mejor ejemplo que éte. Pero la prosa misma es el mayor
argumento del Lunarejo: el culteranismo gongorino aleanza aqui una
de sus cumbres, en el sabor latinizante de los petiodos, las volutas de-
corativas, las alegorizaciones que dan més peso a los conceptos, la I6-
gica con la que desmonta y aniquila cada acusacién y la Kicida pasién
con la que examina las imagenes gongorinas. El libro se inicia con una
imagen famosa: Los ataques de Faria son, dice, como los ladridos de
los perros a la inalcanzable luna:
Pensién de las luces del ingenio fue siempre excitar envidias que muerdan, ig-
norancias que ladren. Iras entrafables, delineé Alciato en el natural canine,
que el orbe luminoso de la Luna, en la noctuma carrera de sus resplandores
rabiosa embiste, enfurecido ladra..; pero sordo a tan inuportunas voces sigue
el cindido planeta el volante lucimiento de sus rayos.
El Apologético es una sintesis original de la forma y el espiritu ba.
rrocos (que para él es una misma cosa, sintetizada en el ingenio ver-
bal), y el mas a; una suma de Géngo-
ra, Quevedo y Gracin perfectamente asimilados por una mente ame-
ricana que se sabe también heredera de poetas barroquizantes criollos
como Offa (3.3.4.3.) y Hojeda (4.2.2.2)
266 Historia de la literatura hispancamericana. 1
Lo mismo podria decirse de La novena maravilla que, bajo ese hi-
perbélico titulo, retine una seleccién de 30 sermones pronunciados
por el autor. Es dificil imaginar cémo un auditorio de feligreses, entre
Jos que debian encontrarse humildes mestizos e indigenas, podia se-
‘guir —con la atencién y admiracién que se dice las seguian— las ora-
Ciones sagradas del Lunarejo, con sus floridos laberintos verbales, su
alto misticismo y su severa argumentacién teolégica. Tal vez la cues-
tién pueda invertirse para sefialar que, precisamente por eso, el autor
empleaba el lenguaje y el pensamiento que consideraba los més acaba-
dos y dignos de ser conocidos aun por los menos ilustrados; hay una
cuestién de politica intelectual en favor de las gentes americanas, deba-
jo de ese esfuerzo. Pero es la brillante precisién de su prosa lo prime-
10 que impresiona; véase esta reflexién conceptista sobre el amor y la
muerte:
Cansarse de amar porque la muerte lo acaba todo con el vivir, no es mas que
querer hasta expirar; Acabarse el querer porque el tiempo lo consume todo
con su durar, no es mas que amar hasta morir.
Aparte de obras en latin, como un tratado de Philosopbia Thomis-
tica (Roma, 1688), otro trabajo en prosa del Lunarejo es la Panegirica
declamacién por la proteccién de la ciencia y estudios... (Cuzco, 1664), al
parecer anterior al Apologético... Es un discurso escrito en un es
nado y ceremonial que, con el pretexto de exaltar las ciencias y las ar-
tes, exalta en verdad a una alta autoridad colonial en el Cuzco.
Durante mucho tiempo se le atribuyé el auto sacramental Usea
Péucar, en quechua, pero luego se ha asignado esta obra a otros escri-
tores mucho menos conocidos (5.7.2.). Eso le deja como autor de dos
autos sacramentales en quechua: El hijo prdigo y El rapto de Proserpi-
na y suenio de Endimién, éste tltimo perdido; y de una comedia en es-
pafiol titulada Avzar su propia muerte. Las tres son obras de juventud,
escritas cuando era seminarista, lo que, en el caso de Amar.., se hace
explicito en el parlamento final. La mas conocida ¢ interesante es la
primera, que es una versién de la conocida parabola biblica con visi
bles influjos del teatro religioso espafiol (sobre todo Lope y Calderén)
y con ambientes y personajes indigenas. Es esta aclimatacién mestiza
lo mas original de la obra, pues Espinosa Medrano agrega a la forma
propia del auto religioso elementos provenientes de la tradicién cultu-
ral quechua. No slo vemos que un personae (E] Mundo) aparece con
la cabeza adornada con la multicolor mascaipacha incaica como simbo-
Elesplendor barroco: Sor Juana y otros culteranos 267
lo de las tentaciones mundanas, sino que, ademés, en ciertos pasajes
hay un soplo lirico (aun a través de la versién castellana) cuyo fresco ¢
ingenuo sabor emanan de fuentes poéticas y musicales quechuas. Y
vemos a U’ku (el Cuerpo, el bufén) celebrar los goces de la vida con
una alegria ¢ intenso color local que parece desmentir el ascético men-
saje de la pieza
Yo digo, que vengan sopa y jugo,
charqui, conchas y gelatina,
maiz sancochado y ensalada,
estofado, maiz y habas,
came no nacida y legumbres,
mazorcas,frjoles cocidos, chicha dulce,
hongos, humitas y por
paltas, ensalada de chichi, papas y frutas secas,
chicha de mani, amarilla y blanca.
Amar su propia muerte, que se represents en el Cuzco, fue descu-
bierta y editada (Lima, 1943) por Vargas Ugarte. La obra desarrolla,
en tres jomadas, un pasaje del Libro de los Jueces del Antiguo Testa-
mento, estructurado segiin las reglas de la comedia espafiola de honor,
pero con curiosas variantes ¢ innovaciones. Esta pieza, como la otra,
‘envuelve la historia biblica y su moraleja cristiana con algunos elemen-
tos originales ¢ ingredientes locales, que las hacen mas convincentes.
Todo eso le permite crear sutiles analogfas entre la historia del pueblo
israelita invadido y la situacién colonial de entonces.
Alreleerla, confirmamos que la obra de Espinosa Medrano refleja,
‘como un espejo fiel, la estética barroca de su tiempo, pero que su arte
es un modelo permanente de complejidad expresiva y saber profundo
que otros escritores, como Asturias, Lezama Lima y Martin Adan han
renovado en este siglo.
‘Textos y critica:
Esunosa Mipaano, Juan de. Apologético. Ed. de Augusto Tamayo Vargas. C:
racas: Biblioteca Ayacucho, 1982. Z ne
Cine Ronstourz, Raquel. «La subversién del barroco en Amar su propia
muerte», En El discurso disidente..*, pp. 185-208,
268 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
Cisnenos, Luis Jaime. (se-
tia més propio llamarla farsa) es una manifestacién dramitica escrita
en un lenguaje profundamente popular, lleno de alegria, color, frescu-
ra, espontaneidad y simple pero éfectivo humor; es dificil encontrar en
el teatro de ese tiempo otta pieza que lo use de modo tan feliz. La nota
religiosa, tan presente en casi toda expresién escénica de la colonia,
std aqui por completo ausente —en lo que se parece a El Varén de Ra-
binal (1.3.4)—, aunque sea una forma desprendida de la evolucién del
teatro evangelizador (2.5,). Los vestigios de origen indigena son, en
278 _Historia de la literatura hispancamericana. 1
cambio, claros: la repeticién leténica o ritual de los didlogos, el uso de
Ja pantomima y las mascaras, la personificacién de animales, la danza
colectiva, etc. Pero, por otro lado, puede hallarsele antecedentes en los
«pasos» 0 farsas medievales, que subrayan los aspectos grotescos, irre-
verentes y feéricos de la vida como una negaci6n o suspension del or-
den social. Las tesis de Artaud sobre la funcién catartica del primitivo
teatro europeo y las de Bajtin sobre lo carnavalesco como subversion
del mundo medieval, tienen en esta obra un interesante campo de apli-
cacién. Porque el texto es en el fondo una celebracién regocijada, una
fiesta indigena pagana que habla su propia lengua y la espafiola, asu-
miendo el mestizaje que la cultura nativa habia sufrido después de casi
dos siglos de contacto con la europea.
Desde que el investigador norteamericano Daniel G. Brinton pu-
blicé El Gtieguence por primera vez (Filadelfia, 1883), en su version
original y en inglés, se han hecho muchas conjeturas sobre quién fue
sti autor. Lo més probable es que haya sido un clérigo ilustrado, bien
versado en el teatro popular espaol y conocedor profundo de las cos-
tumbres y tradiciones locales, con las cuales manifiesta tener una
indudable identificacién, Pero hay que tener en cuenta que el texto no
tuvo un «autor» sino posiblemente muchos «autores» que, desde los
afios inmediatos a la conquista y hasta fines del siglo xv —época en
que debié ser fijado el texto tal como lo conocemos—, fueron elabo-
rando distintas versiones, acumulando variantes y afiadidos en capas
sucesivas: hay muchas manos anénimas en El Gilegiience. Pero quien
i6¢n su forma definitiva le dio una notable unidad estructural y ¢s-
istica. El argumento es bésicamente simple, aunque leno de inci-
dentes que lo animan, lo complican con situaciones laterales y agregan
a lahistoria elementos pintorescos y jocosos. Los ejes que ponen a ésta
z son el constante juego fonético y de palabras, el double enten-
dre, las burlas, los engafios y las confusiones, todo ello con una inten-
ci6n irreverente hacia la autoridad. Vemios dos mundos enfrentados: el
del poder (representado por el Gobernador y el Alguacil) y el del pue-
blo (representado por el viejo Giiegiience y sus hijos don Forcico y
don Ambrosio). El poder es continuamente burlado por la astucia y
las trampas del Gtieguence, que sale victorioso al final, en que lo ve-
mos beber vino con las autoridades, sefialando asi que éstas han caido
en sus redes, Cuando aparecen los «machos» (o sea los enmascarados
disfrazados de mulas, incluyendo el fantistico «macho-ratén» del titu-
Io), el aspecto irrespetuoso de sus artimatias alcanza el nivel de una
mojiganga en la que el verdadero poder lo ejerce él; el uso procaz de
El esplendor barroco: Sor Juana y otros culteranos 279
las patanomasias y las alusiones sexuales de ciertos modismos locales
como «cinchera», «rifionada» 0 «estacam, refleja el cardcter de esa sub-
version:
Forcico: Ya estan cogidos los machos, papito,
Gikegiience: Encogidos? y al borde del mar, que ¢s «en la terraquea esfera/ la pa-
twia del poder para el que impera» (Canto VII). Rendir tributo a las
grandes capitales y ciudades fundadas por los espaiioles es una tradi-
cidn que arranca de Balbuena (4.2.2.1, y que se multiplica por todas
partes de América como expresin de un naciente patriotismo, y tam-
bién del deseo de inmortalizar una realidad convirtiéndolo en motivo
literario. Peralta se suma a ella y convierte a Lima en una ciudad dig-
na de la misma Antigiiedad. Sus modelos son Virgilio, Balbuena, Erci-
Ila B.3.4.1.), pero el prosaismo de sus versos, la hinchazén retérica y la
inspiracién 4ptera le impiden acercarse mucho; por momentos el vano
detallismo y la fria minucia descciptiva producen un efecto rococé 0,
barrococé. En sus composiciones liricas habia a veces un tono
mienzo de este romance (escrito a los 18 afios para pedir clemencia a
Cristo crucificado con ocasién de un temblor) tiene cierto
Atiende ya ami lamento
Sefior, porque estd mi angustia
de mi mismo pecho herido,
formando el blanco y la punta.
Y uno de sus sonetos amorosos termina planteando esta alternati-
vas la amada imposible:
O para siempre
© para siempre l
Como puede verse por estos ejemplos, el autor seguia rindienda
290 Historia de la literatura hispancamericana, 1
esencialmente tributo a los moldes expresivos del barroco, pero abre-
teatral compuesta por la «zarzue-
law» Triunfos de amor y poder (1711), con personajes y temas sacados de
la mitologia griega; la comedia Rodoguna (1719), adaptaci6n de la
rimer intento por introducir el teatro neock
la comedia greco-oriental Afectos vencen finezas
as cortas (dos «bailes», dos «fines de fiesta»,
burlesco y satirico— encontramos otro Peralta, mucho menos acarto-
nado, menos monétono y aun critico de los habitos académicos de los
que participaba. Las piezas extensas son en general ejemplos de teatro
barroco, valiosos més por lo que documentan en cuanto a gustos y for-
mas favorecidos en la época, que por sus propios méritos; revelan tam-
bign el influjo afrancesado y de la comedia italiana, sobre todo en los
aspectos escenograficos, que iban ganando el favor del piblico lime-
fio. Teatralmente no son viables, pero poseen (sobre todo Afectos...) al
gunas virtudes parciales de versificacién y fantasia, Vagos rastros de
Lope y Calderén se notan aqui y alla, pero no pasan de ser pruebas de
su buena cultur. . Con Peralta se tiene la sensacién frustrante
de que se desperdicis en la vastedad de su obra, pues dando mucho se
olvidé de dar lo mejor. Hoy este gran humanista, el mis fecundo escri-
tor peruano de su tiempo, apenas es algo mas que un episodio curioso
de nuestra cultura colonial,
Textos y critica
Pérasta y BarNutvo, Pedro de. Lima fundada 0 oo
Manuel de Odriozola. Vol. 1. Lima: Colecciéa de
del Pera, 1863.
Obras d
séticas con un apéndice de poemeas inéditos. Ed. de Irving A.
Leonard. S Imprenta Vniversitaria, 1937.
——— Obras draméticas cortas. Ed. de Elvira Ampuero et al. Lima: Edicio-
nes de la Biblioteca Universitaria, 1964
LEONARD, Irving A. «A Peruvian Polygraph: Don Pedro de Peralta y Barnue-
vo». En Portraits and Essays...*, pp. 103-
Lonwann VILLENA, Guillermo. Pedro de Peralta. Lima: Biblioteca Hombres
del Peri, 1964.
Del barroco a la ilustracién 291
P2700 8 Ha lustracion 204
‘Sancittz, Luis Alberto. E/ Doctor Océano: estudios sobre Don Pedro de Peralta
xy Barnuevo, Lima: Universidad de San Marcos, 1967.
6.2.2. El teatro de «El Ciego de la Merced»
Puede considerarse que la contribucién al teatro de Fray Francis-
co del Castillo y Tamayo (1716-1770), comtinmente conocido como
«El Ciego de la Merced», es bastante mas importante que la de Peral-
ta, La figura de este autor ha permanecido en la oscuridad, pese a que
en el siglo xix Ricardo Palma recogié algunos poemas suyos en una
tradicién publicada en 1863, a las que agregaba una biografia bastan-
te fantasiosa del misterioso personaje. Investigaciones y ediciones par-
ciales realizadas en este siglo, algunas muy recientes, han aclarado va-
rios misterios que rodeaban a este autor y establecido con mayor clari-
dad su aporte. Estar afectado por la ceguera desde nifio, no le impidio
tener una educacién esmerada que complementé sus precoces dotes
para la recitacidn y la poesia, que le ganaron fama local. Al morir su
padre en 1733, ingres6 al convento mercedario donde se distinguié
‘mas por sus habitos mundanos que por su devocién, lo que no le im.
pidis escribir poesia religiosa. Pero prefirié poner su gran facilidad
para improvisar y versificar al servicio de circunstancias bastante pro-
saicas: escribia para fiestas, bodas, banquetes, entierros, etc. No era un
escritor conventual, sino callejero, ligero y antiacadémico —un inespe-
rado heredero de Caviedes (5.5.1.), un monje hedonista y liviano,
amante de las tertulias y la vihuela, asi como del teatro y los toros (so-
bre los que escribia «de ofdas»)
Su obra ha permanecido inédita durante mucho tiempo, lo que ex-
plica que las historias \cluso las peruanas) lo ignoren 0 ape-
nas le dediquen unas lineas. Buena parte de su teatro fue representado
cen su tiempo, pero tras su muerte paso rapidamente al olvido. De él
nos quedan cinco piezas mayores y otras tantas obras cortas (dos loas,
dos entremeses y un sainete). Los asuntos y géneros de las primeras no
pueden ser més variados: El redentor no nacido, martir, confesor y vir
gen, San Ramién es una obra hagiografica; Todo el ingenio se allana,
uuna comedia de enredo alo Calderén; Guerra es la vida del hombre, un
«auto sacramental alegricon; La conguista del Pert, una comedia his-
t6rica con personajes incaicos; y Mitridates, rey del Ponto, una tragedia
de tema mitolégico que trata de imitar la tragedia Mithridate (1673) de
Racine.
292 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
Aunque el estilo y temética de este conjunto pueden calificarse de
barroco (especialmente Tado el ingenio y Guerra es lavida..), hay ras-
0s 10c0c6 y quia neockisicos en la estructura de la ltima y, en gene-
ral, un uso bastante audaz de la escenografia, con grandes decorados,
efectos sonoros y musicales. Que esa espectacularidad fuese el fruto de
un autor invidente, no deja de ser asombroso. Las piezas menores, de
Jas que merece mencionarse el logrado Entremés dl justciay ltigan
zes, muestran la faz costumbrista y popular de su inspiracion dramati-
ca. En todas hay que destacat la fluidez de la versificacién, muy supe.
rior a la del desabrido Peralta. En el teatro dieciochesco peruano, el
«Ciego de la Merced» es una figura que reclama mayor atenci6n.
Textos y critica:
CastiLto, Francisco del. Obras. Ed. de Rubén Vargas Ugarte. Lima: Studium,
1948.
‘SuARez Rapi.to, Carlos Miguele. E teatro barroco hispanoamericano, Ensayo
de wna bistoria critico-antolégica. 3 vols. Madrid: Portéa Turanzas, 1981.
‘Ankom, José Juan. El teatro de Hispanoameérica en la época colonial. La Habsa-
na: Anuario ico Cubano, 1956,
Lornuow Viena, Guillermo. Elarie domi en Lima," pp. ALSA2S.
Reverre Bexwat, Concepcién. Aproximacin critica a un dramaturgo virreinal
"peruano: Fr. Francisco del Casio el Ciego de La Merced). i Uni
versidad de Cadiz, 1985
VARIAS REGIONES
63. La cultura eclesiastica y Ia expulsién de los
La cultura hispanoamericana seguia estando en manos de una casta privi-
legiada y, dentro de ella el clero ocupaba el primer lugar; la cultura eclesiésti-
ca mantenia su antiguo prestigio aun en una época en la que se filtraban por
todas partes las ideas iluministas. En realidad, el clero fue un muro de conten-
ci6n, pero a veces funcioné como una fuente de renovacién. Los defensores
de In escola aprendieron a adaptase aos cambios de ahora inguii
més, a aceptar otros argumentos. Y ese esfuerzo se desparramé lentamente ha-
cia el resto de la sociedad colonial. As{ como en los primeros afios de la colo-
nia, franciscanos y dominicos fueron grandes creadores, investigadores y difu.
sores de cultura, en épocas posteriores los jesuitas y agustinos contribuyeron_
Del barroco a la tustracién 298
De barr000 a la tustracin 29
de modo decisivo a definir el movimiento intelectual americano. El xviu no
fue excepcién y eso se comprueba con la loracién de numerosos escritores te
ligiosos, teblogos, hstoriadores, oradores y fildsofos.
Respecto de la cultura jesuitica en América hay que recordar un
hecho importante: en 1767, el rey Carlos III decreta la expulsin de
Ja orden en Espafia y todas sus posesiones de ultramar. Los motivos
inmediatos que provocaton la revuelta popular llamada «el motin de
Esquilache» (1766) pueden parecer triviales —era una reaccion con.
tra la prohibicién del uso del sombrero y la capa tradicional espaiio.
—, pero sus consecuencias fueron muy profundas. Puede decirse
que, en esencia, el motin mostré que los ilustrados espaitoles eran una
minoria que no habia logrado modificar los habitos recalcitrantes de
la aristocracia, la masa popular y el clero bajo. El reformismo del es.
tado borbdnico habia irtitado a esos sectores y, bajo la presién del le
vantamiento, la corona tuvo que daz marcha atrés. Pero tratando de
obtener de ese revés un saldo favorable, el rey lo interprets como un
acto instigado por intereses del papado y acus6 a la orden de haberlo
apoyado. Castigar con el exilio a los jesuitas, el sector mas vulnerable
en esa pugna politica, servia para dar una doble advertencia a la Igle-
sia y la aristocracia. Lo extraiio es que, si hubo en América un grupo
que intenté —aun en forma limitada— la renovacidn de la escolésti-
cay la apertura cautelosa a las nuevas ideas, ese grupo fue el de los
Su forzada ausencia del continente supone un empobreci-
miento general de la actividad cultural; en el campo educativo, con-
cretamente, donde los jesuitas ejercfan un dominio casi total, el
impacto sera grave, sobre todo para las j6venes generaciones de ideo-
logos y filésofos de la independencia que entonces se formaban, Para
la partida de los jesuitas fue una gran pérdida y una oca-
expresar su resentimiento y su rebeldia frente a la corona,
ue no hizo sino mostrarse mas autoritaria para lograr el acatamiento
dela orden,
Pero quizé el aspecto mas interesante de este episodio sea lo que
ocurrié con los jesuitas una vez que abandonaron América. Converti
dos en peregrinos, los desterrados fueron a buscar la proteccién del
Papa y el refugio de los Estados Vaticanos. El apoyo del Papa fue bas-
tante tibio, pues temia enemistarse con la monarquia espafiola, pero al
fin los acogis y los expulsados se asentaron en Roma. Alli comenzarén
tun nuevo capitulo de su agitada historia, que tiene mucho que ver con
Ja nuestra: reaccionando contra lo que consideraban una injusticia, re
294 Historia de Ia literatura hispanoamericana. 1
con América que sus afios en esas
tierras habjan generado, los jesuitas siguirén dedicados al estudio del
nuevo continente (con la nostalgia que daba la distancia y las tristes
de la salida) y apoyaran sus aspiraciones frente a la pe-
insula, Roma se convertiré asi, inesperadamente, en un foco de ame-
mmo desde el cual ideas autonomistas y antimondrquicas se di-
fundirén por todas partes. Esa fue su mejor contribucién al fermento
ideolégico que levarfa a la independencia. Obra americani
escrita desde Europa y frecuéntemente en italiano, la labor jesui
el exilio es un caso de cultura peregrina que hay que articular con
nuestra historia literaria. Seis afios después de la expulsi6n, en 1773, ad
Papa Clemente XIV completaria el ostracismo jesuita con una bula
que extinguia la orden religiosa.
Sélo una pequefia porcién de lo que los jesuitas y otros religiosos
produjeron cae en el campo de la literatura, pero debe tenerse
cuenta que contribuyeron a crear el ambiente en el que ésta apare
Podemos omitit los nombres de la mayorfa, pues desaparecieron con
cl siglo y después fueron répidamente olvidados, pero sabiendo que
sus obras dieron su caracter propio a esta época. Daremos, pues, solo
un répido vistazo a los pocos que realmente importan para nuestro
propésito, La seleccién de esos pocos es, por cierto, muy personal.
Los centros en los que aparecen son principalmente México y
Lima, pero puede hallarse su presencia o su huella en casi todo el te-
rritorio americano. De los abundantes oradores y escritores sagrados
que predicaban donde hubiese un pilpito, queremos salvar s6lo a
uno: el jesuita chileno Manuel Lacunza (1731-1801). No esta, como
rosista, a la altura del Lunarejo (5.5.2.), pero quizé lo exceda por la
dacia de sus ideas. Lacunza era un cristiano «milenarista»; es decir,
a que el mundo terminaria después de 6 mil afios; acabado
lo, vendria otro, regido por los principios del bien y la justicia verda-
detos, que duraria otros mil afios. Esa ¢s la tesis que presenta, con co-
piosos y eruditos argumentos, en La venida del Mesias en gloria y ma-
jestad, que terminé hacia 1790 en una pequefia ciudad italiana donde
lo llev6 el destierro, pero que sdlo aparecié péstumamente (18
1812). El tema de la obra era la llamada «Parusfa», o sea el segundo
advenimiento de Cristo y los asombrosos anuncios y acontecimientos
ligados a ese hecho. No la firmé con su nombre, quiza para proteger-
se, pero eligié un seudénimo tambien provocador: «Ben Ezra Juan Jo-
safat, hebreo cristiano». Eso y el atrevimiento de ciertas ideas o visio-
Del barroco a la ilustracién 295
nes proféticas (una iglesia que prevaricaba en los dias del Antictisto,
tun més allé sin infierno pues todos viviriamos en pacifica comunidad)
bastaron para que la Inquisicién la prohibiese. Lacunza es uno de los
poquisimos americanos que formula un pensamiento religioso hetero.
doxo —aunque Menéndez Pelayo se pregunte si sus ideas son real-
mente heréticas— que parece adelantar el de milenaristas y teésofos
como Bloy y Berdieff. En su concepcién escatolégica se traslucen no-
tas personales: la nostalgia del exilado por la patria lejana, la diaspora
de su orden, la necesidad de fundar el mito de un mundo mejor para
todos. Autor insélito este Lacunza, que necesita ser redescubierto.
__ Como ya vimos con El Camero (4.3.4.) la cronica y la historiogra-
fia se habian transformado en algo bastante distinto del modelo origi-
nal dela crénica de Indias y se contaminaban con notas costumbristas
© cuasi novelescas; el siglo xvi contribuird a esa gradual descomposi
regindole el elemento de la curiosidad cientifica y la utilitaria
descripcicn naturalistica, que empiezan a pesar més que el propio re-
lato histérico. Una importante excepci6n y un caso bastante destaca-
do es el que oftece el mexicano Francisco Xavier Clavijero (1731
1787), jesuita que escribi6 en el exilio una Histonia antigua de México
(Cedena (Italia), 1780-1781). Aparecié primero en la versién italiana
del propio autor, de la que hizo una traduccién el espaol José Joaquin
de Mora (Londres, 1826), pero el original castellano de Clavijero per-
dito hasta 1945. Compuso también La historia de la Anti-
gua o Baja California (Caracas, 1789; en espaiiol: México, 1852). Su
idealizada y a veces poética visién de la antigua cultura mexicana hace
recordar un poco la del Inca Gareilaso (4.3. 1.) sobre el Pert. Por su ri-
guroso orden y el sabor clasico de su prosa es dificil encontrar en este
siglo otro ejemplo superior al suyo. Nacido en Veracruz, vivid en Oa-
xaca en contacto con el pueblo mixteco, aprendié varias lenguas nati-
vas y a los 17 afios ingres6 a la orden jesuita en Puebla. Lo interesante
de su formacién intelectual es que funde dos vertientes dispares: |
dicién escolastica y el pensamiento iluminista, que habia descubierto
en Descartes, Newton y Franklin.
‘Textos y critica:
CLavireno, Francisco Xavier. Historia antigua de México. Prél. de Mariano
1 Cuevas. 4 vols. México: Porria, 1945, “ee
LacuNzA, Manuel. Tercera parte de la venida del Mesias en gloria y majestad.
Ed. de Adolfo Nordentlcht. Medid: Edtora Nacional 1978. 0
296 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
Bartow, M, La cultura hispanovitaliana de los jsuitas expulsos. Madrid: Gre-
José Joaquin. «los jesuitas y la ilustracién imposible» y «La verdad y
la pairia: Clavijero». En Esplendores y miseras..2", pp. 159-178 y 191-208.
‘Truna, Alfonso. La expulsion de los jesuitaso el principio de la revolucin. ME-
xico: Jus, 1986.
6.4. La polémica sobre América
Las razones por las cuales Clavijero escribe su Historia antigua.
son de peso y tienen que ver con la polémica internacional que cues
tioné la capacidad intelectual del indio americano y aun de los criollos,
difundida desde Prusia, Francia e Inglaterra. La polémica, que ha sido
estudiada brillantemente por Antonello Gerbi, puede considerarse
uno de esos brotes oscurantistas que eran aceptables dentro el rigido
«eurocentrismo» del Siglo de las Luces, pero viene envuelta en argu-
mentaciones que revelan el interés politico de cuestionar también el
papel colonizador de Espafia por parte de naciones enemigas de su
poder. El primero en es el naturalista francés Buffon con sus
‘observaciones sobre lad» de las especies animales ameri-
canas, pero se desata realmente con las Recherches philosophiques sur
les Américaines (Berlin, 1768-1769) del prusiano Cornelio de Pauw;
luego se suman el francés Guillaume Raynal, autor de una Histoire phi-
losopbique et politique des établissements des Exuropéens dans les deux
Indes (Amsterdam, 1770) y el escocés William Robertson, que publicé
una History of America (Londres, 1777). .
Estas tesis ayudaron a que la «leyenda negra» ocupase el primer
plano del debate intelectual, como en los tiempos de Las Casas (3.2.1).
La defensa del hombre americano vendrd, sorprendentemente, desde
el circulo de jesuitas refugiados en Italia, y Clavijero sera la voz mas cla-
ra, convincente y mejor informada entre todos. Y lo hace afirmando
que las creaciones de la antigua cultura mexicana son comparables a las
ivilizaciones del mundo antiguo, de las que ha aprove-
\cién europea. Siendo un temperamento moderado y
ecléctico, podia ser también un polemista ardoroso: dice que elige refu-
tar sélo la obra de Pauw por razones de brevedad («para escribir un
error o una mentira bastan dos lineas, y para impugnarlas se necesitan
i pero también por discrecién porque «como en
, [Pauw] ha recogido todas las inmundiciasn.
Desterrado, Clavijero habla de México como una patria y, al hacerlo
Dol barroco ala ustracién 297
asi, se adelanta alos criollos seculares que iniciaran, poco después, la ta-
rea de crear una nacién a partir de la Nueva Espafia (6.9.).
Ente los varios filésofos y ciéntificos tocados por la novedad de
los tiempos, daremos sélo el nombre de uno: el de! novohispano José
Antonio Alzate (1729-1799), una mente moderna ai
todo, desde arqueologia hasta fisica, desde la migracién de las golon-
drinas hasta las caracteristicas del chayote; lo lamaron por eso «el Pli-
nio de México». Pero fue sobre todo un gran divulgador a través de
las paginas de su Diario Literario de México (1768) —cuya publicacién
tuvo que suspender por orden del virrey—, la Gaceta de Literatura
(1788-1795) y otros periédicos de sesgo enciclopedista que dieron ori-
gen al periodismo mexicano. Informar, instruir, entretener: esos eran
dos fines que perseguia. Una porcién de sus articulas cientificos —en
més general— estan recogidos en su Historia de la ciencia en
México. Siglo XVI; otra recopilacién es la titulada Memorias y ensa.
os. Lo mas interesante es advertir el tono irdnico y a veces sarcdstico,
con el que el autor atacaba a sus enemigos (los aristotélicos que no
bian leido a Aristételes) y defendia sus ideas tratando de ser compren-
dido por todos; basta leer su «Pintura de un aristotélico enfurecido y
idlogo que tuvo con un moderno» o su «Carta... sobre la inutilidad
tica» para comprobarlo y para tener una idea del nivel en
el que queria poner el debate. Alzave es un claro ejemplo del grado al
que se habfan renovado algunos hombres de la Iglesia y la orden jesui-
tica en particular, sin abandonar por eso bésicas creencias tradiciona-
les, Se consideraba por eso un filésofo cristianizado» deseoso de di-
seminar el gusto por «una literatura més fina
Una de las manifestaciones curiosas de la cultura jesuitica en el exi-
lio es el intento de escribir literatura no sélo en italiano, sino también
volver a hacerlo en latin —Ia lengua eclesifstica por excelencia_—, lo
que confirma el carécter peculiar de los productos intelectuales de este
grupo. Entre los jesuitas novohispanos hay varios, pero vale la pena
mencionar al menos tres: el veracruzano Francisco Xavier Alegre
(1729-1788), que fue filésofo, cronista de su orden y ademés poeta en
latin y traductor de Horacio y de La Iiada (al latin); Juan José de
Eguiara y Eguren (1696-1763), obispo de Yucatén, tedlogo, orador y
fundador —antes de la expulsiin—de la bibliogralia mexicana con su
proyectada Bibliotheca Mexicana (1755), en latin, de la que pudo ape-
nas completar dos voltimenes; y sobre todo el guatemalteco-mexicano
Rafael Landivar (1731-1793), recordado (aunque no leido} por su vas-
to poema latino Rusticatio Mexicana (1781), canto-catdlogo dela natu.
298-_Historia de la literatura hispanoamericana, 1
raleza de esa regién que debe entenderse como un homenaje hecho
desde e! exilio a la tierra lejana, cuyo tinico mérito ¢s el ser un antece-
dente de la poesfa descriptiva americanista que mas tarde iban a culti-
var Olmedo Bello, y Heredia (7.4, 7.7. y 7.8,); ste iltimo tradujo par-
te dela Rusticatio..al castellano.
Critica:
BLANco, José Joaquin, «Gacetas de Literatura: Alzates. En Esplendores y mi
rias...2*, pp 257-264.
, Antonello. Le disputa del Nuevo Mundo. México: Fondo de Cultura
;conémica, 1982.
ZONA INTERMEDIA: COLOMBIA
65. Una mistica en Nueva Granada
‘La monja Francisca Josefa del Castillo y Guevara (1671-1742) co-
nocida como «Madre Castillo», nacida en la provincia colombiana de
Tunja, convirtié su natural y temprana vocacion religiosa en la fuente
de inspiracién para una obra mistica de perfiles muy personales, Aun-
gue envuelta en la leyenda (se firma que al affo siguiente de su muer-
te, su cuerpo se encontraba incorrupto), su obra no es muy leida 0 co-
nocida fuera de su patria, En toda la literatura colonial hay un conti-
uo derroche de religiosidad, uncién y devocién cristianas, pero el
alto tono mistico es raro; lo encontrames en los sermones de Espinosa
Medrano (5.5.2.), ocasionalmente en Hojeda (4.2.2.2,), Sor Juana
(5.2.) yen muy pocos més, Pero la Madre Castillo puede ser llamada
sin reparos una verdadera autora mistica, al mismo tiempo que una
notable escritora autobiogratica. Si Santa Teresa y San Juan de la Cruz
tuvieron una discipula en América, ésta es la religiosa colombiana.
Cuando entré al convento de las monjas clarisas, a los 18 afios, domi-
naba el latin, conocia a fondo la Biblia —lo que se aprecia en su
obra—y también las letras profanas, especialmente el teatro y aun las
novelas, aunque abandoné pronto su lectura. Ciertos pasajes de la
Vida de la venerable Madre... escrita por ella misma (Filadelfia, 1817)
pueden muy bien compararse con las confidencias autobiograficas de
la Respuesta a Sor Filotea... de Sor Juana, algunos de cuyos poemas le
fueron alguna vez atribuidos a la colombiana.
Del barroco a la ilustracién 299
Los Sentimientos espirituales (Bogota, I, 1843; II, 1940), mas co-
cidos como los Afectos espirituales, cuya redaccién comienza ha-
1694 y prosigue hasta la ancianidad, es un diario de sus didlogos
intimos con Dios, sus penurias corporales y las asechanzas infernales
que sufti6, en el que ocasionalmente intercala versos. Los Afectos.
suman casi 200; como empezé a escribirlos no por propia voluntad,
de su confesor, temia que su intencién no fuese bien
entendida y varias veces estuvo a punto de destruirlos. Por eso mismo
sorprende la calidad tersa y kicida, aunque intima y emotiva, de su
rosa, que puede considerarse excepcional para la época: «Muchas
veces la turbacién, temor, dolor y escuridad son anuncios de que ven-
dra el Esposo a tener sus delicias y celebrar sus desposorios...», nos
dice en el «Afecto 11»; sus descripeiones del estado de enajenacién
tormento y jibilo espiritual pueden alcanzar gran intensidad. La por.
cién en verso es muy breve, pero posiblemente sea el con)
poesia sacra mas acendrada y sugestiva de las letras coloniales. Ellen-
guaje es depurado y profundo, siendo simple hasta la transparencia.
A través de los t6picos de la literatura mistica fluye un tono arrobado
de cuya sinceridad no caben dudas. Basten para probatlo estas dos
estancias del «Afecto 46»:
‘Tan siiave se introduce
su delicado silbo,
que duda el corazén
si es el corazn mismo.
Tan eficaz persuade,
que, cual fuego encendido,
derrite como cera
Jos montes y los riscos.
Su Vida es una obra de madurez, probablemente iniciada hacia
1715. En realidad, lo que escribié eran meras notas para una verdade-
ra resefia de su vida, que no leg nunca a redactar. En ellas nos narra
desde su nifiez hasta llegar por lo menos més alla de sus 60 afios —in-
terpolando algunos fragmentos de sus Afectos— , para explicarnos la
formacién de su vocacién religiosa y las experiencias de su vida con-
ventual. Esas experiencias son una constante y violenta transicién del
arrobo mistico a las mas perturbadoras visiones demoniacas. La hue-
300 _ Historia de
teratura hispanoamericana. 1
lla de la Vida de Santa Teresa es muy visible en la composicién de la
obra, que entreteje los datos personales con digresiones ascéticas y pa-
rafrasis biblicas. Repetidas veces, la autora manifesta el desgano con
que escribe sobre ella misma, accediendo al pedido de sus superiores
sélo a modo de penitencia; en realidad, al evocar y contemplar su vida,
solo sentia vergiienza y repugnancia.
Algunos criticos han sefialado que la Vida de la Madre Castillo es,
por ¢s0, menos inspirada a la de los Afectos... Lo cierto es que no hay
diferencias perceptibles en el estilo de las dos obras y que ambas fue-
ron escritas para obedecer un pedido ajeno. Incluso puede decirse que
hay tanta (o més) biografia en los Afectos... que en la Vida. Los acon
cimientos exteriores 0 fisicos de su existencia y la secuencia cronol
a cuentan poco en este relato: lo que importa es la dimensién interior
de una vida entregada a los deliquios y penurias de la comunicacion
con Dios; y el retrato psicol6gico que pintan puede interesar tanto @
tod icopatélogos y lectores comunes. Los pasajes en Jos que
estado de letargo 0 «suspensién» en que estuvo por 14 afios
a partir de 1696 (cap. XXI1), son en verdad impresionantes. Y no me-
‘nos interesantes —por motives muy diferentes— son las que nos per-
miten acceso a la vida cotidiana del convento, plagada de rencillas, ce-
los, chismes y luchas por el poder. A veces tenemos la sensacién de
que nos estamos informando de hechos de los cuales ella misma no se
da entera cuenta; como cuando nos dice, después de asegurarnos que
la celda de una
é lena de pavor y
tristeza» (cap. XV). En la literatura espiritual americana, esta autora
tiene un puesto singular
Textos y critica:
Castitto, Francisca Josefa del. Obras completas. Ed. de Dario Achuty Valen-
2 vols. Bogota: Banco de la Repiblica, 1968.
Sor Francisca Josefa del Ca
cos Color
Sor Francisca Josefa de la Concepci6n Castillo. Bogoté: Imprenta Nacional,
1962.
Moraes Borneo, Maria Teresa. La Madre Castillo: su espiritualidad y su esti-
6.6. Viajeros, cientificos y otros prosistas
Con su insistencia en el pensamiento racional y la observacién em-
pirica, la Ilustracién gener6 un gran interés por las ciencias exactas y
naturales. América resultaba, pese a los dos largos siglos transcurridos
desde el descubrimiento, un continente desconocido,
en creencias, teorfas ¢ interpretaciones que el nuevo
ya superadas. Era el momento de observar, analiz
terés tomé la forma practica de expediciones y viajes cientificos orga-
nizados por petsonalidades, entidades o paises extranjeros que quisie-
ron recorrer el continente y comprobar, in situ, los detalles y notas dis-
tintivas de su realidad fisica, En 1712 el francés De Frézier explora el
Cabo de Homnos y las islas del Pacifico, fruto de lo cual es su Relation
du voyage d la mer de Sud (1732). Ms famosa fue la expedicién de sa-
bios franceses encabezados por La Condamine, que llega al Pera en
1735 y recorre la zona ecuatorial para medir el meridiano terrestre, y
que luego publicard una Relacién del viaje a la América Meridional
(1745). De esta expedicién formaban parte los espafioles Jorge Juan y
Antonio de Ulloa; a estos dos se deben las Noticias americanas phisico-
bistoricas (1748) 1as Noticias secretas de América (1826), cuya au-
tenticidad se discutié durante mucho tiempo. Para el virreinato novo.
hispano, la expedici6n espafiola de Alejandro Malaspina (1789-1794)
tiene trascendencia cientifica, econémica y politica. Otras expedicio-
nes: la de Irurriaga-Léfling (1754-1761) exploré la cuenca del Orino-
0; los tres viajes alrededor del mundo que realiz6 entre 1768 y 1780,
el capitén James Cook; y la expedicién botdnica de Hipélito Ruiz y
J. A. Pavn (1777-1788) al Pera y Chile.
Pero el mas prestigioso de todos estos cientificos viajeros fue el ba-
r6n Alexander von Humboldt quien, acompafiado por A. Bonpland,
recorrié por cinco afios, a partir de 1799, los tr6picos y otras zonas
continente, y dio a conocer sus hallazgos y su asombro ante el paisaje
americano en Voyages aux régions equinoxiales du Nouveau Monde
(1814). Aparte de la utilidad de los datos recolectados por estas expe-
diciones, sus consecuencias son grandes para el rumbo que la literatu-
ray la cultura continentales tomarian poco mas adelante: pusieron de
relieve (a veces con auténtica emocién) la grandiosidad y variedad de
la naturaleza ameticana (lo que los neoclésicos y prerroménticos apro-
vecharian copiosamente), y subrayaron la identidad del continente
como una realidad singular y esencialmente distinta de la europea.
Esto Gltimo sera un fermento que empezar a crecer en el espfritu de
302_Historia de la literatura hispanoamericana. 1
Jos criollos descontentos con la subordinacién colonial a la que Espa-
fia los tenfa sometidos.
Todo este esfuerzo repercutié directamente en el progreso de la
tan atrasada ciencia en el mundo colonial. Pero, por cierto, gran parte
de las manifestaciones de ese avance caen —salvo como contexto—
fuera de nuestro campo. Algunos autores u obras cientificas, sin em-
bargo, tuvieron una significacién que sobrepasé su ambito propio y
pueden ser considerados, siquiera parcialmente, dentro de una histo-
ria como ésta. En Colombia hay un nombre que destaca con nitidez
entre los de su tiempo: el sabio José Celestino Mutis (1732-1808). Na-
ido en Cadiz, eg en 1761 a Bogota y pas6 alli la mayor parte de su
vida. Fue un gran difusor de ideas nuevas (explicé y difundis el siste-
ma de Copérnico) y dedicé grandes esfuerzos al conocimiento geog
fico y natural, para lo que organiz6 sus propias expediciones. Entre
sus obras, el estudio E! inflajo del clima sobre los seres organizados con-
tiene paginas de considerable valor literario, Su correspondencia—en
latin— con cientificos europeos como Linneo, prueba lo amplio de su
prestigio; el propio Humboldt, que lo conocis en su viaje americano,
expres6 admiracién por el hombre y por su fabulosa biblioteca. No
s6lo por eso hay que recordar a Mutis: fundé el importante Semanario
de la Nueva Granada y fue un activo promotor de la cultura en esa re-
sion. «ro cient
En Ecuador y Colombia hay un activo movimiento cientifico y fi
co. De todos los hombres que lo animaron, destacan claramente
jo (1747-1795) y el
los
dos: el ecuatoriano Eugenio de Santa Cruz y Es
primeros mestizos en formular un pensamiento revolucionario radical
yen expresar el espiritu de una naciente conciencia nacional. Pasé por
ello varios afios en la carcel. Era médico y dedicé su atencién a proble-
mas y epidemias (como la viruela) Ja zona. Su obra es la
de un educador y un reformador que elige la sitira para ensefiar y €s-
timular los cambios; la literatura era para él un medio, que usaba pot
razones practicas, no estéticas. Su otra gran pasion era la politica que
Jo empuj a una lucha indeclinable por la liberacién. Como tantos
otros que seguirian sus huellas por toda América, ligaba el problema
politico al dela cultura y abogaba por la autonomia en ambos campos.
‘Asi lo expone en una obra cuya propuesta es la renovacién educativa
de Quito, primer paso de su programa civico-cultural: El Nuevo Lucia-
no de Quito 0 Despertador de los ingenios quiterios en nueve conversa-
ciones eruditas para el estudio de la literatura (1779), que circulé en for-
_ Del barroco a a iustracién 303
ma manuscrita y con el seudénimo de Javier de Cia Apéstegui y Pero-
chena, «procurador y abogado de causas desesperadas». Contenia un
conjunto de didlogos entre un ilustrado y un pedante a través de los
cuales se satirizaba la vetusta erudicié s. Al afio siguien-
te, bajo otro seudénimo (Moisés Plancardo), hace la defensa de la pri-
mera obra en Marco Porcio Catén 0 Memonias para la impugnacién del
Nuevo Luciano de Quito; y en 17
v0 Luciano con el subtitulo de Ciencia blancardina, en la que se burla
de las afirmaciones de un alto representante del clero. Espejo era un
europeista, enamorado de las ideas francesas ¢ italianas (se ha sefiala-
do el influjo directo de Francesco Muratori), pero al mismo tiempo un
fervoroso americanista, convencido de que la nueva cultura quiteia
bien podia parangonarse con la de otras grandes capitales, pues «el
quitefio de luces... es el verdadero talento universal». Eso se confirma
en las paginas del diario Primicias de la cultura de Quito, que fundé en
1792 (sélo alcanz6 siete ntimeros) y que fue el primer periédico ecua-
toriano. Perseguido por sus ideas patriéticas, Espejo muri en la car-
cel.
Caldas fue discipulo de Mutis y cultivé la astronomia y la bot
a, pero nos interesa por otras razones y actividades: como periodista
(entre 1808 y 1809 publics el Semanario de la Nueva Granada) y como
escritor epistolar, en cuyos textos el historiador encontrar claros sin-
tomas de la nueva sensibilidad que trafa el espiritu neoclasico: la frial-
dad de la raz6n dulcificada por la propensidn lacrimosa, la emocién
ante el paisaje y el amor fraternal a los hombres.
Cerremos este apartado de prosistas de muy variada envergadura,
con la mencién a tres més. Uno de intencién satirica: el guatemalteco
Antonio de Paz y Salgado (fines del siglo xv-1757), autor de una Ins-
traccion de litigantes y de El mosqueador (ambas de 1742), en las que
se burla, con bastante gracia, de los abogados y de los
pectivamente. El mexicano Fray Joaquin Bolafios escribié una obra
alegérico-narrativa cuyo titulo anuncia algo fascinante: La portentosa
vida de la muerte (1792). Pero el texto, dafiado por una prosa pompo-
sa y fria y por el peso del moralismo edificante, no ena la promesa. Es.
un esfuerzo tardio, de sabor bartoco, por hacer
cados por la ilustracién y la frivolidad rococé, el santo temor de la
muerte; pese a esas intenciones, la obra fue criticada por sus libertades
frente al dogma. Y, por iltimo, un cronista tardio de ciertos méritos:
José Oviedo y Bafios (1671-1738), que nacié en Colombia pero histo-
1i6 tierras venezolanas en La conquista y poblaciin de la provincia de
304 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
Venezuela (1723). Exhibe una prosa con elegantes calidades barrocas
y un gusto por lo pintoresco y heroico, como cuando narra las aventu-
ras de Lope de Aguitre (3.2.7.).
Textos y critica:
FRezieR, Amadeo. Relacién del viaje por el Mar del Sur. Caracas, 1982.
Hunpoipr, Alejandro de, Viaje « las regiones equinoceiales del Nuevo Conti-
nente, Caracas, 1991
Juan, Jorge y Antonio ULtoa. Noticias seeretas de América. Madrid, 1991
‘La Conanane, Carlos Maria de. Viaje a la América Meridional. Madrid: Es-
pasa Calpe, 1962,
Leonato, Irving A., ed. Colonial Travelers in Latin America. Newark Dela
ware}: Juan de la Cuesta Hispanic Monographs, 1986.
Santa Cxuiz v Esrtgo, Eugenio. Obra educativa. Ed. de Philip L. Astuto. Cara
cas: Biblioteca Ayacucho, 1981
ALcina France, José. Bl descubrimiento ctentifico de América. Barcelona, 1988,
GonzALEz CLAVERAN, Virginia. La expedicién cfentiica de Malaspina en Nueva
Jouson, Jul
Satire in Colonial.
Pusc-SaMpen, Miguel Angel, Las expediciones ciemtficas durante el siglo XVI.
Madrid: 1991. .
‘Trasutse, Elias. El circulo roto. Estudios histéricos sobre la ciencia en México.
México, 1982.
VARIAS REGIONES,
6.7. Una magra cosecha poética
En un siglo tan fascinado por ia ciencia y la razén como el xvitl,
quizé no sea de extraiiar que la poesia sea de una pobreza casi clamo-
rosa; no en cantidad, pues sigue siendo parte esencial de las costum-
bres literarias, sino en calidad, inspiracién, intensidad. La musa poéti-
ca se eclipsa y produce unos frutos raquiticos 0 meramente curiosos,
que no podemos leer hoy como poesia, sino como documentos de la
Del barroco a la ilustracién 305
crisis que suftié el género por entonces. Debemos, por lo tanto, cubrit
este género en no mucho espacio y con los escasos nombres que ape-
nas levantan sobre la chatura general.
EI ecuatoriano Juan Bautista Aguirre (1725-1786), el mexicano
Fray José Manuel de Navarrete (1768-1809) y el argentino Manuel
José de Lavardén (1754-18092) podrian cubrir ellos solos, todo
el siglo, y mostrar la evolucién que sufre la poesia dieciochesca, Como
jesuita expulsado, Aguirre bien podria agregarse al grupo de los auto-
res estudiados mas arriba (6,3.), pero preferimos extraerlo de ese con-
junto porque, al revés de Alegre y Landivat, no esctibié poesia en latin
¥, aunque sus preocupaciones cientificas y filosoficas reflejan la incli-
nacién ilustrada de los otros jesuitas,¢s, literariamente, un cultor tar-
dio del barroco con notas, aqui y alla, del gusto rococé. Aguirre murié
en Tivoli, donde lo ilevé el exilio, sin recoger su poesia en libros y per-
isi mucho tiempo. En 1865 el argentino Juan Maria Gutié-
rrez la glosé y coment6, pero sdlo en 1943 se publicaron sus Poestas y
‘obras oratorias, cuya redaccién parece corresponder a su época juvenil
El volumen contiene apenas 21 composiciones, cuyos tonos y temas
‘no pueden set més variados: desde lo moral hasta lo satirico, desde lo
rave hasta lo ligero; lo mismo puede decirse de su registro métrico:
sonetos, romances, liras, décimas... Entre sus modelos se trasparenta el
influjo de Géngora, Quevedo, Calderén, y Polo de Medina. Aunque
como poeta descriptivo o moralizante es bastante convencional, tiene
cierva aptitud para la metafora plistica, que a veces brilla, con un ful-
got raro, en medio de poemas cargados de densas abstracciones y f6r-
mulas légicas: por ejemplo, los amantes, condenados a la «galera de
Cupido», «gimen al ritmo de una flecha atados». Hay una tendencia
natural en él hacia las alegorias y el tono aleccionante: para Aguirre, la
poesia era un medio para dar un consejo o alcanzar una conclusién
Recogis los temas y motivos que habia reclaborado mil veces la poesia
barroguizante: la belleza fugaz, el vivir muriendo, la agobiante con-
ciencia de ser temporal, Leyéndolo, uno percibe el grado de agota-
miento al que el ideal barroco habia llegado. Fue ademas orador, estu-
dioso y educador.
La obra literaria de Navarrete refleja en cierta medida la vida re-
tirada de su autor, que ingresé remprano a la orden franciscana y
que, pese a haber cultivado la poesia desde joven, empezé a ser co-
nocido muy tardiamente (de hecho, en visperas de su muerte) a tra-
vés de los versos que publics en el Diario de México. Pertenecié al
grupo reunido bajo el nombre de «Arcadia Mexicana», fundado ha-
cia 1808 por José Mariano Rodriguez, cenéculo que representaba
una reaccidn de tintes neoclasicos al barroco. La lirica de Navarrete
fue recogida péstumamente bajo el titulo Entretenimientos poéticos
(México, 1823); luego aparecieron sus Poemas inéditos (México,
1929) y sus Poeséas profanas (México, 1939). En ellos encontramos
décimas, sonetos, odas, églogas, sonetos y elegias que tienen ciertos
é los profanos que los sacros. Entre los primeros, desta-
can los temas delicadamente amorosos, los motivos pastoriles y los
acentos anacrednticos, con posibles ecos de Meléndez Valdés y
Young. Navarrete documenta el estilo transicional que va del rococo
al estilo neoclésico y aun los primeros vagos anuncios prerromanti
cos, como puede verse en su elegi
muerte de su madre, o en «Mi fantasta» (de la serie de veintidés «Ra-
tos tristes»), que comienza asi: «Mortal hipocondria, / que siento
como dafios / de mis molestos infelices afios, / enferma de mi musa
la alegria». Pero aun en estos
estéticos dentro de los que escribe ni su propia inspiracién le permi-
ten alzarse muy alto,
Lavardén es, en cambio, un claro representante del estilo necol
co en nuestra poesia y también de las preocupaciones politicas que
empezaban a agitar a los ilustrados de su tiempo. Hizo estudios en
Buenos Aires, Chuquisaca y Espafia, donde se gradué en leyes. De
vwuelta en Buenos Aires, se dedi idades econdmicas, participa
en la vida intelectual de la ciudad y en la fundacién de E/ Telégrafo
Mercantil, el primer periddico del Rio de la Plata. Es también el pri-
mer autor teatral cuya obra se represent6 en ese virreinato. Su produc-
cién literaria es muy breve: se compone esencialmente de una Sétira de
1786; la tragedia neoclisica de tema indianista Siripo, que fue esttena-
da (precedida por la loa La inclusa) en 1789, pero cuyo texto se ha per
dido; y la celebrada Oda al Parand, publicada en el mismo Telégrafo
en abril de 1801. La Sdtira es una composicién en tercetos que refleja
elespiritu de rivalidad entre los poetas de Buenos Aires y los de Lima,
donde «alumbran partos mil cada semana/ por quitar allé ese par de
berenjenas», mientras que
Por acé es al revés: para que agrade
el juguete més digno de Talia
«3 preciso que Febo le traslade.
gracia verbal, apoyada en re-
Aunque algunos pasajes tienen ci
. Del barroco a la itustracién 307
medos del habla popular, la critica no ha dicho que, en su resentimien-
to por la desigualdad del trato literario, Lavardén leya a usar argu-
‘mentos ¢ injurias racistas, como cuando se refiere a «este vulgo vil de
color bruno», lo cual no lo enaltece. El conocido comienzo de la Oda
‘1
al Parand («Augusto Parand, sagrado rio/ primogénito ilustre
Océano») tiene una solemne elevacién, pero el resto es menos inspi
do, quizd porque lo que guia al poeta no es la celebracién misma
rio, sino la mas ptosaica de sus beneficios pricticos para la economi
y progreso de la region; por esto quiz pueda considerdrsele un ant
cedente de la oda a «1a agricultura de la zona térrida» de Bello (7.7.).
Algo interesante: el autor agregé a su poema una serie de notas aclara
totias de ciertos pasajes e imagenes, que nos permiten una mejor com.
prensién del mismo; por ejemplo, cuando dice «artes populares» ano-
ta que se refiere también, como buen ilustrado, a la industria y a la na-
vegacion,
En Cuba, dos nombres que pueden recordarse, no por buenos
poetas, sino por ser introductores de la poest
Manuel Justo de Rubalcava (1769-1805), imitador de Virgilio y cantor
de las frutas cubanas; y Manuel Zequeira y Arango (1764-1846), poe-
ta didactico y bucélico, autor de la oda «A Ia pifia» que muestra cier-
tas cualidades para la fantasia.
Agreguemos aqui una répida referencia a la poesia satitica y ligera de la
€poca, rescatando sélo dos nombres: Esteban de Terralla y Landa (siglo xvi)
y Rafael Garcia Goyena (1766-1823). El primero era un andaluz, que vivié lar.
{08 afios en América, primero en México y luego en Lima, adonde lleg6 al pa-
recer hacia 1782. Esta titima ciudad fue el blanco de sus dardos en su mas im.
portante composicin: Linea por dentro y fuera (Lima, 1797), que publicd con
el seudSnimo de «Simén Ayanque>. Hay una clara linea que lleva de la poesia
festiva de Rosas de Oquendo (3.3.3,) a este poeta, pasando por Caviedes
(5.5.1); pero el tema de la ciudad como objeto de ataque satirico es muy vie
jo e lustre en la literatura: se remonta a Juvenal, a Samuel Johnson, y reapare-
ce en a tradicién espafiola con Quevedo (en Los sueos figura «El mundo por
de dentro, 1612, que lo trata) yen El Diablo Cojelo (1641) de Vélez de Gue-
vara. Lima... es un poema de humor corrosivo y hasta bilioso, que refleja bien
las decepciones y frustraciones del autor; no quiere hacemos reir: quiere que
compartamos su resentimiento. Est compuesto por dieciocho romances, mas
‘un prélogo en prosa y un «testamento» escrito en la misma forma poética. El
poeta finge que se dirige a un amigo que, como él, piensa pasar de México a
Lima; para disuadirlo de cometer tan «terrible absurdo», rlata las duras ex-
petiencias que pas6 alli y desata todo su rencor antilimefio como una adver.
tencia tragicémica:
308 _Historia de fa literatura hispanoamericana. 1
Yo que en aquella ciudad
tantos escuché lamentos,
tantas observé desdichas,
10s miré desconsuelos.
El suyo es el humor fcido de quien respira por la herida y s6lo ve los ma.
Jes agigantados en una dimensién grotesca y burlona, Terrala ataca a todos sin
excepcién y no encuentra (salvo los esforzados mineros que
la ciudad) clase, costumbre, moda o rasgo de caracter que no le parezca detes-
le; pero su furor se concentra en la frivolidad y los infantis melindres de
las limefias, que le provocan verdaderos ataques de misoginia, No siempre
«650s excesos resultan compensados por el ingenio, que tiende a repetir las mis-
‘mas {Grmulas y a regodearse demasiado en su presa hasta que sus efectos se
vuelven monétonos o previsibles. Su lengusje jercita un concepto de lo inge-
nigso que, a fines del xv, parece una vuelta atris a la etapa batroca, Curioso:
este observador tan atento a las realidades inmediatas, parece por completo
impermeable —quizé porque era un egocéntrico amargado— a los signos que
anunciaban el fin del mundo colonial.
Garcia Goyena fue sobre todo un fabulista y letrillero que moralizaba a la
‘manera de Samaniego e Iriarte. Nacido en Guayaquil, vivio y murié en Gua-
temala (con un paréntesis en Cuba), es un escritor que luché por la indepen
dencia guatemalteca y cuya obra rflejasu clara adhes
dora americana, por lo que bien pudiera asimilis
y prerromanticos que estudiamos en el c
omo poeta, era pulcro
-rés reside en el hecho de haber adaptado al génezo
nes patriticas y politicas de la hora. Lo mejor de
su breve obra es «L.os animales congregad
critas a la manera de epistola, en la que |
tuaciones propias de la lucha contra el poder col
arias fueron publicadas péstumamente en Paris, en
36,
‘Textos y critica
Acute, Juan Bantista. Poestas y obras oratorias. Ed. de Gonzalo Zaldumbide.
UNAM, 1959.
Lanpa, Esteban. Lima por dentro y fuera, Ed, de Alan Soons. Exe:
Iniversity of Exeter, 1978,
‘Temas
ter
Del barraco a 309
Boscat, Mariano G. Manuel de Lavardén, poeta y filésofo, Buenos Aires: Kraft
Editor, 1944
io. La «Sétira» de Lavardén. Buenos Aires, 1949.
Jorsson, Julie Greer. «Esteban de Terralla y Landa», En Satie in Colonial..*,
pp. 125-139.
6.8. Un teatro en tiempos de transicién
La situacién del teatro en este siglo no es mejor que la de la poesia.
Por diversas razones, desde las administrativas hasta las del gusto esté-
tico, cl cultivo del teatro en América decrece visiblemente en cantidad
y sobre todo en calidad. De hecho, las mejores manifestaciones teatra-
les en castellano —las obras de Peralta (6.2.2.), «El Ciego de la Mer-
ced» (62.2) y Olavide (6.9.2 yen lo mejor del periodo, lo
que no es mucho deci iene interés para los mas curio-
508 0 preocupados por la historia del género; agregamos aqui algunas
referencias que completan el escudlido panorama.
La decadencia quiz se deba en parte a Jos cambios sociales que
la creacién dra-
los empresarios
teatrales a depender mas del favor del piblico que acudia a los
«corrals» y «coliseos», que se convirtieron en los centros primarios
ina, mientras se hacen timidos avances por introducir el teatro ita-
liano y francés.
Poco nos queda del teatro religioso de la época y lo que tenemos
no es muy significativo. Rubén Vargas Ugarte ha recogido algunos
ejemplos correspondientes al virreinato peruano: el Cologuio de la
Natividad det Senor (circa 1747) de la monja capuchina Josefa de Aza-
fia y Llano (1696-1748), que compuso otros cuatro y una loa; la Decu-
ria muy curiosa que trata de los diferentes efectos que causa en el alma
310 _ Historia de la literatura hispanoamericana. 1
el que recibe el Santisinso Sacramento (1723) del Padre Salvador de
parte de los intentos de los jesuitas por reanimar en
licign de las «decurias», piezas breves para ejercitar
en la prictica de la declamacién y la actuacién; una loa en homenaje
a dofia Luisa de Borbon, princesa de Asturias, escrita por Félix de
Alarcén, etc. En Colombia, Fernando de Orbea escribié una comedia
titulada La conguista de Santa Fé de Bogotd. En México, dos nombres:
Eusebio Vela (1688-1727), activo dramaturgo, actor, director y em-
presario teatral cuyas obras se representaron hasta 1733, fue autor de
comedias efectistas como Ruina e incendio de Jerusalén, cuya aparato-
sa presentacién provocé un accidente; y el comedidgrafo espafiol y
funcionario teatral Juan Manuel de San Vicente, autor de También en
ia afrenta hay dicha, de la que se conoce sélo la jornada I, En Cuba,
Santiago Pita (?-4755), autor de El principe jardinero y fingido Clon
diano (Valencia, 17302), que es una adaptacién de una 6pera italiana
del xv. En el Rio de La Plata se le El
amor del estanciero (circa 1787), que seguramente inaugura el género
costumbrista en el teatro de esa regi6n. Hay que mencionar a dos vi-
reyes del Perii que estimularon el arte escénico: el marqués de Cas-
tell-dos-Rius, que fue autor él mismo, y el virrey Manuel de Amat,
que reconstruyé el Coliseo de Lima en 1770 y cuya amante, la cele-
brada Micaela Villegas, «La Perricholi», fue una popular comedianta
que dio otigen a muchas leyendas y anécdotas sobre la vida teatral li-
‘mefia; su fama inspiré, entre otros, a Merimée en La carroza del San-
tisimo Sacramento.
Pero indudablemente la obra dramética més importante del dlti-
mo siglo de la colonia es de inspiracién indigena y en Jengua quechua:
el Ollantay, que tratamos a continuacién.
Textos y critica:
Vivenos, Geimin, ed. Teatro dieciochesco de Nueva Espaiis. México: Nast,
1990,
‘AceRO GALVEZ, Marina, El teatro hispanoamericano*, pp. 47-87.
“AnKOM, José Juan, Historia del teatro hispanoamericano®, pp. 1
CitanG-Ropitcurz, Raquel. El discurso disidente®, pp. 6069.
Del barroco a la lustracién 314
REGION ANDINA
6.8.1. La cuestién del «Ollantay»
Es éste, posiblemente, el drama colonial més debatido de todos: s1
difusién excede los limites del dea andina, a la que pertenece, y ha es-
timulado a estudiosos, c1 raductores, adaptadores, dramaturgos
y aun masicos. Por ejemplo, el historiador literario argentino Ricardo
, presenté en 1939 una versién moderna en verso del drama y le
dedio6 un extenso estudio csitico, que contribuy6 a la fama del tex
y su compatriota Alberto Ginastera es autor de una composicién mu-
sical inspirada en la obra. Dos aspectos se han discutido ardorosamen-
te desde que fue descubiesto en 1837: su origen y su autoria. Las tesis
de un Ollantay como elaboracién indigena y de un Ollantay mestizo
han sido defendidas al compas de posiciones o modas «indigenistas» y
investigaciones. La identificaci6n de su autor o presunto autor tam-
bién ha desvelado a muchos. Hoy, la cuestién aparece més clara y pue-
de afirmarse, con bastante certeza, que la obra es la versién colonial de
una leyenda incaica y que el redactor del manuscrito mas conocido del
drama (existen otros cinco) es el cura cuzquefio Antonio Valdés
(17402-1816), cuya autoria es dificil de sostener, sobre todo si se re-
cuerda que hay un manuscrito anterior, el Paceno 0 Harmsen, fecha-
do en 1735,
manuscrito de Valdés data de fines del siglo xvi, pero el original
se ha perdido y se conserva la copia hecha por Justo Pastor Justinian
La primera traducci6n al castellano es de José Sebastidn Barranca, co-
rresponde a 1868 y leva el titulo de Ollania, 0 sea la severidad de un pa
dre y la clemencia de un rey, que da buena idea de su contenido, Ollan-
tay, gobemnadot de la region del Antisuyo, tiene amores ilicitos con
Cusi-Coyllor, princesa e hija del Inca Pachactitec. Desatendiendo con-
sejos, Ollantay decide peditle al Inca la mano de la princesa y es violen-
tamente rechazado. Herido en su orgullo, el jefe decide rebelarse y, jun-
tocon su pueblo, se alza en armas contra el Inca, Este envia tropas Para
sofocar la rebelidn, pero los seguidores de Ollantay se defienden heroi-
camente yo se rinden. Lo que no logran las armas, lo consigue una es-
tratagema y Ollantay cae prisionero. Mientras tanto nos enteramos que
Cusi-Coyllor ha tenido una hija de Ollantay y de que ha sido encerrada
enlos sétanos de la Casa de las Virgenes. Afios después, la hija, tma-Su-
mac, sin saber guiénes son sus padres, es destinada a servir al Inca
312_ Historia de
vatura hispanoamericana. 1
como vestal o escogida, pero
de enamorada de la libertad. A la muerte de Pachactitec, lo sucede su
hijo Tapac-Yupanqui, quien ignora la suerte de su hermana. El nuevo
Inca, hombre generoso y admirador del valor de Ollantay, se apiada de
‘ia
aly lo nombra a su servicio. Por su parte, Ima-Sumac pide la cl
del Inca para Cusi-Coyllor que sigue encerrada, En un tipico final feli
tanto ella como Ollantay se enteran a titimo momento quién es esa mi
jer y recuperan asi, respectivamente, a una madre y una amada, co
cual ahora pueden reunirse y vivir en paz.
Parece no haber duda de la existencia de varias tradiciones y leyen-
das incaicas que secuerdan la rebeldia de Ollantay y de sus amores con
Cusi-Coyllor: los cronistas y estudiosos del antiguo Peri recogen esos
testimonios y sus variantes. Pero es dificil imaginar que la férrea dinas-
tia cuzquefia hubiese querido dejar memoria de esa insutrece
tra el rodopoderoso Inca: se trata de historias de origen local —perte
necientes a pueblos sojuzgados por los Incas—- y que sobrevivieron
pese a todo, tal vez por el encanto legendario que tenian. Es decit, no
pertenecen al cuerpo central dela tradicién lterariaincaica, sino a sus
margenes, La polémica ha enfrentado a quienes (como Von Tschudi o
Lopez) defendieron la tesis de que se trataba de un dra-
ron que el drama es una expresién del teatro col
nos (como Menéndez Pelayo o Riva-Agtiero) sost
mente que la obra colonial se basa en otra incaica, que se ha perdido.
Hay que reconecer un hecho importante: la lengua quechua de ten-
dencia arcaizante, la versificaci6n octosilabica (dominante en la litera-
tura incaica) y ciertos aspectos internos del drama revelan sus fuertes
raices indigenas, que la contaminacion colonial no ha borrado; ése es
precisamente uno de los méritos del texto y quiz una de las razones
que han contribuido a estimular las tesis indigenistas.
ero lo cierto es que la historia que el drama cuenta y sobre todo
la forma como lo presenta, revelan que el autor seguia las convencio-
nes y motivos del teatro espafiol clisico. Sin llegar a afirmar, como Mi
tre, que respeta el molde de la comedia de capa y espada, si es eviden-
te que usa elementos caracteristicos de la dramaturgia peninsulas. To-
davia mas importante ¢s sefialar que, aparte de la integracién del
asunto original al cauce del teatro espafiol, hay una adaptacién a las
agitadas circunstancias hist6ricas del momento, al menos segiin puede
‘verse por el manuscrito de Valdés, El Ollantay ¢s un caso notable en el
que el teatro quiso cumplir un papel ejemplarizante, ne en el plano
Del barroco ala ilustracion 313
moral, sino en el px
Usea Pdswcar (5.7.2).
Es posible ademas que el manuscrito de Valdés fuese usado para
(0 que estuviese relacionado con) la representacién del drama en Tin-
ta, pueblo cercano al Cuzco, en 1780, donde ademés fue encontrado
el documento. Esa fecha es célebre en la historia colonial parque es el
del gran levantamiento indigena encabezado pot Tapac Amaru J,
nombre que adopts el cacique José Gabriel Condorcanqui, que estu-
vo presente en al acto. La puesta fue usada como un instrumento de
apoyo al levantamiento, pues exaltaba, por un lado, la rebelidn como
un derecho frente al poder autoritario y, por otro, presentaba la ima-
gen de un nuevo monarca que se compadece del rebelde, lo perdona
y hasta lo premia concediéndole la mano de su amante prohibida y el
‘gobierno de su regién. Es decir, las imagenes indigenas son un espe}
en el que debian mirarse las autoridades espafiolas; Ollantay es una es-
pecie de doble de Tapac Amaru II y el Inca Tépac-Yupanqui es una
alegosia del gobierno flantrdpico e ilutrado que los lideres criollos e
indigenas estaban deseando para el virreinato peruano. N;
por cierto, formaba parte de la tradicién incaica: era una habil reinter-
pretacion y utilizacion moderna de ciertos hechos y figuras conserva-
dos por su valor mitico entre la poblacién. De alli subversi
romantico y tragico de la obra. Es revelador que, al fracasar el evant.
miento, el visitadot Areche prohibiese la representacién de la obra, el
‘uso del quechua y, en 1782, la circulacién de los Comentarios reales de
Garcilaso (4.3.1.). (Tampoco de tener consecuencias la forma
como fue ejecutado el jefe sebelde: su cuerpo, descuartizado por cua-
tro caballos, debié reactivar la imagen de otro cuerpo dividido, el del
decapitado Inca Atahualpa.[2.4.3.])
‘Ast puede entenderse las constantes expresiones de queja y resen-
timiento contra el poder omnimodo del Inca, estratagema teatral para
atacar al régimen colonial; por ejemplo: «Al Rey, mientras no le faltan
sus manjares y su provisin de coca, poco le importan las fatigas de su
pueblo». Numerosos elementos esenciales pertenecen al drama tradi-
cional espafiol: la estructura tipica de la comedia de enredo amoroso
(con sus idilios contrariados y futtivos, los padees severos
dentes comptensivos, la presencia del gracioso Piquichaq
subsanadora del amor y el perdén, etc
castellanas, como la redondilla, la quintilla y la décima; la divisién en
tves actos y en varias escenas; el perfil psicoldgico de la mayoria de los
personajes, etc. Pero la lengua quechua, e! eco nostilgico de tiempos
ico, lo que permite compararlo con el drama
314 Historia de la literatura hispancamericana. 1
remotes y cierto tono plafidero, conservan el sabor
nna que le dio origen. Esa fusion hace de la obra, quiza, el mejor
plo de nuestro drama mestizo colonial. Representada en diversas épo-
cas, asimilada al folklore de la regién, modernizada y traducida a mu-
chas lenguas (inglés, francés ¢ italiano entre otras), Ollantay es, sin
obra teatral americana mejor conocida dentro y fuera del con-
Textos y critica:
Texto y comentarios del Ollantay en Jorge Basapre, ed. Literatura Inca. Paris:
Descleé de Brouwer-Biblioteca de Cultura Peruana, 1938, pp. 142-260;
José y Dolotes Maxrt pe Cin, ed. Teatro indio precolombino. Madrid
Aguilar, 1964, pp. 223-320; y en Carlos Rirout y Andrés VALDESPINO, eds.
Teatro hispanoamericano®, vol. 1, pp. 421-455.
El drama quechua Apu Ollantay. Ed. bilingie y en verso de J. M. B, FARvAN
AyeRse. Lima: Publicaciones Runa-Simi, 1952.
‘Anko, José Juan, Historia del teatro hispanoamericano”, pp. 122-127.
Rosas, Ricardo. Un sitdn de los Andes, Buenos Aires: Losada, 1939.
6.9, Neoelasicismo y conciencia nacional
lleno en Ja fase marcada-
Con Lavardén (6.7.) hemos entrado de
nto capital de la historia politi
tural de América: Ja crisis del sistema colonial espafiol. El orden
colonial fue minado por sus propias contradicciones, injusticias e
ficacias, pero sobre todo por la presién de un grupo brillante de
llos cultivados y beligerantes que concibieron el suefio de que 50s te-
rritorios podian dar paso a naciones libres. Ese suefio se asentaba en
una licida comprobacién de la realidad: tres siglos después de funda-
das las posesiones espafiolas en América, habian evolucionado como
iedades cuyos perfiles propios las hacian bastante diferentes entre
ero sobre todo distintas de la metrépoli. La Madre Patria habia
engendrado y criado una variada prole de hijos que, habiendo alcan-
zado la adultez, reclamaban ahora su autonomia; laficcién de que eran
sélo sociedades espafiolas de ultramar, dificilmente podfa ya sostener-
Del barroco ala iustracién 318
Da barca a itstracion 318
se, salvo haciendo oidos sordos ante las demandas crecientes, median-
te la censura del pensamiento autonomista o la represién sangrienta de
las revueltas populares. Si el sistema colonial era injusto, la defensa au-
toritaria de sus principios y estructuras no hacia sino hacerlo més visi-
ble para todos, lo que aumentaba el descontento y atizaba el fuego de
las pasiones politicas. El despotismo ilustrado, escindido entre un cen-
iralismo estatal y una filosofia inclinada al bienestar general, se mostra-
ba asi como una contradiccién insalvable; el alto precio que Espaiia
tuvo que pagar fue la pérdida de América
Hay que recordar, en este punto, que las amenazas contra el impe-
rio no s6io provenfan de la agitada situacién interna de las colonias.
Los peligros también venian de afuera, como resultado de una
relacién de fuerzas en el plano internacional, como sefialamos mas
arriba (6.1.). Espafia sufria el acoso constante de otras potencias riva-
les como Francia, Inglaterra, Holanda y Portugal, que aspiraban a
reemplazarla y cumplir el papel dominante en el Nuevo Mundo. (No
sélo alli: la cesi6n de los Paises Bajos, Sicilia y Gibraltar a los ingleses
y sus aliados, recorté los territorios europeos de Espafa y el poder de
su Iglesia.) Las intrigas geopoliticas, las expediciones intervencionistas
en diversos territorios, las correrias de corsatios y piratas que asolaron
las costas americanas, y otras acciones politicas y militares, no tuvieron
todo el éxito que sus promotores pensaron alcanzar, pero si ctearon
serios problemas econdmicos y estratégicos a Espafa, distrayendo sus
fondos en tareas de defensa, reconstruccién, etc. Ademés, empafiaron
su prestigio imperial y demostraron que su glotiosa era de poder in-
able pertenecfa definitivamente al pasado. La decadencia de la
metrOpoli era, pues, innegable y se reflejaba en su general dificultad
para resolver sus propios problemas y los que los otros le planteaban
Elespititu que habfa hecho su grandeza estaba ya agotado y le res
ba cada vez més dificil, como nacién y como estado, adaptarse a los
cambios y ajustes que la nueva situacién demandaba. La fatiga del im-
perio espafol, las pretensiones de sus rivales y las aspiraciones de los
criollos americanos se conjugaran, a fines del siglo xvut, para provocar
el inevitable fin del periodo colonial de Hispanoamérica,
El fin de la colonia es un fenémeno complejo y contradictorio que
no puede ser tratado en su integridad dentro de una historia literaria,
salvo a riesgo de desfigurar a ambos: pertenece a nuestra historia so.
ciopolitica. Pero si cabe afirmar aqui que todos los factores apuntados
como parte de él no lo habrian producido (0 no lo habrian producido
del mismo modo) sin la aparicién y consolidacién de una nueva clase:
316 Historia de la literatura hispanoamericana. 1
nuestras primeras burguesfas nacionales, que constituyen el elemento
decisivo del proceso. Esta nueva clase criolla es, a la vez, el principal
agente de la inquietud intelectual y el intéxpreteideol6gico del no muy
bien definido espititu rebelde de los sectores populates 0 marginados
(indios, negros, campesinos). El pensamiento liberal y a direccién ge-
neral que las acciones revolucionarias seguirian en esos afios, cayé en
las manos de este grupo que emergia con nuevos ideales y proyectos.
Cuando el resto de la poblacién lo asumié, el movimiento liberador
cobré una fuerza irresistible. Aunque en algunos casos este fermento
6 inguietud americanista no se aparczca explicitamente en las obras
escritas, hay que considerarlo el sustrato de la actividad intelectual y i-
teraria del periodo que ahora pasamos a considera.
Elestilo de la época es el neoclésico. Esencialmente, éste es un arte
y claro en las
var lo razonable, mantener el
tuna forma del decoro y el buen gusto.
‘La extravagancia barroca y la sensualidad rococé de los afios anterio-
res ceden ante un academicismo moralista definido por el supremo in
terés en el progreso y el bienestar de la sociedad; los neoclésicos tienen
tun estricto concepto del bien y del mal, pero de raices laicas, no reli
giosas. Esta direccién estética estimulard el auge de ciertos
formas: la poesia patriética, heroica y descriptiva; Ja fabula; la
novela moral; el recurso epistolar 0 del relato apécrifo en la narrati
el discurso, el alegato 0 la proclama como vehiculo ideol6gico.
Apoyado en una nocién clasica del equilibrio y la claridad, Jos au-
tores de fines del xvit descubren, de nuevo, las virtudes de la objet
dad, el respeto a los modelos y una discrecién casi impersonal en la
que importa mas la utlidad de la ensefianza que la interioridad del que
ensefia, Pero tiene también, paradéjicamente, un tono sentimental que
es el reflejo de la creencia en la bondad universal del hombre y el ses-
go filantrépico de su visién social. La sentimentalidad neoclésica es
encrucijada en la se encuentra con las primeras efusiones prerromén-
ticas y con las grandiosas visiones sociales que la libertad traeria para
todos: la pasidn de sus lideres apela a ese suefto comin, La coyuntura
historica de Ja crisis colonial agudiza la oscilacién o tensi6n dialéctica
centre razin y emocidn, entre individuo y nacién que traia originalmen-
te el neoclasicismo europeo. Puede decirse que en América, la época
neoclisica pasa por dos fases: una primera caracterizada por una incli-
nacién general hacia una especie de racionalidad ejernplarizante y una
visién profética casi ilimitada; y una segunda, al comenzar el siglo xx,
Del barroco 8 ailustracion 317
marcada por una preocupacién sociopolitica y una intensa afirmacién
nacionalista. En ese momento culminard el entronque de la sentimen-
talidad neoclésica con el concepto heroico de la libertad pretroménti-
a; de esa segunda fase hablaremos, por eso, en el siguiente capitulo.
Ala primera pertenecen cuatro figuras claves: Carrio de la Vandera,
Olavide, Viscardo y el padre Mier, que estudiamnos a continuacién
‘Textos y critica:
Vaupts, Octaviano, ed. Poesia neodlésica y académica. México: Biblioteca del
Ranos Periz, Demetrio, ed. América: De la llustra
celona, 1987.
REGION ANDINA
6.9.1. Un Baedeker americano: «El Lazarillo» de Carrié de la Vandera
En este ambiente animado por viajeros, exploradores y cientificos
que querian ver las cosas con sus propios ojos, no era raro que una
guia de viaje entrase al campo de la literatura hispanoamericana: El
Lazanillo de ciegos caminantes —asi comienza su larguisimo titulo— es
ese libro. El autor de la obra se oculta bajo el seudénimo «Concolor-
corvo» (de piel oscura, ie, indio o mestizo), que se atribuye a un tal
Calixto Bustamante Carles Inca, originario del Cuzco; el pie de im-
prenta de la editio princeps reza «En Gij6n, en la limprenta de la Rova-
da. Afio de 1773». Todas son supercherias del verdadero autor Alon-
so Catrié de la Vandera (17152-1783), y con ellas comienzan los pro-
blemas y misterios que rodean a la obra, El libro no fue impreso en
Gijén, sino en Lima, probablemente en 1775 0 1776. Y el apicarado
cuzquefio de raza indigena apodado «Concolorcorvo» no es sino el
‘opottuno intermediario que usa el administrador espafiol Carrié de la
Vandera para burlarse y quejarse a sus anchas de la burocracia colo-
nial. Aunque hay testimonios de que su identidad como verdadero au-
tor del Lazarillo.. no era desconocida en su tiempo, lo cierto es que su
nombre pasé luego al olvido y aun fue negado por historiadores y cri-
318 Historia de (a literatura hispanoamericana. 1
ticos hasta que Vargas Ugarte, José J. Real Diaz y Marcel Bataillon, en
tre otros, resttuyeron en este siglo su existencia y patemidad, Mucho
menos conocida es la otra obra del autor, Plan de gobierno del Peri
(1782), sa propwesta pata conservar el régimen colonial que dos afios
antes habia sido gravemente puesto en peligro por la famosa rebelién
de Taépac Amaru I.
Gracias a esos y otros acuciosos investigadores, hoy sabemos que
hacia 1736 Carrié llega a América y trabaja como comerciante en Mé-
xico, Guatemala eislas del Caribe. En 1746 ya esta en el Pend, ocupa-
doen las mismas actividades, que luego combina con variadas funcio
nes administrativas: cortegidor de indios, capitin general, alcalde de
minas, etc. El puesto que tendra consecuencias literarias ¢s el que asu-
me en 1771: visitador y comisario para introducir mejoras en el servi-
cio de postas y correos entre Montevideo-Buenos Aires y Lima; reco-
reese itinerario durante casi dos aiios y entra en desavenencias con la
administracién colonial, que conducen a un
sién, Como el propio virrey Manvel de Amat interviene en este asun-
to en 1774, se entiende que el autor adelantase un aio la fecha de su
Lazarillo... no queria que se viese en al una reaccisn a los problemas
personales por los que atravesaba.
Es interesante aclarar que no siendo Calixto Bustamante autor de
Ja obra, si es un personaje real y relacionado con Carrié: fue su ama-
nurse y lo acompaiié en el citado viaje, aunque sélo entre Cérdoba y
Potosi. Es imposible saber si el amanuense se prest6 voluntasiamente
a la supercheria brindando su nombre, o si el autor obré por su cuen-
ta. En todo caso, lo que éste hace es inventarle una esquematica bio-
grafia y brindarle una voz coherente como narrador en primera perso-
na del relao, mienteas él se convierte en una discreta sombra, como
«el visitador» que coprotagoniza el viaje, dialoga y discrepa a veces
con dy le da sls conseoe sobre cmv escribir mejor la obra
Esa voz queda bien establecida desde el ingenioso pi i
en el tono desenfadado ycinico que predomina en dl resto del libro,
Haciendo mofa de dos escritores graves», el narrador dice preferir
—«como peje entre dos aguas»— dirigirse a «la gente que por vulga-
ridad Haman de la bampa, 0 céscara amargay; quiere hablar «con los
cansados, sedientos y erapolvados caminantes»; se identifica como
descendiente de sangre real indigena «por linea tan recta como la del
arco iris»; burlonamente se autodenigra, pues declara ser «indio neto,
salvo las trampas de mi madre, de que no salgo por fiador» y agrega
que «dos primas mias coyas [«reinas»] conservan la virginidad, a su
Del barroco a la lustracién 319
ppesar, en un convento del Cuzco»; afirma que su obra es una paréffa-
sis de lo que Je ha dicho el visitador, pero agregandole «alguna jocosi-
dad para entretenimiento» porque cree que las «relaciones sucintas no
instruyen al citando a Peralta (6.2.1.), que los
eruditos escriben més de realidades ajenas que de las propias, lo que él
quiere corregit.
‘Como se ve, hay todo un programa literatio en ese prélogo que de-
fine claramente sus intenciones y los ideales de época a los que respon-
er titi y a la vez entretenido es catacteristico del neoclasicismo, y
ims si se trata de escribir algo tan practico como una guia pata viajeros.
Dealliel titulo: una guia es, para el viajero, como al «lazarillo» que con-
duce a os ciegos por el buen camino y los libra de peligros; aurique sin
descontar los ecos del Lazarillo de Tormes y de la tradicién picaresca es.
debe recordatse que Cosme Bueno, sabio peninsular que vivia
. editaba por la época una serie de publicaciones geograficas
con el titulo de Lazarillo de ciegos; Carti6 'o conocié y lo menciona en
su obra. A la virtud basica de la observacién y el acopio de datos ttiles,
el autor agrega la de la constante amenidad, aderezando el relato con
anécdotas, incidentes divertidos y pinceladas costumbristas, que son
jos que hoy dan vigencia a la obra. Como «viajero y embustero son si-
nnénimos» y conociendo «la incertidumbre de la historia», prefiere ala
lectura y el estudio de la fabula> que quiz, como «parto de una imagi-
naci6n libre y desembarazada», sea mas instcuctiva (Cap. 1), En cuanto
libro de viajes, el Lazarillo americano estaba ligado a una larga tradi-
cidn, primero cisica y europea; luego indiana, desde las crGnicas de ex-
én y descubrimiento (3.2.7.)y otros relatos de aventura, cor
ienza y Géngora (5.3.), hasta la afici6n a los viajes estimulada
istrados (6.6,) en los tiempos de Carris.
Pero el libro es mis que eso: es una obra literaria que, por su len-
itud y tono, escapa a los limites del ro dentro del cual
ella misma quiere colocarse. Al lado de la informacién minuciosa so-
bre lugares, gentes y costumbres, hay una voluntad narrativa, un gus-
to por contar historias divertidas, describir personajes pintorescos o
curiosos y hacer punzantes sétiras tema colonial. Pero conside-
rarla por eso, como han hecho algunos cxiticos, una novela, es un error
©, al menos, una exageracion injustificada; todo lo que puede decirse
es que hay elementos 0 conatos novelescos, de ninguna manera un re-
lato estructurado como una novela.
El autor nunca pierde de vista su verdadero objetivo: trazar el iti-
320__Historia de ls literatura hispenoamericana. 1
tiago) con el mayor detalle sobre cosas dignas de ver, datos histéricos,
ficos y estadisticos, informacién prictica sobre usos y costum:
nistrativo de las postas y correos
terés que movid a Cartié a escr
tuna popular ruta americana, con la advertencia de que esta guia ante
cede por casi 50 afios a la primera que publicé Baedeker en Alemania
(1828). Pero se trata de una guia singular por las «fébulas» con las que
Ja ha aderezado el autor; no solemos encontrar en un mero libro de
viajes la insistente critica, fas vatiadas resonancias literarias (Virgilio,
Fénelon, Feijoo) y la intencién satirica que se notanen libro re-
fleja el resentimiento y el desencanto que Cartié alimentaba contra las
autoridades al volver de su viaje. Tras la mascara del amanuense ind
gena, se percibe la frustracién del funcionatio espafiol yuna especie de
disgusto universal —disimulado entre bromas y burlas— contra las
peguefias miserias de la vida cotidiana y Ja ineficiencia de los «gachu
pines», pero también contra las trapacerias de los indios, los negros y
las mujeres, de todos los cuales tiene una opinién marcadamente nega-
tiva,
El cuadro del mundo colonial que pinta Carrié dice mucho sobre
mismo, sobre su identidad, sus afectos y sus fobias. En los alcances
y los limites de su exitica se delata que la visidn del libro corresponde
a la de un espafiol que se siente con el derecho de satirizar a los suyos,
pero que reacciona vivamente ante los ataques que Espatia ha recibi-
do de Francia y otras naciones extranjeras. En varias partes del libro,
pero sobre todo entre los capitulos XVI y XIX, hay una defensa de la
conquista espafiola (a la que se suma significativamente el presunto
narrador indigena) y una recusacién de la «leyenda negra» generada
por la polémica intemacional sobre América (6.4,). Usando una argu-
mentacién especiosa e insostenible, el visitador toma directamente la
palabra para destacar los beneficios de instituciones como los reparti-
10s de indios o los obrajes, para disminuir sus males y contrade-
Cit asia los «monsiures» que han agraviado el honor espafiol. En su of-
gulloso nacionalismo, el haber inplantado la lengua castellana cumple
luna importante funcién civlizadora: redime al indio de su barbarie y
su idolatria, enquistadas en el quechua que todavia usa y que deberia
prohibirsele del todo.
Pese a sus prejuicios raciales y cegueras culturales, los méritos del
libro son innegables. Es, sobre todo, un robusto ejemplo del grado de
madurez que habia alcanzado la prosa colonial, incluso cuando la ma-
__ Del barroco a la tustacién 324
De bartoco ata tusracion 324
‘nejaba un simple funcionario: es una prosa rica, variada, animada por
chispazos de humor y observacidn aguda, Aunque el autor es espaol,
laJengua que usa documenta bien las vores y las usos que earacteriza,
ban el castellano american; los especialistas tienen alli un gran caudal
lingiiistico con el que entretenerse. Su utilizacién y adaptacin de cier-
tos rasgos del médulo picaresco en el marco de una guia de viajeros, es
habil y muestra la familiaridad del autor con el Lazarillo castellano, El
ruscin de Quevedo y la Vida (1743-58) de Torres Villacroel, adelan-
tandose asi a lo que haria Lizardi (7.2) a comienzos del siglo x0x. Su
importancia como expresin del espiritu satirico asociado a las cos-
tumbres y ambientes del mundo americano, tampoco puede soslayat-
e: su arte para burlarse con animo ligero al tiempo que ctitico de ins-
tuciones y realidades concretas, no sera desperdicisdo por autores
como Ricardo Palma, que extraera de este libro la anécdota sobre «das
cuatro P.P.P. P. de Lima» (cap. XVID) para forjar la tradicién homo.
nima. Animado y rico también es el vasto panorama social, cultural y
‘ogrifico que cubre la obra, Sus descripciones no sélo son detalladas
(incluyendo datos estadisticos y precisiones topograticas), sino que re-
gistran minuciosamente tetritorios y ciudades como Montevideo, San-
tiago del Estero, Tucumén, La Plata, de las que por entonces habia
poca informacién. Su observacién de tipos y formas particulares de
cultura es también valiosa; la descripcién de los gauderios («gauchos»)
de Montevideo, que ofrece en los capitulos Ly VII, es marcadamente
negativa —Ios ve como «una multitud de holgazanes», que viven en la
barbarie y la anarquia—, pero es la primera de este grupo social que
aparece en la literatura, antes que la poesia popular y gauchesca tio.
platense (7.9.) 10 descubran
Texto y critica:
(Cantio DEL VaNDERA («Concolorcorvo»), Alonso, El Lazarillo de ciegos cami-
nante. Ed. de Emilio Carilla. Barcelona: Labor, 1973.
— El Lazarillo de ciegos caminantes, Ed, de Antonio Lorente Medina,
Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985.
Bararton, Marcel. «lntroduccién a Concolorcorvo y su it
Aires « Lima». Cuadernos Ame Pp
Raquel. «Alonso Cartié de la Vandera». En Carlos A.
ed.*, vol 1, pp. 107.
Jonson, Jule Greer «Alonso Carié de Ia Vandera». En Satire in Colo
322_ Historia de la literatura hispanoamericana. 1
Diaz, José J. «Don Alonso Carrié de la Vandera, autor del Lazarillo de
Ne ge ination Anuario de Estudios Americanos 13, 1956, pp. 387:
416. .
StaLLEY, Karen, El Lazarillo de ciegos caminantes: un itineraro crtico. Flano-
ver. New Hampshire: Ediciones del Norte, 1994.
6.9.2. La vida novelesca de Olavide
El peruano Pablo de Olavide (1725-1803) es una de las personali-
dades més cautivantes de este siglo, y también una de las mas enigmé-
ticas. Entre los americanos tocados por la ilustraci6n y el neoclasicis-
mo no hay posiblemente nadie —salvo Bolivar -y Miranda (7.3. i que
haya ido més lejos que él. Para el historiador literario, sin embargo,
esta figura plantea un problema: su vida es fascinante, pero su obra no
Jo es; como autor su interés es muy relativo, pero parece un Personaje
salido de una novela de Carper éte lo hubiese conocido. Puede
incluso decirse no sélo que su obra es inferior alo que él fue, sino que
es en cierta medida una perturbadora contradiccién. Sus actos y sus
aventuras, no sus libros, son un ejemplo de las preocupaciones moder-
nas —a veces atrevidamente visionarias— que los criollos ilustrados
habian legado a desarrollar hacia fines del xvm, y en ese penne a
dignas de tenerse en cuenta al trazar el cuadro general del periodo.
Fue uno de los animadores y reformistas cuyo nombre hay qi
gar a la lista de grandes innovadores y precursores american au
tenfan una vision o premonicién de los nuevos tiempos que aguarda-
slonias espajiolas.
enon ecbncks de Olvde se desrclla en te asin
tapas: la peruana, la espafiola y la francesa. Nacido en una fami
vinculada a la aristocracia, tuvo una educacién privilegiada y muy
tempranamente mostré su gran disposici6n para el estudio, i sto
por la filosofia y la habilidad para actuar y ee f mbre
cuyo pensamiento estaba puesto en el beneficio prictico de la socie-
dad, encarnaba el ideal del individuo ilustrado. Su labor en comis i
nes pitblicas que le encargé el virrey, fue muy activa pero fae le
acarred acusaciones de mal manejo, por lo que se vio forzado a aban-
donar el Pera. Llega a Madrid en 1752 y no volvera jamas a su patria
Sus penurias comienzan de inmediato porque el Consejo de Indias
investiga las acusaciones y le abre juicio. Es encarcelado en 1754 y su-
fre prisién por tres afios; aunque consigue el perdén del rey ioe
do VI, queda inhabilitado para cargos publicos por diez afios mas. Su
Del barroco a la ilustracion 323
Da bart000 2 I itustraciQn 323,
matrimonio con una acaudalada viuda le permiti6 prosperar y viajar
por Francia, Italia y Ginebra, donde seri huésped de Voltarre. En
‘Madrid estableci6 un salén literario, en el que se discutia a los fléso.
fos franceses, se reunfan importantes figuras ilustradas (como Jovella.
nos) y se realizaban actividades teatrales, por las que el autor siempre
‘manifesto gran interés; lleg6 a instalar un ceatro privado en su propia
casa, donde difundi6 obras dramaticas francesas. Luego, en 1766. la
historia lo alcanza: debelado el motin de Esquilache (6.3), os nuevos
hombres en el poder son los reformistas el conde de Aranda y el con.
de de Campomanes, que se convertirén en protectores de Olavide.
Asi, vuelve a la vida publica,
A partir de 1767 (el aiio de la expulsion de los jesuitas) es nom-
brado para varios cargos: director de un asilo pata vagabundos, «per.
sonero del comiin» (0 sea representante popular) de Madrid), inten
dente de Andalucia, superintendente de las proyectadas Nuevas Po.
blaciones en Ja Sierra Morena, creador de un instituto de formacion
teatral en Sevilla, consultor en asuntos de reforma agraria y universi_
taria, etc. Olavide aprovecha lo tiltimo para redactar un «Plan de es.
tudios» que propone la secularizacién de la ensefianza universitaria,
ccuyas lineas gene-rales adopté en 1790 la Universidad de Salamanca,
y después otras. Su plan ageario lo lleva a concebir la ut
justa sociedad rural en la Sierra Morena. Olavide invirtié ocho aros
en esta compleja empresa, enfrentando muchos intereses y cificulta.
des que lo colocarn en medio de intrigas politicas nacionales y aun
internacionales.
El acoso de los sectores conservadores y de la Iglesia creci6 ripida-
‘mente y encontré buenas razones como para que la Inquisicién le si-
Buiese un proceso secreto desde 1768: los libros que recibfa de Fran.
cia, las reuniones de su salon lteratio, su asociacidn eon la logia El
Gran Oriente de ;paiia, las decisiones anticlericales que habia toma-
do a propésito de las Nuevas Poblaciones, etc. La caida del conde de
Aranda no hizo sino complicar la delicada situacién en la que se halla,
ba, En 1775 la Inquisicion le inicia proceso abierto, lo destituye de sus
cargos y lo encarcela; en 1778 se le condena como whereje mayor», se
prohiben sus obras y se le sentencia a ocho atios de prisién. En medio
de eso fue ademas objeto de un libelo difamatorio titulado Vide de don
Guindo Cerezo, nacido, edscado, instruido, sublimado y muerto segiin
las luces del presente siglo (1777), firmado pot un tal «Justo Vera de la
Ventosa».
Pero en los circulos ilustrados fuera de Espaiia fue defendido por
324 Historia de la literatura hispanoamericana, 1
Jos mejores; al ser sentenciado, Diderot lo llama «méartir del fanats-
mo» y su caso es seguido con gran interés en vatios paises. Asi, Olavi-
de se convierte en un simbolo universal de la lucha entre las ideas mo-
dernas y las fuerzas oscurantistas; por €s0, en 1780, ‘el mismo Diderot
Jo honra publicando una breve biografia suya. Su nombre se pronun-
ciaba con admiracion en toda Europa y aun en la recién nacida unin
norteamericana. En un episodio realmente novelesco, se fuga de la ri
sién, escapa (con ayuda de personajes importantes) a Francia, donde
ya hal ido por cortos petiodos entre 1757 y 1764 y se establece
por un tiempo en Toulouse y luego en Ginebra (por temor a ser cx
ditado), pero en 1781 ya esta en Paris. Alli se vincula con Marmontel,
D’Alembert, Diderot y otros enciclopedistas, lee copiosamente y se
dedica a escribir. Otra vez la historia lo convertira en protagonista: en
1789 estalla la Revolucién Francesa y el peruano sufrira los vaivenes y
paradojas del proceso. La Convencion le otorga la designacién hone.
rifica de «ciudadano adoptivo» de la Republica y forma parte de la de-
legacién de extranjeros y proscritos de todo el mundo ante la Asam-
blea Nacional. Pero luego, temiendo los desordenes revolucionarios,
se refugia por tres afios en un pueblo en la regién del Loira, donde or
ganiza una «Societé populaires y también —con esa capacidad tan
suya para las labores pricticas— una fabrica y una granja, Y mis tar
de, en 1794, en plena época del Terror, sera encarcelado por «sospe-
choso»; liberado al aiio siguiente va a vivir al castillo de un amigo suyo,
donde terminaré de escribir E/ Evangelio en triunfo. Otra paradoja es
que cuando el precuror venezolano Francisco de Miranc es
narlo para su causa independentista, Olavide se mostr6 reticent.
nalmente en 1798, gracias a un permiso especial del rey Carlos
vuelve —ya como ciudadano francés— a Espafia, donde viviré su:
timos afios dedicado a escribir y publicar las obras que no pudieron
ular durante su ostracismo.
La obra escrita de Olavide (cuya més completa documentaci6n es
cl fruto de la paciente atencién de Estuardo Nifiez) apenas si refleja
om yaseflames—l qua casi asombrosa desu vida sa nos
interesa todavia, pero aquella s6lo tiene relativa validez para el lector
actual. Aparte de que contribuys de modo decsivo al movimiento
ilustrado espafiol, hay que reconocerle, al menos, dos méritos: es un
precursor de tendencsIitrariaseintelctuales que no tenan antec
dentes en el Peri ni en muchas partes de América; y es ademas uno de
Jos pocos que en su época alcanzaron un rango de importancia inter-
Del barroco a la dustracién 325
ee eel
nacional més alla del ambito hispénico, Su obra fue leida y traducida
repetidas veces al fran NNO, rUs0 y otras lenguas; es decir, hist6-
ricamente es una figura digna de consideracidn, pese a lo cual slo te.
cientemente ha sido examinada a fondo. Cultivé la novela, el teatro y
la poesia, ademas de ser un «filésofo» que expuso sus ideas sobre re,
mas sociales y politicos en variadas obras de reflexién y pensamientos
Ja mayor parte de esta obra es tardia, pues corresponde a sus ttimos
afios en Francia y Espafia.
Sélo en 1971 se pudieron volver a leer sus seis «novelas morales»,
que fueron publicadas todas en New York en 1828. Posteriormente se
Ie ha atribuido una sétima, publicada ese mismo afio en Paris, otra
nds, Elestudiante el fruto de la honradez, sblo se conoce por referen
cias. Esa produccién lo convierte—descontando las «protonovelas» a
las que antes nos hemos refetido (4.4.1.)— en el primer novelista que
aparece en América, en el sentido de cultivar el oficio con persistencia
¥-con una conciencia clara del género. Haciendo la oportuna salvedad
de que su influjo fue minimo debido a su tardia publicacién y al hecho
de haber sido impresas en Estados Unidos, estas novelas son, sin em.
bargo, anteriores a El Periquillo Sarniento de Lizardi (7.2.), considera.
do el primer novelista en tratar temas americanos, Sélo en una de las
novelas de Olavide (Teresa o el terremoto de Lima) ocurte eso, pues en
el resto los ambientes, someramente descritos, son espafoles,
Se trata de novelas cortas cuya intencién moral es visible desde sus
los (Paulina o el amor desinteresado, Lucia o la aldeana virtuosa,
Y que reflejan la huella dominante de la novela moral y sentimen,
tal europea, tanto de la escuela inglesa como de la francesa, Puede
considerarse al autor un modesto diseipulo de Richardson, Fielding y
del Marmontel de los Contes moraucx (1761). Todos los argumentos de
Olavide parecen cortados con un mismo patr6n, salvo variantes inci
dentales, en el que la verosimilitud de la accién o la coherencia psico.
ica importan mucho menos que probar que el mal es perjudicial al
viduo o la sociedad y que la virtud merece siempre ser recompen-
sada: no ofrecen una visién de la realidad, sino una idealizacion de
ella. El catécter convencional de la moraleja sorprendera a los que ad
miren su vida, en la que habia materiales novelescos mucho mas suges.
ivos. No tienen tampoco nada de la gozosa sensualidad y espiritu sa.
0 del ‘Tom Jones (1749) de Fielding o del Tristam Shandy (1759-
1767) de Sterne; y estén todavia més lejos de la novela de costumbres
libertinas como Manon Lescaut (1731) de Prévost o Les liasons dange-
reuses (1782) de Laclos. Pero alli quedan como una primera manifes-
326 Historia de la literaturahispanoamericana. 1
tacién narrativa que obliga a reexaminar Ja historia del género en
América.
‘Del teatro de Olavide sélo se conserva una pequefia muestra: la
zarmiela en un acto titulada El celoso burlado (Madrid, 1764), que no
significa gran cosa. Pero, en cambio, su aporte como traductor teatral
{ademas de su ya mencionado reformismo de la escena expafiola) es
Considerable: tratando de cambiar el gusto del piblico espaol, hizo y
publicé versiones castellanas de obras de Racine (Mitridares, que tam-
Bign habia adaptado «El Ciego de la Merced» [6.2.2.]; y Fedra), Vol-
ture Zayra, Casandro y Olimpia, Merope) y de ottos autores franceses
menores, Ese aporte tiene mas repercusién para Espafia que para
‘América y contribuiré al proceso innovador que hombres como Jove-
Ilanos y otros introducfan por entonces. Algo semejante pasa con su
obra poética, en la que la tarea de traductor supera a la de creador.
Sorprendera que este hombre, cuya accién y personalidad inquietaron
tanto ala Inquisicién, fuese autor de unos Poemvas oristianos (Madrid,
1799) y El Salterio espanol (Madrid, 1800), que es una versiGn para-
féstica, a partir de la versi6n latina, de los Salmos de David y otros
cantos del Antiguo Testamento. El primer libro no pasa de ser un sim-
i le como poesia, pero el segundo puede consi-
¥ grarse una interpretacién bastante fiel de los Salmos, aunque mucho
menos inspirada que la de Fray Luis. Valen sobre todo para documen.
tar su reafirmacion de la doctrina y la tradicién cristianas, lo que tal
vezera un comprensible gesto defensivo ante la abierta campaita con-
tra él
Esto queda corroborado con Ja obra mas celebrada en su tiempo:
El Euungelio en triunfo o historia de un filésofo desengarado Valencia,
1797-1798), reflexion en forma epistolar (41 cartas de Mariano a Aa-
tonio) que alcanzé unas 20 ediciones en poco mas de 50 afios. Con sus
Cuatro voldmenes es la obra mas extensa ¢ importante del aor. La
tnas debatida también porque puede verse como una diligente vuelta
I redil catdlico tras sus veleidades de fildsofo moderno 0 como, un
modo de mostrar gue no habia entre ambas cosas un escollo insalva-
ble. (Hay que recordar, a este respecto, que la Ilustraci6n espafiola era
basicamente catolica y mondrquica, lo que ayuda @ explicar el desen-
canto de Olavide ante Jos excesos de la Revolucion Francesa.) Ahora
Sabemos, gracias a Estuardo Niiiez y a Gérard Dufour, que la censu-
ta eclesiztica y luego los editores franceses suprimieron, por muy dis-
fintas razones, una importante secci6n del texto (Cartas XXXV-XL1),
{ue presentan un programa de reformas sociales de corte ilustrado,
Del barroco a la ilustracién 327
sobre odo en el campo de sides educa
sseau; esta mutilacién contribuyé a cre
por R ribuy6 a crear una im:
Sinada de un obra lena de coneadiconesy amnbigicdste gee
bresenta como un ibro gifeante, pero sin soltar un momento fa r-
wed ; lesde la carcel y el destierr,
odoeaao de so concluctntletl, que trata de eee
cn realidad un espititu 6 jae
nian, como se lamé a i mismo Alzate (6 Gyn Bisel cx
vers uit no le coresponde a Olavide un lugar en I historia de a
fetta a sya: una cra faragosay dear letra), sino nlade
sien soc egos ec mindohpanio medio Pann
ies ;
hombre que hizo an y accién dieron origen a leyend:
puesto reultars modesto compatudo con cen Shelia
cor set e 6.
Puesto quel corresponde con junicia BO** AYE BOA Peo esl
que estaban influidas
Textos y critica:
Otavibe, Pablo de. Obras selectas. Ed. de Estuardo Nafiez, Lima: Bibli
. Lima: Biblioteca
Casi di, Ea C
cos del Per, Ediciones del Centenario, 197
ona de Maran a Antonio (El programa tustradode El Evanelio
ree four. Aix-en-Provence: Université de Pro-
Derourneatx, Ma
FOUN ircelin. Pablo de Olavide, el afrancesado. México: Renaci-
Pa
PRICES DE Bus, Luis. Pablo de Olavide. Madrid: Ed, Complutense, 1993.
6.9.3. La «Carta» de Viscardo
Como muchos pensadores
esta Spc, Juan Pablo Viscardo'y Gunman (1748 190) sn
ica ebit6 ¥ sivio a numerososlibertaros en la formalacion del
lo que no puede ignoratse como antecedente en
orden de expulsién de la Compaiiia Como tantos otros de s1
ex fa (6.3.
congregacién, buscé refugio en Italia y “esos en un pequefi
equefio
328 Historia de la literatuta hispanoamericane
pueblo cerca de Génova. Después de pedir su secularizacién, espers
largos afios la autorizacién para volver a su patria y recipes sus
bienes, lo que le fue denegado. En 1780, lanot de la sublev: ae
de Tupac Amaru en el Cuzco, prevoco su nm a reaccion ea
Sie apoyata Sin Saber que habia sido sanrientamente solo, c=
ctibid varias cartas buscando el apoyo de John Udny, consul in; 2
se oftecio a partici personalmente en una asta 26,
onaria, Con este fin, se trasladé a Londres en 1782 y
permanecid un par de afios, antes de regresar a Talia donde rest
guid su campafa. En Francia tesmind de redactar el m or fruto ia
Su pensamiento y activismo independentista: su Carta a ts Espa
‘Americanos; afios después moriria en Londres, donde estaba becado:
796. ,
ace Carta , escrita entre 1782 y 1791. en francés, fue ea por
primera vez gracias al précer Venezolano Francisco cen and
(7.3) en 1799 y traducida al castellano en eon a Das ae
otiginaron en Londres, aunque Ja primera tiene pie de imprenta e0 Fy
Tadella, Aprovechando la inminencia del tercer centenario del descy-
brimiento de América, Viscardo hace en su texto una encenc i le
fensa del principio de la aurodeterminacin: ef] Nuevo, Mundo es
nnueata patria, st historia es la nuestra, yen ela es que debemos ex2-
ae nesta situacion presente, pata determinarnos por ella.» ¥ re
Sue implacablemente los tes siglos de coloniaje en cuatro palates:
ingratitud, injusticia, soroidumbre y desolacion. La Core _ pin
Gocamento politico que planes sin ambages la independencia ea! ¥
la justifica con argumentos comin ee pees oo ae ho
de su tiempo fue decisivas fa la adopt como suya,
ae sus paimeras ‘ediciones y la utilizé en su campafia liberadora
de 1806.
Textos y critica:
Bd. de César Pacheco y
Jiscanoo ¥ Guzman, Juan Pablo. Obra completa. Ed. de Cé
v Perey Cayo Ei Lima: Biblioteca Clésicos del Pera-Ediciones del
Centenario, 1988.
Espaiic Pa
én. La Carta a los Espartoles Americanos de Dor Juan
bis Guzmin. Lisna: Editorial del cim, 1954.
Del barroco a la dustracién 329
REGION MEXICANA
6.94. Fray Servando, memorialista
Como la de Olavide (sspra), la vida del novohispano Fray Servan-
do Teresa de Mier (1763-1827) parece superar en fama e interés a su
propia obra, que resulta menos reconocible para Ja mayoria de lecto-
res, pese @ que fue —en su tiempo— una figura clave entre los hom-
bres que se entregaron a la causa de la emancipacién americana. La
pasion politica lo dominé intensamente, casi hasta consumitlo. Con
sus incontables encarcelamientos, fugas, persecuciones, exilios y otras
correrias, su existencia se convirtid en una constante y peligrosa aven-
tura, que apenas se refleja lateralmente en su obra; én verdad, sélo si
consideramos sus actos —en el contexto del dificil amanecer del Mé-
xico independiente, que 4 fue de les primeros en concebir— como
parte de sus obras, podemos obtener el perfil entero de este hombre
por muchos motivos singular. Como persona piblica, fue sobre todo
lista, Entre las poquisimas paginas de inrencién autobiogrsfica que se
escribieron en América, las suyas, aunque truncas, son de las mejores,
de las mas novelescas, Es esta fase la que més nos interesa y la que re-
vela a otro personaje, muy distinto del politico y patriota iustrado: un
fray Servando que habla de si mismo con fruicci6n, egocentrismo y
hasta con vanidad. Espoleado por las tensiones dispares de pensar la
patria americana y elevarse a si mismo en el trono de precursor, su
obra muestra, en sus apremios y desigualdades, tanto las urgencias de
la época como las debifidades de una personalidad por lo demas po-
derosa. Era un hombre contradictorio y complejo al que a veces es di-
ficil entender (o admirar) en bloque, pues era capaz de ser republica-
no sin perder su afecto por Espatia; de ligar sus prurites aristocratizan-
tes tanto a la nobleza peninsular como a la azteca; y de seguir siendo
fraile dominico pese a afirmar explicitamente que habia hecho de jo-
ven «un voto imprudente» y «por engafion,
Fray Servando se hizo notar primero como orador: en diciembre
de 1794, a los 31 aiios, pronuncié un famoso sermén en el que nega-
ba —en la propia colegiata guadalupana, nada menos— la version
tradicional sobre la aparicidn de la Virgen de Guadalupe; el gran es-
candalo que produjo motivé un proceso que le costaré el exilio a San-
tander (1795), una condena de reclusién conventual por 10 afios y la
suspensién definitiva de su derecho a ensefiar, predicar y confesar.
330 _Historia de la literatura hispanoamericana. 1
Asi comenzé su destino de rebelde, perseguido, fugitivo y errante,
que lo llevara por muchos lugares. Su primera fuga data de 1796; de-
cenas de hufdas sucesivas en diversas carceles y ciudades lo converti-
ran en un artista de la fuga, que leva a cabo a pesar de grilletes y es-
tricta vigilancia. Tras fugarse de su reclusin en un convento de Bur-
1205, llega a Francia en 1800 disfrazado de clérigo francés, lo que es
casi cémico.
En Paris, conoce a Simén Rodriguez, maestro de Bolivar, y tra-
duce la Atala de Chateaubriand. Pasa un tiempo en Italia y cuando
vuelve a Espaiia en 1803 es nuevamente detenido y encarcelado; se
fuga varias veces mas y en 1806 se refugia en Portugal, donde per-
manecera dos afios, ocupandose de los espafioles perseguidos por
las tropas napoleénicas. Gracias a estos servicios, s¢ le permite vol-
ver a Espaiia como capellén. Cae prisionero de los franceses y sufre
prisién en Zaragoza de donde, inevitablemente, se escapa. En 1811
se dirige a Londres para imprimir (con el seudénimo de «José Gue-
tra») su Historia de la revolucién de Nueva Espaiia (1813), en la que
no se ahorra elementos panfletarios y de propaganda. Alli conoce al
gran liberal Blanco White; en la revista de éste, El Espartol, publica
su Carta de un americano y polemiza con el mismo director. Favore-
cido con una pensién inglesa, viaja en 1816 a Estados U:
ganiza, con Francisco Javier Mi rar espafiol de idea:
luna expedicién libertadora a México. La expedicién fracasa
siado. En
Ja carcel de la Inqui
cedido en Europa ... basta octubre de 1805, que constituyen su obra
memorialista,
Preso en el Castillo de San Juan de Uhia, redacta en 1820 piezas,
fundamentales de su obra politica: Manifiesto apologetico, Carta de
despedida a los mexicanos (que aparece al afo siguiente) e Idea de la
Constitucién, Es embarcado para Espafia, pero, como de costumbre,
escapa y llega otra vez a Estados Unidos. En Filadelfia, foce del pen-
samiento anticolonial, publica su Memoria politico-instructiva y otros
esctitos politicos. En’ 1822 es clegido representante en la Asamblea
Constituyente mexicana. Aunque en este afio se confirma la indepen-
dencia de ese pais, fray Servando sufre todavia prisién a manos de un
gobemador espaiiol y escribe su Exposicin de la persecucién que he
padecido... Liberado, sera prisionero también del gobierno de Itdrbi-
de, que se ha proclamado Emperador de México y que ha sido blanco
de sus criticas. Con la cafda de Itarbide (1823) es elegido diputado al
Del beraco a iustracin_331
Segundo Congreso Constituyente. En 1825, dos afios antes de morit,
publica su tiltima obra: Discurso sobre la enciclica del Papa Leén XI.
La obra es amplia: sermones, historia, manifiestos, memorias,
cartas, discursos... Son, en su mayoria, los géneros «piblicos» que
ese tiempo agitado favorecia y estimulaba. Pero pese a su variedad y
vastedad, esa obra s6lo refleja en parte la riqueza fabulosa de una
vida que parece la sintesis de varias. De hecho, sus Memorias (con
este titulo se conocen la Apologia y la Relacién... desde que las publi-
6 por primera vez Manuel Payno en 1856) s6lo cubren una porcién
de su vida y dejan fuera sus apasionantes afios finales. La Apologéa es
una autodefensa en seis capitulos de su célebre sermén guadalupa-
no, en el que expone sus razones y critica a sus censores; la Rela-
«ion... cubre s6lo 10 afios de su intensa vida europea. Pero lo que te-
rnemos basta para darmos una idea de la dimensién de esa personali-
dad, de sus Iuces y sus sombras, de sus aciertos y errores, de sus
convicciones de iluminista y sus aires de iluminado, de su inteligen-
cia y su ironia, de su arte de recordar y contar. Sin negar la importan-
cia de su labor hist6rica (es el primer historiador de la emancipacién
mexicana, entonces en pleno proceso) y de su accién ideolégica (que
Jo coloca entre los més destacados precursores del pensamiento libe-
ral y democritico), literariamente son las pginas de las Memorias —
sobre todo en la Relacién...- las que nos dan el mejor fray Servan-
do y las que siguen proyectando su leyenda. Prueba de ello es que se
convirti6 en personaje novelistico del cubano Reinaldo Arenas en El
mundo alucinante (1969). Personalidad extrafa y desconcertante la
de fray Servando fue —como tantos otros americanos de su genera-
cién y como los personajes de Carpentier— un hombre escindido
entre dos mundos.
Texts y critica
Mr, Fray Servando Teresa de. Memorias. Ed. de Antonio Castro Leal. Mé-
xico: Porria, 1946, 2 vols,
Ideario politico. Ed. de Edmundo O'Gorman. Barcelon: joteca
Ayacucho, 1978. srsions: BB
Historia de la revolucién de Nueva Espata, Ed, critica de A. Sain
et al. Paris: Publicaciones de La Sorbonne, 1990.
Lomsano1, John V. The Political Ideology of Fray Servando Teresa de Mier.
Cuernavaca: crpoc, 1968.
982 Historia de (a literatura hispanoamericans. 1
6.10. El periodismo, las sociedades ilustradas
yel pensamiento liberador
Este capitulo no quedaria completo si no hiciésemos referenc
notable papel que cumplis el periodismo en el debate intelectual de
ines del siglo XVI en el proceso social que levaeé a la emancipa
‘cana; lo mismo puede decirse de las sociedades literarias y cien-
tue reemplazaron a las antiguas academias dando un sentido
‘ea esas actividades y proyectandolas en una visién optimis-
tay prietica de futuro. Un fendmeno muy interesante de la vida cul-
tural de esos afios es la aparicién de «corpotaciones intelectuales», co-
lectivos en los que fermentaban las nuevas actitudes que daban iswpul-
a cambios profundos.
9a unas de esas entilades fueron las «logias» en ls que se cui
ban los pensadores més radicales para escapar del largo brazo de la
censura eclesidstica y politica, y poder discutir sus ideas en libertad.
Muchas de ellas fueron semilleros del pensamiento precussor y li
tari crollo,y dieron 2la guerra de emancipacién un respaldo filoso-
fico de gran fuerza: Ja lucha contra Espaiia era una lucha contra la es-
clavitud y en favor de la justcia y felicidad humanas. Siguiendo en ver
Gad el modelo de las sociedades iustradas que se multiplicaban en la
peninsula, Jos americanos fueron fundando las sys como un simbo-
madures intelectual y de la identidad cultural de sus respect
vas urisdicciones a idea de nacién, como realidad distinta de Espaiia
J de los pueblos vecinos, nace en el seno de esas sociedades, Entre
elas cabe menciona algunas importantes: la «Sociedad Acad de
(1790), que emergié a pastir de la «Asoc! 7
thane En, ‘dl Pers la «Real Sociedad Patribtica» (1793) en
s del Pais» de Quito, etc, Mas tardios son el «Salén
(1837) yla «Asociacion de la Joven Generacién Argentina» (1838), en
tse pals, que contribuyeron a definir el ideario nacional y que Echeve-
ria ayudé a organizar y transforma.
El periodismo es una pasién de la época, una forma de diseminar
ripidumente a informacién y la cultura que rompe las basreras que
sekes existfan entre los letrados y el piiblico general. Es un instrumen-
to ideal para la revolucién ilustrada, pues satisface varios de sus gustos
basices: enciclopedismo, curiosidad, utilidad, entretenimiento. No
todo lo que difunde es necesariamente literario o cultural, pero es un
Det barroce a la iustracion 333
vehiculo de ideas e informacién que fertiliza el campo en el que aqué-
las se producen, y en ese sentido tiene una enorme importancia. In-
cluso es posible afirmar que cumplis en su tiempo una funcién de ma-
yor peso que la que tiene en nuestro siglo, consumido por la demanda
de mera informacién; los periédicos de aquella época planteaban
cuestiones de fondo, como las relativas a la ciencia, la educacién, la fi:
losoffa, etc. En las ltimas décadas del xvm y més todavia al ananecer
elsiglo xrx, buena parte de la actividad intelectual y cteadora se trans-
mitira a través de periddicos y revistas; un considerable mimero de es-
critores ditigieron y promovieron estos 6rganos 0 colaboraron inten-
samente en ellos.
En la época que estamos examinando, hubo ademas un periodismo
clandestino 0 eventual que cumplié otra funcién: agitar las conciencias
con manifiestos, pronunciamientos y panfletos que cuestionaban la au-
toridad colonial y apoyaban la causa emancipadora. Y hay también
toda una literatura (0 para-literatura) culta o popular, filosdfica o festi-
va, estimulada por el nuevo fervor nacionalista y que se disemina de ma-
nera subterrinea para burlar a la autoridad. Un curioso y poco citado
ejemplo de eso ¢s el «Didlogo entre Atahualpa y Fernando VII en los
Campos Eliseos» del patriota argentino Bernardo de Monteagudo
(1785-1825), escrito en Charcas en 1809 y que circulé de mano en
mano en la época de las decisivas batallas de Chuquisaca y La Paz.
Se considera que el primer periédico que apareci6 en América del
Sur fue una publicacién peruana: la Gaceta de Lima, que citcul6, con
interrupciones nada menos que durante 50 afios (1744-1794). Algunas
publicaciones tuvieron que circular desde Europa, principalmente
desde Inglaterra —refugio de liberales— o Francia, y se di
comunidad hispanoamericana como una totalidad, lo cual sirvié tam-
bién para unificarlos alrededor de una mistica continental. De la larga
de drganos periodisticos en los que hoy podemos hallar un resu-
men de los logros y aspiraciones de la época, destacaremos un nombre
capital: el de] Mercurio Persano.
Lo publicaba la «Sociedad Econémica de Amantes de Lima», un
culto cenéculo de ilustrados y patriotas peruanos. Entre 1791 y 1795
alcanz6 a publicar mas de 600 niimeros (aparecia dos veces a la sema.
1a, los domingos y los jueves), lo que ya es una hazafia periodistica. El
10 Calero y Moreira, quien firma el famoso «Prospec-
su aparicién y que sefiala todo un programa: para evi-
tar gue el Peri siga ocupando «un lugar muy reducido en el cuadro
del Universo», el principal tema de la revista serd la historia acontrai-
394 Historia de a literatura hispanoamericana. 1
daa la dilucidacién y conocimiento préctico de nuestros principales
establecimientos», pero también las obras puiblicas, el comercio, la li-
teratura, la moral, la educacién, las bellas artes... En todo, el objetivo
es esclarecer e ilustrar:
ENo seré, pues, provechoso y agradable el conocer fisica y cronol6gica
mente aquellos asuntos de que estamos rodeados y que, por decitlo as, toca-
mos continuamente con mano incierta y a oscuras de toda noticia positiva?
Pese al tono respetuoso ante el poder virreinal, se ira notando en
sus paginas una creciente inquictud social y la idea en germen de per-
tenecera una naci6n distinta de Espafia, La gran mayoria de las colabo-
raciones estaban firmadas con anagramas o seud6nimos griegos, pero
sabemos que entre sus autores habjan ilustres peruanos, como el sabio
y politico Hipélito Unanue (1755-1833) y el precursor José Baquijano
y Carrillo (1751-1817), a quien el poeta Melgar (7.5.) dedicaria una
yertad» (1812). En 1791, Baquijano publicé en el Mercu-
rio... bajo el seudénimo «Cepahalio», su «Disertacién historica y poli-
tica sobre el comercio del Peri, una importante propuesta econémica
ue comienza con una descripcién fisica del pais. Leer el Mercurio Pe-
ruano es leet un resumen de todo lo que interesaba a las clases mejor
educadas del pais y conocer su filantrépico interés por el progreso del
pueblo, las reformas sociales y el cambio politico en el continente.
Otros periddicos de interés deben mencionarse: la Gaceta de Mé-
xico (1784-1809); las Gacetas de Literatura de México (1788-1795); El
Papel Periddico de La Habana (1790-1804); las Primicias de la Cultura
de Quito (1791); El Telégrafo Mercantil (1801-1802) de Buenos Aires;
cl Semanario del Nuevo Reino de Granada (1808-1811) de Bogota; la
Gaceta de Caracas y el Semanario de Nueva Granada (ambos de 1808);
EI Despertador Mexicano (1810), etc. La colonia sobreviviria todavia
algunos afios mas —y, en el caso de Cuba y Puerto Rico, todo un siglo,
pero estas publicaciones ayudan a comprender que el sistema habia
cumplido ya su ciclo hist6rico y que su espftitu estaba agotado. Una
nueva era estaba por comenzat.
Obras y critica:
Gaceta de Lima. Ed. facsimilar. Comp. y prél. de José Durand. 2 vols. Lima:
COMIDE, 1992.
Mercurio Peruano (1791-1795). Ea, facsimilar, 12 vols. Lima: Biblioteca Na-
cional del Peri, 1964-1966.
Del barroco a fa ilustracion 335
Pensamiento de la Iustracién. Economia y sociedad iberoamericanas en el siglo
av Ed. José Carlos Chiaramonte. Barcelona: Biblioteca Ayacucho,
Pensamiento polit
” co de la Emancipacién. 2 vols. Ed. de José Luis Rom
Luis Alberto Romero. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977. ny
Caxrer, Boyd G. Historia de la literatura hispanoar través
ut México: De Anes, 1968p. 9.10“ foe
WEN ALDRIDGE, A., ed. The Ibero-American Enlightment. Urbana: Unive
of Illinois Press, 1971. arn,
Capitulo 7
ENTRE NEOCLASICISMO
Y¥ ROMANTICISMG
7.1. Una gran pugna literaria
Al comenzar el siglo x1, el predominio del neoclasicismo —pro-
veniente de las tltimas décadas del xvit— contintia, pero ahora tras-
pasado por los primeros conatos y anuncios de una nueva sensibili
dad: la que provocaré, més tarde en el siglo, la gran eclosién del ro-
manticismo. De hecho, uno de los aspectos mis interesantes de las
letras americanas a comienzos del 11x es ese juego de tensiones, oposi
ciones y asimilaciones que ambas formas van produciendo entre
veces dentro de un mismo autor), pugna a través de la cual se de
14 la evolucién intelectual y cultural de las mayores figuras de la épo
ca. Puede decirse también que esta cuestién neoclasicismo/romanti-
cismo es otra variante del eterno dilema entre las formas heredadas del
pasado y las que se asocian a la actualidad, o tal vez entre un estilo de-
finido por la rigidez que imponia y otro por la flexibilidad que prome-
tia, Peto en el presente capitulo destacaremos lo que resulta especifico
de esta instancia literaria: su estrecha vinculacién con la situacién his-
t6rica que se vivia entonces; es decir, la gran causa de la emancipacién
americana y la primera fase de la organizacién de las naciones sobera-
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- La Generacion Como Ideologia Cultural-LibreDocument13 pagesLa Generacion Como Ideologia Cultural-LibreDaniel Vázquez TouriñoNo ratings yet
- Kurt Spang: Rima y VersificaciónDocument111 pagesKurt Spang: Rima y VersificaciónDaniel Vázquez Touriño100% (3)
- Fernandez - Performing TechnodramaDocument19 pagesFernandez - Performing TechnodramaDaniel Vázquez TouriñoNo ratings yet
- Guía Docente - Teatro Español Del Siglo de OroDocument9 pagesGuía Docente - Teatro Español Del Siglo de OroDaniel Vázquez TouriñoNo ratings yet
- Cultural StudiesDocument333 pagesCultural StudiesKsu Ups100% (7)
- David Olguín (Coord.) : Un Siglo de Teatro en México.Document3 pagesDavid Olguín (Coord.) : Un Siglo de Teatro en México.Daniel Vázquez Touriño0% (2)
- Mapping Intermediality in PerformanceDocument305 pagesMapping Intermediality in Performanceoasiul100% (1)
- FALL 1970 5: Paredes, For Which She Was Awarded The First Prize of The Asociación SantaDocument7 pagesFALL 1970 5: Paredes, For Which She Was Awarded The First Prize of The Asociación SantaDaniel Vázquez TouriñoNo ratings yet
- El Cazador Cazado: La Imagen Del Héroe en El Teatro de Alejandro Ricaño y LegomDocument13 pagesEl Cazador Cazado: La Imagen Del Héroe en El Teatro de Alejandro Ricaño y LegomDaniel Vázquez TouriñoNo ratings yet
- El Cazador Cazado: La Imagen Del Héroe en El Teatro de Alejandro Ricaño y LegomDocument13 pagesEl Cazador Cazado: La Imagen Del Héroe en El Teatro de Alejandro Ricaño y LegomDaniel Vázquez TouriñoNo ratings yet
- El Teatro de Emilio CarballidoDocument288 pagesEl Teatro de Emilio CarballidoDaniel Vázquez Touriño71% (7)