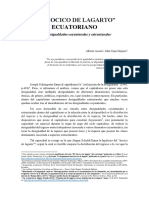Professional Documents
Culture Documents
QUIJANO - 1978 - (Extracto) Imperialismo, Clases Sociales y Estado en El Perú 1890 - 1930 PDF
QUIJANO - 1978 - (Extracto) Imperialismo, Clases Sociales y Estado en El Perú 1890 - 1930 PDF
Uploaded by
Boris Maranon0 ratings0% found this document useful (0 votes)
159 views12 pagesOriginal Title
QUIJANO_1978_(extracto) Imperialismo, clases sociales y Estado en el Perú 1890 - 1930(1).pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
159 views12 pagesQUIJANO - 1978 - (Extracto) Imperialismo, Clases Sociales y Estado en El Perú 1890 - 1930 PDF
QUIJANO - 1978 - (Extracto) Imperialismo, Clases Sociales y Estado en El Perú 1890 - 1930 PDF
Uploaded by
Boris MaranonCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 12
16.— CLASES SOCIALES Y ESTADO
Anibal Quijano
LA NUEVA ESTRUCTURA ECONOMICA RESULTANTE*
En tomo de los dos mecanismos centrales que sirven a esa
primera estructura de acumulacién imperialista, se constituye una
estructura econémica nueva en el Pert.
En primer lugar, vinculada estructuralmente el circuito inter-
nacional imperialista de acumulacién y dependiente de él por me
diacién de los mecanismos de acumulacién que operan dentro de
ella y no solamente por unc voluntad de imposicién que se ejer-
ce desde fuera, esto es por la radicacién extranjera de los “cen-
tros de decisién’.
En segundo lugar, como un sistema de articulacién estructa-
ral entfe capiialismo y precapitalismo, donde la parle capitalister
ge caraclerizc por ser basicamente monopolisia y Ia parle preca-
pitalista por ser bésicamente de relaciones serviles y semiserviles
pero con ung presencia importante de relaciones de reciprocidad
en las comunidades indigenas) y de produccién mercantil sim-
ple de artesanos y campesinos independiente.
Asi, la estructura econémica global del Peri durente ese pe-
riodo, se compone de elementos a la par contradictorfés y comple-
* Quijano, Anfbal: Imperialismo, Clases Sociales y Estado en el
Per 1890-1930, Mosca Azul Editores. Lima, 1995; pp. 34-64.
mentarios, articulados en tomo de la dominacién del capital mo-
nopoiista con sedes centrales exiemas de acumulacién y, en ese
sentido, imperialista,
Intemamente, pues, Io que aparece de cierla manera como
una estructura dual, en el sentido de dos estructuras —una capita-
lista y otra: precapitalista— configura: en la realidad profunda, una
iinica estructura conjunta que resulter de la articulacién de elemen-
tos contradictorios por su naturalezc histérica esencial, pero com-
plementarios en funcién de un momento especifico de las necesi-
dades del capital. Y, a partir de entonces hasta hace poco tiempo,
es la historia de esa contradictoria complementariedad lo que de-
terminaré intemamente el proceso de esa estructura. Sin embar
go, en la medida en que esa estructura se constituye asi para ser-
vir a las necesidades de la cadena imperialista de acumulacién
de capital, at su tumno esa historic: intema seré también determina-
da por las modificaciones de escr cadena imperialist y de los me-
canismos de articulacién con ella, estos a su vez modificéndose en
funcién de los cambios en Ia estructura interna.
Constituida y consolidada de ese modo Ia estructura econé-
mica global del Peri, dependiente de las leyes de la acumulacién
inteacional del ‘capital, los relaciones de produccién precapita-
listas —independientemente de su cardcter concreto: servil, semi-
servil, de reciprocidad 0 de produccién mercantil simple indepen-
diente— no solamente quedan articuladas oraénicamente al modo
de produccién, capitalist, sino también subordinadas a sus nece-
sidades y a su Idgica do desenvolvimiento histérico, en adelante,
Eso significa que, no obstante su amplia predominancla ini-
cial, por el volumen de trabajadotes que involucra y por su cober
tura geogréfica, dentro de esa nueva matriz econémica, el lugar
y el comportamiento concreto do las relaciones precapitalisias do
pproduccién ya no pueden ser definidos solamente ni principalmen-
te por su naturalezc propia, sino sobre todo por su articulactén su-
bordinada a las necesidades y a las leyes del capital. En otros
términos, van defando de ser relaciones precapitalistas tinicamen-
te. Lo son tomadas por separado: no Io son plenamente por el tipo
de su vinculacién con 61 capital. Quizés es més adecuado, en ade-
lante, denominarlas como relaciones de origen precopitaliste.
378
En le medida en que esa estructura econémica esté domina-
dx por el capital monopolisia internacional, éste seré necesaria~
mente el factor de determinacién central de la direccién del de-
senvolvimiento histérico del conjunto. La locomotora de ese tren
send, pues, el capital; y dentro de éste su sector monopolista.
En olfos términos, a pesar de la predominancia de las rela-
ciones de origen precapitalista en su seno y en el especifico sen-
tido ya sefialado, duronte un no corto perfodo, la direccién ten
dencial del desarrollo hist6rico del conjunto de esa estructura eco-
nimica seré determinada por el predominio de ia parte capitalis-
tc y fundamentalmente por el capital monopélico internacional.
Eso revela bien el cardcter al mismo tiempo complementario
Y contradictorio de esa articulacién, De una patte, la presencia,
y por un perfodo, inclusive. La expansién de la parte precapitalisis
era necesaria para el capital monopolista, como se ha mostrado.
Yen tanto que eso fuera asi, para la parte precapitalista era tam-
bién necesaria Ia presencia del capital,
De otra parte, sin embargo, el capital no puede existir sin am-
pliar constantemente sus bases de acumulacién y sin expandir
Ig monetizacién de las relaciones de intercambio. En ese senti-
do, las modificaciones en la estructura interna del capital mono-
Polista invertido en el pais a ir ensanchando sus bases de acu-
mulacién. Pero, as{ mismo, la expansién de la monetizacién del
mercado, el surgimiento disperso y errético de capital competiti-
vo a la sombra dei dominio monopolista, tenderfan también a de-
tetiorar, resquebraiar y finalmente a ir desintegrando las relacio-
nes de produccién de origen precapitalista,
Si no se asume tedricamente la doble naturaleza dé este sis-
tema de atticulacién entre capitalismo y precapitalismo, no se po-
difa organizar effcazmente el conocimiento hisiérico sobre Ia for-
macién econémico-social peruana, a partir de la implantacién del
dominio imperialist. Lo que aqui se intenta mostrar, no_obstanie,
es el modo en quo se consilluye esa articulocién en su primera
etapa.
Finalmente, puesto que el dominfo del capftalismo se inicia y
se consolida en el Peri sobre la base del dominio del capital mo-
379
nopolista internacional, mutiladas de modo tan profundo las bases
de desarrollo del capital interno nacional, seré lo que ocurra al
capital monopoliste: internacional lo que defininé y daré cuenta del
comportamiento histérico posterior del capitalismo en el Peri.
Era a eso que Maridiegui se referia, sosteniendo que cuan-
to més se expandiera, se diversificara y se modemizar el capita-
lismo en el Perd, tanto més se expandirla, diversificaria la dom!-
nacién del capital imperialista en el pais. Y no se equivocd.
HEGEMONIA IMPERIALISTA Y CLASES SOCIALES
La configuracién de esa matriz econémica es ¢l fundamento
rector del modo en que se ordenarém los intereses sociales basicos,
como clases sociales, y del modo en que ellos se articularén poli
ticamente, en el estado, La combinacién del capitalismo imperia-
lista y de las relaciones precapitalistas, contradictoria pero comple~
mentariamente, en una esiructura comtin, implicaré necesarlamen-
te el surgimiento de una coalicién de intereses entre los domina-
dores de ambos modos de producc‘én: burguesia imperialista, bur-
guesia capitalista, nativa, de un lado, y burguesia mercaniil y te-
mratenientes sefioridles, del olro. Esa coalicién de intereses, tam-
ign necesariamente, estaré centrada en tomo de la hegemonic de!
capital imperialisia, o sea de la burguesia imperialisia. Eso va a
redefinir el cardcter de esas clases, su comportamienio, el émbito
de su accién, de sus intereses y de sus luchas.
Entre tanto, los intereses sociales de los explotados y Ios do-
minados serém configurades no solamente en relacién a las reivin-
dicaciones especificas provenientes de su Grea particular de ubi-
cacién en Ia estructura productiva, sino también en relacién con
el cardcter global de Je coclicién de los intereses dominantes o de
los clases dominantes y de la hegemonia imperialisia. Esio es,
los intereses sociales de las clases dominadas no se definen @ par-
tir de entonces, solamente en funcién de las relaciones de cada una
con Ja clase dominanie bajo ia cual esté direciamente colocada,
sino también en funcién de las relaciones con toda Ic: coalicién de
clases dominantes como tal.
380
Esa doble coordenada que alli pasa a regir las relaciones en-
tre dominadores y dominados est& matcada por su cardcter con-
tradictoria y complementario combinado, dando paso asf a un pe
culiar entrelazamiento de conflicios y de convergencias en las re~
laciones de clases y en las luchas de clases.
HEGEMONIA IMPERIALISTA Y BURGUESIA NACIONAL
Los incipientes niicleos de burguesfa capitalist peruana que
van surgiendo provienen de Ia transicién de niicleos de burgue-
sfa mercontil precapitalista, a través de los negocios del guano,
del satire, de la produccién y comercializacién internacional del
algodén, posteriores a 1850. En tal condicién de cambio, esos ni
cleos de burquesia capitalisia peruana estén todavia imptegna-
dos de todos los valores y modos de comporiamlento que se de-
rivan de su origen sefiorial terrateniente, de su orlgen domina-
dor de una masa de campesinads indigena o africano esclavo; por
eso opera esa dominacién en formas tfpicas de colonfalismo inter-
no después de la soparacién del imperio colonial ibérico.
Por condiclonamfentos histéricos muy concretos que serén
enotades més adelonte, asi como los niicleos de burguesia mer-
cantil, esos primeros grupos de burguesia capilalista peruana lle
garém al final del siglo con su capacidad econémica extremada-
mente debilitada, con su articulacién politica destrozada. Es de-
cir, sin capacidad real de clase para regatear con la burguesia
imperialista los términos y las condiciones de ia asociacién, en el
preciso momento en que el capitel imperialista fluye invadiendo
la economia peruana. Como eran precisamente esos niicleos de
burguesia (mercantil y capitalista incipiente) los que a partir de
mediados del siglo XIX habian iogrado imponer su hegemonia en
el control del aparato central del naciente estado peruano, los te-
rratententes sefioriales, no vinculados al mercado internacional, no
estabem en condiciones de participar realmente en el problema
de la penetracién del capital: imperialista, &
Como consecuencia, Ia burguesia imperial'sia encontrarfa un
terreno econémico muy facil y totalmente controlable y no tendré
obstdculo alguno para apoderarse dei control de todos los recur-
38!
sos principales de produccién en cada una de las ramas de ac-
tividad que eran entonces de interés para la inversién imperia-
lista. La. burguesicr imperialista toma la tierra apta parc los
cultivos de exportacién, las minas, el peiréleo, los ferrocarriles,
Ia banca, el comercio internacional, Ja incipiente industria text,
y en clerto momento logra inclusive obtener la administrac‘én di-
recta de la principal aduana portuaria del pats, sin periuicio de
quo Ia inexistencia de rentas propias para el estado peruano obli-
gara a éste, antes de 1930, a tener un presupuesto financiado en
més dei 80% por préstamos y crédito norteamericcno.
gDénde quedaba, pues, la burguesfa nacional? Sus incipien-
tes mticleos, no salidos ain enteramente del cascarén sefiorial, so
vieron reducidos a sobrevivir de las migajas que el capital impe-
rialista deja de los recursos de produccién de cada rama, y a usar
los recursos del estado para complementar la exigitidad de sus pro-
pias fuentes de poder econémico, en la conocida combinacién de
corrupcién y acumulacién capitalisia de nuestro pais. Todavia
més, esos reducidos niicleos burgueses nacionales se encontrarém
no solamente viviendo de las migajas del imperialismo, sino so-
bre todo enfeudados enleramente a él. Es decir, en una posicién
oméloga a ja del siervo que viven en Ia tierra del sefior, aunque
aparentemente auténomo en ese retazo de tierra, La burguesia na-
cional aparece entonces fijada y encuadrada en los mecanismos
financleros, comerciales, tecnolégicos y en iillima instancia politi-
cos que el capital imperialista establece; 0 sea, en el terreno eco-
némico y politico de la burguesia imperialista.
El cardcter de la burquesia nacional, es decir de los intereses
sociales de esos grupos, seré por eso configurado ante todo por
su esencial vinculacién con el capital imperialist, y constrefiido
por los Ifmites fijados por éste @ su desarrollo. En el marco de un
proceso en que la dominacién imperialisia es disputada entre la
burguesia inglesa y la burquesia norteamericana, y teniendo en
cuenta que la primera fue la previa dominadora sobre la econo-
mia peruana, los nicleos de burguesia caplialista aparecen, ade-
més, escindidos por sus vinculac‘ones con cada una de ias burgue-
sfas imperialistas. Y finalmente, en un proceso que exigia que se
hiclercm capitalisias las relaciones de produccién en las dreas que
382
interesaban al capital imperialist, las tradiciones sefioriales, go-
nuinas o adoptadas segtin los casos, de esos niicleos de burguesia
nacionai servirén como otro factor de discontinuidades y de con-
flictos intemos en el seno de esos grupos.
Por todo ello, pero fundamentalmente por el cardcler de sus
relaciones con la burguesia imperlalista, los niicleos peruanos de
Ja burguesia tendrém, desde la partida, no solamente una condi-
cién raquitica, atravesada de conflictos intemos, sino tamb'én eco-
némica y politicamente desarticulades como consecuencia de la
desarticulacién de las ramas de actividad entre si, en el &mbito in-
temo de la economia peruana, y de Ia articulacién de cada unc
de ellas por separado a las exigencias y fluctuaciones de la eco-
nomia capitalista matriz del imperialismo. En otros érminos, esos
niicleos de burquesia peruana estardn estructuralmente incapacita-
dos para desarrollarse como una clase nacional efectiva para re~
gatear sus infereses nacionales de dominacién con la burguesia
imperialista, y tenderén a desarrollarse cada vez més en funcién
de la expansién y consolidacién del capital imperialista.en ei
pais.
El capital imperialist y su agente, la burguesia imperial'sia,
pudieron imponer sin dificuliad las condiciones de su hegemonic
en el pais, por Ia debilidad de Ia burquesia peruana para consti-
tuirse en una clase nacional dominante antes de que Ilegara el
tempo de la invasién imperialista, Pero una vez que esa hegemo-
nia imperialist quedcba establecida, la burguesia peruana era
condicionada en sus intereses, en sus modalidades de dominacién,
en los limites de su desarrollo, por las condiciones impuestas por
lq burguesia imperialista, y en adelante ei comportamiento con-
creto y los intereses concretos de esa burguesia peruona reforza-
rin esas condiciones y la hegemonia de la burguesia imperialista,
No podfa ser, pues, nunca una clase nacional, salvo por su origen,
no podia ser nacionalisia y todavia menos, antlimperialista,
UNA DIGRESION COMPARATIVA.
Creo que es importante mostrar, aunque breve y alusivamen-
te, las peculiaridades del proceso peruano frente a otros de Amé-
383
tiear Latina, a propésito del problema del cardcter de la burquesia
nacional. Cito aqui el caso chileno, por una sola razén: 1o he es-
tudiado algo mas que otros casos.
Al terminar las guerras emancipadoras, Chile es, probabie-
mente, el inico pafs latinoamericano cuya econom{a esté en ple-
no crecimiento, con un mercado nacioaal integrado, y con una
vinculacién esirecha y sin grandes interrupciones con el mercado
capitalista europeo y norteamericano, Quizds, entre otros facto-
res, ayudan a explicar esa situacién lor dimensién reducida de su
territorio en ese momento (en la préctica, lo que hoy es el Valle
Central); la homogeneidad éinico-cultural de su poblacién que re-
ducia y modulaba de otro modo la condicién sefiorial de ios te-
rratenentes al no darles la ocasién del colonialismo intemo en
lat arena econémica directa, pues los indios estaban ain al oto
lado de la frontera de Arcuco; ia fertilidad notable de la tierra, a
pesar de ler exiatiidad de otros recursos que obligaban « los to-
Tratenientes chilenos a moderar sus gastos dispendiosos en com-
paracién con los peruanos; pero, sobre todo, la vinculacién actl-
va con el mercado internacional, a través del Cabo de Hornos y
de la rut comercial de Buenos Aires,
A través de ia produccién triguera, primero, y poco después
de la produccién de minerales, el active comercio intemacional
permite a los terratenlentes y comercian‘es chilenos la adqu'sicién
de recursos para construlr desde el comienzo un estado nacional
firmemente anclado en su control, integrar su mercado interno al
mercado internacional, articulando asi internamente su economia
y Ja aptitud para la adaptacién a las exigencias cambiantes de
ese mercado intemacional, es decir, para modernizarse.
Las Nichas politicas de la mayor parle del s'clo XIX se da-
rén ante todo dentro de la misma clase, por la disputa de la he-
gemonia sobre el estado, entre cquéllos principalmente ligados a
la tierra y al comercio y aquéllos ligados principalmente a la mi
nerfa y al comercio. Pelucones y pipiolos (nombre cricilo de con-
servadores y liberales), disputarén a veces scnorieniamente esa
hegemonia, y el triunfo de los primeros no podré significar sola
mente el mantenimiento de sus privilegios, sino también su ca-
Pacidad para hacerse cargo de parte de las exigencias politicas y
384
sociales de los segundos, como en ei caso caracteristico ¢e las con-
tiendas de 1856. Eso permltiré a los ferrateniontes, mineros y co-
merciantes chilehos constituirse en una clase nacional eiectiva, ar-
ticulada como tal en la economfa nacional integrada y en un es-
tado nacfonal integrado, mientras su cardcler mercantilisia va
haciendo el trénsito a un curdcter capitalista, aunque impregnado
do todas las adherencias de su anterior condicién. Cuando lege
In hora de la invasién inevitable del capital imperialista, los niicleos
hegeménicos de la clase dominante chilena estén ya en plena transi
cién del mercantilismo al capitalismo, dirigen una clase nacional
integrada y un estado nacional consolidado. Su capacidad de cla~
se para regatear con Ia burquesia imperialista las cond'ciones do
Ja asociacién, los Ifmites de la penetracién del capital imperialisia
en la economfa del pais, tendrén resultados claros.
La burguesia imperialista se toma las minas, el principal re-
curso de produccién dei pats, pasada la fase triguera, en relaciin
con el mercado intemacional. La hegemonic del capital imperia~
lisia so impone asi sobre toda la economfa de! pais. Psro los fe
rratenientes chilenos retienen toda Ia tierra en su podat, los co-
mercianies chilenos retienen inacta su participacién en el comer
clo internacional, y ven acrecentadas sus posibliidades 2n el mer
cado interno por la mercantllizacién total de la economia. Su par-
ticipacién en la banca continia siendo fuerte, Es decir la burgue-
sia chilena y los terratenientes mercantllistas, integrados en el es-
Jado, quedan globalmente subordinados a la hegemonfa de la
burguesia: imperialist. Pero intemamente retienen bajo su fit-
me control recursos decisivos de produccién, que fundan su capa-
cidad de clase nacional y su control de un estado nacional con un
margen muy amplio de autonomfa relativa dentro de su condicién
general do subordinacién al imperialismo.
Eso es io que permite a la burguesia chilena, en medio do
Jos efectos de Ja crisis del 90, contar con recursos financieros, ins-
titucionales, capacidad de organizacién para promover bajo su
propio control la primera etapa do Ja indusirializacién del capita:
lismo en ese pais. Y eso es, también, lo que permite a los secio-
tes medios y a los trabajadores, la capacidad politica suticiente
para ampliar su participacién en la vida politica del pais, y a tro-
85
vés del frente popular, consolidar firmemente las reglas de la de-
mocracia burguesa,
En cambio, el proceso fue muy distinto en el caso peruano.
Cuando emerge de los guerras emancipatorias, su prodigiosa ac-
tividad minera esté liquidada y su comercio internacional es en
términos prdcticos insignificant. No existe, pues, eje alguno de
articulacién interior de su economia, ni ésia on su conjunto esté
vinculada de manera importante al mercado intemacional. Las
actividades artesanales estén reducidas totalmente, perviviendo
segiin las necesidades del escudlido mundo urbano estancado por
Iq liquidacién de las actividades comerciales, financieras y de ser-
vicios conectados a todo ello y a Ia eclipsada pompa virreinal, Los
cambios en ia economia y en la estructura de poder politico euro-
eos, el desplazamiento de las hegemonias politicas y de rutas co-
merciales, dan cuenta de ese proceso.
La consecuencia de todo ello es 1a casi completa agrarizacién
de Ia economia peruana, y del repliegue completo del mercantilis-
mo ai cual la previa produccién agricola y ariesanal estaban li-
gados, Eso implicaba no solamente la desarticulacién interior de
Ig economia, mal servida por un territorio tanto extenso como di-
ficilmente comunicable con los recursos técnicos de la época y sin
las necesidades econém‘cas de su articulocién. Significaba, tam-
bién, el paso al primer plano de las relaciones serviles de produc-
cién, en sus modalidades mds opresivas, pues dentro de ellas so
enfrentaban indios y no indios, en un régimen colonial heredado
del Imperio y que ahora asumia el cardcter de colonialismo interns.
En nivel secundario, aunque importante, las relaciones esclavista
de produccién vinculaban a negros y blancos, ante todo en los va~
les costefios, pero estaban claramente condenadas a la desapari-
cién préxima, pues el eclipse de las principales actividades eco-
némicas de exportacién con Europa y América Latina dejaba debi-
itadas esas relaciones de produccién ya desde fines del siglo XVII.
Los terratenfentes que dominaban en ambas relaciones econémi-
cas sélo podian ser considerados en abstracio como una clase do-
minante. La total desarticulacién de la economfa, la falta: de un
sector de actividad que vinculara la produccién agricola en un
mercado interno nacional y con ¢l mercado intemacional, impli
386 .
caba necesatiamento la incapacidad de los terratenientes de vin-
cularse nacionalmente como clase, de levantarse hasta una vi-
sién nacional de los problemas de eu dominacién y los sometia
@-una diferenciacién de intereses en términos de grupos familiares
© a lo sumo regionales. Los reducidos nticleos de. terratenfentes-
comerciantes y de comerciantes habicm perdido en el estancamiento
del mercontilismo toda capacidad de disputar a corto plazo el pa~
pel del mticieo hegeménico de clase, y de articularla en torno do
un estado nacional. Es decir, esa clase posible era bdsicamente
sefiorial y sélo en muy pequefia parte mercaniil a pesar de que
Ja ideologia y Ja ética del mercantilismo habian dejado ya una
huella profunda a Io largo de todo el siglo XVII y del XVIII. Pa-
ralelamente, los grupos medios, de comerciantes, attesanos, pro-
fesionales, burdcratas, que habfan crecido bajo el auge del mer-
cantilismo y del estado colonial, quedaban ahora en una situa-
cién indefinida, inestructurada, en la nueva estructura econémico-
social, y en Ia apenas incipiente estructura politica.
La combinacién de esos grupos medios con cambiantes ni-
cleos de terraieniontes, a través de las milicias establecidas en
las guerras de emancipacién, la confusa y cambiante amalgama
do sus inlereses, ayuda a explicar la turbulenta historia politica
del caudillaje militar a lo largo de toda la primera mitad del si-
glo XIX. Es decir, a diferencia de Chile, la lucha politica no. es-
tuvo enclada al interior de Ic claso dominante, sino que cruzaba
a ésta y c los varios seciores de interés social intermedio y domi-
nado, Era imposible, en esas condiciones, el establecimiento de
un estado nacional efective. La autonomia de Ios terratenientes se~
fioriales por 1a desarticulacién de Ja economia y del terrltorio, Ja
inestabilidad de las coaliciones de poder por Ia fluctuacién de con-
fusos intereses amalgamados en ellas, Ia ausencia de un nticleo
de clase con recursos que funden su capacidad hegeménica, res-
faban permantemente eficacia a todo intento de articulacién po-
Iitica estable y nacionalmente operative.
Sélo cuando las transformaciones. en ia agriculture: capita-
lister europea requieren la explotacién del guano y del salitre, y
en su busca aparecen las primeras incursiones capitalists euro-
peas en él Peri, los niicleos de te-ratenientes y de comerciantes
387
que logran articularse a esas actividades intentarén constituirse
en ei miicleo hegeménico de la clase dominante y establecer esa
hegemonic a través de un control estable del aparato central del
estado. Para ello, deberdn elaborar toda una ideologia antimili-
faristay organizarse politicamente en un Partido Civil, el prime-
ro de nuestia historia. Sin embargo, para esos niicleos someti
dos a las condiciones de esa previcr historia, y por lo tanto sin
capacidad politica real, sin capacidad de organizar el estado de
manera inmediata, y sobre todo sin recursos ni capacidad para
Intentar el control nacional de los nuevos recursos de produccién,
era materialmente ‘mposible aprovechar la coyuntura guanera par
ra convertirse realmente en un miicieo burgués nacional fuerte, esto
€s, para invertir de modo copitalista los beneficios que, aun co-
mo migajas dejadas por le burguesfa: inglesa o francesa, no de-
Joban de ser considerables dada la situacién,
El guano pasa a nuestra: historia como iedas las coyunturas
posteriores semejantes, como una ocasién perdida. Sin embargo,
es a partir de enionces que los més hicidos representantes de los
nuevos niicleos mercuntilistas que se han formado en ese perfodo
intenton dar forma a un proyecio nacional. Este es ei caso, s0-
bre todo, de Manuel Pardo. El proyecto Pardo fue, dadas las cit-
cunstonelais notablemente ambicioso y Nicido. Pero también, dado
el carécter de esos niicleos mercantiles, un proyecto ideolégico na~
clonal burgués era necesariamente ambivalente, y por partida do-
ble simuiléneomente nacional y proimperialist. Pardo buscaba Ia
explotacién estatal del guano y el salitre, lo que era un proyecto
nacional burgués avanzado en los términos de la época. Pero, al
mismo tlempo, insistfa en Ja necesided de atraer Ia inversién y los
recursos del capitalismo europeo. Pardo proyectaba ideolégica-
mente ef destino capitalist burgués del mercantilismo peruano.
Pero su base econémico-social real le impedia un ideolégicamen-
te buscar la autonomfa nacional de la dominactén burguesa, co-
mo le impedia en Ja préctica la materializacién de sus proyectos.
No fue, sin embargo, solamente la precariedad de las bases eco-
némico-sociales instituciona’es de los nuevos grupos mercantilis-
tas otfenténdose al capitalismo, lo que impedirfa la matetializa~
sién.del proyecto burgués. El factor decisivo en la coyuntura fue
Ia guerra con Chile y la subsecuente derroia.
388
La derrota militar fue, sin duda, consecuencia de la debilidad
de Ja organizacién nacional ya seficlada, Sus consecuencias fue-
ron histéricamente decisivas: la completa desariiculacién de la
economia mercantil en crecimiento, Ia pérdida de los yacimien-
tos salitreros y guaneros més importantes tomados por el ejércite
invasor, la ru‘na financiera de las més importantes familias terra-
tenienies mercantiles de la costa cental y norte, la: bancarrota fiscal
y la ampliacién do la deuda externa, y la completa bancarrola po-
Iitice: por lat inorganicidad de la admin'stracién publica surgida de
‘esa derrota, y por ol hundimiento de la orgullosa imagen sefiorial
sobre el lucar de! Peri en América y el mundo, y por la deslesiti-
macién obligada de la dominacién politica de esc clase. Esas
fueron, precisamente, las condiciones econémicas, sociales y poli-
ticas con que el Perit ingresa en eb poriodo de ler penetracién impe-
Halista, Nada sorprendente, pues, la facilidad de esc penetracién,
su amplitud y su profundidad. Nada sorprendente el raquitismo
congénito de los niicleos do la burguesia peruana, su enfeudamien-
to y su posterior identificacién puro y simple con los intereses do
la burguesic imperialista. Cuando el maremoto financier del 30
recala en estas costas, los raquiticos grupos de burguesia peruans
no habjan logrado adquitir ni capacidad institucional, ni capaci
dad emprosarial, ni recursos suficientes para emprender en nom-
bre de sus propios intereses Ia aventura de Ja industrializaci6n del
pais, a pesar de sus intentos.
Mientras que los més avanzados grupos de la burguesia chi-
Jena estaban aptos para establecer alianzas coyunturales con los
sectores medios modernistas y los trabajadores, para el proyec-
to de depuracién con cardcter burgués del estado chileno en 1838,
Jos nticleos de burguesfa peruana se vefan obligados a apoyar a
regimenes militares ulirarrepresivos, para contener Ja embestida
de los sectores medios modernistas y de los trabajadores. La bur-
guesia chilena intentara en ese momento hacer valer sus intereses
nacionales y participaré en un proyecto nacionalista aunque no an~
timperialiste. La burquesia peruana no sélo no lo igtenté nunca,
sino que se opuso sangrientamente a todo proyecto nacionalista.
389
HEGEMONIA IMPERIALISTA Y CLASES PRECAPITALISTAS
Al integrarse la plusvalia gener los "
Bae yee ae ere re
das” precapitalistas, en la formacién del beneficio global etree
pital imperialisia, los terratenienies ‘S@fioriales estaban cada el
més empujados hacia su conversién en jortulenlsiitsa-couteteien
tes, mientras los comerciantes mercantilisias verén expinia rah
eo yes ee 8, el resultado fue la expansién del mer-
au a Ge conversién de los terratenientes en bur~
Desde luego, el proceso no afecté de é
todos los teroiealenes del pais, pues ba enslobonds reesac
ees xe STupes més directamente articulados al mercado
e los “enclaves imperialistas, de los nécleos urbanos que sur
siete oe ellos y de las cludades donde los servicios admi-
Feces mms importantes permiian la centralizacién de las ac-
les financieras, administrativas, y de servicios variados quo
se ampliaban gradualmente. La comerciallzaciin de excodente
asé a ser un interés central de la clase, terrateniente o do los nis,
cleos més importanies de Ja clase. La bisqueda de ampliacién a.
los recursos que permitian la ampliacién do la produccién de ta.
los excodentes fue e] resultado necesario en la conducta de esa la.
se. Como consecuencia, se inicié en el pais ol més imporiante
emplio proceso de concentracién de la propiedad agraria en moe
nos de este tipo de ferratenientes, a través del despojo de las te
Se A “comunidades indizenas” sobrevivientes de la colo.
let primera ola de cx i ci
wae ele Bor es oncentracién de la propiedad agraric
Ese proceso desaté una secuela de in: i
a lo laruo de’ las ttes primeres décadas de este sid nee
sobre todo @ las regiones de més densa poblacién indi, on las
ecnieee fenicber ubicada la mayor parte de las “comunidades ind{-
genas '. Asi, la lucha de clases en el campo precapitalisia corres
onda, en ese perfodo, « la nueva posicién dé la clase tevratonion.
te en lx economia del pais, por su lisazén orgémica con la burs
Guesia imperialisia, y a la nueva posicién que, a tavée de ello,
990
csumieron también los campesinos siervos y libres, baio la hege-
monia imperialista. Considerada aisladamente, esa lucha entro
terratenientes y campesinos roproduic, en forma, las caracterfsticas
de las luchas sociales dentro de la sociedad feudal. Pero, el con-
tenido de esas luchas ya no estaba determinado tinicamente por
el cardcter precapitalisia de esas relaciones de produccién, sino
también por la articulacién de esas relaciones a los intereses y a
los mecanismos de explotacién del orden imperialist.
La concentracién de la propiedad agraria no afecté solamen-
te a la propiedad de las “comunidades indigenas”, aunque esa
fue su base principal. El proceso se llevd a cabo también a tra
vés del despojo de las tierras do los pequefios y medianos terra~
tenfentes. El bandolerismo rural que alcanz6 su climax en ese
perfodo estarfa en gran parte alimentado por la rebelién de los
terratenientes despojados. Luls Pardo y Benel fueron sus tipicos
representontes y sus nombres ingresaron en la leyenda popular.
Asi, la redefinicién de la posicién y del papel de los terrate-
nientes en la estructura global de esa economia, bajo la hegemo-
nic: imperialisia, redefinié también lus relaciones de clases entre
el campesinado y los erratenientes, empuiando a la servidumbre
la masa mayor de los primeros, parc producir excedentes co-
mercializables en ol mercado generedo por la penetraclén capita:
lista; redefinié también las relaciones entre los propios estratos de
Iq clase terrateniente, empuicndo a los miombros de los estraios
inferiores hacia ocupaciones comerciales, e! éxodo hacia las ciuda-
des y los centros capitalists y parcialmente su proletarizacién. La
expansién de las relaciones de cardcier servil y semiservil en el
campo, fue pues en ese periodo una consecuencia directa de la
penetrocién imperialista, para servir a los fines de la acumulacién
de capital, y del surgimiento de la coalicién de intereses entre 1a
burguesfa imperialist y los terratenientes, El campesinado ser-
vilizado bajo la explotacién terrateniente estaba también entonces,
por esa propia via, explotade indirestamente por la burguiosia im-
perialista, Las relaciones de clase del campesinado no se restrin-
gicm, por eso mismo, tinicamente a las condiciones propias de Ia
relacién servil, sino también a las condiciones generales deriva-
das de la hegemonic imperialist. La exponsién de las relaciones
991
mercantiles entre terraténientes y burguesia imperialist nativa do-
minada, aunque desigual por regiones y lenta, estimulé también
la expansién de la monetizacién de las relaciones de inercambio
en las zonas rurales més directamente conectadas a los enclaves
imperialisias y a los centros urbanos.
Sobre esa base fue surg'endo una capa de pequefia y me-
diana burguesfa comercial rural y semi-rural (0 semiurbana), estro-
chamente vinculada a Ja clase teraisniente y dependiente de ella
durante un primer momento, pero destinada en el futuro a dispu-
tar con los seclores mds débiles de esa clase el control de la tie-
tra y de la econom{a rural en su conjunto, Esa capa de pequefia y
mediana burquesia comercial rural, intermediadora en las relacio-
nes de intercambio entre terratenientes y burguesic imperialist na-
tiva dominada, fue también un intermediatio eficaz y ubicuo en las
relaciones de explotacién entre la burguesia y ©l campesinado li
bre y servilizado. Reclutada en su mayor parte de las capas éini-
cas intermedias, que en el lenguaje indigena de ese perfodo eran
englobadas bajo la denominacién genérica, de “mistis” (mestizos),
esa capa de comerciantes rurales reforzé por su cuenta la explota-
cién del campesinado indigena. De ese modo, las relaciones so-
cigles tip'ficadas por el “‘colonialismo interno” entre indios y no
indios, fundadas en la expansisn y forialecimiento de las relacio~
ES Po de preduccién, fueron ampliadas y forts-
lecidas.
La base econémica precapitalista era indispensable para el
modelo de acumulacién capitalisia en esa fase, parc las relacio-
nes sociales de colonialismo interno, su fundamento social y st:
justilicacién ideolégica en ese terreno,
HEGEMONIA IMPERIALISTA Y PROLETARIADO
En los “enclaves” imperialistas y en los més pequefios bajo
el control de los grupos peruanos de la burquesia, se fue constitu-
yendo una poblacién obrera que se formé como clase social nueva.
En el siglo XIX, una capa dispersa de sclariado precapitalista y
de salariado capitalista incipiente se habia ido formando a favor
do la redinamizacién del mercantilismo en el Peri, y muy particu-
392,
larmente desde la época’del auge guanero. Sin embargo, por la
precatiedad de las actividades capitalistus en el guano y en los
centros urbarios, y por el cardcler masivamente predominanie de
Jas reldciones precapitalistas de produczién en el pais, no se cons~
tituyé nada reconocible como un mercado de mano de obra libre,
ni los primeros grupos obreros estabilizaron su situacién. El reem-
plazo de los esclavos negros por la importacién de braceros chi-
nos, bajo contratos de trabajo que los ligaban a la tierra en las
haciendas mercantilisias de la costa central y norte, también im-
pidié la formacién alli de un proletariado rural, Pero esa misma
préctica de reclutamiento coactive de mano de obra denunciaba
Ia inexistencia de un proceso de liberacién de mano de obra des-
de las actividades agricolas serviles. Fue, por consecuencia, sola~
mente a partir de Ja implantacién del capital imperialista en las
diversas ramas de produccién, que se inicié de manera estable
y significativa Ia formacién del proletariado,
‘La ampliacién y consolidacién de las relaciones precapitalis-
tas en lax mayor parte de las zonas rwales del pafs impidié antes
de 1930 Ia liberacién masiva de mano de obra y la formacién de
un mercado libre de trabajo. Debido a ello, las empresas impe-
rialistas y nativas dominadas debieron recurrir a sistemas de re-
clutamiento de tipo semicoactivo, como el “enganche”, y las em-
presas imperialistas podian competir con las nativas subordina-
das, pagando salarios comparativameate altos, para atraer mano
de obra. Sin embargo, por el caracier de “enclaves” que la ex-
ploiacién copitalista asumié, la masa de mano de obra necesaria
para ella no era, desde luego, demasiado grande. Esto sucedié
porque, sobre todo en las actividades agropecuarias, quedaba el
recurso de utilizacién de mano de okra no asalariada, bajo for-
mas de contrato de tipo semiservil como el “yanaconaje”, la apar-
ceria, la medierfa, el arrendamiento. El despojo de sus recursos de
produccién, en la sierra y en la costa, empulé a sectores campo
sinos considerables a reclutarse sea como siervos o semisiervos en
Jas hacfendas precapitalistas, y como proletariado rural en las
hhaciendas capitalistas costefias, en las minas, en el transporte,
en el petréleo y en menor medida en Ia incipiente industria tex-
til y alimenticia en Lima. La masa mayor del proletariado de ese
perfodo provino, pues, de esas capas de campesinado. Una parte
9393
complementaric se reclutaba desde las capas de minifundiarios y
de pequefios propietarios campesinos, Pero mientras que los pri:
meros se estabilizaron pronto en su nueva condicién. proletatic,
Jos segundos fluctuaron durante bastante tiempo entre la esiadia
proletaria temporal y Iq vuelta a sus previas ocupaciones. De to-
dos modos, los primeros niicleos de proletariado estaban en pleno
surgimiento como clase "en si".
Por el cardcter de “enclave” de las principales formas de ex-
plotacién capitalista y por Ia falta de articulacién interna entre las
diversas ramas de produccién bajo dominio imperialisia, la nueva
clase en formacién emergia también intemamente desarticulada y
dispersa en nticleo no sélo econémicamente sino también geogrdfi-
comente separades en enclaves sin comunicacién muy eslrecha
entre sf, Dada la concentracién de capital en las rames primarias
ogricultura y mineric basicamente —mientras que en los seclo-
Tes industriales la inversién era reducida— el naciente prolelaria-
do era bésicamente agrominero y sélo. en muy secundaria medida,
urbano-industrial. Y en este sector, ademés, su condicién ora
derivada del tipo semi-fabril y artesanal de Jas indusirias. En su
ealidad de clase en formacién, proviniendo sus miembros prin-
cipalmente del campesinado de tradicién servil 9 comunilaria, ei
proceso de proletarizacién social y psicosocial no se desarrollaba
sino Jenfamente. Y esq situacién era roforeada tanto por Ja fluc
tuacién de una parte de sus miembros entre Its actividades obre-
ras y las actividades campesinas, como por el carécier mismo de
las actividades primarias en las que estaba, mayormenie, con-
centrado, Esto es, por la continuidad de su insercién en el mun-
do rural. En su nueva posicién, los obreros provenientes del cam-
Po avanzaban gradualmente a liberarse de las relaciones socio-
culturales del tipo de colonialismo interno y eso los diferenciaba
en el terreno del campesinado, Sin embargo, en tanto que el con
Junto de bienes y servicios que servian a su subsisiencia proce-
dion atin, en su mayor parte, de la produccién precapitalisia, per
manecion todavia ligades a las pautas cullurales desu origen
campesino, especialmente los que eran explotados en la minorict
y en la agricultura,
304
EI proletariado que se iba formondo en las ciudades, en rea~
lidad casi exclusivamente en Lima, provenia en buena parle de
Jos rangos del artesanado urbano-mercantil y de los sectores cam-
Pesinos medios despojacos de sus recursos. Constituia, por eso,
una fraccién especial dentro del nuevo proletariado en formacién,
caracterizado par su extraccién en gran parte urbana, su nivel edu-
cativo relativamente considerable, expresado en su capacidad de
Jeer, escribir y publicar numerosos periddicos y libelos durante to-
da Ia época anterior a los afios treinta. Eso permitié a esta frac
cién urbano-industrial del proletariado ejercer, a pesar de su redu-
cido mimero y de secundaria significacién en le estructura eco-
némica del pats, un activo papel de dirigente en la formacién ideo
légico-politica y sindical de la nuave clase en su conjunto, come
Jo testimonian las grandes luchas por las ocho horas, la sindicall-
zacién y Ia politizacién revolucionaria, en Lima, antes de 1930, Asi
las caracteristicas internas de proletariado en formacién fueron con-
dicionadas por las caracteristicas de la organizacién del capita-
lismo impericlista de ese momento. Numéricamente reducido, de-~
sarticulado, fluctuante, bésicamente no urbano-!ndustrial,, mayori-
tariamente de origen campesino, lisado por el itpo de consumo a
las pautas culturales del campesinado y coactivamente reclutado
¥ patronizado, el proletariado nacienle corresponde ajustadamen-
te al tipo de implaniacién ‘mperialista y a su modelo concreto de
ccumulacién del capital. Hay que afiadir a todo ello, que Ia poca
diversificacién de las actividades eccnémicas y por, la impregna-
cién de pautas sefiorlales en el régimen interno de las empresas
capitalisias, tanto imperialists como nativas dominadas, Jas rela-
clones entre el prolefariado y Ia burguesfa asumieron un sello pa-
temnalisia-autoritario (“oligérquico") durante mucho tiempo.
Por todos esos factores, derivados de la peculiar combinacién
entre capitalismo imperialista y preccpitclismo en el pais, las re-
lactones de produccién entre la burguesia y el proletatiado fue-
ron sometidas ¢ un régimen de organizacién muy distante y muy
distinto del que correspondia a esas mismas relaciones gn los cen-
tros imperialistas. :
La prolongada duracién de Ja jomada de trabajo, los impedi-
mentos a Ig organizacién sindical, Ia disciplina paternalista-cuto-
395,
ritaria, las adherencias de colonialismo interno, la falta de dere
cho sociales, el reclutamienio coactivo, marcaron los rasgos que
defini las relaciones concretas de explotac'én imperialista so
bre el proletariado en formacién durante la mayor parte de las tres
primeras décadas de este siglo, en que se eslablece y se consoli-
da la dominacién imperialista y su primer modelo de acumulacién.
HEGEMONIA IMPERIALISTA Y CAPAS MEDIAS
La concentracién de Ia propiedad agraria capitalista en los
valles de la costa central y norle, donde estaban las tierras apias
para los cultivos de exportacién que interesaban al capital impe-
rialista en ese momento, significé tanio el desplazamiento del cam-
pesinado de la zona a la proleiarizacién en las haciendas capita~
Uistas, como el desplazamiento de los miembros de numerosas fa-
milias terratenientes sefiorial-mercantilistas, fuera de esa clase.
Los miembros de aquellas familias terratenientes fueron as{ empu-
jados hacia ocupaciones de tipo profesional liberal 0 burocréitico,
engrosando de esa manera los rongos de las nuevas capas socia~
les medias que venion forméndose lentamente ya desde la recu-
peracién de la vinculacién de la economia peruana con el mer
cado internacional capitalist.
EI mismo proceso de formacién de un mercado interno clre-
dedor de las actividades capitalistas, on los enclaves, en los cen-
tros urbanos principales, estimulaba el crecimiento gradual de una
capa de comerciantes medios, tanto.en el campo como en las ciu-
dades, de productos de servicios para las necesidades del nuevo
dinam'smo de las poblaciones urbanas y particularmente en Lima,
Una pequefia burguesia iba constituyéndose en el terreno del desa-
rrollo del capitalismo imperialista semicolonial.
La obligada ampliacién de los servicios piiblicos, es decir dé
la administracién piiblica, asi como de las instituciones de finan-
ciamiento y de comercio inte:macional e intomo, expandia las ba-
ses de una burocracia que se reclutaba principalmente entre los
miembros de los familias terratonientes en proceso de declinacién
y entre los miembros de los reducidos grupos medios urbanos ya
previamente formades en el curso de la redinamizacién del mercan=
896
tilismo en la segunda mitad del siglo pasado. Profesionalizacién
inciptente, de tipo liberal clésico; burocratizacién; formacién de
una nueva pequefia burguesia capitalista y expansién de la pe-
quefia y mediana burauesia mercantilista en el campo, se consti-
tufan como los canales principales de formacién y de ampliacién
de las capas sociales medias. El destino econémico-social de estas
copas medias estaba condicionado a las caracterfsticas y a las
fluctuaciones del capitalismo imperialista, a las modalidades de sus
relaciones con sl precapitalisme y de sus relaciones con la
economia matrlz del imperialismo, Es decir, el ritmo del crecimien-
to de cada una de esas fracciones de las capas medias dependiss
del ritmo de la expansién del capitalismo imperialista en el pais.
En la medida en que Je acumulacién capitalista se fundaba
también en el mantenimiento y ampliacién de las relaciones pre~
capitalista en el campo, los mérgenes de crecimiento de las acti-
vidades copitalistas y de su generalizacién en Ia economia peruc-
na, estaban de cmtemano limitados a los necesidades propias del
pequefio mercado iniemo que se generaba en tomo de las activi-
dades capitalistas "enclavadas” de manera concentrada en cier-
tas creas. La posibilidad de una expansién répida de las activi-
dades econémicas propias de las capas medias estaban condena-
das en ese perfodo esos limites. El problema, sin embargo, era
que Ia concentracién de la propiedad y del control de los recursos
de produccién, tanto en el campo capitalisia como en el precapi-
talista, empujaban cada vez més contingentes humanos hacia una
posicién social media, sin que se ampliaran en medida congruen-
te las actividades econémicas en que podian encontrar su propio
ambito.
Ia estrechez del terreno econémico apto para el sostenimlen-
to de posiciones sociales medias, cbligaricr por eso a una parte im-
portante de los contingentes que provenian de los rangos terra:
tenientes a buscar refugio principalmente en la burocracia pabli-
ca, presionando por la ampliacién de puestos pitblices, aun st las
funciones reales no eon necesarias. La tendencia & la inflacién
de los seclores burocréticos de las capas medias, fue pues uno de
Jos resultados caracieristicos de 1a hegemonfa imperialista de ese
tipo en la economia perucna, més bien que de las necesidades rea
Jes propias del crecimiento de los servicios pitblicos.
397
Por otra parte, 61 mantenimienio del precapitalismo, largamen-
te fundado en relaciones tip'cas de colonialismo interno, y por eso
impregnado de todos los valores sefforiales endurecidos hasta el
encostramiento en esas condiciones, significaba que la ideologfa
social de toda Ia sociedad y en particular la de los grupos medios
que se formabon por expulsién de patie de la membrecia: de lx
clase ferrateniente en el curso de la concentracién de la propie-
dad agraria, tendiera también at forialecerse todavia mas en esos
grupos medios, como barrera tiltima de defensa de su posicién so-
cial. Debido a eso, la gente trataba de mantenerse en posiciones
sociales med'as, con una percepcién social que los autodefinia co-
mo todavia miembros de la clase sefiorial, buscando imitar y man-
fener en su seno la conducta, Jas normas y los valores sociales rea~
Jes de esa clase, a pesar de que las condiciones materiales efec-
tivas no fueron suficientes ni siquiera para convertirlos realmen-
te en miembros de esas capas medias de manera estable. La for-
macién de una capa media social y psicolégicamente sefiorialista,
con bases econémicas muy precatias, es decir, empobrecida, fue
una de las caracteristicas de este proceso. Las consecuencias ideo-
légicas y politicas de estos fenémenos estarian después en la base
de Ia conducta politica de muchos de estos grupos medios, a par-
tir de los afios veinte, como veremos més adelante,
No obstente, Ic estrechez del campo econémico propio de los
sectores medios empujé a sus capas mds pobres y a sus grupos no
provenientes de los rangos terratenientes, a la proletarizacién en
Jas incipientes formaciones indusirlal-urbanas que la actividad do
inmigrantes con aptitudes empresariales y el capital imperialist:
implantaron, bajo la total hegemonfa de éste, Asi la mayor par-
te del artesano urbano de Lima y de los grupos medios provenien
tes del pasado mercantilismo en actividades de servicios persona-
les constituia la mayor parte de! primer contingente obrero, tanto
en las fdbricas de textlleria y alimentacién que 92 establecieron
on Lima, desde comienzos de este siglo, como en las actividades
semifabriles (panaderias, especialmente). Esa procedencia social
matcaria Ia conducta y Ia ideologia social caracteristicas de los
primeros grupos del proletariado _urbano, durante los primeros
treinta afios del siglo, El anarco-sindicalismo fue por eso acogido
répidamente entre ellos.
398
‘Como en todo proceso de hacerse capitalista de una econo-
mfa mercantilista, las capas medias corespondientes a esa eco-
nomfa fueron empujadas hacia la proletarizacién, Es decir Ja pe-
quefia burguesia mercantilisia se proletarizé, Pero, en su lugar
fueron surgiendo, en las condiciones especificas de la combinacién
de capitalismo imperialista y de precapitalismo, nuevas capas so-
clales medias cuyos canales de formacién, valores sociales y com-
portamiento politico no eran sélo el resultado del capitalismo co-
mo tal, sino de Ic particular forma de reproduccién de capital que
el imperialismo habia establecido en el pais.
398
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- MaldonadoElpodertridimensional PDFDocument34 pagesMaldonadoElpodertridimensional PDFBoris MaranonNo ratings yet
- EL "HOCICO DE LAGARTO" ECUATORIANO. Entre Desigualdades Coyunturales y Estructurales. Alberto Acosta y John Cajas GuijarroDocument22 pagesEL "HOCICO DE LAGARTO" ECUATORIANO. Entre Desigualdades Coyunturales y Estructurales. Alberto Acosta y John Cajas GuijarroBoris MaranonNo ratings yet
- El-Fin-Del-Imperio-Cognitivo Boaventura de SousaDocument25 pagesEl-Fin-Del-Imperio-Cognitivo Boaventura de SousaBoris Maranon100% (1)
- Esbozo para Una Cri Tica Del Racismo Col PDFDocument33 pagesEsbozo para Una Cri Tica Del Racismo Col PDFBoris MaranonNo ratings yet
- En Memoria de Aníbal Quijano. Carolina OrtízDocument8 pagesEn Memoria de Aníbal Quijano. Carolina OrtízBoris MaranonNo ratings yet
- Canto de Sirena. Gregorio MartínezDocument85 pagesCanto de Sirena. Gregorio MartínezBoris Maranon100% (1)
- El Modelo Autocrático-Burgués de Transformación CapitalistaDocument14 pagesEl Modelo Autocrático-Burgués de Transformación CapitalistaBoris MaranonNo ratings yet
- Boris Marañon - de La Crisis Estructural Del Patrón de Poder Mundial, Colonial, Moderno y Capitalista Hacia La Solidaridad Económica y Los Buenos Vivires en América LatinaDocument25 pagesBoris Marañon - de La Crisis Estructural Del Patrón de Poder Mundial, Colonial, Moderno y Capitalista Hacia La Solidaridad Económica y Los Buenos Vivires en América LatinaBoris MaranonNo ratings yet
- Rodrigo Salgado. Os Límites de La Igualdad. Cambio y Reproducción Social en El Proceso de Recuperación de Empresas Por Sus Trabajadores.Document361 pagesRodrigo Salgado. Os Límites de La Igualdad. Cambio y Reproducción Social en El Proceso de Recuperación de Empresas Por Sus Trabajadores.Boris Maranon100% (1)
- Barry Hindess. Disertaciones Sobre El PoderDocument86 pagesBarry Hindess. Disertaciones Sobre El PoderBoris Maranon100% (1)
- Genealogia de La Revuelta. Argentina. Sociedad en Movimiento. Cap. IV. Raul ZibechiDocument57 pagesGenealogia de La Revuelta. Argentina. Sociedad en Movimiento. Cap. IV. Raul ZibechiBoris MaranonNo ratings yet
- Sinopsis Histórica Del Valle de CaucaDocument64 pagesSinopsis Histórica Del Valle de CaucaBoris MaranonNo ratings yet
- Aníbal Quijano Obregón ¡Presente! ¡Ahora y Siempre! Por Rodrigo MontoyaDocument3 pagesAníbal Quijano Obregón ¡Presente! ¡Ahora y Siempre! Por Rodrigo MontoyaBoris MaranonNo ratings yet