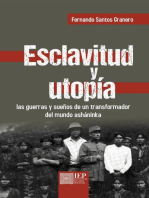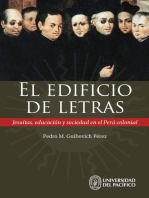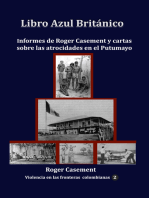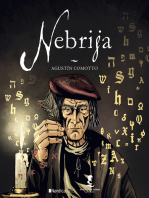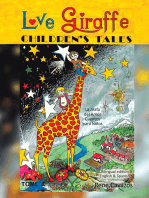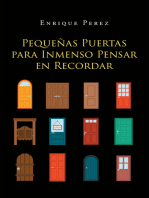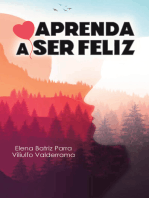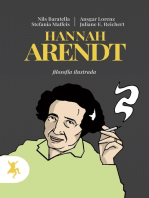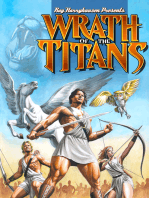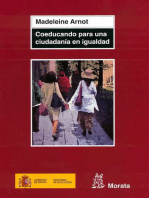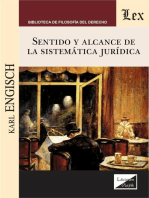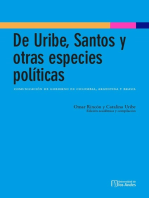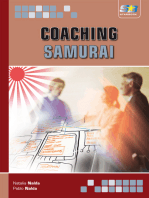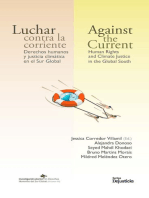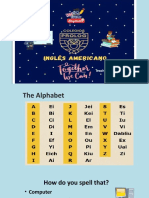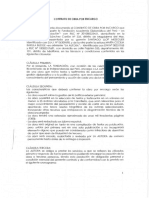Professional Documents
Culture Documents
Los Vencidos Nathan Wachtel PDF
Los Vencidos Nathan Wachtel PDF
Uploaded by
alexander quijada0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views214 pagesOriginal Title
kupdf.com_los-vencidos-nathan-wachtel.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views214 pagesLos Vencidos Nathan Wachtel PDF
Los Vencidos Nathan Wachtel PDF
Uploaded by
alexander quijadaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 214
Alianza Universidad Nathan Wachtel
Los vencidos
Los indios del Pera
frente a la conquista espafiola
(1530-1570)
‘Versién espaicla de:
Antonio
Revisor técnico:
Enrique Tandeter
sn nrg neocnisncemmmny
ae
i
I
|
|
1
_ La vision des vaincus
Titulo original:
Les Indiens du Pérou devant la Conguéte espagnole
(1530-1570)
© Editions Gallimard, 1971
© Ed, cast: Alianza Editorial, S. A, Madrid, 1976
CCaite Mildn, 38; ‘2 200.0043
ISBN: 84-206-1157-9
Depésito legal: M. 18.736-1976
‘Compuesto en Fernéndez y Veldzquer, 8, L
Impreso en Hijo de E. Minuesa - Ronda de Toledo, 26 Madrid-5
Printed in Spain
Inroduccién
Primera parte
‘Acontecimientes
ET tetumatisme de Ia Conguita voc oe ve
Capitulo 1. La muerte de los dioset
1 BI dvatrimint del Mundo Andguo
1. Prodigios yprofecias
2 _Dioses w hombres?
3. Les causas de le derrota
TT. BY traumatismo de le Cong
1 Le violencia
2, La muerte de lov dios
3. Duelo y Irene
Capfeulo 2. La danas de le Conquista.
I. Atahualip .
11, Tecum Uman
TH, Moctezuma..
2B
|
\
t
a 3
Segunda pate Ceptele 3. ‘Taditn y session oe 2B
structs EI mestisie ; 24
Los carbios soils en el Prt (19301570/1380) oe ss sO UW, La ide material ee ee ve wt a an st se me 6
i 1a alinenaci6n 216
GCepftalo 1. Las estractuas del Estado Thea : 8 2. Bl vestuarioy fs gcse presgio 223
ciprocided y rei 5 f i I, La vids mental ; sn e286
{Pieler mma & U Eeengny i ali : ar
2. La propiedad ... .. . be 100 2, La evangelizacién ... .. i 229
3. HT bute. : : 107 6) La instead le misiner ees vw ne 2D
ae = : 8) Los imies doa ctongslincion a
arganiacin socopltics oe ;
E Daalimo y estipaetin nea a iM 1 Pensanient salve y saturacén me
2. Le wiparticin a : hy 1. Gordo de Vere 25
3, La organizacién decimal. us i 2, Guaman Poma de Ayala
TIL La visién del mundo. m t
4, Diowes, categoras, sociedad. : Saas cera parte
2 La representacin del tempo 124 cee 5
3. Un medelo endino 132 Praxis :
Rebeliones Pe eee 261
Capfialo 2, Le desestructaraca .. : Bs
Peseta Capitulo 1. Rebeliones y milenarsos : 269
1'Ea despoblacin i 1 BL Estado neo-ines on a. cers 269 |e
4) La curva demogritics : |
Peeping pie 1, La rebelién de Manco Ince . 269
5) La pled deta ede 2. sfugio de Vikabambn ae 2
2, Las causas de Ia despoblicién .
3. Ln demografia en la concieneia indigena TL. La evs de los ais 15601570 a mg
1, La desestrvet . 1. El proyecto de sublevacién general mn
tiger. ie B) Comoe ors sn soe es se ns now tn nee BID
ee 3) Negocinciones wenn nt ee te sone cn ee, 8
2, La resurreccién de los dioses
@) Los chupachos de In regidn de Hudnuco *e
» Bye aide Goat TLL sogand mere del Lee 20 |
3} Be di ac a i TV. Un meni means ue 8 bl Bd
3 Balle de Home
erecta Conllo 2. Goce y seule. veto eB
epeeniatoeeeeeee 1. Lat gon chimed 27
11 a earn ul Kas Bones anna. ae se
4) Bt poder de los curcas
4) De la reciprocidad af despoxiame
2 LOS YMG oe cos oes sae ne ve te
IV. Le exttpacisn de I idoleenta
Conelasiéa
‘Apéndice. Fuentes sobre la demogratia del Pend en el sgio ivy a
omienzes del siglo VEE oop ver oe oe ce oe re
Biblingraa
Indice de nombres propios ..
Indice de temas oo.
ADAGAVM AL
OR
aw
- ATAGVALPATAGA
aT |
T'VLODELOS
FS
Fri
As
C28 Et
nw) Esa
ss s
e sce
bso
aD
3
le
spat iO UL
Se
|
aman Poma de Ayala: ;Pobres de los indios! De seis aninale. ile pa negra en ye
ine que tememen los pobres de tos indios on este reine. Estos dichos yes |
eet rein’) no. hay teradios Pobre de Teste (8 indies 8%. | |” Gusmsan'Poma de Ayala: Principe Don Melchor Carlos. Con estos pri
/ A Ja izquierda, de arriba abajo: la serpiente
‘comendero) y'el ratén (cacique principal). A:la
“ed tigre (espafioles del, «tambo»), Iaz01
ato (éscribano).
Ee
oe
Beenie NSN (A fea XE
ales pobrus selos sty | i Be
cates Sa Er ttn arene
seta $e (co a an pemep
gud ynga capacthuct tnte ey ro Slag ot
pobat bjt Gs PARTE EN Gat en Sopa te i
Fs enaegeren anise ny ley ve ei re ha
= ipes habia el sefior rey emperador y le (ha) dado encomienda de Sau |
Quiere decir principe augui inga capacchuri en la ley de este reino
Indias, 'y-todos sus nietos:y. descendientes son principes de los
jeneracidn y ley merced del sefor rréy emperador tienen |
igomidenda ellos ellas.
(corregidor), el leén_ (en-
derecha, de arribe
he
ATODYy
BVEVIGOBIER
TAMA (AV E SE'ELCV3(O
Guaman Poma de Ayala: Buen Gobierno: A Topa-Amiaro le cortai ta
cabeza en El Cusco, Hos
OT AO
INTRODUCCION
La bistoriogrfia occidental ba instauredo hace mucho tiempo
# Europa como centro de referencia respecto del cual se ordenske
lacbistoria de la bumanidad. De acuerdo con una represeataciia
simple y unilateral del devenis, todas las socicdades debfan pases
por Jas ‘mismas etapas en el camino del progteso y la eiviizaciée,
fuye modelo més acabado Jo encontraba Buropa en dicha trayectoray
{as sociedades 0 europeas se situeban detrés, como. ejemplos da
én espaiiole, mientras que a
Bistoria del. mundo. indigena, desde Ia Conquista hasta ‘neeros
| las, petmanezca, por ast decito, desconacida? Es preciso ecperes
4 los tempos actuales, al fin de lt hegemonia europea y 2 los hevk
mientos de descolonizecién, para que Occidente tenige conciencs de
|. @ue.también existen ottas’sociedades, es decir, que tienen su his,
toria particular y de que ésta-no sigue neceseriamente las huelign
el modelo. europeo.. Com el desarrollo de las clencias antropeldgh
f cas, sociolégicas e histéricas, el mundo. lamedo «subdesarrollado>
| (Ga selacidn con Occidente) emerge en toda sa originalidad y com
f Plejidad: el campo de las ciencias hhumanas se ve trastornado por ta
cafda del euroceatzismo,
¢Por qué la visién de los vericidos Y¥ por qué los indios? Las
eWvillzeciones precolombinas ejercen una especie de. fascinaciSa:
B
a Introduccion
durante milenios vivieron aisladas del resto del mundo, mientras
que las otras sociedades, en Africa, en ‘Asia y en Europa, cofocieron,
a pesat de las distancias, el juego de las difusiones culturales y de
las influencias reciprocas, Cuando los espafioles descubriexon en
‘América otra humanidad, su estupefaccién fue sin duda més grande
ide lo que serfa la nuestra si encontrétamos seres pensantes en ple-
retas Iejanos, Pero este chogue de dos mundos radicalmente ex:
teafias coincide, en el siglo xvi, con los comienzos de Ja cxpansién
europea sobre el globo. Por consiguiente, el proyecto de invertir
Ia perspectiva eurocentrista se sitda aguf en el origen mismo de la
hhegemonia occidental y resulta aplicado a sociedades caya evolucién
histérica segufa caminos totalmente independientes de los del mundo
antiguo. Nos encontramos ante un fenémeno, quizé ‘nico, que cons-
tituye une verdadera base de experimentacion en el dominio de las
ciencias humanas:.sdcledades hasta entonces cerzadas sobre si mis-
mas! soften, con le irrupciéa de los hombres blancos, el chogue de
un scontecimiento de origen rigurosamente externo.. ¢Cémo reac-
cionan? gCudl es, a partir de entonces, su evolucién? La historio-
graffa occidental estudia generalmente Ja «Conquista», como lo
{ndica esta palabra, tinicamente desde la perspectiva de los vence-
dores. Pero existe otro rostro del scontecimiento: para los indios,
‘no menos estupefactos, Ia llegeda de los espatoles significa Ie ruina
de sus civilizaciones. ¢Cémo han vivido la derrote? ¢Cémo Ja han
interpretado? Y gcémo' se ha perpetuado su recuerdo en la memoria
colectiva de estos pueblos?
‘Se trata, en cierto modo, de pasar al otro lado del escenario
y.escrutar Ia historia af revés, porque estamos, efectivamente, acos-
Tumbrados @ considerar el punto de vista earopeo como el derecho:
zen el espejo indigena se refleja el otro rostro de Orcidente. Sin
duda, jamés podremos revivir desde el interior Jos sentimientos y
fos pensamientos de Mocteauma o de Atahualps. Pero podemos,
al menos, intentar desprendernos de nuestros hébitos mentales, di
plazar el punto ce observacién y transferit el centro de nuestro
Tnterés @ Ja visién tnfgica de los vencidos. Y no movides por alyiin
‘tipo de efusién afectiva, sino a través de un trabajo eritico sobre
Jos documentos que permiten conocer les sociedades indfgenas ame-
Hangs en el siglo vs. Esto nos conduce a Ja confluencia. de los
Gisciplines: la historia y Ja etnologia. En efecto, nos_plantesmos
fos problemas de los cambios sociales en ol tiempo, pero a piopésito
1 En relaci6n con el resto del mando; ao hace falts decir que las intlven:
lat utglny fon sine de poblaa se devarolon emplianest cn,
{nteslor del continente americano, Pan eS
Inireducciin
‘de’ in mundo, toarginal, reservado generalmente a los especalistas
‘de las sociedades lsmadas «primitivasy, Se tratard, entonces, de un
ensayo de Relaciones geogrificas de Indias, editadas ‘Marcos Jiménez de
apc Madi, £ yey Ta8ii097 (ators si 3 ky Maid, 1965
|
i
terpretacién, En este primer momento de la investigacién, los ejem-
plos tienen por funcién evocar el concreto histérico, pero au cotsjo
¥ anilisis debe permitir también el enunciado de. hipétesis. Por tat
to, en la primera parte del estudio recotremos decididamente una
‘vasta grea geogrdfica que engloba los micleos. azteca,’ maya e inca,
‘con el fin de multiplicar los datos. particulares caya comparacién
‘condace a delimitar hechos © problemas de carécter general,
"Ahora bien, esos problemas reenvfan al contexto global de las
diversas sociedades indfgenas. Contexto global, es deciz, Ia Con-
uista en sentido amplio; no solamente la Hegada de.los blancos
7 la detrota de los indios, sino también las consecuencias (politicas,
sociales y econémicas) del ecositecimiento en cada caso considerado.
El estudio de la visién de los vencidos con esa otientacién, para
‘el conjunto de América y para todo el perfodo que se extiende desde
el siglo xvr hasta nuestros dias, supera, evidentemente, as: p
lidades de un solo investigedor: nos vemos conducidos , restringit
cl campo de’ observacién y a escoger un ejemplo limitado, con el
fin de someterlo a un andlisis més detallado. Es por'eso que'exa-
‘minamos, en la segunda parte del estudio, los cambios sociales en
el Pend durante 1a primera fase del perfodo colonial, que aproxima-
damente cure desde 1530 a 1570-1580. Aquf conviene utilizar las
tres categorfas de fuentes antes mencionadas, pero més particular.
mente las de la segunda categoria —las avisitesy— en razén_ de su
carécter monogréfico. Esbozamos primero, de modo suinario, las
cestructuras del Estado inca antes de la legada de los espafoles, para
seguir Ins transformaciones (internas) de estas estructuras como
consecuencia de In Conquista (acontecimiento de origen externo).
Llegamos entonces a un resultado importante: @ pesar de la
desestructuracién de su socieded, Jos indios del Perd resisten al
pproceso de aculturaciéa impuesto por los expaficles, al menos .en
‘cuanto a Ia religi6n. Se trate.de un feameno de rechazo*. En Ia.’
tercera parte del estudio emprendemos el examen de los movimien-
tos de resistencia, de les guerras y las rebeliones que los indios
pusieron a los espafioles, Dicho de otro modo, volvemos entonces
a la descripcién y al anélisis de los acontecimientos; pero se trata
thota de econtecimientos de origen interno, nacidos de la praxis de
Jos indios que, conforme 2 modalidades diversas, luchan contra la
dominacién colonial. Las fuentes provienen aqui, también, de las
tres categotfas. Desde el punto de vista geogréfico, el micleo central
sigue siendo el Peri; pero al ser-los movimientos de resistencia
supucio, matin ete semltado, coma que iremos he
siento en el cinso dels nvenigni. :
1
|
{
|
4
contra 1a domingeién espafiola un fenémeno general en el conjunto
de América, nos permitimos, a titulo de ilustraciéa —aungue tam.
bign con fines compatativos—, extender uevamente el campo de
observacién hasta abarcar incluso México, y bastante més alld, le-
gando-a:regiones que no habfamos tocado, es decit, al -norte de
México y al sur del Peri, en estas zonas de «fronteresm donde fos
chichimeeas, por una parte, y-los sravcanos, por otza, lograton de
rroter a los espafioles. :
‘AL situar asflas.tres partes del presente ensayo: bajo el signo
de los, acontecimientos (la Conquista en seatido estticto, vista. por
los indios), de Jas estructuras (las de In sociedad peruana, después
de la Conquiste en sentido amplio) y.de la praxis (en un céso privic
legiado, el! de las rebeliones indigenss), no preteademos de ningtia
modo desembocar en una interpretacién floséfica de Ie historia; se
trata, en cada caso, de aspectos parciales cuya distincién nos es die-
ted por los diversos momentos metodolégicos de Ia investigacién,
Pero que son complementatios y estén estrechamente mezclados
fn Ia realidad. Afadamos que la escasez de las fuentes y su nati
taleza fragmentaria confieren a nuestros resultados un cardeter am
pliamente hipotética; por tanto, no nos proponemos sino un esboz0
gue alcanzaré su objetivo si. suscite otros tabsjos que lo coztijan
Y superen
{
Primeta parte
ACONTECINIENTOS
EL TRAUMATISMO DE LA CONQUISTA
Ex nuestra memoria colectiva, Ia aventura de los conquistade-
res evoca imégenes de triunfo, de riquez y de glotia, y aparece
gomo una epopeya. La bistoriografia occidental asocia'el «descu-
brimiento de Américan 2 los conceptos de «Renscimienton y de
«tiempos modernos»; 1a expedicién de Cristbal Coléa coincide
con el comienzo de una nueva cra. Pero se trata de una era nueva
para Europa, Desde ia perspectiva de los indios vencidos, Ia Con-
uista significa un final: Ia ruina de sus civiizaciones. Para «des-
cubri» realmente Amética, el historiador nacido en la sociedad de
los vencedores debe despojarse de sus hibitos mentales y, en cietto
modo, salirse de sf mismo. Preguntemos directamente entonces a las
fuentes indigenas. En un principio, cescribiremos los acontecimien-
tos siguiendo los documentos det siglo xvr (capitulo 1); luego anal
zaremos su presencia en el folllote actual (capitulo U1). Este itincra-
Flo, seguido tanto en el espacio (desde México al Pers) como en el
tiempo (desde los acontecimientos del siglo xv1 a su representaciéa
en el folldore contempordneo), revela un traumatismo cuyas huc-
lias se perpetian hasta nuestros dfas
TI]
Capftulo 1
LA MUERTE DE LOS DIOSES
Hay presagios pavorosos, y las profecfas anuncian’ el fin de Jos
tiempos, Surgen lego monstruos de cuatro patas, cabslgados por
seres blancos de epsticacie humana. Es 1s guerra, la violencia y la
muerte... Tales soi los temas que evocan los documentos del si-
fo Xvi. Lor indios precen conmocionndos por une especie d=,
fupor, como si no consiguieran comprender el acontecimiento, como
si Gte hiciera saltar en pedazos su universo ment
Se impone un primer enfoque de simple descripcién; el método
pce parecer aproximatve, lteroio de almana sanerss pero est
Hescripeién previa resulta de todo punto obligada en Ja medida en
‘que permite captar al nivel de lo vivido los acontecimientos que
Constituyen el punto de partida de nuestro estudio. Ha de sera la
yee una toma de contacto y un esfuerzo de descentramiento. No se
trata de convertitnos en indios, con arreglo a una dudosa efusin
sentimental, sino, simplemente, de escucharlos. Es decir, de hacer
fque sus textos hablen, de prestar ofdo, con atencién, respeto y
hhumildad, estas voces tan extrafias para nosotros: las’ de los tes-
tigos indigenas de la Conquista,
I. El descubrimiento del mundo antiguo
‘Los indios descubrieron Europa en Ia persona de algunos cen-
tenares de soldados espaioles que los vencieron. Se -enfrentaban
38 Primere paste: El traumatisme de la conguista
dos civilizaciones que hasta entonces se ignoraban por completo,
Results sorprendente que pera los indios el «encuentzo» se haya
efectuado en una atmésfera de prodigio y de magia. Es posible que
los presagios hayan sido inventados después, pero, cuando menos,
dan ‘testimonio del esfuetzo de los vencidos por interpretar el
scontecimiento,
1. Prodigios y profectas
en México donde son més numerosos los prodigios que anun-
cian la legada de los europeos. Segin los documentos indigenas,
Moctezuma patecia particularmente sensible a los fenémenos de
brojesia'y adivinacién. Poco antes de In Conquista, los brajos de
‘Texcoco anunciaron que México serfe pronio sometido por extran-
jeros. Le predicciéa provocs una controversia entre Moctezuma y
Nezabuslpilli, el rey de'Texcoco; este viltimo, seguro de sus adi.
vinos, desafié al rey de México al juego ritual de la pelota y aposté
su reino contra tres pavos. Moctczuma gané las dos primeras par-
Hides, pero perdié cada una de las tres siguientes 1
A lo largo de los diez afios que precedieron la legada de los
espafiles, s¢ enumeran ocho prodigios funestos*. Durante un afio
entezo, cada noche fue cubierte por una columna de fuego que apa-
recfa ‘por el oriente y semejaba elevarse desde Ja tierra hasta el
cielo, «Pues cuando se mostraba-haba.alboroto general; se daban
palmadas ‘en los “labios: Jas gentes; habia un gran azoro; hecfan
interminables comentarios» *. El templo de Huitzilopochtlt se- in-
cendié de modo misterioso, sin causa aparente, y ardié spor su
espontinea accién» 4 Después vino la destruccién del templo de
Xiubtecuntli; mienteas.cafa una ligera llovizna, le aleanzd un rayo
sin reldmpago ni trueno. Aparecieron cometas en pleno die, que
atravesaban el. cielo de Occidente a Oriente. Una tempestad ‘agitd
las aguas del lego de México, destruyendo la mitad de les casas de
1 CEC Vailas, The Artees of Mexico. Origin, Rise and Fell of the Axteg
Nato, el 1930, iy 234 : att
prodigies yprofecas Jos deseiben principalmente Jog infermantes
le Sangin, cuyor textos en nabuat conrutuyen el bro KIT del Horenone
{Codex (Su'New Mexico, 19301951), tt texiow han sido tadascas yo
Ufa por of doctor Gasbay en at seen de i’ Havorts general de ta ee,
de Nucua Eipaia, de B. de, Sahagin (México, 1996, 1, 1V, pigs, 78.165)
Miguel ese Borda, Visisn de los vencidos 2! ed, La Habs 1969, repre:
dete amplin extrcios de le informants de Sahaginy triage: Nese
Coesago. deactive los prodigios en au Hivtoris ae ‘Tanta, Mesto, 1958,
iguulmente cade por Miguel Lege Porte,
Miguel ResoPorti 6! ei, part
‘Thi, pig. 3.
1. Li inwerte de los dieses x
la ciudad®, Lego se oyé una voz de mujer que gritaba en le
noche: «/Hijitos mfos, pues ya tenemos que imos lejos!» '; 0 tam-
biga: «Del todo nos’ vamos ya a perder», Nacieron monstruos,
«cuerpos, con dos cabezas procedentes de un solo cuerpo, los
cuales eran Ievados al palacio de Ia sale negra del gran Mote
cuhzoms, en donde, legando a ella, desaparecian» *. Pero el prodigio
mds pavoroso fue, sin duda, esc extra péjaro color de. ceni
semejante a una grulla, que fue capturado sobre el lago de México:
«Habla uno como espejo en la mollera del pijaro... Alf se veta el
cielo: Ins estrellas, el Mastelejo, Y Motecahzoma lo tuvo a muy
smal presagio cuando. vio las estrellas y el Mastelejo, Pero cunado vio
ppor segunda vez la mollera del péjaro, nuevemente vio alld, en lon-
fananza; como si algunas personss vinieran de prisa; bien estira:
das, dando empellones. Se hacfen Ia guerra unos ¢ otros, y los trafan
a cuestas unos como vensdos. Al momento lamé a sus aagos, @ sus
sabios. Les dijo: —gNo sabeis: qué es lo que he visto? ;Unas como
personas que estin en pie y agiténdose!.,. Pero ellos, queriendo
dor la respuesta, se pusieron a ver: desaparecié (todo); nada
vieron»
Si intentemos una clasificacién de estos presagios diversos,
constataremos que asocien Jos cuatro elementos del universo: ef
fuego, el agua, la tierra y el sire; todo sucede como ai el mundo
entero tomase’ parte en Ia inminencia. de une cetéstrofe inaudite,
Pero los adivinos no logran definir la amenaza que pesa sobre Mé-
xxico, de manera que en Ia ciudad cunde una atmésfera de duda y
angustia. Y no menos que los prodigios aterroriza a Mocteauma Ja
impotencia de los brujos,
Enite los mayas, el anuncio de la Conquista reviste la forma més
cexplicita de la profecta, El sentimiento de angustia cede aqut su lugar
4 una especie de fatalismo apccaliptico, ligado a la conciencia cel
curso inexorable del tiempo. En efecto, la representacién clelica del
calendario maya funda I profecta del Chilam Balam, que predice
tuna verdadera. erevolucién> al final del Ketun wece Abau, un
tmastoeno total del mondo y, especfcamente, el advenimiento de una
nueva religién ®:
3 Ibid, igs. 346,
4 [bid ie. 6
9 To Bag.
lta lta cose un count de vite eos soaze (un
ey Primers parte:, El traumatisme de la conguista
Enel Ahou trece al final del katun, seni maltrado el Itza y rodent por
tierra Tancah, oh padce,
‘Como signe del nico dios de arciba, legant cl dsbol sagrado, manifest,
dose a fodof para que #1 raundo sea iluminado, ob padre,
‘Gaando agen su eel, desde Jo alto, Cuando ta ievanten con el étbol
vide, todo cambiard de’un golpe. Y el sucesor del primer.érbol de le
fparecerd para todos sexd-manifiesto el cambio.
Cicrtamente, la profecia del Chilam Balam parece redactada des-
pués del acontecimiento, Pero este. augurio retrospectiva da testi
fmonio de la necesidad de arzaigar en el pasado un hecho demasiado
‘extraordinatio para evar en s{ mismo su propia significacién.
En el Tmperio inca, Ja legada de los espaiioles fue, precedida
1 la vez por prodigios (que eran preponderantes en México) y por
profectas (como entre los mayas).
‘Los prodigios peruanos recuerdan en cierta medida a los del
iemplo azteca; alli se asocian también los cuatro elementos: tierra,
fuego, agua y aire, Los cltimos afios de Huayna Capac, el onceavo
Inca, se vieron trastomedos por una serie de temblores de ier
Los terremotos son frecuentes en Peni; pero el inca Garcilaso de
Ja Vega precisa que les sacudidas fucton excepcionalmente vio-
Tentas#. En Ja costa fueron acompafiedas por marcjadas de ex
traordinaria amplitud 8. Un rayo cayé sobre el palacio del Inca
Se vieron en el aize cometas de aspecto pavoroso, Otro presogio
hhace referencia « un péjaro: cierto dia, cuando se celebraba Ja fiesta
del Sol, un c6ndor (mensajero del sol} fue perseguide por halcones
y cayé en medio de In gran pleza de Cuzco; recogieron al péjaro y
Se dicron cuenta de que estaba enfermo, recubierto de una especie
de sama; se le prodigaton cuidados, pero murié, Y hubo on es-
ppectéculo ain més siniestro; en una ‘noche muy clara, Ja luna sp2-
reci6 rodeada por un triple halo, el primero color de sangre, el se-
fund de un negro, verso y cl treero semeiante al bumo, Un
fdivino interpret el presagio: la sangre anunciaba que una guerra
cruel desgarrarfa a los descendientes de Huayna Capac; ef negro
sal Bon 6 Cham lima yo i Ret Pa 129%
ina 217.
OD Gercileso de Ie ‘Vega, Comentarios reales de las Incas, Obres completas,
ed, Maid, 130, romo Bg 352: «Flo grandes eenoiony i
fes de tert, que aunguc Pest ey epasionsdo
Thi, ple. 332.
6 Thid,, pit. 354.
1, La muerte de los dioses
signifisba la ruina de le religién y del Imperio inca, y todo; fi
palmente, como Jo anunciaba el ltimo halo, se desvanecerfa ‘en
sumo. : :
‘Fae entonces cuando advittieron al emperadot que acababan de
esembarcar en la costa, seres' de aspecto vextrasio™. Esta noticia,
fen medio de los prodigios que'se multipicaban, recordé © Huayna
Capac In profecta de su ancestro Viracocha, el octavo Inca. Este be-
Bia predicho que, en el reinado del'doceavo Inca, hombres desco-
rocidos se apodererfan del Imperio y lo destruirfan ", En honor del
dios Virecocha, creador y civiliador de le humanided, cuyo nom
‘bre levabe, ef octavo Inca hebfa construido un templo laberin:
tieo, compuesto de doce corredores; sobre el altar central rigid
una’ estatua conforme a la imagen del suefio que le habia inspirado
el dios: representaba, segin la tradicién conservade por Garcilaso,
un hombre de alta estatura, barbudo, vestido con una larga tinice
y teniendo sujeto por una cadena ¢ un animal fabuloso con garras
de led, Huayna Capac era el onceavo Inca;'la profecia de sy
fancestro. se tealizarfa, por tanto, bajo el. reinado de su sucesor,
Y Garcilaso cuenta también que Huayna Capac, antes de morir, re-
comendé a sus sibditos que se sometieran a los recién venidos,
Pero eee qué se lamé a éstos «Viracochas»? Aqui aparece el
tema del retarno de los dioses.
2. gDioses u bombres?
‘oda América conoce el mito del dios civilizador que, después
de reinar benélicamente, desaparecié de modo misterioso prome-
tiendo a los hombres su retorno. Es el caso de Quetzalcoatl en Mé
‘xxico, que partié en direccién a Oriente, y de Viracdcha, en el:
Berd, que desaparecié endando sobre las aguas del mar occidental.
Quetzalcoat! debia volver en un afio ce-acail™, mientras que el.
Tinperio inca debfa tener su fin bajo el emperador nimero doce. Peto
en México los espafioles venian del Este, y 1519 correspondia exac-
famente a un aio ceacatl; en el Peri, venien del Oeste, y el
Told, ps, 39238,
1 See EA robablezente de le eepunda expediisn de Paar, en 1527,
a de oy desman om Tamer
7% Bastin va some Tha, oh we ein
nce date sae, ok penn i erect el Ped tavizon, me dee
foe table lnedo este aimee de ellog, baba de quits Ie idlacia'y
ete Ecpsnmene: Gunman Pome de Ayala, Nueva Cordnee 9” Bue
Cob, i. Bae 35, pa 3. e
Me oiay pe 179180. |
Ee deca ake sonccatan; eta fect Hegaba al domino dé-un ciclo
de cists 7 dos a
|
2 Primera peste: El truumatisme de Iv conguista
reino’de Atahualps (0 el de Huascar) cortespondfa al. del ‘doceavo
nca®, En consecuencia, el estupor de los indios reviscié una forma
particular: percibieroa los “acontecimientos a través de la. dptica
de! mito y concibieron Ja apatici6n de los espafioles como un retorno
de los dioses. Conviene hacer noter también que esta interpreta-
cidn.no fue general. Y, por lo: demés, ta iusiin no durd. mucho
tiempo. Precisemos, por tanto, los matices.que distinguen las reac-
clones de los aztecas, los mayas y los incas por cuanto ‘respecta
a la identificaciin de'los espafoles.
Mientras en México los adivinos resultaban incepaces de inter-
pretar los presagios y, en consecuencia, cran mandados matar por
Moctezuma, un indio de Ia costa oriental legs y dijo:
aud a sil de I mis grands y vide ander en eeio de 6 ae
tung sierra © eerco_stande, que andeba de Una perte stra y 00 Maga 8 Tas
ctllss, y esto jams To hemos vist,
Mocieasme mand6 encarcela: al mensajero y encargé a sus
servidores que verifcaran la noticia, A su zetorno, le indicaron que
Ia torre que flotaba sobre el mar levaba seres’ desconocicos, de
piel blanca y larga barbe. Entonces Moctezuma decidis enviarles
nbajadores ‘cazgados ‘de regalo divinos: lot aderezos de Quet
zaleoatl®.
‘Los informantes de Sahagrin describen la escena asombrosa en
el curso de Is cual los: embajadores de Moctezuma revistieron &
Gortés con los. adotnos del dios: mascara incrustrada de tarquesas,
collar adornado por un disco de oro, espejo dorsal, brazaletes de
jade, cascabeles de oro, escudo con bandas de nicar ¥ 20, rodeado
de plomas de quetzal, y sandalias de obsidiana. La conducta. de
Cortés, en respuesta © estos obsequios, aterrorizé a los indios:
cotdend que los atasen ¢ hizo disparar el caida,
Y en este momento los envindos perderen el jueio, guedacon desmayedos.
CCeyeran, se doblaron cada uno por at lador ya no extuyiron en 38
Los espafioles les reconfortaron entonces, les ofrecieron vino y
alimento.
3 En Gaia, de lo Yeon el doreavo,Taen Fury. Cape,
los pretgios anunciadores del fin-del Impero
! Miguel Leér-Portlle, ob. cit, pég. 20.
2 Ibid, pigs. 2524.
3 Toid., pig. 36.
Lasmuere de los dioses 8
Mientras tanto, Moctezuma esperaba con angustia: «¥. si ak
guna cose hacia, la tenfa como cosa vena, Casi cada momento sus-
pirabe. Estabs desmoralizedo, se tenfa como un abatidor *, Cuando
los embajadores volvieroa, se negé a recibirlos antes de que se
hhubieran purifcedo, porque: «;Bien con los dioses conversaron!» *
Se sactificaron dos. prisioneros, y los emisarios fueron rociados con
su sangre. Sélo entonces Mactezuma se atrevié a escuchar su relato:
Pe eee er rr
carts: Sen Hooks, cou foeran de cal Teoey el cabell amar, nunque
anos Santee asbaSy asic oase el Ogu ales
sear ale
sareacer guage anarea nee Pept heEMAanene AEST
Pocs sus perros son enormes, de orejas ondulances y aplastadas, de grandes
ips cia oe suc sum eg eden ca
OFM TY cuundo cas el tire, tna como bole de pieda ale de ous entrfas:
‘va lloviendo fuego, va destilando chispas, % el humo gue de é sale, ex muy
Oe ee eee ee
Pe aes ae ete Se Lene cama ie nde tag,
shore dT Lat ah al om das ts Sn
Mh Set does ee ae
i ee Se a ae rae
eer eee reer ae eee
Lop as
Para inspirar benevolencia 2 los dioses, Moctezuma les hizo
‘enviar otro tipo de vitualle frutos, tortillas, huevos y aves. Ibid, pigs 74
1 Tid, bis. 8,
2 Ibid, ps. 6285.
3 Tia, Bap 36.
5 La'verién dlascaltera de Diego Mufoz Camargo, refere asi lor dicursor
de los habiantes de Choa: eddie! a los suines tneaicss, cobardes, mere
fedores de ctigor como se yen vencidor de log mexcenes, anda « buscar
feniesadvenecias pam sa, defen. gC5n0 cs habtis trocado en tai breve
Eempo, y os babéis sometica a genie tun blrbors y adoenedia, extranjere
Yremel mundo no conocida? Thi, pigs. 5961, Las carsives son Baestas,
‘s Toidy lg BL nee
1. La-muerte'ée los dioses
En caanto « Moctezuma, a:pesar de las dudas de algunos de sus
* consejeros, se decidié « recibir « los blancos como si fuesen dioses:
neventro y les ofrece, en un signo de bienvenida,
Se res y de ra Lego proumca ‘ante Cortés el extraor-
dinario discurso cuyo: recuerdo: conservan los . informantes de Sa-
bogin:
Sef, Has eibado # tu coded: Mico. Agu bas vedo. sents
Fon ie, no me Tevatio del sito adoro: no fo veo
cn sunken, et ttand.
Staats que ya he puesto mis fos ep ts costo!
ere ae ee
reign eae peaten ts dada eure
iio fo ae Bede cata aseate, cat sl, gue’ Bais de
veri ek ;
ut ora se ba cediand yo lout, con gre ft, con afm vn
Dee ema ven 7 HesSiue tote possi de wr ss eas,
da titgeo ste cor.
TElejod e voustse sm, cefores nuestros! %
[Extrada conducts Ja de Jos dioses! Cuendo los indios les ofre-
cen ‘ofo, manifestan una alegria desenfrenada; «Como si, foeran
monos, levantaban el oro, como que se senteban en adeinin de
gosto, como se les renovabe y se les iluminaba el corazda> ”. Sx
Goean el tesoro de Moctezums, separan el oto de Jas joyas y de los
Eeados para fundirlo y repartirselo en lingotes™, Mas tarde, do-
ante le fiesta de Tosxcatl, sobreviene Jo masacre del templo. En-
onces se produce en el espfritu de los indios un cambio brutal; se
rebelan, insultan y matan a Mocterama”, y ponen cerco a los es
patioles, por entonces amados popolocas, es decir, bérbaros
% [bid., pigs. 89-90.
3 TB is '594
8 Ibid. . Pee
3 Lee Be eancan de Ja mie de Mectrine sean seado
cn es ede Peach: Obras brew (iy pa. 127)
er redo i decamici. ce sm malo, ee on
Meter Mot coder fe totron aa Ge palit lamdodole
Eine yenenuo cau gai, aun gegen’ con ee amas, on
SSR, La a Ws en x fo cel a
Sos uals ngs epee mute, ¢ ope bs
moo ebedecian a Mocteruma: «Pero los
aa ee aaa gee crib ardor foe sean csc,
Je go catsban de tu partes Ye no era cbedzcido (Ibid, ps 92.)
9 Ibid, pls. 2113.
46 Primere parte: Ei traumatisma de la conquista
Se trata abora de una guerra entre los indigenas y depredadores
muy humanos. Los episodios se suceden: Ia Noche Triste, la par-
tida delos espatioles, Je epidemia de la viruela“, el retorno de los
espaftoles y el cetco de México. Los indios saben modificar su téc-
fica en funcién del armamento europea: «Pero los mexicanos, cusn-
do vieron, cuando se dieron cuenta de que los tizos de cafién iban
derechos, 'ya no caminaban- en linea recta, sino que iban de un
rambo 2'otto, haciendo zigzag; se hacfan a un lado y a orzo. hufan
del frente. Y cuando velan que iba a dispararse un cafién, se echa-
ban por tierra, se tendian, se apzetaban a la tierra ®, Peto poco @
poco los espefioles ‘cobran ventaja. Los indfgenas sacrifican a sus
prisioneros y dejan expuestas al sol las eabezas de los blancos y les
cabeass de los caballos®, Pero es en vano, Intentan entonces un
‘timo expediente para salvar s Ja ciudad: Cuaubtemoc hace que
se capt, Oushisa, se visa con el ij ul -que Je convene
en «tecolote de Quetzal», y le entrega la jabalina mégica del dios
tribal Hlululopochtl; sf este Jabelina mate a algin enemigo, seré
Jn victoria, Peto el plan fracasa nucvamente, Un tltimo presagio
‘aouncia Ja caféa inminente de le ciudad: una noche surgié una bola
de fuego: «Se dejé ver, aparecié cual si viniera del cielo. Era como
tun remolino; se movia haciendo giros, andaba haciendo espirales
ibe como echando chispas, cual si restallaran brasaso ®. Finalmente,
Cuanhtemoc decide someterse a los espafioles; pero entonces, por
tuna segunda inversiGn, en el momento en que aparecen como yen
cedores son calificadcs uevamente conto «dioses»: «;¥a va el prin-
cipe més joven, Cuauhtemoc; ya va a entregarse a los expatioles!
iYa va a entregarse a los “dioses"!» .
En los territorios mayas, Ia cualidad divina de los espafioles pa-
rece menos admitida. Por ser mds exactos, hay un contraste muy
laro que contzapone ea este puato a los quichés y cakchiqueles de
sian idle 9% oe pep ands, no esa aoa,
dos en su cana, No’ podis nadie moverse, no pada volver el cull, no
nods er movninon de cero ree ecare ot aby a
tig, Srbun ce‘giton’ A ninhor Gio'lo mueite f Teethoes uplacade os
tnleimeded- de grames
OE ibid, pig. 138
© bid, bie. 131, :
“Tid, pes, 158-160,
S Ibid. pi. 164
© Tid, ple. 165
1
j 1. La-truette de los dicscs a
|
| Tas altas tierras de Guatemala, por una parte, y Jos mayas propia-
mente dichos del Yucatén, por’otra, Los primeros consideraron a los
| recién_venidos como dioses; los’ segundos, por el contrario, de-
| signaron a los espafioles con el término més banal de dziles, «ex:
tranjeros» ; y come éstos, a diferencia de los mayas, comfan ano-
sas, se les designé més prosaicamente todavfa como «comedores de
anonas>®, Cémo explicar este cdntraste entre los indios de Gua-
temala y los del Yucatén?
El simple desarzollo de los acontecimientos da cuenta, en buens
medida, de tales diferencias. Hn efecto, Ia conquista de Guatemala,
realizada por Alvarado en 1524-1525, siguié de cerea a In caida
de México y fue muy répida. Bs posible que ante la brutalidad
del acontecimiento, los quichés y los calkchiqueles hayan caido en
el mismo estupor que los aztecas. En cambio, Ia conguiste del Yur
catén fue mis tardia y més lent; emprendida por Montejo en 1527,
sdlo se consumé, y penosamente, en 1541. Por otra parte, los mi
yes del Yucatia habian tenido ya ocasién de encontrar a’ hombres
| blancos varias veces. Desde 1511, con ocasién del naufragio de
Valdivia, algunos espafioles babfan’ ido a parar a la costa; fue en
tonces cuando los indios recogieron a Gonzalo de Guerrero y Jeré-
nimo de Aguilar. Después, Ia expedicién de Cérdoba en 1517, la
7 de Grijalva en 1518 y Ja escala de Cortés en 1519 fueron otros con-
actos que, sin implicar consecuencias militares inmediates, permi-
ticron a los indios del Yucatin acostumbrarse a Ia rareza de los
espafioles; tanto, que en los documentos mayas telativos a le Con-
quista se° bossa ‘el cardczer divino de los espafoles.
7 Memorial de Soll, Ancles de Jos Catcbgudler, etado por A, Resoos,
del can Gn cxsacon Miguel EcbaPorle en entlrin, El reverio de le
Goma 25 cde México 1970. Ck pig 103: in vend infdlon miedo
Sor eagon: Sas tora ‘eun exer Lot Sears lor tomaron por doses
‘Scr Eien Beer bse, pe 18.
1 Si eeburg, el Chllan Bilorindn tmbiga gp ios blacos son ios
del sol Loy docu del moro sigene: legen los Since, Raj e 30 bat
Sonor jor del va. Son betoeo, vienen ce Oreste; coy llevan = eta
Been ok amos, Son bombras'blatas.» bids pig 19D. El sobre
dg eto)
YD Guerrero se casé con Ia hija del eacique de Chetumal y deciis termina
se Se aoc time emp ce ula cn
Shrpeo le coltum india, Agel fue reegide por Cords en 1319 y con
i Risiches coms inemaodare™ le cnt de ivémete pect combnense
Cox Ton sates
as Primera parte: El traumatisme de la conquista
EI Peri estaba desgarrado por la guerra civil; los dos hijos de
Huayna Capac, el bastardo Atshualpa y el heredero legitimo, Hoas-
car, se disputaban el Imperio. En 1533, Atehualpa acababa de cap-
turar a Huascar, pero ejércites «legitimos» resistian todavia en la
regién de Cuzco, Es entonces cuando Megan los espafioles, y todo
sucede como si la reaccién de los indios respecto de ellos se ‘hellase
deteminada por su adhesin a una w ot de ls faccones en
Ea efecto, los primeros actos de Pizarro parecen favorecer a los
partidarios de Huascar®', Estos tltimos ven en él a un salvador
providencial, y el hermano de Huascar, Manco, se apresura a aliar-
se con los espaioles, Los Viracochas, hijos del dios civilizador,
ban surgido de repente para castigar a’Atahualps y restablecer ef
orden legitimo. Los cronistas de la tradicién cuzqueda, principal-
mente Titu Cusi, describen aquellos rasgos extrafios que scfalan a
los espafioles como entes divinas a los ojos de los indigenas: Ia
barbs, rubie © castafia; les prendas, que cubren todo ef cuerpo; los
grandes animales que cebelgan, cuyos pies son de plata; el leaguaie
migico que les permite comunicarse entre sf por medio de pequetios
stoz0s_ de telas blancas; el dominio del rayo:
ae Daa, ug bln vst spa ou cn lras personas muy deretes
bite y taje, que parsin viracochs, ques el nombre con el qual
es antigusmente al Ciador de todas at coner.~ y nombem-
aquellss personas que hablan visto Io uso poraue diferes-
‘hbaa ‘mucho nuesto trae y semblante, 7 To otro porgue velen gue andaban
fn unas animals uy grandes, as quaes enfan Hos piey dev pate! y esto
diciéa, :
‘Mas diffeil resulta calailar el alearce de las causa psicolégicas
y seligiosas..Hemos visto que le divinidad de los espatioles (al me-
znos.mientras fue admitida) desaparecié también muy deprise.. Debe
tomarse también en consideracién la tan particular idea de Ja guerra
entte los indios, que reviste un aspecto esencialmente ritual; en eb
te, Ja meta no es eliminar el adversario, sino hacerle_prisio-
pero para sacrficarlo luego ¢ los dioses, La victoria se Jes escapeba
Imucies veces a los mexieanos porque’ mataban de eaptarat a los
‘espafioles, en vez de matarlos. Desde esta perspectiva, los métodos
de combate de los blancos constitufan un escéndalo incomprensi-
ble. Por otra parte, Je guerra solla finalizar para los indios con un
‘tratado que concedia « los vencidos el derecho de conservar sus
gostambres «cambio de un ttibuto, No, podia, evidentements,
imaginar que los cristianos se propusieren destruir su religida y sus
eyes, En este sentido, eu. villa de smundo- conta «ax. de
ota, Tengamos en cuenta, sin embargo, que la guerra —fuesen
‘cuales fuesen sus aspectos rituales— no dejaba de tener por conse-
‘cuencia entre los indios la dominacién politica; fue Ja guerra lo que
ppermitié Ia constitucién de los poderosos imperios de los incas y
de los aztecas.
Je manera que Ia victotis espafiola se debe sobre todo a las
divisiones politicas que debilitaban a tales imperios. En efecto, son
los propios indios quienes suministran a Cortés y Pizarro In masa
de sus ejércitos de conquiste, que legen a ser tan numerosos como
log efércitos propiamente indgenas a quienes combaten. Ea Mé
xxico, los totonacas, recientemente sometidos, se tebelaron contza
Moctezusia y se aliaron & los espafioles, que encontraron después
tun apoyo decisivo en los tlexealtecas. En Peri, Piantto obravo
ayuda ce In fraccién legitima en su lucha contre’ los generales de
‘Atabuslpa, y se aprovechs también de la_colaboiaciéa de tribus
‘que, come las de los eafais y los huancas%, se oponian @ la domi.
‘pacién inca ©,
GE J, Soutelle, ob. cit, pégs 1819.
© Sobie la alienzs de for'osreis a los espaiioles durante Ja Conguista,
slaae 2 el Archivo Conceal de Indies (Sevilsy,Avaienca de Lima, 205, le
UInlermsdéa de servicios de Don Eelipe Paucar, caigae peiscipal en el valle
Se Kaine, sal como, la -eBrobanza ech ante’ los‘sedores de la Andicnda
Seal-que wesgen en a ciudad de los Reyes u pedimiento d= Doa, Francisco
Gisicuca 9) Don Cxist6bal.Caschaya y Bon Diego Nezan Naxpari, cacques
delle de Atnane’ des tacos aoe te egostad hen hechow
La preponderancia del factor pollco es afirmade por J. Soustle, ibid,
4
j
i
7 Primera perte: El trausiatismo de le conguiste
Es cletto’ que Jos. factores religioéos:y politicos se meaclan é-
‘uechamente. Recordemos que Ia alianza de Ja fraccién de Huascar
con los espafioles se: confunde con Ja identificacién de éstos como
Viracochs, mientras que los indios mexicanos opuestos a ello se
limiten a considerarlos bérbatos invasores. Podemos, asf, decir que
J opci6n politica reviste una forma religiosa, o, a la inversa, que
el factor religioso adguiere forma a través de la coyuntura politica.
De hecho, las sociedades indfgenas de América, en el momento de
Ieger Jos espafoles, poseen una estructura donde la dimensién rell
sgiosa atraviesa todos los niveles: Ja vida econémica, la organizaciéa
social y las luchas politicas,
Tl, El traumatismo de Je conquista
Dexrotidos, cl chogue psicoldgica suftido por los indios no se
reduce a la inrupciéa de lo desconocido; lo extraio de los espeiioles
se manifiesta de acuerdo con una modalidad particular: la violencia.
[La dezrota significa en todas partes le ruins de Ins antiguas tradi
ciones. Tneluso Jos indios que prestaron su ayuda a los espaiioles
con el fin de utilizatlos como instrumento al servicio de sus intere-
ses politicos; vieron cémo en ltima instancia tus aliados se vol-
vlan contra ellos y les imponfan la ley cristiana, Por tanto, los dio-
ses, muerea en: todas partes. El taumatismo de la Conquista se
define por una especie de «desposesién», un hundimiento del univer
so tradicional.
1. Le violencia
Saqucos, masacres, incendios, es Ia experiencia del fin de un
mundo. Pero se trata de un fin sangriento, de un mundo asesina-
do, Ningin comentario sabria expresar mejor el. asombro de los
indios que los propios textos indigenss. Escuchemos este canto
nabuatl que con una ssombrosa intensided dramdtica evoca la caf-
da de México,
Bn los caniaos sacen dardos rots,
las cellos eatin exports,
Desiecbades ston lt casa,
Bnrjeidor Gene tus mai
Gusanor pulden por eles » plazs,
gens oat Foie Te ss.
2 taando ts babar,” Oe He
como 21 beléramer opus de alire
@ Manuserito anénimo: de Tlatelolco, en Miguel LeénPorili, La visibn
de los wencides, pig, 211.
Ae Lepmuerte de los dioses ”
La obsesién de Ia muerte, presente « lo largo de todo este canto,
se profundiza a través del sentimiento de que un hecho irreme-
diable ha herido a los indios en su destino colectivo; es su civilize.
cién lo que desaparece entre Jes I4grimas y la bumareda:
El llasig se extiende, las ligrimes gotean all} on Tlatelolco
cA dénde samo, job amigos! Luego glue verdad?
Ya" abandonan te cludad de Mexico:
el bumo se estélevantando; la wiela se esté extendiendo,
Lorad, amigos tos,
‘ened entendida gue con estos bechor
Bemos perdido le nacién mexicans
2. La muerte de los dioses
Ea efecto, Ie derrota posee un eleance religioso y cdsmico pare
Jos vencidos; ‘significa que los dioses antiguos perdieron su pocen-
ia sobrenacural. Los aztecas se consideraban como el pueblo ele-
gido de Huizilopochtli, dios solar de le guerra; tenfan por destino
someter a su ley a todos Jos pueblos que rodeaban México, en las
cuatro direcciones. En consecuencis, In caida de In ciudad implica
algo infinitamente més grave que uns derrota militar; con ella se
ciexza el reino del Sol, A partir de entonces la vida terrestce pierde
todo sentido, y ya que los dioses estén muertos, sélo les resta a los
indios morir también:
{Bees ns mr,
Pert ge Ja nacstror doses ban muerto ®
La evidencia de Ia muerte de los dioses aparece confirmada,
después de la derrota, por la ensefianza que imparten los espafole
Estos pretenden llevar consigo el conocimiento del verdadero dios,
destruyen impunemente templos y estatuas y revelan a los vencidos
‘que hasta entonces se han limitedo a adorar falsos idolos, Toda la
culture azteca se encuentre repentinamente aniguilads, De abi un
sentimiento de confusién y como un grito de incredulided:
Dijstete
no eran sedaderas musts dase
eae palabra es dita,
on
bor lla extaor mrolenton
argue nuevo! progeilores,
Canteres, Mexicanos, en Miguel Lede-Portll, ob. cit, pig. 210,
Libros de los Cologuias de los Doce, en Walter Lehinana, Sterbende
Gétter tnd Christiche Heilsbotscbajt, Stattgoct, 1943, pig 102.
56 Primera parte: El aumstismo de la conquista
tos que ban sido,
‘Soler hablar
P chors, nosotros
deuratemos
‘ntigaa vega de vide?
No podemot citar tronguios,
} citrtemente no. crenas at,
to la tomar por verdad,
(Gun cuando) of ofendemas
‘ave ban vivido sobre la terra,
Los mayas conocen el mismo hundimfento del universo tradi-
ional, El Chilane Balans, aunque carecterizedo pot fuertes influen-
cias cristianas , afirma, ‘sin embargo, que los antiguos dioses han
cxistido realmente, Pero afiade que eran mortales. Los antepasados
los adoraron, pero la revelacién de la verdadera fe ha puesto fin
‘Aunque los entiquos dloses fuesen perecederos, eran dioses. Ha ceduendo
ya al tiempo de su adoracén. Flan sido Gisipados por la bendicién del scfior del
Glo, cuando se cumplié ls redencién del mundo, cuando resucité el verde.
ero’ Dies, camado bendijo Tos cielos y In terre,
“Vuestros doer se Ban derrambado, hombres mayes! Los habéis ado-
nado sin esperanza! ®,
El reino de los dioses se encuentra, por tanto, limitado en Ia
dorciéa, Los _mavas_elaboran_una_notable tacionalizacién de le
Conquista, fundada sobre a representacién_diclica del tiempo.
Bien conocido el grado de exactitud del calendario maya. Las cré-
nnicas de la Conquista ejemplifican el mismo cuidado por la preci
sida temporal y anotan meticulosamente Ja fecha exacta de los econ-
tecimientos™, La llegada de Tos blancos marca el fin de un ciclo,
mientras que por el mismo movimiento se abre un ciclo nuevo:
destino ineluctable, incrito en Ia sucesién de los Katun, En el mismo
instante se confunden la muerte de los dioses antiguos y el naci-
miento del Dios cristiano. El Chilam Balam asocia en una misma
profecla cl tema del comienzo y el del crepisculo:
@ Tid
@ Recordemos que el Chilam Belam nos ba sido trasmitido « tuvés de
seagrpgone pete fo eno dodo al todo oe
hilar Balam, dicién traducida por B. Péret, pig. 99. (El subrayedo
mano)
EE por cigmplo el Memorial de Solold: aE dla 1 Gapel fueron, des
tzvides lo quichs Por los castellaos.. Edin § Qat lo reyes Abpop 9 Ad
Gachay fbton uemacor por Tunstish. El dir 7 Camey fron dex
Beaver por Tanah. El ia 2 Queh Tos cmtelanes raatarea a tos
‘Arca, et (Ea Miguel Leda-Pocl, Ef reerso defo Conguisa; pigs 101-103).
1. La muere de:los doses 7
xru fundacién de Ie tierra por Jos Blancos. El onae Alaa
Te events de los haturs.
Ges Alan
iSerk pra nosoties el erepiselo cuando. leg!
KSendmador eq el aspecto del rottzo de sa Dios. Todo cuanto ensef, todo
covento dice, es: «Vais a moris!»
La Conguista, «carga del Kati», aparece ast grabada en el tiem:
po, contenida de alguna mancra en el curso de los siglos. Ahora
bien, esta interpretscién temporal se duplica con imégenes espa
ales, cuya figuea nuclear resulta encerada por el sol, divinidad
esencal de tn religidn maya. La teoia de Ja Conquista se empliia
en una visién dramética que englobe el destino del universo:
Tete eg cl soso del kt, del tece Abate. Lg fax det sol se, romperd,
cad Sasseidone seb Tos, doter Ge ahors. El sol srt mordida cine
Gia, Giese vine. He aq i representa del cece Aen ;
Uh Sederaue da Dios ev fl de gue svecdert qge mace rey de este als
weg Se tigen de in Sls de segundo Hempo, del rego de sopuado
sieupo, Yes tunbien i cnose de nbestn avec
°° castar al Soll Eto et 0 qoe ban Yetido
cer los extranjeros
Indgenes de Ja cafda y de Ia rotura del sol, fuente de toda le
‘vida; temas de Ja agresidn y de la castracidn; prucbas de la muerte
Ue los dioses y de fos indios: Ja «revolucidn» cel tiempo es vivide
como una catéstrofe ebsoluta. En este sentido, podemos decir que
Ja Conquista provoca un verdadero traumatismo colectivo.
‘Sélo sobrevive el recuerdo de la civilizacién perdida; el trauma-
tiomo se prolonga después de la Conquista, en la nostalgia referida
ft las costumbres abandonadas, Esta nostalgia se experimenta co-
fidianemente al nivel elemental, tan importante entre los mayas,
Ge la medida del tiempo. Es sorprendente observar cémo el Chilert
Balam el Memorial de Sololé insisten en conservar la antigua cro-
nologia de los katun, mientras la crénica de Chak Xulub Chen
fadopta cl calendarfo cristiano; pero precisamente este Yltimo texto
evoca con tristeza Ja tradicién ya muerta, aquella que ordenaba erj-
git_una_estela cada _veinte aflos pare determinar ad ‘comienzo de
‘gada_katun:
ste aflo se terming de evar el katon; a saber, se terminé de poner en
pie a pledra péblien ave por cade veinte tones que venfan, <= ponfs en pic
Ar‘ pledla publica antes de que Legaran los sefores extranjetos, Ios cspailes,
% Chilam Balan, edicién treducids por D. Péret, pégs, 190-191
7 bid, pls. 184, peg. 195, ete.
bid, pi. 121
°M Tbid, pg, 6546, (EL subrayado ex nuestro.)
Primera perte: EI traumatismo de Is eonguista
soul, ¢ Ie comarca. Desde que visieron los espales for que no se hit
Con los katz deseparecen los’ puntos de referencia tanto mate-
ales como espirituales, las representaciones expaciales y. tempora
Jes. Hundimiento de una visién del mundo que lcga incluso ¢ sus
categories mentales més fatimes ™,
El Pert ejemplifica heckios énélogos:. la! detrota se experimenta
alli como une catéstrofe de amplitud igualmente césmica. Pero con
tun matiz particular: aguf el chaque coincide con Ia muerte del hijo
del Sol, el Inca. Este asegura la mediacién entre los. dioses y los
hombres, y es adorado como un dios: representa de alguna manera
el centro carnal del universo, cuya armonia garantize, Una vee ase-
sinado este centro, deseparece el punto de referencia viviente del
mundo, y es ese orden universal lo que resulta brutalmente des-
truido, He ahf Ia causa de que la elegia por le muerte de Atahuelpa
cante Ja participacién de la naturaleze en el drama de le Conquista ";
la tiesra se niega a devorar el cadver del Inca, los precipicios y las
rocas tiemblan y entonan cantos fiinebres; lat ligtimas se reiinen
en torrentes; el sol se oscurcce; le luna, enferma, se encoge, y el
tiempo mismo se reduce a un parpadeo ™.
¥ todo y todos se. exconden, desaparccen
padeciendo™.
Lo que Ja clegia describe es, entonces, el nacimiento de una es-
pecie de caos. Los elementos se rebelan y Ioran; el mundo se re-
‘merce sobre si mismo; le duracién se constrifie en un instante casi
saulo; la noche se extiende, y una ausencia infinita envuelve a todas
Crénica de. Chak Xulub Chen, en Miguel Lesn-Portila, El reverso de
Ya Conguists, pgs. 89:50.
Es pedo, sin embergo, tener en cuents que clertot documentos ind
sgenas (como el Chilam Balam) se esuerzan por conservar el recuerdo. dels
sigue cuore,
A Se trun de Ie elegin Apu Inca Atoll
al siglo cv teadcids por Jose Marta Argues
de ah Conquista, pigs, 179-184,
‘A Thid, pips. 180-181. EI sol vuélvere amarillo, anochece / mistris
ta muerte del 2nce redoce /'al.tiompo que dura cnn pestana
1a ‘terca ce niegn ¢ sepultar / a su Sefar. 7 ¥. los preciicios ‘de
idémblan por su amo / canciones’ finebres entonando,
bid, ph. 180.
ea se atiauye
‘ee El revert
1 ater de or diz 7
las cosas, Es. como un vacio que se hace més profundo cada vez,
como una nada que se abre y donde el universo se sume. Sélo resta
al dolor,
3. Duelo y locura
Después de le muerte de los dioses, los espafioles imponen su
dominacién a los indios. ¢Cémo interpresan éstos Ia nueva etm que
ast comienza?
Los incas viven Ia dominacién espafiola —la ausencia del em-
petador— a la vez como mattirio y como soledad. La elegia a la
muerte de Atahualpa los describe lorando y delirando, sin saber
hacia qué volverse . Porque la sombra que les protegta ha muerto",
se ven abrumados por el sentimiento de una falta que ninguna cosa
puede colmat. Privados del padre que los guiaba, llevan ahora una
vida errante y dispersa, pisoteados por los extranjeros ®, Literal
mente, ahora son s6lo huésfenos oprimidos. De ahf el estado de
duelo y frustracién:
Gon el _martsio de le reporscin infinite
of conazén te rompe®,
Los indios suplican al Inca muerto que sbra-nuevamente sus
ojos, que extienda nuevamente hacia ellos sus emanos magnénimas
1 fin de testablecer entre ellos y el mundo la armonia perdida,
Entre los mayas, el recuerdo transmuta la époce de [a antigua
civilizacién en una verdadera Edad de Oro, mientras que la domi-
nacién espafola se concibe como desencadenamiento de todos los
males; cf tiempo de los blancos es Je inversidn simétrica del tiempo
de Jos antepasedos. Este tiempo representaba el orden y la medida;
una vez destruido, el presente s6lo puede ser «tiempo loco»,
debits PA 1: «Sia tener « gulés 0 « inde elven, / ero:
tirana.
eluerta Ja sombea que procsze, / oramos. Ibid, pa. 183. :
fF, "ote aS Baio Shetland Jo mae
so truldes; /-pespejos exeaviados, napa {a memos, soon,
futade cncbunce de da, | por el paigo in cuenio exrada,
os pes eas ide.
Thi, ag 183,
4 Tid, ig. i; Tae magndsimes manor / exténdela; / y con so
visi forictidos 7 dempldenca
© Chilam Balan, ef teducide por B. Pése, pi. 36
6 Primers peste: El sraumaismo de fn conquista
Cuando pensamos en el papel fundamental del calendsrio en Ia
calruta maya, el tema de la locura del tiempo reviste uae fuerza
‘asombrosa y 0 puede designar sino un caos absoluto, Por lo mis-
‘mo, el Dios cristiano, aunque averdaderon, debe ser negado, pues
censefia la mentira y el pecado®; los espafioles oprimen a los indios
bajo el peso del tributo™ y los reducen a esclavitud "; es la exa del
sufrimiento y la miseria, de la discordia y Je guerra, de le enfer-
edad y de le muerte, En términos generales, no se trata tanto
de una falta o de una susencia —como entre los incas—, sino de
tune ecumulacién de elementos negativos. En la descripcién de este
mundo absurdo, los conceptos se encedenan con arreglo a parejas
antinémicas, de manera que la oposicién tiempo de 1a locura/tiempo
de los entepesados recubze fisuras en todos Jos niveles: intelecrua-
les, morales, sociales y biolégicos,
Con todo, escapa a este andlisis (como sucede con toda abs-
traccida) la cualidad particular e insustituible de la historicidad con-
creta; bay un estilo original, uns singularidad de lo vivido,
ninguna formulacién puede explicitar completamente. Comprender
Ta visién de Jos vencidos exige que nos impregnemos de toda In
poesia y también de toda Ja violencia de los testimonios indigenas.
Dejemos, pues, que los documentos sigan hablando; escuchemos
la vor emocionante del Chilam Balam:
Enfonces todo era bueno, y ellos (los dloses) fueron sbstidos,
‘Habla snbidurfa en ello. 0 babla pecada entopces... habia una santa
deyocidn en ellos. Senos vivian, No habia enfermedad enronces; no hak
dolores de haesos, no fabta fiebres, no habia viruela, no habia ardor de pecho,
fo abla dlor devine, 90 hala eniaguscniets, Sus crear ettabes
fentonees reclamente exguldos,
TNo es. esto lo que han hecho lot sofiores blancos cuando legaron aul
Hag ensefiado el miedo y han venido # mancillar lag flores. Para que viviese
ru flor, han hundide y agotedo la flor de los otros.
= Mencillada esta Te vide, y moete el corezén de las flores... falsos son
sus Teyet, tangs sabre sus tones, avaros de sus flores... jAsaltantes de Tos
‘las, cfensores de le noche, yerdugos del mundo!..
‘No hay verdad en In palabra de los extranjeios ™,
wl iy i! lsu Dn! Ne he eal
ant haa el a ls oy, ie fet
Sept aie eet el ee a)
SPF ge Be eC Da SY ao et
oe ee i A Rl a ee
eee Tea “
1. La moerwe'de los dioses a
em ge se ec ee
lene poz eps Tee a
a eee
Sey, Pony ines ot te) SP hse ones
pepe dale ee i uae onde ey
cy, rs de a cxisiad Por dea
Ss ly oil conta" de fs date
St, tales —
Hemos descrito el traumatismo sufrido por los indiosya través
de los textos, es decir, de un modo bastente empirico. Sin duda,
se traumatismo podria ser definido en vérminos més rigurosa-
mente psicoanaliticos, Los temas de la cestracién del Sol, del aben-
dono por el padte, del duelo y la soledad nos levan por esa via.
‘Sin embargo. no podemos aventurarnos a seguirla, el menos, en
teste estadio del trabajo, por dos razones. Por una parte, 1a mplica-
ién de los métodos psicoanaliticos a la historia, a pesar de las in-
Vestigaciones actuales, se encuentra en un estadio embrionatio, cu-
yor resultados son poco seguros. Por otra parte, wna empresa
TEmejante exigirla ua andlisis més detallado de las estrcturas men-
tales propias de cada sociedad, cuando nosotros nos hemos limita:
doe sobrevolar Je literatura indigena relativa a 1a Conquista en
fireas culturales muy alejadas, desde México al Peré. Por tanto, en
teste capitulo ‘nos proponfamos solamente una especie de toma de
Contacto con el problema, un descentramiento mental indispensable
fparn comprencer la visién de los vencidos. Nos bestarf, pues, por
ET momento, haber evidenciado el hecho mismo del traumatismo,
fst como sus consecuencias. Los indios tienen Ia sensacién de que
fu cultura ha muetto y experimentan una frustraci6n particular, que
‘orresponde a una verdadera «desposesién del mundo», Este tau:
Shatisino se perpetia durante el perfodo colonial, y hasta nuestros
is, en ln medida en que Jos indios continian viviendo le domina-
ign expafcla como un estado inferior de seatimiento y humillacién
|
|
|
|
Capftulo 2
LA DANZA DE LA CONQUISTA
El traumatismo de la Conquista extiende sus efectos hacia los
indios del siglo xx y se encuentra profundamente inscrito en sus
estructuras mentales, verdadera huella del pasado en el presente.
Esta persistencia en la memoria colectiva de un choque cuya anti
giedad supera los custrocientos afios resulta atestiguado por el
folldore indigena actual. eQué significa estt fendmeno de supervi-
vencia? *,
Porque incluso en nuestros dias, con ocasién de sus fiestas tra
dicionales, los ind{genas reviven la’ Conquista espafiola. Cada afo,
en Perd 0 en Bolivia, los campesinos se retinen en la plaza de la
ciuded y representan la «Tragedia de Ia muerte de Atahualpan. En
Guatemala, la manifestacién folldérica m4s popular es precisamente
la «Danza de la Conquista», En México, obras como Ia «Danza de
las plumas> o Ta «Gran Canguistan intzoducen nuevamente et, la
representacién a Moctezuma, Cuauhtemoc y Cortés. ¢Qué valor his-
t6rico debemos atribuir a este folklore? Resulta dificil establecer
la fecha de las obras en cada caso espectfico, porgue se trata de
‘tradiciones en principio orales, generalmente transcritas en el si-
glo xrx. Ademés, el folldore refine un material eclécticn, imprep-
nedo de influencias espafiolas. Con todo, es probable que la «Dan-
2 aL vision des vaincus: ln Conguéte es
le folklore indigines, Annales E.5.C, mayojunio 1967, pags. 334
j
|
a Primera porte: El traumatismo de la conquiste
za de la Conquistay (en sentido amplio) se remonte a una. époce
cercana a los acontecimientos, pues el tema esté ejemplificado por
cl teatro indigena desde el siglo xvi? Pero gen qué medida de
testimonio de tna continuidad el folklore actual?
Si comparamos las danzas actuales y las crdnicas, comprobamos
la vez convergencias y divergencias. No es sorprendente que he-
cchos hist6ricos tan lejanos aparezcan hoy deformados; pero _gson
dcformaciones arbitrarias? ¢Provienen de le pura fantasia? O, al
contrerio, gobedecen a una clerta lgica? Y gcudl es esa légice?
@Bor qué fal reinterpretaci6n y no otra? Por ejemplo, zqué suefio
de compensaciéa, qué ilusién de revancha expresa el indio cuando
representa el papel de Mostezuma perdonando « Cortés, o cl de
Pizarro cestigado por el rey de Espafia? Y, en definitiva, epor qué
cesta necesidad de recordar la derrota cuatro siglos después?
EI folklore, pasado que vive en el presente, constituye un
fuente para el estudio de las permanencias inscritas en Ja psicologla
colectiva. Intentamos poner en préctica un experimento: ler
ir endlisis regresivo desde el presente al pasado, y, a través del
folklore actual, remontarnos haste Ia significacién ‘de’ la Conquista
para los indios. Debemos, sin embargo, distinguir dos aspectos di-
ferentes del problema:
12 gRefleja el floklore actual, aun cuando sea parcialmente, las
reacciones indigenas del siglo xvi?
2° La deformacién de Ie historia en el folklore gdepende de
reglas Iégicas? En otros términos, las «Dances de la Conquista»
de los Andes, de Guatemala y de México, es decir, de zonas muy
alejadas entre’s{, gpresentan cierta unidad estructural?
Estas dos cuestiones conducen a utilizar un método en sparien-
cla poco ortodexo: Ia critica histérica ba de comprobar Ja auten-
ticidad de las tradiciones folkléticas; cl andlisis estructural debe
descubrir la coherencia interna del material estudiado®. Ciestemen-
7 Ck Bartolomé de las Cases: «Tenfan todas Iai gentes.: muchas maseras
de bales y cantares.,. todos al son de sus instrimenios rausicales cantaban
‘unos 7 fespondlen otros, como los nuestros suslen, hacer en Espaia, Lo. que
fen rar canttres propnclaban era secontar las hechos y tiqueza, seforos,
emo ds aut antepasecos, Ta vide que telen antes que viniesel
La Selaton a vende delon'y come en ror ere vilentamente eater.
|e fezoidad de lor ertllos.. Selon perros.» (dpologdcebisoia, Bbloech
de Beers ip eo CVE, etn poe Jen Ber de Toe Boco,
Preguntaros, eo qué meude es aplicable ol ndlsis estructural
al folloce que plants problemas particles tilfiee dela mitologte pat su
lad Pero a ‘elcore
fnatutslesa y por su funcidn en Ia sock ran sin a
Fig. 1 —Desfile de la tropa de los «Incas» por las calles de Oraro
Pizarro, rodeado de soldados espaiales.
Fig. 2-—Llegada a la plaze del Socavén. En prinier plano, Cristébal
Colin portando ta bandere espafiola
Fig. 3—Danzas pretiminares en la plaza del Socavén. En primer
plano, Cristbbal Col6n; detrds de 6, Pizarro
Fig. 4—Danzas_preliminares. De izquierda: a derecha,’ Atabualpa;
Primo Inca 9 Huascar Ince
Fig, 7—Reaccién de Atabualpa
pattoles.
Fig. 8.—Pizarro.
ig. 10.—-Huarear' Inca y el mensuje'de Almagro.
D uaz =
Fig. 13.—Imprecaciones det Padre Luque.
ig. 24-—Lamentaciones por Atabualpa.
Fig. 29.—Después de la representacién: en el centro, Cristobal Co-
lon rodeado por los soldades espafoles y los Incas
Fig. 30.—Atabualpa, rodeado por Primo Inca y Huascar Inca
32Oraci6n a la Virgen del Socavn.
2. Las danas de ta conguis 6
te, nos attiesgamos a desembocar en conclusiones abusivas, desli-
zindonos desde un tipo de demostracién al otto; pero, sélo pre
tendemos elaborar una problematica y esbozar hipStesis de trabajo.
1. Atabualpa
La muerte de Atahualpa, ef ltimo Inca, ejecurado en 1333
por orden de Pizarro, constituye un tema poético y coreogrifico
uy extendido entre los indios de Pert y Bolivia. La geoeratis de
estas manifestaciones folkléricas se conoce mal todavia, pero. ya
hhan sido recogidas diversas variantes y se ha podido identificar
tun cielo muy antiguo, que data sin duda del siglo xvi‘. Un texto
muy completo, redactado en Chayanta en 1871, ha sido publieado
por Jess Lara en 1957, quien considers que nos hallamos en pre
sericia de una obra auténticamente indigens, compuesta en wn gue:
hua areaico y cuya estructura recuerda incluso el teatro preco-
Tombino®. Otra vatiante, bilingiie, pero relacioneds con cl mismo
ciclo, ha sido recogida en Orvro en 1942 y publicads por C. H. Bal
mori en 1955". Disponemos también de una descripcién decallada,
cha por Mario Unmusts en so novela Valle; se trata de la danza
J mfalogia, en unt primera sproximacién podemos considerar, que se, tate
ZyTainbos caios de un lenpusje, eeacion colectiva y andnima de le sociedad,
{Geipoens, «pratt de ee ut maz ochre: de
Ge LBeSaaass en; eke exueture et Ja forme. Reflexions sur un cuvrage de
Vladigir Prop», Cabiers de I'1SEA, 1960.)
‘UNicolie Ge Martine: Aruanz y Velo, Historie de ta Ville Unperisl de
Potost (redactado al comienzo ‘del siglo xvm, tomando como base crénicas dct
Silo v1} El autor deseribe las fiestas dadas en Potosl en 1595; se repre
Feitwcon, ocho ecomedings; e.«1 Fue: Je una el origen de Joe Monareas, tages
El Beni. La segunds fue fos tlunfos de Guayna Capac, undécimo Ingo del
Berd... Fue In tercera de Ins tragedias la de Casi Guascar, dvodécimo Top
Gal Perd. La ‘cuarta fue la ruina del Tmperio Ingal: cepresentdse en lin ln
Enurads de los Expafoles af Perd, prsién injusta que hicieron de Atehunlipa:
Tee mnetplor y admirables sefale: que en el Cielo y Aire se vieron antes quc
12 Sifase la vido; tcenfas 7. lstimas que ejecutaron los espaficles a los
ide ie mdguina de oro y-pleta que offecié porque no le quitasen la vide,
y muerte que le dieron en’ Cajamarcn...»
Wate fy el motivo de cue comencemcs con el andlisis de esta obra: Tra
pete fi ae Ria, icin esi por Jes Lam, C=
mba, 1957, E} autor concluye ea. st introducciOn: , dice Atshualpa. El padre
Paver fe acusa de blasfemo y exige su cestigo, pero le administra le extre:
neién. Piaatro acude y stravieste Aahualpa con sy spud.
ce itima parte de [e tcagedin esti consticuida por las lementeciones de
corey for sibditos del Incr el munee entero, particips en In muerte de
Shudipe El coro longa, e su ve2, une maldicién en contra de Pizarro, La
cea fital code ol rey de Espanya Pizarro: dsre oftece su soberane is
caeeee sd dawnt de Atsbuelpa. El rey de Espnia se indigna por el crimen.
SESE dl Gnen'y snuncia a Planseo que ser4 castigado. Este maldice su espedi
Jd ale que Te he vista nocer, Luego cae » tert
'A través de estos episodios, muchas veces confusos,. aparece
tuna composicién relativamente simple: 1° Los suefios snuncian
la llegada de los espafioles. 2° Se celebran encuentros_prelimins-
res avnivel de subordinedos y lugartenientes. 3.° El episodio cen-
tral reune al jefe indio y al jefe espafol. 4° La muerte del jefe |
indio resulta seguida de lamentaciones, surgiendo el rey de Espafin |
como une especie de deus ex machina para castigar a Pizarro, Con
este fondo comin existen, sin embargo, variantes que a menudo: se
fclaran mutuamente. Tomemos como ejemplo el episodio, en apa-
fiencia ten extrafio, del profundo suefio de Huaylla Huise. En
Toco, después de numerosos suefios adivinatorios, el sacerdote per |
manece en tierra, muerto, y fracasan todos los esfuerz0s hechos pare |
Gespertario. El episodio de Chayanta aparece, pues, como una. ver
Sién ciluida del episodio de Toco. Ahora bien, el adivino juege un
papel de mediacién: entre indios y espafoles (en su misién de
Embajadoe), entre presente y futuro (en cuanto intérprete de los
Suedos], entre dioses y hombres (puesto que ex también sacerdote),
[Qué significe, por tanto, Iz muerte o cl «sueiio profundor del
mediador? ". \
Por otra parte, en Oruro existe un episodio que no encontte =
mos en las demés versiones, al menos bajo esa forma; después de Ir
«El sfmbolo de le dignided imperial ero el Wautu, crenea de diferentes
colores que dasa eineo 0 seis vaeltar en torno 2 In cabeza teniendo al frents
sere clu de lana, le maskapaiche, cada uno de cuyos clementes pasibo por
int quero tubo de oron (A. Métaux, Les Incas, Paes, 1962, pig, 73)
PPE Geate°elte el tema del sueno profundd; al comioiay set drama,
| Trea sabe que han Tegado guerreres, burbudos sin haberlo soaado. El
Sino''no necesita, enances, interprctar tas premoniciones de su rey. Sin cm
Dargo feomo, et Chayanta 'y en Toca), ve a los expafoles en un suetio (del
Contes despicria sin dificultad), Ex Ocuro su papel de intermedtario subsise
Caonees, pero bajo wna forms ecenuade. Parece que cuando a idea de Ie ine:
GRC aulta foestemente destacad, amueres (0 ductme profuncamente);
Soendo se encuentra poco destacada, «sabreviven, a
2 La danze de Ie conquista ®
escena durante la cual «ia hoja de mafz» pasa vanamente de mano
fen mano, Apu Ince reine © sus guerreros y rechaza a Almagro:
En Chayanta, después de la entrevista de Saysi Tupac con Almagro,
Atahualpa se limita s reunir sus guerreros, pero no tiene tiempo
de ibrar batalla, Si examinemos las dos variantes mis de cerca,
comprobamos que reposan sobre un tema comin: Ia victoria de los
Indios sobre los espafoles, apareciendo debilitado este vema, en la
versién de Chayanta, Pero en ambas variantes los dos episadios se
sitéen en el mismo momento de le accién: después de las entre-
vistas preliminares. La victoria sobre los espaftoles (real en Oruro
y virtual en Chayanta) prefigura de alguna manera el castigo de
Pizarro, después del encuentro de los dos jefes. Parece que el mis:
mo tema, expresado con mayor o menor claridad, se repite en dife-
rentes momentos de la accidn, siguiendo les. mismas secuencias
Pero gno ex aceso el castigo de Pizarro la anticipacién o cl sim-
bolo de la expulsién final de los espafioles anunciads por Atehualpa?
Es significative que en Orzo, después de la muerte del Inca, el
coro rece por Ja resurreceién de éste ", Y que en'La Paz, sein una
informacidn del doctor Vellard ", Ia reptesentecién sc. tetminsba
precisamente con In tesurreccién y el triunfo de Atchualpa. ¢Hella-
mos aqui la huella de un mesisnismo latente?
‘Pero resulta prematuro sefielar el significado de la tragedia;
hasta ahora nos hemos limitado a desctibit lo obra y a esbozar una
comparacién entce sus variantes, Introduzcamos ahora referencias
histOrices; en cfecto, ciertos temas, 0 ciertos detalles, recuerdan
los hechos atestiguados por las erénicas. Ast, el largo episodio de
Jos siefios premonitorios y Ia evocacién por parte de Atahualpa de
la profecia de su antepasado Viracocha tiene Ingat dentro de una
tuadicién auténtica; también encontramos aqui el presegio del sol
Velado por un humo. Tgualmente.ordena el Inca a subijo que se
refugie en Vileabamba, antes de morit; este detalle hace pensar
en Ia efectiva rebelidn de Manco Ince (en la realidad, hermanastto
de Atehualpa). Nos detendremos més patticularmente sobre tes
temas destacables: 1.° La descripcién de los espafioles por parte de
Jos indios, 2? La incomprensién entre los adversarios. 3." El aleance
césmico de In muerte de Atahualpa.
B Raster wSefior eterna, al joven pderose Inca, ven sl, hezle resucicar,
La Conguista de los expafoles, pip, 100.
WGhtado. por C, Hi Balmoti, of. eit. pis.
jc sb hs inde dor cnn, Se
sede UGe'Gato enon muere fod, a
nites difieren por el nombre
Fupee), 0 por un deralle Ge le
“fnca macre fusilado, al igual que Pizarro.
Primera parte: El ceaumatismo de le eonquiste
Sabemos que desde su legada al. Peri tos espaftoles fueron
considerados como hijos.del dios Viracocha. Y¥ es precisamente
por medio de Ia denominacién de «Sefior Viracocha» como se ditige
1 Pizarro el Inca en la obts, De hecho, tanto en Ia tregedia como
cen las crénicas, el cardcter extrafio de los espafioles resulta definido
por los mismos signos: In barba, las vestimentas de hierro, los ani-
males desconocidos y el mistetioso lenguaje escrito. Cuando cl
adivino Huaylla Huisa ve en suefios a los invasores, los describe
de Ia manera siguiente:
llegn, hombres barbados y hostes, de més alld del mar, en grandes
“Eero Vienenfomendo-unantidiad ro. Lleyan ‘ues foernot
purapicos gual que is tran (ler), denen fos calor cn’ bianco
Fina polvorends,'y cn las mandfosas cstentan burbs ois, semelentcr&
Jere veer lng, y evan en le tanot Hondss de Rice extvorinnan
yo podor ecto en Yer de late pledat vomits fuego ames, 9 Tuege
los pis enen extras etrcllas de hiro.»
Y habiamos comprobado en el capitulo precedente que rasgos
similares habfan sorprendido, en al siglo xvt, a Titu Cusi o # Poma
de Ayala".
En especial, la escritura constituye_uno de los signos mis_des-
tacados dea superioridad espafola. Scbre este tema se encedena
el de [a incomprensién, Nos referimos al episodio de la «hoje
de, maiz»: Atahualpa, intrigedo por el mensaje de Almagro, lo
Teva a su oreja, escucha atentamente y confiesa no oft neda. Lucgo,
la carta pasa vanamente de mano en mano; mientras circula, el
‘Inca y sus dignatarios hacen en ella una sorprendente descripcién, en
rérminos casi idénticos:
isa de sate cstdo sun, Bervidero de hormiges, Vista deste cro
costed parecen les huellas que: dejan Iss patas de los péjeros en las lodosos
fries del ro. Viste as, se porece a las tarukas pusster con la cabeza abajo
Yas. patas arriba, si slo" esl mizemos es como llsmas cabizbejas 9 como
Guero: de taruke, Quién comprender to pudiere. No, mo me es posible,
efor, adivinalon ©.
Al peso lpi de Moura
w Takten ae fobram de meke Seesivg eh in eUrageia de Atahuaion>
cl tema de le codicia de los espaoles, Recordems la escena en In cual padre
Valverde contedice.« Almagro, para acarar que los expafeles venen 2 pre
scar acerca del verdadero’ Dios! a replica resume por sf sola code In ieologin
ae Bae de Aral ase seniors epoch ly exper haber tonto
Fi mikién euistiana Y preccupnise Gnicamente de buscst or.
Bingen del finde. Aleallpa, pigs. 100407
2, Ea'danza de In conquiste n
El episodio se repite més brevemente cuando el. padre Valverde
presenta la Biblia a Atahualpa; resulta muda para el Ince, Pero
esta escena tecuerda exttafiamente el evento histérica de Cajamarca:
recordemos que, durante la entrevista entre Pizarro y Atahualpa,
el padre Valverde ofrecié, efectivamente, una Biblia al. Inca, Este
tomé el mistetioso objeto, lo abrié, lo escuché, no oyd nada y lo
tird a] suelo, Esa fue Ia sefal de la masecte.
En In versién de Chayanta, cl tema de la incomprensién entre
indios y espafoles resulta constantemente suscitedo por los juegos
escénicas. Cuando un espaol abre la boca, es solamente para «mover
los labios». Ningtin sonido se emite. Felipillo craduce: ilustracién
del, corte entre dos mundos. En la variante de Oruro, los hombres
arbudos hablan en espafiol y los indios en quechua. En este caso
el tema de Ie separacién esté debilitado a nivel expresivo, pero trans.
puesto al desarrollo de fa acciGn y reforzado alll; duvame el en
evento de Almagro y Huaylla Huisa, los dos interlocutores decla
ran explicitamente que nose comprenden. Y cuando Pizarro se
encuentra ante el Ines, we ircta pot {a lengua bérbera de dete, en au
célera, le condena a muerte, La ejecucién de Atahualpa es consecuen
cia directa del foso insalvable que separa a los indios y espafioles.
Ahora bien, el Inca era el principio de vida de los hombres y del
vuniverso; su muerte tiene un aleance religioso y césmico. Hijo del
sol, protegia a sus sibditos con su sombra, hacte hablar a las mon-
taias y su soplo ponfa al mundo en movimiento, Con su muette,
el rio se tie de sangre, Ia tempestad se. deseneadena, las montatias
se detrumban, el ciclo sc viste de luto”. Todos estos temas recuer-
dan Jos cantados por le elegfa del siglo xv1 que citabamos en el ca
pitulo precedente. Ejemplificen la funcién fundamental del Inca: la
del mediador que asegura Ia armonfa universal. En definitive, po-
demos concluir que Ia muerte de} adivino Huaylla Hluisa (que en
Jn trogedia cumple iguelmente una funcién mediadora) prefigutaba
de alguna manera la de Atahualpa. Pero la,muerte del Inca implica
una ruptura césmica
La tragedia implica, por tanto, una triple disyuncién: entre in:
dios y cspafiles, entre el Inca y sus stbditos, entre la Tietra y el Sol
Esta disyuncidn proviene, a la vez, de lz desaparicién del mediador
y de le dominacién espafiola. Sélo un acontecimiento igualmente
inaudito devolverd al mundo Ia armonia perdida: el retorno del
Inca. Comprendemos ast por qué el tema mesisnico se halls. exbo-
zado en la tragedia: encuentra allf un lugar légico. Un mito. secre
el fin de Atawallpa, pigs. 178-180,
gs. 178-179,
2 Primers parte: El waumatismo de le conquists
tamente extendido entre los indios del Peri y de Boliv
‘que después de la muerte de Atahutlya su cabeza fue cortada, le.
vada e Cuzco y enterzada, Pero bajo ta clerra Ia cabeza crece y va
surgiendo un cuerpo, Cuando ¢ste cuerpo se encuentre complet
mente reconstruido, el Inca saldré de In tierra, los espafoles serén
expulsados y el antiguo Imperio se restableceré, Ignoramos si el
mito de Inca-ri se relaciona explicitamente con el drama popular,
pero es imposible negar Is coherencia del folklore indigena ®.
I, Tecum Uman
En Guatemala, como en los Andes, el folklore conserva el re-
cuerdo de la Conquiste espafola: Tecom Uman es alli ua héroe
nacional *. Les hechos son aqui mejor conocides, ya que han
podido recogerse numerosos manuscritos; por una notable coi
Bencia se encuentran concentrados en Ta ‘regién de Quezaltenango,
Cerea de los mismos lugares donde se desorrollé, en 1324, la batalla
entre Tecum Uman y Alvarado. Es en esas tierras altas, cargadas
de historia, donde vive més intensamente el folklore; partiendo de
este micleo, la «Danza de le Conquista» se ha difundido en el resto
del pais (véase el mapa que figura a continuecidn),
Ta representaciéa tiene huger, generalmente, durante Ia fiesta
del santo local. Los actores, segtin los ejemplos citados por Barbara
Bode, dicen sa papel en castellano, Todos evan miscaras; cu-
Tiosamente, los indios vienen a veces In piel rosada y una barba
rubia como los espafioles. Pero mientras que las méscaras indi
sonrien, las méscaras espafiolas, cargadas con una larga natiz, exhi
ben une mucca horrible. En cuanto al héroe Tecum, cimbia tres
veces de mascara en el curso de la accién dramética: la primera, de
Color oscuro, adornads con un enorme bigote; In segunda, de color
7 Ch, José Marla Arguedts, «Pugulo, una cultura en proceso, de cambion,
Revista ddl Museo Nacional, tomo XXV, pigs. 184232, Lima, Cl. iguelmene
‘Ac Méenux, Let Incas, Paris, 1962, pig. 186.
BINo hemos hecho. referencia «'los miltiples movimientos mesinicos que
fectivamente tuvieron ugar daspeds de Ir Cangnits, durante todo el pettods
olonia, porque nuestro aniliss se sitia por el momento Unicemente al nivel
‘de las calructuces mentales, Pero es evidente que coaviene recordar ese trant-
fondo religioso y soca
3° Cf, Ricardo Cystafeda. Poganini, Tecum Uman, béroe nacional de Gua
stemala, Gosterala C. A, 1956,
'Siyarbora Bode, The’ Dance of the Conquest of Guatemala, Nueva Orleans,
1961, La autora hi consuliado 64 manvsctitos, que presentan ligeras, yars
tes, Ei map que feprodcimes indica su localizacién (pée. 230).
(Gin yeranaz
# eee BO ZREAPA
pf
Reusrelgce” ~~ jonaumds
i ve hone IALADA
ee a
HONDURAS
N7
Yes
escuinrta / I
EL SALVADOR
|. Lugares donde hallamos manuscritos relatives u la «Danza dela
Conquista»
7 Taleres de fabricacién de accesories pars la «Dazza de la Conquista,
Distsbucién geogriticn de TLe danza menciona Ie muerte del caballo, pero prescinde del hecho de
‘que, part Tecum, caballero y-monture constitufan un solo ser.
's "Es: de ices notar que el Chilem Balam exprese las reacciones de los
rmryss del Yoouidn, mientrms Ia -eDause de Ie Cocyeisim, en ol setual cmp,
peftenece al folklore de los mayas.quichés
5 Athusla se Somete a Paro'y sep dare todo el ov ave pid. Por
‘ots parte, el rey de Espata intervene para. vengasio, Pero Atchualpe res
el bautismo, y su muerte des
2, Levdanza de Ja conguista ”
de los espafoles tinicamente se expresa dos veces y de modo muy
breve: Quiché teme el rayo de los ehijos del Sol», y los dos
j6venes principes se asombran ante el im-
plica una prolongacién mesiénica; se espera, efectivamente, el retor-
ho del Inca; una victoria indigena resulta proyectade al futuro,
como una posibilidad. La «Danza de las Plumas» ilustra también
tun suefio de revancha, pero representado solamente sobre el esce-
nario teatral, retrotraido a un pasédo imaginario. La esperanza
mesidnica de I se transforma, pert IV, en compensacién fantas-
mitica:
Suctos, profecias (preven
Resistencia: / temor : —
ee
1
+
4+
Set / see
Toeomprest = / idogo: +
|
+
Mucee el jefe indio — fsobrevive: +[ — | —+ |—+] 4
Muere el conguistador espatiol : — /
sobrevive:
Geajaniéa: + /Disuncn +
stuecion: /Dinyuneéo:— | —
Sominclén inde: 7
GhomineiSneapfols: — Se eerie
raza mesitnice : + /
fous ¢ la Virgen —
Get
%0 Primera parte: El traumatismo de ln conquisea
Podemos, entonces, concluir. diciendo que la «Danza de las
Plumas» (TV) constituye una especie de eco de la tragedia de
‘Atahualpa (1), pero simétrico e inverso. Entre estos dos polos, las
‘obras centrales (II y ILI) representan escalones intermedios. Las
‘cuatro obras se encuentran dentro de un conjunto coherente, de co-
rrelaciones y oposiciones , que comprendia el cuadro precedente *.
eCales son los resultados obtenidos? Podemos ahora responder
‘a las cuestiones planteadas al comienzo del capftulo:
© EB} folklore conserva, efectivamente, el recuerdo de las
reacciones indigenas en el momento de la Conquista. Sin embargo,
Io hace con una fidelidad variable; una especie de_graduacién_con:
iduce desde el folklore andino al folklore mexicano, pasando de_une
fidelided histérica fuerte a una fidelidad_histérica débil.
Hlemos dado sélo doe ejemplos mexicanos para no complicar en excesg el
sp Chey io tain oe ep Sc ees
salt, Sica scagia en 1943 eo Juchidon alto), ¥ aye texto (ee
Be, Conan i 20 ced alee de Nc (946
fins 1534186), Al comienaa de lu tepresentaci6n, un indigene (acomparindo por
Snnegro) anuacia al «Morerca» Ja legada de los espafioles (hombres horribles,
{an alts como pinos 9 cuyas manos Iazan fuego). Cortés envin « Alvarado como
nbejedor, pura intinar le conversign del monerca al crstinismo. Negative de
{or indios’ El monacen eavia, por su parte, al rey de Tlaxeals coma embajador
fe 3 ole cambio I pre ey eles te Gord ey
Ie Tlsncala pronancia na de avs féplicas en mahal: inomprensiGn por parte
Ae fos expatales, que finalmente le expulsen, Nueva embsjada de Alvarado (que
ncnesa) sepuida de le embsjada de Chia, ¢ quien el moparen confi una care
‘pura Cortés! ha decidide hocer la goerse. Chimal eatze ue
Erace toispcendera) y los espaioles lo expulsan. Sigue el epi Ta adhe:
Re te Jocia Teas ex scpoka,y on los co veces, El me.
ERA sus vasallos ge convierten, Lot espafoles y los indios se seconclian. La
Bia rermina con slabanzas a le Virgen. Vemos que esta danza forma parte.del
Erupo ivermedio (eosjuneién, dominacién espafcie),Iogicamente el mis rico en
iafintcs El pertnefe dl ele indio no es agul desdabled, sno, que aparece
TEV EIEN diftie y colestivo (el monaren y los reyes vasallos). Eo el primer mo-
nego se someten y se convierten, Exist, sin embargo,
“Timely, sobre toy
Sonnres_a Cortés “Aadamos que estn obra pe inidos Tos temas
BE ananco de in llegeda de los espafoles y de los encventros preliminates,
‘tos prieceamente-tuscnts en la «Danza de la Gran Conquista» (es dei, el
ine mevkaoy el wu insrmed)
Been reece el siggo (—) In anerte smbslcn de Cori, y com ol sie
to (4) in cassoemaséa ‘de Ia esperanzn mesénica en compensicin fants
2, Ta dana de la conguista 1
22 Pero la deformacién de los hechos histéricos espera una
cietta [6gica. Teles eventos constituyen la materia utilizada por el
pensamiento indigena para producit un folklore cuyas manifesta
Sones, aunque diversas, forman un conjunto coherente. Desde los
‘Andes’ a México, una estructure coméin ordena los temas de le
«Danza de la Conquista».
32 Se ha impuesto otra conclusién en el curso del, andlisis
el mensaje explicito del folklore no siempre resulta percibido como
fal por los indfgenas de hoy. Hay un corte entre la superestructura
ideclégica y la praxis, por donde se deslizan significados nuevos.
Sin embargo, estos resultados plantean a su vez nuevos proble
mas, gCémo se telacionen? 4Cémo se articulan las determinaciones
histérices y Ins estrucruras folkdéricas? ¢Por qué se distribuye, el
orden Iégico de tal manera que en unos lugares se conserva fiel-
mente el pasado, mientras en otros se transforma por completa?
En definitiva, gpor qué el folklore mexicano, eco invertido, del
folklore andino, resulta ser al mismo tiempo el mas alejado: de la
historia?" Durante el perfodo colonial, los movimientos mesidai-
cos ton, por asi deciclo, constantes en los Andes, y casi inexistentes
En México; gexiste una relacién entre este contraste histérico y, las
‘posiciones expresedas en el folklore? En este estadio del andisis,
el folklore reenvia a la historia, a la antropologia, incluso al psico-
Snalisis, En efecto, Jas supervivencias precolombinas, el treumatismo
de la Conquista, las modalidades de ls evangelizscin, las, dife-
fencias sociales, la extensiGn del mestizaje, la situacién de, los
indios, sus rebeliones y los fendmenos de sculturaciéa han modela-
do de’ modo diferente e! folkdore y Is memoria colectiva (por més
‘que estas. ciferencias respeten una Iégica inconsciente). La pre-
Sikcia o la ausencia de movimientos mesidnicos depende de miltiples
Eoctores: religiosos, politicos, socieles y econémicos, asi como del
juego global de sus telaciones y evolucién, Al terminar este primer
anilisis, nos hallamos ante el conjunto de Ia sociedad colonial.
“Al menos en cuanto concierne al temé de In «Danza de In Conauistan, y
con las debidas reservar respecto de otras obseruscones,
2 Primera paste: El trsumatismo de la conquist
Las fuentes propiamente indigenas han puesto, de manifiesto
tun doble fenémeno: a la vez una ruptura (provocada por el acon-
tecimiento de origen externo que es le legada de los. blancos)
y una continuidad (Ta permanencia del traumatismo de la Conquis
ta). En el estado actual de los conocimientos es imposible abarcar
la historia de todss Jas sociedades indigenss: desde el siglo xv: has
ta el siglo xx. Pero desde ahora importa retener una conclusién esen
cial: la memoria colectiva_de los indios recrea el recuerda_del_pa-
sado_al_mismo tiempo que lo conserva, Ahora bien, una [égica
estructural ordena esta recuperacién y reinterpretacién de los he-
chos hist6ricos (sean cuales fueren sus diversas modalidades). Sin
gue resulte necesario entrar en el detalle de las explicaciones psi
counaliticas, este trabajo de reconstruccién del pasado aparece como
luna compensacién, © como una reaccién, al traumatismo de la
Conquista. Trabajo significa también obra de una actividad rees-
tructurante, a nivel de Ins mentalidades, en respuesta a una situa-
cin vivida, y revivida, como catéstrofe colectiva,
Estos resultados permiten precisar Ja problemética que inspi-
tard lo siguiente de nuestro estudio. En definitiva, el traumatismo
de la Conquista ejemplifice el juego de les estructuras y de la" pra
xis, pero al nivel de lo imaginario {y, en consecuencia, del aconte-
cimiento). Este mundo imaginerio constituye, a su manera, una
realidad, Pero la historia concrete implica también otros y titi
ples -niyeles: econémicos, sociales, politicos, etc. Concediendo a
estes vltimos cl calificativo de «reales en’ su sentido banal, se
plantesn dos cuestiones: 1.° ¢Cémo evolucionan las sociedades_in-
digenas en sus estructuras redles después de la Coriquista? 2." ¢Cémo
reaccionan lo indios en su praxis real ante Ia dominacién espafila?
Segunda parte
[ESTRUCTURAS
LOS CAMBIOS SOCIALES EN EL PERU,
(1530-1570/1580)
Conviene ahora restringit el campo de observacién, tanto en
el espacio como en el tiempo. Trataremos del ejemplo, que repre~
Sentarel Peri en el segundo tercio del siglo xvr. Lo cual implica com
ebir In Conquista en un sentido emplio, no limitado a un, acon
‘imiento casi puntual (Ja Ilegada de los blancos, In derrota),
ildndola a tn largo proceso de colonizaciin que estudiaremos
tn aus primeros efectos, Previamente, debemos precisar el punto de
fartida’y, por tanto, volver de alguna manera hacia atrés, para
Pinaar ua’ cuadro general del Estado inca en la vispera de Ia Con
Guiste: el Pers no. constituye, ciertamente, un conjunto homogéneo,
tro es posible esbozar un esquema que serviri de punto de rele
fence (ceptlo 1). Exainacemas despots a, wansformacones de
Ins estructures, demogrificas, econdmicas, sociales y politicas del
Weirdo indigena al comienzo de la dominacién espafiole (capity-
Ie TD), Por ultimo, los fendmenos de influencias y de aculturacién
darn una cierta medida del cambio (capitulo 111).
Cronolégicamente, cl estudio cubre unos cuarenta aos, pro
simadamente el periodo 1530-1570. De hecho, Pizarro desembarca
UmTmber on 1531, y se admite que a partir de 1570 In historin
GB foe indios del Peri entra en una fase nueva, determinads » la
THs 8 GA Kb 1) Cru Quin, 192172
Fei ater fi Aad Pa a gata a
2 sie tn, St, Ne er a
fs pr ga lou, nto al ne.
os ga ih MS BE eh
tues > |
4 Segunda purte:' Los cambios sociales excl Peni
vvez por el fin de Ia rebelién de Tupac Amaru (ejecutado en 1572),
pot el gobierno del virey Franiso de, Toledo (1367-1581) y,
rminos mais ge
vivi6 la Conquista.
les, por Ja desaparicién de la generacién que
Capftutts 1
LAS ESTRUCTURAS DEL ESTADO INCA
Qué sociedad encontraroa los espafoles en el Per? No se tra.
ta, agut, de presentar una descripcién exhaustiva del Imperio inca,
descripciéa imposible, por lo demds, en el estado actual de nuestros
conacimientos. Nos proponemos solamente analizar ciertos.rasgos
ue son esenciales en Ie perspectiva de nuestro estudio.
El «espejismo incaico» ' ha suscitado interpretaciones diversas,
1 menudo arbitrarias. La cuestién més debatids se refiere a le na.
turaleza misma de Ia sociedad. eSe tratabs de un Estado socia-
lista? ®, De una sociedad esclaviste?*. De una sociedad feudal? +
@De una monarqula de tipo asidtico? *, Las frmulas demasiedo sim
; plifcedoras caen en el anacronismo o dejan escapar la complejidad
[dz Jo real. Es preciso ante todo cudarse de proyetar sobre una
civilizacién tan alejede en el tiempo y en el espacio categories
nacidas de nuestras sociedades industrales.
Se habla as{ del ecolectivismo» de ls sociedad inca; pero es
preciso no olvidar que este colectivismo tiene como foco de apli-
TA, Motus, Les Incs, Puls, 1962, nlp. 3.
2 CE Louls Badin, Empire saciliste des Inke, Pats, 1928.
3 GE. Carlos Nunee Ansvitarc, Teoria del desarolo indsicn, tterpretcion
cuclevsta pariareal de ou proceso bistrica naturd, Curco, 1953.
@°CE una primera interpretcién de J. V. Murta, en «Tho historic wibes of
Eeuador>, Handbook of South Ameren Indians, Washington, 1940, vol. Il,
les, 785821.
TA. Métaux, ob cit, pfg,'98: «.. ol asf lamado Estado social
teje tmicho a una moneru de tipo asidticon,
ci
al
96 Seguncia parte: Los cambios sorsles en el, Pert
cacién la comunidad rural (ayllu), y que reposa sobre los’ vinculos
primitivos de parentesco entre sus miembros, Rewgrupadas en uni-
Gades més vastas, tribus o reinos de extensién variable, los ayllus
fentraron con sus tradiciones y sus dinasties propias, en €poces di-
verses, en In otganizacién polftca formada pot los incas « medida
‘que progresaban sus conquistas. Estas impusieron a la mulkiplicidad
de ayllus un sistema centralizador que en Ia mayoria de los casos
respetaba las particularidades locales, Existe ciertamente un «moce-
Tow inca, una orgenizacién consciente y racionalizeda de la sociedad;
pero se trata de un plan ideal més que de una realidad. Partiendo
de la antigua organizacién de los ayllus, los incas_ proyectaron sus
propias categories ¢ intentaron armonizat las institucion
fas con st esquema unificador. Es evidente que no eleboraron su
modelo como pura abstractién, y que se_ inspiraron._en los
principios de cooperacién vigentes en Jas comunidades, aunque adap-
tindalos en su propio befefcio. Como consecuencia, no nos halle-
mos en presencia de una sociedad homogénea, sino ante una superpo-
siciSn de, por [o menos, dos tipos de instituciones: se reorientan las
particulasidades locales, pero no siempre resultan integradas dentro
de la unidad tedrica del Imperio,
1. Reciprocidad y redistribuciéa
‘Las estructuras econémicas del Imperio. inca, diversas en el
espacio y estratificadas en ¢! tiempo, pueden en un primer anélisis
aracterizarse por In combinacién de dos principios: los de recipro-
cidad y redistribacién 6 7
“Tedticamente’, c] concept de retiprocidad se aplici 9 las se
laciones entre individios ‘0 grupos simétricos, donde los deberes
econémicos de unos implican los deberes de otros, en un intercam-
bio mutuo de dones y contradones* ibuci
en cambio, supone una jerarqula; por wna parte, sé aplica a gru-
pos, y por otra, a un castro coordinador; la vide econémica es defi
TCE, Ke Polanyi y otros, rede ond Markets in tbe Early Empites, Glew
coe, G5 ag BOSE Recon ef nnanye robes. el one de Mel
fieaseA Jona V. Moree corespende el inmenso mérito de habe: aplicado por
Primera ver estas categorfas al Teoperio inca en su tesis inédits: The exoromic
Traamtarion of sbe Tea Sate, Chicago, 1936.
STRGR pes dt de apemane nome capri snl
seardo debicra ett Sua clan de ls exponsin no eee la
‘estigeién a
7 Karl Polanyi, ob, cit, pigs, 252253.
7
ida agui por un doble movimiento, centrfpeto y centrifugo: agr-
pacidn en el centro de los productos y posterior difusién de aque-
fos aportados por los grupos hacia otros grupos”,
‘Empiricamente, podemos decir que en la sociedad inca la reci-
rocidad At vide ccondmica al nivel de les comunidades
a uucién proviene de la-organizacién esiatal,
hhalléndosé’ encarfiado” el centro’ coor eI Trea. Pero la
fo se opone a In reciprocidad, sino.que. se inscribe en
ny funda sobre ella su ideologia. En este esquema
i i {importancia
agra ite
‘su_ prolongs
debe atribuirse wn lugar especial a |
nstinayen
: “comunal_y_la_redistribucidn.estatal.
‘Tos dos prineipios antes definidos se combinan en el proceso
de la produccién, en la distribucién de la propiedad y en el re-
parto del tributo,
La_produccién
El Estado, por una parte, y Ia comunidad rural, por Is otra,
imponen su huella a la economia inca desde el nivel de la produc-
Gdn, En efecto, la ecologia y la tecnologia no bastan para dar
duétivas en el Imperio inca es inseparable del de las relaciones de
produccién ®,
Geogrdficamente, el Peri se nos ap e como un pals de con-
trastes: desde el nivel del mar hasta las més grandes alturas habi
tadas, une, el desierto desnudo y la selva frondosa, el calor perma:
nente y If nieve eterna, En este conjunto suelen distinguirse, pera
simplificar, tres zonas fandamentales: en cl oeste, la costa drida del
Pactfico; en el centro, In sierra andina, ftia y relativamente seca;
‘al este, las calinas.y Manuras de Je selva tropical, himedas y ca-
lientes. Pero la altura’ matiza constantemente este esquema: la sie
ra esté cortada por valles profundos, sobre cuyas laderas se esc
Jonan numerosas variedades climdticas. En la region central convie-
ne distinguir, por lo menos, también dos subcategorias: por una
9 Ker Polanyi, ob. cit, pie. 254, Esta aredistiibuciénn puede. st
ia, en beneficio de un. gtopo ptlvilegiade (aqul, el de Jos in
"angen ing en laren Joh V, May ae ap
in the Inca Stator, en, Calture in History, Nuova York, 1960, pigs. 394407,
G.Sa taisme autos, The economic organtzation of tbe Inca State, Chicago, 1958
(esis inedite), eapftalé Ts «Apricaltures, pigs. 932.
is de las fuerzas pro-
98 Segunda parte: Los:eambioe sociales en el. Per
parte, la zona del sltiplano, frla y-recublerta por una estepa herbosa
(la puns); por otta parte, las pendientes medias. de la zoha quechua,
templada'y tapizada por. una estepa arbustiva. més rica. Al norte
del Pert, el altiplano esté constituido por bandas estrechas, a partir
de 3.400 metros; se amplia considerablemente al sur, alrededor del
lego Titicaca, donde se eleva'a mas de 4.000 metros y posee un cli-
ma més seco, La.zona privilegiada de los.declives quechuas, donde
Siende a concéntrarse fa poblacidn, se sitéa tambien a altdias
tables dé acuerdo con Ia altitud: de 2,000 a 2.700 metros, al norte;
de 2.300 a 3.000 metros, en el centro; de 3.000
alsur, Noes una casuali ade ‘l valle
haya. sido le cand de
tajas de ls zona media
cortespondientes.a Ia selva oriental.”
‘La variedad de los. suelos y de los climas asegura le diversi
de los recursos: mate, patats, quinoa, oca, ctianza de las lam:
ctcétera, De ahf el cardcter evertical»’ de la economia andina, que
siocia los ptodkictos “complementatios de pateelas de cultivo es-
calonades en altitud, El altiplano dio:nacimiento 2 la planta andina
per deliscign: Ia patata, Gracias ¢ silos de experiencia, lo incos
an liegaca creat casi 700 variedades, adaptadas a las condiciones
locales; ciertas especies silvestres crecen hasta. los. 5.000 metros,
El clima de la puna permite la elaboracién del chufto, patata secada
alternativemente con ftfo intenso y con sol, que se consecva durante
tnuchos affos. Es evidente que sin el cultiva de tubézeulos (asocia-
do_a Ia crianza de las llamas) no_habela:podido. poblarse_ el
plano, Pues el matz, el otro elemento esencial” de
sanding, tiene Itnites iéeimosmuy precisos, de frio y clima seco;
nacié eit las fegiones calientes j himedas de ‘América Central y slo
fue introducido en los’ Andes siglos después de haberse domesticado
la patata, De hecho, no puede.normalmente sobrepasar en la sierra
el nivel de los 3.500 metros, a causa del frfo, ni deseender por de-
bajo de 1.500 metros a causa de Ja sequla; su lugar idéneo ‘corres.
ponde a [a zona quechua;, pero incluso en.las regiones medias su
cultivo exige irtigacidn; ademés, las laderas’abruptas. se prestan ral
a Ja labranzas. es preciso: construir. terrazas. para poderlas utilizar.
Dicho de otro modo, la extensidn del cultivo del malz en’ los Andes
plica una poltica de grandes obras,
"Desi Tego, al iat era conocido. en'el Perd mucho antes de
constituirse el Estado inca; aparece primero en los oasis de la costa,
hacia el siglo vir antes de nuestra era; pero durante mucho tiempo”
'V, Marre, «Rite and crop in the Incu State, pgs: 394597
1. [as estructuras del Estado inca ”
los indios:de Ia sierra.no lo cultivaron sino en pequefias cantidades,
con fines esencialmente rituales. A diferencia: de Ja patata, el maiz
constituye el alimento noble, offecido a los dioses durante las ce-
remonias religiosas; sucede lo mismo con la chicha, licot fermentado
aque se extrae de él. Ahora bien, el Estado inca necesitaba abundan-
tes reservas de viverss jéicito y sus funclonarios.
La patata babela pod teenie. excedente,
grado fe predestinaba de alguna maneia a alimentar los depé.
sitos de! Inca pare ser distribuido Tuego a titulo de don real. Hay,
pues, cotrelacién entre la extensién de las superficies cultivadas de
airy el de iado™. Las herramientas individuales del
‘campesing (pala de madera 0 faclla, szadén provisto de une lémina
de bronce) no se modificaron, pero Ta organizacién politica fuerte-
‘mente centtalizads facilitaba fa concentracién de miles de tribute
rios pata realizar grandes obras. Es cierto que las téenicas de irvi-
aciGn_y_construccién de las terrezas’ existfan también antes de
constifuirse el Tmperi ro las tastifucioniés estatales permi-
fan pasar a otra escala; los centeiares de kilémetios de le red de
lnvigacidny Tas tontafas verdaderamente esculpidas suscitan, aun
hoy en dia, nuestra admiracién,
La leyenda y el rito atestiguan una relacién privilegiada encre of
mafe y el Inca. Es Mama Huaco, la mujer del primer Inca, quien
habria intraducido el cultivo del mate. Enel valle del Cuzco,
cada’ aio, asistido por los miembros de I farailia real, el Inca rei
ante ineuguraba el ciclo agratio en el mes de agosto, con siembras,
‘en el campo consagrado a Mama Huaco; a continuacién ven‘a el tur
no de las tierras del Sol. La tradicién atribuye a los Incas sucesivos
Ja multiplicaciéa de los canales y de las terrazas cultivadas; todas las
fuentes confirman que estaban principalmente destinadas al cultivo
el maiz; la tradici6n_atribuye también a la ensefianza de Jos Incas
dl estimulo para Ia utilizacién del guario: ef abono permitia evitar
tos baberhor Sobre, puns, e6 camble a cltlvo de Ie pata
dependla. inicar fe luvia, y Jos campos exigfen un
spaio periddica; an efecto en’ la bora del altiplanc los slos cofren
ajo y le irrigacidn resulta dificil; a peser de la resistencia
la cosechs es, siempre_aleatoria.
‘En resumen, la vida econémica en el Imperio isica se define por
Ja coexistencia ‘de dos sistemas de produccién. El primero, fun-
1 pi. 401
8 Thi, plas. 398399.
100 Segunda parte: Los cambios sociales en el Pert
dado. sobre, el cultive de la patate (y 1a crianzn de las Hames)", se
Eesarrolls sobre el alviplano (puna) después de largos siglos de acap-
tacién’al medio natural; este tipo autéetono de, pr i:
nistra a los indios su alimentacién bésica; lo practican
de Ja. comunidad curl, el ayllu;€5-un sistema de sul
segundo, fundado sobre el cultivo del maiz (originario de las_regic
nes calientes), se desarrolla en la zona media (quechua) més. tar-
fiamente, gracias a una politica de grandes obras; es un sist
tatal, orientado hacia la creacién de un excedente. El Imperio inca
no introdujo ninguna téenica nueva en los Andes, pero impuso
formas sociales y politicas al proceso de produccién que modificaron
su sentido y su escala; integré los elementos preexistentes en una
reve estrdeara
2, Le propiedad
La tierra constituye el medio principal de produccién; ga quiéa
pertenece? Segiin el cuscro clésico de Garcilaso de In Vege ©, que
da de la sociedad una imagen retrospectivamente racionelizada, la
tierra se divide en tres partes: In del Inca, Ia del Sol y la de’ las
comunidades. Pero aqui debemos evitar también una posible, pro-
yecciéa de uestras propias categorfas; en Je sociedad ince", la
propiedad de Ia tierra no constituye un derecho absoluto; al con-
trario, cs preciso concebirla como una superposicién de diferentes
derechos, Segin las descripciones de Santillin’” © de Cobo', cuando
el Inca conquisteba una provincia, proclamaba sobre el conjunto
de las tierras 1o que podtfamos llemat su «derecho eminenten signo
de su soberania. Después tenfa lugar Ja distribucidn_triparti
parte para las necesidades del Estado, ve
para las comunidades, gracias a
disgone, puss, de un derecho de uso sobre una tierra cuya proy
Britian fe dey And he al
cna Pollen te es
sigrdthansoretaewesrseree dn tee flys
GEESE G sae Rh eel rae
iether Ertan etn saan por
PP el VS Cami oe, lr nl, ai,
ue C0 "en otras muchas. sociedades y, en particular, Id feudal de Europa
1 Fexnando de Santillin, Relacién del origen, descendencia, politica y gobier-
reset ren ocd lg
a aaa ve ea i
\
1 Las estruthuras det Estado Inca 101
sponde al emperadot Ja _gracia ‘éste,
Beato detaple ‘deben un tributo. Clete
‘parecer Heticio el que faltaben en sus tierras. Lo que unos le habfan dado, lo entre-
| {gia fos owes, de moro gue Is mayor pate de Jo ave babe sido
\__ Gafdo’ se consumfa entre elles, y con esos productos les hacia une
Fesia y se regocijaba con ellos» "®. De este mods, la circulacién de
bienes verificada a través del Inca asegura una comunidad de in-
tereses entze éste y los curacas. Un tercer sistema de dones y
contradones completa el esquema precedentemente esbozado, y el
Conjunto forma una estructure perfectamaute equilibrad
y redistribuci
nadares de prov
I
oslelidades
i
i
I
=, I, La visiéa del mundo
La vida econdmica y la organizacién politica del Estado inca
adguieren sentido dentro de uns visidn, coherente del. mundo_orde-
xo, Hinitado_de_eatogotin (de lat gals
“(parestesco, 1
dea espacial,
1 Véase el andliie de S, FL Moore, ob. elt, pigs: 0672
240 Loe cuetens no tenfan derecho 1 levat estas ropas de cunibi de, do
haaberles sido oftecides por'el Ince, :
Sit Discurso de la sdcerion y gobierno. de. los Tnicat ctudo: por A. Métiwux,
L
i
\ iste ica. Ei
4. Las getrucsus del Estedo. inex wD
cias, costumbres y précticas en el conjanto del Impetio no se re-
duce, desde luego, a una férmula tinica, pero existe como instrumen-
tal nntestable homogencidad del ates andina, base
&ta sobre ‘padieroa fusidar los Tncas la ideologta justifitadora
desu Estado,
1, Dioses, categorias, sociedad
La Besta del Capac Inti Raymi es también una festa religioss,
Ja del Soi, dios del Imperio, La organizaciéa de In sociedad repite
Ja orgenizacién del universo: al, Inca, seior de los hombres, cen-
tro del Tahuantinsuys y personaje sagrado, corresponde el culto
de Inti, Sol protector, fuente de vids y dios principal del panteda
indigena, Se eatiende que, conforme avanzaban sus conquistas, por
razones politics —pero ‘también teoldpicas—, los empersdores
difundiesen el culto solar, superponigodolo al de las huacas locales
Es verdad que Pacheeuti favorecié el culto de Viracocha; es el
dios creador que, una vez terminada su obra y Llegado al ocste, al
borde del mat, desaparecié anunciando su retorno. Es posible que
también agul baya intervenido una andlogis entre el Inca legisiador
J el dios civilizador, Pero tecordemos que el Sol y Virecocha son
dioses complementarios, que ttaducen los categorias del pensamicn-
to inca y eottan ea ut’ sistema dé correluciones "oposiciones;_al
Sol ge vinculan lo de Arriba, el clo, el fuego, la sietta; a Vieacocha,
el agua, ‘Mas generalmeate, la mi-
ry las i del espacio y del ‘tiempo
contribuyen « formar una visién global del mundo, dentro de lo
tual se sitden los individuos, los lugares y los acontecimientos
Hemos visto que la organizecién de [a sociedad se basa en Ia
distribuciéa del “espacio; ‘cia, Ia cuatriparticién y
la divisidn decimal encuentran, por su parte, i fustificacién en Io
stor i efecto, los Incas surgleron de. tres cavernas,
tambo,” al sudoeste del Cuzco. De Ia, caverna
see ‘Ayar Masco, Ayat Cachi, Ayat
dE sus hettianas-esposns, Diez
ingjes surpiero rales "®, Ahoia bien, diez Incas
ide catie los trece de la historia tradicional fusidaron panacas; mar.
tain ast Con sti sigho’ laf cuatto” partes del Cuzco, las clases de
fled, ete. Ast, el espacio, 1a sociedad y Ia historin mitica se_enca-
enn en un con
de estracturas articuladas unas con ots.
R. T, Zuidems, ob, cit; pigs. 165-170.
AL Metraux, ob. et,
Zuideme, ob. ci.
&
R
124 Segunda parte: Los cambios sociales en el Per
2. La representacion del tiempo
‘Tomemos ef ejemplo de las categorfas temporales. Y, en pri-
met ténmino, la medida del tiempo, esto es, el calendatio, Segin
Poma de Ayala, los incas crefan que’ el st spleza_a Io largo.
del aflo. entre dos polos, o, mds exaciamente, que disponé de dos
wsedesn: una principal, al norte, y otra secundaria, af sur. El aiio
comienza cuando ef sol se instal en su sede meridional, durante
el solsticio de verano, en diciembre; reposa.allf tres dias y luego
emprende su camino por Ja izquierda, es decir, por el oeste. Llega
a su sede septentrional durante el solsticio de invierno, en juni
alli reposa tres dies igualmente, y luego reemprende su camino hacia
el sur por la derecha, es decir, por el este, hasta Uegar « su sede
meridional. Inmediatamente recomienza el ciclo. EI sol describe
tun cizculo a lo largo del afio en el sentido de las agujas de un re-
loj. R. T. Zuidema, analizando las rclaciones entre el celendario in-
digena y Ia distribucién del espacio, eventura la hipétesis de una
contespondencia direta eatre el ssteme de los caques y ln divi
siones del tiempo"; pero al precio de demostraciones poco se-
1 Poms, ob. cit., f, 260: «.!.y miraua al salir y apuntar del rrayo del sol
ge ema SS Ri "a i
yan 2s Sl den ae ae
cee eee ee nea wT
1 ae 7g ae a, Os lace a dom a
ae eee oe Be ee ies lly wits d cere
Se ee oe se Ey aime d oe
tes Fie iar leks ec ine ole
ee ee ee
pontine) Sey ite £ A Sted Seas mae
scene deems 2 Tee Ss ttt ta go
Ligier e229 Br Oe er cane ec
SOG? fe mma ae cle koa,
a ea i atc a cage canal ire fe
Tiel Se nae fa Pepin Eel uel ar
Guilla meyo atun cusqul aymoray quilla junio haucaycusqui,quillajalio chacra co-
Spek tie OP Sena Smee
2 Se tng She Ca ae
sea ie ea, ad Sel sty nia ae
es ea Seal ee ieee ut ttn
ee See a mec ey lr ato ie oe
SeUSe Gita abet yan eect St
DOS Sek cea ats Ss a tral ao Bae
SUPER ARES, egg doy mein OAV Cn
tr inne te hse ie Be Be
Sei ats 2 Soa praee pr he Zedong 8 Se
1. Las struc del Bsa inex ins
guras"®, De hecho; las correspondencies aparecen al_nivel de Jos
Drineipios que domisan la disposicién de 2s del fee
{ey lor noms indices per Foran permiten reigrupar os meses
Ge Gite Huns Ue Wes, is ee ch cuatro eatsones, Deno. de
s, los meses se ordenan con arreglo a una jerarquia, de-
éndose cada uno-de acuerdo con Jos tres conceptos_(Collana
, Cayso) que Figen el fe los ceques ®. La jera
‘en el sentido de las agujas de un reloj para le primera mitad
del afio y en sentido inverso para la segunda mitad, de tal manera
gue las dos ‘ltimas estaciones reflejan las dos primeras como en
un espejo (fig, 3).
NORTE
Solsticio de invierno
{21 de junio)
. Junio: Haucay cusqui
auilla
{inti Ray! secundaria
5. Mayo: Hatun cusaul
17. dullo: Chacra
eunacuy quilla
8, Agosto: Chacra
aimoray quia ay aia
4, Abril: Ine Ray oye
camay aula Famt quite
rao: Pachay fo. Getibre: Uma
& Marzo: uy aula ray quill
2. Febrero Pancar naray|1%. Noviembre: Ava
Hatun pucuy imareay qulla
aula +2, Diciembre: Conse lath
1. Enero: Capac Raye! Raymt gull
Solsticio de verano
(21 de diciembre)
SUR
Fi. 3. El calendario inca (sentx Porn)
Sr ae aa ec
oa lt ity hi ples et 5 fo
se enn eel oy 3 nt eon
Dae
"GEER, Zaidema, The Ceque System of Cuzco, y N: Wechely art, ci
}
Segunda parte: Los cambios sociales ea, el Per
sf, en la estructura. del calendario indigen
prineipior que ondenan la distebiciéa del eipacto: un dualismo fun-
Ganectal (as dos mitades del aig), une division pepehdialer tu
sta que determina la caatrip espa (ls cat cao
imitad del abo, el vei sienaa ena sede~prin-
ial ape ube poston soperior (er abe ve-celebmi la
I"Tncé), ‘mientras Ta Seginda mitad, “el
“mleaga ea Ia sede” secundasia “del
bre se eelebra la festade Ta Cova,
Se Bed sat dt Cie iny Row 5 bene a are
pot dos fiestas del s "épac Inti Ravin, 0 fiesta princi
ante el solstico. de" verano, y la Indl Ray, 0 tesa: secundas
duranie el solsticio de invierso, Dicho de otro
del sol, polos y pivotes, alrededor de los cual
datio, corresponded @ un centro desdoblads, queen cietto” modo
se proyecta a le periferia; desdoblamicnto Iégico, ya que existe,
eféctivamente, dos solsticis.
La tepresentacién del
las divisiones
“Virscoche ve terminé eon gucty, pes con
la rebelién de los objetos contra sus seliores. La segunda edad, co-
respondiente a los hombres sagtados, ardié con la detencién del
Sol. La terceta edad, de los hombres salvajes, fue ahopads en el
diluvio, La cuerta edad, de los guerreros, se’ hundié en Ia deca-
dencia, Vivimos en la quinta edad, que coincide con la era de
Jos Incas, venidos para tegenerar a los hombres; en el interior de
un tiempo cfclico, el Imperio constitaye una especie- de cumpli-
micnto_y coronaciéa después de cuatro’ humanidedes -aéabadas.
‘Abora bien, cada una de las edades precedentes ha durado mil afos,
y,¢l reino de cada uno de los diez emperadores legendarios repre-
fenta teéricamente, un periodo de, cien afios, De ah{ ta cvestién
aoa
SOB etn di la Coya también fete de la one, ganar poles
Tas doe mltades del afo, ots. parejas de cposicones: so/iuna
J ml iemenin (,B64, ey i bane va Cipendo coon tages 3 crema
eases gue al bomb.
BE CEA Métraus, obs city plas 9728,
1. Lasstractaras del Estado ince a
ue ya antes eaconteibamos: lege ¢ su eéuning el Impero inca
jo.xvi?. ¢Hay que encontrar en esa, coincidencia In explics-
Clén-de as profes que anuncian la legade de lw bombresblences
y- barbudose
Poma de Ayala transmite una tradicién diferente: las. cinco
glo & un Hempo aparentemente line! y
ei G58 _versién’ interfiere In ideologies
sbleza iio inca; estas particularidedes
justifican (a pesar dela fethe telativaniente’terdfa de su crSnica)
von andlisis més detallado de tal intexpretacin,
En el curso de Je primera eded (que duré ochocientos afics) los
i iracocha ranma” poblaton las Indias y exterminaron los
animales silvajes que por entonces invadfan la tierra; levaban una
vvida némada, vestidos con prendes de hojas, y se cobijaban en grutas.
Pero ya conocfan ls daca, el palo planiador andino, y practicuban
tuna agricultura rudimentatia, Durabte la segunda edad, correspon-
diente a los Huari runa (que duré mil trescientos alos), los indios
perfeccionaron Ia agriculturs, roturaron el suelo y comenziron &
construir terrazas y candles de irrigacién. Llevaban ropas hechas con
Picles y edifcaban cabafias © pequets casas de picdra lamadas
>ucullos. La tercera edad foe la de los Purun rune ™ (que duré mil
ien a5os). Los indios se: multiplicaton como «la arene del mar» y
comenzaron a pobler las tierras bajas, de clima étido. Aprendieron
a edifcar:verdsderes cases de piedra, cabiertes de paja, trazaron
caminos, extendieron los canales de irtigacién, desarrollaron la
ctianza de Ia lama y de la alpece. Fue también en’esta época cuando
inventaton el hilado, el tejido y el tinte de la lana, y descubrieron
también el trabajo de los metales. Al mismo tiempo aparecieron las
primeres instituciones politcas, y'se multipliceron lis pequefias na-
ciones que creaban costumbres particulares; en esta época nace
Ja diversidad de las Jenguas y de las vestimentas, Fue también en-
tonces cuando los hombtes se pusieron a delimiter sus campos, na
ciendo ‘los primeros conflictos ‘por enisa de la apropiacién de Is
cuatta edad, de los Auca pacha runa™, fue la edad de la
guerra"(qiie daré dos mil clea afios). Se agravaron los conflictos
Eriginddos en le eded precedente ec despobleron lay reglones hasta
entonces habitidas'y los hombres se refugiaron en las altas tierras,
2 Fla sitin wadco, Vircota desigo el dns crear
ciyliadr, cio sombre fie dada so phase Tos cps ans Ss os
ee Head del detiérto, 0 del seorden, de In, conus
nin ie, Stee ici, 7 sce fi, Sond tosis de
8 Segunda parte: Lot cambios sons en el Pers
donde construfan fortalezas (los pucaras), Paradéjicamente, In cuss
ts edd aparece al mismo tempo como una verdadera edad de or;
si bien es cierto que se constituyen entonces los cuatro grandes |
reinos y que los reyes Yarovillea de Chinchaysuyu (de-los cuales
pretende descender Poma de Ayala) logran imponer su dominio
sobre todos los otros reyes de Antisuyu, Collasuyy y Cuntisuyu,
La quinta edad corresponde al tiempo de los ineas (Ince Pacha runa),
cuyo Imperio duré anil quiniettos aioe; :
) dé libre curso. su_resentimi
timidad de los incas y admin
A diferencia de Ia tradil
Jas edades una. duracién d
riddica de fines y senacimientos”del_«
ciona ninguna caidstrofe, entre les_edades, que se suceden con ai
glo a un tiempo aparentemente continuo y nstran una histo
No obstante, si examinamos en detalle la natraci r
correlaciones.y_oposiciones, esi especial entte las cuatro primeras
progreto de las artes y las técnicas no sigue u
inflexién (0 de muptuta) se sitia entre le seyiin
Por ejemplo, los indios de las dos primeras ed aban prep:
das hechas de hojas ode pieles (es decir, todavia préximas a
noaturaleza, vegetal o animal), mientras que fos indios
siguientes evan prendas tejidas (producto de |
visto el prestiio del tejid vilizaciones andina
duda, casval que Poma de t
tercera edad el descubtimiento del hilado””. Otros aspectos con-
firman, asimismo, Ia heterogeneidad de las diferentes gpoca
bene et
cronista indica que los in primera_edad fueron después
considerados como dioseé,
epocas, refiriend re
as épocas Wevai
Tas dee edades
1, Las evtructates-de- Estado inca
(concebida en primer lugar como técnica) y: del
ie la guerra (Spocas Namnadas_purim y_adca). =
ent, les eda a
|_eronists, que.
cuando las integramos
ere época bustaban re:
rio, los de le segunda edad aprendic™
casas, los pwcillor. El priser sbrigo pre
: undo se sitia ol nivel
ase
ipiere es categories ‘de To de
tigen también el esquema temporal. La
s sigilentes confitma esta hipdtetis; en efecto,
‘Poma indice que los indios de ls
dad” poblaron les tierras |
ruyeron casas de 5); mientras que los de le
del suelo: este. escal
‘Artiba y de Io de Abajo
googratta'de las edades si
i glavon en las tlesras affas (donde edificaron for.
talezas, los pucaras). Los dos exiremos temporales, la primera edad
y Ia cuatta, corresponden asi a los dos extremos geogrdficos. Dicho
de otro modo, todo sucede
én del pasado. acid
enteFignifcase_al_—ilsmo “einpo scién_de “Abajo
a. La oporiGiOa enize Tos dos grupos de edades (1 -+ 2,
por tne parte, y 3+ 4, por otra) depende, entonces, también de
fas categorfas espaciales 'y define una jerargufa en la cual las dos
edades més antiguas ocupan una posicién superior. Pero esta pri-
mera divisién es recortada por una segunda, en el interior de cada
sgrupo de dos edades y bajo la misma relaciSn, de tal suerte que 2
{edad més reciente) es a 1 (edad més antigua) como 4 (edad mis
reciente) es 8 9 (edad mg antigua), En defiva, Ig cuatro edades
y, los. cuatro cuadrantes. del Imperio
vista de. rhomiologia de estructura. Te
en Ja representacién del tiempo como en la del espac
rl ainetoFedacido” ce esqueinas mientles, “Gpost
ies Logi
rincipios numéticos comunes a ambas- dimensiones: division dua- i
[iets y caatrpartite, categoris de lo de Arriba y lo de Abajo, con
ceptos de cultara y naturaleza ‘espaciales y tem-
penden, pues, de un ntal, oj
los datos Uingisticos: en quechus, las “nocion
jgnan con un mismo término, pacha, que
de espacio y dempo se d
Sr ee aly as te esata pl 9
saEss Gents eee 7 aes sep
pi tame cee ee em ee Ce
Fe Cen ek Sig = eGo ie Cae
ts eosin
sociales en el Pers
Bo Segunda parte: Les. eambi
significa a Ia vez (segrin el contexto) Ia tierra, el mundo, etc., o-la
€poca, le estacidn, etc. ;
,.que la homologia entre ef espacio
elas unidades aisladas, sino_al de
los a. Patece vano, por ejemplo,
Bisear na” equivalencia rigirosaeHtre las cuatro primeras edades
y cada una de les cuartas partes del Imperio; estas ltimas no
hacen u is de otras, sino que surgen todas juntas al mismo tiempo
(lguen une ley ‘eseveroal) durante In cumin ead, Poros
atte, » mientras que la disttibucién espacial se despliega” ea la
incron! 1, ef esqueima de Tas Se te aceite
o obstante’ Srdeharse ‘con arveglo”a Tas iibrinas “de la
imental. Flay conflicto entre las” d6s" perapectival
preseniaciones espaciales y temporales no se transfor
‘man r€-iproca e indistintamente, se articulan, en cambio, por medio
de algunos de. sus clementos, que ascguran una cietta frecuencia
entre las dos dimensiones. Es’ ast como el primer cuadrante, Chin-
chaysuyu, establace su dominio sobre las otras partes durante la
cuaita edad, iniciando, pero después de una evoluciéa,. cl juste
‘entre una de las divisiones del espacio y una de las épocas de la
historia, Este enlace se cumple con la quinta edad, cuando los
Incas establecen su cepital en el Cuzco; una segunda articulscidn,
definitiva, asocia la vltima época y el centro real del mundo; es
entonces ‘cuando conflayen sineronfa y diacronfa. Los esquemas
organizadores del espacio y el tiempo no integran el movimiento his-
sca medians la conversén de nnn dimension en ott, sino & te
vés de su convergencia, Si el espacio y el tiempo acaban correspon-
Uiadose, slo es en ln extrmicad tepresentade por el Cuzco con
Jos Incas, quedando de elgune manera abierto el sistema por la otra
extremided, Esta apertura del sistema constituye el requisito. para
Jas integracién de Ia discronia, conservando al mismo tiempo su
dinamismo, porque el mismo procedimicnto que permite Poma
abrir su sistema a la duracién (mediante Ia proyeccidn del q
clemento al final de los otros cuatro) le oftece el modo de relacionar
cl tiempo con el espacio (asociando el quinto clemento al centro
del mundo). ,Procedimiento econémico y coherente que permite
suponer (rechazando, por via de hipétesis, Ja tredicién ciliea @ una
€oca anterior) que el pensamiento inca, confrontado con el mismo
problema del tiempo, se habia comprometido en un idéntico es-
fuerzo de totalidacién: producto de una sociedad que ya habia hecho
—o empezaba @ hacer— la eleccién de la historia :
1. as estrucruras del Estado ince BL
En: resumen, la distribuci6n del espacio obedece @ una cuatri-
particién ordetadaalie 0; el ealendari6 se somnete
4 otto tipo de eu 5 poles,
© sea, un ceiitie desdablad 7 proyec fa; finalinente,
las ‘elco™edades se suceden eo. el tiempo, bien sea clelico 0 his
‘ético, Dicho de otro modo, por la puesta ei préctica de los mismos
jungue coca vez Con una orientacién diferente, el espacio,
gadario y las edades (al"mienos segiin la tradicién de Poms)
ran el paso progresivo dé la sincionla a la petiodiéided y de la
petiedicidad’ sla diactonfa, Hemos expuesto el enlace, través
de una extiemidad, del espacio y el tiempo; en cuanto al calendario,
tuna de sus funciones consistia indudablemente, si no en resolver,
por lo menos en mediatizar Ia tensin interna del sistema, En efecto,
es probable que también entre los incas la conjuncidn y ta disyun-
cién del pasado y del presente fueran simbolizadas por ritos hist’
fics. Bs ax como deste Pome cl culo renido a le muetos
jurante el mes Aya marcay quilla, que corzesponde 2 noviembre
El propio aombse del mes resume Ia festa ™ los indiossolian en.
tonces sacar a los difuntos de sus sepulturas para exponerlos pi
blicamente; les presentaban alimento y bebide, les edornaban con
suntuosas prendas y plumas, y luego danzaban alrededor de ellos.
‘A continuacién, les ponian ‘en andas y les levaban cn procesiéa
por las calles, de casa en casa. Por ultimo, les devolvian a sus
sepultures, con nuevas ofrendas. Otras fuentes referen que les
momias de los Inces se hallaban expuestas de este modo durante
todas les festividades, y especialmente durante el Capac Inti Rayri,
cn el solsticio de verano; eran paseados entonces solemnemente en
fl templo del Sol. Este retorno periddico de los antepasados, consi-
derados vivientes durante Is fiesta, atestigua por sf solo (con inde-
pendencia de los ritos del duelo) «que entre el pasado y el presente
cs posible el trdnsito en los dos sentidos» ™; Jos difuntos salen de
sus sepulturas y luego retornan, No se trate sélo de un trdnsito, sino
de fosida, El ito unifica passdo y presente en_una misma expe-
riencn vivida (yen ef centro del mundo en la feitvidad del Capee
Tutt Raji); simulténeamente, la duracién se condense ea el ins
"B® Sobre esta funciée de los sitos histérios, ef. Claude LéviStrauss, Le
Pensge sauvage, Patls, 1962, pigs. 313314,
Sg bec 2B yr tty cavers rey eta ane
porta; guilla: mes
‘St 7Bid, {, 257: aen este mes sacen los defuntos de sus bobedas que Laman
pueutlo y le dan de comer y veuer y le bisten de sus bestdos rics Te ponen
fn unas andas y andan con elles en casa en czia y por las calles y por Is plasa
¥ despues toroun nmetela en sus puculoe..»
Co LéviStrauss, 08. cit, pig, 315.
2 Segunda parte: Los eambios sociales en el Per
tance y se cespliega en la sincronfa, mientras que Ia diectonia queda
abolida en el tiempo recuperado
3. Un modelo andino
Que estos esquemas mentales, cteencias y ritos, sefialan Ia exis
tencla de un modelo genéricamente andino, resulta bien atestigue:
do al poner dichos fenémenos en relacién con el relato de otro
cronista indfgena, Pachacuti Yamqui (otiginario de la regién Colla
y contemportineo de Poma). Un dibujo de éste inspird a R. T. Zui-
dema un modelo constituido por cinco generaciones, que aplica
al estudio del sistema de pareniesco de los incas. Sin embargo, aqui
es conveniente también buscar les correlaciones (0 as oposiciones)
no tanto al nivel de los elementos mismos como al de los vincu-
Tos que los unea. El esquema de Pachacuti Yamaui representa a la
vex un sistema cosmolbgico y un sistema de Barentesco:
Mi sirecocta
oh Ou
venus. Ect
vost
erses
espertina, = Abuelos
ana Coch
[hedre Oeéano)
canes Pack
(Sosa Ti
A
|
rns
De acuerdo con nuestre perspec
aun eslabdn intermedio en Ia seri sfoimacion
Poma, aseguran el transito del espac efidario y. de-#ste.s
historia. El quinto elemento se encuentra proyectado equi al origen
(del universo o del linaje»), mientras, que los aitos_cuatio ele
mentor 3¢ desdoblan ® fin de fepresenta la descende
por una parte y la descendencia femenine por otra. Se
@....
4) este esquema corresponds
1. Las estracrulas del Estado inca 233
combinacién exacta de los, mismos
cn préctica en Ia orgatizacién del cale
tedaces, pero siméiricos © inversosi_desdoblami
ponde’al centro, sind & Tos cuatro” elementos,
quinte elemento, no al 18 a
mera mi ‘Ro 46 situa asculino,
ida, del lado femenino.) Espacio, calendario, parentesco
ales que, indivectamente
y dependen de una
®
4. Eepasio 2. Calendario 9, Parentesco 4, Historia
Estas transformaciones en el interior de Je estructura general
no significan, sin embargo, que podamos reducir todas las socie
dades andinds a una férmula vinice, Pero el andlisis precedente
sugiere al menos una clerta homogeneidad en las estructuras menta-
Tes, que no sdlo no excluye sino que implica (como otras tantas
veriantes) lo: diversided de sus creencias y costumbres, Por otra
ico de Tod incas
sobre_el “culto
g euracas y 16s Teas); pero
juestro. estudio, que esta ex:
mundo,
Convenfa presentar un cuedro del Estado que la Conquista
iba a destruir, y hemos intentado volver a situar las diversas ins-
tituciones de la sociedad inca en su contexto global. Pero, por lo
mismo, nuestro cuadro reviste un especto més estético que diné
nico. También es preciso recordar que el Imperio inca constituye
el resultado de una larga evoluciéa que puede resumirse, antes de
Ja Conquista, bajo dos enunciados:
1?" Destsrolio de las instituciones estatales, que se establecen
sobre la base de las instituciones propias del ajllu, Ea este sen-
tido, 3i queremos caractetizar # esi sociedad mediante una categoria
simple, podemos pensar con Alfred Métraux, en el concepto de
«modo de produccién siiético». Le comiinided’continta ateadiendo
lstencia, mieatras que el Estado. se apropia del excedente
1 Teglamenta Is organizacin general de le vida eco-
S Tos _grirides. trabajos (irrigacién, terrazas, caminos,
0] ptQolo eet ento del Fata y In rein de on
igs implica le exiensién de ciertde grupos sociales
(los yarias, los mitimaes, las aellas) que escapan al omuni-
in_ de poderes «privadosy, Correlativamente al des-
y porn piotse de algana, manera. dialécico, el
papel de fos curseas (0, al menos, de algunos entre ellos) reviste una
Importance crecienee; Ea efoto, pare reforar au autocad, Toes
se-ve llevado, por el
sore srandes_jefes” provinciales
‘yaa
intelas importantes, qué Tes per-
espe ites de problemas accesorios
fe dinastia de los io de las instituciones comu-
nitarlas tradicionales ‘como def control del Estado, aun cuando éste
se encuentie en el origen de su poder. En este sentido, es posible
que, se_esbozasen los elementos de una «feudalidadn.
‘La Conguista espafiola interfumpié ‘esta evolucitn, provocs con
su brutalidad Ja"desestructuracién de Ia sociedad indigena y desenca-
dené un proceso nuevo, donde, sin embargo, pudieron todavia mani
festarse las tendencias del periodo inca: el Estado ha sido destruido
yes reemplazedo por Jas instituciones espafiolas, mientras que-el
poder de los jefes locales, en maycr.o-menor medida;
LA DESESTRUCTURACION
‘Treumatismo de le Conquista: hemos planteado la. expresién
para designar el choque psicalégico provocedo por ln llegada de
los hombres blancos y Ia derrota de los dioses tradicionales. Pero
el chogue continéa —si asf puede decirse— durante los. primezos
afics del petfodo colonial
La dominacién espafiola, al seivirse de las institucioies incaices,
acarres al misma tiempo su descomposicién; sin .que esto sig
que, sin embargo, el nacimiento de un mundo nuevo, radicalmente
extrafio al antiguo. Al contratio, por el término de , Inés Xecxncolque y Barbara Capeha: Este dicho dia se visits
otra casa y en ella un indio que dice lnmarse Domingo Condor, de edad de
treinta y cloeo afis, tiene mujer que se llnma Costanza Yori de edad de treinta
cinco afos, y en ella dos hijos que se Usman Miguel Cuni de siete afios, tiewe
14 Segunda parte: Los cambios sociales en el Pert
32. La pinimide de los chupachos plantea un problema en cuan-
to a los individuos.de once a veinte afios: ecémo explicer el vacio
tan aitidamente trazado para esta clase de edad, tanto para las nies
como pata los nifios? Se trata de nifios nacidos de 1543 a 1552;
este periodo ve el fin de las guerzas civiles (que duran haste 1948,
ungue las secuelss se prolongan hasta le década de 1550); por
otra parte, el Pend se ve asolado por una epidemia en 1546; quizd
estos factores provacaron un descenso de natslidad y un ineremento
de la mortalidad infantil”, Pero el vacio de la categoria de los once-
quince afios puede también detivar de las modalidades del censo;
de hecho, por lo general, las otras pirdmides preseatan la misma
tnomalia; se tratazia entonces de un defecto de inseripeién referido
esta clase de edad, imputable a la naturaleza de las fuentes
Examinemos ahora los otros ejemplos, que representan todos
tuna poblacién de un mismo orden cuantitativo; de alrededor de un
miller de babitantes ®, Yucay y Urubamba (1571), Huaora (1583),
Laure y Ulpo (1591), Cayaotambo-Tauna (1603). Dos tendencias
parecen esbozarse:
12 El eguilibrio de los sexos se. restablece poco a poco. En
Yucay, en 1571, hay mas mujeres que hombres, pero las tasas
son mucho menos elevadas que en Hudnuco diez afios antes: de
veintinn a treinta aos, 97 hombres por 100 mujeres; de trein-
ta y uno a cuarenta afios, 80 por 100; de cuarenta y uno e cincuenta
aos, 52 por 100; por encima de cincuents sfios, 34 por 100. En
Huaura, en 1583, la cifra de los hombres supera a la de las mau-
jeres de tal modo que hemos de preguntarnos si este nuevo des-
equilibrio no proviene, agu! también, de una laguna en el censo.
En cuanto a las pirémides de 1591 y 1603, ellas implican une po-
blaciéa femenina més numerosa, pero con tasas muy modestas (y n0
sin inversiones para ciertas categories de edad).
dos mancchaz que ge Wamon una Inés Xucxacolche de edad de_veinticinco
fis en” gue tene dos hijos e una hija que se Haman Miguel Poroohszus de
Sete aos y otto Cristobal ce siete meses in hia se lama Inés Mochui de doz
Migs lene ‘este indio otra manecie que te oma Bérbara Capcha de edad de
{teint cineo afiog en que tiene on hijo que se lama Miguel Anos de nucve
meses (Ortiz de Zitign, ob. el, pg. 122.) En este dominio, las estadisticas
felines, yx qe Sipe poder deecct cate la ome
53? La pittmide de cineo en cinco afioe (anexo, grifice 4) indica que et
vaclo 26 sefiere sabre todo a os individuas de once a quince aos, es decir,
paciges en 1548 © 1552, «
Ver en anexo los gréficas 3 9 15,
2. La desestruétarseiba ro
= 28 Los movimientos de descenso tepercuten de una gener
ign a otra; In caida répida que sufre la poblacién indigena en ol
‘momento de Ia Conquista, en los afios de 1530, determina, segisi
ciclos de veinte a treinta’aifos, clases de cdad menos numerosas;
fs decir, hay atin vacfos, al parecer, pars la categorfa de los nifios
nacidos en los afios 1560 y 1590.
Las pirimides sugieren una disminucién relativa de la pobl:
ién infantil. Sin duds, no podemos adclantsr ninguna conclusién
segura sobre esto, ya que nuestros documentos no registran todos
los nacimientos y’se sefieren a regiones distintas cada vez; sin em-
bargo, ln'visita de Demin de Iz Bandera s Yucay, en 1558, su-
rministra un elemento de comparacién con la visita del mismo valle
fen 1571, Si calculamos Ia proporcién de Ia poblacién infantil
(nifios y nifias de cero a quince afios) respecto a In poblacién total,
cobtenemos, para nuestros seis efemplos, les siguientes tasas:
Yucay, 1558 6 %
Chupachos, 1562 39%
Yocay, 1571 378%
Hoaura, 1583 417%
Laura y Ulpo, 1591 40%
Caysotambo-Tsuma, 1603 318%
Estos porcentajes s6lo suministran indicaciones aproximadas, pucs-
que no toman en cuenta In composicién del resto de le. pobl
ida. Es ast que en Huaura, al igual que en Laura y Ulpo, donde
Tas tasas parccen registrar una iregulatidad, compzobamos que el
némero de ancianos es particularmente bajo; con relaciéa a te
poblacién activa, los nifios representan allf, en zealidad, un niimero
menor, Evidentemente, el método més seguro consistizia en recons
titoir las familias, cosa que no petmiten nuestros documentos. No
obstante, podemos recurtir a un subterfugio y calcular el ntimero
de nifios (de cero a quince. afos) por tributario (en nuestzas pitd-
ides, los hombres de diecistis « cincuenta aiios); y aun si obtene-
‘mos un resultado diferente del admero real de nifios (sobrevivientes)
por familia, una tendencia parece revelarse:
® Archivo histérico del Cuzco, Genealogla de Sayri Tupac, «Visita y.nu-
meracidn de les yndios de! valle de_yueay.y.sus anexos, que practieé Daan
de In Bandera e0.30 de junio, de 1958; mgndando que se redujesen en sus
respectivos. pueblos, libro. 3, tndiee 5, #. 892 1-909 v.
“D Puede tratarse también de una laguna del censo,
Scgunda parte: Los cambios sociales en el Peri
Yuery, 1558 2,28
Chupachos, 1562 213
Yucay, 1571 1B y 17
Honora, 1583 iat
Laure ¥ Ulpo, 1591 156
Caysotambo-Tauna, 1603 136
Ciestemente, estos indices pueden hallarse falseados, a su vez,
por el restablecimiento del equilibrio de los sexos (el aumento re:
lativo en el nimero de los hombres tiende a disminuir las tases).
‘Sin embargo, se plantea inevitablemente una cuestiéa: gdecrece la
natalidad indigena a [0 largo del siglo xvr? Las cifras precedentes
incitan a conservar esta hipétesis. Le baja real no es ciertemente tan
fuerte como lo sugieren los indices obtenidos (ya que dichos in-
dices exigen una corzeccidn), pero parece manifestarse una evolu-
cidn: Ja natalidad disminuye quizd desde 1370 (segiin el ejemplo
de Yucay), y mis probablemente atin a finales de siglo. Si fuentes
nuevas probasen esta disminucién, dispondrlamos de un clemento
fundamental en el andlisis de las causas de Ja despoblacién del Per:
el traumatismo de 1a Conquista repercutirfa incluso al nivel de los
comportamientos biolégicos.
2. Las causas de la despoblaci6n
Después de la Conquista, en todas las posesiones espafiolas de
‘América cl aimero de indids detrece bruscamente, En México y
fen las isles del Caribe, 1a calda-demogrdfice se produce, ante todo,
por las enfermedades nuevas (viruela, rubeols, gripe, etc.) introdu-
‘ides por los europeos y contra Jas cuales no se hallaban inmunizados
Jos indigenss, aislados durante siglos del resto de le humanided ".
En log treinta aios que siguen a Ja llegeda de los espafoles, des-
aparecen los arawaks de La Espafiola; Ia poblaciéa de México decre-
ce en un 75 por 100; Ia tribu de los quimbayas, en la actual Coloni-
bia, disminuye en un 80 por 100 (y luego desaparece por comple-
to), La Conquista provocé en. todas partes un choque microbiano.
gSucede lo mismo en el Peri? Segiin G. Kubler, el Per no habria
Eonocido grandes epidemias antes de 1720; Kubler ateibuye la
TG fx sag de 8, F. Conky W. Bosh; en expel The abril
epicit Cied BE Se UP a is,
© CE, J, Friedey Los quimbayas baja la domrinacidn espatels, Bogotd, 1963.
BG Bae Bondble t pee SbaS86e a noe wes 1790 any gre
lower Gaetan Boe tie te" pent cel
‘eo, esc 3, Bite 20 tun ened Sehr wore hs
2. La, gesesrucrareciia wt
despoblaci6n, en Jo esencial, a las guerras civiles y a los abusos
espafioles. 2Resulta suficiente diche explicacién?
Es un hecho innegable que la dominacién espaftola se traduce en
una opresiéa mortal. La indignacién de Las Casas y las quejas de
Poma de Ayala dan testimonio de ello. La excesiva mortalidad
‘masculina, tal como aparece entre los chupachos, resulta probable-
mene de las gers y del tuto, Entre otros textos, cemos ung
Cédula fechada en 1582 y dirigida al arzobispo de Lima, donde el
rey se clarma por la condicién indigena®, Este documento mues-
tra a los indios empujados al suicidio por desesperacién y para
escapar de los malos tratos; unos se ahorcan, otros se dejan moti
de bambre, otros toman hierbas venenosas; por iltimo, algunas
mujeres matan a sus hijos al nacer, «para liberarlos de los trabajos
que ellas padecen» ®,
El rey denuncia en primer lugar a los «encomenderos», El ejem-
plo de Chocuito edguiere aqut su plena signescién; en efecto, este
Tepartimiento escapa al régimen de Ia encomienda y depende di-
rectamente de la administracién real; In autoridad tradicignal de
Jos curacas se mantiene alll més s6lidamente, Ahore bien, saberios
que en Chucuito, de 1530 2 1567, ls poblacién sdlo disminuye en
un 25 por 100; por el contratio, en el testo del Peri, y durante el
mismo perfodo, el descenso es ‘mucho més fuerte, del orden del
75 al 80 por 100 para los chupachos y los huancas sometidos a In
ceacomienda *.
Con todo, los «abusos» de Ja situacién colonial no suministran
sino une explicacién limiteds. Es sorptendente, en efecto, que
G. Kubler niegue la existencia de grandes epidemias en el. Pert
antes de 1720, porque éstas se encuentran perlectamente atesti-
ruadas en los documentos del siglo xvt. Es cierto que las fuentes,
Libis primero de Cédlas y Provisiones Rees «la dinidad Arcos
pal de Linae ext publi por Jost T Palo en sin de
trimento alguno™. Es més, sabemoé ‘que el descenso” demogrifico
en Yucay suscité de alguna manera una abundancia de tierras y que
los campos fértiles fueron esponténeamente abandonados. ¢En qué
condiciones satisfacian los indios el tributo? Les suministraba
Francisco Pizarro simientes y alimentos? Desgraciadamente, nues-
twos testigos no nos aportan precisiénes. Sin embargo, los habitan-
tes del valle, en la medida en que su trabajo se refiere sinicamente
a las tierras del Inca (simplemente, sustituido por Pizarro), parecen
beneficiarse de una situacién relativamente privilegiada poco después
de Ia Conquista. Esta situacién se prolongs bajo el heredero de
Francisco Pizarro, su hijo Gonzalo; hasta la muerte de éste tltimo,
hi ico del Cizzo, Geneulogia de Suysi apne, «...en tiempo
del dicho maroués pigarto los yndios deste reeyno no pagavan tase conogida ni
fa cenlan y que en lugar de tibuto pagiuan a sus encomenderce con eervicio
personal como se usana del tienspo del yga que servlan con sus. personas
Gn lat chicares y cases de los encomenderos y en todo que les. spandaun
y de lo misma manera lo. pagauan y serufan personalmente los. yndios no.
furafes ‘y 'mitimacs del dicho ‘alle de Yuen...r (Francisco Guaman, setenta
gos: libro’ 3; indice 5, f. 770 r.). Igualmente: ... ast uié
Sicha marqués pigerro entrd en esta ciudad tome. para su, servicio todos Tos
yndis del ualle de yucaiy Tos cuales e sitaieron en ef beneigio de fas ccaras
e coca que senfa en los andes de tono paucabambe y angel y en otras de
nfs gues on sta Gude donde dae vba y fa cicoras gue aia,e0
fl dicho walle de yucey del soga le ecudian con ch truco deli todos los yudios
aural tect ennai cus el ge tena ene dicho ule.» (Diego Ce
fittabo; bio 2, fodiee 4, (112 v.) (El subrayado es nuestzo.)
‘Dr Archivo histérico del Cuzco, en Genealogia de Sayti Tupac, «Testimonio
deo por Benita de la’ Pefa, eserivano de enta clidad del Cuzco, en 22 de
‘Absit 1352s, testimonio, de Feaneiseo Chilche: «Dio que los ynaios que short
fy en eate ville no siembran ca las chcaras del sol aj del yngs y que las Iabran
fam gue con fo qu de la cope ge pus dl to que is sta mandado
fF a'su_ amo y que los yndios ciembren en us.chiearas que. tenen en este
unllen (libro 3, indice 3, £2 36-236 ¥-) es
2. La deseseueturecién re
en. 1548, no se verificé ningtén cambio en el tributo®, Los indios
del valle fueron Ivego vinculados a In Corona, y es s6lo en 1550 que
‘aparccen Jas primeras modificaciones, con la visita de Garcia de
Melo, que introdujo un, impuesto en dinero para reemplazar el
trabajo en Jas plantaciones de coca “', En 1558 Jos indios de Yucay
reciben un nuevo sefior! Saji ‘Tupac, el Inca rebelde, al que, en
recompensa por su adhesin a los espafioles, se le otorga Ia enco-
mienda, que él consideraba, por lo demés, como herencia lepl-
tima!®, Fue entonces cuando ocurrié la visita de Damién de la
Bandera, quien ordena las primeras reducciones en el valle, aunque
nno parece heber modificado-la tase de Garcia de Melo™. Es, pues,
bajo Ia forma establecida por este thtimo, que Sayti Tupac contintia
percibiendo el tributo™, aunque por poco tiempo, pues muere pron-
fo, en 1560, quiad envenenado por Francisco Chilche, curaca prit-
cipal dei valle. Sucede a Sayri Tupac su hija Beatriz, por en:
tonces menor de edad y cuya tutela (hasta su matrimonio ‘con Mat-
tin Garefa de Loyola) estuvo muy mal atendida, de modo tal que
‘en 1572 fray Pedro Gutiérrez Flores visita el repartimiento (en cl
contexto de Ia visita general ordenada por Toledo) y se escandaliza
de sitoacién exteordinaimeineprlepids_ dees indios del
valle ™,
Fisrco del Cuno, Genenlona de Sori Topes, ef. os iverson
(libro 2, fodice 4, . 89-v.; {935 vol; of. tambigh ln respuesta de
Diego Cissy: «Diao ave Ideg, como muié don funciso pare eubgecis
‘en les yndios del ualle de yucay don gonealo pigarro, hijo del dicho marqués
don feengisco pigerco al qual siruieron todos los yndios mitimaes e narurales
‘eamayos yansconas que fueron de los ynges en todas las cosses que serwfan al
‘dicho margoés #0 padre.» {libro 2, fndice 4, € 113
TM Archivo histérico del Cuzco, Genealdgla de Sayri Tupac: «Después de
todo esto uino a visit este walle gargia ce melo ¢ Ia asa de coca la reduxo a
plata, (libro 2, indice 4, £91 3.)
12 Archivo histrieo del Cuzco, Genealogla de Sayti Tupec, ef. los diversos
interrogatorios (bro 2, nice 4, f. 89 v. £535 vy eft),
10 Archivo histico del Cuzco, Genealogis de Sayri Tupne: «Visita y name:
zacién de los yndios del valle de yocay y su8 anexes que prectiod Damién de In
Bungera en 30 de Junio de 1558 mondendo que se redujesen en sus respectivos
puchlos» (libro 3, fndice 3, ff, 892 1.905 v.). Netemos que todes los testigos
ren ch el hecho de que, durante las visitas de Garcia de Mena y de Damiin
Ge la Bandera, los curaeas del valle {en especial Francisco Chilehe) se esforzaron
por sosttaer de] eenso a numeresos indi. :
FArchive hisirico del Cuzco, Genenlogle de Sayri ‘Tupac «...€ que por
cover ye tasa le cobran a el dicho don diego y este tetigo se Ia uido pagar seatin
(gue extoun repartdo por los cagigues cuyo cargo eta...» (Francisco Guaran,
bre. 3, indice 9, £. 770 v,)
"SCE Guaman-Pomn'de Ayali, ob. cit, pig. 443. 7
6 Archivo histétien del Cuzco, Genealogla de Saysi Tupac «Visita del Doc
tot Pedso Guticrer Flores, libro 2, fodice 4, ff. 318 v.408 v. Volvernos a en-
‘entrar al mismo vistedor én Chucuito en 1374,
m4 Segunda parte: Los cambios sociaes-envel Pers
Gutiérrez Flores encuentra. en Yucay una. situacién confus
Aunque teéricamente tributatios de Beatriz Coya, casi todos los is
dios se declaran yanas de Francisco Chilche 0 de los otros curaces;
asi esperan escapar al pago del tributo. Podemos analizar en detalle
Ja situacién del valle gracias a los cuadros de cénso preparados por
el visitador; éste registra, ademds del nombre y la edad de tos
interesados, sus obligaciones y 1a distribucién de sus tertenos ™.
Ahora bien, a la vez comprobamos la moderacién del tributo y
extrema desigualdad de su reparto. Todos los indios deben ser
cios. personales a su-sefior (en principio « Beatriz Coya; en reali
dad, a Chilche), cuyas modalidades pricticas desgraciadamente ig-
noramos. Pero sigue sin haber sefal alguna del tributo textil. En
cuanto al pago en dinero, éste patece generalmente débil, puesto
que se eleva @ una media de 4 6 5 tomines de tasa, més 4 6 6 to-
‘mines de doctrina; media tedtica sin embargo, porque aparecen
hnumierosas excepciones; ciertos indios pagan 1 6 2 pesos, e incluso
48 cuenta del tributo (tesa), y nada por Ia evangelizecién (doctrina);
4 |e inversa, otros pagan 4 6 6 tomines por la evangelizacién; pero
nada por el tributo; y, por tiltimo, muchos indios que no deben
por ningin concepto, ni por el tributo ni por Ia evangelizacién,
@Resultan estas diferencias de una distribucién desigual de la
tierra?, En modo alguno: la tierra se encuentra, sin duda, repartida
de modo desigual, pero esta distribucién carece de vinculo directo
con Ia tsa adeudada, Asi, ciertos indios que disponen de campos
de «comunided» lamados todavia ade tase» (de medio a 2 tupus),
‘no pagan tasa; otros viven en pequefios terrenos otorgados por su
sefior (también de medio a 2 tupus), y, sin embargo, pagan Ia tasa5
y muchos, en fin, que asocian una y otra éategoria, con 0 sin. pago
fen dinero, Algunos ejemplos: Martin Marcavichai, indi
veintitrés fos, nacido en el valle, yana de Francisco Chilehe;
sado con Leonor Zubuie Chucea, de catoree afios, sin hijos; con
tribuye ol cultivo de los campos ‘de maiz y de las plantaciones de
coca de su sefior, cumpliendo también una mita para le hietba:y la
lea de calefaccidn; aunque yana, dispone de un pequefio terreno
de comunidad» de 1 tupa y cuatto, por el cual (precisa explicita-
mente el visitador) no paga tasa alguna; no obstante, entrega 4 to-
TH Ls cuadros de Gutree Fores inluyen las eolumnaysiguicnes (Genes
loi, nd, 318 vb lado aon ior Moe 7, tv
ae i ho a orca ame / gu eos oe sei / To gue
rina / Lo que poga de tate (0 ts pars el encomendero deste tepat=
TEM) br chice Gecomustad ave nen son ets (0 ene hss
‘ass
\
2: Tin desestructureei as
mines por la evangelizacién “’. En cambio, Francisco Ambuchilaca,
de treinta y cinco afios, tambign cafiari nacido en el valle y yana
de Chilche, parece menos favorccido; esté casedo con Magdalena
Mano, de teinta afios, de la cual tiene tres hijos (tin nifio de ocho
aos ¥ dos nifias de cinco y des afios); cumple los mismos servicios
personales que los otros indios; pero, a pesar de su familia mis
rnumeross, sélo dispone de medio tupu’‘otorgado por su seffor (gcudl
serfa su grado de fertilidad?); y aun cateciendo de tiettas «de co-
munidad», paga un peso por el tributo y 4 tomines por Is evan
gelizacién ",
Hay, pues, disparidades que Tindan con Ia injusticia (volvere-
‘mos mis adelante sobre el tema), Y, sin embargo, a pesar de las
ircegularidades, 1a situacién del valle de Yucay parece, en conjunto,
excepcicnalmente favorable si se la compara con Ia vigente en otras
regiones, como Hudnuco 0° Chueuito. ¢Cudles son las causas de
esta feliz coyuntura local? Se ielacionan, evidentemente, con cl
carécter particular del valle antes de Ia Conquista y, luego, con su
sgitada historia bajo los espafioles (sucesisn del régimen de enco-
mienda a Je administracién xeal, rivalidad de Jos curacas, minorla
de edad de Beatriz); circunstancies que los indios supieron utilizar
para escapar a un tributo demasiado pesado, Comprendemos enton-
ce gle ante esta ariomalfa Gutiérrex Flores decida, en 1572, vincu-
Jar nuevamente el repartimiento 2 la Corona y atribuitle un nuevo
régimen fiscal: de 418 tributatios, 382 pagnrin a partir de enton-
ces 3 pesos cada uno, y los otros 36 serdn atribuides como yanas
a los curacas del valle (principalmente @ Francisco Chilche) "
Se trata ciertamente de una agravacién, pero la suerte de los indios
de Yucay sigue siendo todavia privilegiada si pensamos que el misino
Gutiérrez Flores, durante su visita Chucuito en 1374, impone
mis de 5 pesos por cabeza, El valle de Yucay aporta asf importantes
rmatices (aunque limitados en el espacio), para el cuadro del Pert
1 comienzos de Ia eta colonial,
4) ex vate oe onus
‘Un mundo diferente, la costa del Pacffico; sobre muchos cientos
de Kilémetros, entre el’ océano y les primeras estribaciones de la
cordillers occidental, se-extiende un inmenso desierto, uno de los
1 Archivo histérica del Cuzco, Geneslosla de Sayti Tupsc, «Visita del
Doctor Pedro Gutiérrez Flores» (libro 2, indice 4, ff. 322 v-323'r).
38 Foi, (E933, ¥35
rica del Cuzco, Genealogic de Seyri Tupsc, libro 3, fodice 5,
id sbonda en 36 de abril de 1574 para el aio de 1572; pero
ex Mores, de 1572, enumera 449 tebutarios.
PERCU Seca CS aae tae aaetteg
176 Segunda patie: Los cambios sociales en el Pert
mis dridos del globo. Los grises blanquecinos del cielo y los vivos
tazules del mar, esfumados por vapores algodonosos, se armonizan
indefinidamente con el gris ocre de Jos suelos, absolutamente des-
nudos. La monotonia grandiose y desolada del paisaje se ve in-
terrumpida, a intervales casi regulares, cuando un rio desciende
de In sierra y atraviesa Iz lanura costera, perpendicularmente al
‘acéano; Ia isrigacién permite entonces el surgimiento de ticos oasis.
EI maiz, el camote, la mandioca, los frijoles, ebundan desde que ua
poco de agua riega la tierra fertilizada por’ el guano; cultivos per
fectamente delimitados; més allé, sin transicién, comfenza nueva
mente [a arena del desierto, En estos valles nacieron, mucho antes
de constituirse el Imperio inca, las primeras civilizaciones andinas,
las de Moche, Nazca, etc. Estos Estados, fundados sobre grandes
trabajos de irrigacién, a menudo de una gran extensién, oftecieron
1 los Incas una especie de modelo de organizaciin econdmica y
social, de tipo «asiético». Es probable que, en el momento de Ia
Conquista espafiola, Tos oasis de la costa figurasen entre las zonas
més densamente pobladas del Pend; por desgracia, se cuentan tam-
Bign entre las mus conoccas, debido a ln pobreza. de las fuentes.
De ahi el interés excepcional de un manuscrito de 1583, actualmen-
te conservado en Ia Biblioteca Nacional del Peri; se ttnta de una
«visite» al valle de Huaure (cuya ciudad principal es Huacho),
situado a unos cien kilémetros al norte de Lima ™'. El régimen de en-
comienda al cual estaba sometido y, sobre todo, Ia proximidad de
a capital, explican quizé que en esa epoca relativamente tardia, 1a
sociedad indigena presente alli los signos de una completa y trdgiea
descomposicién.
La visita de 1583 a Huaura corrige, en efecto, los felices matices
que introducia el ejemplo de Yucay. Ciertamente, nuestro documento
carece de datos cuantitativos precisos; pero en el caso presente esta
laguna importa poco, pues el encomendero, Juan Baytin de Cam-
pomanes (con su hermano y asociado, Antonio Robledo), impone
a log habitantes del valle una arbitrariedad total. Més que un censo,
Ia visita constituye una verdadera encuesta acerca de los abusos que
padecen estos indios, El visitador, el corregidor Diego Muiioz Ter-
nero, interroge directamente a los indios y transmite. su testimonio
auuténtys ub siquicra considera til divigizse al curzea principal don
Pedro Payco, amigo y cémplice del encomendero
1 Bibliotece Necional de Lima, Ms. A629, «Pedrén de los indios de Husu-
ru» [1583] (49 ff). Verge en amex el raupn 6.
5B. N, Lima, ms, A629, £11 vi: «No se pregunté al cacique principal cuyo
gyre. sle ese 8 fos adios parculaes por sr fino amigo y eqpoadre
2, La devestrocrurciéa 7
Es un cuadko siniestro el que desctiben los indios: trabajan en
Jas tiertas del encomendero aun los domingos y dias de fiesta ™
caltivan también las del curaca; deben cosechat sobre: sus propios
‘campos los productos para el tributo; sitven en el albergue de Ar-
redo; son objeto de alquiler en Chancay y en Lima. Apenas termi
han una mita y regresan agotados 2 sus casas, vuelven a buscarlos
1 golpes de Idtigo para otra mita ; si intentan escapar, son severa-
mente castigados: uno de los testigos interrogades, Juan, Tanta,
cuenta asf que le ataron una cuerda al cuello y Jo Uevaron a Ia plaza
para azotatlo pablicamente ™, Se trata, sin duda, de un trabajo
Forzado, en sentido estrieto: casi todos los indios repiten que Jo
cumplen «contra su voluntad» ®, sometidos por la violencia. Cierto
ue, tedricamente, seciben por Ia jornada un real y cuarto; di
ho ‘de oro modo, el sistema de tiibuto se trénsforma en ua especie
de salariado obligatorio; pero los indios continien considerando
sus relaciones:con el sefior segtin los criterios del antiguo principio
de reciprocidad; se lamentan undnimemente de que el encomendero
no Jes suministre las herramientas para Ix mita y de tener que
aporter sus propias facllas; tampoco'les da nada de comer, salvo
cuando van a Vilcabizara, donde reciben una comida escasa.al dfa ®.
Deben, por tanto, aportar también su alimento. Y he aquf el colmo:
cl hermano del encomendero, Diego “Aries, que supervisa su trabajo
Y Jos acosa, «les busca el quypi y les toma Jo mejor que tienen para
‘comer y s¢ Jo come» ™,
WB, Lima, A629, ct capeilente Pedko Pom, £9 vs ay ain en
la esq en Hg Tos dongs in xan de wnt 6 oe
Fas cake pobre lo yodlone rs 0 Juun Daan, £3 vr «..y que ayer dla de
2s sche taboje este teatgo ene chicas de eeijodel eneomendero y ave
fo vino a mya por esta caus.
Wp Rina, AGS Eid ve «.y que algunos yodios que ctepare et
cesique don pedro pars ue vayan m tibet cone cieho encomendero ¥
Seidano estan enusido Ge avar venjlo de ous mytas y ae yan a aut chicaas
Patron ss Samenteray da Brae e chp encomendero 7 Tos haze ota © 9°
Dor fue,» (Testioni de Luis Chambt)
STW Line, Noa, £4 va «ny que es verdad que goande los yndios no
van a las ytas tel dicho encomendeto lov ogten publcamente # que este
“te pret es sora sn Basen hare aro 0 He
SThepeaese 9 Ho tmgeoR ar ln laga y lo agetaren.»
TSHR, una, ACD, ee el Po Nh ey ue sn cont
votumtad’ que por fuera los Haze ye al dicho don juan chagua....
TBS. A Lima, € 429" «rel dicho encomendero no dx de comer alos yn
dios que wisn en Tes chcaras que dene esc vale.» {C3 v.
Quando no sembrova et ee valle yvan a vlaguaure ¥ que ana
SEivey ny trum e gue por esto evan soy comida © ests se has ome
frag ermeno del excomendr que anda haiendolos trabajar. (E14)
a. N. Lins, A G29, £16 ¥. (Francisco Canes).
i
|
|
78 Segunela parte: Los cambios. sociales ea el Pes 2 Ta desestructutaeiéa 19
Es iis, los indios se ven. poco a poco desposeidos de sus tie. | ——-encomendero. y el curaca para su beneficio personal, Es decir, un
tras. El encomendero se apddera de los campos comunitarios 0 in- despojo totel, que completa la descomposicién de Ia sociedad in-
dividuales sin pager compensacién ‘alguns. Aunque Ia superficie de -—_digena, agotando asf los suelos de cultivo, Los indios se ven redu- |
Ie" cual disponen los indios vaya disminuyendo, éstos no tienen |, © “cidos aun verdadero proletariado; constituyen una mano de obra
tiempo de ocuparse de ellas a causa de las muiltiples mitas, a tal i sujeta al trabajo forzado —tedricamente retribuida por un salario,
punto que pietde sus cosechas. Falta.de tierra, falta de tiempo y, pero de hecho itremediablemente endeudada— en la gran propiedad
sobre todo, en ese medio drido, falta de agua, porque'el encomende- del encomendero, formada a expensas de sus antiguos terrenos. Este
ro Ia acapara ¢ impide a los indios regar; estos utilizan entonces tip de explotacida. anuncia ya. el que se desarrollaré ea el sit
clpdesinameote los canes, de noche iy se guejn de no poder | _ Bl 30K con la exenfon de le hacen
trabajar en sus textenos sind a condieién de no dormir! ™, Vanos Para completar este cusdro sombrfo afiedemos los abusos, jams
esfuerzos: «... para aver de Ilevar un poco de agua a sus semen- castigados, que cometen' los negros y los mulatos del encamendero,
teras se pasan dos o tres noches...», y a... tienen pocas [tierras} f y los perjuicios, jamés compensados, que provocan sus_rebafios.
que se Jas cubre cade dia el arena...» ™. Esto es precisamente lo I Uno de los hechos més significativos revela Ja importancia del_vi-
F --7 que permite al encomendero surparias: los indios lo acusan de abcu- sitador para modifiear Ia situacién; el corregidor Diego Musioz Ter-
F marlos con mitas solamente para obligarlos a abandonar sus cam | nero intenta .asumir Ja defensa de los indios y ordena al curaca
-- pos, Todas estas circunstancias reducen, evidentemente, las co- que suspenda el envio de mitayos al encomendero, medida de la
sechas indfgenas 2 una porcién mindscula:’ jcada indio no obtiene cual se regocijan los habitantes del valle, que esperan tener més
para su subsistencia al aie sino una docena de mazorces de maiz! ™. tiempo para cultivar sus ticrras; pero Ia orden del corregidor queda
2Cémo sobreviven los habitantes del valle? Comprando maiz ai en letra muerta ™.
precio de 20 reales la fanega, no sélo pata alimentarse, sino tam-
bign para completar el tributo ™, ¢Con qué dinezo? gA quién? El do-
cumento del visitador no lo precisa, pero podemos dudar de que i
cl salatio de un real y evarto al dia por la mita sea suliciente; | Los cuatro ejemplos analizados, aunque distribuidos en regio-
fi / asistimos asi a un proceso de endeudamiento, cuyo acteedor es i ‘nes muy diferentes, no bastan, sin duda, para fundamentar un es-
| probablemente el encomendero. Los indios prevén incluso que ya j tudio exhaustive del tributo bajo le dominacién espaiiole; pero se |
no dispondrén de tierras al sto siguiente, ni para su subsistencia corrigen y se completan unos a otros; por otra parte, numerosos
[ai para el tributo, pues Jos campos que les estaban destinados y documentos permiten precisar el contexto en el cual se inscriben
) jue deberian haber permanecido en barbecho raron el i are
a pe ete! WBN, Lima, A 629, ef, 40. wie ae hallaron presentes quando se |
sou, notified por pedro foper verdejo en la dowina el mandamiento a los caciguc © |
: 19 NG Lima, A 629, ef. Pelto Neen {40 <-n0 ducmen de noche | prppl ellie el nandamieno pss que no dscn sais y= lgson |
| por ye a regar sus tceas © nin eon todo eato no la pucden rregar al les dexan ello por tenet tempo para fuser sus chécaras pero que no lo an ccmplido |
H ePaguaoy igualmenter «et verdad que lo yndioe no puecen epee da 5? ejemplos de tatacién abundan en los aichivos,aisadaraente 0 for
porque ios quytan el agua el dicho encnmendero y su hexmano y rrobledo y mando parte de ottos documentos (relatives esencalmente s procescs). items,
fos Gacigue ¢ principales e rian de roche.» (E 4 ty ete). fentre otto, ln «Tasn que del Reparcimiento de los Tos Lares 0 Las, enco.
BUN. Lima, A 623, Juan Nanda, £34 v3 Lois Charl £15 v mienda de’ Diego de ‘Trujillo y Per hizo Dan Feanciseo de Toledo en16 de
BLN, Lima, A 62, cf, Pedro Yeponte, {16 £2: «..-porgue dexan de ‘octubre de 1575 « tafe de las visits gue hizieca en lus DProvinias del. Coreg
havar aus sementetss y innbiés porque. déncese los-dichos yndios. es crasin Bieta de Cusco Don Tay Pedro Guees Flos» (Achiep aaa del
figena 9 Encomiendes, Legajo XXILL suplementa
bara guyures ls yi Is eras gan tence pata scabs. Peni, sexcién «Derecho I
taBIN, Limo, A 625, £36 vse. dacon ents cue cade tow's tembrado | i, cuederna 13, £15; el documento ett firmade’ por Franciso de Toledo}, 1a
pasa si diex magorcas potgue 0° pucs
Fregar gue se Iz'quytan el‘encomendes
18 B.N. Lima, A 629, cf. 36 v.
jenie de Lndios Comles dle Arouts, Villy Imperial de Poto
Se (Biblioteca nacional de Lia, A 447, £11); el autor deb
w stbrar porque RO tee pry Fg del Re
‘documenta ex Juan de Matenao; Ia «Tasa de lo indios de jos repactimientos
de Cayaotamba y Colcanpats, encomienda de ofa Paula de Sierrt.» (1379)
(Archive nacional del Peri, sccea (96 3)
"Ci las tasat de Chuculto y Yocay, depats de las visitas de fey
ren Flores en Lares, en 1973, los 240 tibuiasiow eben 960 pezoe (Ar
ruccoel del "Per bsrecio:Lungensy Tacoustsnbien lege
exits soplementsio, ea why iguimence en 1573 lo 326 tl
invoe Contes de" Aréeatis. deben 2268 peice (Bibles Naconal de Lim,
AGE Ex isa ot eo de ls indies de Jugn
"HCE. en 1549 ef arbuto de los Indios de Juan Sdrchee Feleén, de Hudru-
or. alicn dats ide ano tren een banegues de uals} go, este Caceen-
is de papas ocho de frsoles de lo cud! too pondréle en cas’ del encomene=
1 la mesclentas ancgas y Tas deas.en onestas deratn (Revistas del Arco
sh 2 g
182 Segunda parte: Los eainbios sociales en el Perit
descenso demogrifico los indios son menos numerosos y que, gene-
ralmente (a pesar del ejeinplo “de” Huatita) ro carecen de tcrras
(Gunque hayan perdido las mejores); pero por el hecho mismo de
sef menos nitmérosos, tiene més. trabajo. No‘ es sorprendente ast
Que"el ttibuto espafol. parezca mucho més pesado que el tributo
inca: las indicaciones. de las. cuales. disponemos. acezea del. tiempo
consagtado’ para el pago ‘de: las obligacioiiés al encomendera. (en
Hudnuco 0 en-Huaure) atestiguan uns explotacién intensiva de los
indios, Evitemos creer ingenuamente que. los benelicios ‘del tributo
espetaban lo ordenado de modo estricto: innumerables documen-
tos ilustran los abusos, Jos exacciones ilicitas y Ia violencia. que
ejercen. Sabemos que en Huaura reinaba una arbitrariedad sin es
exépulos, Citemos ademds, volviendo a la regién de Hudnuco, el
caso de Sebastiin Niitez de Prado, que durante nueve afios exigié
trescicntos cestos de coca al aiio en lugar de los ochenta prescritos,
y que para petcibir el rributo textil hizo encerrar a un cierto nd
mero de indios en un cotral, donde trabsjzban sin descanso "®, En
cuanto 2 su vecino Garela Ortiz de Espinoza, fue condenado a res-
tituir 1.000 pesos a sus tributaris, ¢ incluso fue encarcelado por
alos tratos’. Pero los abusos de los encomenderos eran rara-
mente, castigados,
Sobre todo, cualitativamente, Ia ideologia que justficaba el sis
tema inca se ha derrumbado; en el mundo dominado por los espa
oles, las nociones de'reciprocidad y redisteibucién carecen de sen-
tido, O mis exactamente, el sistema espaol utiliza fragmentos del
aantigao sistema; la reciprocidad juege todavia un papel en las re-
laciones entre el ayllu y. los curacas, y éstos aseguran siempre una
funcién de nexo entze lor indos y sus nuevos sthores; pero, mica.
(fms gis ln teciprocdad abo Togur 0 umn rotacén,de Tas riqueas
(ain ficticia o desigual) entre ef aylla, el curaca y ef Inca, Ia domi-
Nacional, 1955, pig, 16); en 1975, los indios de Lares: «ten an de dar ciente
feveintefenegas de mals. para les guales an de hazer uy ehdeare de comunidad
1731. los dichos yodiog no ruvieren terras de comunidad donde sembrar coxer
el dicho mafr le an de repercie © pagar entre s..» «Archivo nacional del Pers,
Sseccién eDerecho Indigenn y Encomlendets, legajo XX1I, suplementatio, cun
demo 615, £4 v.), (Bl subrayads es nuesi6.)
' Archivo Nacional del Pers, seccién «Derecho Tndfgene y Encomlendas»,
lggajo T, cusdeena 12 (6. 17): «Testimanin de lew nytos mie siguid, don Hleraant
do Alvatez Azevedo como, procurado de don Pedzo Atshvallps, cacique principal
Gel pueblo UreoUteo o Choquimatezo, en el valle de Quispicanchis..» (1371).
(Leggo 1, coadecne 12, £77) :
"8 Biblioteca Nacional, de’ Lima, A. 457-(6. 146) «Cttatoria y emplazamient
2 forma contra, Garcia Ortiz de Espinoas, vecino de la ciudad de Leon. de
‘Hudoueo e pedimiento de ios indios Yehopincos de ts eacomiende...» (1572)
i
|
i
}
i
}
183
nacién espafiolz provoca una transferencia de bienes de sentido ini-
co, de Jos indios Jos esparioles, sin conteapartida, Recordemos al-
gunos hechos significetivos: en Huauta, los tributarios no reciben
alimentacién ni vtiles pare el trabajo; en Hugnuco, los. chupachos
4 quejan undnimemente al verse obligados a suministrar el algodén
del tributo textil; en Chiciito, en tanto el curaca todavia suminis-
tra Io lang a sus Tndi6® Giande «tos le tejen ropas, la. Corona 6
liacé ‘nada’ semejante pars Ias'1.000" pices dé ropa que percibe, y
195°18.000 pesos pegados a Su Majestad no tevierten de manera
alguna sobre los indios "El espafiol ha ocupado ef lugar del Inca,
hha heredado su papel centralizador, peto ya no asegura [a redi
tribucién de las riquezas en beneficid de todos. En definitiva, mier-
‘ras que el tributo inca funciona segin una estructura equilibrada
y circular, el tributo espafol se caracterize por su estructura deseq
Tibrada y' unilateral
DE
tribute espanol
3. La moneda
La Conquista conlleva la introduccién de Ia moneda en un pals
que carecia por completo de ella. Giertemente que la economfe del
Pend, en el siglo v2, no 20 halla cnteramente bassda en intercarbios
monetatios; al contrario, le actividad indfgena sigue otienteda hacia
Ja autosubsistencia, y lés propios espafoles recurren a menudo al
‘rueque, Pero los indigenas se hallan ante un sistema que les era
"HH CE Sentilln, 0b: cit, pig. 66.
1st Segunda parte: Los cambios sociales en el Peri
extrafio, y muy pronto llevan todo el peso de la produccién de Jas
rinas de plata. Nos vemos, pues, conducidos a plantear dos inte
rrogentes
12 ¢Qué representa Ja moneda en Iz mentalided indigena?
2° {Qué consecuencias implica el pago del sributo en dinero?
En tiempos del Inca el oro y le plata eran ciertamente objetos
preciosos. Entraban en el sistema de dones y contradones; por
Srmplo, el cutace ofrecia joyas al Inca y recbia. de te prendas
incrustadas de oro, as{_como mujeres, yanas o tletras, Pero pres-
temos atencisn al significado del don en el sistema de reciprocidad:
Gite resulta, en efecto, de Ia generosidad del donante, mientras que
aquel que recibe debe responder con un don igual o superior. El don
aparece a la vez como libre y obligatorio, Entran en juego las no-
ciones de prestigio, poder, generosidad y ley social; las relaciones
econéimicas se impregnan de connotaciones morales y religiosas ™,
Pero el metal precioso no juega, como en In economia monetaria de
los europeos, el papel abstracto y espectfico de equivalente universal;
no sizve para medir el valor de los productos; simplemente, es una
riqueza entre otras.
Esta representacidn mental determina, después de la Conquis-
ta, la enorme incomprensiéa de los indios ante el sistema espafol.
Garci Dicz_nos da de esto un ejemplo chocante; se trata de las
ventas a crédito que se hacen a los indios. Comerciantes espafioles
recorren Ia provincia y"offecen ‘a los indigenas divetsos articulos,
tales como vino, coca a titiles de origen europeo; el precio de estos
articulos es mucho més elevado que su valor real, pero fos comer-
iantes no exigen el pago inmediato. Los indios ‘acepten entonces
todo aquello que se les ofrece, aun si no lo necesitan, como si se
tratase de genezosos dones ". Una vez concluidas las «ventas», los
comerciantes esperan el vencimiento del plazo de las deudas y acu-
den entonces a Ia justicia espafiola para obligar a los indios a pager.
Ahora bien, [o mds frecuente es que éstos se encuentren en Ia im-
posibilidad ‘de hacerlo; sus bienes son confiscedos, y ellos se ven
encarcelados u obligados a huir,
TS GE, Marcel Moose, «Fseai sor le de
cin 196, ge, 1.279 i :
arct Diez, ab il, f. 22. (testimonio. de Bernardino Gallegos) «...NO
legarécualqulerexpatol a india que se de buen eptendimleno o melo © pobre
© Fico con cuslgsiers coms que le lieve a vender finda que no la fome aanque
fein d& cuatro veces més de io que vale y que muchas veces por dérselo fiado
oman fo que ne han menester» Igualmente: «..fcilmente se affeionan a tomar
tele ie he an ado an ence conden ov pr 3 lo me
pester» (E28 r, testimonio del alguacl mayor, Pedzo de Entrena)..
1», Sacinlagie et Anthropologie, edi-
2. La deseatructuracléa 185
_ En cuanto alos intercambios entre Ios indlios, éstos revisten
casi siempre la forma de trueque. Como en los tiempos del Inca,
Jos productos de la montafia se cambian por los productos de los
valles cilidos. En Chucuito, ciertos indios confian a sus vecinos la
confeccién de ropa: por una manta den a) trabajador, ademés de
la materia prima (Js lana ya hilada), dos vellones de lana, coca y
productos comestibles ™. Sin embargo, hay un hecho significative:
‘Garci Diez precisa que en las ventas a crédito de Jas cuales son
victimes, los indios s6lo adquieren productos espafioles y no los
productes locales", Hay, por tanto, una especie de dicotomia. Nos
‘vemos Iievados a dlistinguir, al nivel de las representaciones ments
Jes, dos sectores diferentes en la economia peruana del siglo xv1:
uno, el de productos indigenas, donde los intercambios se hacen di
rectamente por trueque; el otro, de productos espafioles, donde los
intercambios pasan por Is mediacién abstracta de una’ evaluacién
‘monetaria (esté 0 no efectivamente presente la moned2).
La difusién del tributo en dinero obliga a los indios » so
ir del sector que les es familiar. Esta difusién tiene lugar en
los afios de 1560 y, sobre todo, en los afios de 1570, bajo el go-
bierno de Toledo. Todavia en 1562 los chupachos de Huénvco no
debian a su encomendero sino prestaciones en productos naturales;
pero el ejemplo de Chucuito a partir de 1559 muestra una clara
evolucién en el sentido de una constante agravacién del tributo en
dinero, Las Relaciones geogrdficas nos permiten trazar un cuadro
de las obligaciones de los indios hacia 1582 y 1583; comprobamos
fen esta época que, si bien el tributo comprende, segin las regiones,
prestaciones en trigo, maiz, papas 0 ropas, también se menciona
siempre el dinero™. zCémo se procuran los indios ese dinero?
‘En Chucuito, af sur del pais, hemos visto que los aymares van
a ganar el dinero a las minas de Potosi y que « esos salarios se
afiaden los percibidos en concepto de transportes; pero el dinero
rno queda en sus manos, no les sirve para actividades comerciales;
es absorbido por los cursces y los espatioles. Las sumas acumuladas
en el sector indigena no dan nacimiento a un capital; por el con-
ttratio, se trata de una eproletarizaciGn» de los indios. Las Relaciones
geogrificas describen wna sitaacién anéloga en las otras provincias
‘Asi, en la regién de Jauja, en el centro del Peri, los indios se ven
Thid, £. 39 x.
ms Thad, £28 vs «los dichos indios nunca compran findo cosas de esta ‘tie-
1a sing de Espa
1 Vease en enexo el cundo reespiulativo de las espuestas a las Relaciones
geogrficat.
86 Segunda parte: Los casibios sociales nel Perd
obligados 2 trabajar en les minas de mercutio de Huancavelica para
agar su tributo ", :
En Ia regién de Cuenca, al-norte, los indios se alquilan. al servi-
cio de los espafioles (para trabajos domésticos o rurales y de trans-
porte), y van también a trabejar a las mines (minas de oro de Ze-
mora, El tributo en dinero obliga asf a los indios # adoptar nue-
vas actividddes, peto ef dettimento' de sus actividades tradicionales,
ja gue" equéellos que pitien para les minas o que van a alquilarse
4 un. lugar. Jejano_abandonan el cultivo de sus campos. y muchas
veces no. represan™", La difusién del tributo en dincro agrava la
desestructuracidn del mundo indigens. Segrin. Santillén, se tata de
lg carga més penosa ", La. preocupacién por conseguir dinero pe-
netra enteremente el sector indio, pero se trata de una necesidad
impuesta desde el exterior y no de una adopcién esponténes, El di-
neto se busca en tanto objeto precioso.exigido por los espafoles, y
no como instrumento de intercambio. La introduccién de la moneda
no transforma la economia indjgena en economia monetaria; ésta
juega solamente un papel destructor y negativo.
TIL. La desestructuracién social
El Estado inca se desarzollé spoyindose sobre les relaciones
de reciprocided, que el ayllu ofrecia como modelo, Pero, correlati-
vvamente, Jas instituciones estatales permiticron el crecimiento del
grupo social de Tos yanas, que escapaba a fos vinculos comunitatios
itadicionales, mientras que ciertos curacas aumentsban su poder pri-
vvado, desligéndose también ellos de. las selaciones. de reciprocidad.
Después de la caida del Estado ince, el aylla sigue siendo la
célula bésica de la sociedad, a pesar de suftir graves altereciones
de las cuales hemos estudiado hasta agut los aspectos demogrificos
yy econémicos). Pero la dominacién espafiola acencia les tendencias
ue se esbozaban en tiempos del Imperio; por una parte, los vincu-
Jos de reciprocidad que unian los curacas y al ayllu se degradan;
WRG I «I pip 17,
REG Ee ge, a
ee Dies, 06. iy 8 vs a. y que de it Botta lx plenden mie
os inn pgs eden po lf (atin Cay iy. $8 spr pee
ity ae Mf de oe un
fs Poe! ene y ocho adios 9 cada ao se quar igus de lo al (i
sos de Acs) Ep Su ePurecen Card Dr dente lo dives demas de los
‘tyes dems fale: ae sueren muchos de To noe gu wat cd
tie’ ls you we ca lf enacts os veh» coi over,
7 Scan to ory wnjster que denen en i provncs peikdos (107 ©.
TW Senin, ab, ei, pds. 3. ete
i
I
|
2) LaMesestracturacga, 187
por otra, el mémero de los yanés se mulkiplica. Estos dos hechos,
tuno al nivel superior de In jeratquia indigena, el otzo al_ nivel in-
ferior, ilustran Ia desintegracién de la sociedad tradicional.
1. Los euracas
Ciertos cronistas insisten sobre Ia ticania que habrian ejercido tos
curacas después de In Conquista; la desaparicién del Inca los habria,
transformado en Incas locales, con un poder ilimitado ™. Pero habrfa
‘que corregir esta tesis, demasiado esquemética; si examinamos fuen-
tes precisas (como los documentos de tipo monogrifico sobre Hud-
fnuco 0 Chucuito), comprobamos, por el contrario, una disminucién
del poder de los curacas; no obstante,-éste implica, efectivamente,
ciertas formas de dominacién despética. eCémo interpretat estas
apariencias contradictorins?
En realidad, entran en juego fuerzas complejas y opuestas. Por
tuna parte, la desaparicién del Inca refuerza el poder de los jefes
Joceles, sobre todo inmediatamente después de la Conquista . Pero,
por otra parce, en adelante, el poder politico perienece a les espa-
fioles, que instauran un nuevo aparato butocritico; de esta forma,
los curacas, aun los de alto rango, se ven telegados a un nivel infe-
ior y arrastrados en In degradscién genera! de la condicién in-
digena. Sin embargo, el sistema espafiol no puede funcionar sin la
colaboracién de los jefes locales, que siguen asf jugando un papel
de intermediarios en le exaccién del tribute, Ciertamente, no todos
Jos curaces se adhieren « los espaficles, pero en Ja parte del Perd
sometida a los conquistadores, éstos obtienen por lo general su
colaboracién, esponténea o forzda. Por medio de esa alianza, los
curacas conservan, en cierta medida, un estatuto privilegiada. En
términos globales, el poder de los jefes indigenss se debilica, pero
conservan parte de é! poniéndolo al servicio de los nuevas sefiores;
fen relacién con el perfodo inca, st autoridad ex « In vez mis frigil
y més despotica
8) 22 PODER BE 105 cunAcAs
Una vez més, el valle de Yucay oftece un ejemplo excepcional
cen Ja persona de Francisco Chilche, uno de los grandes curacas,
hhasta ‘agui desconocido, de la historia peruana inmediata «le Con
sta, Chilche es un advenedizo que emerge bruscamente con le
én, ob. cit, pi, 31.
(Cédule de 17 de diciembre de 1551 probfbe « Jos curacrs conde-
pet a muerte; dicha probiblcléa revels indirectamente que, sl menos haste esa
fecha, hablan recuperndo un poder del cual les despcjura en su dio el Ince
CE. W. Espinosa Soriano, «EI Alcalde Mayor indigena en el vircinato del
Benin, Auuario de Estudios Americanos, XVI, 1960, pg. 202.
188 Segunda parte: Lot cambios sociales en el Pert
desintegracién de la sociedad indigena. Llega al valle en la época
de las guerras entre Huascar y Atahualpa, ¢ la cabeza de un grupo
A indies cafais, en el seno de los eéreitos de Callenchizoa y Quiz
quiz; y, como Ia’ mayorfa de los cafiaris, se adhiere a los espafcles.
Debe st buena fortuna (y su nombre) al propio Francisco Pizarro,
{que le nombra jefe de todos Jos indios de la regién de Yucay, autdc-
tonos y mitimaes, después de haber destituido a Hiuallpa Topa, el
curaca legitimo™, Durante quince afios, el poder de ‘Francisco
Chilche no encuentra otro limite en el valle que el de los encomen-
dezos, los Pizatzo, cuya atencién se centra entonces por completo en
las guetsas civiles, No es sino en los afios de 1550 que se enfrenta
aun rival, Garcla Quispicapi, descendiente del cursca despojado,
Proceso, compromiso: Francisco Chilche debe cedet el mando de los
autéetonos a Garefa Quispicapi, pero él conserva el mando de los
mitimaes y el titulo de careca principal del valle ®.
Estas circunstancies permiten a Francisco Chilche constituirse
una especie de afeudo» en la regién de Yucay; se apropia de nu-
meerosts tients, extendlendo ademis si poder persona! sobre los
Apropiacién de Ia tierra, Sabemos que el valle de Yucay com
prendia grandes extensiones (campos o terrazas) que habfan perte-
necido al Inca 0 al Sol, y, particularmente, a Hayne Capac, Ahora
bien, al comenzar In décida de 1550 comprobamos que Francisco
Chilehe ha usurpado todas estas tierras sin ningin reparo. El detalle
de esta operacién lo precisa una investigacidn de 1352, mandada
hacer por los espafioles del Cuzco, que reivindicaban Je’ concesién
de parcelas en Yucay ™, Los testiges interrogados (incas del Cuzco,
listdrico del Cuzco, Genealogia de Sayri Tupac, cf, el interrog
tox gsr mendes mane Pay cane ou opal pe
por el marquis pigaro el qual aepuatpetopa que antes lo heta por eras ca
Er don fargice sce caro (ibro 2,tbae 450.0)
"archivo: Hstdneo del Ciro, Genelagia ce'SapH Tupac: «Después de
toda esto un ynio.de ta deendencla de log yogas que se clze don gare. qul
rlanpt puso demands l'on hengo chile el mando 9 capengo. dendo
Suede pertenecta por ser hijoeniew de fos que avlan muda este
flo yd del algo fete cone coeraron cl de’ don
Feacig cle ¢ don earls quar ea ve cman fear aig Se lex
ats dal ch vele'y of lente trae eos mites e°advencsidas 0 in
(libro 2, indice 4, f, 90 r.),
‘Arshivo hindi del Cusco, en Gaposlogie de Saye Topee, «Tetimonio
ado por Benito de la Poss, escivano de ess ciudad’ del Canto, en 22 de
‘Aont Se" 152d0 (bn 3, fadice 9, #29 132 v4 fe 341098 cy ee Loe espe
fois se quean de que'susfijs no pueden sobrevvir en el Cuneo (muccen 3
de ca 4 ampanecind) po ci de i tue demo lve ye
iam demasiado fro. esta es tna de Ist razonce que exponen para ivindcat
Jes parcelus en el valle de Yucay, més bajo y més cilido. beer
1 Archivo
2, Ta desesrutrurucién 199
indios autéctonos y el propio Francisco Chilche), apoyéndose en un
mapa, hacen una descripci6a mi
jén-minuciosa del valle, precisenido Ja
fantigua y_actual pertenencia de todos los terrenos®. Enumeran asf
Ja impresionante lista de campos ocupados por Chilche. El docu:
mento no indica sino raramente las superficies, y resulta diffe eva-
Ivar cuantitativamente la, extensi6n de las tierres usurpadas, No obs-
tante, sefialemos que sélo el terreno de Chucuibsmba represent
200 tupus, segiin los incas interrogados —100 tupus segin el propi
Chilche—; y que produce 1,000 faneges de mafz, El functons
pregunta a Chilche sobre el derecho que tiene para hacer cultivar
‘esas tierzas por su propia cuenta, y éste responde que las ha recibido
en donacién de Francisco Pizarro para el pago del tributo y para
su beneficio personal; se le exige entonces que presente sus ‘fiulos
‘escritos, pero Chilehe se manifiesta incapaz de hacerlo ™
De ahi el asombro escandalizado de los espafoles, que conside-
ran suyas en derecho las tierras del Tnea y del Sol.
Poder sobre los hombres. Recordamos que en tiempos del Inca
cl valle de Yucay estaba poblado de yanas, en su mayoria servidores
‘de Huayne Capac 0 de grandes personajes emparentados con este
‘timo, Es una tierra en cietto modo predestinada a le multiplica-
cin de los vinculos personales. Es probable que Francisco Chilche,
al llegar al valle, estuviese ya rodeado por un pequeno grapo de
servidores cafiaris, ‘pero no tarda en aumentar este micleo aijadién-
dole servidores autéctonos. ¢Cémo? Por medio del favoritismo.
Exime a un cierto mimero de indios del pago del tributo, a cambio
de servicios exclusivos que en adelante éstos le deben; y como los
hha separado de su comunidad, les concede parcelas sobre sus propias
tiecras (0 pretendidamente tales, puesto que en su mayor parte
son terrenos usurpados). Muchos indios buscen fa proteccién de
Chilche ofteciéndole mujeres, aliarse « él por vinculos de parentesco;
ps tgs wazn els mismor un crosuis del vale, qe eneents
fin df gn Sade
1 Archivo histérico del Cuzco, Genealogia de Sayri Tupac, «Testimonio
dade per Wen ie Besoin 9 3, 33 199 te ePole regen
250 Epes eh tevies een el Vagal Sl pg ass como
RM Lie aa cs ytnmndo'y uurpede Jom a
MDs ic prec a Ue masgpeh a hs eye and gu a
pe 2 SS Pea te ete a yaa ic n'y ef
Teens ones anys Ian cmb por tes o due el éia
et Lae pore de Sm uran hos noe earl erence
Ee dene St ae
SRone pref gut ter dle gue la dcr ers te ie marge
Sie 6 tte della pes _
Dib ue oo I bilo de I, chu teres por exito de sade
Gant as gue ls hanes coos eh dese
190 Segunda parte: Lor'eambion socales en el Perc
‘otros soportan su autoridad menos volunteriamente, De, hecho, el
favoritismo basado en vinculos personales altera profundamente la
corganizacisn ‘comunitatia tradicional. Francisco Chilche desvia en
su beneficio el antiguo principio de reciprocidad, para formarse una
vasta clientela; a fines de la déceda de 1350 ‘recibe los servicios
cde 80 yanas (50 autdctonos y 30 mitimaes) ®, Los otros curacas del
valle imitan su ejemplo; es ast que por Ia misma época Alonso Ucu-
siche, tambiéa jefe cafaxi, manda sobre una veintena de yanas,
mientrss que Alonso. Atauche conserva Ia diteccién de los cin
‘cuenta apocamayos encargados del. culto de Huayna Capac". Se-
gin el testimonio del sacerdote Diego Escudero, los curscas ejer-
tian entonees un poder ecbsoluto», ignorando incluso los indios
‘que hubiese un rey ante el cual demandar justicia: Los visitadores
espafioles Damién de la Bandera, en 1358, y fray Pedro Gutiérrez
Flores, en 1372, se esfuerzan por normelizar la situacidn; pero este
tltime tiene que reconocer Ia preeminencia de Francisco Chilehe en
el valle y concederle el derecho a poseer 34 yanas.
‘Al final del periodo, después de 1572, los poderes de Francisco
Chilche parécen, sin embargo, muy inferiores a los que posefa alre-
dedor de 1550, Podemos trazar Ia curva de étos del modo siguiente:
bbrusca ascensién poco después de In Conquista, gracias a su alianz
con Pizatto; apogeo al comienzo de los afios de 1550, cuando domi
tna a la vee la tierra y los hombres; lenta decadencia después, mar-
cada pot lt investigacién de 1552 y Ins visitas de 1558 y 1572: la
futoridad espatcla le despoja de la mayor parte de les tierras
tusurpadas y limita el miimero de sus yanas, Esta decadencia, es
Cierlo, se atentia por el papel politico de Chilche, fiel aliada de
Jos espafoles. En los afios de 1560. continda siendo el sefior del
valle, no vacilando en hacer envenenar al nuevo encomendero, Sayri
Tupac, el Inca de Vileabambs ™, Pero el poder de Francisco Chilche
ro se funda sobre el aylla tradicional; se apoya sobre una clientela
de yanas.
Otro hilo conductor: el tributo. En los: pardgrafos.precedentes
hhabfamos puesto entre paréntesis ese aspecto en lo conceriente
alos cursczs; analicemos ahora, por esta via, el lugar de éstos cn
Ia sociedad inefgena posterior @ 1a Conquista.
TH Archivo hiftérico del Cusco, Genealagia de Sayri Tupac libro 2, indice 4,
HE. 103 velD r, (testimonia de Sebastién de Tenezcl), tc.
15 Archivo histtieo del Cuneo, Gevedlogia de Saprl Tupac; ibid: cf. isl
mente {£113 v-ll4 r. (tstimonio de Diego Casatembo.
"Ck. Guana Poa de Aone, 0b. city pi. 443: ey el cain ciche cr
fori Ye matd al dicho Saye! topn ynga indole ponsofen.
2. La'geseseueruracién
En Hudnuco, los curacas interrogados por Ortiz de Ziiiiga se
quien undnimemente de la degredaciin-de su cstauto. En dempos
del Inca estaban dispenssdos de todo tributo, y su taten consistia
en mandat, en tanto que ahora participan como los otfos indios
en el pago de las obligaciones al encomendero. EI propio don Diego
Xagua, curace principal de los chupachos, paga tributo, mientras
due su predeesor, don Gémex Paucar Gunman (mueri en 1560),
estaba exento de ‘ello:
1 peace no ele gua «os econ els y pile epee
en eee te i Seen ate
ibe ales y orgs tien eta co ellos ea I pp, os
wae ta SP ee sacs se
epee ee depen cee, hme es ee La
Los jefes indigenas, constrefiidos por una parte al tributo del
encomendero, ven, por otra parte, reducirse el tributo que ellos
mismos percibian de sus siibditos, En efecto, aunque los indios de
Tas comunidades deben todavia prestaciones a sus cutacas, éstas han
disminvido considerablemente cn relacién con las del tiempo del
Inca. A peticién del jefe local, los indios contintian cultivindole sus
campos, suministréndole paja 'y madera para quemar; pero no hay
mencién alguna del antiguo tributo textil [enteramente acaparado por
Jos espafioles) ", Con todo, hay una excepcién para don Diego Xagua,
que se hace tejer ropas por sus indios™’, Los informantes de Ortiz
de Ziifiiga precisan que en el curso de sus trabajos los indios reciben
todavia de sus curacas la donacién de alimentos. Asf, persisten.
‘entonces los vinculos de reciprocidad entre curaca y ayllu, pero de-
bilitados; el peso del tributo al encomendero implica la aligeracién
del tributo a los jefes indigenas. En términos globules, el poder del
curaca se ha degradado:
[No tienen el acfiorfo y mando que antes...
is de Zatigg, ob. it, £12 «
jit Told E41 Ce. igcalene, Publ Guaman Naypa de, Teh: odes
telbutan 7 sjudan 2 papie) sue s6}0 dan Geémer caclque pinipal ert ile
de ello» (f. 27 1). pau eee
TH Tou, E17 1 ax, dhora no te dan ninguna cose de les sysoichas nis
de que algunas veces le dan lefia y paia y algunos cestillos de male y de papas,
Spee ranpe Je hacen cottons y ses chee
Th Toit, (Ilva eal presen no Te dan ninguna coma de los eich tribw
tos ms de vere y hacele sus ehfcars que on en muchos pales pequetos
five no se euanios topos habri'y que sus nda de servile Te han Ta rope
Pie gp on ini er
fd 28 vs wel arpa que en elo trsbaan, it da de comer
1 Ibid. £. 17 x.
192 Segunda parte: Los cambios sociales en ef Pend
Es cierto que los informantes de Ortiz de Zia son los propios
ccuracas y que podriamos desconfiar de sus testimonios, Pero el caso
‘de Chucuito confirma y precisa esta évolucién, En 1567, Gatci Diez
menciona, para el conjunto de la provincia, 36 curacas exentos de
tiibato2™, cifra elevada en apariencia; pero remarquemos que el
documento de Garci Diez, en selacién con el de Ortiz de Zhiga, se
sitfa @ un nivel mucho més alto de Ja jerarguia indfgena; Martin
Cari y Martin Cusi son jefes de 15.000 tributarios (en otros tiem-
pos, 20,000) y descienden de una gran dinast{a real, mientras que
en Hodnuco, Diego Xagua s6lo manda sobre 800 tibutarios (ea
foro tiempo, 4.000). La provincia de Chucuito comprende aproxi-
madamente 150 ayllus, es decir, un niimero por lo menos equivalen-
te de curacas™; si en 1567 ‘sélo 36 se encontraban exentos de
tributo, deberos concluir que la mayor parte de ellos habia perdido
sus antiguos privilegios.
Consideremos e1 caso de Jos dos curacas més prestigiosos, Martin
Cari'y Martin Cusi, Sabemos que sus antepasados, en tiempos del
Thea, disponfan de tierras cultivadas por Ios indios de Tas comuni-
dades, tanto en Chucuito como en los ottos pueblos de la, provincia
‘thors bien, en 1567, le extensiGn de estas tietras ha disminuido.
Dentro del’ mismo Chucuito, Martin Cari pretende tener derechos
sobre 70 2 100 tupus, y Martin Cusi, sobre 50; pero al interrogar
fous sabditos, Stes indican ciftas inferiores: 50 tupus para Martin
Gari'y 20 230 tupus para Martin Cusi™, En los otros pueblos le
evolution es todavia més clara; Martin Cari se queja de que los
{ndios ya no Ie entzegan el tributo que le deben
En Jos pueblos de Juli, de Pomate y de Zepita tenfun por obligacién cultivar
en a0 bonliie 20 fapus en cds teen, y mo To acer, eungue dponen d=
‘devras para este fin
‘Tomemos el ejemplo de Juli, En la mitad Hanah se reconocen
todavia los derechos de Mariin Cari sobre 10 tupus, pero éstos ya
no se cultivan, mientras que en tiempos de su padre ain se cul
veban*", Los indios interrogados explican que Martin Cari no les
hha pedido que los sembrasen. ¢Por qué esta renuncia? Sabemos
Be Gane Bien, abet £105
3 Gti he dei ke cv de bn oro om Gal Di
pies, 360109,
a Tbid., £. 39 t 41 ve
‘3B [bid., f, 39 1. (el subraysdo €s nuestro),
2m {bid £37 va wassinnono hicieron la dicha chécare gu padre del dicho
den Marin au sin sna 3 ae a de do Matin ‘0 hn,
fementera porque él no To je full aides, tampoco
Ee er Oe eae See
2 La desestructurscién 193
que esta «peticidn» era habitual en el cuado:de relaciones de reci
procidad entre el curaea y. el ayllu%; éstas se han debilitado. La st
tuacién es le misma-en la otra mitad,, Hurin Juli; en tiempos del
nea los indios de la comunidad cultivaban 20 tupus pare Jos ante-
pasados de Cari y Cusi, péro estos iltimos ya, nada. pereiben:
“a..y que después que’son eaciques los dichos don Martin Cari y den Martin
Gaal no es han dago cosa ninguna i hecho sementeras ni ot sxibatow °.
El ejemplo de Acora parece notable, Se trata del pueblo més
préximo a Chucuito, En Ja mitad Hanan, los campos de Martin Cai
son cultivados; pero no son los indios de Ia comunidad quienes
fseguran el trabajo; Cari he puesto en prictica una solucién radi-
calmente diferente que ve en el sentido de Ja evolucién esbozada a
fines del perfodo inca; hace cultivar Ja terra por los yanas, es.deci
fuera del contexto de las relaciones de reciprocided que une al cu-
taco y al oylla", Comprobacién inverse, en la, otra mitad, Hurin
‘Acora, Martin Cusi no recurre a una solucién semejante, y parece
haber perdido los derechos de que se habfan beneficiado sus ante-
pasados, pues los indios de In comunidad han tomedo posesién de
sus tetas:
oy que aimismo hocin a sn abuclo del dicho don Martin una chcara
oe Bae SRS tao hacen ste Sos parton ls ease
____ Resumamos: en Chucuito, Cati y Cusi continian percibiendo el
Yributo, pero éste ha disminuido; en las otras Jocalidades, su auto-
Hided tedriea sigue signdo reconccida, pero sus sibbditos ya_no les
pagan tributo, En términos generales, sv poder se ha debilitado.
¢Cuindo comenzé esta degradacién? Las indicaciones de Garci
Diez difieren segin los pueblos. En Juli y en Ilave, los predecesores:
BEGET V. Mura iid, pf. 434. Los hesbos son simétics en Tve: 4x
sus encputades el acho Marts Cai le hela cinco topos ee ters 1
‘limo fan betho a al cieho don Marla Cust desde que e2 cacigue
Brrafor ena porte que ef dicho don Martin Cust wo be enviado sus criados
stand gue te began’ y con asinine soon hacer sus padres y abuclo de
Fer Nain Cart acijoe principal de le petclidad de Anunsaya ots. cinco
Spon de uray qua fhe don Math Car oJ ay ee eg
Imbtere despues que et eaigue porque na ba enbiado a deci que re. hago
TELE Se ey Bes (El sbrpad eo neo) as
Yo, ol, 39 vey oo ©
1B [bid £43 4. afb dicho que el dicho don Martin Cart dice que en
site pl deren en ao fl vs eps de eee 6
fErca'gue no le slembran cout elgune y que es verdad que el dicho don Marin
EGE GE'S ote polo chistes poo gue ll sem cow tr anacous.€
inn gp at ein ot de poo en abe
a Tod, 48
i
]
|
|
|
Segunds parte: Los cambios socinles en el Peri
de Martin Cati y de Martin Cusi percibian todavia un tributo, pero
ellos mismos a0 reciben nada desde su ascensidn al poder. Ahora
biea, ambos son j6venes (treinta y cinco y veintiséis alos), y Garet
Diez precise que Martin Casi cumple las funciones de curaea prin-
cipal desde hace cuatro afios™*, en tanto que en Acora los indios
afirman que han dejado de pagar tributo a los curaces de Chucuito
desde la llcgada de los espafcles™, es decir, treinta afios atrés,
Estas indicaciones divergentes confieren diversos matices al proce-
so, segin las localidades; en conjunto, podemos admitir que la de-
grédacién del poder de los curacas principales comena6 en Chucuito
inmediatamente después de la Conquista, y que el proceso se agravd
en los sfios de 1560.
‘Tengamos en cuenta, no obstante, que el andlisis precedente no
se-refiere sino a los cutaces superiores, los de Chucuito, y que el
proceso difiere para los otros jefes indigenas, En efecto, en los
‘otros pueblos de la provincia, Acora, Ilave, Juli, Pomata, Yunguyo
y Zepita, los curacas locales (de rango teéricamente inferior al de
Gori y Cusi) conservan Ja autoridad sobre sus, respectivos sibditos
yy perciben un tributo (como lo hacen Cari y Cusi en Chucuito}, Es
dificil saber si, en su caso, ese tributo disminuy6, Los indies cultivan
fen comin les’ tietras de ‘sus jefes locales; éstos les suministran Ie
simiente y recompensan a los trabajadores con dones de_alimenta-
‘ida, coca y ropas; las comunidades ponen asimismo a dlispos!
de los curacas un cierto mimero de mitayos, que realizan un servi-
cio periédico. Por ejemplo, en Hanan Juli:
.- dijeron que hacen siembras y benfician a eada uno de los dichos dos
ciquts tren topos Ge tier de bape y quinoa ¥ caus Y pone los cack
{faa a simiete'y gue pure ecer tan vrcntray se juntan todos lg yrds
‘aus yon Por bc orto ave he dan muy n de Gonz
Japa chufo'y carne y cca chica Tos las que trabajan en elas y que dan
Eby Bla ton ladon 9's doo France dies iodine de sevison para
sors pm se ny Lt en cc y ches ease
{Srcmundaren Tor cuales repecten cade aio por sus apis.
nance wom
cases, bua ios les de fr cmt a omni. Netesog que los
setae 2 (rue ae ie es
Gis bata emia ona ae ata
Ce ee eer mera ace te
cpatrma fates preedene, seein cal a ibuio es les ite
tie US Sona a spe ne et
ined de que se ute fee asi
2. La gesestrocturaién 195
Parece entonces que, al nivel intermedio de los jefes de «mi-
tadesy, las relaciones de reciprocidad resisten mejor a la: desinte-
gracién. Estas «mitades» comprenden, como media, algo mis de
1.000 tributarios*#, Nos reencontramos aquf al nivel del curaca
principal de los chupachos, que en 1562 no manda sobre més de
800 contribuyentes, En suma, en la regién de Chucuito el poder de
fos curacas se debilita tanto al nivel de la cumbze como en le base
de In jerarqufa; los curacas superiores (en mimero de dos) son
rebajados al nivel de los curacas «mediosn (en ntimero de 16), mien-
tras que los jefes de ayllu (aproximadamente 150) pierden sus pri-
vilegios. Habida cuenta del deterioro general del estatuto de los
jefes indigenas, podemos decir que Ia Conquista devermina en
Chucuito, ala vez, una fragmentacién y concentracién del poder:
fragmentacién por ia decadencia de los dos curacas superiores, con-
centracién en deitimento de los jefes de ayllus y en favor del nucleo
intermedio de los jefes de «mitades»™.
cro eto teil belo Jt
dor eens “E sP e cibutanes adn none cono cto
demineion crstol) te esaa Chucali, pot clamp, agropabn 1239 tb
via de empes eg eeiende en ceria ue el descenso demogsico
ee eo cae 0, polemay Sauer aprociodamen= e
See ty ac ain, it fete It vs de
Gum Dis
1 BE eamiento del goer del cmt fue deternindo cabin por
va case So Eig. No. deroroianas te tem Ferg’
Gitasign se sitda a finales del perfodo que estudiamos, en los afiog 1560-1580,
i ee aeons fled, Lo indos son obligecce pot
rges ale oe sen yon reagrupadon em res spoelos
Ser a srisey, eas vijenproyeten one palin sia
ee a EG aed muy fina, En 1357 Cafete ore Is
ere see eettones da walle de Lins y ls funds e Sante Mav
spies 5. iusene Siainisvar el nuego pueblo. designe un Cabido
Magdlens 6 Cncilt tdoty ngoncles ingen abee ef aco Is
gpa comprende gales, also Meurpan camo otlscones sigueneo ol
pnts span Nye de Vucay arn dal Cocn En, 1960 se contre
ig igen oe Voy crn el Gir, a ce
Fae ie centers eh cnjig cl vita, Fes
Ne ces de om Se eeormndeae (Ch W. Bains Sin
Ree ene sas“ income Gel Fes, Ansari de Estados Ae
artes MUTT 60. tes 123300.
Es Ite ai ou tn en es
Oe ee ee anata Lg cede ysepiore (cloios Testo
ce. el papel de Pacer lp pocelente) freon una aborded ud
= EA ea gtaperiion da oredr ea (Cl- John
pee eue, The Cabtide we Peru under the Hapsburgs, Dutham, i954,
site 2222)
196, Segunda parte: Los cambios sociales en el Peri
b) be LA RECIPROCIDAD AL. BESPOTISNO
Las relaciones de reciprocidad que unen al curaca y al aylls so-
breviven entonces a la Conquista, no sin alteraciones, Los jefes in-
digenas ponen su autoridad al servicio de los espafoles; les sirven
de intermediarios para tx exaccién del tributo. En Chucuito son los
‘curaces (y més precisamente los curacas de «mitadeso) quienes de-
signan cada ao los indios que deben partir para la mite de Potost;
esta facultad les concede un poder temible, y. Garci Diez denuncia
el favoritismo que gofa su eleccién ™
Es mas, los curacas colaboran con los espafioles en la explota-
cidn de los'indios. Sabemos que en Chucuito los comerciantes espa-
fioles cecurren a los indigenas pare que les confeccionen ropas, Este
ejemplo ilustra la repeticién del poder y sus abusos; los comerciantes
pasan sus pedidos a Jos curacas principales, Cari y Cusi, y éstos dis-
tribuyen In tarea en el conjunto de la provincia; pero son los jefes
de «mitades» (comprendidos Cari y Cusi) quienes reciben los sala-
tos pagados por los espaioles, y guardan el dinero entze sus manos,
sin restituirlo los indios que han ejecutado el trabajo*®. Los co-
‘merciantes espafioles sélo pagan por cada pieaa de ropa un salario
de dos pesos. cuando ésta vale en realidad cinco o seis. Pero el mer-
cado es considerable; en veinte meses, es decir, después de entrar
fen funciones el corregicor Estrada, los espatioles hen encargado a
los indios 4.000 piezas de ropa, © sea, aproximedamente, 2.000 pie-
zas al afig; dicho de otro modo, el trabajo textil representa para los
comerciantes casi el doble del tributo real (ya que éstc se eleva
1.000 «piczase por afio). Aunque los salarios acordados sean par-
ticularmente bajos, procuran a los curacas, en total, una suma del
orden de los 8.000 pesos *
Octo ejemplo: el de los transportes. Sabermos que esto permite
1 los indios, teéricamente al menos, reunir los fondos complemen-
3 Garct Dice, ob. eit, f 107 v.
cacigues y principales y cohecharos..
35 Tord, f 36-6 (estimanio de Martin Cari: «La demis ropa que se hace
cna prone 1s eabran Tos dads cages alla ads po en davito
ftangue los caciques principales de este pueblo (Chuevito) den hacer ¥ re
ai por tod le previa (195
Ver también Gare Digs en sy «Parecers: «De pocos sfios a esta parte se
ha intrpducido unm comsimbre en Ia Sicha provisci qr ex apremtar a ley inion
‘que hagan rope de la tierra de auasea conta x0 volontad.. el apremiatis. +
hacer [avdicht ropa es destrlcles totalmente. y los espaioles no les dan
stellos mis de dos pesos de bechuru y lo que eot es que jamds basta hoy los
fichot indie levaron coe alguna de ete tabajo porque too se lo han levado
os eacigues
2E'Recordemos que, por estas fechas, el teibuio real se eleva anualmente
4 18000" pers. os
por ser parientes y amigos de los
2 La devestructuracién 197
tos para el pago del tributo. Los indios se alquilan a Jos espa-
fioles para cargar sobre sus lamas diversas mereanctas (vino, coca,
etcéiera) y tranportarlas del Cuzco o de Arequipa a Potos!.. Pero
también aqui el comercio entre espaiioles ¢ indios pasa: por le. me-
diacién de los curacas, quienes guardan para si los salarios ””.
“Estas transacciones se verifican muchas veces por contrato, como
Jo atestiguan numerosos ejemplos transmitidos por los registros no-
tariales. Los curacas se obligan a suministrar tal cantided de inidios
a tal comerciante 0 propietario espafiol; las cléusulas precisan la
naturaleza y Ia duracién del trabajo, ast como Ta cttantia de los sala-
Flos, que se entregan a los jefes indigenes; en ciertos casos, el texto
precisa que estas sumas servirdn para el pago del tributo y, por su
parte, los curacas comprometen su responsabilidad para la bucne
jecucién del contrato, Citemos un ejemplo. El 27 de febrero de
1560, ante el notario Gregorio Bitorero, en el Cuzco, y don Her-
nando Poma y don Hernando Guanchule, caciques de Yanaoca, de
Ja encomienda de Alonso Carrasco, reconocen les obligeciones si-
auientes:
eSepan_guanos ex carta de cbligaionesvieren como nox don hernando
Pom} don hermando.guanchele cseiques de" yaoroes de ln encomienda de
edo alone caresco vexiao deste gad otorpames © conocemos. por esta
prctnte carta que algunos a tino de anaya questa presente ueyntd © inc
Sraon sonore bucnor para trabajo que no sean ejs Mi muchaches 10s ques
Bede jr con el dchotlana ce ahaa desde esa cluded « la ce, arequipa
Sigand®y deseagando cade sin Jndio.orko cameros con Tos qunls dchos
Sadtor de pruneprencipa. yn obliamos que los dehos yadios os dasan
em Gnd” dip e a e Semredy ee po perder er
our alguna que si Io huraren algo ae perder os lo pagaremos nosotros los
Sos Nicgues to cual somos cbligey a heaer poe rasones de que nos sbeys
Golo e punmdy por cade uno de les dehos yor seye pesos de pla coriente
Gee monien dusenecs diet pesow de In eho plata de Tos quiles dchos pecs
a5 dacs por contenerto [ae] por quanto ds les cites pogssts en pre
Eencla Gel Ccrivupo.poblico © festign desta catia e yo el prevente exciveno
Sip fe] quem presence al deho ano de anaya le pogo a is dehos ex
{toes Tot dehor dizientor e dier pesos de plta coriente ~ os quales dehos
Sreynta cinco yas nos ablipnmas de bos der y entcpar pa el dcho bije
77 Ee aiifll eeluer In sumg globel que representan estos transpories, pero
‘conocemes el detalle de las taifas; cf. Marie Helmer, ab cit, pig. 135:
Cotes Biswac[ Danio Trai
Cones « Post 16D legate | A meses | 15.616 pear a
tines de male
(36 pes
Yio = Cao 1 pesos
Gece’ Areva | yeoman | 2mm | 3a des
Eh = ae) es 35 pon
niolkgas | 25250du| | *i5 ‘pecs
198 Segunds parte: Los cambios sociales en el Per
cen este cludad de oy dia de la feche dente carta en ginco dias primeros sigulen-
tes e que sil dcho tempo no vos diremes y enttegaremos fos dehos yadios
fos pods alguilar nuestra costa al precio que los hallaredes para el dcho
Disje-e por Io que vos costaren seais creido por solo vio juramente... 103
sometemos con las dchas nuestras pertonas e bienes..»7i#
Estos contratos permitfen a los espafioles beneficiarse del poder
tradicional de los curacss, que ahora cumplen una funcién nueva en
cl cuadro de Ia economia monetaria, Transferencia confirmada por
tres ejemplos; ademés de. los. contratos «colectivos», existen, en
efecto, contratos «individuales» por los que uno o dos indios entran
al servicio de un espafol, pero siempre garantizados por sus curacas.
‘Asi, ante el notario Antonio Sénchez, en el Cuzco, el 31 de agosto
de 1368, doo Garcla Vilche y don Felipe Condor, jefes principales
de Michica, en el Omasuyo (jprovincia que dista casi 400 kciléme-
tros!), ponen al servicio de Pedro Niifex de Herrera dos de sus
indies, Juan Chuguitintay y Pomacana, que «le obedecerin en todo»
daranie un afio. En este caso son los propios indios compromesicos
quienes percibirén su salario (30 pesos de «plata cottienten); Pedro
Niifiez Jes deberé, ademés, slimentar. En cuanto a los curacas, gi
rantizan «con sus personas y sus bienes» que sus suibditos no huitdn;
si se ausentasen, los curscas verdn’de devolvetlos a su sefior es
patol #. El contrato celebrado el 7 de agosto de 1561, en La Plata,
entre Vicente Mollo, «cacique yamparay, y Juan Paredes, incluia
cliusulas diferentes; este wltimo contrataba @ tres indios para que
le sirviesen durante un afio, pero quien percibia los 120 pesos de
«plata corriente» era el curaca, mientras que los indios s6lo debian
percibir de Juan Paredes alimento™.
‘Cudles on los ingresos de un curaca? Dependen, evidentemen-
te, de su importancia en le jerargufa inca, El ejemplo de Martin
isi, en Chucuito, atestigua genancias considerables. Declara haber
recibido en cuatro aos mas de 1.500 pesos; el alquiler de 70 indios
pata transportes del Cuzco a Potosf le ha representado 844 pesos,
{i Archivo histérica del Cuzco, notario Gregorio Bitorero (exit 1}, 307
tev. Otros ejemplos de contratos en el mismo Archivo son: notario Antonio
Sdachex (caja 2) 1568), 292 1-292 v4,293 1.299 va, ADL 1431 v., 932 ve
933 ta, 1,040 ty 161B vp ete (caja 4, 1572), £144 told vy 254 ¥-255
359 1.359 vq. cte, En ef Archivo Necional de Bolivia (Sucre), notaria Soto
(3495551) HH £45 v5 otario Lézaro de Aguila (1961), ff. 1.133 te
4 En el Aichivo bintérico de Patol, notario Marti’ de'Barvicntaz
14, 1572), EE, 5 v6 t, ete; pouasio Luis’de la Torre (BE. N. 8, L377),
E619 4.680 ¥.
BD Archivo histtica del Cuzco, notario Antonio Sénchez (cela 2, 1968),
£1,040 v.
"22 Archivo Nacional de Bolivia (Sucre), notatio Lizaro de Aguila, ff 1.553
1354 F
2. Ia desesructuraciéa 199
y la confeccién de ropes 708%, Interrogado acerca del uso que hizo
de este dincro, Martin Cusi afirma, como los otros cutacas, que lo
hha empleado en pager el tributo teal y en hecer donaciones 1 la
Tglesia, Garci Diez destaca 1a riqueza de 1os edificios religiosos en
el conjunto de Ia provincia, pero sospecha que los curacas conservan
parte de los salarios que reciben ™.
Hay entonces colaboracién de los curaces con Jos espafoles;
pero més 0 menos forzada, En efecto, no es sélo por interés eco-
némico que aceptan los negocios que estos le proponen; los infor-
antes de Garci Diez cuentan que, en caso de rehusar, los jefes
{ndigenss mismos se ven amenazados con su cncaycelamiento.
Coacciones bien cottientes, segsin parece, ya que cn numerosos
contratos los propios curacas teconocen explicitamente que, en caso
de incumplimiento, podzin ser encarcelados por los jueces espafio-
les? En cuanto a los indios, Garci Diez insiste constantemente en.
cl hecho de que trabajan «de’ mala gana»; si los espafioles pagaran
directamente los salatios a los indios, éstos rebusarian hacer el tra-
bajo. Ejecatan esas tateas porque los curacas asi sc lo ordenan. ¥ és
tos, para hacerse obedeces, utilizan a su vez la fuerze, es decit, une
violencia en cascada:
de.-y que aunque ellos les diesen Jos 15 pesos itlan de mals gana. poraue
ex macho To que pierden de sis hsciendas y no iran sino los biciexen ip por
Jerze los covfegidores porque algunas veces preaden sus ceriques...»
Te ode la fope que hacen part espafiles In hacen de mela gana poraue
sus Caciques se llevan. tose ef dinero que Tes dan, por In echura...y due
Sungue 2 ellos les diesen los dos pesos de hechura de cade pleza de ropa que
Sens los caeiques no les Barlow... y que nunca hacen rope ellos pasa vender
SHS te pore vestige ellos y Ie que les dan a hacer Tos cacigues por fucran pats
fxpotcler que no Jes pagan a cllos nada...»
Asi, entre los espafioles y los indios los curacas ocupan una
posicidn estratégica. Los testigos espafioles reconocen que, de no
Pasar por la mediacién de los jeles indigenas, no obtendrfan ningtin
2 Gare Diez, ob ety f. 365.
BEE CSL, "Ghag fare pci au os San aud con
te de alow
$5 Poy ejemplo, en el Archivo histérico del Cuzco, notaro Antonio Sénchez
Por CEPR nano eandusie. wore don Rodrigo Chica y doo Diego
uses de Cavan, y Antonio ace de Casio para ol trabsjo de cinco
Inliog wey spo wos loe entregaremot quando nos los pidieredes enbicis
Indie il yan "tosta para que nos tayge presos a le circel pblica desta
Eludad este gue Tor demos..n} fbid, £932 v, ec
bid, ft
35 Did, £44
200 Segunde parte: Los cambios sociales en el Per
resultado®, La autoridad de los curaces es todavia lo bastante po-
derosa como para permitites conseguir que sus indios realicen tra:
tbajos que no entran en el cuadzo tredicional de Ja reciprocidad; ni
pat los transportes ni por el trabajo textil los miembros de In co:
Founidad reelben contrapartida alguna, Quicé encontremos aqut
Ta causa de [as alteraciones, antes mencionadas, en Jas relaciones de
reclprocidad entre el curaca y al ayllu; ef poder de los jefes indi
frengs se debilita por cl hecho de que usan y abusan de él fuera de
{os vinculos tradicionales. Acosados por los cspaiioles, colaborando
con ellos contra los indios, los curaces arruinan al mismo, tiempo
Su prestigio; se ven, pues, obligados a airmar sw autoridad de modo
Gespotico, Finalmente, causes y efectos se entremezclan: el debili-
tamiento del poder de los curscas implica In disminucién del trabajo
Gite pereiben, y su empobrecimiento les obliga, si quieren conservar
fo prestigio, @ procurarse ganancias en detrimento de los miembros
de fa comunidad; pero al hacer esto, aceleran Ta ruina de ese mismo
prestigio,
El andlisis precedente es confirmado por el ejemplo de Huaura;
recordemos que el corregidor Diego Mufioz Temnero, en el curso
Gesu visita, ni siquiera considerd ‘til intesrogar al curaca princi
pal, don Pedro Payco, califeado por todos los testigos de «amigo
} compadrer del encomendero™. Es él quien suministea los tra,
tafedores para las miéltiples mitas, y como los indios del valle, al
igual que los de Chucuito, sélo obedecen scontra su volunted>
Jes hace fustigar en presencia del amo espafol™. Y si el curaca al-
quila sus sibdiior a quien lo pide, se debe a que recibe el dinero
Gestinado al salario de étos; asf, Pedro Payco no sélo sive al en-
comendero, sino que lo imita y s¢ beneficia de su papel de inter-
fnediario. También él hace trabajar a los indios en sus campos, sin
Te Escuchemos_por ejemplo, sl alguscil mayor, Pedro de Entrens:_ «con
clos [lee caeiquer] ve face el conclerto y si ao se biciese de esta manera ne
ci Lie ‘Tos eaciques hacer la ropa i, menos olguileran los ingior. y que
anderen gues no) alguilayen estos. indios y recibiesen ellos in plata y lo
SB iaaan a wolunted de los, iadios aunque todo el jornal se diese « los indios
ee aGoitarians (Tid, 27-098)
By blioweennaclonal. de Lima, ms. A 629 «Padrén de los indios Hiuavra»,
11 vi apo ge projumts al casgue principal cuyo ex ee ello lo, gue @ Ls
f Hos ardealares por ee ynuime amigo ¥ compodre, del encomendero y qve
seers damisted tiene trentaada le liberied a los yndios,.
LTE E15 wr dive que los Indios contra su voluntad , trabajar, con
4) encomendetow at EZ nse. ae ln des yor lar da poe fase
3B Ibid, f. 2
€l dicho cagique que les
quando no_vienen los yndios les estan stfilady por
stan les eagiguet en presencin del dicho encomenderoe.
2, La desestractaracién 201
alimentatlos, y, al igual que el encomenderg, seapara el agua y des
poja.a sus stibditos de sus tierras™. :
‘Otro ejemplo, el de Huancayo, en el Perit central: el visitador
Juan Renglfo refere dos evidentes’ conflictos entre Jos indios ‘Tos
Uislcas 2 Primer caso: en 1367 (es decit, época de la visita de
‘Garel Diez a Chucuito), los curacas de Huaneayo cobraron un tei
bbuto ilfeito (derrama) sobre los miembros’ de Ja comunidad; arte
rumente, bajo el pretexto de hacer un donativo a la iglesia, habfan
percibide dos tomines por cabeza, guardéndose para sf todo el di
Foro. Segundo caso: los curicas despojaron a los indios de ciertas
fHerras comunilarias para venderlas a los espafoles; esta venta les
hhabfa reportado 80 pesos, lo que les permitid comprar ropes, part
‘llos y para sus mujeres, es decir, gastos de prestigio; no alvidemos
gque en el antiguo sistema de reciprocidad los curaces debfan hacer
Stentacién desu tiqueza. Lo mismo hacen bajo la dominacién es-
paftola, pero, siéndoles desfavorable el contexto general, se. ven
Bbligedos a actos de violencia que, a su vez, minan su autoridad,
Parnd6jicamente, Ia reciprocidad tige ain, pero desordenada, pet-
vertida; ella se vuelve contza los indios.
2, Los yanas
En el otro extremo de Ia escala social ™* se produce un fenéme-
no decisivo después de la Conquista: los yanas, poco numerosos en
Hempor del Inca, aumentan considerablemente bajo Ia, dominacién
espifela. Ahora bien, los yanas son indios desligedos de. los vinew.
Ter comunitarios tradicionales: su crecimiento, amplificando las
tendencias del periodo inca, contribuye a desorganizar Ia sociedad
indigena.
SPor qué esta mulkiplicacién de Jos yanas? Los cronistas del
sighé avr aiuden al gran nimero de indios errantes, separados de
see rideas los desplazamientos consecutivos a la Conquista, In
fhuida ante ef tributo espafol, constituyen un primer factor de des
raigo, Por otra parte, las largas guerras civiles entre pizerristas
BTL rs ay qe eae es esmanon an sera ete ao
cid Bas Side tier EE wo oem cos
y, gore at ron er fa ise os ye. preted 7 84
‘nie a Hermans SY gs detach poste oe ik Wer evan
sae Pea et es eacmenda
yo aa 9 mon or Wr Enos Sin, eLa eongn
Pe Sah ete Ree eo indies de 371 ats biel
sen ce une Fze Neco, Linn, KALE, 133, pl, 0.
isn dal Es nao mpl cpt
mbes el Ean et eyo de erga eso el ange sta
Ties Jee ae desuldo pa le Conus
“23 Cf, por ejemplo Santillén, ob. cit., pag. 79.
202 Segunda parte: Los cambios sociales en el Per
almagristas, que duran hasta 1548, provocan otros trasplantes; los
indios reclutados en los diversos ejércitos se, ven alejados de sus
comunidades, y la mayoria queda al servicio de los espafioles 0 en-
grosan la masa de vagabundos. Sabemos también. que la mita de
Fotos! Ianze a los caminos millares de indios y.que muchos no vuel-
‘yen a sus lugares de origen; entre los supervivientes, un buen mime-
10 de ellos permanecen ea Potost al servicio de los mineros esps-
oles. Por ultimo, es preciso tener en cuenta, les. estructuras del
Pend colonial; en telaciGn con Jos atunrunas (indios tributatios de
Jas comunidades), los yanas constituyen aparentemente una cate-
gorfa privilegiada,
En efecto, los yanas son definidos en el siglo xvr como servi-
dores de los espaficles. Ademés de las ventajas econdmicas (siendo
‘poco numeroses los negros importados), éstos representan para ellos
tuna fuente de prestigio; tienen, pues, interés en multiplicar el mi
mmeto de sus yanes. Pero, por otra parte, los indios obtienen venta-
jas, iguelmente, entrando al servicio de los espatioles; el estatuto
de yana les permite, tdcitamente, escapar al tributo y a la mit;
Jos yanas son considerados como miembros de Ia comunidad cris-
tana, poseen derecho de propiedad en tanto que individvos y, pue-
den dedicarse al comercio, Este fusién de intereses da lugar a una
especie de alianza entre yanas y expaicles™.
"A veces, y de modo excepcional, se trata de una coincidencia de
intereses entze indios y curacas, como la ilustea el ejemplo de Yucay;
aaguf también la asombrose riqueza de documentos relatives al, Valle
Sagrado permite seguis, concretamente, Ia multiplicacién de los
yanas.
‘Cuando, en 1572, fray Pedro Gutiérrez Flores llega al valle para
su visita, reine « los indios y les ditige un sermén, gUn malenten-
dido?gEitror de traduccién? Los indios ereen comprender que s6lo
Dagardn tribuco quienes se reconozcan miembros de wna comunidad,
fnlentras que los yanas se verda exentos de toda obligecién ™*. Con-
BH GE Kabler, ob. et
spits ano de fcr Co de be de
BD Arvo hii del Cusco, Geneon de Seni Tupac, ci. etre ot
tesimonion Ge Mason Pus avo de in cnscen de Yucay, de noventa as:
seriae thse testino como cura quando empesé « hast i dics visi el
‘aio Toe Gules eatauo presente y eo In pte y pepen que mend hazer
Joe Shs istador por enpus de‘morses foe que todos lor yor dt
Sesatnicars de le dicha Goan bent que, forse, yanscons no: bakin
Seeseet aca enendide por lor ccior goog. tos los que aulseron
qe e'iaTherg to tector e cleron por libre de page tuto a fa dice
one Een. tee 3, ince 5, £793.95)
2. UA desestracturacién 203
secuencia inevitable: todos los indios se proclaman yanas, bien sea
de Francisco Chilche, de los otros curacas o de los espafoles estable-
tidos en el valle, gTngenuidad de Gutiérrez Flores, sin embargo, ¢s-
pecialisia en avisitasy? Este verifica Jes declaraciones de los indios
Comparindolas con los datos del sacerdote, Diego Escudero. Este,
au llegada a Yucay, en 1569, habia, hecho su propia investigacién
y establecido una lista de sus files. Pero, para colmo de male suet-
Te, Escudero. se habia ditigido a fos curaeas, que, evidentemente,
scomulaon declaraciones falas e fn de nepertise come ganas ¢ la
mayorfa de los indios del valle. Sélo descubrié 1a supercherie cinco
aiios mds tarde", Es, pues, apoydndose sobre una lista falsa como
desarzolla su visiin Gutiérrez Flores™.
ZOué ha sucedido? El estaruto de yana parsce clertamente, un
refugio, un medio de escapar al tributo, un_ modo de huids. ¢Pero
ccémo comenzd este proceso? Segiin Diego Escudero son los indios
nds pobres guienes, en los tiempos en que él valle dependia de Ia
Corona (en los afios de 1550), se aprovecharon de Ia falte de enco-
mendero y de Ins tivalidades entre curacas pata buscar cerca’ de estos
limes favores y proteccién™. Les oftectan mujeres y concubinas
para as{ beneficiarse de los vinculos de parentesco establecidos. Hay
Bisa observacidn notable en Ia declaracién de Francisco de Guaman,
{que ealifica a los. yanas de manera muy peyorativa; se trata, de los
fndios mds deshonestos, mis perezosos, de aquéllos inflvides por
Ja coltura espafiola, en vna palabra, de ladinos *®, Este rasgo ilustra
Macamente el desizamiento de sentido que sufte el trmiao «yana>,
Tt Archivo histérico del Cuzco, Genedogiz de Sayti Tupac, cf. el sestimonio
so Diego Eseucero, «ef padrén queste texigo tenis al. quil este tet
eh able fecha por Ta, que ioe yndios curacas le aulan dicho, y como no sauin
ES Sacontraris cseribis to que le dixeron y despucs de mis de dos ails de
{ora ete tesigo supo averigué que Te avian engafido los curacas que
era des fancisce chilche y ‘don aagla quispleap os qudles por servie de
retthos yndles trbuaros les rreseruaban como yansconas de esd y To carguen
Togs, on (libro 3, Indice 3, ff, 812 1,812 v.)
MS Ave historico del Cuzco, Genetogia de Say Tupac, testimenio de
igo Brcudero! we dixo que eae que quando el dicho fray pedro gutires
Peele lowe visha no hizo averiguacién pardcalar de sf bereo yanaconas
Pevndlos de tesu rs de leery ver el padiGn queste testgo teal.» (libt0 3,
indie 3, © 812.0.
'S Archive histérico del Cuneo, Geneelogia de Sapri Tupac: «.. os dichos
yndios se le haziun los pobres fos gue yoco pedian cnpessaron a eas de
Weve ‘chor yndios por su voluatad favorecigndose unos de el un cacigue
J ote delat © como no tenlan amo que Je cresistese porque en est tempo
L.giuan por su mogeted ¢ sus olpides..» (bro 2, indice 4, ff, 90 1-99 v)
Sa kchive histxico del. Corea, Genealogla. de Suyti Tupac, testimonio de
Francisco Guamant ce oestos que dineion set yanaconas fue por ser vell
Tea'y iadinos y andaresholgindo...» (bro 3, fice 3, £768 v9:
{
204 Segunda pare: Los cambios socioles en el Pert
‘que designaba, en tiempos del Imperio, en Yucay, a los servidores
del Inca. Después de la Conquista y durante muchos afios (has-
tz 1358), se produce ain un lenémeno inyerso il encontrado por
Gutiérrez Flores en 1572: unos cincuenta indios, yanas euténticos,
continuaban asegurando el culto clandestino de Husyna Capac y,
con el fin de alejar las sospechas, se hacfan pasar por ttibutatios;
pero en realidad no pagaban cributo, y los otros indios cumplfan en
lugar de ellos sus obligeciones *. El calificative de «ladinos» se
ica, en 1574, con toda seguridad, a un nuevo tipo de yanas: sig-
‘a, en primer lugar, que éstos ultimos tienen generalmente por
sefores a espafls,y én el co particular de Yosay ee reere a ona
especie de ruptura, 2 un quebrantamiento de Ja tradicién, Los vincu-
Jos personales entre curacas e indios recién convertidos en yanas se
constitayen fuera y en contra de la orgenizacién comunitaria. Los
jefes indigenas estimulan a sus stibditos a sustraerse al tribwto, por
tanto, a su ayllu simplemente (y literalmente) «para poder servirse
mejor de ellos» **. A riesgo de lamentar haber pasado In medida,
asi Francisco Chilche y Garcia Quispicapi, desconcertados, ven que
su supercherfa se vuelve contra ellos cuando Gutiérrez Flotes decide
vincular nuevamente ef valle 2 Ia Corona y limitar el ndmero de sus
yonas. Tienen entonces Ia audacia de dirigir una peticién a las autor
dades del Cuzco pidiendo que se anulen estas medidas y se vuelva
f Ia situacién anterior. Demasindo tarde: mueren antes que su peti>
cién haya logeado su finalidad! *°, La multiplicacién de yanas en
‘Yucay resulta asf de un doble movimiento: busqueda de proteccién
por parte de los indios y constitucién de clientelas alrededor de los
curacas, Es un proceso clisico en tiempos de inguietud, al hundise
los vinculos tradicionales; anglogo (si nos es permitida la compare-
3H Archivo hhistérico del Cusco, Genealogle de Sayti Tupac: «...y estos
yndios que entonzes ee let mandé tributar ¢ oy son yanacones de tite stuoche
fp seen inser antendion ran ares © aniconas dl cero fe gota
fegpae aunque en lo publica eran e fueron en tempo del_margués pigatro
fe aus Subgesores ynios.trbutarios como los demés...o (libro 2, Indice 4,
£90 w
20 La expresién esté repetida en codos los testimonios (aServicse dellos),
Gt. evpscinnene Scbasitn Calling curace de Tomebumby, sent aon
fn que los'deslarascn por libres glendo como dicho todos teibutatios..w (Ibid,
libro 3, indice 5, f. 782 v9)
30 Archive ‘istéico ‘del Cuzco, Geneelogio de. Sa
de Morcos Puris «...€ que, despues dest. se. arrepinti
Francisco chilehe e dan garcia quispicapi de aver gonsentico en
dichos se diesen ¥ asencasen por yanaronas no lo'stendo y ansi
‘en el cazco para lp rremediar y se treqibié 2 prucus el egotio y a
porse mori los dichos eacigues...» (ibro 3, indice 9, £.756-r).
‘Tupac; testimonio.
os calgues. don
we fos sto
2, La desestivcrurecién 203
~cién) al de Ja primera feudalidad occidental. Este proceso egrava
a su vez la descomposicién de la sociedad ind{gena; muchos indios
que siguen siendo tributarios menifiestan su descontento porque
eben soportar un aumento de sus obligaciones, en Ja exacta medi
en que heredan les de fos yanas exentos™, En efecto, el favorit
mo de los curncas viola el principio fondamental que zea{a las rela-
ciones entre miembros del ayllu: la igualdad*®. Consciente de estas
dificultades, Francisco Chilche recomienda a elguno de sus yanas que
contribuyan, aunque en una medida més limitada, al pago de las ta-
sas del encomendero, con el fin de calmar, dicen’ explicitamente los
testigos, el resentimiento de los otros tributarios™*. Por otro lado,
sin embargo, muchos yanas tienen la impresién de no haber ganado
nada con el cambio de estatuto, quejéndose de haber perdido el
derecho a cultivar les tierras de ‘su comunidad de origen". Llega-
1 Numerosos testimonios coinciden sobre este punto; cf. por ejemplo
Diego Cesttambo: eubo dvisiin entre Jos yndiotdchos en" ue fovare
‘éndose de ls cagques en espeyial del dicho don francisco chilehe no season
fon cl servigio que se hoyle ‘a ss encomenceros nl con todo el servicio Taso
fue aude dar e todo To que se quiloun 2 estos yndion ue fauorefan lor
diches cgigucs se cargasa y To pegauen los demis yrios tibutaris del dicho
rrepartimiento..» (iid, bro 2y indice 4 £114); Miguel. Chicka
fro que unes yudios pagaora in tibuto y otfos tro mis y cade no eo rach
Ge'sar mis libres unos qe otzee sina quzrer les eaciquce @cuyo cargo cston It
lgibucién de fe tasse antes de ie tine visits lor qualer pots fines
Echiven a ures yndios mis que a ottos y « otros txereraauan de todo. punto
¥ lo cargtuan a, ates lo gue montana la Golebee que hasan Tos reservados.»
{ieia, libro 3, indice 3, £765 1); igomente: Diego Escudero... los cx
Siques por sus fines y por servirse Ge Tor dichos yndios como’ de yanncones
4 libres a ungs 0 tes Heasban toca ni se In pedlan porque les serufan ellos
4 4 otros por amistad Te Tleuabun poce y ouos suplin To que « nes quitaben
3 I poco es pgtban de Here de fn wen on en
fruced de Ja tan sreseruondo.o loo gue fes petesia de todo o parte li.
id, bro, Indice 5, £813 v.) a
38 Archivo bistérico del Cazso, Genedlogla de Sayri Tupac, cf. el teste
moni de Miguel Chisituct: «.. fo qudl 0 podien ater loo eichos eaciques
Porque muace an! ea un tiempo come en tte ningun yndio er obligndo
raps, ete gue ota noo gue oo,» io 3, ae 3, 763)
“Archivo hstrico del Cuzco, Gonedlogia de Sapsi Tupag, cf el. tesine:
io de Sebastién Tenazcl: «..e ai (Pranesco Chilche) quite tomé del dicho
‘repartimiento tints yodor caiares © de all adelante lee eresemé de tuto
Gf dicho teparimiento y el tute que eauan lo. mepartan por fos nds
tsbatrlos y algunas beaes porque lor yadios stunlunas del dicho reper
lente no te queasen de Jo suo dicho ayedeuan los dichos ‘einta yadios
on algann conte para el tibuto dela tne. (libro 2, ngice 4 {103 v0
‘af Archivo hstérco del Cuzco, Genedlogla de Saji Tapoc, cl. Diego Ex
ns tasches vezenexteterigo ¢ opt a muchos dllon yanacones vicios
€ rogos queeindove de lo eager que evlon sido'y hecan que Ios aufan feero
Janncones 0 lo endo. porgue ellos aulan sido y hetan yadios trbutator
el dicho valle 9 sue padtes siempre lor fueron y como tales evan commie fea
206 Segunda parte: Los cambios sociales en ef Per
mos asi a una confusiéa total, a esas patadojas que deseribia Gu-
tiétrez Flores ea 1572: ciertos yanes. disponen de parcelas cedidas
por Francisco Chilche (u otro. curaca), pero deben pasticipar en el
tributo, mientras otros indios se benefician de tierras comunitarias
peto purecen exentos de toda obligaciéa, Consecuencias contradicto-
tas de ambos componentes de Ia evolucién: la alteracién del ayllu
y la formacién de nuevos vinculos personales.
Pero este proceso sélo reviste tal amplitud porque se desarrolla
‘en un medio excepcionel: ya que, en tiempos de Husayna Capac, los
hhabitantes de Yucay aunqué organizados en comunidad, eran cali
ficados de yanas. De este modo, los vinculos personales constituyen
fen la zona una especie de tradicida. Esta aparente contiauidad per-
mite precisamente los deslizamientos de sentido en Jo que concierne
al término de «yang», Ella alimenta todas las confusiones ". En
efinitiva, la evolucién no hace sino prolongar, dentro de otro con-
texto, las tendencias ya manifestadas antes de le Conquista, No po-
drfa afirmarse que el ejemplo de Yucay sea «tfpicon, representativo
de las ottas regiones del Pert; pero i refleja, como en un espejo
deformante, el juego de Ins fuerzas en presencia
Para una desctipcin general de los yanas en la époce inmediata-
mente posterior a la Conquista —vélida respecto del conjunto del
Peri, conviene interrogar a cronistas espaficles como Matienzo 0
Santillin, En su Gobierno, Matienzo esboza una clasifcacién de
los yanas’agrupados en cuatro categories:
19 Los numerosos yanas que sitven en Jas heciendas de os
cespafoles: cultivan tas tierras de su seffor y éste pone a su disposi
tidn una parcela que asegura su subsistencia™*. Matienzo sfade que
fa menudo éstos venden su parcela por algo de coca o para’ embria-
Jems GE co walle que agore por’ ombrasle yanaoms no sien ders
Eine cont yeaa ewe le egy en ge
ees cena’ ecnclre a verdad pare que clos puoiesch se adios
GEES teafende como ante To ofan dd els 7 S08 pads.» (HB 2,
free 4, 7159 ¥)- ; ;
SS futon desanmientos de sentido son indicados con preci or Diego
: oreo este hie oe yang nin enn
saree a nyeent gues of dia gungulera Jndio de tesa que sive 2 qi
Biles Catal yndio aungoe pags so tas ecide a Tor eervicos de coma.
a ro ts Home yenceons de flana y ete es comin nombresy
a TY gue oat les lman lbs a fon yodios ml yanacota ie
notte (1G soe emul dawn (lane sues yenacone de fleno © fulane
Jr te uy navi (bso 5, indice 3, B14 814 v9).
BP Maeno, ob i, 2 : 22
2, Lavlesestructuracién 207
arse; luego pasan al servicio de un nuevo sefior, El autor del Go-
bierno recomienda que se Jes probiba abandonar su hacienda ™.
22 Los, yanas que sirven como domésticos los expefiles en
las ciudades, Estos también huyen @ menudo y se transforman en
vagabundos; segtin Matienzo, estos iiltimos deberian ser atribuidos
‘2 sefiores espafioles™,
32 Los yanas que trabajan en fas minas de Potost y de Porco.
EI mineral, rico en plata, que se extrae pertenece al propietatio de
lng mines, pero el eminton o propetare) dia ss yas el gos
del mineral de escasa ley. Matienzo (que describe Ia situacién en las
minas bajo una luz demasiado idilice) afade que ciertos
enriquecen considerablemente y compran a su vez los servicios de
indies asalariados ™.
42 La cuaria categorla de yanas comprende a aquellos que
‘rabajan en los Andes (en las pendientes del clima tropical, espe
mente al este del Cuzco}, en las plantaciones de coca **,
Segin Santillén, el némero de yanas en el virreinato se equipara
casi al de los batunranas®; céleulo exagerado pero que da‘cuenta
de la amplicud del fenémeno: incluso los negros y los mestizos po-
seen servidores indios. El solo hecho de que Santillén compate cuan-
titativamente yanas y betuarunas implica que la sociedad indigena,
ccualitativamente, se°escinde’en dos: de una parte, el ayllu tradicio-
nal; de otra parte, los indios desvinculados de sus comunidades,
Pues convertirse en yana es salir del sistema de reciprocidad, aban-
donar sus parientes y sus dioses™, para entrar ditectamente en la
Grbite de los nuevos sefiores. Cierto, el Imperio inca tena yanas,
pero éstos representaban una parte infima de la poblacién y estaban
ligados al aparato estatal (0 al servicio de un determinado curaca);
mientras que bajo la dominacién espafiola constituyen una masa
forme y mévil de vagabundos que van de un sefior a otro. Santi-
ign estima, por esto, que los espafioles han
particularmente significative, porque el ilautw tradicional contribuia
fen tiempos del Inca a limitar las migraciones, En ciertos casos,
como San Luis de Paute, Capamarca, Colquemarca, Llusco y Qui
nota, sélo algunos indios llevan sombrero espatiol, pero no sabemos
fi se trata de curaces. Entre los collaguas, en cambio, nuestra fuente
insiste en que casi todos los indios han adoptado el sombrero:
® Gunman Poms de Ayala, ob, cit, pies. 757-799
4 Archivo historico del Cuteo, Libros de Cabldo, libro TTT, ff, 73 v.74 &
‘ela republicr tambien rescive dao en dat lugar « que las yndiss que estén
Gn esea ludad. que se. dizen yndies de espafcles y otras que ancen_cxtraba
faner'e ‘sin ame que biben de tener en su case ottas yndias que, biben mal
Brant chines’) degpaes las benden + lor rspafles y aos mestizos 9 otta
ente y andan vestidns de tropa de’ castlla y de otras coms. que encareceD It
Eepiblicnr que mo. puedan tacr ligaides de lingo de castlla ni de pao. nt
Ue vSeda'ni coms dd castila i gopatos af xerillae de cero ni de tergiopelo
i topos de oro otras costs. (4 abril 1360].
SPR GL, t Ti, pie. 288 «Agora visten camisets de elgodéa, de lana
de ta tera y'de Castilla, de run, de patio y de sedtso, pig, 286: «De presente
tach camisctas le roils y-mansas de algodén, y aprovéchanse rch pare
ite de le Tana de Castilla» (EI subrayado es avesto.) a
3. Tradicién y ecalturacién 25
«El que agora traen es sombrero, porque st hebitan « ello y se
fallen bien e son muy pocos los que no lo traea» *
‘Por qué este cambio? cDebemoy atriburlo” a ‘las nomeroses
migtaciones que siguieron a la Conquista, ast como a la desapari-
cidn de una obligacién tradicional? Los ejemplos antes mencionados
no son lo bastante generales como para poder adoptar sin reservas
esta hipétesis, En verdad, otros documentos confirman que Ja scal
turacién en materia de vestuario se encuentra més o menos des-
arrollade segin el rango de los indios. Un dibujo de Poma de Ayala,
hhecho ciertamente en una época més tardia, representa a un curaca
de alto rango, don Melchor Carlos Ince, que porta un sombrero
de fieltto de ala ancha, una cape de cuello duro, un jubsn, calzones
thuecados, medias y zapatos %; Poma se representa a si mismo ves-
tido de Ia misma manera®. Otro dibujo de Poma se reficre a tres
indios encargados de funciones parzoquiales: el sacristin leva el taje
exeael completo; a aca mel a nin indigens con ls ea
zones hasta la rodilla, el sombrero de fieltro y los zapatos; por ilti-
imo, el misico lleva las prendas indias tradicionales, pero con el
sombrero espafil *,
‘Es que la sociedad espaticla, desde shora dominante, constituye
para los indios una especie de modelo, de punto de referencia; es
Ta fuente de todo prestigio. Ast, los curacas se esfuerzan por imi-
tar a los nuevos sefores también’ en su vida cotidiana. Han perdido
algunos de los privilegios tradicionales, pero intentan _sfirmar su
preeminencia ssimiléndose de alguna manera a los expaiioles, y_co-
Inienzan por la vestimenta, Los otros indios, por sa parte, imitan
4 sus cutacas, todavia prestigiosos a sus ojos, adoptando de modo
Inds o mence completo el traje europeo de acuerdo con su rango |
6 fortuna personal; en, este sentido, el sombrero de feltro representa
pata ellos el elemento mis rico en significacién.
‘Sin embargo, los signos de prestigio que los curacas intentan |
conserver, 0 adquirir, se extienden el conjunto de los modos de
vida. Algunos son tradicionales, como ef privilegio de ser transpor-
tados en andas o en hamace; ‘otros son nuevos, como desplazarse |
4 caballo, portar espada o utilizar el arcabur; son signos de Ia po-
tencia espanola. Ciertamente, la aculturacién encuentra algunas die |
cultades en este terreno. En priucr lugar, por la propia mentalidad |
indfgena, Los indios siguen aterrados ante los caballos mucho des-
3 Ibid, pig, 330.
Pom de Ayala, ob ‘it, pip, 741.
S Tbid, pie. 365.
Tid, pig. 661.
26 Segunda parte: Los cambios sociles en sf Pend
pués de consumarse Ja Conquista; en un texto célebre, Garcilaso’ de
a Vega describe. ciertas-escenas ‘de su infancia (que se sittan ha-
cia. 1550): cuando los indios se encontraban un caballo en. las es
trechas callejuelas del Cuzco, hufen sterrorizados, y su. tertor e:
tal que llegaban incluso @ tirarse casi bajo las patas del animal;
Garcilaso afiade que «ningtin indio habria aceptado el trabajo del
herrero» ®. Pero hay una lenta evolucién, porque Garci Diez com-
prueba en Chucuito, en 1567, que muchos indios poseen mules y
caballos ®, En 1580-1585, en el valle de Coangue (repién de Quito),
los indios que poseen plenteciones de coca hacen ostentacién de su
rigueza desplazéndose 2 caballo, y aran.el campo con bueyes”.
No obstante, le administraci6n espafiola sigue una politica muy
stricta, concediendo el-derecho-a poser caballo, atcabuz 0 espada
solamente a los curzeas de alto rango, y con-una autorizacién e5-
pecial. Es asf como, en Chucuito, Garci Diez propone reservar ese
privilegio 2 Martin Cari-y Martin Cusi exclusivamente*, Los es:
pafioles tienden, pues, a: acentuar Ia. diferencia que se: manifiesta
a este respecto en el interior de Ia sociedad indigena. Como prohiben
4 Jos jefes indfgenas desplazarse en litera o en hamaca™®, los signos
de prestigio son en adelante’ exclusivamente espafioles: .el grupo
dominante se encuentra as{ confitmade por los propios indios en su
papel.de modelo.
IIL. La vida mental
Los rasgos. de aculturacién poseen un aleance més o menos
grande segin el campo donde sc menifiesten, La adopcién de los
frutos.y legumbres europeos enriquecié la dieta alimenticia, pero
este afadido no implica el ebandono de Ia alimentacién tradicional.
Por el contrario, la mimesis que los curacas hacen del modo de vide
fespafiol supone teéricamente una verdadera conversién a la cultura
dominante, De modo general, la sculturacién se produce a niveles
yy titmos diferentes: In vida material puede transformarse, mientras,
ue las estructuras mentales siguen resistiendo al cambio, Es mis
5 Garelago d€ Ia Vege, 0b, cit.-t. 1. nig, 357,
3 Garret Dien gb. cite £129 v.
7 RG.L, t Thy pag. 231
8 Garei Bieg, ob city & 125 ©
Tord, sue no anden en andas ni hamacas Tos caciques. La dicha peo
vincia es toda’ tierra lant y los eaciques algunos principales tienen les
yy cabollos y algunas veces sin tener enfermedades sing por autorided andan
os y sus mujeres en andas en hombros de indios. Vuestra Sefieia. proven
fque 30 graves penas no anden de esta manera. 7 "
3. ‘Tradiekin y eculturacién 2
fécil cubrirse con un sombrero de fieltro que hablar In lengua es-
ppafola; ) el bautismo no suprime repentinamente todas ies antiguas
‘reencias religiosas. :Cul es, pues, le situacidn en el dominio de la
vida «mental» hacia los afios de 1570-1580? Consideremos dos ejem-
plos: por una parte, Ja lengua y la escritura; por otra parte, la re-
ligién,
1, La lengua 9 ta escritura
TLa-masa indigena continiia hablando, las leagues autéctones,
principalmente el quechua y el ymard. Con ef fin de asegurar la
tinidad del Imperio, los Incas habfan favorecido la difusién del
quechua en detrimento de las lenguas menos importantes; los ral
sioncros espaiioles, para facilitar la evangelizacién, siguieron In mi
ma politica
Sin embargo, encontramos en nuestros documentos numerosos
indios que hablan espafol; pero se trata, por lo general, de curacas.
‘Ademés del caso de los célebres cronistas Pachacuti y Poma de
‘Ayala, citeraos algunos ejemplos. En Yucay, Francisco Chilche sabe
por 19 menos firmat; el libro del cabildo de! Cuzco leva, después
del acta de Ia sesidn celebrada en 1 de septiembre de 1559, una
firma visiblemente trazada por su mano, firma muy clata, precedida
cde una rdbrica en forma de «8»; «don Francisco» figura en abre-
wlatura, y «Chilche», con todas fas letras, cuidadosamente caligrs
fiadas ®, En Chucuito, Martin Cari habla In lengua espaviola y Martin
Cusi Ja comprende*, Segin las Relaciones geogréficas, cierto mi-
mero de indios ayudan & los redactotes no s6lo coma intérpeetes,
sino también como escribanos; en la provincia de Collaguas, Diego
Coro Inga cumple les funciones de escribano del cabildo; en Atace
sora, Pedro Taypimarca es designado como «indio ladino en la len-
gua espaficla y escribano del cabildo» °, gQudl es la amplitud de
esta aculeuracién lingifstica?
Nuestros ejemplos son casos aislados hasta 1570. Entre 1570 y
1580, Toledo estimula Ja exeacién de escuelas, destinadas sobre todo
Apchivg histérica del Cuzco, Libros dv Cabildo, libro THT, f. 37 v.
‘8 Gare Diez ob. cits g 39 tala cual decarnetén hizo en fengus espe
ola don Marcin, Cacioy £37 1 ela cual decaracin hizo por Jengua de Luces
Bietoinder de Flsctr Indio Indino interprets y-asimisimo el dicho don Mersin
fenviende [a lengua castellanan, En el Archivo General de Indias, ver las nv
teroses Firmas de curaces reunidas en Audiencia de Lima, 121, «Los cociques
Scie del Bend sobre aur ae hte fos cxepidores gut el Hees eto
proved pare lot pueblos de yndios».
TR Erte ty phy 200'y 237. Fl documento afade respecte de Diego
Coto Inga: «Mocstzo de ensefiar a leer, escribir y contar 2 los muchachos.»
eae
28 Segunds parte: Lot earibios sociales en el Peri
1 Jos jefes indigenas ®. En 1571 decide fundar una escuela en Huan-
cayo y precisa que deben frecuentarla obligatoriamente los ijos
de los curacas y de los indios més ricos. Dos maestros, ellos mis-
‘mos salidos de la nobleza indigena, tenian por tarea ensefar la lec-
tura y escritura del espaiiol, as{ como canto y miisica; estaban dis:
pensados de la mita y recibfan un salario de veinte pesos y doce
negas de mofz, extraidos de los bienes de la comunidad; tenfan
también autorizacién para desplazarse a caballo y vestirse a la
espafiola, Las ordenanzas de ‘Toledo se proponen explicitamente
hispanizar a un grupo privilegiado; la organizacién de los cabildos
entra igualmente en esta politica de formacién de una clase disigente
décil a los espanoles.
La aculturacidn Linglfstica se destrrolla, pues, dentro de Is
aristocracin indfgena, pero, igualmente, se limita a ella; Ia masa de
los indios no comprende el espafiol; esta incomprensiéa (como ve-
remos en el pardgrafo siguiente) frena Ia evangelizacién. Anotemos
‘tro hecho significative: en las comunidades, treinta afios_después
de la Conguitn, los auioe Sirven todavia peta Te auinersega, di
yante au visi, Gute Diez contantementefor,foma como las proc
Fe Bees Ge las infocmaciones que fecope, la ima compro
Taeidn ac prvloce en Matihacsen ls tert de fludnuco ®. Es verdad
que, desligados del ayllu, los yanas pueden, por su proximidad «
los sefioles espafioles, aprender mas ficilmente su lengua; recorde-
mos que en Yucay los testigos interrogados les amaban esponté-
amente «ladinos»®; pero entonces se trataba de una rectimina
donde el término era empleado en un sentido peyorativo mis
que descriptivo, Incluso si admitiéramos una cierta eculturacién en-
tte Jos yanas, ésta s6lo acentuarfa la escisién del mundo indigena
segin el sistema bipolar precedentemente definido: por una parte
© CF Levillicr, 0b, ct, pig. 3
4 Texo” publicido por Waldemar Espincea Soriano, ob, cit, pig. 71:
«<..conventa ar orden em que hobiese ua escuela en el monasteio que de
ica” anda ane stl cho eprint dote,
fnefie & leer csc Ta lengua erpafile ‘a los indios...'7 porque’ podtla
ee, ‘isteron venir mochon wa ea de epee a odor
1 Biios de’ caciguer principales de pueblos sieos n aue exten y aprendan
iets cates, (eh taken ex" wacnl hale oleda ate eapten
‘en pest ecu Tosfdaot "mantels con ion ees de co
re Told, phys. 49 y 71
4 Archivo Nacional del Pent, seccdn «Derecho Indlgena y.Encominde
legajo XXII, suplementio, eusderno 616 «Autos que don ‘Salrarar Pavcn
‘Gtiman, cacigue principal el repartiniente de Manclay 0 Manchae.»
sac ghihig iste ee Ci, Genesige de Say Top, ro 3, f-
3. Tradiciga y aculturneién 223
esté Ja cultura dominante, modelo para Jos curacas (y, eventualmen-
te, para los yanas); por otra parte, Ia cultura tradicional, la de los
Ratunrunes, alterada, pero siempre’ viviente,
2. La evangelizacin
La extirpacién de la idolatsfa signifcabe, para los indios, una
verdadera empresa de deculturacién, Los efecios negativos podrfan
haber sido solamente pasajeros si el cristianismo hubiese reempls-
zado con rapidez a la religién autéctona. Pero Ia evangelizacién
sélo es superficial; Ia sociedad indigena, desestructurada, no encon-
tr6 en el cristianismo ningiin elemento’ positivo de reorgenizacién.
48) 1A MSURCENCIA HE LOS MISTONEROS
En primer lugar, insuficiencia numérica. En Ia provincia de
Chuchito, pobleda por més de 60.000 hebitantes en 1567, se en-
carga de In evangelizaciénr un grupo de dieciséis a dieciocho domi-
nicos, es decir, un religioso por cada 3.500 habitantes“. Por su
parte, los misioneros permanecen poco tiempo en Ia provincia y son
constantemente sustituidos por otros misioncros; durante los dicz
meses que duré le visita de Garci Diez se renovaron todos. A lo
cual se afiaden Jas numerosas ausencias para ir a Lima, al Cuzco
oa Charcas. Los religiosos no conocen a sus fieles, Entre los chu-
pachos Ia situacién es todavia menos favorable; en varias ocasiones,
durante un perfodo que cubre aproximadamente cuatro afios, se.
vieron privados de tode edoctrinay; muchas veces un Iaico’ les
ensefia el Ave Marfa y algunas otras oraciones, pero nada més”.
En el valle de Hunura eel propio encomendero qienimpide 1 los
Indios asist
1, haciéndoles trabajar abusivamente los domingos
coh 68 fits
ae See ioe Se ace Pe ne a ea a
Sooore fae ee copes a ey na
sen dee oe een pe i ot peel gue ee
se lg tale oat pertain Cee
curaca principal Xagua), Igualmente: ¢estuvieron sin doctrine de una vez dos
gece ee pe me cones
ae ccna eee Te nar el ee
ete a
"fis Ran Linu A, Pande nds Hen
cg tases edo de Lint me A 6, Puen eines et
Ge Lae eer ee roe 9 dens ei
Seam ta neem 1 3 ce) Ste mney
sed yet Hee, ade ace ie oe
Be ln tet Fes 2 ci de
hd ele Are is sv of ry aes
230 Segunda parte: Los cambios sociales en el Per
En Chucuito, los dominicos podrian, en rigor, baster_para la
tarea, pero nose desplazan al interior. de la provincia”. Sélo hay
iplesios en las siete cabecerss, donde los religiosos viven la mayorfa
del tiempo en grupos de dos o tres. Cuando emprenden una visita
4 su distrito, la llevan s cabo muy rpidamente, sin detenerse en las
diversas, localidades, de tal manera que numerosos pueblos jams
han tenido oportunidad de ver siquiera aun. sacerdote; algunas
leguas de Zepita, Garci Diez descubre tres aldeas donde ningén ha-
bitante, anciano-o nfo, €s cristiano. Mas greve es el hecho de que
ninguno de los religioses conoce la Tengue indigens, el aymara, por
lo cual se yen imposibilitados para, confesar a los’indios; Ia cate-
quesis resulta précticamente imposible. Tanto mis cuanto que Ia
treduccién de una lengua a otra plantecba problemas casi insolubles:
los conceptos cristienos cambiaban de sentido cuando pasaban del
espaficl al quechua o al aymaré. Es célebre el relato de Garcilaso
de la Vega que describe el encuentro def padre Valverde con
Atshualpa; cl intérprete, Felipilo, «por decir Dios, Trinidad y
Unidad, dice: Dios, tres y uno hacen cuatro, haciendo la sume
para hacerse comprendet» ®,
Insuficencia moral, tambiés. Los religiosos, cuenta Garei Diez,
comercian con los indios, bien dizectamente o bien por medio de pa-
rientes que les acompafian, Venden mulas y caballos a los curacas
ue, por lo demas, se quejan de haberlos pagado demasiado caros™.
Ordenan a los indios que confeccionén prendas 0 hagan tarcas de
transporte, imponiéndoles asf un verdadero tributo. Por otra parte,
resulta piblicamente notorio en Ia provincia que los patientes en
cuestién sélo son testaferros sin fortuna, y'que el dinero empleado
fen sus operaciones comerciales pertenece a los religiosos, Las misio-
nnetos, por lo demés, no dudan en administrar castigos a los indios,
especialmente a los curacss, con pretextos religiosos, pero en reali-
dad para asegurar Ix buena marcha de sus negocios.
‘Més atin, los misioneros encarcelan a. numerosos indios bajo [a
acusacién de brojerie. Estos permanecen en prisidn durante largos
Ineses y, en ocasiones, @ perpetuidad. Sus campos no se cultivan,
ppero las comunidades ‘deben pagar Ie parte cel tributo correspon:
Giente a ellos. El obispo de Chareas, al visitar la provincia, habia
‘otdenado la libereciéa de los prisionetos, pero sélo fue parcialmente
Obedecido, ¢Por qué? Garci Diez nos da un motivo: se obliga a los
- Bignto en el pueblo de Huacho...», en Coleccién. de Libros 7 Documentos
relerentes 4 le Historia del Perdy sete 2, & 3, Lime, 19, pigs. 87.102
1 Garet Diez, 0b, et, f. 113'r
7 Garellago de Is Vege, 0b. cf, t. 1, pi. 48.
1 Gare Diez, ob, city £1190 |
3: “Tradictény-aculeuracdn Bi
prisioneros a trabajar en provecho de los religiosos, tejiendo ropa”.
‘Ahora bien, era fécil acusar 2 cualquier indio de brujerie. Dicho de
‘oro modo, las prisiones que.evoca Garci Diez constituyen una es-
pecie de obrajes, talleres textiles con trabajo forzado, que se cuen
fan entre los primeros ‘del perfodo colonial ™.
bb) op tines os 24 EvANcELIZAcION
No puede sorprender, en estas condiciones, que Ia evengelizacién
sea superficial; Ia simple ceremonia del bautismo, sin categuesis, no
basta para convertit a los indios. Tanto més cuanto que éstos opo-
zen a Jos misioneros ‘una resistencia obstinada, aunque generalmente
pasiva, En este «contacton cultural chocan estructuras mentsles ra
dicalmente extrafias entre sf. Mientras que los espafoles consideran
8 los dioses indigenas como manifestaciones’ del diablo, los indios
interpretan el cristianismo como una varieded de idolatria. Asi lo
atestigua el manual de confesién de Diego Torres, escrito hie
cia 1584; enumera alli los «errores respecto de la fe catdlicam en
fos cuales caen los autéctonos. «Dizen algunas veces —refiete el ma-
nual— de Dios que no es buen Dios, y que no tiene cuydado de
los pobres, y que de'velde le siguen los indios... 5. Que como los
christianos tienen ymigenes y las adoran, assi se puede adorar los
Huscas, Idolos, piedras que ellos tienen.” Y que las ymégenes son
los Idolos de los christianos... 8. Que bien se puede adorar a Iesu
Christo nuestro sefior y-al demonic juntamente, porque se han com-
certado ya entrambos y estén hermanedos. 9. Ponen duda y dificul-
tad en algunas cosas de Ia fe. Principelmente en el mysterio de la
Sanctissima Trinidad, en la unidad de Dios, en la passin y muerte
de Iesu Christo, en la virginidad de nuestra Seftora, en el Sanctis-
simo Sacramento del altar, en la Resurreccién general...» Por
vf Fgt8 ue lan dibersclinon rotumbran, meter peo,
hos indios vicjos por hechieros mucho tiempo y a um slgunee perpetuor.
einis'de que plerdan sor sementerss y-hacendas’s ls Indios de fn provincia
fe les hace agravio porque pagan el tibuto por ellos y entendlé esto por el
‘obigpo de los Charces pasindo por Ja dicha provincia los mandé echae' fuera
y con todo esto ouavie se tienen presos algunos... Esior indios. que estdu
pretor por echicerot les bacen trabsjar Tos dicho: raligiosos ey bucer ropa
Sera co pare elo. devo Yoeee Sort anda que lo gu, koe
sn cuando estuviesepreses fuese pare ellos y para pagar sus tutor
i sus necesidades» (El subrayado erst.) Sobre les abuses de has
‘on Chucuitoy cf en el Archivo General de las Indias Ja «Visita secretan
rez Flores, en 1570-1572 (Audiencia de Lima, 28 A).
"Toe ebrajee se, detarollaron sobre todo en el siglo XV
% Diego de Torres, Confevsionerio para tor cuvas de tndios, Sevila, 1603
(prefacio de 1984), pig. 5: elostrceidn concea las ceremonins¥ ritos que usin
fos Indios conforme al tempo de su infidelidad.»
22 Segunda parte: Los cambios socinles en el Perd
‘cotta parte, como hace notar Antonio de Ziifiiga en una cart diri-
‘ida a Felipe TI en 1579, los indios se limitan a fingir que siguen
as ceremonias religiosas; aunque recen de rodillas 0 se.confiesen,
sus prdetices son exteriores y forzadas; no son ahora més cristianos
gue en el momento de la Conquiste”. En Chucuito, Garei Diez se
hhace eco de lo mismo: «Le mayor parte de los indios no son cris-
tianos» ®.
‘A menudo ni siquiera se administra el bautismo, y Garci Diez
denuncia la negligencia de los misioneros. La misma comprobecién
se produce en 1598 en el valle de Yueay, cerca del Cuzco, donde la
visita de Damién de la Bandera suministra indicaciones euantitativas:
Jos curacas interrogados citan el mimero de indios tributaries, lo
‘cua! permite distinguiz entre boutizados y no bautizndos. Ahora
bien, de entre 785 apellidos censados, se cuentan solamente 112 nom-
bres’cristienos, lo cual significa que un 86 por 100 de los indios
no han recibido el boutismo®. En cambio, casi todos los jefes de
ayllu (14 sobre 15) llevan nombres cristianos. Entre los chupachos
de Ia tegién de Hudnuco, la visita de Ortiz de Ziifiga en 1562 per-
Imite establecer una estadistica andloga; le relacin es aqut la inver:
8: 84 por 100 de bautizados por 14 por 100 de no bautizados ™;
pero se trata de una estadistice sélo aptoximada, que disimala la
Besigualdad de In evangelizacién-de acuerdo con las diversas. pobla-
ciones: en Naucas, por ejemplo, la proporcién-de no, bautizados al-
cana’ al 50 por 100, Por otra parte, es dificil evaluar el aleance
de estas cifras, porque no significan’ que los indios teéricamente
Cristianos hayan abandonado sus creenciss y costumbres tradicio-
rales
7 sara de fray Antonio de, Zitiga al rey don Fali
de dosumentor intditos. para la Histora de Espaia, «
gina 90.
Gurei Diez, of, cit, & 115 r
® Archivo. histérico. del Cu2zo, Geneslogia de Sayti Tupse, «Visitacién
1y mumeracién de los indios del valle de yucay..o, libro 3, fadice 5 (ef. 892:903),
Ww Ortiz de Zitiga, ob. cil, Cizemos esta muestra de 350 habitamtes:
Ip, en, Coleccién
VI, Madrid, 1895,
Ninso Talis
Giodedes de habitantes no bautizados
Neos 7 B
Serpe 3 3
cra 8 3
ae 3 %
toon in :
a 1 3
Teal 30 a ao]
3. ‘Tradiciéa y aculturacién 233
En efecto, aunque el culto estetal desaparece con Ja ejecucién
de Atahualpa, sabemas que la antigua religién andina (fundada so-
bre los cultos locales de las huacas, las estrellas, el rayo, etc.) atra-
viesa Ios siglos hasta nuestros dias. Las grandes campaiias de ex-
tirpacién: de Jas idolatcias», al comienzo del siglo xvr, atestiguan
Jn vitalidad de las ereencias indigenas; acerca de estas wltimas, los
enormes legajos de la seccién Idolatrias 9 hechicerlas, custodiados
en el Archivo Arzobispal de Lima, suministran incontables notic
Dentro de a regién de Hugnuco, un documento de 1615 registra
la confesién de indios de Cauri, en uno de los repartimientos que
precisamente habfs recorrido Ortiz de Zéfiiga; es forzoso que algu-
nro de estos testigos, los de sesenta setenta afios, conocieran al
visitador de 1562, Estas confesiones revelan Ia existencia de un
verdadero sacerdocio indigena, que transmite clandestinamente los
ritos tradicionales y se opone @ la penetracién del crstianismo™
Domingo Paucar Vilea, de la encomienda de Juan Sénchex Faleén,
relata un mito autéctono relative « Jas huacas de le regién, repe:
tido por otros testigos. En Cauri,
.., todos ast grandes como chicos ombres y-mujeres en los bayles y cers
polis ‘Ghe agen adores y eben 0 lt exis cobriis ey re
Davear callupanauparen y 6 otras cosas.»
Descubtimos cémo «en tiempos de Ja gran viruelan (Ia epidemia
de 1586-1589 0 la de 1614), ef asacerdote Guarguanto» insté a los
Indios pera que se desembarazasen de los’ simbolos ctistianos, la
‘cruz y las imagenes, « fin de evitar la enfermedad®, cosa que hi-
ieron Jos habitantes del pueblo; es significative que la difusién de
Jn epidemia se halle vinculada en su espfritu a Ja aculturacién reli-
Bi Archivo Arzobigpal de Lima, seccién aldolarias y Hlechicerfes,
jo IV, expediente 2, £14 [1615], expediente 4, f. 89 [16151, etc. Los arc
vee de esa feccién ‘no comienzan, lamentablemente, sino 0 ptincipics del si
glo xvn, CE sobre este punto, Arriaga, La exzirpacién de la Idoltrla en ef
Perd (16213, Medrid (B.A.!), 1968, pégs. 205209 (cap. If: aDe los mi-
ros. de la idoletels).
1 Asching Aaobspal de Lima, seecién eldolatfas y Hechiefam, lean
neers
HF el de
ima, sciSn eldlatefas y Hechiets, lope
TV) Gap. 3, £10 210 vers anemmo conferé que en tempo de Tat
Mis rine ty ioe erie chr de ete iho poeblo a perce de
guna snerdot! ceyendo o'que mand poblcar cn el sho tempo, que
En'ts case bo tule is smn bus cree pedpier dilendo gve os
there tabive omen de of ilo) tebe ne ead
eae contenant tr edo Too tein de los eto 7 acon»
{ef Screed cs meena) ee
234 Segunda parte: Les eambios sociles em el Peri
ose, Los indios yauyos crefan: igualmente que, las huacas em
tiaban la peste para castigarles por haber descuidsdo su culto y
aceptar Ja enseftanza cristiana ®
‘La idea de la muerte, asociads a los dioses tredicionales, reaps-
rece en el tema del suicidio.-I.os.documentos de que disponemos,
redactados por los misioneros, exigen en este punto una interpreta
ida delicada. Segtin los zeligiosos, el demonio describia el infiérno
‘2 aus fieles como un lugar de paz y delicias, donde abundan les
fiestas, In comida y la bebide; y les exhortaba «a ahorcarse 0 a
ticarse al rion para as{.teunirse con él, No se trata equi de una
muerte sufrida, punitiva (como en el caso de Ia epidemia), sino de
tune muerte de alguna manera activa y elegida: una via de evasién,
Tas fuentes no permiten evaluar cuantitativamente la difusién del
suieidio entre los indios. Pero la simple presencia de este tema,
fnelado a Is supervivencia de la religién indigens, atestigus el
traumatismo provocado por Ia dominacién espafola
‘La religién andina y la cristiana se mezclan a veces en un sincre
tismo aparente donde, en relidad, dominan las creencias tradicio-
ales, Segin un documento de 1612, «todos los yndios ¢ yadias
del dicho suaillo y pueblo de tucun tenfan una gusca cerca de Ia
{plesie del dicho pueblo y en ella un cuerpo muerto del tiempo del
Taga llamado Cazahananpa e quel dicho nombre tenia la guaca que
hhera una piedta laguel dicha guaca guardaua una yodia vieja Uamada
Yanoxaca y a esta dicha guaca confes6 el dicho Hernando Capcha
tenan muy gran venerscién todos [os naturales del dicho Tucan
y que Ia mochauan muy de hordinsrio y scian largas fiestas y cada
tke todos los dichos indios del dicho su ayllu 0 de Tucun bacian
tina chécara congregados juntos y lo que della resultaua de mais y
‘tras ze ofrecia a la dicha guaca» ". Es signifcativo que,esta huaca
TW Ege dalle resulta confirmado por le Historia de la Compatia de Je
sis ie Beles de Pend {1600}, Madd, 1944, ¢ 13, pig, 146 Le los
BS Te Cones ebitse un. pregan en equa provinia que todos
fared’ que adorssen Jo goe la xpnos adorbany yebleten rates, roe,
so care 7 non Spy cm, ln ee es
Hos o peer Te gumca enizoba co cavigo que a© aulan hecho pros, lk
oe Perr rerbiten cop tanto affect deterninacin, aoe echaron de sf todo
Ossie Stosando. en todas fod caminos y_quebrads todas la, crzce
“Yes aes Soba, pty 7 rs Y es Is Sesh
‘Zoro yea qe, de espatolestenan..>
de Leite oe SPs uachor "y yeuyoso [IGL3], en Revista bie
trig, Lime, 1918, oi. 17 :
Bid, pis, 198. ‘
1 Archivo Arzobicpal de Lima, seccién donde os indios derrotaron a los esparioles (capftulo 11)
267
ee eee
Capitulo 1
REBELIONES Y MILENARISMOS
Tanto en el Peri como en México, los espafoles vencieron a los
indios en pocos meses y extendicron muy répidamente su dominio
sobre inmensos tertitorios. Pero la relativa facilidad de la victoria
espafiola no significa que los combates cesaran bruscamente al dia
siguiente de la Conquista, En el Perd, el Estado disidente de Vilea-
bamba sobrevivi6 casi cuarenta afios, hasta 1572; el movimiento
milenarista Tagui Ongo, en los aiios de 1570, expresa desde otra
pesipectiva la crisis de In sociedad indigena y sus esperanaas de
iberacién, En México las rebeliones parecen més esporddieas, pero
Je guerra de Mixton, en 1541-1542, atestigua un similar encarniza-
miento de In resistencia indfgena. La descripeién de estos movimien-
toe permite revive el rechazo, por parte de lov indios, de Ia situa
cidn colonial,
1 El Estado neoinca
1. La rebelién de Manco Inca
‘Manco Inca, inspirador de Ia primera gran rebelién del Perd
contra los espafioles, fue uno de los hijos de Huayna Capac. Neci-
do en 1515, era demasiado joven para tomar parte en la guerra
civil (1530) que opuso a sus dos hermanos, Atahualpa y Huascar,
pero pertenccid a la faccién «legitimistay favorable a este iltimo.
‘De 1532 a 1533, durante la Conquista, Manco participaba en una
269
210 ‘Tercera parte: Rebeliones
cexpedicién emprendida al este del Impetio, en el Antisuya, contra
Fee setios de la Montafia. Cuando legeron los espavioles, Manco
1G pnd ‘colnborango con ellos: en verdad, su faccién vela en os
Sirbiaataderes a ilados que les permitrfan Tuchet contra Tos wene
cose Atabualpa. Ast, pues, en vex de oponerse al avance de
Pizaczo, se alié con al’.
‘Dacpués de cjecutar « Atahualpa, Pizarro designé como sucesor
soyo al joven Tupac Hiualipa, otro hermano de Huascar el nom:
Beevento de un nuevo emperador permitfa perpetuas Ins guerras
Cheiles entre los indios y, por otra perte, Pizarro esperaba consumer
cs facdinente Ia Conguista con un Tnca-aliado de los espafoles.
Bass el ersinadom de Tupac Hluallpa fue breve; tardé poco en mori
Pere nado, sin duda pot inspiracién de Calicuchima, uno de los
genet de Atahualpa. Fue entonces cuando Pizarro eligié « Manco
para que jugase el papel de Inca fantoche*
ee a 1536, Manco intenté respetar escrupulosamente la
liana convenida con Pizarro. Sin embargo, su situacién ere pars
eer cr une parte, ecibia teScicamente los honores seservados
Toes re oy ok ott, los espafoles, siempre fvidot ce ro, Je
infigiecom ine peores humillaciones. Fue arcestado por dos veses,
iaiadimere en su Palacio y Ia segunda en to foraleza de Sacsabin
ta poimers qgeron de cadenas, presentindole ast a sus proplos
means oe gue guardanes usaben su natia para despabilar velas, of
natarioes 50S JF) violaban a sus mujeres ante sus ojos. Los nobles
TCE Aachivo histdrico del Cuco, Gereatogia de Saysi Tupaq libro 3, End
ce pagina que quendo los espatolesestzaron gn gta Gund, de
Seka tnt wena y dos aioe antes mas 0) MNO. Ger ie obedencin a
prea sf in i aro cn nombce de si maging ene gong
ol marae gar ce eaafiis ent eh st hn gil (OUTED ern
eacones Amt GS deknicnlen Ia eoteede 9 ef dicho, mango, ya 1
use fon adios open pave ear en lay 1B Ub, tha
Ball dee pers dees Rect de Ta Comgusta del Per hecbot del Ince
Foe ee eee dace Kathe, «A. Besoin chit ot
Manco HE Lie Tesi sSis)e, Hispanic Anserican Uisorcal Review, 1944,
pags, 23278
P22. cd del deseubrimiens y congusta de ls renos del Pend,
Lin aE Ren EC Gibeon, Pe Ines concept of sovereignty and the
Li OU Bab aion bx Ber Assn, 1948, pip. 6
ni Adraopation tn Certo, Gencloga de Saye Tupac, libro 4, foes 2s
ng ey libro 4 fade 4, 35 2-39 v. ys libro 3, tegieg 3
Fe essa. cli bl Bb ck, Gibson, ob, cil, pie, 6, Kubler,
ob. cit, pis. 23
fi Pee Te erco del Cusco, Geneatogia de Sayri Tupac, libro 2, Indice 4,
Send el cho mango, ings dado Is oven 8 5
a
532 n «Si saven gue
a Sl seve ciudad del Cuneo esperando le. merced que so sogestad
ae Hane gunn exples acd femora de a
&
te “enoe celosos
1. Refeliones y milenarisi0s m
ind{genas perdieron todo respeto por el Inca, tro ti i
n 0% xr el Inca, en otro tiempo dios
viviente y hoy iblicamente — insul rebut arrodillarse
viens y pt ne! iItado, rehusando arrodill
‘Los primeros motivos de la rebelidn de Manco son, pues, de fae
dole personal; ep las palabras que le atribuye Tit Cust repite con
‘una extrafia insistencia que habfa crefdo ver en los blancos a los
hijos de Viracacha, y les censura haberle engaiiado y humillado’
sac Etre in aves deonlny n0 vis, por in move
Grete que eran benefctots, envados por aquél que ellos deck
Virsa Ss dt Dias) te prec suc os cows han sued cor
Vine ea ier Js Paks, ansehen ov proche
gue me tag did, cud mir tes fo sn hes de Vrach eno del
‘Manco utilizé la cadicia de los espaioles pata rccobrar su liber-
tad; con el pretexio de ir a buscar Saleem cs on tesco
guid salir del Cuzco. y_legar al_ valle de Yueay', El momento
parecia propicio a Ja rebelién, Las fuetzas espafiolas se encontraban
‘cbiltadas por Ia pattida de Almagro, que se habia ido « In con
uista de Chile’, y Francisco Pizarro se encontraba entonces
fl centro del problema en las relaciones entre ambas comunidades,
espafiola ¢ india. Desde luego, Ie ctisis resulta de Ia conjunciéa de
iversos factores; sin embargo, podemos suponer que refleja ante
todo Ie crisis del mundo indigene, su_trdgica desestructuracién.
Frente a esta siltima, Ia resistencia del Estado neoinca firma una
cleta continsided imperial y nega Ja legiimidad del poder cx
Patol
eEsperaba ‘realmente Tita Cusi.reconquistar el Imperio de sus
antepasidos? {Intentaba solamente presionar a los usurpadores ex:
‘ranjeros para conseguir negociaciones? En el Perti ocupado por los
espafioles prepara (o finge preparar) una sublevacién general de Jos
indios, Pero esta sublevacién parece ligada a otro fenémeno nota,
ble: ef movimiento milenarista del Tagui Ongo.
7 Gh en el Archivo histrico del Cusco, el conjunto de ln Genesogia de
Sayti Topne
'S C”Gaaman Poma de Ayala, ob, cit, pig. 443.
® Tw Cush ob, ct, pis. 91.
t » Luis Quino, cantigu combutienten de Vilesbamba, eveca, no sin hemor,
slgunos fecourdest ss anlié cu tito @ Limatanbo com maha gente © alll Dten-
Ge muchos jestos ‘mato algonos e fleee. « wleabembe que quedron e
muds gunade que Hobo'1 un capa el qual’ ce miedo del dicho capian se
: Freche ch um rif y eta To uido este testgo..» (Archivo histéico det Casco,
GEznetogia de Saye Tupes, libro 3, tndice 5).
SEF Guinco Libro del Cabildo del Cazco (aos de 1564 0 1567) ineaye Ja
copia de dos mepnotins de ‘Tita Cust (Archivo hitérico del Cac, libro 3) mie
Sito 3 sun ct de fio Ge 63 He sSrbney 620) Maier
Se inspira en estos textos para ol capitalo que cedica & mus nepodaciones con
Fe Cas (obs cit, pips 284310). “*
1. El proyecto de sublevacién generat
®) comprar
El 16 de abril de 1565 se reciben dos cartas alarmantes en el
Cabildo de] Cuzco; uns (fechada el 21 de marzo) que envia el go- +
bernador Lope Garcia de Castro; le oua (sin fecha), frmada pur |
Gaspar de Sotelo y redactada en Javja; ambas edvierten al Cabildo
3 Archivo histérico del Co2co, Ubro 3", nim. 5 del Cabildo, f, 60 v2)
1 Sobre estos problemas coyuntarses, wate el estudio prcliminar de Gui
Lerma Lohmann Villens.en'su edicin del Gobierno del Perd de Juan de Mi
lene (pigs. VIXXD). i
‘Tercera paste: Rebeliones
que los indios emprenden preparativos sospechosos , EL6 de matzo,
Tobernador habia enviado uae memoria el rey de Espafis, Fell
pe I, informéndole del peligro ®. *
Sepin estos documentos, uno de los micleos de rebeliGn se en-
contaka en la repidn de Jsuja; signo inquietente, ya que los indios
Seete valle, los huancss, habian figurado siempre entre los, mds
flee coleboredores de los espafcles ®. (Es yerdad que habtan sufrido,
TG: Geinte adios antes, In expedicin punitiva de Manco.) Lope Gar-
ses Gustto descubre «con espanto> que han fabricado clandesti-
Gente més de 3.000 lanzas con puntas de bronce™, que incluso
Tact copia de areabuces y caballos. A. To cual se afiaden medidas
de orden econdimico: han retiredo a Ja sierra sus tebafios y 20 re
Garten entre los, pobres, segin su costumbre, las reservas de, los
Braneros Por itimo, izculan mensajeros por todo el pais inci:
Gi Archivo histético del Cuzco, libro becerro mira, 3 del Cabildo, f, 46
47 0: ee thanaldad de une sublevacién de los indios ya estaba prevista por
Sa Gal 12 de marao de 1365: tbid, ff 41 ed? w
bile desc (cuyo orginal se encuentra en el Archivo general de Indies,
‘Audion dev Lias, 92) esth publiedo por V, Maustia, Juicio de limiter entre
agin oe ant Lt, pigs: 3813, ¥ pot R. Leviller, Gobernantes de! Perdy
Se eee: ver gostmente 1a carta de Garcia de Castro del 30 de abt
SUA Be Lebiee, iid pigs. 7885- Otros documentos son especislmente
FF 2S. So Ripe de Segovia’ Balderabano Brisco (propietaio del obraje de Je
Hear ct Tilda « Garcia de Castro el 3 de diciembre de 1565 (publics
Meigs) ee Otiovola, Dacunentas bistéricas del Peri, Lima, 1872, t. Ut,
pieinas 65).
hats OP) histrico del Cuzco, leo 3, mim. 5.del Cebildo, & 45 ¥. #Ee
cree ee Voesios mercedes extuulesen sobre el abiso con exis naturales pox
te Pr ccatendido que andaban desvergorzados par lvancarse contra S00
gus ee Gapuceia por In yoforacién uc agut se be hecho, come Pos te
7 ee fea en mane y guano y gunmanga otra que se efbld de Gite
use inn concrtado. de agase codes en un die 9) ge, ot Yes SH
Bie cues ory maar tolos 1s eapanoles que hallasen spartades en sus, gr,
{ators Lolo pequetio.» (ef igulmente Ja eatin dl 6 de marzo de 196);
Bee eeerral'de Indias, Audiencia de Lima, 92; «Los Indios, del
va eee tate thn encomendades en don antonio de sibere y en gémez
vale dg aura Gee I eapiuén pea. que hideron une cosa ce que, los aut Jo
dle carabaiies J cmos espantadas ¥ 25 que con ser os ynios desde alle los
nc Se an ecu masa sctvico de wuestin mageted que, otias algunos
gue seme mate an echo cee mus de tes il peas» (en Maurtla, oP ety
genre septa igunlmente Archivo histérico del Cuzco, Ura 3°, nim. 5 del
Eada $23, SUN tenia seepurcidun en ol pocblo de meena por aus ellos
Cabildo, F 2° srit ‘leas. 9. aban becho muchos hlerros de, cobre_cnestados
en elas.
Peso oe isirico del Cuzco, ibid. «...y auton, rreirado sus, gandos
tos sions Jor depadtos de les bastimentor que tenian no Tos auien quetido
Jas sets Yr ene, loa pobres como, soliaa ditiendo que herya menester
dest opti gcin, Sepin Felipe de Lule, ila de Felipe de Sevowe, Dal
re ir oo, las indlos babelan reunido- 50.000. faneess de. sralt, quinn,
4. Rebeliones y milenarismos 29
tando a los indios a sublevarse el mismo dia, {desde Quito a a
‘cas! °, La rebelidn debe coincidir con una ‘cfensiva is sauces
fen Chile y de los diaguitas de Tucumén, que ®. Al dia siguiente, Titu Cust aseguré que
© id, pi. 17.
Eel i, componts deal, pap, uber y cares de dence
anigales (Fguero, ob. cl le 82)
BS scale cs mesons,
3 Bguern obs i pape 163,
Tb, pig. 308.7
22
indios cafiaris. A pesar de
aTity Cusi, se celebré una. en
direceién a Vitcos.
afirma (qui
Ia liga y conjuracién que habi
es expulsar a los espafioles del
obtener el reconccimiento de
‘ast toda justificacién religiosa.
© Matienaa cite Ta primera
Jeg sesidn del Cabildo de Carco
5 Kechivo histérieo ‘del Cuzco,
(CE, Matienza, 0b, ct, bly 202).
‘W Matien2o, ob, city ig
3% Means, ab. cit, 6
8 Tieu Cusi, ob ‘ct, pls. 98
‘Tercera parte: Rebeliones
Jos acontecimientos de Ia vispera hablar: sido una especie de broma,
y que las negociaciones recomenzaben.
Semanas mis tarde, el 18 de junio, el propio Matienzo Uegé al
puente de Chuguichaca acompefiado por una fuerte tropa de espafioles
Wi aedieencia de los nobles que rodeaban
‘revista en el puente entre Matienzo
Yel Inca, Este ase lanzé a los pies del Juez, llorando y refitiendo sus
desdichas, asf camo las de su padren*, La entrevista duré tres horas
y fueron ‘intercambiadas memorias ®, Se asusté Titu Cusi por un
Trovimiento sospechoso de los arcabucetos espafioles? El caso es que
Volvie.precipitadamente a su campamento, para retirarse luego en
‘Sin embargo, 1a embsjada de Metienzo no habia fracasado com-
pletamente, En tuna de las memories entregadas por el Inca, éste
4 con exces de complacencis) que aceptaba deshacer
fa urdide con los caciques del reino
para que se sublevasen en el momento por é1 ordenado*; por atre
parte, promete «recibir el santo evangelio y la ley de Nuestro Sefior
Jesucristo»". Parece que desde 1565 la finalidad de Tita Cusi no
Pent, sino que tiende a preservar y a
Ja independencia del Estado neoinca.
‘De abt Ia fleribilidad de que da: muestras: ciertamente, con Ia idea
de consolidar esa independencia, autoriza Ja entrada en a region de
Vilcabamba de dos misioneros cristianos, Marcos Garci
Ortiz *. Los religiosos comenzaren a evangelizar a los indios € hi-
cieton edificar dos iglesias en Puquiura y Huarancalla; el propio Titu
Gist reeibié ef bautismo®, La guerra contra el Ince sebelde perdia
y Diego
2. La resurreccién de los dioses
‘La tebelidn de Vileabemba pudo prolongarse porque se hallaba ex
‘una regién aislade, marginal. gQué suicedta en las provincias aparente.
W Tbid, lg. 198, Matin, ob, cit, pég. 301.
i ‘de esas’ memorias en el Gobierno det Pert,
pésinay 301302, La copie de ambos documentos se encuentra en, el resumen
de 25 de junio de 1369 (Archivo histérico
Ser Eine, Tibto bewevo, nme 3, FE 99 v.60 1. y 60 rr
bro becert9, nip. 5, f. CO ts an BO
ccoré de deshecer In lige y conjurtcida que tenia hecha con tedos los caciques
Ei Stoo, para que se alasen al tiempo y quando yo ce lo mandase..»
302,
14; Kubler, ob, city pig. 205,
4 Rébetiones y milenarismos 783
mente sometidas a los espafioles? El rechezo de la situacién colonial
encontraba aqui otros medios de expresin, como Io prueba el ejem-
plo del Tagui Ongo, movimiento milenatista que sublevé una parte
de las masas_indigenas®.
Milenarismos y mesianismos constituyen fenémenos privilegiados,
cen Jos cuales la sociedad entera parece ponerse en cvesti6n, dentro
de una crisis donde se afirman sus representaciones colectivas, sus
fection ate suchos y tu pais, Tales movimlentos no aparece
sélo en América, sino también en Africa, en Asia y en Oceanfa des-
pués de la-colonizecién europea. Los capftulos precedentes han des-
Grito Ja desintegracién cultural provoceda pot la conquista del Pend
se trateba, segiin nuestra conclusidn, de una desestructuracién sin
reestructurecién, Ahora es preciso matizar esta férmula: el movi
tmiento del Tagui Ongo constituye un verdadero renacimiento de la
cultura indigena tradicional, pero transformada y reotientada en el
sentido de una scbelién y de una liberacisn.
EL Tagu’ Ongo® desigaa una «secta» religioss cuyas creencias
se extendieron durante la déeada de 1360 en las provincias del Perdé
enteal, especialmente en la zegién de Hoamanga. Partiendo de este
nucleo, el movimiento se habria extendido hasta Lima por el oeste,
Gozco por el este y La Paz por el sur, Cristébal de Molina sos-
@ Setse A Tegal Ongo, ts, fortes sino, en, conaiuides por lt
cn ena, a ise CS Se Albomen,conereds
cigar Pde Td, ‘Auhei- ce Lima, 3167 ctor docomence
ce al Artie sen dat en I3Th (© aon, 3? (i Tolle
compere ie cmt ada de’ Alors Gaponmes de asia
Yl3ts OT foie es cra el iy aos compe 9 ectan
ee ee tt at al dle Soc de derane, 94
pubdate een de Molo cada como tec, hla
bisa 7.95 SNS ey mb sara in ge” pamges a, Tet
Seorecone Met sr de ies Tatas, Lie te, ps, NAO
Cr ee ee ee tno de fe, pinnate Albom
See a oe et ay ie 8 Lal Milne 8-G-ol mo
Sobre te movin wes Hag Ongor Rete pre de Cula
ier ative Sue ST oy oNaeonsetio delfal Ory, Hier
Usa 36h 2 Bs nds By pt ab 1a. bebe, dem Me Ae
TB file i, ee lems sobre Ia tein nisem Ye as
geal ean Gnas
7 Catoatlie ogi de los extos del sgl xt. Tage sein
iteralmente acinto» © edanza»; Ongo sc_reficre a la enfermedad». :
RST sis coe Seca le ty rset © me
oh on etn Snes oe
nos, a me vO YR Paarl hoon, Por Ue em Heroine de
Bere cm, oe re eabiad gua i api tee cae
FE er el oa del Cann, fad el pine aut
cele, eget oe Sa ete, talenenté aml
ee ro edi pionn sides de Chagusas, fe Pax
You might also like
- Educar y convivir en la cultura globalFrom EverandEducar y convivir en la cultura globalRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Lecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorFrom EverandLecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- La Filosofía en Quito colonial 1534-1767: Sus condicionamientos históricos y sus implicaciones socio-políticasFrom EverandLa Filosofía en Quito colonial 1534-1767: Sus condicionamientos históricos y sus implicaciones socio-políticasNo ratings yet
- El quechua pastoral: La historia de la traducción cristiana en el Perú colonial, 1550-1650From EverandEl quechua pastoral: La historia de la traducción cristiana en el Perú colonial, 1550-1650Rating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- Computación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasFrom EverandComputación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasNo ratings yet
- El Perú Republicano 1821-2011 PDFDocument476 pagesEl Perú Republicano 1821-2011 PDFRaphael Quisocala100% (1)
- Cronistas Coloniales Tomo II Apartes de la historia de Ecuador, Perú, Colombia y PanamáFrom EverandCronistas Coloniales Tomo II Apartes de la historia de Ecuador, Perú, Colombia y PanamáNo ratings yet
- El edificio de letras: Jesuitas, educación y sociedad en el Perú colonialFrom EverandEl edificio de letras: Jesuitas, educación y sociedad en el Perú colonialNo ratings yet
- Viajes en la región de los AguarunaFrom EverandViajes en la región de los AguarunaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Auto de la fe, celebrado en Lima a 23 de enero de 1639From EverandAuto de la fe, celebrado en Lima a 23 de enero de 1639No ratings yet
- Libro Azul Británico Informes de Roger Casement y cartas sobre las atrocidades en el PutumayoFrom EverandLibro Azul Británico Informes de Roger Casement y cartas sobre las atrocidades en el PutumayoNo ratings yet
- El costo de la libertad: De San Lorenzo Cerralvo a Yanga, una historia de largo alientoFrom EverandEl costo de la libertad: De San Lorenzo Cerralvo a Yanga, una historia de largo alientoNo ratings yet
- Love Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosFrom EverandLove Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosNo ratings yet
- Grandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoFrom EverandGrandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoNo ratings yet
- Entrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaFrom EverandEntrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaNo ratings yet
- Los pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaFrom EverandLos pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaNo ratings yet
- Pata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasFrom EverandPata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasNo ratings yet
- Orbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionFrom EverandOrbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionNo ratings yet
- Coeducando para una ciudadanía en igualdadFrom EverandCoeducando para una ciudadanía en igualdadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Contra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaFrom EverandContra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaNo ratings yet
- Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaFrom EverandNuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaNo ratings yet
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilFrom EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilNo ratings yet
- Coaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNFrom EverandCoaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNNo ratings yet
- La arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáFrom EverandLa arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáNo ratings yet
- Exploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaFrom EverandExploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaNo ratings yet
- Luchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeFrom EverandLuchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeNo ratings yet
- Oscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaFrom EverandOscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaNo ratings yet
- De la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,From EverandDe la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,No ratings yet
- Aprender a escribir en la universidadFrom EverandAprender a escribir en la universidadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Empoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaFrom EverandEmpoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaNo ratings yet
- 01 - Unidad IDocument31 pages01 - Unidad IRaphael QuisocalaNo ratings yet
- Class #2 Verb To Be - Numbers - Days of The Week - 1st and 2nd GradeDocument24 pagesClass #2 Verb To Be - Numbers - Days of The Week - 1st and 2nd GradeRaphael QuisocalaNo ratings yet
- Dip Reformas PerúDocument78 pagesDip Reformas PerúRaphael QuisocalaNo ratings yet
- 02 - Unidad IDocument32 pages02 - Unidad IRaphael QuisocalaNo ratings yet
- Diplomado en Política Exterior Peruana y Diplomacia Pública - CIBEIDocument5 pagesDiplomado en Política Exterior Peruana y Diplomacia Pública - CIBEIRaphael Quisocala100% (1)
- DE442 Investigacion Juridica 2 202202Document5 pagesDE442 Investigacion Juridica 2 202202Raphael QuisocalaNo ratings yet
- Evolucion Legislativa en El PeruDocument22 pagesEvolucion Legislativa en El PeruRaphael QuisocalaNo ratings yet
- Modulo Especializado Familia SJLDocument5 pagesModulo Especializado Familia SJLRaphael QuisocalaNo ratings yet
- Contrato de ObraDocument4 pagesContrato de ObraRaphael QuisocalaNo ratings yet
- Diplomacy Harold NicholsonDocument160 pagesDiplomacy Harold NicholsonRaphael QuisocalaNo ratings yet
- Caso Mama Angelica Mendoza Etica 2 RecuperadoDocument2 pagesCaso Mama Angelica Mendoza Etica 2 RecuperadoRaphael QuisocalaNo ratings yet
- De Pedro El Grande A Putín - Javier Alcalde CardozaDocument54 pagesDe Pedro El Grande A Putín - Javier Alcalde CardozaRaphael QuisocalaNo ratings yet
- Compendio de Historia Economica Del Banco de Reserva - Economia-Colonial-TempranoDocument612 pagesCompendio de Historia Economica Del Banco de Reserva - Economia-Colonial-TempranoperosandovalNo ratings yet
- Manual de D.I.P.-Buergenthal PDFDocument84 pagesManual de D.I.P.-Buergenthal PDFRaphael QuisocalaNo ratings yet
- Libro Economia-Prehispanica. Vo. I. BCRP IEPDocument445 pagesLibro Economia-Prehispanica. Vo. I. BCRP IEPHenry TantaleánNo ratings yet
- Manual de D.I.P.-Buergenthal PDFDocument84 pagesManual de D.I.P.-Buergenthal PDFRaphael QuisocalaNo ratings yet
- Constitucion Martial Arts Shop SacDocument5 pagesConstitucion Martial Arts Shop SacRaphael QuisocalaNo ratings yet
- Rostworowski M 1999 Historia Del Tahuantinsuyu PDFDocument190 pagesRostworowski M 1999 Historia Del Tahuantinsuyu PDFPedro Pablo Plasencia PlasenciaNo ratings yet
- Jurisprudencia Del TC Sobre Despido ArbitrarioDocument10 pagesJurisprudencia Del TC Sobre Despido ArbitrarioRaphael QuisocalaNo ratings yet