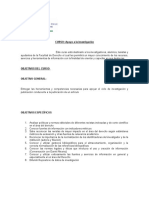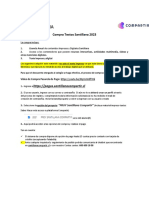Professional Documents
Culture Documents
Colecciones esp-TMPCH
Colecciones esp-TMPCH
Uploaded by
Lucy Pizarro Bonilla0 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views104 pagesOriginal Title
colecciones esp-TMPCH
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views104 pagesColecciones esp-TMPCH
Colecciones esp-TMPCH
Uploaded by
Lucy Pizarro BonillaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 104
MARIA MASTANDREA
TELAR!
MAPUCHE
rol Moke) os
ew
Enrique Peat
“Ives Sannimaiie 0
Miuaguee -Reseava on
(Choate ape OF 1987,
Cultura y sociedad
a cultura es un proceso continuo que se rectea permanentemente en.
virtud del dinamnismo que caracterizaa la creacion tummana y a todos los
grupos sociales.
Dichos cambios se producen tanto desde el interior mismo de cada gripo,
cultural como de la interrelacién e intercambio de grupos de culturas
aiferentes.
La transmisién de las pautas culturales dentro Ge un grupo sufre Ja
influencia Ge sus individucs que la recrean alo largo de las generaciones,
pero también recibe aportes de otros grupos que interactiian y aportan
elementos que son apropiados por el grupo mismo, proporcionando
algunas veces valiosos instrumentos de promocién humana.
Enla actualidad, las sociedades estén conformadas mayoritariamente por
una pluralidad cultural, y sus miembros se revonoven al mismo tiempo
como integrantes de la sociedad global y de grupos insertos en ella que
participan de culturas propias. Esta particularidad scha dadoen Argentina
de un moda muy amplio, tanto con los integrantes de los pueblos origina-
ros de América, como con la gran cantidad de inmigrantes europeos que
han conformado importantes colectividades a lo largo del pais.
Esta gran pluralidad ha conferido pautas culturales may peculiares, que
por otra parte se diferencian en las diversas regiones de acuerdo con la
conformacion social surgida a partir ce la fusion de los diversos pueblos.
aborigenes con los criollos y los grupos europeos que se asentaron en
cada region.
Dentro de tal situacion, resulta imprescindible la difusion de las diversas
manifestaciones cultura‘es como modo de enriquecimiento de la socie-
dad global.
Como dice Guillermo Magrassi en su obra Cultura y civilizacion desde
Sudameérica:
“Cada vez que una manifestacién cultural se pierde, toda ocasion en que
un pueblo es elirninado o debe dejar de expresar su modo de ser y su
vision del mundo, la humanidad entera se empobrece irremediablemen-
te. Nunca estara de mas insistir en que cuando se extermina o se anona-
da una cultura y/o sus portadores, se empequeiiece la posibilidad de ser
del mundo entero”.
TELAR MAPUCHE §
PREGE
Los pueblos y su artesania
ANIMAL ESTETICO ES EL HOMBRE, LO OTIL QUE NECESARIAMENTE TENEMOS QUE
BUSCAR PARA
VIVIR ESTA GRATAMENTE ENDULZADO POR LO EEILO
lavoro Mato GowzaLez
El desarrollo de la habilidad factica de] hombre siempre estuvo estrecha-
mente vinculado al afan de resolver sus necesidades mas apremiantes.
Esto, unido a su capacidad para modificar el medio y encontrar muevas y
mejores formas de aprovechar los recursos, le permitid a lo largo de su
evolucion transformar la naturaleza hasta un grado asombroso. A tal
punto que los habitantes del mundo actual rara vez nos detenemos a
reflexionar sobre las matavillosas técnicas que las distintas culturas
desarrollaron -de maneras increiblemente analogas en distantes latitu-
des, sin contacto entre ellas- para extraer los rayores beneficics de los
recursos a sualcance.
si vemos que, junto con la construccién dela vivienda y los medios de
recolecciOn y/o produccion de alimentos, s¢ produce un amplio desarro-
lo de las actividades dedicadas ala vestimenta Al ensamblaje de ramas
y hojas para la construccién de reparos 0 el transporte de alimentos y
agua, pronto se agrega el tejido de fibras mas pequefas. La observacion
del abrige proporcionads a los animales por su pelo llevé al hombre a
investigar el modo de elaborar dichas fibras para su beneficio hasta lle
gar a su hilado, transformanco los vellones en interminables hebras de
cAlida lana. Iuego, en la constniceién de los telares hallamos variadas
formas er. las que los distintos grupos resolvieron la fabricacion de las
telas. En todos los casos el principio es el mismo, comin tambien a la
cesteria: el entrecruzado de hebras en lo que hoy conocernes como
trama y urdimbre.
Paraleloa este desarrollo factico, el hombre crea un mundo cosmogénico
que le permite comprender su finitud, afrontar sus temores frente a lo
desconocido, y encontrar un marco de seguridad para su fragilidad, Asi
va elaborando un bagaje de simbolos que emplea en ritos celebrados
para favorecer la caza, apaciguar las fuerzas de la naturaleza, ofrendar a
los dioses o acompaitar el viaje de los difuntos hacia el més all Todo ello
recreado mediante imagenes que yuelca en sus pinturas, primero en las
rocas, luego en los cueros con los que construye sus viviendas 0 cubre su
cuerpo, y posteriormente en los utensilios y vasijas y en el tejido de sus
mantas y prendas
TELAR MAPUCHE 7
Ticio Escobar en El mito delarte y el mito del pueblo expreso:"En la cultu
ra indigena la practica artistica constituye una actividad sociaimente
cohesionante; los objetos y el propio cuerpo se estetizan para ingresar en
tun nivel risual que sintetiza la experiencia colectiva.. La eficacia de estas
formas... debe ser medida ...2 partir de su mayor 0 rnenor vapacidad de
expreserla unidad de la cultura...a través de la mediaciOn de lo imagina-
tio, Como Jos muitos, dichas formas actian de sefuerzo siimbslico de los
elementos sociales basicos, como un mecanismo ordenador y clarificador
de lo real”.
Asi, la artesania se constituye en el sincretisrno mas acabado de la condi-
cion humana: homo faker y homo sapfens, su habilidad de criatura pric-
tica y su naturaleza trascendente unidas en un clemente que 2 Ja vez
que le permite satisfacer sus necesidades materiales~le proporciona la
posibilidad de alimentar su espiritualidad y expresar sasgos de su con-
texto cultural, otorgandole sentido de pertenencia a un grupo y seguri-
dad frente a su entorno.
‘ABA OF ORI, CISTA DE MIMBRE. HUIML DE MANTA OF AIGOOEN, CAZUELA OF
MADERA: OBIETOS HERMOSOE, NO A OESPECHO SINO CRACIAS A SU UTIUGAD, LA
Octavia Paz
Coneladvensmiento del mundo medemo, el hombre pierce la necesidad
de dar respuesta en forma personal a todas sus necesidades de subsis-
tencia, ya que la organizacion y distribucion del trabajo hace que cada
uno realice pequefias partes de un todo que muchas veces se ensambla
tan lejos de cada individuo que éste pierde la nocién de su participacién
enel producto final. Asi, las actividades destinadas a expresar sus necesi
dades estéticas y espirituales se separan de la solucién a sus proslemas
materiales, y da comienza lo que hoy conocemes comoarte En élno s6lo
no es necesaria ninguna utilidad de la obra concebida, sino que clla
misma es vista como una contradiccién y hasta una desvalorizacion del
objeto artistico.
Esta intelectualizacién del acto creativo produjo un divorcio entre los dos
modos de realizacién, llevando incluso a des denominaciones, designan
do como “creacién” al modo de concepcién de un hecho artistico, y “cons-
tmiccién” a la elaboracién de un producto con fines utilitarios.
Lamentablemente, esta disociacién lleg6 en algunos casos a un extremo.
tal que el artista, generalmente indivicuo de gran sensibllidad destinado
aser el vocero y reflejo de sus semejantes, lego a sentirse un ser superior,
8 TeLAR MAPUCHE
cteando ambitos cerrados y distanciados de su grupo y de su realidad. En
ctros casos, consciente de su funcién dentro de la sociedad, su voz fue el
alerta ante las mas atroces injusticias y sufrimientos de su pueblo
‘Asi surgen los conceptos de arte, arte popular y artesanias como mani-
festaciones diferenciadas entie si, tanto por sus formas de concepcidn
como por su identificacién con grupos socicculturales antagénicos. Las
obras de “arte”, creadas por individuos con alto nivel de instruccién se
caracterizan por su individualidad, deben ser absolutamente originales y
siempre estan intimamente ligadas al norubre y la trayectoria de su
autor y al reconocimiento de él por su prestigio en el grupo.
las manifestaciones del arte popular, en caribio, son de creacién cclec-
tiva, transmiten sus elementos iconografices como representacién del
pueblo al que pertenecen y su identidad con éste est explicitamente
contenida en ellas, El investigador ecuatoriano Claudio Malo Gonzalez,
en su ponencia sobre “E] Arte y la Cultura Popular’, nos decia: “Hay enel
arte y en la cultura popular un predominio de los contenidos sociales
més que de los factores individuales intirnamente ligados ala bisqueda
de la originalidad.. tiende el arte popular al anonimato; no busca el
artista ex'toso sobresalir, sentiise diferente a la masa como en el arte
elitista, mas bien se siente satisfecho y gratificado si en sus creaciones ¢
interpretaciones responde fiel y eficazmente a su comunidad, y fun-
diéndose en ella, es decir en el anonimato, considera que ha cumplido
con sus funciones”,
Dentro de ese praceso de elitizacién del arte, la artesanfa suirié un perio-
Go Ge desvalorizacion muy prolongado, y fue desapareciendo en Jos
ambitos urbanos, donde su uso se abandono en pos de la necesidad de
los migrantes ruraies de insertarse en una sociedad que les era hostil y
los discriminaba. Hoy este proceso se ha revertido de un modo tal que el
redescubrimiento del valor estetico de los articulos artesanales ha produ-
cido e] efecto inverso: perdieron en muchos casos su funcién utilitaria
para transformarse en elementos con fuerte presencia en la decoracion
ce interiores
Est en los artesanos,entonces la tarea de lograr que esta nueva situacién
se traduzca en un hacho positivo: insertar piezas hellas y funcionales den-
‘tro de los grupos culturales, brindando a la vez la utilidad para la que fue-
ron creadas. stun cuenco de madera abandonaré su lugar en aquel rincon.
ecorativo para llevar as pastas o enseladas a la mesa, las mantas dcjaran
de colgar de una pared como tapiz para cubrirla cama o acompaftar nues-
trodescanso enel sillon cuandohace trio, las ollas de barro volveran a las
hornallas para cocinar nuestros alimentos.
TELAR MAPUCHE 9
E] trabajo artesanal
en el mundo actual
Flabordaje de las tareas manuales generalcuente comienca en Ta infant
cia como una actividad hidica, Esas actividades constituyen el acto de
transmisién generacional de las costumbres y pautas culturales y, junto
con las técnicas, se communican los simbolos iconogréficos y los elernen-
tos estéticos que configuran los patrones de pertenencia a grupos y/o
puedlos determinados
La elaboracion de piezas a partir de dichas pau
fas culturales y estéticas, que se repiten como
rasgo caracteristico a pesar de los elementos
individuales que cada artesano pueda incorpo-
rar creativamente, es Ic que les otorga el sello
de objeto artesanal. Artesania no es sdlo unele-
mento realizado en forma manual; es necesario
que transmita las caracteristicas del grupo cul-
tural al que pertenece, y que lo represente y se
reconozea en él. Es ese contenido esencial de
identificacién con un pueblo o cultura lo que
diferencia a las artesanias de las manualicades.
Ao largo de la historia los desplazarnientos y conquistas de los diversos
grupos entre s{han dado lugar al intercambio y asimilacién de los elemnen-
tos culturales propios de cada pueblo por parte de sus vecinos 0 conquista-
dores. Este proceso ha sido particularmente notorio en América, donde
luego de Ia conguista se produjo un fuerte sincretismo que dio lugar en
algunos lugares a bellisimas y cornplejas manifestaciones artisticas.
Ena Argentina, posceriormente, la urbanizacion y las nuevas comentes
migratorias producidas en la primera mitad del siglo xx conttbuyeron a
former un pueblo multirracial con variados y disimiles patrones de iden-
tificacién cultural, dentro de los cuales aportan fuertes rasgos de perte-
nencia regional las iconografias de lus grupos originiatios. Es el caso del
pueblo mapuche en la Patagonia.
TEAR MAPLICHE m1
AusouAS, HOSA DOBLE QUE
El mundo mapuche
a través de sus textiles
‘Mientras escribo y organizo los distiritos eapitulos del libro, imagino que
se acercarana €l lectores de muy diversos ambitos, con disimiles concci-
mientos sobre el pueblo y la cultura mapuche, Al ser éste un manual téc-
nico, supongo que los mover un interés corntin por el tejido y un deseo
ée aprender una nueva técnica dentro de actividades que ya son de su
afinidad, Pero también puede ocurrir que atraiga la atencién de artistas,
plisticos y/o disefiadores que busquen un acercamiento a la iconografia
mapuche
Imagino que muchos serin ya conocedores de este riquisimo universo.
Quienes vivimnos en la Patagonia argentina o en Chile compartimos a dla~
lo costumbres, imagenes, pensamientos y concepciones de una cultura
regional que refleja una profunda y constante interaccion entse los inte
granites del pueblo mapuche y los nuevos habitantes de estas latitudes. Es
por ello que estos tejidos y dischos se han internalizado de tal modo en
todos los habitantes que, al encontrarnos con ellos, tenemos un sentirnien
to de familicridad. ¥ si ese encuentro se produce fuera de nuestra regién
provoca ura reaccién de pertenencia al identificarlos como parte nuestra,
Pero quienes accedan a este trabajo en otras regiones alejadas tal vex
tengan sélo nociones aisladas y dispersas ce este mundo tan particular,
como podemos tenerlas aqui al ver los tejidos de los pueblos Navajos del
sur de Jos Estados Unidos. Me ha ocurrido observar con gran deleite las
muestras de sus textiles, disfrutando la belleza de sus disefios y su
espléndida combinaci6n de colores, preguntandome cual seré su simbo-
liseno, que seguramente es riquisimo y trascendente.
‘Acerca de la cultura y los simbolos, Claudio Malo Gonzilez dice en el tra
bajo citado anteriormente: “Propio del hombre es manejar simbolos, es
decir crearlos, organizarlos, comprender su sentido y sus equivalencias,
su codigo. Imposible seria intentar siquiera coraprender 9 aproximarse a
una cultura al margen de su universo simbélico.. el conocimniento de la
simbolizacién de cada cultura nos lleva a entender cual es su concepcion
dela realidad. como conciben Ja vida humana, sus aspiraciones, los cami-
nos correctos para enrumbarla... Nos dicen los simibolos de los niveles de
TELAR MAPUCHE ¥
septacion deo sobrenatural, de su presenciaen el mundo natural, desu
inmanenciay de su trascendencia, de cuales son les recursos para conc
liar las flerzas del bien y conjurar las del mal”
Es por ello que ne quisiera entrar en el aspecto tecnico del tefido mapu
che sin compartir algunos breves comentarics acerca del profunds sig
nificado de los motives y colores de la tapiceria mapuche, y su relacisn
con el mando cosmogénico de este pueblo.
Los disefios de la tejedurfa mapuche utilizan figuras geomeétricas que se
reiteran constantemente en infinitas combinaciores, producienco asi
una gran vanedad de dibujos compuestos por tres formas basicas: rom-
bos, triangulos y cruces.
En su trabajo sobre el concepto del espacio en
os araucanos, Juan Benigar expresa: "El arauca
no procede de mode diferente al nuestro para
nombrar las figuras geomeétricas: nosotzos pre
ferimos las abstracciones mateméticas; él se
expresa plasticamente. Si miramos los dibujos
en los ‘ejidos indigenas, nosotros hablaremos
de Iineas quebradas, de triangulos, de cuadrila
teros, de espirales. Elaraucano tomara las cosas
como representaciones esqueméticas de obje
tos de su experiencia, hablara en figuras: El
triangulo sin base sera wili waka, la pezutia de
vaca; el triangulo completo se convertiré en
estribo, sitipu; el rombo pequefto sera ge waka,
ojo de vaca; el cuadrilatero mayor kuchiw che
ke, parte posterior del avestruz: la espiral sera
un simple gancho, chckiv. Y asi sucesivamente.
dlineas paralelas? Ni de lineas ni Ge paralelic
mo nada sabe la lengua, pero al verlas, ensegui-
da esta pronta la frase: Ruipit ripui ly, igualitas
como el camino estan
Gladis Riquelme Guebalmar realiz6 un estudio denominado £! prinaipio
tetrdctica en disefins textiles mapuches, donde observa “Ia presencia reite
raday constante de elementos vinculados con el mimero cuatro” Flamer
Giona que “el niimero cuatro es una de las categorias fundamentales de la
cosmovisién mapuche..La divinidad mapuche esté organizada en tomo al
mamero cuatro, y Jo mismo ocurre con el cosmos’. Tal como ella lo destaca,
en lacosmogonia mapuche adquieren especial relevancia los cuatro pun-
tos cardinales y las cuatro estaciones del ano, lo que por ctta parte no resul-
38 TELAR MAFUCHE
ta extrafio en pueblos con una profunda interre-
Jacién con la naturaleza La investigadora conclu:
ye que "parece coherente pensar que los disefios
textiles pueden representar simibélicamente 0
encamar los principios de la cosmavision mapu
che, fundada en su concepeién tetrédica del Ser
Supremo, del cosmos y al parecer ce la risrna
oul
ura’,
Rodolfo Casamniquela realiza un pormenorizado
analisis de las pictografias en su libro El Arte
-upestre en la Patagonia, y enellas encontramos
Jos mismos laberintos, clersidras, rombos y
triangulos entzelazados que caracterizan a los
disefios del laboreo en los textiles. Fl investiga.
dor menciona la reptesentacion de figuras
humanas entrelazadas mediante el uso de dibu-
jos gcométricos
que sc utilizan cn las cercmo-
nias Ge imposicién del nombre. Estas figuras
antropornérficas estilizadas simbolizan a los
aniepasaios de un individuo y con ellos su lina:
je.Es por so que en cada grupo o familia habia
disefios caracteristicos que los representaban y
que se repetian en sus tejidos transmitiendo su
apeliido
lambién encontramos en el trazado de las gre
cas una preparacién para el viaje que deberfan
realizar después de la muerte hacia el mundo de
los espiritus ancestrales, ya que esos dibujos
laberinticos representaban el camino a recorrer,
al que s6lo sortearian con éxito silo conocian con
aniclacion. In toda la region patagénica se ha
hallado gran cantidad de piedras con disctios,
bosquejos y dibujos grabados o pintados que se
supone podrian servir de ayuda para la ernori-
zacién y guia delos tejidos.
Ruth Conej2t0s analizaen su trabajoLa medicina
ene! artetextil mapuche la zepresentacién cons
tante de elementos que adquirian carécter magt
coo trascendente porla presencia de ellos en sus
creencias o la importancia pera su subsistencta
Asimenciona “la LLALIN o RANA, simbolo dela
TELAR MAPUCHIE 99)
Laweainros
Cuo1oueo
(LAU 0 aRaiia
sabiduria y maestra del te)ido; LAFaTRA 0 azo, duefio del agua, ¢l PEWEN
© ARAUCARIA de vida milenaria; el céNDoR de vuelo majestuoso, el cua.
NACo, proveedor de alimento, el cHOTKE o AvESTRUZ, ave sagrada”
Estas representaciones aparecen de dos formas bien definidas: por un
lado en la estilizacién de figuras llevada a formas geométricas, tal como
mencionaramos en la comparacién con los estudios de Rodolfo
Casamiquela: y por otro, en una variedad ce disenos figurativos, algunos
de ellos destinados a las fajas, trabajados a veces en sentido transversal
al tejico los que se visualizan comectamenteal quedar la faja colocada en
posicién horizontal Ruth destaca en su trabajo los ritos inicidticos rela
cionados con el mundo textil, entre los que encontramos "la cerermonia
de le pichi Rerefe (pequefta tzjedora), que consistia en envolverle las
manitos con telarafias 0 pasarle arafites pequefas para que la mitica
alin te transmitiera sus habilidades de tejendera’”
Todas las actividades cotidianas estan signadas por elementos simbéli
ens provenientes del concepta de que cada accién tiene una consecuen.
clay que todo suceso produce algiin efecto. Todos los fendmenos, hechos
yacciones tienen significados trascendentes. ¥ por ello las distintas tare-
as relacionadas con el tejido tienen ciertas reglas que deben seguirse y
respetarse. Senigar estudi la nociGn de causelidad y exporee al respecto:"A
los seres miticos les esta reservado un papel importantisimo en la ideolo-
gia nativa. Parece que estén en el fondo de todas las cosas y de todos los
sucesos. Todo estai leno de influencias invisibles que-el incauto ignorante
facilmente despierta en sucorttra El hombre que se atreve a miraren a olla,
donde la mujer tifie su hilo provocara que la pintura se corte y el hilo que
daré:mal tefiido. La mujer tiene listo el hilo para tun tejido: mas bien sobra.
14, y no faitara. Pues bien, basta que un mchacho travieso se atreva a jugat
con los ovillos como pelotas, para que el hilo no aleance”
Otro componente importante es el uso de los colores; ya que cada uno de
ellos adquiere significado en la representacion de su mundo cosmogoni-
co y esta relacionado con hechos felices 0 desdichados en su profunda
relacién con Ja naturaleza, Ruth Conejeros nos habla de una “dualidad
que existe como princip:o estructurador del cosrnos para lograr el equili
brio; el color negro y el rojo se encuentran presentes en el habitat de las
fuerzas del mal, sin embargo eu presencia esta de manifiesto en el vesti
do de la mujery en el poncho cacique .. por lo tanto los colores son post
tivos a negativos dependiendo del contexto”
El profesor Caroli Williams, en diversas charlas y conferencias, ha volca-
do testimonios Tecogidos por é durante las mtichas horas que compartio
con las artesanas mapuches en su Taller de Telar del Museo Desiderio
a0 TELAR MAPUCHE
Torres de Ja ciudad de Sarmiento, Chubut. Asi mencionaba la ascciacion
Ge los colores con las fuerzas de la naturaleza: “el amarillo es para ellos el
color dela desgracia, pues representa la sequedad del desierto patagoni
co; ¢! rojo refiere a las nubes del viento que tan duramente castiga a esta
region. HI azul, en cambio, representa las nubes del agua, simoolo de
vida’. Zstos testimonics @ veces presentan varlaciones de una region a
otra, y atin entre los diversos narradores, pero al comparar cs estudios de
otras manifestaciones de su arte, por ejemplo las pinturas del kultrin,
Instrumento de percusién sagrado usado por las machi en las ceremo-
nas tituales, vernos que hay una constanite en Ja simbulogie, ya sea a tra-
vés del disefio como del uso del color.
En su trabajo El mundc magico del kultrtin, Ruben Perez Bugallo mencio-
nalos colores usados para la pintura del kultsin. "Kallfit (azul), represen.
ia al cielo en dia calmo; Kalli (100), es €l cielo'cuando ve a comer viento’
Chod (amarillo), el pasto seco de la €poca invernal”. En cuanto ala signi-
ficacidn de los diseftos, Pérez Bugallo nos dice: “En Ja concepeién mapu-
che, el kultnin es un objeto simbolizante del universo, de modo que la
funcion de los mativos que presenta su parche esté lejos de ser puramen-
te ornamental. Constituye en cambio una representacion que corilleva
un trascendental significado religioso...se plasma una cruz americana
orientada haciz los cuatro punios fundamentales del espacio csmico:
Puel (Este, salida’ del sol, fuente de viday salud); Mullii (Oeste, reducto de
las alinas de los rauertos); Willi (Sur, orlgen de la sabidurla) y Pikun
(Norte, de donde procede el dato)"
Para la obtencién de los colores utihzaban corte.
zas, ramas, hojas, flores y raices, as{ como algas,
diversas tierras con componentes salitrosos y
minerales y hollin. Los colores varian ce regién a
region, de acuerdo con la flora y los componentes
minerales de los suelos. En las zonas de los volea-
nes y termas —camo el Copahue y el Domuyo en
el norte neugquino-el uso de barros sulfurosos
elementos minerales provee tintes, mordientes
¥ fijadores muy particulares Llamentablemente
estas conocimientos no se han transmitido a TranHury aia(2) vease nimuiocearia,
Jas nuevas generaciones y muchos de ellos se
estén perdiendo. Algunos ejemnslos de los tintes
son: la yerba relviin o las flores del calafate 0
michay para el rojo; la raiz del michay para el
amarillo; el maqui, el barr negro y el hollin
para el negro; a nalea para el carmesi; el cocha-
yuyo y el radal para el pardo oscuro; el amtil con
TELAR MAPLICHE 24
Tiuns: ESTAS SON DE USO
CGENERALMENTE LLEVA MOTE
os FicueaTIvos. Hoy &5
Muy CONN SU USO POR
U\BOMaACHA GAUCHE
bulley y romaza para el azul oscuro, los futos del michay para los tonos
del morado al azulado.
Enrelaci6n a las prendas elaboradas, podemos decir sin duda que la mas
importante en cuanto a la significacién por la variedad de sus disefios y
su simbologia, es la faja de la mujer adulta, Luego cabe mencionar el tra-
rilonco, faja angosta que usan los hombres a modo de vincha sobre la
frente, el poncho y las mantas o matras, entre otras,
El trabajo la historia indfgena del Notoeste neuquino realizado por la pro-
esora Gladis Varela y la arqueSloga Ana Maria Biset expresa que la presencia
de torteros de piedra (pesas del huso de hilar) hallados en todaslas turmbas
femeninas excavadas es un indicador de la actividad del hilado y el tejido
en la sociedad pehuenche, También mencionan alli las funciones asigna
das_por ciferentes historiadores al tejido en las sociedades aborigenes,
cuya produccisn se destinaba por un lado al uso familiar y por el otro al
trueque entre comunidades y al comercio con la sociedad blanca. “El inter-
cambio interno tenia una funcion de tipo social, creando solidaridad entre
personas 6 grupos, ylos tejidos constituian el principal motivo deregalo en
Ja celebracion del matrimonio... las prendas eran tan valoradas por los
esparioles que las compraban a cambio de los mejores sables, espadas,
machetes y hachas... Las prendas tejidas por las mujeres pehuenches eran
muy valoradas por las naciones indias de la actual provincia de La Pampa
y pagaban doce o dieciséis yeguas por una marta o poncho’,
Enle actualidad, cl tejido es destinado a la venta, y han aparecido piezas
como son los caminos, tapices (generalmente con un borde sin flecos
para colgar en la pared), los bolsos y pequerias piezas como patines,seia-
ladores, centros de tesa, etcetera
No es mi objetivo en este libro extenderme sobre estos temas; encontra-
ran en el trabajo de Ruth Conejeros un importante estudio de las pren-
Gas, su uso y simbologia y la importancia de ellas er el contexto cultural
mapuche.
22 TELAR MAPUCHE
(MANTA:PRENDA DE DISTINTOS TAMANOS ¥ OVER
‘S05 US05, ENIRE ELLOS COMO ALFOMBRA.
24 TELAR MAPUCHE
(MATRA: ES SIMILAE ALA PRENDA DE LA PAGINA ANTERIOR, PERO
be MAvoR TAMAR. CUBRE UNA CAMA DE 00S PLAZAS. SON
(GRESAS, COMPACTAS ¥ FISADAS, IDEALES PARA {6S INVICRNOS
TELAR MAPUCHE a5
eI
i
Vocabulario traducido
al mapuche (mapudungun)
Telar: HUICHRALWE
Parantes: WICHA-WICHAL
Travesaito: KIIWO
‘ist6n auxiliar superior: RANGUINELWE
Liston para lizos: TONONWE © TONON
Pala de madera: NREWE © NEREO
Huso: KULIU
Tortera para huso: CHINKUD
Trenza: PEQUINWE
Hebra auxiliar al refuerzo inicial: HUACHIN
Hebra de trama: DUWEWE
Tana: CAL,
Hebra de lana: HUIL
Jana retorcida: PEULVU
Jana fina: LLANUCAL
Lana gruesa: TRAIFICAL
Hilar: PIULN
Tejido: PILOUEN,
Laboreo: NIMIKAN
Tejer: DUWEN
Ovillo: CHUCRO
Manta: CUDU
Raices para teftir: VOLIL PURUN
Rayado (listado): HUIRILEN
‘Mujer artesana: CAMAN SOMO
‘Mujer tejendera: SOMO DUWECAVE
‘Mujer hilandera: SOMO VUUVE
Color: NGUEPUN Disefio: NIMIN
Amarillo: CHOS Axaiia: LLALIN
Agul: CALLYU Avestruz: CHOIQUE
Agul celeste: VAIN Araucaria: PEWEN
Blanco: LG Sapo: LAFATRA
Rojo: OUFLU Cuatro puntos cardinales: MELIPLE
Negro: CURU Estrella: WRANGLEN
Verde: CADU
TELAR MAPUCHE a7
Ingresemos en el taller
Altelar que usan las tejedoras 0 "tejenderas mapuche” consiste en das tron-
0s fires que apoyan contra un arbol (hoy una pared) y a los que cuelgan
con tiras de lana dos travesafios también hechos con troncos, sujetos con
una atadura que mantiene la estructura con total firmeza, y nose deslizana
pesar de carecer dermuescas otomillos. Hoy recurrimosa listones cepillados
perforados, en los que introducimos tornillos gruesos o estacas de madera
sobrelos cuales apoyaros y atamos los travesaitos.
Betas innovaciones se encuentran también en los distintos procesos de
hilado y tejido. Se menciona en el capitulo de armado de la urdimbre el
tnso de hilos auxiliares de algodén para tareas en las que también se
usaba lana hilada Nosotros tenemos acceso al hilo de algodén que no
sélo facilita la tarea, sino que —fundamentalmente~ se traduce en un
ahorro de lana importante en una época donde la falta de tiempo hace
que la cantidac de lana hilada con que cuentan los alumnos del tallersea
a veces determinante del tamafo de la pieza a teler
Otros cambios se ven reflejados en la prepara-
ion de la materia prima a utilizer; la umposibi
lidad de realizar un trabajo de campo para salir
a bascar hierbas con las cuales teftir las lanas,
face que recurramas a las anilinas.
Actualmente, en los talleres y centros regiona-
les que fuincionan en localidades y comnida-
des ce las provincias de Neuguén y Bio Negro
con el apoyo y coordinacion de los organismos
provinclales de auspicio a las artesan‘fas tradi-
cionales, se realiza Una tarea de rescate de estas
técnicas, propiciando el tenido con tintes natu-
rales a Uravés del aumento en el precio de
dichas piezas, con el fin de alentar a las ariesa~
nas a su uso.
Jamés pretenderemos equiparar él valor de una
prenda realizada integramente con técnicas
tradicionales y tefida con Jas hierhas de la
region con otra cuya lana haya sido hilada en
mieca y tefida con colorantes industriales, pero
TELAR MAPUCHE 29)
et
oT
re
i
5
ost
por otro lado estoy convencida de que el rescate de elementos de otras
culturas no debe necesariamente estar refiido con la nuestra. En los arios
de publicacién de la primera edicién de este trabajo, la discusién en los
ambitos de estudio de las culturas originarias planteaba la legitimidad
del derecho de los blancos 0 “huincas” a incursionar en la practica de
estas actividades, Yel tema se planteaba con mayor fuerza en cuanto al
telar, por ser junto con el trabajo en madera (fuentes y utensilios) la arte-
sania que sigue practicandose mas activamente en las comunidades. El
rescate de la alfareria y la plateria mapuches -en cambio- fue llevado a
cabo, por lo menos en la Argentina, por otros artesanos que partieron del
estudio de piezas antiguas y realizaron una paciente tarea de investiga-
clon de sus técnicas y disefes, retormando asi una actividad ya perdida.
Es por eso que, en cuanto a la produccién y comercializacién, es vlido el
uso de los certificados de autenticidad y origen que acompaiian a cada
pieza, indicando el nombre y la comunidad de la artesana mapuche que
la elabord. No es el objetivo de este trabajo preparar artesanos forineos
para incursionar en nuevos modos de produccion, sino permitir a las arte-
sanas urbanas conocer otra técniica del tejido en telar, esencialmente dis-
‘tinta a la confeccién de telas en los telares europeos 0 a la elaberacién de
Jos tapices “pintados” con lana caracteristicos del norte de nuestro pais y
otras regiones de América
En mi caso particular, no me dedico a las piezas de tejeduria mapuche
‘tradicional; sf aprovecho el recurso de la textura tan propia de estos teli-
dos en la elaboracién de prendas de sastrerfa, buscando en la aplicacién
de sus guardas el signo de identidad regional que nos represente ante el
mundo.
30 TELAR MAFUCHE
Ss
ie
ey
ves
El hilado
Ta lana que se emplea con ins frecuencia para el telat rmapuche es lade
oveja, y general mente de la raza merino, que es la que caracteriza ala
Patagonia argentina Antiguamente abundaba la lana de chiva y aun hoy
sucken utilizarla. La mayor cantidad de tejidos s¢ realiza con lana blarca
que es, por otra parte, la que permite tefiides con plantas de la region.
Pero tarnbién se usa mucho la lana de oveja negra, que con sus tonalida
des del beige claro al marrén casi negro y gran variedad de grises ofrece
una gama muy interesante de colores para combinar.
Algunas artesanas mapuches hilan la lana sucia, sin lavarla. La sacuden
para sacarle el exceso de tierra y en ese estado la trabajan Recién des
pués de hilada la lavan, ya que Ja lanolina facilita la adherencia de las
hebras, Otras la lavan en agua tibia. En los parajes rurales a lievan al rfo
para su limpieza completa y luego Ja secan al scl. Yo prefiero darle un
suave lavado primero, para quitarle la mayor parte de la tierra y el exce-
so de grasituc. que traen algunos vellones de animales criados a campo
en zonas muy frias, lo que genera un vell6n mas graso para protegerse de
Js bajas ternperatusas. El vellon del animal criado a galpén es ms lirm-_Veuén en wea reinavo
pio y liviano y se puede optar por trabajarlo sin lavado previo. Para Hii
Para lavarla la sumerjo en agua bastante tibia
(no caliente) con detergente y la dejo unos diez
minutes (no mas). E3 importante no usar jato:
nesfuertes porque contienen soda cdustica que
quernan las fibras y dejan la lana quebradiza, lo
que dificulta seriamente el hilada
enjuaga dos o tres veces y se pone a secar bien
extendida Este es un proceso lento queen épo
2s con buen tiempo lleva un minimo de tres
dias, Si se cuenta con una secadora centrifuga
secarropas sin aire caliente) se puede acelerar
i secado.
Una vez bien secala lana, debernos realizar un
trabajo de “peinado” o “escarmenado” que se
ace simplemente estirando Ja lana con las
manos, sin que se corte, y si el vellon es de
TELAR MAPUCHE 39
buena calidad veremmos como se va formando una tira que iremos enro-
Nando como un ovillo Cuan‘o més fina sea la tira que hagamos en ese
momento, més facil resultard luego pasarla a la rueca. Este proceso casi
no es necesario si se hila con huso. Basta con estirar las zonas muy com-
partadas o “enruladas del vellén, pues luego -al ir hilando—las tejende-
ras habiles van estirando el vellon mientras gira el huso. Si bien el hilado
en mueca es mas rapido, es mucho més entretenido ¢l trabajo con el huso.
cuando se logra su manejo, porque resulta muy emocionante ver c6ro
ese montén de lana se transforma en una hebra continua.
Elhuso que se utiliza consiste en ur. palo redon-
Go fino (de 15 2 cm de diametrc) hecho con
una rama seca 0 trozo de madera al que se le
aplica en Ja parte inferior una piedra horadada
enelmedio ouna madera bien pesada redonda,
que sirve de contrapeso para mantener el huso
en equilibrio al hacerlo girar. La madera o pie-
dia se encastia a piesién en el palo y la parte
inferior de este debe termuinar en punta para
que se deslice con facilidad
Para hilar debemos sentarnos en un lugar bajo.
de modo ce legar sin dificultad al huso apoya-
do en el piso, en una posicién cérnoda.
Tomaimos la punta de la lana, la estirames, la
retorcemos con la mano y Ia atamos al palo.
Iuego, mariteniendo ls tira de lana en posicion
vertical, hacernos girar el huso hasta que consi-
deramos que el primer tramode lana ha queda-
do lo suficientemente retorcido. Entonces lo
enroscamos en el palo, le hacemos un mudito
que lo trabe para que no se deserrosque y
seguimos estirando y retorciendo el tramo
siguiente.
32 TELARMAPUCHE
TELAR IMAPUCHE 33,
Ls nUrcAS més ANTIGUAS SOW LAS EUROPEAS [FOTO SUPERIOR),
ToRWEADOS. Ew NUESTRO CONTINENTE Loe MODELOE SE ADAP.
(ore oerec).
Al principio parece una tarea muy complicada: el huso se cue o se engan
cha con la lana y no conseguimos hacerlo girar, pero veran que pronto se
logra dominar Ia tecnica y descubriran un encanto muy especial
HI secreto consiste en mantener la lana bien derecha para evitar que se
enganche en el extremo superior del huso y enrellar siempre la lana ya
hilada en la parte mas baja del palo, lo que mantendra por mas tiempo el
peso en la parte inferior, facilitando el giro del huso. Todo el que ve reali-
zar esta tarea la imagina tedicsa, pero a mi me resulta particularmente
gratificante. Ei contacto con Ja lang ya brinda una sensacion muy parti-
cular y ver como se forma la hebra procuce una magia dificil de tradueir
en palabras
34 TELARMAPUCHE
El tenido
La elaboracién de tintes con elementos vegetales y tierras de cada region
5 una préctica que se va perdiendo en los tltirmos tiempos. Los cclores
mas caracteristicos de los tejidos son el rojo logrado con la yerba relviin
ylanalce, el amarillo con el michay, el negro con un barro negro y maqui
uhollin, el color marrin 0 pardo oscuro con radal y cochayuyo y el azul
‘oscuro con afiil mezclado con bulley y romaza.
En este capitulo veremos la técnica para el tinte con anilinas, ya que él
‘teftido con productos naturales merece un tratamiento aparte que abar-
que el estudio de las distintas especies vegetales, su periodo de recolee
cién y su preparacién También deberia tratarse en dicho estudio la utiliza-
cion de ciertos minerales, como los usados por ejemplo a partir de algunos
>partos de laszonas termales del norte neuquino y/o en la regi6n delos vol-
canes Copahue y Domuyo.
Talana debe estar perfectamente limpia para proceder a su tefiido, total-
mente libre de polvo y grasa o lanolina, por lo que si ha sido hilada de
velln debe lavarse profundamente con jabones neutros en escarnas 0
detergentes stiaves y enjuagarla abundantemente.
Antes de proceder al teitido la lana debe someterse a los mordientes que
efectuaran el proceso quimico de unién del colorante a las moléculas de
1a fibra, Para ello se usa generalmente alumbre + cremor tartaro, en una
proporcion de 25 g y 6 g (respectivamente) por cada 100 g de lana Se
disuelven juntos en un recipiente y se echan a une olla de agua 2 40°
mezclando bien. Ia clla debe tener un tamafio que permita sumergir
completamente la lana y con espacio suficiente para que las madejas se
abran y las hebras nose aprieten entre si, de modo de poder revolver con
comodidad, facilitando la circulacién del agua entre ellas.
La lana, previamente mojada en agua templada para que el mordiente
penetre de manera uniforme, se sumerge en la olla a 40 °C y se lleva a
punto de ebullicion, manteniéndose asi durante una hora. Luego se escu-
re sin enjuagarla, eliminando el exceso de agua y se puede proceder
inmediatamente al tenido o guardarla humeda en tuna bolsa de tela para
utlizatla més tarde 0 al dia siguiente.
TELAR MAPUCHE 35
Para el tefiido se prepara la tintura segiin las instracciones del producto
y se introduce la lana en la olla levando a punto de ebullicién durante
yeinte minutos. También en este caso es importante sumergirla lana ya
nojada en el baito a go °C y clevar dea poco hasta llegar a hervit, ya que
la lana soporta el punto de ebullicion pero no talera los cambios bruscos
de ternperatura, mi su retorcido 0 golpeado brusco, pues se romper los
eslabones de la cadena de moléculas que forman la estructura de la fibra
Concluido el proceso de tefido se enjuaga repetidamente hasta que el
agua salga completamente claray se pone a secar extendida a la sombra
También en este caso se puede recurrir a la secadora centrifuga
Generalmente el proveso de preparacion de las lanas se realiza en vera-
no, sobre todo el tenido cuando e) buen cma permite el trabajo al aire
bre y el secado mas rapido de la lana, con Jo cual se acortan los tiempos
ala ver que se disfruta del aire y el sol. Las tareas de tejido, en cambio, se
dejan mas frecuentemente para el invierno, aungue también resulta
muy agradable sacar el telara un corredor o debajo de un frondoso arbol
y tejer bajo su fresca sombra. Lamentablemente en los
mos no son muchos los que tienen la suerte de contar con lugares
ciudades donde el espacio, los arboles y el cielo abierto no abundan.
jempos que vivi-
ten
BELLA GAMA DE TONALIDADES DE LANAS NATURALS. (CON TINTES SE LOGRAN VARIADOS ¥ VIVO COLORES QUE RESAL-
AN LOS DISENOS DE LOS TEXTILES MAPUCKES.
36 TELAR MMAPUCHE
El telar:
elementos y accesorios
Eltelarmapuche (llamado huichralwé) est compuesto por dos largueros
verticales perforados (wich4-wichal o witra-witralwe) cada 6 a 10 cm
sobre las que se sujetan, mediante estacas 0 bulones, dos travesanos
{kilwo 0 quilvo). Estos van apoyados sobre los bulones que se colocan en
Jos agujeros del larguero. y se atan firmemente con hilo de algodon para
evitar que se deslicen o salgan durante el tejido.
Necesitarernos tarubign tres listones de seccidn redonda, dos de los cuales
(cafinelve o ranguinelhue) se atan a los largueros, paralelos a los travesa-
jos, ¥ el tercere que se llama ~"tononwe 0 tonén’= sostiene los lizos que
toman las hebras de atras de la urdirmbre. Para éstos son muy apropiadas
las cafias colihue (deben sermacizas, por su resistencia) o los palos de esco-
a. Por tiltimo, tenemos un tercer travesafio o kilwo que usaremos para
enrollar Ja pieza a medida que vamos tejiendo, y dos listones que se atan
paralelos a los largueros y sirven para mantener tensos los lizos,
TELAR MAPUCHE 37
HUMTCHRAWWE
J. lascucgos veRricatcs
(wien wena)
2.Tanvesnnos (knwo)
3. LISTONES PARALELOS
ALLISTONES AUXILIARES
(eaminewwe)
5. ston poRTautz0s
[rononwe)
Un elemento auxiliar indispensable es el frewe (o fiereo) que consiste en
ura pala de madera de 1 4 2 cin de espesor, y 4a 6 cm de ancho con un
borde ancho y liso y el otro bien fino, y con las puntas redondeadas (como
muestra el dibujo). El firewe se usa para golpear y apisonar la trama. Es
conveniente tener firewes de diversos largos, de acuerdo con el ancho de
la pieza a realizar (entre 30 a 60 cm), asi como otro mas angosto para
cuando estamos llegando al final de la pieza (2 cm) y uno bien chiquito
para hacer fajas, cinturones, manijas de bolsos, etcétera.
Raswe
38 [ELAR MAPLICHE
El tejido: concepto basico
a técnica del tejido en telar consiste en cl cruce perpendicular de dos
planos de hilos: a “urdirabre” que son los hilos montados a priori sobre el
telar en sentido longitudinal, y la “trama” formada porlos hilos que, vuel-
ta.a vuelta, se van cruzando entre los anteriores en sentido perpendicu-
lar, formando asi el tejide o “tela”. Este concepto es cormin a todos los
ielares, cualquiera sea suestructura, vertical u horizontal, su complejidad
y la caracteristica del tejido que en ellos se reelice.
La particularidad del tejido mapuche es que Jos hilos de la urdimbre se
colocan de manera muy compacta, bien juntos entre si, y son los que que-
dan a la vistaenta tela forrnando rayas o motivos de labor, mientras que
la trama queda oculta.
La forma tan apretada en que se coloca la urdimbre hace que no pueda
mecanizarse el telar, pues para eiectuar el cruce de las hebras debe reali-
zarse un trabajo manual que “despega” unas de otras. Este movimiento
produce un sonido caracieristico del roce de la lana al cruzarse y por esta
r2z6n resulta imprescindible que las hebras sean rruy resistentes, paralo
cual deben contar con el retorcido suficiente para evitar el estiramiento
yl desgarto de sus fibras por el roce.
TELAR MAPUCHE 39)
La urdimbre
Ia urdimbre esta formada por una serie de hebras paralelas que se enro-
lan alrededor de los travesafios (kilwos). Lo esencial del urdido es que
las hebras deben intercalarse entre los dos listones auxiliares, pasando
delante del inferior y detras del superior (llamado ranguifelwe) al subir,
y ala inversa al bajar, de modo que quede formada una cruz entre
dichos listones en la cual no haya nunca dos hilos consecutives en la
misma posicidn. Esta es una ley fija en el telar que debe mantenerse no
importa qué variacion de color o de técnica se emplee. Las hebras que-
dan asi intercaladas formando dos grupos que traeremos altemada-
mente hacia adelante para pasar los hilos de la trama en el espacio que
se forma entre elles.
Para comencar a urdir atamos el hilo en el tra
-vesafio inferiory lo subimos por delante hacia
elextremo opuesto. Al llegar al hueco formado
entre los dos listones auxiliares pasarnos hacia
atrés y seguimos subiendo en esa posicién
hasta dar vuelta alrededor del travesafio supe.
rior, Allila hebra vuelve a quedar por delante y
comenzamos a bajar hasta llegar nuevamente
al hueco entre los listones, donde cruzamos
hacia atras para seguir en esa posicién hasta
dar la vuelta al travesafo inferior. Todo este
recorndo que hemos realizado desde que ata
mos la lana constituye une vuelta completa de
urdimbre y se repite siempre igual. Vernos ast
que cuando la hebra sube pasa por delante del 1-Teavesano surezion
listén auxiliar inferior y pordetras del superior 2 Ustéw auxiuar surcRior
y cuando baja lo hace 4 la inversa, por delante 3. Liston AUKiuAR inFe®ior
del superior y por detrés del inferior. 4 Teavesaiio nresion
Cuando deseamos cambiar de color, cortamos el hilo, lo atamos al trave-
saiio inferior y al ladoatamos el nuevo color que queemos urdir. El cam-
bio de hilos debe realizarse siernpre en el extrerno inferior del telar a fin
de completar la vuelta antes del cambio,
TELAR MAPUCHE 41
oT
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Publicacion en Ciencias de La SaludDocument35 pagesPublicacion en Ciencias de La SaludLucy Pizarro BonillaNo ratings yet
- Apoyo A La InvestigaciónDocument4 pagesApoyo A La InvestigaciónLucy Pizarro BonillaNo ratings yet
- No Drama Discipline The Whole Brain Way To Calm The Chaos and Nurture Your Childs Developing-MindDocument409 pagesNo Drama Discipline The Whole Brain Way To Calm The Chaos and Nurture Your Childs Developing-MindLucy Pizarro Bonilla0% (1)
- Paso A Paso Textos SantillanaDocument1 pagePaso A Paso Textos SantillanaLucy Pizarro BonillaNo ratings yet
- Lista de Útiles 2° Basico Cambridge School 2023Document3 pagesLista de Útiles 2° Basico Cambridge School 2023Lucy Pizarro BonillaNo ratings yet