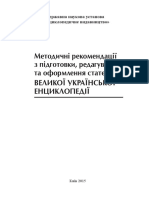Professional Documents
Culture Documents
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
20 viewsESPINOZA SORIANO Waldemar 1978 Los Grupo PDF
ESPINOZA SORIANO Waldemar 1978 Los Grupo PDF
Uploaded by
billycuts6068Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- 68 СкопненкоDocument5 pages68 СкопненкоA.SkromnitskyNo ratings yet
- 54 Корусь 2Document6 pages54 Корусь 2A.SkromnitskyNo ratings yet
- 28 ШаменковDocument11 pages28 ШаменковA.SkromnitskyNo ratings yet
- 1 Радієвська Себта СорокінаDocument38 pages1 Радієвська Себта СорокінаA.SkromnitskyNo ratings yet
- Науковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць: у двох частинах. Випуск 1. Частина перша (2016)Document316 pagesНауковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць: у двох частинах. Випуск 1. Частина перша (2016)A.SkromnitskyNo ratings yet
- Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії (проект)Document120 pagesМетодичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії (проект)A.SkromnitskyNo ratings yet
ESPINOZA SORIANO Waldemar 1978 Los Grupo PDF
ESPINOZA SORIANO Waldemar 1978 Los Grupo PDF
Uploaded by
billycuts60680 ratings0% found this document useful (0 votes)
20 views55 pagesOriginal Title
ESPINOZA_SORIANO_Waldemar_1978_Los_grupo.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
20 views55 pagesESPINOZA SORIANO Waldemar 1978 Los Grupo PDF
ESPINOZA SORIANO Waldemar 1978 Los Grupo PDF
Uploaded by
billycuts6068Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 55
Bull - Inst. Fr. BL And.
1973, I, N° 3, p. 19 — 73
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA DEL CHUQUIMAYO
SIGLOS XV Y XVI
‘W. ESPINOZA SORIANO*
Résumé. I. Dans les provinces actuelles de San Ignacio et Jaén (département de Cajamarca,
Férou), ont vécu de nombreux groupes ethniques dont il nexiste plus aucun représentant, co
qui empeche den faire une étude ethnologique. Le seul moyen qui nous reste pour connaitre
quelque chose d’eux est constitué par les sources écrites des seiziomo et dixseptiome sie-
cles.
2, On a cm a tort que Tun des groupes ethniques les plus représentatifs de la pro-
vince de Jaén était celui appelé Pacamures ou Bracamoros, groupe que Yon situait dans Von-
gle formé par les rios Chinchipe ot Marafion. Les documents historiques montrent que ce grou-
pe élait installé dams le bassin du rio Zamor, dans la partie centrale do la nouvelle provin-
ce équatorieane de Santiago-Zamora.
3. Les groupes ethniques des provinces de San Ignacio et Jaén étaient concentrés pré-
férentiellement dans les bassins de rics Chuquimayo ou Chinchipe, Chirinos, Tabaconas et «
YOuest du Maraién. Is travaillaient des terres de cordillere froides et d'autres situées en foret
chaude ou Thumidité est constante et la flore tres développée.
4. Les groupes ethniques furent les suivants: 1) Nehipe ou Chuquimayo ou Chinchi-
pe, 2) Chirinos, 9) Perico, 4) Pacoraes, 5) Mandinga, 6) Tabancaras, 7) Joroca, 8) Jo-
luca, 9) Llanqueconi, 10) Tomependa, 11) Chamaya, 12) Bagua, 19) Copallin, 14) Canas
de Cacahuari o Lomas del Viento, 15) Comechingon, 16) Hucmbucos, 17) Maracaconc, 18)
‘Moqui, 19) Girapaconi, 20) Tamborapa et quatre autres qui ont vécu a proximité des sources
u Chinchipe et Je long du Maraiién mais dont nous ignorons les noms, Les espagnols ont
cppelé chaque groupe Provincia,
5. Les Tabaconas et les Huambos furent deux curacazgos ou roycumes andins de
langue rurashimi qui se situaiont respectivement a l'Ouest et cu Sud des groupes humains
déja cités, Is ont fait pattie de 1Empire des Incas.
8. Les groupes de Jaén ont pratiqué une agriculture de subsistance; 1a base de
Yolimentation était le mais, le manioc, la patate douce et les haricots. La boisson pro-
venait du mais et du manioc, Cos groupes avaient des paturages et des auquénidés: ils
tissaiont, Ia laine ot le coton, L’habillement était constitué par des chemises dont Jes di-
mensions varicient d'une nacién a l'autre. Il en était do meme pour la coiffure qui aliait
des tresses les plus longues a la coupe totale de Ia chevelure.
* Profesor universitario (Universidad Nacional del Contro-Huancayo), Calle Pedro Cieza do
Leén 410 — Salamanca de Monterrico — Lima.
20 W. ESPINOZA SORIANO
7. Un caractere culturel particulier a certains d'entre eux (Nehipe, Perico et Bagua)
Stait le salut effectué en léchant la main de la personne recue. Us parlaient plusieurs lan-
gues dont Ia plus commune était le patagon.
8. Mls préféraiont se déplacer en utilisant des pirogues plutot que des sontiors et sa-
valent construire dos ponts suspondus do lianes, lls ont été d'éxtroordinaires nageurs et traver-
saient les torrents en portant leur charge sur la tete ou a la main,
9, Ils ne constituerent jamais des états organisés et unifiés mais d'autentiques sel-
gnourles (behetrics) dans lesquelles les groupes vivaient indépendamment les uns des autres.
Ils n’ont formé de coniédération que dans les cas de danger. Les villages étaient petits ot
Jes maisons circulaires avec une charpente de bois et un toit de paille. Chaque famille
avait en moyenne trois enfants.
10. Comme tout groupe humain de culture marginal de (marginale) non englobé dans
tun état organisé, ile ont été de gronds défenseurs de Ic liberté pour laquelle ils se sont bat-
tus. Ils avalent des lances, des sabres, des dards, des fleches et des boucliers de bais ot
do pecu, tout comme des paignords d’os. Durant les batailles, des hommes et des femmes
combattaient dans la nacién de Bagua.
11. A partir de 1549 tous ces groupes ethniques ont été répartis sous forme d’enco-
miendcs et remis a plusieurs egpagnols qui conquirent et s‘approprierent les termres de Jaén.
12. Winvasion européenne @ ét6 a origine de graves difficultés psychologiques et
Biologiques. Le travail obligatoire dans les laveries dor, imposition du tribut, la rougeole
et la variole ont pou a peu décimé ces groupes. Si, en 1543, on comptait 20,000 tributaires,
sl m'y en avait pas plus de 1500 en 1606; cu dix-neuvieme siecle, its avaient presque tous
disparu. Les deux derniers huambucos sont morts dans le village de Santa Rosa il y a
‘pproximativement douze ans.
13. La documentation ethnohisiorique existante ne nous permet pas de nous avancer
davantage sur d'autres détoils de la culture spirituelle et matérielle des ethnies du bassin
du Chuguimayo, En conséquence, nous me pouvons pas dire plus de la structure familliale,
de la vie sociale des individus, de leur organisation politique, de leur économie, de leurs
situels et croyances, de leurs connaissances et traditions. I n'y a que par analogie avec
d'autres groupes do mome niveau culturel que Yon pourrait arriver q une meilleure con-
naissance de coux-ci.
Resumen. 1. En las cctucles provincias peruanas de San Ignacio y Jaén —departamento
de Cajamarca— vivieron numerosos grupos étnlcos, de los cuales no existe ya ningtin
representante, motivo que imposibilita estudiarlos etnolégicamente. El iinico medio que
nos queda pata saber algo de ellos son las fuentes escritas de los siglos XVI y XVI.
2, Exréneamente se ha crefdo que uno de los grupos étnicos més representativos de la pro-
vincia de Jaén, fue el llamado Pacamuros 0 Bracamoros, al cual se ha pretendido ubi-
carlo en el éngulo formado entre los rios Chinchipe y Marafién. La documentacién his-
térica demuestra y aclara que dicho grupo tuvo por habitat la cuenca del rio Zamora,
en Ie parte central de la modema provincia ecuatorlana de Santiago-Zamora
8, Los grupos étnicos en las provincios de San Ignacio y Jaén, estuvieron concentrados
preforentémente en as cuencas de los rios Chuguimayo © Chinchipe, Chitinos, Tabaco-
nas y ol ceste del Marciién. Comprendieron tietras de cordilleras frigidas, y otras de
selva alta y célida, donde Ia humedad constamte y Ia flora es muy intensa.
4, Los grupos étnicos que la hobitaron fueron: 1) Nehipe, o Chuquimayo 0 Chinchipe, 2)
Chirinos, 8) Perico, 4) Pacaraes, 5) Mandinga, 6) Tabancaras, 7) Joroca, 8) Jollucs, 9)
Hanqueconi, 10) Tomependa, 11) Chamaya, 12) Bagua, 13) Copsllin, 14) Camas de Ca-
cabuari © Lomas dol Viento, 15) Comechingén, 16) Huambucos, 17) Maracacona, 18) Mo-
qui, 19) Girapcconi, 20) Tamboropa, y cuatro més en las cabeceras del Chinchipe y
10.
aT
w.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA 21
ofillas del Marafién, cuyos nombres ignoramos. A cada uno de cllos, los espatio-
les les Mamaron provineias.
Los Tabaconcs y Les Huambos fueron dos curacazgos 0 reinos andinos de habla zu-
nashimi, que quedaron respectivamente al oeste y al sur de los grupos humonos an-
teriormente citcdos. Formaron parte del. Imperio de los Incas.
Los grupos étnicos de Jaén practicaron la agricultura de subsistencia, La base de su
alimentacién fue el mafz, Ia’ yuca, el camote y los porotos. Sus bebidas fueron de maiz
y de yuea, Tuvieron postos y ganado auquénido. Tejferon Ia Iona y el algodén. La
vestimenta estuvo constituida por camisetas, cuyas dimensiones variaban de una na+
ciéa a otra, al igual que su peinado, el cual diferia desde las trenzas muy largas
hasta el corte total del cabello.”
Un singular elemento cultural entre algunos de ellos (Nehipe, Perico y Bagua), fue la
manifestacién del saludo y la cortesia lamiendo con la lengua la mano del persongje
homencjecado. Hablaban diferentes idiomas, pero el més extendido fue el palagén.
Preferian viajar y realizor sus cominatas no por senderos terrestres, sino empleando
canoas y balsas por el curso de los sios. Sabian hacer puentes colgantes de bejucos.
Fueron unos expertos y extraordinerios nadadores; cruzcban Ios ros caudalosos con
duciendo sus equipajes en una mano o scbre sus cabezas.
No constituyeron Estados politicemente organizados ni unificados. Fueron auténticas
beketrias, donde los grupos étnicos vivian independientes unos de otros, La confede-
racién s6lo fue posible en casos de emergencia y de peligro. Los aldeas los tuvieron
pequefias, y las casas fueron de planta circulcr, con la armazén de madera y los
techos de paja. Cada fomilia nuclear tenia por lo general tres hijos.
Como todo grupo humano de cultures merginal, que no conformaban Estados politica
mente orgonizados, fueron unos eximios amantes de la libertad, y para defenderla pe-
eaben valerosamente, Sus armas fueron Ianzas, macanas, dardos, tiraderas, escudos do
madera y pellejo de anla. Tombién confeccionoron puficles de hueso, En la nacién do
Bague, agueridemente combation hombres y mujeres en Jas batallas.
Todos estos grupos étnicos, desde 1549 fueron repartides en forma de encomiendas, y
por consiguiente entregados a varios espaiicles que conquistaron y se apoderaron do
Jos tertitorios de Jaén,
La invasién europea origind on ellos un grave transtorno sicolégico y biolégico. El trax
bajo obligatorio y forsado en los lavaderos de oro, la imposicién del tributo de corte
medieval, mas el sarompién y Ia viruela, poco a poco acabaron diczméndolos. Si en
1549 fe hallaron entre ellos 20.000 tributarios, pora 1606 habiom mermado a 1500. Pe-
xo en el siglo XIX desaparecieron casi por completo. Los dos iiltimos huambucos mu-
vieron en el pueblo de Santa Rosa, hace aproximadamente doce atios,
La documentacién otnchistéricc: existente no permite adentroros en otros detalles de la
cultura espiritual y material de las etnias de Ia cuenca del Chuguimayo. .Consecuente-
mente, nada més podemos decir de su estructura familiar, de la vida social de los indi-
‘viduos, de su organizacién politica, de su economia, de sus rituales y creencias, de
sua conocimientos y tradiciones, ete. etc. Solamente por anclogia con otros grupos del
mismo estadio cultural podrfamos Meger « un conccimiento més amplio acerca de ellos.
22 ‘W. ESPINOZA SORIANO
INTRODUCCION
Localizacién de los Pécamuros o Bracamoros
Las provincias septentrioncles del actual departamento de Cajamar-
ca son la de San Ignacio y la de Jaén de Bracamoros, cuyo segundo nom-
bre porece indicor que en la antigiiedad fue el habitat del grupo étnico
Hamado Pacamuro o Bracamuro.
‘Pacamuro —y su variante castellanizada Bracamuro— es una voz
runashimi que traducida al castellano quiere decir manchado de rojo. Por
error, dicha- denominacién comenzaron los espaiioles a dar a Jaén desde
el mismo siglo, XVI, ya que los Pacamuros vivian mucho més al norte.
Por otra parte, los grupos humanos residentes en los territorios provinciales
de Jaén jamés se pintaban el rostro ni el cuerpo de rojo, sino con negro.
Vaca de Castro fue quien envid al capitén Juan Pércel para que con-
quistara una provincia llamada Chuquimayo, y al capitan Pedro de Ver-
gara a otra denominada Pacamuros o Bracamoros, Se decia por entonces
que Chuquimayo quedaba en un lugar equisdistante entre Chachapoyas,
Piura y Pacomuros. En Chuquimayo, Pércel poblé la ciudad de Nueva Je-
rez de la Frontera, en cuya jurisdiccién afios mds tarde fue fundada la de
Jaén. Jerez de la Frontera quedé deshabitada en 1548. Una referencia tan
antigua como ésta, aclara ya que el habitat de los Pacamiuros no estaba
en ninguna parte de las actuales provincias de Jaén y San Ignacio.
Pero en 1549 (21 de setiembre), el pacificador La Gasca referia ya
que Diego Palomino habia fundado en Los Bracamoros la ciudad de Jaén.
Sin embargo, Palomino mismo nunca expresaba nada al respecto en sus
cartas y relaciones. Efectivamente, en su Descripcién de 1549 hay un ab-
soluto vacio acerca de Los Bracamoros en lc tierra que estaba conquistan-
do. Un autor anénimo de 1582, que esc! una Relacién de la tierra de
Jaén tampoco-se manifiesia sobre Los Bracamoros. En cambio, en la re-
facién de Juan Aldrete, del mismo afio, se alude a ellos como parte inte-
grante de la Gobemacién de Yaguarsongo.*
Veamos no obstante algunas pruebas documentales més. Lépez de
Gémara —en 1552— los ubica “junto al Quito, por el norte”, y dice, asi-
mismo, que Pércel estuvo en “Los Chuquimayos”, sin hacer ninguna refe-
tencia a los Pacamuros. De los belicosos Pacamuros el primero en dar in-
formes es Pedro de Cieza de Leén (1553). Manifiesta que estaban al orien-
te de los Paltas —o Loja—. Sus noticias se relacionan a una desastrosa
expedicién guerrera que contra ellos hizo Huayna Cépac, quien ante su
fracaso se limité a insultarlos de rabones, debido al taparrabo que vestion
hecho con pieles de puma y jaguar, en cuya porte trasera cosian la cola
del cnimal.?
Cieza, justo en su Crénica del Peri, aludiendo a la provincia de Los
Paltas dice:
1 Relaciones Geogréticas de Indias; 1997; IV, p. LXI.
2 Wid. p. LXM.
3 Ibid, p, LIl.— Gémora: 1552, p, 268.— Cieza de Leon: 1553.
LOS GRUPOS EINICOS EN LA CUENCA 23.
cl orionte estén las provincias de los Bracamoros, en las cudles hay grandes re-
giones y muchos rics, y algunos muy crecidos y poderosos. ¥ se tiene grande
‘esperanza que andando veinte o teinta -jomadas helllarém tena fértil y muy
wea... 4
Precisamente, al oriente de Los Paltas queda el rio Zamore.
Zéxate (1551) no habla nada al respecto. Sin embargo es en la He~
lacién de Ia Docirina e Benelicio de Nambija y Yaguarsongo, escrita en
1582 por un autor anénimo, donde se descubre que el Grex que ocupaban
era toda lx cuenca del mencionado rio Zamora, exactamente al este de
Loja, es decir, cerca o muy cerca de Los Pallas. Esa regién'fue Ia explo.
yada por Vergara, y también a élla se debe para que la mitad de la Go-
bemacién de Juan de Salinas Loyola hubiera tenido el nombre de Ya-
guarsongo y Pacamoros,
Por su lado, Cabello Balboa (1586) técita y expresamente asegurc
que la tierra de Los Pacamuros esté a “la visia de la parte de Guouca-
bambe”, Pero el mismo Cabello aclara en otra capitulo de su crénica que
las provincias y valle de Los Pacaroros se componicm de naciones situa-
das “al oriente de el valle de Cusibamba”, y Cusibamba esirictaznente se
encuentrer al sur de la provincia de Los Cafiares. Afirma también que pa-
re viajar a ella, habia dos entradas: la primera por Lojer y la otra c par-
tir de Hucncabamba, par luego pasar Ja cordillera y emprender rumbo
hacia la izquierda. Los Pacamuros, segin Cabello Balbos, empezaban al
norte de Palanda y en los valles de Callanga, Tangaroca y Morocara. Lo
tribu de los Huambucos y de los Quichiparras se hallaban cerea.* Fueron,
pues, los Pacamuros o Bracamoros de Valladolid y Zamora quienes derro-
taron al ejército incaico comandado por Huayna Cépac.?
También la misma real provisidn que el mozqués de Caiiete dio a
Salinas Loyola el 14 de setiembre de 1556, expone muy claramente.
Por cuanto en nombre de Su Majestad he encargado a Juan de Salinas, vecino
de Loxa, doscientas Ieguas de gobemacién, que comienzan « corer veinte le-
4 Cieza do Loén: 1553, p. 409.
5 Relaciones Geogréticas de Indias: 1697, VI. p. LV.
6
7
Cabello Balboa: 1886; pp. 331, 438, 439.
Alderete: 15622, p. 42.— Sobre la fracazada expedicién de Huayna Cépoc « Bracamo-
ros, puede leerso a Cioaa do Leét
Cabello Balboa; 1886; pp. 436-444.
Si bion Huayna Capac perdiS on su incursién a la tribu de Los Pacumoros, en com-
bio sus soldaclos pudieron coger « muchos prisioneros, los mismos que fueron traslada-
dos en calidad de mitmas ¢ Lactmora, on Cajamarca, Et status de tales cautivos trai-
dos de una zona que nunca formé parte del Imperio, es desconocido para nosotros. Lo
quo sabemos es que jamés formaron parte de Ia Huaranca de Mitmas en Cajamorca.
Constituy, quizé, un enclave de condicién servil o yanayacos, de los cuales hubo
varios en Cajamarca (Waldemor Espinozx Soriano; Los mitmas ymiges de Collique ex
Cajamarca. Siglos XV, XVI y XVM. Rovistx del Musco Nacional, Lime, 1970, Tomo
XEXVE: pp. 7-57).
El hecho de haber socado Huayna Capac prisioneros de Pacamoros © Bracomoros, in-
dica quo su ojército expedicionario penottS hasta el valle del Zamora, pasa lo que
tuvo que pasar por ol tertitorio do Los Pattav.
15544; pp. 295-298. Murda: 1616; I, pp. 145-149.
24 ‘W. ESPINOZA SORIANO
guas adelonte de la ciudad de Zamora por Ja entrada de Yaguarsongo y Paca-
mores [....] y que por su parle me ha sido hecha relacién diciendo que el li-
cenciado Vaca de Casto y obipo de Polencia proveyeron al capitén Verga-
ra [..-h8
Como se ve, en 1556 la ciudad de Jaén tenfa ya ocho afios de fun-
dada, y no se dice que ella estuviera en tierra de Los Pacomuros. No hay
duda que esta tribu jamés estuvo comprendida dentro de los términos dis-
tritales de Jaén. Los Pacamuros eran diferentes, de ubicacién nortefia, en
los altos afluentes del Chinchipe y del Santiago, en el extremo occidental
de la Gobemacién de Salinas y al sur de Macas. Incluso un documento
de 1564 asevera que Zamora fue fundada en comarca de los Bracamoros, lo
que vale decir que ésios vivian en un lugar aledafio o muy préximos. Allf
Jos Pacamuros constitufan un subgrupo muy importante de los jivaros °.
Sin embargo, la confusién y el error habfan echado ya raices profun-
das, Por eso en otro documento del 25 de febrero de 1562 se Ia lama “pro-
vincia del Chuquimayo e Pacamoros (.....) de la ciudad de la Nueva Jerez
que en ella la poblaron”}°,
Pero gcémo se produje el lapsus, para designar Pacamuros o Paca-
moros a un grupo humano y a una zona que no lo eran? Por qué los es-
Pafioles dieron a toda la Gobemacién de Jaén el nombre de la tribu de los.
Bracamoros o Pacamuros, ubicada en ott demarcacién? {Por qué desde:
el mismo siglo XVI comenzaron también a titularla provincia dell Chuquima-
yo y Pacamoros, terminologia que muy pronto fue adulterada y cambié pa-
ta tronsformorse en Bracamoros, la que se sobrepuso y perduré sobre el del
antiguo grupo que la habitaba: los Nehipes 0 Chuquimayos? Posiblemente
se debié a que el prestigio y fama de Los Pacamuros eran tan grandes que:
su nombre fue aplicado « tertitorios muy apartados de ellos. O quiaé por
suponer que el Chuquimayo era parte de la tribu anterior. O acaso porque
era la més extensa, la mds guerrera y la més rica en lavaderos de oro,
porque en su érea los espafioles establecieron tres ciudades. El conquista-
dor Gonzalo de Herrera declaré en 1563: “se saca mucho oro de que a Su.
Maiestad se sigue y se seguiré mucha utilidad y provecho a la Real Ha-
cienda y aumento de su Real Patrimonio” 1.
La verdad es que desde 1547 los espafioles decian Bracamoros a la
zona del Chinchipe o Chuquimayo. Asi se lee en lo informacién de servi-
cios de Gaspar Hemdndez Merino. La Gasca, en 1543, también lamé Bra~
camoros, la misme comarca. Lo cierto es que Bracamoros, para los penin-
sulares residentes en Ia costa y sierra del Peri, se convirlié en el nombre
genérico de esta demarcacién. En la conversacién cotidiana siempre decion
jaén de Bracamoros, Asi fue cémo, poco @ poco, aparecié y se oficializé el
titulo de Provincia y Gobernacién de Jaén de Los Bracamoros, Finalmente,
ctro documento de 1563 sostiene que la provincia de los Pacamuros se ex~
©
Relaciones Geogréfices de Indias: 1997; IV, p. LVI, LIX.
8 Loc. cit.
10 Conde de Nieva. Lima, 25-I1-1562; pp. 4v. 2da. pza.
11 Lec, cit.— Henera: 1563. AGI. Patronato, 11, ramo 4.
LOS GRUPOS EINICOS EN LA CUENCA. 25
tendia desde Ja ciudad de Jaén hasta la de Zamora, abrazando un terreno
montuoso, agreste y poblado por gente muy briosa**.
La confusién cobré tanto peso que en 1567, Calvete de Estrella soste-
nia también que fue en tierra de Los Bracamoros donde Palomino fundé
Jaén. Y en verdad que era una manifiesta vacilacién, porque mientras unos
Ic localizaban en Jaén, otros Ja emplazaban al oriente de Los Paltas y al
oeste de Yaguarsongo. Por ejemplo, cuatro afios mas tarde, en la real cé-
dula del 7 de mayo de 1571, dada en Aranjuez, se escribié este pérrato:
os dio y encomendé en nuestro teal nombre la Gouernatién, entrada, descubrimiento,
conquiste y poblacién de la tierra adentro que comlenza a comer desde veinte lequas
adelante de Ia ciudad de Zamora, de los Reinos del Piri, ques por Ia entrada de Ya-
guarsongo y Pacamoros hacia el mar del Norte, aq una mano y-a otra por espacio de
doscientas leguas de tierra... 18,
Pero eso sf, en una cosa estaban de acuerdo: en decit que constitufc:
una provincia. En un memorial de 1580 se recuerda que Francisco Pizarro
en 1596 tuvo ya noticia de “la provincia de Los Pacamoros". Por eso, cuan-
do se hallaba en Lima, seguidamente de la batalla de Las Sclinas, encargé
a Pedro de Vergara su descubrimiento y conquista. La expedicién acabé
sometiendo la regién, previamente de una serie de guazavaras, Vergara,
sin embargo, debido a Ia poca gente que condujo y a la muchedumbre de
Ppacamoros, salié a Malacatos y de alli a Tumipampe. Su incursién termi-
no desastrozamente 1.
En otros papeles de 1596, en los cuales se rememora la expedicién
de Vergara, se la designa “provincia de Bracamoros” unas veces y “los
indios bracamoros” en otras. No aclaran nada; pero’ el Keclio indica que
era el nombre de una tribu solamente, Y como el yerro y la incompren-
sién continuaron, Gutiérrez de Santa Clara (1603) vuelve a sustentar que
“Los Bracamoros,.. es en la provincia de Los Chuquimayos”, es decir, en
Jaén *°, Mientras tanto Guillermo de Marios, que por aquellos afics escri
bic unc relacién (1606) acerca de su corregimiento —Jaén— en ninguna pé-
gina hacia referencia a esa famosa y casi mitolégica iribu 17. En 1609, Gar-
cilaso de Ia Vega, sin clorificar cosa alguna, habla que Juan Pércel fue el
primer espafiol que realizé una expedicién a Los Pacamuros 38,
Es a partir de 1617, en que oficialmente se la comienza a llamar Jaén
de Bracamoros. Vazquez de Espinoza —en 1626?— se refiere asimismo a la
provincia de Bracamoros como situada entre Chillaos y Moyobamba. Lue-
go Lépez de Caravantes, quien escribié en 1630, ratifica que el valle donde
12 Rule de Gamboa: 1563 Heméndez Merino: 1549; pp. I-14. © La Gasca: 1549, p. 18.
Conde de Nieva: real provisién, Lima, 2211-1562; if. 468v-472r. 28a. pac.
19 Felipe Segundo: 1571; V, pp. 73.— Ulloa: 1918, p.. 180
14 Rule de Rojas: 1577.— Santa Marfa: +1580.
15° Saénz de Olavania: 1596.
16 Gutiérrez de Santa Clara, citado por Ulloa: 1818, p, 128:
17 Ulloa: 1918. p. 128.
18 La verdad es que el primero fue Pedro de Vergara, en 1636, después de I batalla de-
Las Salinas, y Iuego en 1542 seguidamente de Ia de Chupas.
26
ESPINOZA SORIANO
|
REINO DE GRUPOS ETNICOS DEL AREA
PALTAS.-~ TABACONAS CHINCHIPE CHIRINOS
JATUNMAYO :
7 PAICAMOROS SSenun los libros de encomiendas y relaciones
ooo 21 e = 4 gengraticas de tos siglos xvl y XVI
REINO DE ,’ a EXPLICACION
~ MALACATO/ vr LIMITE DE GRUPO ETNICO were
5 4 : CENTROS POBL ADOS, :
ANTIGUA USICACION OE JAEN
ACIUAL UBICACION DE JAEN
JIVAROS
{REINO DE
CALVA
eG
bacedis >
IMARACAG
REINO DES,
(fires,
GUAYACUNTOS tk
ht Be
eae .
Lit og” #Paco
2 ‘.
60 «
i
J Aonsvoncia|
COPALLIN J." - ~~ -~
27S APARIIO
27 CANAS DE
CACAHUARI
one taere as Be
OS GRUPOS ETWICOS EN LA CUENCA
estaba fundada la ciudad de Jaén se Ilamaba Pacamoro. Es una comunica-
cién tardia e inexacta. Asegura ademds, que un pueblo apellidado Yacu-
moros existia en el Curacazgo de Calva, el cual evidentemente nada tiene
gue ver con la provincia de Los Pacamoros. Acaso seria tnicamente una
colonia de mitmas, como la que habia en Cajamarca '*.
En el siglo XVII, el padre Juan de Velasco escribié que el territorio
de Jaén queda al sur de Pacamoros. Los linderos septentrionales, asevera,
eran los rios San Francisco y Pacarasa. Defiende que el nombre primitivo
de esta provincia fue Silla, la que posteriormente también tuvo por apelati-
vos Chacainga o Chacayunga. Que su iltimo rey fue el bondadoso Chu-
quimay. Aunque Velasco no es un historiador que merezca entera fé, en
esta: parte no anda tan alejado de la verdad; porque los Pacamuros, en efec-
to, pertenecieron al Zamora *°,
Para terminar, hay una cosa muy importante en Jo que toca a este
punto: quienes de viso escribieron informes, cartas y relaciones en Ja misma
comarca de Jaén, nunca hablan de Ia tribu Pacamuro como una de las que
poblaban su jurisdiccién, Quienes hacen referencia en forma continua son
personas que redactaron sus escritos fuera de ella, es decir, gentes que
nunca la recorrieron ni vieron, Es una prueba convincente parc aclarar de
manera concluyente que los Bracamoros o Pacamuros tuvieron por habitat
la cuenca del Zamora y no la provincia de Jaén.
I
LOS GRUPOS ETNICOS EN JAEN
Las fuentes y el habitat. Consideraciones Generales.
Pocos son los documentos que permiten conocer « los grupos huma-
nos del antiguo Gobiemo de Jaén. Entre ellos los mds notables son: 1) la
Relacién de Diego Palomino, de 1549; 2) dos expedientes guardados en el
Archivo General de Indias que traton de las encomiendas de Las Lomas
del Viento y de Los Huambos, corresponden « los atios. 1569-1574; 3) unc
relacién anénima de 1582, que fue publicada por Marcos Jiménez de La
Espada en 1897; 4) la relacién de Juan de Aldrete, también de 1582; y 5)
la relacién del comegidor Guillermo de Martos, de 1606.
Palomino acompafia: su escrito con un mapa, que adolece de graves
defectos en lo que atafie a la ubicacién de lugares y de rios. De todos
modos, es una valiosa guia que nos sirva para, con el auxilio de otros do-
cumentos, localizar los grupos étnicos en esta parte del Peri.
En 1606, et Gobierno de Jaén tenia doscientas leguas de circuito.
Pero antes de 156] su extensién no debié sobrepasar las noventa leguas.
En esta superficie vivian los grupos que vamos a sefialar ensequida.”!
19 Esquilache; 1617, V, pp. 100-101. Vésquez de Espinoza; 16267, p. 539.— Lépez de
Caravantes: 1630, p. 226.
20 Volazco: 1789; I, p. 173.— Archivo General de Indias, Lima, 122.
21 Martos: 1608 p. 358.
28 ‘W. ESPINOZA SORIANO
Toda esta regién no tenia un nombre genérico para distinguirla de
otras. Las areas geogrdficas recibian tantas denominaciones como grupos:
bumanos Ia habitaban. Juan Pércel Ia Ilamé provincia del Chuquimayo,
porque en esta jurisdiccién fundé la capital de su Corregimiento. Pero como
a la misma zona también se la designé erréneamente Pacamoros, en los
documentos oficiales comenzé a nombrérsela provincia de Chuquimayo y
Pacamoros,”?
Los conquistadores acostumbraron lamar provincias a las comarcas
geogréficas ocupadas por un grupo étnico. Por cierto que los espafioles
no les daban el nombre de “grupo étnico” como nosotros, sino el de na~
ciones. Por lo tanto, el criterio que guardaban para ello era muy especial.
Para bautizarlas como “Provincias” no les era necesario que tuvieran miles
y peor millones de habitantes ocupando dilatados terzitorios, como suce-
dia en Europa y en Ia sierra y costa del Pera. Aislaban a un grupo étni-
co de otro, por los siguientes motivos: 1) por tener lengua propia, distinta
de las naciones vecinas; 2) cuando los grupos, por estar en lugares dife-
rentes no se consideraban parientes entre si, sino que se reputaban como
diversos y extrafios desde tiempos ontiguos; 3) en otros casos primaba el
segundo fundamento aniteriormente anotado, aun en situaciones en que
hubieran participado de. idioma igual o afin.?*
En {al sentido, habia naciones —o provincias— muy pequefias, tan-
to que a veces no Iegaban a mil personas. Pero también existian otras
muy grandes, que alcanzaban hasta cinco mil almas, y més. Sin embar-
go en Jaén, sabemos que cada nacién o etnia ocupaba muchas leguas cuc-
dradas de comarca, Algunas se subdividian en parcialidades. Las tierras
de Jaén, en casi toda su amplitud, son los suficientemente fértiles para que
hayan podido vivir en ellas algo as{ como cien mi] seres humanos en 1549.
Ia demarcacién territorial de la provincia colonial y republicana de
Jaén, como puede verse en cualquier atlas, desde 1561 no corresponde
la: circunscripcién que tuvo en las épocas preinca e inca. Desde 1549 has-
te 1561 la provincia y Gobernacién de Jaén englobé anicamente a los gru-
pos étnicos de las cuencas del Tabaconas, del Chirinos y del Chuquima-
yo o Chinchipe, més Tomependa, Chamaya, Cumbinama, Bagua, Copallin
y Las Lomas del Viento, ubicados al este y al sureste del Chuquimayo
1espectivamente. Lo restante se le agregé en el afio ultimamente citado;
y la zona de Yaguarsongo sdélo en 1626.4 Fue en 156] cuando a Jaén se
le anexé Cujillo, La Peca, Sallique, San Felipe, Colasay, Querocotillo, Pim-
pingos, Pucara del Huancabamba, Pomaca, Chontali y Huarotoce.**
En las actuales provincias de Jaén y San Ignacio ya no quedan re+
lictos de los remotos grupos étnicos que la poblaron en épocas primitivas.
Es imposible estudiarlos empleando la fuente etnogrdfica. Los wnicos me-
dios que tenemos para descubrirlos son los documentos de los siglos XVI
y XVII. Sin embargo, en los distritos centrales y septentrionales de Ia mo-
22 Conde de Nieva: Real provisién. Limo, 22-11-1562. 2da. Paa., sf. 469v-472v. AGI. Jus-
ticic, 416.
23 Figueroa: 1661, p. 101.
24 Waldemar Espinoza Soriano: Geogralia Histérica de Jaén de Bracamoros (nédito).
25 Cortézar: 1782. AGI. Quito, 981.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA 23
‘derma provincia de Bagua —que no es otra cosa que una fraccién de la
vieja Yaguarsongo del siglo XVI—, si subsisten grupos de aguarunas y
thuambisas. Son pues sestricciones en que nos vemos para poder escribir
su historia cultural; ya que los documentos no son los competentemente am-
flios para penetrar en los pormenores de ella. Las fuentes, en orden je-
rérquico, ya fueron anotadas. .
Hemos dicho ya que el pais ocupado por cada grupo étnico fue
‘pautizado por los espaiioles con el nombre de provincias. En esta forma,
la “Gobernacién de Jaén de Bracamoros”, desde 1549 quedé constituida
‘con tantas provincias como tribus habia en su jurisdiccién territorial. Eran
grupos que no estaban organizados en Estados politicamente unificados.
Apenas habia dos subdivididas en varios subgripos o tribus pequeiias, a
las Greas de cade una de las cuales los conquistadores europeos les die-
ton la designacién de parcialidades, o simplemente pueblos."*
El calificativo de provincias que los espaiioles aplicaron en esta z0-
na a los grupos étnicos, tuvieron una larga persistencia. Tal es el caso de
Los Chirinos, a quienes en un documento tan tardio como es el aiio de
1643, se les seguia lamando “provincia de Chirinos, del Gobierno de Jaén
de Bracamoros’
El territorio que estaba ocupado por tales grupos es quebrado y mon-
tuoso. Hay pocas pampas y pajonales. Pero posefan pastos abundantes
aun dentro del espeso monte. Su clima es mayormente célido, pero Chiri-
nos y otros lugares tienen temperamento templado y a veces frio. Bella-
vista es el pueblo mds caluroso en la zona que estudiamos. Tal habitat,
por lo comin, esté en la selva alta, con prodigalidad de frutos y exube-
rancia de aguas. La tinica parte estéril es la comprendida entre Cumba y
‘Tomependa: hay falta de agua y esté colmada de espinas y cardones.”*
De conformidad al mapa de Palomino, los grupos humanos estaban
26 Provisién de Garcia de Castro, Lima, 25-11-1865. AGI. Lima, 145. Para el Padre Ve-
lazco (1783) la zona de Pocamoros o Bracamoros estuvo en Ia cuenca ballads por el
Chinchipe y sus afluentes soptentrionales (Scbanillas, Nomballe, Vergel, Patacones, Scn-
golla, San Francisco y Simanchi). Asegura que vivicn en grandes poblaciones, discipli-
nados y ordenados. Que la capital de los Pacamoros era Cumbinama, donde residia el
rey. Afirma que Valladokd y Loyola también fueron de Los Pacamoros. Todo lo cual
es un ciimulo de datos confusos y fclsos, ingenuos e indocunientados. Segiin Velasco,
la verdadera provincia de Jaén comprendia; 1) Jaén. 2) Tomependa. 3) Copallin, 4)
Puyaya. 5) Lomas. 6) Cyjillo, 7) Bagucchica. 8) El Embarcadero de Shushunga.
Mientras que la parte de Los Bracamoros abarcaria: 1) Chirinos. 2) Chito. 3) Chunchi
4) Loyola. 5) Namballe. 6) Palanda. 7) Perico. 8) Pucara. 9) Pomaca. 10) Sénder. 11)
San Fernando. 12) San Felipe. 13) Simanchi, 14) Tabaconas. 15) Todos los Santos. 16)
‘Valladolid, y 17) Zumba
Como se nota, es una evidento y temible mezcla de recuerdos enmarciiados y antoja-
dizos.
Otro autor anénimo asegura que la Gobernacién de Jaén, en 1792-1793 comprendia Jaén,
Santiago, Tomependa, La Peca, Copallin, Baguachica, Cujillo, Chirinos, Perico, Tabaco-
nas, Pinpingos, Colasay, Querocotillo, San Felipe, y las parcialidades de Ramos y Julca.
(Andnimo: 1792-1783. AGI. Quito, 381),
27 Real cédula. Madrid, 3-II1643, A.G.1. Quito, 216,
28 Martos: 1606; p. 348.— Selva Alegre: 1754, sf.— Raimondi: 18688, p. 33.
‘W. ESPINOZA SORIANO
concentrados en los valles y afluentes de los rios Tabaconas, Chirinos y
Chuquimayo 0 Chinchipe, y Iuego en Ia zona comprendida entre el mismo
Chirinos y el Marafién, En el enorme espacio ubicado entre .el Anamue-
lla y el Chuquimayo no habier grupos etnicos. Précticamente estaba des-
habitado.
Y gpor qué estos grupos humanos no tan numerosos vivian tan es~
parcidos en la selva alta de Jaén? Porque faltaban tiewas secas, abiertas
y lonas para cobijarlos. La mayoria son anegadizas, Entonces fue forzo-
50 que una nacién se acomodara en diversos lugares y parajes cercanos
0 a veces Iejanos, ocupando cada grupo unc extensa Grea. En tales cir-
cunstancias los espafioles Iamaron a los subgrupos sencillamente parcia~
fidades, o simplemente pueblos.*”
En el presente estudio deseamos sélo enunciar y presentar a los gru-
pos étnicos de cultura marginal de esta circunscripcién que vivian organi-
zados en tribus, algunas veces muy pequefias, e independientes unas de
otras, que jamés se instituyeron en Reinos ni Curacazgos. Es decir, « aque-
Tos que era beketrias de acuerdo a la terminologia que emplearon los
espatioles.
Sélo de paso mencionaremos aqui a los Tabaconas y a los Huam-
pus o Huambos, cuyos pueblos principales fueron Querocoto, Chamache,
Chontali, Huarotoca, San Felipe, Cujillo, Querocotillo, Sallique y Pucaré.
Los omitimos porque el primero constituia un pequefio Reino o Curacazgo,
mientras que el segundo era un auténtico Estado Regional debidamente
establecido. Ambos formaron parte del Imperio de los Incas.3?
El Chinchipe fue nombrado Chuquimayo por los espaficles, y con el
mismo apelativo de Chuquimayo conocieron a la banda oriental de ese.
valle. La verdad es que la mayoria de topénimos de las. provincias de Jaén
y Pacamuros son quichuas (Yaguarsongo, Tomependa, Chacainga, etc.), lo
que demuestra la influencia andina en esta zona, sin que signifique domi-
nacién politica de los incas sobre ellos. Como fue una comarca a la que
no Ilegé un efectivo influjo cuzquefio, no hubo tierras estatales, ni parc la
religién. La propiedad fue ocupada sequin las necesidades de la vivienda
y la agricultura de subsistencia. La tierra era mucha y la poblacién poca.
en relacién a aquélla. No habfa tambos; estos fueron establecidos por los
espafioles en el siglo XVI"
En las behetrias de esta drect cultural, como en las de Chirinos por
ejemplo, nadie reconocia a ningin curaca, ni rey ni sefior superior y he-
reditario, Pero en casos de pugna, el mas valiente tomaba el mando de
los guerreros. En runashimi se les Ilamaba sinchi.?? En lo demds parece
que tenion la misma estructuracién que los aguarunas y los huambisas.
En tal sentido, como Los Pacamuros del Zamora, debieron tener sus aguas
y tierras de caza y recoleccién bien delimitadas. Eso era tan notorio que:
casi nunca se presentaban querellas por fronteras.*#
29 Figueroa: 1661, p. 103.
80 Anénimo: 1582B, p. 32.
31 Martos: 1606, p. 978.— Ulloa: 1913, p. 80
3% Sclinas Loyola: 1549, p. 14.— Anénimo: 15828, p. 28.
33 Martos: 1608, p. 956.— Anénimo: 1582B, p. 28.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA 3h
Los idiomas en la Gobernacién de Jaén eran diferentes. Los de Chin-
chipe o Chuquimayo hablaban la patagona. Los de Chitinos una lengua
propia; lo mismo los de Acoiipa, Jolluca, Mollocatos y Huambisos. Los de-
més grupos occidentales se explicaban en runashimi. No han quedado vo-
cabularios de las lenguas habladas por las tribus de Jaén.*t
Los grupos étnicos fueron los siguientes: 1) Girapaconi. 2) Llanque-
coni. 3) Moqui. 4) Huajicota. 5) Ilumbo o Humbo. 6) Chinchipe. 7) Tambo-
rapa. 8) Chirinos. 9) Perico. 10) Pacaraes o Pucaraes. 11) Mandinga. 12)
Joroca. 13) Jolluca. 14) Tomependa. 15) Chamaya. 16) Bagua. 17 Copallin.
18) Comechingén. 19) Canas de Cacahuari. 20) Huambucos; y otros cuyos
nombres no estén bien especificados en los documentos. Palomino se limi-
a
ta a decir: “y otros muchos de que hay noticias”.
Los Nehipes (Chinchipes 0 Chuquimayos o Patagones)
Provincia de Chuquimayo fue el nombre con el que los espafioles
conocieron al territorio donde Diego Palomino fundé San Leandro de Jaén.
En la relacién y mapa que ha dejado este conquistador, el rio Chuquima-
yo corresponde al Chinchipe desde su origen hasta su desembocadura en
] Moraiién. En cambio el Chirinos, tiene este nombre —como ahora— so-
lamente hasta su confluencia en el Chuquimayo. Por su parte, el Tabaco-
nas es el mismo de nuestros dias.**
Diego de Martos llama Nehipe al actual rio Chichipe. Y en puridad
de verdad éste es su cuténtico nombre. Pércel fue quien lo bautizé y le
puso Chuquimayo; pero tal denominacién no ha perdurado. Chinchipe pa-
yece que deriva del pescadillo Hamado Chinche, que abunda todavia en
sus aguas. Y fue también Pércel quien puso el nombre de Chuquimayo
al grupo étnico o “provincia” situado a ambas margenes de la parte me-
ridional de este rio y en el delta y dngulo formado por e] actual Chinchipe
y el Maraiién.*?
éPor qué Pércel nombré Chuquimayo al rio Nehipe? Quizé como de-
tivacién o extensién del Chucumayo, pequefio rio que unido « otro forma
el Tabaconas. El Chucumayo esté mds 0 menos a cinco kilémetros al este
de Huancabamba. Forzosamente tuvo que pasar por él al viajar de Piura
a Jaén. Esto indica, pues, que dicho rfo fue la causa para que los espafio-
les Hamoran Chuquimayo al Chinchipe o Nehipe (?).5*
Que esta provincia fue conocida como Chuquimayo por los euro-
peos, no cabe cuda. En efecto, en una escritura del 20 de octubre de 1548,
firmada por Palomino en Piura, dice que marchaba “para la poblacién o
34 Palomino; 1549.
85 Palomino: 154%, p. 52.
£n 1789 el padre Velazco escribia que en Jaén vivion las siguientes tribus: 1) jasnes,
2) baguachicas, 9) copallines, 4) cujillos, 5) pucaraes, 6) pumacas, 7) puyayas, 8)
shushungas, ¢) tontones. Es una noticia muy moderna; y como casi todo lo que provie-
ne del padre Velazco, leno de errores y tergiversaciones, (Velazco: 1789: Ml, p, 175).
36 Garcia de Castro. Provisién. Lima, 25-II-165. A.G.I. Lima, 145.— Palomino: 1549, p..
XLVI.
87 Mortos: 1606, p. 348.— Herrera: 1914, p. 99.
88 Raimondi; 1869A, pp. 907-08.
32 W. ESPINOZA SORIANO
conquista de la provincia de Chuquimayo".S? A la misma que por error, ya
sabemos, también la Ilamaba provincia de Pacamoros. Asi lo manifiesta
un documento del 22 de enero de 1562, el cual, en otra parte es mds ex-
plicito todavia: asegura que Diego Palomino fundé Ia ciudad de San Lean-
dro de Jaén en la provincig de Pacamoros.*”
No sabemos a ciencia cierta cudl es el antiguo nombre de esta par-
te y grupo étnico. Pero la lengua que hablaban tenia por denominacién
patagona. Puede que éste haya podido ser asimismo el de la nacién. Pre-
ferimos, sin embargo, llamarla Nehipe por el rio en cuyo valle tuvieron su
habitat. Por lo menos hay un autor, el anénimo de 1582, que los lama
“pueblos patagones”, ubicéndolos a una legua de la ciudad de Jaén, Tam-
bién le decian “provincia de Chacainga”, y “esi& cerca de la ciudad de
Jaén” expresa un memorial de 1561. Vézquez de Espinoza la designa “pro-
vincias del Chuquimayo y Chacainga”.‘!
Estuvo ubicada en una cordillera alta, pero de superficie lana y
de buen clima. La montafia que la separaba de los Jullucas del norte, es
una cadena de colinas que forman el pongo de Muyoc o Moyoc. Era una
provincia muy poblada; y en su comarca, en un lugar llamado Silla, fue
donde Palomino erigié Jaén. En su misma demarcacién estabon los pue-
los de Chacayunga, Huallape, Hipanche, Paco y La Sal. Este ultimo a po-
cos kilémetros de las citadas salinas y pongo de Muyoc. El habitat de
ellos era estrecho. Cada aldea se componia de cinco, seis o diez casas, y
@ veces unas cuantas més. En las aldeas, las chozas las tenjan juntas,
unas al lado de las otras. Las aldehuelas se sucedian unas a continuacién
de las anteriores.*®
No constituyeron un Estado. Fue una behetria. No hubo pues rey ni
curaca universal. Pero estuvieron organizados mediante el sistema deci-
mal: en subgrupos de diez, veinte, treinta, cincuenta y cien personas, bajo
el mando de jefes que no obedecian « oto superior."*
En Nehipe —o Chuquimayo— hay lugares de clima caliente. Todos
eran agricultores. Sembraban abundante maiz, del que obtenicn por lo ge-
neral tres cosechas anuales. También camotes, yucas, achiras y racachas.
Entre los frutales gozaban de guabas, guayabas, zapotes, caimitos, licu-
mos y jaguas. Asimismo una especie de sabrosa y buena tuna. Las cha-
cras las lobraban a ambas orillas del rio y en lugares despejados. Era
tierra fértil y con pastos que abastecian a grandes manadas de ganado.*!
La parte del valle del rio Chuquimayo o Chinchipe, donde vivicn las
més copiosas .concentraciones de Nehipes es largo pero con no menos de
media legua de ancho, excepto en las vegas y ancones. Los cerros de am-
bas mérgenes son altos, todos colmados de montes espesos, muy tupidos
de trecho en trecho. Los bosques son de hucrangos y algarrobos bravos,
89. Palomino: 1549, p. 16.
40 Conde de Nieva: Real provisién. Lima, 28-11-1562. A.G.I. Justicia, 416.
41 Memorial de los vecinos de Jaén; 11X-1561.— Anénimo; 15827, p. 99.— Vasquez de
Espinosa: 16267: p. 980.
42 Palomino: 1549. p. §0.— Ulloa: 1913, p. 108.
43 Palomino: 1549, p. 80.
44 Ibid., p, 48.— Anénimo; 19827, p. 82.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA 33
de tunales y otras especies vegetales, Alli habitaban una enorme cantidad
de venados, los que eran cazados con redes y lazos.‘*
En.el verano sus aguas son cristalinas, mientras que el Marafién
siempre las tiene turbias, No ‘podian ser utilizadas para el riego, debido a
su lecho muy bajo. En el invierno crece tanto que es peligroso vadearlo
un en balsas. No obstante, las gentes que moraban en sus veras eran u-
nos extraordinarios e increibles nadadores. Desde el agua podian combatir
cmojando lanzas a sus enemigos. Flotaban siempre con una mano fuera,
conduciendo en ella sus armas y otros objetos. También acostumbraban
trasladar sus equipajes colocéndolos sobre sus cabezas. La natacién era
un arte que lo aprendian tanto hombres como mujeres, desde que comen-
zaban a dar sus primeros pasos; lo hacian inclusive las parturientas, lle-
vando a sus pequefios hijos debajo de un brazo. Los espaiioles quedaron
admirados al ver cémo ellas, cuando les disparaban desde tierra, se zam-
bullian con hijo y todo para salir a la superficie después de bucear un tre-
cho largo. Otros bagajes, como cargas de comestibles, los trasladaban de
una orilla a otra en la misma forma, Pero en estas situaciones afianzaban
su destreza acudtica sujetando una calabaza debajo de una. axila o en los
pechos. Eran calabazas voluminosas y largas. Las gentes de Nehipe pre-
ferian utilizar las aguas turbulentas y caudalosas de su rio para comuni-
carse de un lugar a otro, Los espafioles también quedaron espantados al
verlos nadar tres y cuatro leguas sin descanso. Muy escasos fueron los via-
jes que realizaban por tierra. *°
El Chinchipe, desde sus origenes tiene més o menos ciento sesenta
kilémetros de largo. En su recorrido recibe numerosos afluentes y circula
por el centro de un valle permanentemente verde y caluroso. Casi no tiene
curvas, motivo por el cual sus aguas frias y abundantes se deslizan vigo-
rosamente. Pero en las actuales provincias de San Ignacio y Jaén, el Chin-
chipe recorre solamente una longitud de noventa kilémetros, desde su unién
con e] Canchis hasta su desagiie en el Marafién. E] area de este valle, en-
tre los puntos indicados y de los dos subramales de 1a cordillera que limi-
tan sus costados, encierra una superficie total de 70 km? (+ —). Es un teni-
torio de vegetacién exuberante, que hoy recibe el nombre de La Vega del
Chinchipe, que tiene medio kilémetro de ancho en algunas partes. Alli te-
nian, pues, sus chacras y frutales. Las aguas del rio eran, y siguen siendo,
yicas en pescado: especialmente el chinche, al que lo obtenian empleando
‘una red'a manera de Chinchorro. ‘7
La lengua que hablaban era la misma de los de Perico: la patagona.
En su tertitorio tenian varias aldeas, por ejemplo el “pueblo” pequefio de
Olipanche, a un cuarto de legua de la ciudad de Jaén. Otros fueron los de
Chacayunga, Paco y Huallape. Este ultimo a dos leguas de la misma ciu-
dad, y e] de Chacayunga a una, entre el Chirinos y el Maraiion. Tanto
Palomino como otros autores, lo Ilaman Chacainga, pero hay mapas anti-
guos donde se escribe Chacayunga. Lo més probable es que este ultimo
haya sido su verdadero apelativo, que traducido al castellano significa
45 Palomino: 1549, p. 48.
48 Ibid., p. 57.— Raimondi: 18688, p. 7.
47 Palomino: 1549, p. 48.— Herrera; 1914, pp. 90-91.— Panizo: 1935; pp. 62, 65. 72.
34 W._ESPINOZA SORIANO:
LOS NADADORES DE [AEN
Los oxtracrdinarios nadadores de los rios de Ix provincia de Jaéa no solamente fue-
ron vistos y admirados por Diego Palomino a mediados dol siglo XVI, sino también por Ale-
jandro von Humboldt en ‘1802. ;
En este dibujo hecho por el artista Schieck (Roma) y grabado por Bouque! (Paris)
bajo la diroccién del célobre naturalista: alemén, aparecen dos indigenas encargados de con-
pueblos de la provincia de Jaén @ oltos de Chota, Cajamarca y Ie Costa. Sin dichos nada-
Gores, lax comunicaciones de esa provincia con oltos distltes serranos y costeios habrian
sido imposibles,
EI rio, segim Humboldt, es el Huancabamba, caudaloso, bello © imponente, en cuyo
echo distante se puede contomplar un répido © cascada pequeia que da al paisaje una
grata sensaciin de placidez.
El hombre que esté en cuclillas se ocupa en liar sus carlas on un mantel o en un
trapo cualauiera pero grande, que siempre tiene listo para el efecto, ol mismo que ense-
guida debp amararlo alrededor do su cabeza para iuego entrar al agua completamente
Gesnudo.
El otto hombre, en pleno cauce del rio, est nadando para dar cumplimiento a su
iisién 0 Jornada de hacer llegar la correspondencia al lugar de su destino, El atado de cartas
Jo conduce en su cabeza, donde asimismo va envainado su cuchillo, hacia el lado izquier-
0, Mientras con el brazo derecho y con los pies avanza, con la mano izquierda asuleta
dobajo de su axila un largo madero de palo de balsa, El so dirige « la orilla opuesta para
‘alcansar tierra. El palo de balsa le ayuda « flotar.
EI hombro en cuclillas, una vez que termine su alado se introduciré en el agua para
repetir la misma escena que esté protagonizando su colega.
Esta reproduccién no ha sido tomada del grabado original impreso en Alemania en
1809 en el libro Vistas Pintorescas de Humboldt, sino de una reimpresién bastante fiol hecha
ima en la rovista El Instructor, N° 21. Sotiembre de 1835, p, 275. (WES).
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA 35
puente célido 0 puente caluroso, cosa que guarda relacién con su ecologice
imperante, En cambio, Chacainga, quiere decir puente del Inca, y lo cierto
es que los ejércitos del incario jamés orribaron a aquellas regiones. El pue-
blo de Paco era el més grade, tanto! que en 156] se le llama “provincia de
Paco”. Estuvo cerca de la ciudad de Jaén, justamente a media legua y en
une cordillera frigida; y seg el mapa de Palomino al sureste de Chirinos.
Chacayunga estaba a Ia misma distancia, En ambos lugares los espatio-
les fandaron dos reducciones indigenas. #8
A orillas del ro Marafién y a tres lequas -de Jaén, estuvo el célido
pueblo de La Sal, llamado asi por una mina de sal negra que alli existia.
De conformidad al tantas veces citado mapa de Palomino, dicha aldea es-
taba en la orilla izquierda del Maraiién, al ceste de Tomependa y al este
de Chacayunga.
Chinchipe era ef pueblo principal y, por lo tanto, el més extenso. Es-
taba a orillas del rio Chirinos y a cinco leguas de Jaén. Es tierra calurosa
© yunga. Por sus arrabales cruzaba el camino real a Tabaconas y Huan-
cabamba. Quedaba en el mismo lugar donde ahora se ‘levanta el pueblo
de su nombre. Las casas estaban levantadas a las veras y a lo largo del
xio. En 1549 su curaca, que vivia alli, se Ilamaba Chiura, cuyo heredero
parece que fue nombrado Machiyunga, pues en el memorial de los vecinos
de Jaén, de 1561, se cfirma que “el principal Machayunga, con once indios'
de visita (estén) cerca de la ciudad” *?
Juan Pércel fue el primer conquistador espafiol que ingresé a la pro-
vincia de Chuquimayo en 1542. En tal afio fundé una ciudad: Nueva Jerez
de la Frontera, que fue despoblada en 1544, En la misma provincia, afio
medio después de desaparecida Jerez de la Frontera, Juan Pércel en otrct
expedicién que hizo fundé la de Avila, la que a su vez fue deshabitada en
3548, cuando sus vecinos salieron a unirse al ejército de Le Gasca. En tal
ccontecimiento, los nehipes deshicieron las construcciones que quedaron en
pie y abandonadas.*?
Cuando Diego Palomino penetsS a Chuquimayo, los habitontes lo re-
cibieron eh actitud de guerra, conducta que imitaron las tribus vecinas. Pe-
ro vencieron quienes portaban armas de fuego y cabalgaban en briosos cor-
celes, quedando Ia mayor parte de los grupos demotados militarmente. En
Jos mismos tertitorios, pues, de la provincia de Chuquimayo Palomino fun-
dé Ia ciudad de San Leandro de Jaén, en 1549, en el paraje Namado La Si-
lla, muy préximo al pueblo de Chacayunga.'* Seguin Lépez de Velazco, se
debid a este motivo para que los nehipes y otros grupos étnicos llamaron
Silla « la ciudad. Tiene buen clima; y en el siglo XVI posefa amplios cam-
48 Palomino: 1549. p. §0.— Memorial de los vecinos de Jaén; 1-IX-1561.— Anénimo; 15827,
pp. 92-33. Martos: 1608; p. 983.
49 Palomino: 1549, p. 57-— Memorial de los vecinos de Jaén; 1-IX-1561.— Anénimo: 15822,
p. 38, 32
50 Hernéndez Merino; 1848, p. 6.— Real cédula. Toledo, 1-XI-1560, A.G.I, Lima, 568.—r
Conde de Niova, Real Provision. Lima, 25-II-1562, A.G.I. Justicia, 416.— Herrera: 1563.
51 Palomino: 1549, p. 50.— Real cédula. Toledo, 1-1-1560. A.G-I. Escribonia de Camara,
924A. Conde de Nieva: real provisiém. Lima, 25-11-1862. A.G.1. Justicia, 416,— He-
mera; 1563.— Martinez: 1567.
36
ESPINOZA SORIANO
pos con pastes y buenos lavaderos de oro."
En efecto, La Silla, ubicada en Ia jurisdiccién de Los Nehipes, estuvo
casi en el mismo emplazamiento del actual pueblo de Santa Rosa, capital
del distrito de su nombre en Ia moderna provincia de Jaén. De alli se vis-
lumbra estupendamente las uniones de los rfos Chinchipe y Utcubamba
con el Marafién.®*
La ciudad fundada por Diego Palomino no fue denominada Jaén de
Jos Braccanoros sino San Leandro de Jaén. Desde 1549 hasta: 1568 (+ —), no
se le dio el sobrenombre de Bracamoros a esta demarcacién. Siempre se
Ja Wamaba provincia de Chuquimayo. Fue en 1617 exactamente, cuando
toda Ia Gobernacién tomé en forme oficial el largo y sonoro nombre de la
ciudad." En 1808 ésta fue trasladada al sitio actual, en tieras de Los
Huampus o Huambos."
OnmARNOS
La provincia de Chirinos estuvo localizada a diez y a dieciséis leguas
de la ciudad de Jaén, y sus habitantes residian a lo largo de un valle de
seis leguas de largo por una de ancho. El caudaloso rio que lo riega fertili-
zaba sus tierras, ricas en maiz, yucas, camotes, frutcles y bosques. Su lon-
gua era diferente a Ja patagone: de Nehipe y Perico. No conformoban. nin-
gtin Reino ni Curacazgo. Las familias extensas vivian independientes las
unas de las otras. Era, por consiguiente, una beheisia. Sin embargo tenfan
mudimentos de organizacién estatal; incluso estaban subdivididas en cuatro
pasciolidades. Hacic el noreste, sus pobladores también se extendieron por
‘los valles de algunos tributarios del Chirinos, rumbo hacia el Marafién, en
una distancia de seis lequas.*
Fue la més copiosa en material humano entre todas las “provincias”
éimicas de Jaén. Las mejores aldeas estaban ubicadas tanto en Ia banda
derecha como en la izquierda del rio. A ambos lados del valle hay cerros
muy altos, cubierlos de selva o “montafia”. Su superficie no es Ilana; pe-
vo en ella los drboles frulales fueron prolificos, cuyas plantas estaban fija-
dos en las puertas de las casas. También hubo gran cantidad de palmas,
de cuyas maderas confeccionaban armas. Le agricultura fue pingiie en lo
xeferente al maiz, papas, yucus, cumotes y mani. Posefan pastos y gana-
do cuquénido.** El rio y valle del Chirinos era el mas opulento en lavade-
os de oro, y otras minas del mismo metal.°*
El pueblo de Chirinos estuvo a la izquierda del Chinchipe y en la
vnargen meridional y también izquierdc del Chirnos. Este rio es més cont
siderable que el anterior. El Picorana es uno de sus afluentes mds impor-
tantes. Afios después, el. pueblo viejo de Chirinos fue mudado al lugar
donde ahora se encuentra. En su demarcacién se encontraba el Mamado
52 Herrera: 1569.— Lépoz de Velazco: 1574, p. 440.— Martos: 1608, p. 947
53 Cuestas: 1961, p. 69.
54 Martos: 1608, p, 947,— Martines:; 1587.— Espinoza Soriano, op. cit.
88 Waldemar Espinoza Soriano: op. cit
86 Palomino: 1549, p. 50.— Anénimo; 1582b, pp. 28, 29
87 Palomino: 1549, p. 50.
58 Mortos: 1606, p. 354.— Real cédula, Madrid, 9-If-1643. A.G.I. Quito, 216.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA 37
Caserio Salado. En 1642 el licenciado Femando de Montesinos todavia Ia
llamaban “provincia” a Chitinos.*?
Perico
La provincia y grupo étnico de Perico estuvo situado en la sierra de
Jaén, y a tres leguas amiba del rio Chinchipe, partiendo de Nohipe. El
nombre de Perico le fue impuesto por los espafioles del siglo XVI. Su lo-
calizacién precisa fue en la banda izquierda del Chinchipe, a cinco kilé-
metros del actual Perico, a siete lequas del de Chirinos y a dos de Jaén,
més o menos donde hoy se halla Puyayanuevo y Huarandosa. Siglos més
tarde el pueblo de Perico fue trasladado al lugar dondé actualmente se
encuentra.®°
El habitat de los Perico era una zona no muy accidentada, pero con
quebradas, lomas y pampas, como toda tierra de cordilleras. Tenia suelos
fértiles en los ‘cuales sembraban muy bien los productos regionales, prin-
cipalmente el maiz, y posteriormente los europeos. También criaban gana-
do auquénido.*!
Los de Perico tampoco constituyeron un Reino ni un Curacazgo. Fue
una behetsia: a lo més cada lider éinico era sefior de ocho, de diez o quin-
ce casas. O sea que el jefe més poderoso apenas mandaba setenticinco
almas; y el menor a cuarenta. El gobiemo era, pues, multiple. Parece que
en casos de emergencia, todos. los pequefios Iideres se reunion para ele-
gir al més apropiado como cabeza de ellos. Pasado el peligro, el statuo
quo volvia « imperar.%?
Junto a Perico existia otro problezuelo Mamado Paica. Y una real
provisién de 1568 habla de las provincias de Perico, Guape, Riogrande y
Bagua. En tal afio el lider més impetuoso en Perico se nombraba don Juan
Paconepe, y el de Bagua, Rumo. Los de Perico habloban una lengua di-
ferente a Ja runashimi; era la patagona.°*
Pacaraes (o Pucaraes)
En el mapa de Pdlomino, los Pacaraes figuran al sur de Mandinga
y al ceste del Chuquimayo. También se les Hamaba “indios pucaraes”.
Guillermo de Martos afirma que el nombre correcto del habitat y de ellos
era Valle de Pacar& y no de Pucaré, Como el de Mandinga, es un tere-
no fértil para matz, initas y raices, pero la mayoria estaba cubierto de
bosque. En realidad, en Jaén la tierra estéril casi no existia. En el Valle
de Pacaré el maiz y las papas rendian el 80 y el 14% respectivamente.
No habian punas yermas ni despobladas. Todo era una extensa montaiia
59 Montesinos; 1642, vid afio 1578.— Raimondi: 1868B, p. 21.— Ulloa; 1913; pp. 107-8.
60 Palomino: 1549, pp. 49-50.— Raimondi 1868B, p. 14.— Ulloa: 1913, p. 108,
61 Palomino: 1549, p, 49. Anénimo: 15827, p. 28.
82 Palomino; 1549, p. 49.
63 Loc. cit. Conde de Nieva: real provisién. Lima, 25-II-1562. A.G.1. Justicia, 416.—
Garcia de Castro: reol provisién. Lima, 20-VIN-1568. A.G.I. Justicia, 416. 2da. Pea,
H 4-l4v,
38 W. ESPINOZA SORIANO
colmada de gente, animales y plantas. En un documento de 1782 figura
como anexo del ”Curato de Chirinos”.°
Mandinga
Mandinga en un valle de tierras Hanas que tuvo lavaderos de oro y
un suelo demasiado generoso. El clima es célido. Una fonega do maiz
sembrada producia doscientas ‘de cosecha. En su drea estaba el pueblo
de Pomaca, el cual —segiin Cortézor—:fue despoblado y mudado al sitio
de San Ignacio, el mismo que en la época colonial era un anexo de Chi-
rinos. en lo espiritual. El dato nos sirve para ubicar al primitive Pomaca
cerca de Son Ignacio. El traslado fue el en siglo XVIIL**
Los de Mandinga, asimismo, constituyeron una behetria, Sin em-
bargo fue uno de los grupos étnicos que mejor sirvieron a sus encomen-
deros colonicles. Una de las caracteristicas de sus hobitantes fue la es-
tupenda elaboracién de sogas de cabuya."*
Tabancaras del Acofipa
Los Tabancaras estuvieron al norte de Mandinga y al noroeste de
Chirinos, en el valle del rio Acopifia. Segiin Ulloa, el actual rio San Fran-
cisco parece que corresponde al mencionado Acoiiipa.**
La provincia de los Tabancaras tuvo como centro importante al pue-
blo de Acofiipa, « doce leguas de.Pacaré. Estaba en el camino real de
Jaén a Valladolid y Quito. El trayecto a esta ultima ciudad era de veinte
leguas. Su habitat abiazé un fria cordillera, donde constituyé una behe-
tia, Sembraban maiz y poesion lengua propia. También estuvo. conside-
yada como tierra rica en minas de oro; pero los espafioles no Ia podian
labrar en su integridad por la falta de agua.**
La provincia de Los Tabamcaras, después de la de Chirinos, era unc
de las mds pobladas. En- 1561 atin le quedaban mil quinientos tributarios
de dieciocho a cincuenta afios de edad. Era gente que siempre hacia re-
sistencic c los encomenderos espafioles, a quienes negaron pagarles tribu-
tos y proporcionarles yanaconas y criados.°”
El memorial de los vecinos de Jaén habla de Los Catabaconas, “que
es en la montaiia’; y en otras partes hace referencia a Los Tabaconas Qué
relacién hubo entre ellos? jFueron grupos diferentes O se trata de uno
s6lo? Evidentemente que fueron grupos diversos. Porque los Tabancaras
quedaban en la parte del rio Acopifia o San Francisco, al norte de Jaén;
mientras que los Tabaconas estaban al oeste, limitrofes con Ia provincia
y Reino de Los Huayacuntus de Caxas. Ademés, el hecho bien documen-
tado de que los Cotebaconas no querfan servir a sus encomenderos coin-
cide con otros datos concemientes a los Tabancaras, lo que significa que
éstos y los Cotabaconas eran una sola cosa.
64 Memorial de los vecinos de Jaén: 1-IX-1561.— Martos: 1608, p. 348,— Cortézar: 1782.
65 Lépez de Caravantes: 1630, p. 288.— Cortézar: 1782.
66 Memorial de Jos vecinos de Jaén; 11K-1S61.— Raimondi: 19688, p. 9.
67. Uiloa: 1913, p. 102,
6@ Anénimo; 15822, p. 32.— Mattos: 1608, p. 354.
69 Memoriol de los vecinos de Jaén; 1-IK-1S61.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA 33
Palanda fue un grupo humano que, segtin el mapa de Palomino, ‘es-
tuvo al noroeste de Los Tabancaras, a la otra vercr del rio Acopifia o San
Francisco.
Joroca
La provinci: de Joroca, de conformidad al tantas veces mencionado
mapa de Palomino, queddba entre el Chuquimayo y el Marafién. Al oes-
te estuvo Cuanda, cerca a Tabancaras. Pero tales datos son exéneos, por-
que su ubicacién mas exacta fue en plena selva alta, cuyos tertitorios se
extendion al suroeste de Chirinos y al este de Perico, Distaba seis lequas
de Chirinos y dieciocho de Jaén. Estaba hacia el oeste de Cumbinama, de
Ja que lo separdba un camino de diez a dieciocho leguas. La Cordillera
del Condor Ix dividia de este iiltima comarca. En lo més alto de ella se
levantaba el pueblo de Santiago de Joroca, reduccién de origen colonial.
Cultivaban maiz y hoblaban su lengua propia, diferente a las de Nehipe
y Chirinos. Fueron asimismo un grupo de beheterfa, es decir, sin rey ni
curaca universal que los gobemara."?
Los hombres de la provincia de Joroca, que segiin el memorial de
Jos vecinos de Jaén (1861) “quedaban lejos en la montafia", como enco-
mienda fue un fracaso: los espafioles no pudieron hacerlos tributar ni ser-
vir.
Los Jolluca
En el mapa de Palomino, la zone ocupada por los Jolluca aparece
al norte de Nehipe, es decir, al septentrién del Chuquimayo y al sur de Jo-
roca. Sus dominios comenzdban a extenderse a los cuatro o cinco leguas
de Jaén hacia ‘el Morafién, en plena montafia. En realidad era la prolon-
gacién surefia de los bosques o selvas de Joroca. Jolluca estuvo atrave-
sada ‘por varias quebradas que desembocan inmediatamente en el mismo
Marafién. Las quebradas més grandes son las de Cumbaraza y Tontones.
Al este su limite era la cordillera de Cumbiname y el habitat de los Agua-
tunas y Jivaros. Su poblacién fue abundante en el siglo XVI. Gracias a
ellos y a los Nehipes, la Gobernacién de Jaén dilaté su jurisdiccién veinte
Jeguas al este. En la misma comarca estabem las aldehuelas de Canga,
Paucachape, Pomaza, Jolluca y cuatro més. Jolluca se erigia en la orilla
misma del Marafién, constituyendo un sencillo embarcadero en la boca
del actual Guashaga (antiguo Tentones!
Pue gente lingiiisticamente unificada, « quienes los espafioles no pu-
dieron reducirlos aq pueblos grandes. Fue Ix encomienda més cercana a la
ciudad de Jaén, y la altima en la parte de la montafia. Politicamente no
estuvieron unificados; constituyé una behetria, No conocieron curucas por
sucesién ni herencia. En casos dificiles acostumbraban elegir como jefes a
los vatlerosos.7
En sus tertitorios posefan un manantia] de agua salada. La benefi-
70 Anénimo: 15822, p. 29.— Ulloa: 1913, -p. 108.
71 Memotidl de ‘los -vecinos de Jaén: 1-IX-1561.
72 Lépez de Coravantes: 1630, p. 294.
73 Anénimo: 15822, p. 30,—- Martos: 1608; -pp. “955, 379, 975.
40 W. ESPINOZA. SORIANO
ciabon mediante evaporacién, obteniendo ponecillos de scl negra para use
doméstico solamente.”4
Tanto los Chirinos como Los Jollucas gozaban conjuntamente de unc
laguna de tres kilémetros de circuito (+ —), formada por el estancamiento
de las aguas. Ahf cazchan patos y pescaban peces, ambas especies muy
prédigas por entonces. Cada grupo tenia su érea de pesca y coza bien de-
limitada.7°
LOS ELANQUECONT
De acuerdo al mapa de Palomino la “provincia de Llanque” estuvo
situada en plena montafia o selva alia, al norte e inmediata a lq “provin-
cia de Copallin”. Por los espaiioles fue llamada Lanza en 1549. Cultural-
mente este grupo humano, participé de los mismos patrones gue sus veci-
nos de Copallia. En 1561 cin no servian como encomendados a pesar de
gue tenjan sus encomenderos. Fue otro de los grupos éinicos més pobla-
dos. En 1561 se empadronaren en él a cinco mil personas aproximadamen-
ie, de los cuales mil eran tributorios.76
Estaba « tres leguas de Jolluca y « siete de Jaén. Era una extensa
pompa, cuyos pobladores tenian idioma propio y sembraban maiz. No cons-
lituyeron un Curacozgo ni Reino. Cada familia extensa fue independiente
de otra. Por ella cruzabe el camino de Jaén a Copallin y Chachapoycs.7?!
En 1666 todavia se hablaba de los “indios de San Felipe, Wanque y
Huallanda”, encomendados en un espaiiol. Es la ultima referencia documen-
tal que hemos visto.7®
YOMEPENDA
En el rfo y valle de Tomependa, dos leguas al sureste de Jaén y Ba-
gua, hubo una iribu del mismo nombre. En 1560 su curaca se Hamaba Pu-
canche 0 Pucanene, y apenas tenfa ya cincuentc tributarios. Sin embargo,
en los documentos y cédulas de encomiendas se la continia llamando "pro-
vincia de Tomependa”.7?
Es tierra caliente, situada entre el rio Maraiién y el Chinchipe. A po-
ca distancia del pueblo principal confluyen ambos en un paraje nombrade
desde el siglo XVI Los Juntas. Su habitat lo tenion tanto en la una como en
let otra banda de ambos rfos. Por alli posefam grandes chacras de mata y
yucas. ‘También usufructuaban muchos panales con exuberante miel de a-
bejas silvestres.*°
Aunque sus integrontes permanecion dividides en dos parcialidade
Jos conas y los tomependas, cade uno con su lider étnico, componiendo u-
na especie de gobierno dual, no constituyeron un Estado. Cada lider tenfa
una segunda persona c pesar de que sus vasallos eran pocos. Dicho siste-
mea de gobierno, muy embrionario, debieron aprenderlo de] Reino de Huam-
74 Martos: 1606, p. 355.
75 Martos: 1608, p. 349.
76 Palomino; 1549, p. S1.— Memorial de los veeinos de Jeén; 1-1K-1561.
77 uGnimo: 15822, p. 30.
98 Real cédule. Madrid, 20-V-1666. A.G.I. Indiferente General, 493.— Andnimo; 15827,
p. 30
98 Conde do Nieva: real provisién. Lima, 22-I-1562. A.G.I. Justicia, 416.
80 Polomino: 1549, p. 51.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA ar
pus, que estaba cerca a ellos, hacia el -suroeste. Por consiguiente, fue unc
behetria, es decir, sin curaca ni rey alguno. Hablaban la misma lengua de-
Perico y Nehipe: la patagona. En 1582 le quedaba ya “inuy poca gente”.®!
Debido al constante ejercicio en la natacién y a la buena comida que
ingerian, los tomependas lograron desarrollar un imponente cuerpo atlético
tanto en varones como en mujeres. Palomino les llama: “gente bien dispues-
ta”. Fueron unos eximios nadadores, tan eximios que podian vencer con
gran destreza las turbulentas aguas del Chinchipe y del Jatunmayo —o Ma-
rahén—.*?
LOS CHAMAYA
En el mapa de Palomino el grupo étnico de Chamaya figura al sur
del rio Huancabamba y al ceste del Maraiién; précticamente en 1c confluen-
cia de estos rios. Sin embargo es un err. En el mismo mapa al sur de’
Chamaya aparece Zécata, lo que también constituye otter equivecacién, por-
que estuvo en la banda derecha.
Los Chamayas, « ocho leguas al sur de Tomependa, tuvieron por habi-
tat las orillas del rio de igual nombre. Pertenecieron a la misma: lengua de
Bagua; y en 1582 apenas le quedaban “cinco o seis indios”, Pero en 1606 ain
vivia un curaca suyo, que tenia una hacienda con cincuenta ovejas y cabras
y algunas yeguas y caballos.*
LOS BAGUAS
Otra provincia fue la de Bagua “en un valle muy poblado” y situado:
en una quebrada larga de ecologia caliente, donde ahora esté el Distrito
de Baguachica. Era gobernada po rmedio de los curacas.*
En el valle de aie debido a su temperamento muy célido, e] maiz
era cosechado en abundancia, Jo mismo que las yucas, el mani y algunos
fratales. Como gente dedicada exclusivamente a la agricultura, fue en ex-
tremo pacifica, Los espafioles los conquistaron muy ‘facilmente. También:
disfrutaban de miel de abejas. El rio Bagua —llamado hoy Utcubamba—
cruzaba por el centro de sus territorios. También fueron unos maravillosos:
padadores, y se caracterizaban por bafiarse excesivamente en el rio inme-
diato.**
El idioma que hablaban no era el dialecto chackia ni tampoco el que
usaban los vecinos de Copallin, sino la misma lengua del Chinchipe: « la
patagona. Por sus predios pasaba el camino de Jaén a Chachapoyas. **
LOS COPALLIN
Copallin fue otra provincia de sierra y muy poblada. Por medio de:
ella igualmente atravesaba una quebrada. Su clima es templado.. La gen-
81 Conde de Nieva: Real provisién. Lima, 26-II-1862, A.G.1. Justicia, 416.— Anénimo:
1582, p. 30.
82 Palomino: 1549, p. SI.
3° Anénimo: 15827, p. 30.— Martos: 1608, p. 977
84 Cieza de Leén: 1554B, p. XI.— Memorial de Francisco Lépex. Lima, 19-XI-1868. Ens:
1867. 'A.G.I. Justicia, 416.
1549, p. 51.— Raimondi: 1568A, p.. 41.
86 Palomino; 1549, p. 51.— Anénimo: 15824, p. 22.— Anénimo; 15828, p. 951
a2
te que la habitabe era valerosc. La fertilidad de sus suelos les permitia la
ssiembra y cosecha de cibundante maiz, yucas y mani. Tenian asimismo
pastos, y en ellos bastante ganado auquénido, principalmente pacos. El
‘pasto era tan bueno y rico que todos los ejemplores estaban muy gordos.**
De Llanqueconi a Jaén hubo cuatro leguas y a la provincia de Copa-
Ili tres. Sus moradores también vivian en una pampa y hablaban la mi
ma lengua de Llanqueconi, Desde 1538 pertenecieron a los términos juris
-diccionales de la ciudad de Som Juan de la Frontera de Los Chachapoyas,
pero el conde de Nieya y los comisarios lo agregaron a Jaén en 1561. Tam-
“bién se le llamaba repartimiento, pero mds cominmente “provincia de Co-
ypallin”.s®
LOS COMECHINGON
Los Comechingén quedaban en tierra.de montaiia o selva, hacia el
-este de la provincia de Chirinos a cuyo grupo lingiiistico pertenecian. Esta-
‘ban « diez leguas del rio Maraiién y a veinte de Jaén; y hacia esta parte
su primera aldea era Cumbaraza. Como los grupos étnicos anteriores, no
“conformaron un Reino ni un Curacazyo, sino una behetria, Por lo tanto, no
tributaron y sirvieron muy mal a los encomenderos espaiioles.*
CANAS.DE CACAHUARI (LOMAS DEL VIENTO)
Los Canas de Cacahuari —por otro nombre Lomas del Viento— fue
aun grupo diferente a los de Copallin. Los espafioles la llamaron Lomas del
Viento, debido a una muy famosa y extensa meseta cuyo nombre indigena
era Cacahuari, el cual fue suplantado por el otro de imposicién europea.
Un documento del siglo XVI manifiesta que vivian en “términos y jurisdic-
seién de la ciudad de Jaén de Bracamoros, provincia del Chuquimayo". Lo
‘que indica efectivamente que perienecié a la demarcacién territorial del Go-
biemo de Jaén, pero no que haya estado dentro de Ia “provincia” étnica del
Chuquimayo.°°
En 1562 el curaca de los Canas del Cacahuari se llamaba Camone;
y tenia cuatro apodos: Janchipa, Huambino, Chusinga y Lataguas.®!
De Copallin a Lomas del Viento habia cuatro leguas y a Jaén tres.
Geogréficamente estaba en el lomo de una alta cordillera, en una pampa
cuyo asiento es una loma extensa, en la cual por lo general todos los dias
‘corre un viento impetuoso. Fue tierra muy poblada, donde sembraban y
cosechaban maiz. Sus pastos permitian la crianza de ganado; por eso sus
ropas fueron de lana y también de algodén, elaboradas casi con el mismo
-modelo de la del Cuzto. Erc gente demasiado limpic, y gustaba lucir en
su atuendo y moquillojé. Pertenecian a la misma Grea idiomdtica que Co-
pallin.®?
87 Palomino: 1549, p. 51.
88 Memorial de Alojos de Medina: 1561-1562. A.G.I. Justicia, 1082, Andnimo: 15828,
p. 90,
89 Memorial de los vecinos de Jaén: 1-IK-1561.— Anénitno: 1582B, p. 29.
90 Martinez: 1567. Posesién de su encomionda,— Memorial de Alejos de Medina: 1561-
1562. A.G.1. Justicia, 1082,
"91 Conde de Nieva: real provisién. Lima, 26-II-1S62. A.G.1, Justicia, 416.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA 43
Por Cédula que despaché Francisco Pizarro el 28 de marzo de 1540,
Jos grupos étnicos de Las Lomas del Viento y de Honda debian pertenecer
& Chachapoyas. Vaca de Castro la ratificé mediante una provision dada
en el Cuzco e] 23 de mayo de 1543. Por entonces el curaca de la “provin-
cia e pueblos del Viento” se lamaba Mallapi. Peo por otra real provision
expedida por el conde de Nieva y los comisarios en Lima, el 4 de setiem-
bre de 1561, se le agregé a la provincia de Jaén, juntamente con los gru-
pos étnicos de Copailin y Los Huambos de Cujillo y Chontali. Lomas
Honda fueron segregadas de Los Chachapayosa, y Los Huambos de Truj
jillo.
Los Huambucos
El idioma que se hablaba desde el rio Santiago hasta Jaén, por la
ruta del Maraiién fue amada rabona por los espafioles. Dichos grupos
pertenecian a los aguarunas —una rama de los jivaros—, conocidos como
tabones desde la época de Huayna C&pac, debido a las colas de jaguar
¥ puma que acostumbraban coser en la parte posterior de sus taparrabos.”*
Tradiciones recogidas precisamente entre los aguarunas actuales del
Alto Maraiién, hacen referencia insistente a la tribu de Los Huambucos.
Dicen que vivieron c orillas del mismo Alto Maraiién y quebradas cleda-
fas, como las del Cangasa, Choropisa, Numpasto, Yupicuna, etc. Recuer-
dan que tenian el cutis més claro que el de los jivaros, y unas hermosas
cabelleras. Sin embargo desaparecieron poco a poco, exterminados por in-
vasiones de aguarunas y de jivaros procedentes del Santiago. Como los
jfvaros y los aguarunas no cautivan en las guerras « los hombres, pero si
a las mujeres y nifios, en 1914 aun vivion en el rio Cépena un viejo y
una vieja huambucos que habfon sido tomados prisioneros cuando nitios.
Pero un pequefio grupo de huambuces se refugid en las alturas de la que-
brada del Mirana, En 1914 el curaca Samarén hizo otra correria a este
punto, y parece que acabé con ellos. Intuimos que el habitat de Los Huam-
bucos estaria entre Chingozales y El Chipe, desde donde tendrian que en-
frentarse en luchas encamizadas y constantes con los aguarunas del rio
Marafién.?® :
Tradiciones actuales conservadas por estos ‘iltimos, afirman que los
huambucos residieron en el Chinchipe (?), cuyas aguas se tifieron de rojo
en varias batallas. En 1961, quedaban todavia dos ancicnos pertenecien-
tes a esta tribu en Zapotal y Santa Rosa. Tanto Mesones Muro como José
Cuestas han insinuado que Los Huambucos no son otra cosa que los Pa-
camuros, fijando su habitat a orillas del Chuquimayo. Pero sabemos ya
que éstos fueron un grupo étnico que residion en Ia cuenca del Zamora.
Los Huambucos estuvieron separados de los jivaros y aguarunas por la
Cordillera del Céndor. Fueron pescadores y némadas que deambulaban en
92 Palomino: 1549, p. SI. Anénimo; 1582B, p. 30.
93 Cédula dada por Pizarro, Lima, 28-I-1540. A.G.I. Justicia, 1082. Vaex de Castro:
real provisién, Cuzco, 23-V-1543. A.G.I. Justicia, 1082. Los curacss Gillumo y Bobi-
chapi también fueron agregados a Jaén.
94 Anénimo: 1582A, p. 25.
95 Mesones Muro: 1924, p. 26.
44 W. ESPINOZA SORIANO
grupos aislados. Su cultura era igual que la aguaruna,%®
Todo hace suponer que la lengua de Los Huambucos, como el de
otras “provincias” del rfo Chinchipe y Chirinos, fue de afinidad t{picamen-
te amazénica, con muchos contactos con Jas actuales lenguas aguaruna
y jivara. Por ejemplo el topénimo Icamanche, en San José de Lourdes, en
aguaruna es langosta del bosque. Cayambana, en el mismo lugar, es pe-
dregal en aguaruna también.'?
Los Huambucos han desaparecido ya totalmente.
Otros grupos étnicos en Jaén
En esta Grea hubo otras agrupaciones étnicas, aunque pequesias.
Los documentos revisados no aclaran casi nada sobre ellos. Se limitan a
mencionarlos sin dar a veces el nombre, Verbigratia, a orillas del Mara-
fién o Rio Grande se enumera a uno que no estaba organizado como Rei-
no ni curacazgo. Se dice que sus territorios quedaban a veintidos leguas
de la ciudad de Jaén, en tridngulo y que todas sus comunicaciones la ha-
cfan por canoas. Fue imposible en la Colonia reducirlos a pueblos, por-
que siempre estuvieron en estado de guerra."*
El anénimo de 1582 menciona a otro a orillas de] Marafién asimis-
mo, a once leguas de Jaén. Tenian lengua propia, pero no curaca ni re-
duciones. En ambos casos puede ser que hayan sido insignificantes aldeas
Ge la numerosa tribu aguaruna.??
Un tercer grupo humano fue designado con el nombre de Bimbina-
ma. Quizé se trata de Cumbinama, en las mérgenes de Jatunmayo o Ma-
rafién, muy conocido ahora por un pongo que existe alli. De ser cierta
muestra suposicién, se trata entonces de un subgrupo aguaruna. Cumbina-
ma esté al este de Joroca, Es un valle estrecho en comparacién al Chin-
chipe. Su territorio entero ademas estaba regado por e] Cumbaza y el Pa-
caraza, que debe ser'el Cénepa actual, Prdcticamente aqui acaba la cuen-
ca del Chinchipe.'?
En cambio, sobre otra tribu acerca de la cual si hay completa se-
guridad de su existencia es una ubicada en la quebrada que baja de Los
Chillaos a] Marajién, gobernada en 1565 por el curaca Mocache. Tal vez
éste fue asimismo el nombre del grupo alli residente. Muy cerca quedaba
la etnia de la “provincia de Guape,'°
La provincia de Maracacona estuvo en la montafia o selva, al norte:
del Chinchipe. Aunque fueron encomendados no sirvieron a su encomen-
Gero. El memorial de los vecinos de Jaén de 1561, no da mas noticias de
ella!
96 Cuestas; 1961; pp. 62-69.
97 Ibid., p. 71.— Cuestas: 1961, p. 71.
98 Anénimo: 15828, p. 29
99 Loc. cit
100 Conde de Nieva: real provisin. Lima, 22-1562. A.G.1. Justicia, 416.— Ulloa: 1919,
p. 109.
101 Romirez: Declaracién, En 1568. A.G.1. Justicia, 416. — Garcia de Castro; real provi-
sién, Lima, 20-VII-1568. Justicia, 426, 2da. pea., H. 4-1dr.
102 Memorial de los vecinos de Jaén: 1-IX-1561. AGI. Justicia, 1082.
LOS GRUPOS EINICOS EN LA CUENCA 45
Otros grupos étnicos fueron los de las provincias de Moqui y Gira-
paconi, cada una con su curaca. Estaban al norte de la Gobernacién de
Jaén. En Girapaconi el liderazgo era dual: un curaca y su segunda per-
sona. Los de Moqui, por lo menos hasta 1565, no querian tributar ni pres-
tar servicios personales a su encomendero espajiol.!°*
En el rio Tamporapa existié otra agrupacién, cuyo nombre parece
que fue el mismo. Y en las cabeceras del Chinchipe algunos mds, de quie-
nes en la rea} provisién del 25 de febrero de 1565 no se especifica nada.
Pero una de ellas tenia por curaca a Juaijicota y otra a Ilumbo. Puede
que se trate de Palanda y de Zumba, respectivamente. Los siibditos del
lider étnico Jajahuana se afirma que vivian en la montafia, sin detallarse
en qué parte de ella. La verdad es que no tributaban a sus encomende-
ros.104
Los Tabaconas no fueron una agrupacién de cultura marginal. Es-
taban organizados como Curacazgo y formaron parte del Imperio de los
Incas. “Tabaconas es en la Montafia” dice una provisién del conde de
Nieva. Pero con esas palabras no queria expresar que hubiera estado en
Ja selva sino en la Cordillera de Los Andes, como es efectivamente.!°
En cambio, més de la mitad del gran curacazgo de Huampus o Huam-
bus y en ella los importantes pueblos de Cujillo y Chontali, cuyos habi-
‘tantes redituaban anualmente mil doscientos pesos como tributos, fue segre-
gada por el conde de Nieva y anexada a la Gobernacién de Jaén de Bra-
camoros. Dicha disposicién la dio para aumentar las rentas de los enco-
menderos de San Leandro de Jaén, ciudad que peligraba con despoblarse
debido a la enorme disminucién de la poblacién indigena y a 1a cultura
‘marginal de sus habitantes, quienes se negaban a trabajar para los con-
quistadores europeos. Por los tanto, los espaiioles avecindados en Jaén,
descontentos amenazaron con abandonarla. El iinico remedio y liciente
para retenerlos’ fue haciendo una mutilacién territorial de Huambos.'°*
Del antiguo Reino de Huambos le ajiadieron a Jaén los siguientes
pueblos: 1) Querocotillo, 2) Chamache, 3) Chontali, 4) Huatotoca, 5) Salli-
que, 6) Pucard, 7) San Felipe y 8) Cujillo. El término distrital de Chontali.
por lo dilatado, fue considerado como provincia por los espafioles. En 1606
sv curaca era don Pedro Pochuco,!7
108 Garcia de Castro: real provisién. Lima, 25-II-1565. AGI. Lima, 148.
104 Tbid.— Memorial de los vecinos de Jaén; 1561
105 Conde de Nieva: real provisién. Lima, 41IK-1S61. AGI. Justicia, 1082
106 Garcia de Castro: real provisién. Lima, 4-1-1569. AGI. Lime, 122.— Garcia de Castro:
real provisién, Lima, 4-VII-1S68. ‘AGI. Lima, 122.
307 Gereia de Castro: real provisién. Lima, 25-I-1565. AGI. Lima, 145.— Garcia de Cos-
‘tro: real provisién, Lima, 20-VII-1568. AGI. Justicia, 416,— Andnimo: 1582B, p. 31-92
En muchos documentos, y entre ellos en una eédula de 1623 se habla de Yamén y Zécata,
como pertenecientes a Ia ciudad de Chachapoyas. (Real céiula, Madrid, 8-V-1623.
AGI. Indiferonte Generel, 484).
Zécata estuvo ubicado en una cordillera muy fria, c ocho leguas de Chamaya y « dio-
ciocho de Jaén. Tuvo lengua propia. Fue un sefiorfo y no una behetria gobernada por
un curaca hereditario, Sembraban principalmente maiz: (Anénimo; 1582B, p. 31).
En los documentos del siglo XVI no se hace mencién de los aguarunas. Pero si al gru-
po étnico de Cumbinama y a oto que vivia en Ia cuenca del Alto Marafién, cuya len-
'W. ESPINOZA SORIANO
ALGUNOS ASPECTOS DE SU CULTURA MATERIAL
El vestido
En Nehipe o Chuquimayo como ropa usaban unas largas camisetas
de algodén, del cuello a las rodillas, y a veces més laxgas todavia, pero
preferian andar desnudos debido al inmenso calor. Los hombres se ataban’
alrededor de la cintura un hilo delgado, del cua] salian otras hebras con
las que se amarraban el prepucio, Sélo asi se arojaban al rio, para evitar
que ciertos animolillos se infiltraram por la uretra. Acostumbraban usar man-
tas de algodén veteadas de colores, pero muy angostas; apenas tenian dos
“piernas” de longitud. Sin embargo no Jas utilizaban para cubrir sus cuer-
pos, sino para conducirlas dobladas, o simplemente revueltas, a la alturc.
de la mano y de las caderas. También confeccionaban uncus 0 camise-
tas, pero verlos vestidos con ellos era una verdadera rareza. Y zpor qué?
Sencillamente porque era gente anfibia, que la mayor parte del dia la pa-
saba sumergida en el agua‘ refrescéndose del ambiente caluroso.:°*
Las mujeres de Nehipe gustaban una prenda de vestir muy peque-
fia, desde la cintura a medio muslo: era una minifalda. No obstante, cuan-
do lo deseaban se despojaban de ellas y andaban’ como los. varones, com-
pletamente desnudas,!”?
Los serranos de Perico,-aunque su habitat esicha en tierra no muy:
frict, las ropas que Hevaban puestas eran muy escosas. Sus camisetas,
gua fue Hamada robona, De conformidad a la geopolitica colonial, pertenecieron at le
Gobemacién de Yaguarsongo y Pacamoros, Los aguarunas —o aguiones— son una ra~
ma de los jivares y sefiores absoluios de la regién comprendida entre el Aramayo y
el Santiago: 250 kilémetros a lo largo del Marafién y quebradas adyacentes, como por
ejemplo el Cumbaza
En el siglo XVI parece que su dre nuclear estaba en ta cuenca del Cénepa-Nieva, Por
el norte ocupaban hasta la mitad del rio Santiago. EI limite occidental siempre ha sido
la Cordillera del Céndor. A si mismos, se Wamaban Aents.
De Bellavista c. Manserriche, los Iuchas intertribales fueron continuas hasta hace poco.
EI mévil fue el rapto de mujeres y de muchachos. A los hombres adultos les cortaban
las cabezas parc: reducirlas,
En Ja cuenca del Chirinos no habia aguarucnas por aquel entonces; pero si desde me-
diados del siglo XIX, debido a una invasién que hicieron por una gargamta de le Cor-
Gillera del Céndor. Fue cuando destruyeron a los huambucos.
Entre 1845-1855 atacoron y devestaron Puyaya, para apoderarse de una pequefia mi-
na do sal negra, sin refinar, ubicada en la vera izquierda del Chinchipe. El mismo aio
dostrayeron Copallin. Ambos pueblos estaban en les mérgenes del Maraiién, frente a
frente, En 1860 los sobrevivientes poblaron Puyayanuevo en la quebrada que hoy leva
su nombre. Otto grupo de puyayinos’findaron El Paraiso a siete lequos y media al
norte de El Desembarcatero de! Chinchipe, Los puyayinos, en 1860, todavia conserva-
ban su idioma nativo: ol patagén.
Logroiio de los Caballeros estuvo en el habitat de los Quichiparras, una rama de Ids
jivaros también. Tavo fama por sus lavaderos de oro. (Cir. Real cédula dada en Son
Lorenzo, el 5-VII-1589, AGI. Lima, $70.— Raimondi: 18688, pp. 13-14.— Ulloa: 1913,
pp. 121-126.— Mesones Muro: 1914, p. 59.
103 Palomino: 1849, pp. 48-50.
10a Lec. cit.
LOS GRUPOS EINICOS EN LA CUENCA 47
unas veces de lana y otras de algodén, eran tan pequefias que apenas les:
cubria de los hombros al ombligo. También tejfan mantas de algodén co-
mo los de Nehipe, pero casi nunca las usaban. La ropa de gala, la que
Yevaban puesias duromte sus ceremonias y fiestas, eran dos o tres uncus.
© camisetas puestas unas sobre otras. No todas pero si la mayoria de es-
tas prendas de vestir tenjan flecos de algodén y de lana. Las mujeres se
vestian igual que las de Nehipe.t
En Chirinos, donde la gente era belicosa, tanto varones como hem-
bras, gastaban la misma ropa, adores y maquillaje que los de Perico:
lus camisetas hasta el ombligo. Pero eran de lana porque tenian ganado
cuquénico.!!*
En cambio en Tomependa la vestimenta era una camiseta larga de
clgodén.t?
En Copallin uséronla luengas también, y ademés bragueros. Las
mujeres Ilevaban mantas atadas sobre un hombro, queddndoles un brazo
fuera y libre!
En Bagua sélo tejian telas de algodén, de las que hacian brague-
10s, y algunas personas mantas. Las mujeres vestian de Ia misma mane-
rat que todas las del drea étnica del Tabaconas-Chuquimayo-Chirinos. Por
Jo general el traje de ellas fue casi el mismo en todas partes.''*
En los Canas de Cacahuari la indumentaria era de algodén y de
lana asimismo, parecida a la del Cuzco, asegura Diego Palomino. Pero el
corte del ropaje femenino era idéntico a las de Perico. Fue gente que ama-
ba mucho la limpieza y a los adornos personales.
Peinado
En Nehipe se cercenaban casi todo el cabello Ilevéndolo muy corto,
sin embargo muchos pieferiom trasquilorse. En cambio los de Perico anda-
ban todos completamente rapados. En Tomependa usaban largas y atusa-
das trenzas, igual que el de las mujeres espafiolas. En Los Camas de Ca-
cahuati, al cabello lo trafan suelto y largo. Mientras en Copallin més de
la mitad de los varones se trasquilaban casi al rape; y los mujeres se pei-
naben con gran galanura y sencillez.1?
En Bagua también estilaban traer los pelos recogidos en trenzas,
echadas sobre las espaldas como las espafiolas. Unos exhibian dos y otros
cuatro trenzas. En estos ultimos casos, dos eran pequefias y colgaban una:
« cada lado de la sien. Posiblemente ellas indicarian el status de solteric..
Los casados debieron evar dos trenzas solamente. Como tenfan la cabe-
Hera muy extensa y difusa, las trenzas les alcanzaba hasta lo cintura, y"
a veces més.!!?
uo
m
uz
us
ua
us
116 Ibid. pp. 48-51.
117 Ibid. p. Si.
48 'W. ESPINOZA SORIANO
Adormos
Los sefiores y lideres de Nehipe, de la misma manera que los Peri-
cos, traian alrededor del cuello y sobre el pecho un collar de, conchas. En
las orejas, como los de Perico igualmente, atravesaban unas canutos de
cartizo. El rostro y el cuerpo se tefiian de negro con el jugo de la jagua,
seguramente para defenderse de las picaduras de los insectos y para con-
cumir a las batallas con el objeto de aterrorizar a sus enemigos. Las mu-
jetes, por en medio de los senos pasaban una faja de algodén muy angos-
ta y cefiida; parecian los cordeles de un sostén. En la parte superior de
las pantorrillas femeninas, una cuerda les daba varias vueltas; era un ama-
mre cargado de chaquiras, de huesos y de conchas; todo sumamente apre-
tado, y de uso diatio. Por eso cuando las apartaban les dejaba un sefial
de cuatro dedos de ancho y muy honda.1!®
Los hombres de Nehipe portaban alrededor de los molleros un ador-
no igual al de las pantorrillas de sus mujeres: varias vueltas de un cor-
del, del que pendian chaquiras de.hueso y de concha. Era un adomo de
410 continuo, y tan ajustado que al retirarlés quedaba una huella indele-
ble por mucho tiempo.!!
En Perico los hombres principales, es decir, los familiares de los sin-
chis y el sinchi mismo usaban collares anchos de almeja, que tenian la
forma de un “jorgal de mala”. De la punta del collar colgaba sobre el
pecho una gran concha del tamafio de una mano. Parecia una concha-
perla. Su uso restringido motivé el gran valor que ellos adjudicaban ct esas
"joyas”, las cuales las trafan desde lc costa, mediante intercambio de pro-
ductos. Habfa pues, un apreciable trueque de conchas marinas con produc-
tos de la tierra de Jaén.2” Los comerciantes intermediarios, posiblemente
fueron los Tabaconas, los Huampus y los Huayacuntos.
En Perico mismo, las orejas las tenfan perforadas, y en ellas ponian
canutos de cafias huecas, largas y finas. Otro adorno que usaban fue la
tambeté labial. El agujero lo abrian en el labio inferior. Por él metion la-pa-
jilla. Otros se horadaban Ja nariz, de donde pendion una pequefia hoja de
nécar, o de plata increiblemente delgada, que les caic sobre Ix boca.!2t
En estos grupos de cultura marginal, no organizados en ninguna for-
ma estatal, habia ya atisbos de clases sociales. Asi, por ejemplo, en Peri-
0 los varones pertenecientes c la familia del lider étnico usaban collares
de conchas de almejas en el cuello, de la que colgaba sobre el pecho una
grande, del tamafio de la palma de la mano. Con ella demostraban perte-
necer a un elevado status, para diferenciarse de los del comiin.1??
Como se ve, conocieron el nécar y laminaron a plata hasta conver-
tirla-en placas delgadisimas.
118 Ibid., pp. 48-50
19 Ibid. pp. 48.
120 Ibid. p. 49
421 Tid. pp. 49-50.
422 Loc. ait.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA 4a
CORTESIA ¥ SALUDO
Los sinchis 0 lideres étnicos de Nehipe, en sefial de corlesia y de em-
bajada pacifica, también acostumbraban llevar como los andinos regalos
constantes y consistentes en porciones de maiz, yucas y camotes. Los jefes
hhacian conducir los obsequios con sus stibditos, y no una vez sino diaria-
mente mientras durciba la presencia de los visitantes de importancia. En ta-
les ocasiones practicaban la mocha, si bien en forma diferente a la de los
serronos y costefios del Peri, en cambio si un poco parecida a Ia nuestra:
pedian Ia mano y Ja Jamfan con la lengua. Era un saludo y una reveren-
cia @ los amigos, a las personas que merecian respeto y aprecio. 2°
En Perico, la cortesia, el saludo, el respeto y Ia deferencia a los visi-
tantes y amigos de consideracién fueron distintos al de Nehipe. Era en tal
modo, que cuando llegaban ante su sefior o sinchi le idecian capito, e inme-
diatamente le volvian las espaldas, Luego el lider les soplaba en sejial de
respuesta. Era un acto que dejaba muy contentos a los subordinados, por-
que era el simbolo de la amistad, de la paz y de la extrema gentileza.1?*
Los de Copallin y de Las Lomas del Viento mostraban sus sentimien-
tos de amabilidad y concordia en idéntica manera que los de Nehipe: la-
miendo las manos.1**
AGRICULTURA. COMIDA, BEBIDAS. QUIPUS.
La agricultura de subsistencia era practicada por todos los grupos
4inicos de la provincia de Jaén, excepto por los Huambucos. Los de Perico
y Nehipe fueron los mejores horticultores. Las Chacras las tenian en hoya-
das de clima templado, preferencialmente. Al maiz lo cosechaban en forma
éptima, También sembraban y recogion papas. Por lo general, todos los
grupos obtenion las mismas raices y frutas, sobre todo en Perico y Nehipe,
‘ya que los dos distrutaban del mismo temperamento atmostérico. Del maiz
elaboraban una chicha similar a las de los pueblos serranos del Pert. Al
maiz lo molian en batanes de piedra, y en otros de palo « manera de came-
Tones .12°
La alimentacién basica fue el maiz, las papas, las yucas, Jos porotos
y “algunas otras raices". Cuando la caceria era buena, comian came de
venado. Se proveian de sal realizando laryos viajes, para cambiarla con
objetos de artesania y animales selvicolas. Caminaban hasta el pueblo de
‘La Sal Negra, al rio Marafién, y otras veces a las costas de Piura: para con-
seguirla. No gustaban mucho de la ganaderia, pero poseian apreciables
cantidades de rebafios, y consumion ingentes cantidades de chicha de maiz
fresco, de yuca (masato) y de jora. Todos conocfan el manejo de Jos quipus
‘hechos de pabilo y de pita, que los empleaban para cuestiones aritméticas
y nemotécnicas.1?7 Debié ser un présiomo cultural incaico.
123 Ibid. pp.48-50.
124 Ibid. p. 50.
125 Ibid. p. SI.
126 Ibid. pp. 49-59.
127 ‘Martos: 1608; pp. 377-978, 361.
50. W. ESPINOZA SORIANO
CAMINOS Y BALSAS
Como es légico, en esta’ zona de la selva alta cruzada por coudalo-
0s rfos, los senderos por entre los bosques son angostos y pocos. Por eso
preferian peregrinar y comunicarse por medio de canoas y balsas. Los de
Nehipe preparaban sus balsas de maguey y ottos palos livianos' pare nave-
ger por el rio. Las empleaban para trasladar fardajes en gran contidad. En
tales oportunidades, los bogas nadaban por delante tirando de una soga.!?*
‘Al Tamborapa y ol Chirinos también acostumbraban pasarlo en bal-
sas, pero solamente en las estaciones Iluviosas. Es un rio peligroso por la
fuerza de su cortiente. Las balsas de cinco palos no fueron necesarias en
el verano. En las partes estrechas del Chirinos hubo puentes de madera y
de bejucos entretejidos. 12°
La via més cémoda y trillada para ingresar a la provincia de Nehipe
Chuquimayo era por Huancabamba. Por alli penetraron Juan Pércel y
Diego Palomino.**°
ARMAS
Sobre Ia belicosidad y espfritu guerrero de los grupos étnicos de Jaén
existen evidencias concretas. La conquista que hizo de ellos Juan Pércel fue
una de las més dificiles y crueles. Uno de los’participantes de los hechos,
el espafiol Antonio Rodriguez, en 1555 recordaba con amargura y pend cé-
mo en un combate le mataron su caballo y a su negro esclavo, cuyo costo
astendia a ochocientos pesos.1*! El espafiol Luis Almao, que también to-
mé parte en la conquista de ella, dijo ‘asimismo en 1555:
Je gente © itidios de Ia dicha provincia es muy ‘belicosa y personas diestras de que-
ra” 152
Se refiere a Ia gente de la totalidad de la Gobernacién de Iaén en
aquel ‘iio.
En Chirinos y Perico Jas armas defensivas y ofensivas fueron lanzas
de hasta treinta palmos, y algunas veces mas. También hacian uso de dar-
dos, macanas y tiraderas y Ilvaban consigo unos broqueletes y rodelas de
madera. 13° :
En los Canas de Cacahuari (Lomas del Viento) las armas eran dar-
dos, Ianzds, macanas, varas y pufiales de hueso,e igualmente esciidos de
pellejo de danta y de palo. Los de Copallin, que se jactaban ser los més
aguerridos de la tegién, empleabon lonzas muy largas de palma, dardos,
macanos y tiraderas. En las campafias bélicas Iucian ‘enormes y variados
penachos de plumds multicolores. Acostumbraban asimismo levar petrales
@ manera de ‘cascabeles. Inclusive las mujeres de Copallin eran unas au-
128 Palomino: 1549, p. 49.
129 Martos: 1608, p. 949.— Roimondi: 1868B, p. 17.
190 Conde de Nieva: real provisiSa: Lima, 25-1862. AGI. Justicia, 416.
131 Rodriquez; 1555. Informacién de sus servicios. AGI, Patronato, 116, ramo 1.
132 Ibid.
193 Polomino: 1848, pp. 49-50.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA 31
ténticas amazonas; porque en épocas de combate acompafiaban a sus ma-
ridos blandiendo sus respectivas macanas, y actuando tan igual que los
varones.1*
MAGIA
Sobre la cultura mdgico-religiosa no quedan fuentes escritas ni etno-
Idgicas. Pero tuvieron algunas formas de culto religioso. La existencia de
una huaca en un sitio boscoso y alto, en Ia confluencia del Chinchipe con
el Tabaconas, asi nos sugiere. Una excavacién hecha en ella ha demostra-
do que es una zona poblada desde muy antiguo. Se ha encontrado cerémi-
ca chavinoide asociada con platos de piedra pulida. También levantaron
edificios de piedra, que hace recordar el estilo Huaylas y Cajamarca-Mara-
fién. Evidentemente, recibieron mucha influencia de Cajamarca y Los Huam-
pus o Huambos. Usaron pututos de caracol y pulion idolos de roca que fue-
ron sus ordculos. Tuvieron chamanes.1**
CASAS Y ALDEAS
Por Io general e] patrén de vivienda en las serranias frias fue circu-
lar. Las techaban con paja. Las puertas de entrada las confeccionaban muy
bajas y estrechas. Esto en las alturas y cordilleras. En las regiones célidas
y yYungas eran grandes espacios, techados solamente. Las casas redondas,
que era el patrén de poblamiento en Jaén, fue comtin inclusive en la parte
septentrional de los Huambos.
En Perico y en Nehipe las casas fueron construidas con cafia brava.
Los primeros, delanie de ellas acostumbraban plantar y tener frutales de
guayabos y guavas. Las trazaban con planta circular, cubriéndola con pa-
ja desde el suelo hasta el techo, para almacenar calor. En Copallin las cho-
zas también fueron del mismo estilo.
En Perico no habia pueblos grandes. Eran simplemente aldehuelas
compuestas de tres, cinco y seis buhios o casas juntas. Después de un trey
cho se volvia a repetir la misma perspectiva urbana. De todas maneras,
las aldehuelas estaban ubicadas a cortisima distancia las unas de las otras,
lo que daba motive para transmitir sus noticias en tiempo brevisimo. En ca-
da casa habic tres 0 cuatro o cinco moradores. Es decir, un pueblo de cin-
co chozas albergaba por lo comin veinticinco habitantes.*°?
En Nehipe, Tomependa y Bagua fueron ramadas sujetas a horcones,
con el cobertizo de paja. En los dias de Iluvia se cobijaban bajo de ellas.
La falta de paredes los aliviaba del inmenso calor.?**
En Chirinos las casas fueron construfdas con troncos de helechos ar-
béreos; preferidos por su resistencia a la humedad. Estos servian como pies
derechos en la construccién. Tales viviendas eran amplias y buenas y te-
134 Ibid., p. 51.
135 Anénimo: 1582A, p. 39.— Rojas Ponce: 1969, pp. 50, 54, 55.
136 Palomino: 1549; pp. 49-51.— Raimondi: 1868B, p. 13.
137 Polomino: 1549, p. 49.
138 Ibid. pp. 51, 57.
52 ‘W. ESPINOZA SORIANO
nian el car&cter de comunales. En ellas vivian “dos y tres moradores”, ase-
gura Diego Palomino. Quién sabe si lo que quiso decir es “familias nu-
cleares. Las camas eran barbacoas de carrizo, sobre las cuales colocaban
esteras o petates. 139
En las montafias de Jaén, los jaguares y los pumas fueron el terror de
los pueblos. Se cebaban en los ganados, y muchas veces invadian las cho-
zas de sus pobladores.'1°
ENCOMENDADOS Y REDUCIDOS
Como sucedié en el resto del Peri, cada grupo étnico en Jaén fue con-
vertido en una encomienda por los espaiioles. Pero cuando comenzé a es-
casear Ja gente, algunos grupos fueron subdivididos entre dos o més enco-
menderos. Tal ocurrié, por ejemplo, con los de Llanqueconi y los de Nehipe
© Chinchipe.
En 1561, afio en que se hizo una redistribucién de encomiendas en Ia
Gobernacién de Jaén, las provincias de Chirinos y de Los Tabancaras que-
daron asimismo divididas cada una de ellas en cuatro partes, que fueron en-
tregadas a un encomendero respectivo."*!
Por tratarse de tribus de cultura marginal y sin organizacién estatal,
fue en muchas ocasiones imposible de someterlos al régimen de tributacién
espafiola. Vg.. los Moquis y los Girapaconis invariablemente se resistieron
@ pagarlos y a prestar servicios personales; inclusive se declararon en gue-
wa. El resultado fue que su encomendero Benito de Burunda, en 1565, los
renuncié en beneficio del rey. Tanto los Chirinos como los Jullucas del mis-
mo modo nunca sirvieron ni tributaron bien a sus sefiores feudales de ori-
gen espafiol. Igual ocurrié con los de Joroca.1*#
Las encomiendas y los encomenderos fueron los siguientes: 1) Peri-
co, de Velazco Bonifés; 2) Copallin, de Antén de Bonthas; 3) Chirinos, de
Crisiébal Sémchez; 4) Joroca, de Diego Barba; 5) Tabancaras, de Juan Ro-
bledillo; 6) Jolluca, de Martin de Villeda; 7) Mandinga, de Juan Cordero;
8) Bagua, de Pedro Verum; 9) Pacaraes, del mismo; 10) Llanqueconi, de
Benito de Borunda; 11) Comechingén, de Alonso de Navarrete; 12) Chama-
ya y Zécata, en Juan de Helena; 13) Moquin, de Juan Calero; 14) Girapa-
coni, de] mismo; 15) Maracacona, de Francisco Naranjo; 16) Tomependa
de Diego Sanchez; 17) Nehipe o Chinchipe, subdividida entre varias per-
sonas; 18) Aricape, de Gonzalo Pérez de Vargas; 19) Tabaconas, de Julian
de Medina; 20) Canas de Cacahuari (Lomas del Viento), de Francisco de
Taboada Gallego. ¥ otras no bien especificadas en la documentacién colo-
nial del siglo XVI.'#
139 pp. 49-50.—- Raimondi: 1868B, p. 11.
En Ia provincia de Jaén, pero en Ia parle que da hacia el Marafién, es donde se o:
contraban verdaderas selvas de helechos arbéieos, los quo, en compaiiia de crotones,
cubrian inmensos espacios de terronos Gridos (Humboldt; 1826. p. 932).
140 Marios: 1608, p. 353.
1 . Lima, 4-1X-1861. AGI. Justicia, 1082.
142 in. Lima, 25-I-1865. AGI. Lima, 145.
143 Memorial de los vecinoa de Jaén: 1861. Hubo otro repartimiento que tuvo por nombre
Mallocas,— Real cédula, Madrid, 1617. AGI. Indiferento General, 483.
LOS GRUPOS EINICOS EN 1 53
Los doctzineros y corregidores fueron quienes agruparon, « las par-
cilidades y grupos éinicos o naciones para fundar reducciones o pueblos
de indigenas. En éstas « veces congregaron hasta dos naciones diferentes,
siempre y cuando fueron pequefias. En otras oportunidades, en que los
grupos eran numerosos los juntaron en més de dos y tres reducciones.
Para cualquiera de los casos se tuvo en cuenta la calidad de lus tiewas y
de las eguas.'
Porc. 1606, Diego de Martos asegura que iodas las tribus de Jaén es-
iaban ya completamente sosegadas. No explosionaban rebeliones y vivian
en reducciones con alcaides y doctineros, -pagando iributos a sis enco-
menderos residentes en la “vieja” ciudad de Jaén. Los pueblos fundados
aqui entre 1572 y 1574, fueron los siguientes: 1) Lomas del Vieto, 2) Peri-
co, 3) Acofiipa, en Los Tabancaras, 4) Chinchipe, en Nehipe, 5) Pacard, 6)
Copallin, 7) Tomependa, 9) Bagua; 10) Cachillaic, 11) Paco, en Nehipe, 12)
Chacayunga-Hvallanda, en Nehipe, 13) Joroca, 14) Chirinos, 15) El Desem-
barcadero, en Jolluca, 16) Langue, 17-22) y seis més en el érea de los Jo~
Nucas, cuyo pueblo principal fue Namodo precisamente jolluc.**®
Los Huambos, anexados a Jaén en 1561 fueron reducidos en 1872 on
los pueblos que a continvacién se enumeran: 1) Colasay, 2) Querocoti-
lio; 3) Chasnache, 4) Son Felipe, 5) Sallique, 6) El Puquio, 7) Hucrotoca, 8}
Cuijillo, y 9) Chontali, El Curacazgo de Tabaconas, que perieneciar también
« la Gobernocién de Jaén, fue reducido en un solo vecindario que tivo eb
mismo nombre." Zécata y Yamén, que fueron transformados en reduccio-
nes, continuaron perteneciendo a la ciudad de Chachapoyas.
En 1652 en Jaén quedaban ya muy pocas encomiendas. Un docu-
mento seficla las siguientes: 1) Santa Cruz (?), 2) Chirinos, 3) Tontén (ollu-
ca), 4) Joroca, §) Bagua; 6) Pircata (?), y 7) Huallanda (Nehipe).%4*
En 1662 sdlo se citan a los Joroca, los Cochamache (?), y a los Que-
rocotillos de Huombos. En 1668 a las de Huallanda, San Iefonso (2), To-
mependa, Chitinos y Tontén. En 1672, a las de Tabaconas, Toro o Joroca,
Cachamache y Querocotillo. ¥ en 1678 todavia se hablaba de las enco-
miendas de Honda, Lomos del Viento y Copallin, Perico, Tomependa, Cha-
maya y le parcialidad de Checaings o Chacwymnge perteneciente a Nehi-
pe. Hondo conespondia a Luya y Chilloos.#?
De todas maneras 1a poblacién nativa, en el siglo XVU, habia casi
desaparecido, y con los habitentes algunos pueblos. Por eso en la centuric
siguiente —el XVIII— la demarcacién geopolitica habria de sufrir ciertos
cambios. Por ejemplo en una Descripcién Geogréiica de 1754 se confirma:
que Jaén apenas comprendia los siguientes pueblos de indigenas: 1) Son
M4 Figueroa: 1662, p. 108,
145 Martos; 1606, pp. 957. 378.
146 Ibid, pp. 858.375.
147 Real cédulg. Madrid. 10-V-1617. AGI. Indiferente General, 483. Ola real eédule.
Madrid, 8-11-3623, AGI. Indiferente General, 404
MB Real cédula. Madrid, 185X-1652. AGI, Indiferente General, 490.
149 Armas Tenorio: 1662. AGI, Quito, 55,— Real cédula. Madrid, 2€-V-1660. AGI. Indife-
sonto Generel, 493.— Real cédula, Modzid, 5-1V-1672. AGI. Indiferente General, 492.—
Real cédula. Madrid, 28--1678, AGI. Indiferente General, 495.
54 W. ESPINOZA SORIANO
José, 2) Chito, 3) Sander, 4) Chérape, 5) Pucaré, 6) Chinchipe, 7) Chirinos,
8) Pomahuaca, 9) Tomependa, y 10) Chuchunga. Cada uno con escasisima
poblacién nativa.28°
CONSTANTE DESPOBLACION
Sobre el monto del material humano que conformaron los grupos ét-
nicos de Jaén no hay documentacién minuciosa. Apenas tenemos datos
més 6 menos concretos a partir de 1561, pero wnicamente para los tributa-
rios, mas no para los grupos en su totalidad. Cada familia nuclear con-
taba con el minimo de un hijo y el méximo de tres, “que es lo mas que
se puede contra entre indios” escribia en el siglo XVII un experto cono-
cedor de estos problemas. En tal forma, por lo general, doscientas familias
nucleares comprendian mil personas.1#1
En 1549 Diego Palomino, calculé la poblacién de Jaén en veinte mil
tributarios, es decir, unos cien mil habitantes en su totalidad. Pero desde
quel momento la despoblacién comenzé a disminuir inconteniblemente de-
bido « la violencia de la conquista espaficla y sobre todo a las enferme-
dades nuevas, para las que no estaban inmunizados los indigenas.\"*
Por ejemplo en 1560, sélo quedaban treinta tributarios en Tomepen-
day mil en Llanqueconi y Los Canas de Cacahuori. En la provincia de
Honda, ofirma un documento que sus pobladores eran “muy pocos y de
poco provecho".!5* Sobre la provincia de Zécata en 1565, hay un pronun-
ciamiento igual.'4 De todos modos, la poblacién tributaria de la Gobema-
cién de Jaén en 1561 ascendia a 16,422 personas. Habia desapecido el
17.89%.
Segiin Lépez de Velazco, en 1574 en la citada Gobernacién solamen-
te quedaban un mdximo de diez mil tributarios; aunque otros contempord-
neos suyos asevercn que tinicamente ocho mil.!°° Pero ni el uno ni los otros
dicen la verdad, porque el padrén exacto arrojé la cifra de 8,300 indivi-
duos, Si aceptamos esta tiltima, que es lo documentado, vemos claramen-
te que entre 1549 y 1574 la poblacién habia mermado en un 58.50% (1).
Como es légico, para 1591 e] material humano bajé atin més, y conside-
rablemente: apenas se censaron 2,414 tributarios, lo que significa que la
disminucién desde 1549 era ya del 85.43%.
Los grupos humanos indigenas fueron sometidos en Jaén a un rudo
trabajo en los lavaderos de oro. Ello, més una epidemia en 1589-1591 los
150 Selva Alegre: 1754, p. sn.
181 Garcia de Castro: real provisin. Lima, 25-II-1565. AGI. Lima, 145.— Figueroc: 1661,
p. 102,
182 Martos: 1606, p. 957.— Palomino: 1549.
159. Vaca de Castro: real provisién. Cuzco, 23-V-1549. AGI. Justicia, 1082, Conde de Nie-
va; real provisin. Lima, 26-I-1S62. AGI. Justicia, 416.— Garcia de Castro; real provi-
sign; Lima, 25-I-1865. AGI. Lima, 145.
154 Real provisién despachada por Ia Audiencic de Quito. Quito, 28-11-1567. AGI. Justicia,
416.
La provincia de Zécata en 1565 tenia ya muy pocos pobladores. En otros documentos
se Ia lama Cécata,
185 Ldpez de Velazco: 1574, p. 440.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA $5
diezmé enormemente en el propio siglo XVI. Una real cédula de 1596 ma-
nifiesta que “los més de ellos 0 casi todos se habion consumido con en-
fermedades y malos tratamientos”.!®* La consecuencia fue la pobreza de
Ios espafioles, porque se vieron sin peones quienes trabajaran para enri-
quecerlos. Las enfermedades més corrientes eran los célicos, los resfria-
dos, el sarampién y la viruela.°? En 1593 Bravo de Santillém ya se refe-
tia a estas dolencias que causcban un descenso masivo de la poblacién
humana en Jaén. ¥ en 1608, Diego de Martos lamentaba asimismo la gran
“falta de indios” en su Gobernacién, agregando que "ha mucho que se
dejaron de labrar [las minas de ofo de Chirinos] por falta de indios”. Por
entonces, en toda esta jurisdiccién apenas quedaban 946 tributarios. La en-
fermedades y los abusos, mas las guerras intertribales, estaban consumién-
dolos. Asi es como desde 1549 a 1606 el material humano habia mengua-
do en wh 95.27%. Es horroroso, peto es cierto.'* He aqui el cuadro de la
poblacién étnica de Jaén en el siglo XVI y primeros afios del XVIL1
Grupos étnicos En 1561 En 1574 En 159] En 1606
Aldeas y Provincias Tributa- No Tribu-
Trios tarios
Perico 300 ? 50 16 38
Ripgrande 27 = ? ? 2.
Pueblo de La Sal 30 ? 15 ? a
Nehipe o Chinchipe 540 ? 15 6 19
Copallin 500 ? 133 25 124
Chacayunga 105 ? 28 84 203
Chirinos 4000 2000 656 284 =
Joroca 1100 1000 113 84 140
Tabaconas 500 800 66 ? ?
Jolluca, 600 ? 54 210 431
Mandinga 180 = ? ? ?
Bagua 60 7 38 17 15
Pacaraes 70 2 41 13 51
‘Llanqueconi 1000 ? 67 20 48
Tabancaras 2000 ? 106 ? ?
Comechingén 600 ? ? ? 7
Paco 130 ? 91 39 150
Cotabacona 500 2 ? ? 7
Chamaya 40 = ? 3 16
‘Zacata 150 ? ? ? ?
Moqui 500 ? = ? ?
Girapaconi 250 7 ? ? ?
Maracacona 800 a ? 7 ?
Tomependa 20 ? 52 25 88
186 Real cédula, San Lorenzo, 17-X-1596. AGI. Quito, 209.
187 Martos: 1608, p. 382.
158 Ibid., pp. 354, 357-958.
159 Memorial de los vecinos de Jaén; 1561.— Lépex de Velazco: 1574, pp. 440-441.— Mo~
rales Figueroa: 1592, pp. 57-59,— Mortos; 1608; pp. 960-75, 385,
56 W. ESPINOZA SORIANO:
Aricape 600
»
copii: ?
Ayumica
Boquichapi
Huallanda
Aguaja
Caria 0 Cori:
Lenguas
Yaganambe
Canoas
Porche
Lomas del Viento
Cachillater
Mollocatos
Jollevas
Espinoza [sicT
Cuanda [Palanda?t
Anton
Imasguinda
Naguasa
Sichiica
Mayan
Curpa
Cencape
Mocuy
Saruca
Dutio
Collaborba
Cathachia
Quercavate
Cumbaraca
Yana
Huamanrincho
Querbato
Zangalla
Huallatoca,
8208
Baw Brewawewe
2
BBavywvwF wwBwyevwwws
:
oe
s
8
8
3
500
=
Qe
WeVVvVwgeywowvvIVVWBBwwwwew
?
?
Lg
?
p
G
p
i
?
Tv
er
vr
>
?
=
?
>
Be so Se
84
141
10s
34
67
iF
83)
60
76
Total 16422 8300 2ale 946 2415
3361
BVVWVVVBVVVgVeE
2
| svsevesavsuwevwsaveedeoes
saweos
Del Castillo y Vélazco, gobemador de Jaén, escribia ya en 1627+
en sus principios Jaén tuvo muchas naturales, agora son muy pocos”.!°
160 Castillo Velazco: 1627; V, p- 110.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA 37
En 1630 en Mandinga ya no quedaban habitantes; todes habian desapa-
recido. Y en el pueblo de Paco, en un censo' en: 1633 apenas se hallaron
treinta tributarios.'°! Por el afio de 1643 Ia tribw de: la provincia de Chiri-
nos précticamente se habia consumido. En ella “hay falta de gente” dice
una carta oficial. Por tal razén ya no se beneficiaban sus minas de oro, la
que terminaron "aguéndose".1°
De las naciones o grupos éinicos que habitaron en, la’ provincia de
Jaén, ya no quedan restos de ninguna clase. En el mismo siglo XVII de-
saparecieron casi todos, debido a tres factores fundamentales: 1) las epi-
demias de sorampién y viruela, desde 1548 haster 1591; 2) a Jas relaciones
sexuales con espafioles, dando origen a un nuevo elemento humano: el
mestizo, que desde entonces comenz6 « proliferar y'a poblar la zona; y
3) @ las quenas e invasiones intertribales. El poster grupo en esfumarse,
por estas cousas, fue el Huambuco, cuyos ultimos representantes murieron
en el pueblo de Sonta Rosa hace doce afios apréximadamente.
[CEDULAS, PROVISIONES Y MEMORIALES SOBRE LAS
ENCOMIENDAS DE JAENI
Provisién despachada por Francisco Pizarro, concediendo a
Alejos de Medina las encomiendas de Tuma, Maguel y Honda
[Lima, 28 de marzo de 1540]
El marqués don Francisco Pizarro, adelantado, gobernador y copitén
general en-estos reinos de La Nueva Castilla por Su’ Majestad, y del su
Consejo, etc.
Por cuanto vos Alejo de Medina sois una de las personas que os ha-
hallastes en el descubrimiento, conquista e pacificacién e poblacién de la
ciudad de La Frontera que es en las provincias de Los Chachapoyas y en
todas las dichas provincias con vuestras armas e caballos. Y en todo has
béis servido a Su Majestad y serviréis en todo lo que se ofreciere, a vues-
tra costa y minsién. Y en ello se os ha recrecido muchas costas.
Y porque es bien que de ello sedis gratificado; por ende, en nombre
de Su Majestad e hasta tanto que se haga el repartimiento de la dicha pro-
vincia e yo otra cosa provea, vos deposito un cacique que se llama Tuma
e Maguel que es en Ia dicha provincia, con todos sus indios e principales,
con la mitad de Honda e més el pueblo de El Viento con e] cacique o prin-
cipal que de él es o fuere, con todo sus indios y principales para que [a]
vos sirvan en vuestras haciendas y granjerias, con tanto que sedis obli-
gado a dejar al cacique sus mujeres e hijos e los demés indios de su ser-
vicio. E habiendo religiosos, traigdis los hijos de los dichos caciques para
que sean doctrinades e industriados en las cosas de nuestra santa fe co~
tdlica; e les hagéis todo buen tratamiento. Y si ansi no. lo hiciéredes, car-
gue sobre vuestra conciencia y no sobre Ia de Su Majestad ni [al mi
161 Lépez de Carovantes; 1630, p. 233,— Reol cédula. Madrid, 7-1-1638: AGT. Indiforente:
General, 486.— Real cédvla. Madrid, 22-VIII-1625. AGI. Quito, 38.
162. Real cédula. Modrid, 3-11-1643. AGI. Quito, 216.
‘W. ESPINOZA SORIANO
que en su real nombre os los deposito, E mando a cualquier justicia de
la dicha ciudad que vos pongan en la posesién de los dichos indios y vos
cmparen en ella, so pena de quinientos pesos de oro para la camara de
Su Majestad. Los cuales dichos indios y pueblo vos déposito sin perjuicio.
Fecha en la ciudad de Los Reyes, a veinte y ocho dias del mes de
marzo de mil e quinientos y cuarenta afios. E] marqués Francisco Pizarro.
Por mandado de Su Sefioria, Cristébal Garcia de Segura.
PROVISION EXPEDIDA POR EL LICENCIADO CRISTOBAL VACA DE
CASTRO, CONCEDIENDO A ALEJOS DE MEDINA LA PROMESA DE
‘UNA ENCOMIENDA
{Cuzco, 23 de mayo de 1543]
El licenciado Cristobal Vaca de Castro, caballero de] Orden de San-
tiago e del Consejo Real de Su Majestad e su gobernador e capitén gene-
yal en estos reinos © provincias de la Nueva Castilla y Nueva Toledo lia-
mada Pera:
AA vos el capitén Hemando de Alvarado, mi teniente de gobernador
de la ciudad de La Frontera, sabed que Alejos de Medina, vecinos de la
dicha ciudad, ‘ha ‘servido a Su Majestad en Ja sustentacién y pacificacién
de estos dichos reinos y en Ia conquista e poblacién de esa dicha provin-
cia y ciudad, donde ha sido y es vecino, ¥ ans{ mismo ha socorride en
Ia pacificacién de estos dichos reinos. Y en el levantamiento y rebelién
de don Diego de Almagro y sus secaces se hallé en el recuentro y bata-
Tla que el dicho don Diego de Almagro y sus secoces dieron contra el es-
iondarte red] de Su Majestad; en lo cual hizo todo aquello que cualquier
persona de honra debia hacer.
Y es justo que sea gratificado. Y por que soy informado que los in-
dios que al presente tiene en la provincia de Honda y que eran de Pedro
de Samaniego son pocos y de poco provecho, y es justo que tenga con
que se poder sustentar: Por tanto, por la presente yo vos mando que los pri-
meros indios que en términos de esa dicha ciudad vacaren, los pongéis en
cabeza de el dicho Alejos de Medina para que se sitva de ellos hasta tah-
to que me hagdis relacién de qué indios son y en qué porte y qué tanto,
para que yo los confirme ‘o'haga de ellos lo que convenga al servicio
de Su Majestad. E mando al dicho Alejos de Medina que des [de el] dia
que los indios fueren puesios en su cabeza, en cuatro meses primeros si-
guientes sea obligado a venir ante mi con la razén de los dichos indios,
para que como dicho es yo se los confirme o haga de ellos lo que con-
venga al servicio de Su Majestad. Lo cual mando al dicho mi teniente,
hagéis y cumpléis so pena de mil pesos de oro para la Camara Su Ma-
jestad.
Fecha en la ciudad del Cuzco, a veinte y tres dias de] mes de ma-
yo de mil e quinientos e cuarenta e tres afios. El licenciado Vaca de Cas-
ito. Por mandado de Su Sefioria, Pedro Lopez.
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA
PROVISION EXPEDIDA POR CRISTOBAL VACA DE CASTRO CONFIRMANDOLE
‘A ALEJOS DE MEDINA UNA ENCOMIENDA A ESPALDAS DEL PUEBLO DE
EL VIENTO
[Cuzco, 23 de mayo de 1543]
El licenciado Cristébal. Vaca de Castro, caballero de la Orden de
Santiago, del Consejo Real de Su Majestad y su gobernador y capitén ge-
neral en estos reinos e provincias de Ia Nueva Castilla e Nueva Toledo
llamada Peri, etc.
Por cuanto vos Alejos de Medina, vecino de la ciudad de La Fron-
tera de la provincia de Los Chachapoyas, habéis servido a Su Majestad
con vuestra persona, armas y caballo e a vuestra costa y minsién en la
sustentacién do los dichos reinos hasta tanto que fueron reducidos al ser-
vicio y obediencid de Su Majestad. E asimismo sois de los primeros con-
quistadores y pobladores de la dicha provincia de Los Chachapoyas e pri-
mero poblador de la dicha ciudad de La Frontera donde habéis sido y sois
vecino, teniendo vuestra casa poblada como persona de honra.
Eatento a que después de la muerte del marqués e gobemmador Fran-
cisco Pizarro e alteraciones hechas en estos reinos por don Diego de Alma-
gro y sus secaces os juntastes con el capitin Alonso de Alvarado e sali
tes con él e con los demas vecinos de la dicha ciudad en mi busca, e ve-
niste hasta la provincia de Yungay donde me estuviste esperando. Donde
Iegué, y Hegado os metistes debajo del estandarte y bandera real de Su
‘“Majestad -e venistes en mi acompafiamiento a le servir en la pacificaci
de la ciudad de Los Reyes. Y os hallastes en el recuentro y batalla que di-
cho don Diego de Almagro y sus secaces dieron contra el estandarte real
de Su Majestad, en lo que hicistes todo lo que cualquiera persona de hon-
ra en servicio de Su Majestad.
[E agora] en alguna enmienda e remuneracién de lo susodicho, por
cuanto por cédula del marqués e gobemador don Francisco Pizarro tenéis
Gepositados en términos de Ia dicha ciudad de La Frontera el cacique que
se llama Tibamo que con todos sus indios y principales, que los dichos prin-
cipales dicen que se Ilaman uno Salo, y otro Achunuil, y otro Visado, y 0”
tro Chuquisuaca, y otro Lique, y otro Tracongo, y més la mitad de Honda
y Huyque con los indios y principales que en ella cayeron, y més el caci-
que que es o fuere de la provincia e pueblos del Viento con todos sus indios
y principales, que el dicho cacique decis que se lama Mallaji, segin y co-
mo los tenfa y posefa todos Pedro de Samaniego, vecino que fue de la di-
cha ciudad, que por su ausencia vos fueron depositados segin se contiene
en una cédula que de ellos os dio el dicho capitén como teniente de gober-
nador y de capitén de la dicha ciudad, e después por la que [os] dio el di-
cho marqués e gobernador.
E me habéis pedido y suplicado en nombre de Su Majestad, os con-
firmase los dichos indios y os diese nueva encomienda de ellos. Y por mi
visto las dichas cédulas y atento a la que dicho es: Por la presente, en
nombre de Su Majestad, vos confirmo los dichos caciques e indios que arri-
ba van declorados. Y de nuevo, en nombre de Su Majestad, vos os los en-
W. ESPINOZA SORIANO
comiendo por via de reformacién, para que vos sirvdis de ellos, confor-
me a los mandamientos y ordenanzas reales de Su Majesiad, e segin y
cémo se sirvid el dicho Pedro de Samaniego.
E por cuanto me habéis hecho relacién que a las espaldas de los di-
chos pueblos del Viento hay ciertos indios vacos e que no estén en ningtin.
depésito ni encomienda, e me pedistes ¢ suplicates, en nombre de Su Ma-
jestad vos los depositase y encomendase; atento los dichos vuestros servi-
cios y que son pocos los que levéis expresados: Por tanto, por la presen-
te, si ansi es que en las espaldas del dicho pueblo del Viento hay algunos
indios que no pertenecen a ningtin depésito ni encomienda de persona al-.
guna, en nombre de Su Majestad vos encomiendo trescientos indios de ellos
para que os sirvdis ni mds ni menos que de los que amiba von declara-
dos, con tanto que dejéis al cacique prencipal sus mujeres e hijos y los
otros indios de su servicio, y los doctrinéis y ensefiéis en las cosas de nues-
tra santa fe catélica; y que hauiendo religiosos, traigéis ante ellos a los hi-
jos de los caciques para que sean instruidos en las cosas de nuestra santa
religién cristiana, e les hagdis todo buen tratamiento como Su Majestad lo
manda. Y si ans{ no lo hiciéredes cargue sobre vuestra conciencia y no
sobre la de Su Majestad ni mia, que en su real nombre vos los encomiendo.
E mando a mi teniente de gobemador e otros cuclesquier justicias de la
dicha ciudad de La Frontera que vos pongan en la posesién de los dichos
indios, so pena de mil pesos de oro para la Camara de Su Majestad.
Dada en la ciudad del Cuzco, a veinte y tres dias del mes de mayo
Ge mil e quinientos e cucrenta y tres afios. El licenciado Vaca de Castro.
Por mandado de Su Sefioria, Pero Lépez.
MEMORIAL QUE PRESENTAN PEDRO VERUM Y BENITO DE BORUNDA
NOMBRE DE LOS VECINOS DE JAEN, SOBRE LAS ENCOMIENDAS
Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESA JURISDICCION
{Lima, 1 de setiembre (?} de 1561]
Muy poderoso Sefior. La memoria que el secretario Gamarra mandé
diésemos por mandado de Vuestra Alteza en lo que toca a los vecinos con-
quistadores y pobladores de la ciudad de Jaén [es la siguiente]:
1. Primeramente, Velazco Bonifés es uno de los primeros conquis-
tadores y pobladores de aquella ciudad, el cual ha més de veinte afios que
esta en este reno. Tiene trescientos indios en la provincia de Perico, de
visita, y mas en el Rio Grande setenta indios de visita con el prencipal Ia-
mado Guape; los de Perico por el licenciado Gasca y los de Guape, por el
capitén Palomino.
2. Antén de Bonmas, entré a aquella ciudad con su mujer y con
dos hijas y dos hijas, las cuales tiene casadas con dos vecinos de aquella
ciudad. Enté en ella un afio después de poblada, que habré once aiios.
Tiene treinta indios de visite en el Rio Grande, en el pueblo de La Sal; y
més otro prencipal llamado Machayunga con once indios de visita cerca
de la ciudad; y més la provincia de Copallén que terné quinientos indios..
LOS GRUPOS ETNICOS EN LA CUENCA a
De éstos, son los trescientos que le quits Alejos de Medina por pleito, que
son los que Vuestra Alteza adjudicé a la dicha ciudad, los cuales estan cin-
co leguas de la ciudad. Tiénelos por el Audiencia Real.
3. Xpobal Sanchez. Es uno de los primeros conquistadores y pobla-
dor de aquella ciudad, el cual es casado y ha diez y siete afios que esté
en este reino. Tiene treinta y cinco indios en Chacainga, cerca de la ciu-
dad, de visita; y mas mil indios en la provincia de Chitinos por una cédula
del marqués. No habré, a lo que se tiene entendido, [més] de quinientos
indios arriba los cuales sirven mal.
4. Diego Barba. Es de los primeros pobladores de aquella ciudad.
Habré& veinte y cuatro afios que esté en este reino. Es casado. Tiene en
Chacainga un prencipal con treinta indios, cerca de la ciudad, de visita;
y més la tercera parte de la provincia de Jaroca la cual es en Ia montafia
y no sitve [nJ. Serdém en lo que se ha visto hasta doscientos indios, por el
licenciado Gasca y por el marqués.
5. Juan de Robledillo. Es de los primeros conquistadores y poblado-
res de aquella ciudad. Habr& que esté en este reino veinte y dos afios.
Tiene treinta y cinco indios de visita en Ckacainga, cerca de la ciudad, y
mas en la provincia de Los Tabancaras quinientos indios. No habré tan-
tos. Los cuales tiene por Velazco de Bonifés, corregidor de aquella ciudad,
por comisién que tuvo del Audiencia Real.
6. Jucn de Caballos. Es de los primeros conquistadores y pobla-
dores de aquella ciudad. Es casado. Habré& veinte afios que esti en este
reino. Tiene treinta y cinco indios cerca de la ciudad, de visita, y més mil
indios en la provincia de Chirinos. No habré tantos. Sirven mal. Tiénelos
por cédula del licenciado Gasca.
7. Martin de Villeda. Es de los primeros conquistadores y pobla-
dores de aquella ciudad. Habra veinte y dos afios que esté en este reino.
Tiene treinta y cinco indios junto a la ciudad, de visita. Tiene mas en la
provincia de Xulloca seiscientos indios los cuales sirven muy mal. Tiéne-
Jos por el Audiencia Real los de Xulluca, y los otros por Velazco de Bo-
nifas.
8. Juan Cordero. Es de los primeros pobladores de aquella ciudad.
fs casado y tiene su mujer en Espafia. Habré que est& en este reino quin-
ce aios. Tiene junto a la ciudad dos principales con cincuenta y tres in-
dios y en el Rio Grande otro principal llamado Aguaya con veinte y siete
indios, y mds en la provincia de Mandinga ciento y ochenta indios. Todos
de visita. Y mds treinta y ocho indios en el rio de Chinchipe ansimismo
visitados; de éstos tiene la encomienda de ellos por el Audiencia Real y
los demds por el licenciado Gasca.
9. Pedro Verim, Es de los primeros conquistadores y pobladores
de aquella ciudad. Ha que esté en este reino veinte y cinco aiios. Tiene
cerca de la ciudad un principal llamado Vepanche con veinte indios; y més
en Bagua, cinco leguas de la ciudad, sesenta indios con el principal la-
mado Alambo, de visita; y més Ia tercera parte de la provincia de Jaroca
que serdn hasta doscientos indios en lo que se ha visto, los cuales no sir-
ven. Méds los indios pucaraes que serén hasta setenta indios de visita, los
cuales le deposits el gobernador Juan de Salinas en recompensa de Las
62 W. ESPINOZA SORIANO
Lomas del Viento que le sacé por pleito Alejos de Medina.Los demés in-
dios que estén dichos los tiene por cédula del Audiencia Real.
10. Benito de Borunda. Es de los primeros conquistadores y pobla-
dores de aquella ciudad. Es casado. Habra que entré en este reino diez
y siete afios. Tiene junto a la ciudad dos principales llamados Guallande
y Sonica con treinta y cuatro indios; y més en el rio de Chinchipe el prin-
cipal Hamado Tayo con veinte y dos indios de visita, cuatro leguas de la
ciudad. Y més en la provincia de LLanque mil indios, que es en la monta-
fia, los cuales no sirven ni han servido. Tiénelos por el Audiencia Real y
por Juan de Robledillo.
Estas son las personas mas honradas y de mds calidad de aquella
ciudad ’y que mds han sustentado y a quienes Vuestra Alteza, siendo ser-
vido, puede mejorar y hacer merced en aquella ciudad por el bien y sus-
tento y aumento de la ciudad, para ei juramento que tenemos fecho y obli-
gacién que tenemos de tratar verdad con nuestro rey y sefior natural.
Y en lo que toca a Juan Cordero, vecino de aquella ciudad, advierta
Vuestra Alteza que tiene trescientos indios de visita que todos le sirven muy
bien. Y que si Vuestra Alteza fuera servido hacerle merced, sea en los in-
dios de la Montatia para que trabajando con ellos, como los demés, tenga
provecho de ellos.
11. Gonzalo de Vargas. Es de los primetos pobladores. Entré en
aquella tierra muy mozo a cuya causa se le dio una noticia Ia cual no es-
1& vista. Es casado en aquella ciudad. No tiene con qué se sustentar.
12. Gregorio de Madrigal. Es de los primeros pobladores y con-
quistadores. Ha veinte afios y mds que est& en este reino. Tiene treinta
y cinco indios de visita junto a Iq ciudad; y mds quinienjos indios en Los
Tabancaras, sirvenle mal. No habré tantos indios. Tiénelos por Velazco
de Bonifas.
18. Juan Lozano. Es de los primeros conquistadores y pobladores
de aquella ciudad. Ha diez y seis afios que esté en este reino. Tiene vein-
te y cinco indios de visita junto al pueblo; y més en Los Tabancaras qui-
nientos indios que le sirven mal. No habré el mimero de ellos, Tiénelos
por Velazco de Bonifés.
14. Alonso de Alarcén. Entré en aquel pueblo seis atios después
que se poblé. Es casado, Ha que esté en este reino diez y siete aiios. Tie-
ne veinte indios de visita junto al pueblo, y mil indios en Ja provincia de
Chirinos, sirven mal. No habré la mitéd de ellos. Tiene la encomienda de
ellos por el Audiencia Real.
15. Alonso de Navarrete. Es de los primeros pobladores y es casa-
do. Habré diez y ocho aiios que entré en este reno. Diéronle mil indios en
Chirinos que son los que tiene Alonso de Alarcén, porque hizo dejacién de
ellos al dicho Navarrete. Y desde ha cinco afios le dio el marqués de Ca-
fiete un principal junto al pueblo que son veinte indios de visita. Y més
seiscientos indios en Comechingén, que es en la montafia, los cuales no
sirven.
16. Juan Ferndéndez Herrero. Tiene cien indios junto al pueblo, en
la provincia de Paco, visitados; y mas quinientos indios en Jatoca que no
le sirven. Es de los primeros pobladores. Ha que esté en este reino vein-
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- 68 СкопненкоDocument5 pages68 СкопненкоA.SkromnitskyNo ratings yet
- 54 Корусь 2Document6 pages54 Корусь 2A.SkromnitskyNo ratings yet
- 28 ШаменковDocument11 pages28 ШаменковA.SkromnitskyNo ratings yet
- 1 Радієвська Себта СорокінаDocument38 pages1 Радієвська Себта СорокінаA.SkromnitskyNo ratings yet
- Науковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць: у двох частинах. Випуск 1. Частина перша (2016)Document316 pagesНауковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць: у двох частинах. Випуск 1. Частина перша (2016)A.SkromnitskyNo ratings yet
- Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії (проект)Document120 pagesМетодичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії (проект)A.SkromnitskyNo ratings yet