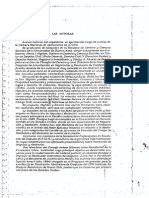Professional Documents
Culture Documents
Repensar El Trabajo Hopenhayn Martin PDF
Repensar El Trabajo Hopenhayn Martin PDF
Uploaded by
Jesica Otero0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views131 pagesOriginal Title
repensar-el-trabajo-hopenhayn-martin.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views131 pagesRepensar El Trabajo Hopenhayn Martin PDF
Repensar El Trabajo Hopenhayn Martin PDF
Uploaded by
Jesica OteroCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 131
Martin Hopenbayn |
Repensar el trabajo
Historia, profusion y
perspectivas de un concepto
Grape Editorial Norma
encs Aires Beco Bago Cares
Guatemala Mévce Penand Quito Son Jord
‘Sen fen SenSaloader Santiago
(©2001, Derechoe reservados por:
Grape Editorial Nonma . A.
San Jos 831 (1076) Buenos Aires
Replica Argentina
Empresa adberid sla Cémara Argentina del Libro
Disefo de rapa Arana Jenle
Fotografia de taps: Tony Stone,
(Clac being taken into store at the party,
Impreso en le Argeotina por Ceheat $A
Printed in Argentina
eimersedicine mayo de 200)
Segunda reimpresisn: sil de 2002
ce: 20881
San 997-545-018-9,
Prolubida la reproduccin total o parcial por
‘cualquier medio sin permiso escrito dea editorial
Hecho e depészo ge marca ley 11,723,
Libro de edicion argentina
NOTA A LA PRESENTE EDICION
I presente libro tuvo una primera versién en 1988,
bj el tzulo El trabajo: itinerario de un concepto, publica-
da en Santiago de Chile por el Programa de Economia del
Trabsjo (PET) y el Centro de Alternativas de Desarrollo
(CEPAUR), Dicha publicaci6n, bastante restringida y de
mayor circulacién por via de fotocopias que como libro,
fue distribuida sobre todo entre dirigentes sindicales y en
carsos de psicologia del trabajo.
Diez afios después, y aceptando la oferta de reedicién
de la editorial Norma, ne querido aprovechar ia ocasién
para revisarlo, actualizsrto e imprimirle algunos cambios
que el paso del serpo (y de rai propio tiempo) imponen.
En primer lugar, he reducido la extensién de la primera
parte, consagrada a una revisin que toma varios hitos en
fa trayectoria de! concepto del trabajo en Occidente: la
Grecia clésica, ei judeocristianismo, el mercantilismo re-
nacentista, el puritanismo, la Revoluciéa Industrial y la
economfa politica, Me parece hoy que ia primera parte
debe servir de base para una reflexiGn sobre el trabajo,
pero no puede absorber el grueso de estas paginas, como
ocurria en la primera version. En segundo luga:, otorgué
Martin Hopenhayn
mayor extensién y dedicacién a los aspectos vinculados
con las perspectivas actuales del trabajo, y a la manera en
que la Tercera Revoluciér: Industrial obliga a replantear la
centralidad del trabajo a lo largo de las revoluciones in-
dustriales precedentes y de la modernidad en general.
‘También he querido agregar algunas reflexiones més espe
cificas sobre la sitvacin del trabajo en el conzexto de la
periféria latinoamericana, He intentado reducir el exceso
ca, aungue (espero) lo son en forma menos categd
nalmente, introduje muchas correcciones estlisticas, he
sido més riguroso en evitar reiteraciones y mas extenso en
aquellos aspectos de i reflexi6n que a mi juicio (el actual)
son de mayor vigencia o resultan hoy mas problema
que hace una década. Todo esto, por tiltimo, con la inten-
cién de ampliar el rango de posibles interlocutores hacia
ei campo de jas ciencias sociales en general y del debate
sobre los incie-tos designios de la modernidad,
Martin Hopenhayn, julio de 2000,
INTRODUCCION
PRIMERA PARTE:
HISTORIA DE UN CONCEPTO
i| Trabajo y ocio en la Grecia clisica
Una democracia con esclavos
El ideal aurarc
y la desvalorizacién del trabajo
Otras valoraciones de! trabajo
11 | Matices de un concepto: caldeos,
hebreos, romanos y cristianos
Caldeos
Hebreos
Romanos y prieneros cristianos
II | Supervivencia y sentido: el valor del
trabajo en la Edad Media
De la estructura feud:
Bl trabajo en la pa
a los gremios de artesanos
13.
27
29
29
32
38
IV] Mercantilismo y bumanismo en el
concepto renacentista del trabajo
La ética mercantil
La cosmovisién humanista
V! Profesin y eficacia del trabajo en
la ética protestante
VII Trabajo en el capitalismo industrial:
la consagracién de la ambivalencia
El advenimiento del capitalismo industrial
Antecedentes ideolégicos y politicos
EI nuevo orden laboral
Trabajo cxaltado, trabajo cosificado
El trabajo y la economia politica clisica
SEGUNDA PARTE:
PROFUSION DE UN CONCEPTO.
vill Hegel y Marx: de la alienacién del
concepto de trabajo al concepto
de alienacién del trabajo
El trabajo como objeto de reflexién critica
El trabajo segin Hegel
El trabajo segiin Marx
El concepto del trabajo alienado
Vilt! Entre la administracion cientifica
y la organizacién del estrés
71
71
7
85
7
7
101
102
107
110
119
121
121
124
129
135
147
1X| El trabajo, analizado por la
psicosociologia industrial
Un enfoque emergente
Erich Fromm
Georges
Alsin Touraine
X| Otras lineas de reflexién sobre el
concepto de trabajo en el siglo XX
La Doctrina Social de la Iglesia
La teologia contemporanea del trabajo
en M.D. Chenu
El concepto fenomenoldgico del trabajo
en Herbert Marcuse
La ambivalencia, una vez més
‘TERCERA PARTE:
PERSPECTIVAS DE UN CONCEPTO
XI] El trabajo en su perspectiva actual
Los fururélogos antes del Gran Desempleo
La crisis del trabajo en la era post-industrial
AMODO DE CONCLUSION
Ambivalencias que van y vienen
Final abierto y poblado de preguntas
159
159
165
170
181
181
190
194
199
203
205
210
228
241
243
259
| INTRCDUCCION
Si el hombre trabaja desde que es hombre, gpor qué
el concepto de trabajo pasa z ocupar ue lugar privilegia-
do en el terreno de la zeflexiéa s6lo en los titimos dos si-
ghos? Cierto: hay aociones de trabajo que se remontan a
Ios textos bfolicos de] Antiguo Testamento y a los fildso-
fos de la Grecia clisica. Pero s6lo cuando la historia del
pensamiento debe someterse al rigor impuesto por la era
industrial y por I racionslidad moderna, el concepto de
irabaje se hace realmente critico y se colma de nuevos
contenidos, Hasta entonces, y bajo diverses perapectivas,
el trabajo fue consideredo un mai necesazio, una activi-
dad expistoria o un medio para un bien posible. En esa
medida, y por milenios, la reflexidn intelectual le dio ran-
go de fendmeno secundario.
‘Una posible respuesta, y en el presente estudio la tra-
tareraos en detalle, es que el concepto de trabajo adquie-
{. Coarolo vetala Dominique Méda, “el wabsjo no es una categoria ant->-
pologica,o ses, na invariance dela caneralera hemanao de as eviieatones|
(ue sempre van acompabads por las mismas eepceseatacioees. Estamos, por
cleontraio, ante una estegortsradicalmente historia, venrada en cespaesta a
‘ecesdades de una Epoca determinads”. (4a, Dominique, Ef rabsjo. wn va=
lor en peligro de extinct (sadacela: Francisco Ochoa Michelera), Gedisa,
Barcelona 195, pg. 27.)
15
Martin Hopenhaya,
re relevancia con su negacisn. Esto significa que la piedra
de toque a partir de la cual el trabajo penetca en distintos
Ambitos de la especulacién es la idea de alienaciGn del tra-
bajo o trabajo alienado. La conciencia de que el trabajo,
condicionado por el marco social y téenico de un mo-
mento determinado de la historia, niega una supuesta
esencia 0 un potencial de trabajo, obligaria a pensar y
concebir esa esencia 0 potencial de trabajo como algo que
trasciende a su degradacién en el tiempo. Para algunos,
la conclusién que de esto se deriva es concluyente: es la
desnaturalizacién del trabajo lo que enajena al hombre
y lo somete, y no el trabajo per se. Lo que implica que
el concepto de trabajo hasta entonces vigente (el traba-
je como un mal necesario, como un medio para el bien
posible) era, a su vez, un concepto alienado, pues con-
fundia el verdadero sentido del trabajo con la falta de
sentido en que éste se desenvuelve bajo determinadas
condiciones histéricas.
Cuando decimos, pues, que el concepto de trabajo
comienza por sui negacién, podemos referirnos a que el
trabajo no ocurra como quisiéramos que ocurriera 0 co-
mo deberia ocurrir, pero también al hecho de que no se
ha entendido por trabajo lo que deberia entenderse. Es
esto lo que motiva a repensarlo criticamente, Sin embar-
£0, lo “critico” tiene también otro sentido, y no se limi-
taaun contraste entre una mentada esencia del trabajo y
la negacidn de esta esencia en la actividad laboral dela era
industrial. El trabajo y su concepto se vuelven criticos
cuando asumen sentidos y connotaciones contrapuestos,
e dicho de otro modo, cuando se tornan ambiguos,
Hacia fines del siglo XVII, el concepto de trabajo red:
ne una pluralidad de sentidos. El concepto cristiano ins-
crito en los Evangelios, el concepto calvinista, la vision
16
Repensarel trabajo
‘antropocéntrica y Ia visién economicista de la economia
politica clisica conviven sin diluirse y estructuran un con-
cepto preiiado de ambivalencias. ,Cémo compatibilizar
el trabajo expiatorio del cristianismo con el trabajo con-
quistador y expansivo de los comerciantes del Renaci-
miento? ¢Qué hay de comin y qué de antagénico entre
el concepto ascético del trabajo en la doctrina calvinista y
al concepto hedonista del utilitarismo moderno? Por
otro lado, la modalidad del trabajo cambia sustanci
mente con el advenimiento de la Revolucién Industri
la visién que el artesano gremial tenia de su trabajo del
verse distorsionada por la nueva divisién det trabajo, el
régimen de asalariados y la inseguridad en el empleo, ras-
gos que contrastaban en forma aguda con el estilo de tra-
bajo de los gremios corporativos. De este modo, no s6lo
se suscitaron contrastes entre distintas nociones de tra~
bajo, sino también entre estas nociones y los cambios
efectivos y radicales en las modalidades concretas del
trabajo, Un desajuste entre el concepto de trabajo y el tra~
bajo propiamente tai debié contribuir a hacer de ese con
cepto un problema y, con ello, constituirlo en objeto de
estudio.
Pero las ambigiiedades van aun més lejos. No sdlo
pueden hallarse nociones contrapuestas, 0 contraposicio-
hes entre un concepto tradicional de trabajo y la moder-
nizacién del trabajo mismo, También hay paradojas que
imprime la Revolucién Industrial: por un lado, encontra-
mos la maxima socializacién del trabajo, pues nunca antes
tantos hombres se habjan reunido en un mismo lugar fisi-
co para participar, de manera organizada, en la confeccid.
de un producto. Pero, por otro lado, esta socializacién es
también su contrario, a saber, la maxima atomizacién del
trabajo. Nunca antes la actividad laboral de cada indivi-
duo se habia reducido a semejante grado de parcelamien-
v
Marcin Hopenhayn
toy especializacién respecto de la configuracién total del
producto del trabajo. Otra ambigtiedad emergid en los
origenes de la economia politica forjada al ealor de la in-
dustrializacién, pues el propio Adam Smith, ala vez que
destacé el trabajo como factor principal de produccién y
como motor del crecimiento econémico, no vio sino su
aspecto puramente econémico, disolviéndolo en una con-
cepcién de la produccién de riqueza donde el trabajo
pierde toda connotacién antropoldgica. Concebido co-
‘mo cosa —factor de produccién—, escamotea su carécter
de actividad humana,
Llegamos, asi, a un escenario actual del trabajo y de
sus perspectivas futuras que constituye el momento ex-
tremo en este itinerario de ambivalencias. Nunca antes el
mundo del trabajo se habia prestado a tantas interpreta-
ciones contradictorias. Si consideramos a los profesiona-
les y técnicos incorporados exitosamente a la sociedad
del conocimiento y al sistema informatizado, podemos
irmar que el trabajo ha logrado su mayor nivel hist6ri-
code productividad, de uso de facultades de Ia inteligen-
cia y de desafios en el plano de la complejidad tecnoldgi-
ca y organizativa. Pero, al mismo tiempo, nunca como
ahora se habia segmentado tanto el acceso a trabajos es-
tables y con salarios dignos. Conviven, en extraiia simul
taneidad, e] aumento de la informalidad y precariedad
laborales, y las bondades productivas de la Tercera Re-
volucién Industrial —Ia de la informacién, la informati-
ién y el conocimento—. La mentada flexibilizacion
Jaboral promete reduccién en las jornadas de trabajo,
pero amenaza con inestabilidad en el empleo y merma
en los ingresos, El carécter integrador de las redes infor
idticas en el trabajo contrasta con el carscter excluyen-
te de los nuevos mercados laborales, La utopfa, tan cara
ala modernidad, de un mundo donde se trabaje cada vez
18
Repensar el trabajo
menes, convive con la distopia que parece consagrar so-
ciedades nacionales —y un orden global— que separen
felos que trabajan en empleos modernos y tienen ingre-
0s cada vez mayores versus los que quedaron ala vera
del camino del progreso y luchan por la supervivencia y
Ia dignidad.
En el caso de América latina, la situacién no podria
ser més contradictoria, Conviven distintos tiempos his-
t6ricos, desde la premodernidad hasta la posmodernidad.
‘Lo que significa que el mundo del trabajo cuenta con fa-
bricadores de software, en un extremo, y campesinos que
tutilizan su propia energi humana para mantener una mi-
rnima agricultura de supervivencia, en el otro. Dentro de
‘esta gama, hay ocupaciones de alto uso de tecnologia que
emplean una proporcién muy reducida de la fuerza de tra-
bajo; mientras el sector informal de la economia, con muy
bjos niveles de valor agregado e ingresos que suelen im-
plicar situaciones endémicas de pobreza, absorbe alas ma-
sas de desempleados y en muchos paises de la regiGn as-
iende a la mitad o mis de la poblacién ocupada.
La brecha salarial en Ia periferia fatinoamericana es
mayor que en cualquier otra regién del mundo, y a la vez
encontramos brechas enormes en el discurso acerca del
trabajo. En un extremo, los apocalipticos ven una region
fen que se suman todos los males acumulados del pasado
y-del presente: insuficiencia dinémica del sistema produc-
tivo para incorporar a las grandes masas de jévenes que
entran a competir en el mercado laboral; nuevas exclusio-
nes generadas por la diseminacién lenta, pero real, de la
Tercera Revoluicién Industrials persistencia viscosa de al-
imas tasas de subempleo e informalidad; formas de fle-
xibilizacién laboral que atomizan las organizaciones de
trabajadores y tornan mis precario el empleo; y brecha
insalvable entre la esfera de la educacién formal (a la que
19
Martin Hopenhayn
todos acceden en su nivel primario) y la esfera del traba-
jo. En el otro extremo, los modernos entusiastas procla~
man el advenimiento de nuevas formas de gestién, més
flexibles y humanas, que permiten que el trabajo se teor-
ganice de modo més horizontal y participati
con entusiasmo a los nuevos “sabios” de la
sus ideas sobre innovacién productiva, creati-
vidad en la empresa y mayor personalizacién en las rela-
ciones humanas dentro de las unidades productivas
Semejantes ambivalencias han llevado, sin duda, a la
reflexién social a considerar y redefinir el trabajo. En un
primer momento dijimos que el trabajo comienza a pen-
sarse con profundidad a partir de su negacién, o sea, 2
partir del concepto de alienacién del trabajo. Cabria agre-
gar que este concepto de ez, debe buena
parte de su desarrollo (ex tamente) al es-
fuerzo por comprender y superar las ambivalencias sefia~
ladas. Es sobre esta idea capital donde reposa el grueso del
estudio que aqui comienza, No aspiro a una articulacién
totalizadora ni a un nuevo concepto del trabajo, sino més
bien a delimitar y reformular algunas preguntas que tocan
lo esencial respiecto del concepto de trabajo en la actuali-
dad. Si nos volcamos tanto hacia el pasado como hacia el
fasuro, lo hacemos con la tinica pretensién de arrojar ma-
yor luz sobre el confuso territorio en que se desplaza la re-
flexiéa sobre el trabajo hoy dia. Y si el lector encuentra en
estas piginas un énfasis reiterado en enfogues humanistas,
ello no obedece tanto a una toma de partido explicita por
parte del autor, como al hecho de que son éstos los enfo-
{ques que mas han destacado la centralidad del trabajo en
[a vida humana,
Decia antes que la idea de trabajo alienado es parte
indisociable del humanismo moderno y de la critica hu-
‘manista al capitalismo industrial. El concepto mismo de
20
Repensar el trabajo
jtido a dicha cxitica situar el
trabajo como objeto privilegiado en la reflexién social
Segiin la interpretacin humanista, este concepto tiene
tun caricter negativo en la sociedad contemporines, en
tres sentidos: a) porque promueve la critica de Ja base
misma de dicha sociedad, a saber, el modo en que orga-
niza su propia produccién y reproduccién: trabajo alie-
nado supondria una sociedad marcada por el signo de la
alienscién; b) en un sentido dialéctico, en cuanto tema-
tiza el trabajo al identificarlo como problema: a partir
de ese momento, es preciso hablar sobre el trabajo, pen-
sarlo, reformularlo en la teoria; c) en sentido moviliza-
trabajo es alienado, y constituye la base de las
relaciones sociales, entonces del concepto se deduce la
esidad de un cambio en los hechos, una transforma-
in estructural de la sociedad que se haga cargo de la
critica humanista y la traduzca a nuevos modelos de or-
(donde la alienaci6n es la pérdida de una supuesta esen-
inherente a la subjetividad); ademis, los paladines de
la posmodernidad arguyen que todo el andamiaje te6rico
tras la denuncia del trabajo alienado forma partede una era
industrial y una visi6n de le historia rebasadas por la nue-
va.era de la informaciGn, del “fin del sujeto” y de la glo-
econdmica y cultural, Por otro lado, el pensa~
itico se ha ido desplazando desde la denuncia del
jenado ala defensa del trabajo en un mundo don-
de cada vez faltan mis puestos de trabajo. Si hace escasas
dos o tres décadas un empleo fabril podia ser todavia el
gjemplo més citado de trabajo alienado, hoy el pensa~
21
Martin Hopenhayn
miento critico parece reivindicar los trabajos estables en
las fabricas frente a las crecientes amenazas de desem-
pleo tecnolégico. Casi sin darnos cuenta, hemos pasado
de criticar el trabajo moderno 2 reivindicarlo frente a las
incertidumbres de la emergente flexibilizacién laboral.
Finalmente, muchos criticos que hace poco atribuian al
individualismo moderno la responsabilidad por los ma-
les de la sociedad capitalista, hoy reivindican con espe-
cial fuerza los dones del trabajo individualizado como
manera de superar la alienacién y devenir mds creativos
cena esfera de la produccién, La sociedad del conocimien-
to aparece, en su dimensi6n de apertura comunicacional y
sus nuevas formas de uso de la inteligencia, como un po-
sible relevo de las utopfas colectivistas que ocuparon
buena parte del imaginario politico del siglo XX. Los
futurélogos, como veremos en el tiltimo capitulo, tien-
den con facilidad a sustituir el discurso del trabajo
nado y su “redencién comunitaria”, por un discurso
que proclama el trabajo en la sociedad del conocimien-
xo como forma encarnads del “reino de a iberad y de
a creatividad”,
Este texto se propone abordar dos objetivos que a
primera vista difieren marcadamente entre si. Quisiera
presentar, por un lado, una historia del concepto del tra-
bajo y detenerme en algunos de los hitos que en Occi-
dente modificaron y enriquecieron el concepto en cues
tién. Por otro lado, intento definir el trabajo desde una
perspectiva multidisciplinaria y actual, abordindolo de
manera simulténea desde la filosofia, la psicologia, la so-
iologia, la teologia y la economia, Tal esfuerzo esté des-
tinado a integrar ambos acercamientos al problema, para
Jo cual se presenta el segundo bajo le forma del primero.
En otras palabras, mi intencién es remitir el enfoque in-
22
Repensar el trabajo
terdisciplinario del concepto de trabajo a su génesis en
Ia historia, mostrando cémo y por qué se configuran en la
actualidad varios enfoques: uno, desde la economia po-
liticas otro, administrativo; o1r0, psicosociolégico; otro,
mis especulativo y, finalmente, toda una futurologia res-
pecto del trabajo.
Una vez. mas, es el concepto negative del trabajo el
telén de fondo sobre el cual desfilan estos diversos enfo-
ques, La perspectiva filoséfica de la alienacién forjada
por Hegel y la perspectiva histérico-econémica desarro-
Iiada poco después por Marx, constituyen el material que
sis tarde las diversas ciencias sociales habrén de retomar,
modificar, rebatir y matizar desde Ia sociologia clésica
hasta a futurologia en boga. De alli que a perspectiva in-
terdisciplinaria sea, también, hist6rica. Por otra parte, la
reflexidn en torno del trabajo que ofrecen las ciencias so-
ciales (con la filosofia en un extremo y la economia del
trabajo en el otro) es inseparable de determinadas condi-
ciones histéricas. Es la situacién del trabajo en el capita-
lismo industrial lo que sirve de marco indispensable al
concepto marxista de alienacién del trabajo y alas elabo-
raciones que més tarde propusieron los pensadores del
trabajo. Fenémenos que hicieron su aparicién en el esce-
nario de la historia después de Hegel y Marx, como son
Ja burocracia y Ia tecnoeracia institucionalizada, los en~
sayos de sociedades socialistas (donde la alienacién del
trabajo no parece superada) y la revolucién de la ciber-
nética, han forzado a cientistas sociales a adaptar la pers-
pectiva frente al problema. La perspectiva multidiscipli-
naria ya mencionada no puede, entonees, considerarse
soslayando la evoluci6n histérica del trabajo, sino desde
esa misma evolucién.
La cronologfa del concepto de trabajo, que constitu-
ye el primer objetivo de este ensayo, exige el estudio de
23
Martin Hopenhayn
Ia génesis y el desarrollo de dicho concepto a laluz de sus
condiciones histéricas. Estas condiciones, sean materia-
les o culturales, ayudan a explicar como surgen las dis-
quisiciones en torno del trabajo en diferentes momentos
¥ sociedades. Reciprocamente, los cambios en las ideas
respecto del trabajo humano contribuyen a precipitar di-
nimicas hist6ricas, sobre todo en el campo de la produc-
tividad del trabajo, el desarrollo tecnolégico y el carécter
de los conflictos sociales. No olvidemos que las ideas tam-
bign son historia y que, por lo mismo, no sélo reflejan la
vida social, sino que ademés la modifican. De modo que la
historia del concepto de trabajo que se presenta a con
snuacién busca ligarlo a la historia y las condiciones del
trabajo.
Es parte del presente esfuerzo recoger de distintas cul-
turas y momentos de Ia historia, desde la Grecia clisica
hasta los origenes del capitalismo industrial, las referen-
cias que permiten deducir el concepto de trabajo, sino
explicito, al menos latente en otros tiempos. Sélo a la luz
de esta disquisicion previa se hard més claro, en términos
de continuidad y ruptura de la historia del pensamiento,
el empuje intelectual que cobra la reflexidn en torno del
trabajo durante el siglo pasado, y cémo se abre en un am-
plio prisma de enfoques.
El segundo objetivo, como ya se ha seiialado, es sus-
citar una perspectiva multidisciplinaria ante el concepto
de trabajo sobre la base de la nocién de trabajo aliena-
do, que nuclea émbitos propios de la economia politica,
la administracién del trabajo, la teoria organizacional; la
psicosociologia del trabajo, la especulacida filos6fica (in-
cluida la Doctrina Social de la Iglesia) y la fururologia. El
desarrollo de la sociedad industrial y sus derivaciones,
con sus paradojas, conquistas y contrastes, ha sido un po-
deroso detonante que hasta hoy impulsa la interaccién crf
24
Repensar el trabajo
tica de cientistas sociales provenientes de distintos conti-
nentes de a investigacién, Mi interés es, en esta confluen-
cia de puntos de vista, detectar valores, motivaciones y
habitos incelectuales con los que puede haber coinciden-
cias o bien disensos. Al tratarse del problema del trabajo,
fs su cardcter critico en la sociedad moderna o en vias de
‘modernizacién (mecanizada, automatizada o estructural-
‘mente heterogénes, de produccién fabrilo de informacién,
desregulada 0 protegida) el sustrato comiin que mueve a
Ia reflexién en las distintas ramas de las ciencias sociales.
De alli la insistencia en el aspecto critico del trabajo y de
su concepto como punto de partida para una perspectiva
multidisciplinaria,
La investigacién que aqui se presenta no pretende
hacer pensar que la historia ofrece distintos conceptos
de trabajo que se suceden linealmente en el tiempo. Lo
Cierto es que el concepto de trabajo no ha sido homogé-
neo en el interior de cada perfodo, y la coexistencia de
‘grupos sociales y/o culturales diferenciados, en distintos
momentos y bajo diversas estructuras societales, ha ge-
nerado visiones contrapuestas, A esta falta de uniformi-
dad debemos agregar el hecho de que los conceptos no
se han ido reemplazando entre si, sino que sobreviven,
en mayor o menor medida, como sedimento cultural en
nuestra actual cosmovisién y en nuestra sensibilidad
frente a lo laboral. Queda en nosotros algo del concepto
platénico-cristiano, del calvinista, del comunitarista, del
‘economicista y de la aproximacién sociolégica del traba-
jo. Como ya se sefial6, nunca el coneepto ha sido tan
ambiguo como ahora y, por lo mismo, nunca ha sido un
fenémeno que merezca tanta consideracién por parte de
la reflexién social como ocurre en la actualidad. Lo cier-
to es que coexisten cn el pensamiento contemporineo
posturas diversas: Ia cosificacién del trabajo humano, la
25
Martin Hopeshayn
reaceién critica que tlama a humanizarlo y kas po:
des tecaokdgicas y organizativas que hacen posi
lo uno como lo o:r0. Entre esas tesituras antagénicas la
reflexin ha dado, como veremos, zniitiples respuestas.
PRIMERA PARTE:
HISTORIA DE UN CONCEPTO
26
Trabajo y ocio en la Grecia clasica
Una democraciz con esclavos
En una cultura que asombra por el desarrollo de la
reflex tual, como fue la de ia Grecia clisica, no
hha de exzrafia: la pobreza de su reflexidn sobre el traba-
jo. La base material de la polis griega fue el esclavismo,
pilar sobre el cual asegurd st: permanencia y dio a sus
eiudadanos las posiblidades de desarrollo personal que
puede ofzecer una sociedad pri
de ana culture intelectual y fisiea, y cn régi
men democritico que, restringido a los ciudadanos, se
convirtié en erablema para la historia de Occidente,
En un modelo de sociedad asf, la fuerza de trabajo no
es un tera digno de reflexién: los esclavos, exclavos son,
Los peasadores gregos desvalotizaban el trabajo manual,
esclavos, en contraste con la
aiea valoracién de! traba sual —exaltado por Pla-
t6n y por Aristételes—, que de una u otra forma subsiste
alo largo de la historia occidental. Conviene sefalat, sin
certbargo, que para los griegos el trabajo sdlo era trabajo
‘manual. La actividad inteleomal era considerada patrinzo-
Martin Hopenhayn
io del ocio; por lo que su valor resid:
desinterés con que se llevaba a cabo, por el més puro
amor al conocimiento,|Para Platén, cuanto més desliga-
do estuviera el hombre de los apremios provocados por
las necesidades bisicas y cuanto mayor fuese su autonomia
respecto de las exigencias materiales, mejor seria su dispo-
siciSn para esa sublime actividad contemplativa.
Pero antes de buscar en los pensadores helénicos tes-
timonios sobre el concepto de trabajo, conviene hacer un
seguimiento del contexto productivo y socioeconémico de
la polis griega. George Thompson y Alfred Sohin-Rethel'li-
gan el surgimiento de la produccién de mercancfas en
Grecia con el de la filosofia griega. Si aceptamos el prin-
i lista de que el pensamiento filosdfico surge
en el marco de determinadas condiciones historicas, ha-
bria que reconocer que en Grecia surge contra el sistema
mercantil mas que con él, En efecto, los filésofos griegos
de mayor envergadura aparecen cuando la aristocracia de
terratenientes se ve amenazada por las clases mercantiles
‘en auge, situacién que se ve complicada con la existencia,
de una masa de esclavos, campesinos y artesanos empo-
brecidos. Y “no sdlo la nueva clase comercial llegé a en-
trar en conflicto con la aristocracia terratenient
que la dependencia cada vez mayor
respecto de los mercados de exportacién y el creciente
poder del dinero, condujeron al mismo empobreci-
miento y a la misma esclavizacion gradual de los cam-
pesinos libres que habia indignado a los Profetas del
Antiguo Testamento”
Londres, 1978, pi
2. Rol, ri, Historie de las doctrine conéics (adc: FM, Tose),
Fondo de Cultura Econdmica 1973, pig 23.
30
Repensar el trabajo
Como lo sefiala Melvin Knight) el paso de la Grecia
fareaica a la Grecia clisica ocurre con la expansién heléni-
can el Mediterréneo, cuando la economia rural descrita
ten los poemas homéricos y hesiédicos se transforma en
tuna sociedad donde la actividad comercial e industrial se
‘vuelve preponderante. La carencia de materias primas y
de suficiente produccién agric sanada 0 com-
ppensada en la ciudad griega por el comercio interurbano
¢ internacional: “La industria, al suministrar al comercio
él elemento de cambio indispensable, se convierte asf en
tuna necesidad imperiosa de su estructura”.‘ El desarrollo
de la industria exige, a su vez, el de los oficios y de su es-
pecializacién, lo cual redunda en una sofisticada divisién
del trabajo que tanto Platén como Aristételes exaltaron
‘como necesaria y_positiva
De modo que la reflexién sobre el trabajo en la Gre-
cia clisica tiene como marco referencial tres fendmenos
relevantes: la crisis de la aristocracia terrateniente ante el
empuje del comercio y la industria; la progresiva divisién
del trabajo, motivada tanto por el lo téenico (el
uso del hierro) como por la estructura productiva de la
‘polis (la necesidad de una infeaestructura apropiada para
¢lintercambio comercial); la mano de obra esclava 0 con-
formada por artesanos cuyo nivel de vida y estatus social
eran muy bajos.
La creciente division del trabajo y el desarrollo pro-
ductivo harian suponer que el trabajo se convirtié en ob-
0 de reflexién. Pero el hecho de ser los esclavos quienes
componian, en su gran parte, el contingente labora, redu-
joel trabajo a una mera funcién productiva. El esclavo, en
efecto, era sélo eso; fuerza de trabajo. Como tal, carecia de
3. Ciado por Lagos Matus, Gustavo,
elo Jurdicn de Chive, Sentago, 1950, pigs
4 Thidem, pig 18
Martin Hopenhayn
personalidad y pertenecia a su amo, como una cosa entre
tantas, Como objeto de propiedad, escapé del pensamiento
antropoldgico que dominé la filosofia sofistica y socritica,
El ideal autarquico y la desvalorizacién del trabajo
Desde Sécrates, la autarquia se impuso como valor
4tieo supremo: todo aquel que trabaja esté sujet a la mate-
ria que lo somete y a otros hombres para quienes trab:
en esa medida, su existencia es heternoma y depreciads
en su valorfAsi, la valoracién peyorativa que nacié del
desprecio por los esclavos se extendid a toda la fuerza de
trabajo empleada en tareas manuales: quien brega con la
naturaleza para vencer, mediante su trabajo, las resisten-
cias que un material le impone, y en esa lucha debe renun-
a la pura contemplacién, y se “extravia” en los afanes
de su cuerpo y en los imperativos de su supervivencis, se
ve impedido de bre y de poseer un cono-
cimiento verdadero de la realidad.
Este ideal autérquico pregonado por Sécrates y desarro-
llado por la filosoffa platonica es consecuente con la posi-
5. Pltéa, Menexene, 1X, 48, ciado por Mondolfe, Rodolfo, El pena
‘mento anrigno, val I, Loseds, Buenos Aires, ed, pig 153,
32
Repensar el srabajo
nico, en apatiencis desvinculado de
yaivenes politicos y econémicos de la época, podria sin
‘embargo traducirse en los hechos en la no participacién
politica de esclavos, comerciantes y artesanos en la polis.
En efecto, unos y otros dependen de las condiciones ma-
teriales en las que producen ¢ intercambian mercancias
¥, por lo mismo, distan mucho del ideal aurirquico. Sélo
quien es capaz de gobernarse a si sostiene Platén,
fest en condiciones de gobernar a los demas. Por ende,
quien consagra su vida
na”, depende mas de los otros que de sf. Quienes,
radios del yugo del trabajo, pueden dedicar sus ener
vitales a las “nobles labores del espiritu”, a la contem-
y ala ciencia, saben, -sigue la
argumentaci discernir
justo de lo injusto, lo verdadero de lo fal
platénica, al menos en su dimensién politic
‘mediante un rodeo de la razén, el gobierno de
t6cratas. En su diflogo El politico, esto se hace eviden-
te: “Aquellos que se poseen por medio de la compra, y
a los que se les puede Hamar sin ninguna discusién es-
clavos, no participan en absoluto del arte regia [...). Y
todos los que, entre los libres, se dedican esponténea-
mente 2 actividades serviles como los anteriormente ci-
tados, transportando e intercambiando productos de la
agriculvura y de las otras artes; quienes, en los mercados,
yendo de ciudad en ciudad por mar y tierra, combiando
dinero por otras cosas 0 por dinero, los que llamamos
banqueros, comerciantes, marineros y revendedores,
gpodrin acaso, reivindicar para ellos algo de la ciencia
politica? Pero también aquellos que se hallan dispuestos
4 prestar servicios a todos por salarios o por mercedes,
nunca los encontramos participes del arte de gobernar,
geon qué nombre los llamaremos? Tal como acabas de
Martin Hopenhayn
decitlo ahora: servidores, pero no gobernantes de los
Estados”
En el dualismo platénico, la minimizacién del mundo
sensible y el desprecio por el mundo material repercuten
también en su desprecio por el trabajo manual: “Los tra-
bajadores de la tierra y los otros obreros, dice, conocen
\inicamente las cosas del cuerpo. Por lo eval, si sabidurfa
es conocimiento de si mismo, ninguno de éstos es sabio en
razén de su ofici ‘que éstas parezcan artes manua-
les y hui impropias del hombre bueno y bello”. Y
en Elpolitico leemos, una vez més: “Ninguno de todos los
que se fatigan en los trabajos manuales debe ser nativo o
de la familia de algén nativo, pues al ciudadano le corres-
ponde un oficio grande, y si alguien se inclina hacia otro
oficio mas que el,cuidado.de la vireud, que lo castiguen
‘con vergiienza e\ignominia”’ Como sefiala Eric Roll, pa-
n esta divisiGn “se convirtié en una idealizacién
del sistema de castas yen un apoyo a la tradicién aristo-
crdtica que entonées se encontraban a la defe
E] desprecio por el trabajo manual s co
tuna democracia esclavista (valga la contradiccién), y que
supone un ciudadano exento de las arduas tareas de pro-
duccién material y consagrado al ejercicio de lo que llaman
virtud: la consecucién de la autarquia, el aprei
rico para adquirir criterios adecuados en lo po
&tico y en lo cientfico, el uso enriquecedor del ocio, el
cultivo dela mente y el cuerpo, y la interiorizacién de va-
lores socialmente reconocides como buenos. Todo ello
implica una nocién de comunidad, es decir, un grupo
IX, 280-80, cuado por Mondolfa, Rodolfo, El
ado por Mondelfo, Rodolfo,
Elpensaiento ob.
8. Roll Eric, Historia delat docerinatan ob, city pi. 25
Repensar el trabajo
relativamente extenso que comparte un modus
Wy los valores que lo fundan; pero dicha comuni-
excluye el trabajo y la fuerza de trab:
Jos suministrar el cimiento material para que el ciu-
pueda cjercer sus derechos. Aristételes excluye
derecho a la ciudadania no sélo a los esclavos,
aquellos que laboran por la produccién material de
i en su Politica leemos: “Una ciudad per-
jamis dard una ciudadania a.un artesan:
ciudadano no es propia de cualquier individuo,
en solamente ¢s libre, sino de todos los que se hallan
intos de los trabajos necesitados. Los sujetos a los tra-
sos necesarios, si se hallan al servicio de un hombre,
jon esclavos; si estin al servicio del ptblico, som artesa-
y mercenarios”.’
suyeron a una visiGn degradante del trabajo la
que Platén hizo de las ideas a expensas del
a consecuente determinacién de la vida
vvirtuosa centrada en la contemplacién de las Ideas y, por
‘mismo, desligada de los vaivenes de la realidad mate-
rial; y la deduccién de pautas de conducta a partir de esta
vida contemplativa, Como bien sefiala Felice Battaglia,
todo trabajo tiene en comin la resistencia de un material
con la cual es preciso bregar, sea para transformarlo o pa-
ta encauzarlo, trétese de un objeto que provee la natura-
Ieza o de un abjeto-sujeto, es decir, una relacién con otra
persona, Este acto mismo de tensi6n, de desgaste, de mo-
tricidad transformadora es, bajo la dptica de la virtud
platGnica, una degradacién. Lejos de ser la realizaci6n de
las potencialidades humanas o la dignificaci6n ético-so-
Martin Hopenhayn
cial del hombre, el trabajo es, para esta cultura a medias
democritica y a medias aristocritica, todo lo contrario: la
inhibicidn del ideal autarquico y la exclusi6n del sujeto
del trabajo frente a lo ético y lo politico,
Llama la atencién que una cultura de tan sorprenden-
te desarrollo en el campo del pensamiento haya caido, en
la reflexion sobre el trabajo, en un nacuralismo restringi-
do, La esclavirud era, em este marco, un fendmeno “natu-
ral” y Aristoteles da cuenta de ello en su Politica, donde
sostiene que hay quienes estin destinados a hacer s6lo uso
de su fuerza corporal y cuyas necesidades se ven satisfe-
chas en el restringido ambito de la actividad manual. El
esclavo, dice Aristételes, jamés podré llegar a descubrir o
inventar nada por sf solo, y en esa medida su naturaleza
s libre: requiere de la ayuda de otros
de lo falso. La‘gutarquia, fi
zo estoico, exige la bendicién de la gracia.
Siya desde Platén lo ético y lo intelectual, lo bueno y
lo racional (cidético) son inseparables, entonces el trabajo
«3, en el mundo griego, una actividad irracional, Resulta
extrafio asociar el trabajo a lo irracional, especialmente
para nosotros, hijos de la modernidad y habituados a la
identificacién utilitarista de racionalidad y productividad,
Para un ciudadano ateniense, lo racional tiene su fuente en
la actividad contemplativa o, cuanto més, en la disposi-
ci6n del cientifico 0 del politicos pero es incompatible con
la prictica “contaminante” de quien se halla sometido a du-
tas labores fisicas. En su Politica, Aristételes aconseja a
los ciudadanos abstenerse de toda profesién mecénica y
de toda especulacién mercantil. La primera limita intelec-
tualmente, mientras la segunda degrada lo ético, Pero lo
&tico y lo intelectual, componentes de lo virtuoso para el
ideal griego, forman una unidad indiscernible, y es tan
36
Repensar el trabajo
‘condenable el error de la razén como el acto deshonesto.
Por ello, las limitaciones intelecruales del esclavo y la sed
ide ganancias del comerciante son condiciones indignas
Jo bueno en la nocién grie-
gade virtud y el vinculo fuerte entre conocimiento y
fal que Platén establece, son consistentes con la di
entre trabajo manual y trabajo intelectual y con la valo~
de este ttimo a costa del desprecio por el prime-
0, Sélo el ocio, dicen los filésofos griegos, nos permite
ser virtuosos y, por ende, juzgar bien. Este “bien” tiene
doble sentido: un sentido gnoscolégico (juzgar sin error)
¥ uno ético (juzgar sin mal). El hecho de que sean esca-
0s los hombres agraciados con el don de la virtud es atri~
buido por Aristételes a designios de la naturaleza, la cual
tha generado un orden donde el hombre virtuoso perma-
niece por encima de la contribucién de los trabajadores
manuales que le despejan el camino a la virtud.
a que separ6 la actividad manual dela
un fenémeno paradéjico en la cultura
Briegs, la que si bien produjo asombrosos avances en el
campo de las ciencias exactas y en especial en las marema~
ticas, fue incapaz de traducir el desarrollo de las ciencias
fen grandes innovaciones tcnicas. Sin ir més lejos, Eucli-
des, en sus Fundamentos de geometria, creé un monu-
mento imperecedero de las matemiticas en la cumbre de
Ii cultura helenistica. “Semejante trabajo parece haber
sgurgido con el solo propésito de probar que la geometria,
en tanto estructura de pensamiento deductivo, no obede~
fa mas que a si misma. En el caricter sintético del pen-
famiento no se tomé en cuenta el intercambio material
del hombre con la naturalezs, ni desde el punto de vista
de fuentes y medios, ni desde el punto de vista de fines 0
tws0”" En qué medida la separaci6n del trabajo manual
Martin Hopenbayn
y al trabajo intelectual —y la premisa de que esto iltimo
no era trabajo, sino actividad regida por un ideal de au-
tarquia—, impidid, en la cultura griega, que la ciencia
eristalizara en técnica? ¢En qué medida contribuyé a ello
el hecho de contar con una fuerza de trabajo esclava tan
sumerosa que compensaba cualquier estancamiento en el
desarrollo técnico?
Otras valoraciones del trabajo
En la mitologia homérica, los dioses no trabajan, pero
se les adjudican todas las pasiones humanas y se mezclan
con la vide sensorial de los hombres; se comprometen
con los vaivenes mundanos mas no con el trabajo. Por
ello, ya en la Grecia de Homero hallamos una actitud de
reserva ante el trabajo; los hombres, a semejanza de los
doses, han de despreciar las labores manuales y aspirar
al goce o a la contemplacién, Sin embargo, no en toda la
Grecia arcaica encontramos este desprecios como bien
sefiala Battaglia,” también hubo una corriente que reivin-
dicaba el trabajo. Hesfodo, tres siglos antes que Platén
institucionalizara el desprecio por el trabajo, sefald en
Los trabajos y los dias que éste es el necesario y justo cas-
tigo de Jupiter al pecado de Promeveo. Precedente del
concepto judeocristiano de “caida”, el mito promereico
alude a la desobediencia al mandato divino y a la necesa-
tia expiacién impuesta como castigo por los dioses para
redimir el pecado, Esta expiacién exige el “sudor de la
frente”, y leemos a Hesiodo: “Pero los Dioses inmorta-
les han mojado con sudor la [via] que lleva al logro de la
buena finalidad. Hasta logearla, el sendero es largo y em-
11 Sokn-Rethe, Alfed,Intelecnal. ob. cit pe 103.
12 Battaglia, Felice, Flfia del erabgj, ob, ct.
Repensar el trabajo
lo, pero, alcanzada la cima, se hace fécil y desapare-
Ja fatiga de la jornada, Acuérdate por lo tanto, de mi
i6n y trabajo. Los Dioses y los hombres odian
mente al que vive inactivo. Se asemeja a Jos znga-
que, inactivos, devoran el fatigoso trabajo de las abe-
No es vergiienza el trabajo: vergiienza es la falta de
joriosidad”.”” La cita de Hesiodo es el reverso de la
tacién platdnica del ocio: el trabajo es considerado
jacién y exigencia social para todos los individuos, «
‘yer que se condena el usufructo del trabajo ajeno.
La valoraciéa positiva del trabajo reaparece tres si-
‘mis tarde en algunos sofistas. Protigoras ubicd el
io y el arte (Ia técnica) en un mismo rango, y Anti-
inte decia: “los honores y los precios, y toda especie de
iciente que Dios ha concedido a los hombres, deben ne~
esariamente resultar de fatigas y sudores”. En cambio,
desprecio por el trabajo manual ruvo su origen en la
stocracia guerzera dérica, que impuso a los vencidos
fagteos el yugo del trabajo sobre las tierras conquistadas.
Bn el otro extremo, campesinos desposeidos y vencidos,
tin identidad politica y excluidos de la ciudadanta y de
fos cargos piblicos, opusieron 2 la filosoffa aristocritica
tuna religién de misterios que exalta el trabajo por el cual
tin tunidos a la tierra, y le atribuye un valor sagrado. La
2 de Hesfodo, en primer lugar, y Ia de la religion de
misterios, més tarde, encarnaron la voluntad del cempe-
fino y no la del terrateniente; y “en este Ambito de las dos
clases se dieron dos religiones: una, aristocritica, olimpi-
‘2, contemplativa y estética; la segunda, la popula, reli-
gidn de misterios y de clase desheredada donde se apre-
cia al trabajo, cosa dura y fatigosa, cuyos descansos son
las festividades religiosas, cuyo rescate esta en la vida
13, Hesodo, Los trabajo ls dias, pigs 268-97, ctado por Mondolfo,
Rodel, pemuamtento wb. ct, vo
39
Martin Hopeahayn
eterna, El hombre ligado a la tierra rinde culto ala tierra,
advierte sus transformaciones y siente en todo ello Ia 2c-
cién de lo divino que universalmente envuelve y levanta
todo. El trabajo que lo une a la tierra adquiere para él un
sentido sagrado y también, por ello, moral”." Este punto
de vista, si bien opuesto al platénico y al aristocrético,
compartié con ellos la valoracién divinizante de la natu-
ralezas pero es por medio del trabajo, y no de su negacién,
como el hombre entra en comunién con la naturaleza y
purifica su vida. El trabajo agricola, no el ocio terrate-
niente, adquiri6, en este marco, una dimensién ética que
Ja filosofia clasica le negara mas tarde.
Pero si bien hubo, como vemos, una perspectiva que
valorizé el trabajo, se impuso en el pens
ura ari que minimiza el rol del trabajo en la
vida social y lo condena moralmente, y que puede resu-
mise en las acertadas palabras de Battaglia: “El trabajo
que parece emanciparnos de las cosas, en cuanto las do-
mina y subordina, en realidad representa la prisién de
nuestro ser en el cuadro de la naturaleza. Mejor salvarse
con el retorno a nosotros mismos, de manera que el pen-
samiento nos vuelva al pensamiento[...] la sabidurfa grie-
ga concluye en la contemplacién y rechaza el trabajo”.
Matices de un concepto: caldeos,
hebreos, romanos y cristianos
manual en la Grecia
‘en los textos sagrados
pueblos que vivieron en el Medio Oriente y cuya exis-
ia data también de antes de la era cristiana. Una po-
le explicacidn es que la division del trabajo que desa-
Ia civilizacién helénica no tuvo paralelo entre los
ldeos o hebreos, cuya existencia se mantuvo ligada a
actividades agricolas y cuya modalidad social no
endié el Ambito de clan familiar 0 de pequefia co-
iunidad, Esta diferencia respecto de la sociedad griega
15 también a que consideraran el trabajo desde
tuna dptica distinta. La produccidn comunitaria consti-
tuyé la base para una estructura social y de relaciones
Ihumanas menos compleja que la sociedad de clases pro
dela Atenas en el siglo V a. C. Es natural que grupos
10s que convivian y aseguraban su subsistencia en el
trabajo agricola, generaran otro pensamiento politico. Y
en le medida en que vivieron y se alimentaron del fruto
de su propio trabajo, dificilmente llegaron a despreciar
el trabajo manual
Martin Hopenhayn
La division tajante entre actividad manual e intelec-
tual y el desprecio de la primera suponian un proceso de
acumulacién de capital y la formacién de pequefas ciu-
dades donde la comunidad rompe sus lazos familiares. Se
constituye asi una sociedad con complejas relaciones in-
ternas, di i istituciones estatales
que regulan le vida péblica de la ciudad, perpetuando o
alterando los roles dominantes, Pero mientras la acumu-
lacién no pasa de ser el stack que la cosecha garantiza
para no sucumbir al invieno que sigue, y mientras la
asociacién de productores es la misma que la de quienes
deciden sobre cémo racionar y distribuir ese stock, nada
de malo hay en trabajar,
Caldeos
Asi se hace comprensible, por ejemplo, que en escritu-
115 sagradas de la religién de Zaratustra, entre los caldeos,
eamos: “Es un santo aquel que construye una casa, en la
que mantiene el fuego, el ganado, su mujer, sus hijos, bue-
nas parias. Aquel que hace a la tierra producir el trigo,
quien caltiva los frutos del campo, propiamente él cultiva
1a pureza”.' Nada comparable con el desprecio por el tra-
bajo en los fildsofos de la pols. En cambio, encontramos
una moralizacién del trabajo segtin la cual el mérito resi-
dia en la autosuficiencia; pero no se trataba de una autar-
quia espiritual autonomia bisica de caricter
material, Subsistir con las propias manos y consumir los
frutos del propio trabajo, eran, conforme a este parrafo
sagrado, précticas de vida dotadas de valor moral. Al aso-
1. Yasra, XOOKI, 2.3. Ciao por Batali, Felice Flonofla del bubajo
raduccia: Francisco Elis de Tejeda}, Reva de Derecho Privado, Madtid,
1985, pig 2
Repensar el trabajo
trabajo agricola con la purificacién espiritual, el tex-
smpafid el escaso desarrollo de la divisién del traba-
Ja comunidad de la que es expresién, Dotar al tra-
‘manual de un rango similar al de la contemplacién
ica suponia que en semejante comunidad quienes
IN quienes consagran parte de su tiempo al culti-
ual son las mismas personas.
el texto sagrado citado, la actividad agricola de los
era doblemente productiva: tanto una funcién
econémica de produccién material de la comuni-
| como también una préctica fecunda en lo espi
Imismo modo, el bien producido por esa actividad es
* tanto en sentido econémico, en tanto satisface
necesidad vital, como en sentido ético, en tanto cris-
liza y perpetia la capacidad edificadora de quien lo ex-
jo de Ia tierra. “Quien siembra el trigo, siembra el
leemos en el Sendavesta, El trabajo y sus produc-
feran vistos como expresiones concretas de la vida pu-
yy no de su negacién, Hard falta una filosofia dualista
Entre los hebreos, la valoraci6n del trabajo estaba te-
ida de ambivalencias que lo situaron a mitad de camino
entre la exaltacién de los caldeos y el menosprecio de los
Atenienses. Como los griegos, los hebreos veian en el tra-
bajo un mal necesario, una actividad sacrificads y fatigo-
Mactin Hopenhayn
3, pero no por ello desprovista de sentido ético. El he-
breo crefa conocer la causa de esta obligacién de trabajar,
pues sentia como deber de cada cual expiar el pecado co-
metido por sus antepasados en el paraiso perdido. Dice
el Talmud: “Si el hombre no halla su alimento como ani-
males y péjaros, sino que debe ganérselo, es debido al
pecado”, Con ello, el trabajo adquirié un sentido que los
griegos no le atribuyeron: un sentido social y un sentido
histérico, Los griegos carecian de sentido hist6rico, pero
centre los hebreos el hecho de que el trabajo fuese parte
del imperativo de “saldar una cuenta” con el pasado del
propio pueblo, hizo emerger un sentimiento de conti-
nuidad intergeneracional, de desarrollo y de direccién
dentro de la historia.
Es cierto que el trabajo encarné aqui, como en los
griegos, un destino fatal, Pero esta fatalidad se justifies
Porque a través de ella se superaba el reino “caido” por
‘causa del pecado original. El trabajo era un medio para
producir, pero también para redimir, En tanto castigo,
poseia carga negativa, pero como expiacién tuvo sentido
positivo. Como en los griegos, el trabajo fue una dura
necesidad; pero ya no se trataba de una necesidad ciega,
sino de una expiacién cuyo objetivo era saldar la cuen-
ta de los ancestros y reconquistar la dignidad espiritual
para el pueblo. Asi, el sudor de la frente es lo que a la
postre despeja la frente
Elsentido histérico en los hebreos cambié la vision del
mundo y dela vida. Silos griegos aceptaban un orden cés-
‘ico ante el cual nada puede hacerse salvo elevarse en su
contemplacidn, para los hebreos la nocién de expiacién
legitimaba a la vez las nociones de cambio, finalidad y
voluntad de transformacién. El mundo no era para ellos
algo acabado, sino algo por moldear, por elevar al rango
deun ideal que sélo los esfuerzos del ser humano pueden
44
Repensar el trabajo
factible. Restaurar la armonia que el pecado original
destruido y contribuir a instaurar el Reino de Dios
Tierra eran los méviles que dignificaban la actividad
mana. Roto el dualismo platénico, se rompié también
legradacién de la actividad productiva. En la literatura
ica se sostuvo, sin negar Ia venida del Mesias, que el
0 de Dios emergeri lentamente desde la realidad ac-
gracias a la buena voluntad y al trabajo del hombre
do solidariamente. El Apocalipsis puso énfasis en
meta; la literatura rabinica, en los medios que a ella con-
‘Samea convocaba a amar el trabajo, que es una for~
de cooperar con Dios en la salvacién del mundo. El
ino Ismael sefialaba que a la labor de la Ley, la contem-
én, debe sumarse el trabajo de la sociedad. Los fari-
consideraron insuficiente la ensefianza de la Ley,
jtaron el trabajo humano marual y culpaban al padre
sro ensefiarle a su hijo una ocupacién honesta: “Aquel
vive de su trabajo es superior al hombre temeroso de
os”, Estas referencias, aunque posteriores, ratifican el
piritu originario del pueblo hebreo, que no contrapuso
‘voluntad divina 2 la humana, sino que, por el contrario,
io sentido a la segunda postulando su libertad para
eeuarse a la primers, Con ello, dots a la activided hu-
na del derecho a rectficar el desorden y la desarmonia
imperan en el mundo. El trabajo-espiacién, median
el cual se redime el pecado de Adan, rescat6, “bajo un
10 natural, el bien que se habia perdido delante de
Dios, la dignida:
Scores y caldeos comparten la connotacién tanto
ea como econdmica del trabajo. Este produce en do-
sentido: asegura las condiciones materiales de sub-
jistencia y prepara las condiciones necesarias de auro-
realizacidn. Pero el pueblo hebreo no exalts el trabajo
I cag Flee otc dca i le
Martin Hopenhayn
en sf mismo; para el hebreo uno aunea se realiza por
medio del trabajo, pues éste es siempre una actividad
umediato, desgastante. No es un espa-
cio de autorrealizaci6n, de gratificacién personal o de
clevacisn, sino tan s6lo un medio para una posterior au.
cin y elevacién. Por ende, no tendria valor
ético en si, sino que fundarfa su dignidad en algo exter-
Bo y que incluso, lo niega (pues el Reino de Dios es un
eino en el que el trabajo no existe). El concepto hebreo
era, pues, ambivalente, y esta ambivalencia ser recu.
rrente en la reflexién sobre el trabajo en ulteriores fases
de desarrollo de Oceidente.
+ Sibien la valorizacién positiva del trabajo manual en
la Antigiiedad suponia un régimen comunitario de pro-
duccién y una division del trabajo de escaso alcance, del
Antiguo Testamento podemos también deducir que se
trataba de un momento de importantes cambios sociales,
donde Is justicia comunitaria se hallaba amenazada por
clcomercio naciente y la creacién de un mercado que se-
Paraba a productores de consumidores. Cuando la pro-
ducsién tiene como fin el cambio privado, el proceso
econémico-social se hace dificil de controlar, pues ad-
quiere una dindmica que rebasa la yoluntad individual.
De la propiedad privada nacen el comercio interior y el
exterior y, con ellos, la posibilidad de acumular rique-
2as, situacin que genera diferencias entre los miembros
de la comunidad,
“Tu-] la rebeldia espiritual de los profetas —escribe
Eric Roll— refleja este cambio en la estructura econdmi.
Poritvamente actividad humana,
Repensar el trabajo
la avaricia de la sociedad nueva, trata-
a Fieeealas formas de vids de
de revivir la justicia y clemencia como formas de
social” * Vemos en los profetas la misma oposi-
ails acumulacién desmesurada que mostraron algu-
jensadores grigos: Pero mientras estos sei)
n principio autarquico que despreciaba Is vi-
Be cokientan por igual I acwmulaién i los
dantes y el trabajo de los esclavos, en los hebreos,
elcontraro, donde fle esta atargui atimnondana,
indena de Ja acumulaciéa no fue condesta al trabajo
ala apropiacién del trabajo ajeno.
Romanos y primeros cristianos
As’ como los profeta hebreos raccionaron ance une
2 movslidad soioecondmica que imprimis sexta
cién, el cristianismo, considerado en su doctrina s
é a la estructura soci
se forjé en oposiciGn a la estructura socio
io romano.
Este Imperi fu, en sus origenes, un splomerado de
jefus comunidades agricole con exato erfico y
division marcada de clases sociales, Pero las condi
jones naturales favorables la cohesién nacional yl
gusta de coloais produjeron I ansicin aelrada
cia una estructura socal ypolitice més softicada. A
edids que aumentaba el poder de Roma con les gue~
sissy Is conguists aumentaban sus crisis eons
Yel antagoninmo de clases. Los resents impuestos
esquiciaron a los pequefos agricultores a la par que
enriquecieron a terratenientes, junto con los prestamis:
ei), Fondo de Cultura Esondmica, Mexico, 1973, pig. 21
a
Martin Hopenhayn
tas y mercaderes, creando asi una nueva clase adinerada.
Los conflictos sociales que se desencadenaron a lo largo
del Imperio, atemperados, primero, por la consolida-
cién de la administracién y de la nacién publica, pero
agudizados més tarde, cuando los plebeyos se vieron
aplastados bajo el peso de los tributos requeridos por
tun aparato administrative desproporcionado (y cuando
se hizo dificil mantener Is enorme masa de esclavos),ter-
minaron con el poder econdmico de la clase gobernante
y con la integridad del Imperio. Las crisis internas, jun-
to con el debilitamiento militar en las provincias, preci-
pitaron la caida de Roma
Durante el Imperio, la esclavitud continué siendo la
base de la economia, a tal punto que el enorme contin-
gente de esclavos contribuyé a la aguda desocupacién
de trabajadores libres. La asociacién de corporaciones,
“relugio de los trabajadores durante la Repablica, pier.
de bajo el Imperio el estatuto de libertad que regia” El
Estado comenzé a encauzar en su propio beneficio las
corporaciones de produccién que constituian la unidad
econémica de la Republica, y el intervencionismo pabli-
co desplazé huego la iniciativa privada y corporativa. Si
bien durante el Imperio la industria registré una expan-
sién significativa como consecuencia de la expansion
del consumo, de la explotacién de nuevas materias pri-
mas y del auge comercial, ello no produjo cambios de
estructura, sino una intensificacién del modo artesanal
y doméstico de la industria. Como en Grecia, la abun-
dancia de mano de obra esclava y el hecho de que la ac-
tividad agricola fuera més prestigiosa hicieron que no
cambiaran nila técnica nila modalidad de la division del
trabajo,
5. Lagos Matis, Gustavo, El problema brio del oabjo, Evora Jo.
sida de Chile, Santiago, 1950, pip 30.
48
Repensar el trabajo
El problema del trabajo y de las formas que adopta
‘no difieren sino cuantitativamente de las formas
ena Grecia clisica. No obstante, en el tratamien-
concepto de trabajo Roma ofrece nuevos aportes
Tn perspectiva del derecho, Eric Roll destaca como
iva, por su importancia econémica, la contribuciéa
icieron los juristas romanos en el ordenamiento de
laciones econdmicas, al legitimar los derechos de la
edad privada “casi sin limites”, garantizando “la li
dd contraciual en una medida que parece rebasar las
liciones de aque! tiempo” * El individualismo juridico,
muente con el individualismo econémico, no consi-
como parte de las relaciones de trabajo la trata de es-
ppues, como los griegos, los romanos consideraban
v0 una cosa, desprovista de personalidad juridica
hhay relacién de trabajo entre el esclavo que realiza una
manual y su duefio, pues semejante relaciSn es parte
derecho de propiedad individual que un ciudadano
jercer.
Pero el problems se complica cuando el duetio no
pa al esclavo, sino que lo alquila a un tercero. Siendo
fesclavo una cosa, serd preciso aplicar la forma juridica
arrendamiento de cosas. Por ello, el arrendamiento
servicios surge como un apéndice del de cosas mue-
is, aunque en rigor la cosa arrendada no es el esclavo
s6lo su fuerza de trabajo. Asi, “por una pendiente
sensible que se inicia con esta construccién juridica,
cl espirita de los juriconsultos romanos, el esclavo
ipieza 2 comunicar su calidad juridica de cosa a la ac-
dad de trabajo que ejecuta”,’ De este modo, los mis-
os términos juridicos se desplazaron a trabajos que no
ejecutados por esclavos, donde el trabajador no ac~
6. Roll, Eric, Historia de las docrinas... ob. Gt, pig. 3.
© 7. Lagos Matus, Gusts, El problema. ob. ct, pép- 33.
49
‘Martin Hopenhayn
tuaba como contratante sino como objeto del contrato,
como “una cosa cuya actividad constituye la materia del
contrato”. El trabajador quedé excluido de la participa-
ci6n en el contrato y esta materializacién del trabajo co-
mo objeto de derecho fue haciéndose cada vez més ex-
tensiva, aleanzando al hombre libre que por decisién
propia se somete a ejecutar un trabajo por cuenta ajena,
El derecho romano marca, de este modo, el antecedente
del arrendamiento de servicios del derecho civil moder-
10; la actividad del trabajador, por vez primera, se trata
como objeto.
Las raices histéricas del eristianismo, en su conteni-
do social, son indiscernibles de una reacci6n critica de
Jas “colonias” ante el individualismo clasista del Impe-
rio romano y sus implicaciones en la desvalorizacién
del trabajo manual. Como reacci6n al Imperio y a su es-
tructura clasista, el cristianismo rechazé la riqueza y el
ahorro. El orden providencial no exige acumulacién en
1a vida terrena, y Mateo Jo hace explicito en VI-19-21:
“No alleguéis tesoros en la tierra”, seiala, “donde la po-
lills y el orin los consumen y donde los ladrones perfo-
ran y roban. Atesorad tesoros en el Cielo, donde ni la
polilla ni el orin los consumen y donde los ladrones no
perforan ni roban. Donde esti tu tesoro, alli esté tu co-
raz6n”. Esta busqueda en la interioridad y en la expe-
riencia intima y emocional parecié minimizar el peso
del trabajo en la vida terrena. En contraste con el reino
por venir, el trabajo poco podria aportar, pues lo decisi-
vo es la fe, la caridad y el amor. Pero esta primacta de la
actitud contemplativa se vio a su vez negada por el con-
cepto de encarnacién, por el rechazo a la fe sin obras, y
por la exigencia de servicio y de caridad desde las fuen-
tes mismas del cristianismo. Por otra parte, ya en el
Nuevo Testamento, y de manera especial en el Génesis,
50
Repensar el trabajo
le encontrarse la exigencia hecha al hombre de se-
Ja tierra (a imagen y semejanza de Dios), lo que
altrabajo de espiritualidad. \
Jara Jestis, su misiGn como Mesfas inclufa la emanci-
fn de pobres y oprimidos. Como un llamado a cul-
perfeecionar la ley de los hebreos, el cristianismo
tivo asumié y reforzé una antropologia que enfati-
seftorio del hombre sobre la naturaleza, que sina al
bre en el centro del mundo y, a la vez, le exige su ser-
al bien comtin de la sociedad. Como los profetas
0s, Jestis atacé a los explotadores y condené la acu-
én de riquezas.
Best Ios hebreos fundaron su repuio ala nueva
adinerada en la evocacién de un pretérito comuni-
9, en el mensaje de Cristo a través de los Evangelios
mnds importance no fue el rescate de las tradiciones he-
ladas, sino la fundaci6n y fundamentacién de nuevas
‘de conducta social cuya raiz estd en los valores
tianos de justicia y amor. En este sentido, su llama
fento no sélo fue més revolucionario que el de los
as hebreos, sino también més universal, pues se
rigfa a toda Ja humanidad. Su finalidad no fue poner
ala explotacidn individual, sino al cambio total de la
ondiucta del hombre en la sociedad en que vivia
El universalismo del mensaje de Cristo era incompa-
ble con la esclavitud, que los filésofos griegos justfica-
in, La solidaridad genérica y Ia igualdad de todos ante
Dios exige valorar indistintamente a todos los hombres
4 todos los trabajos, “[..] al dirigirse a todos los traba-
res de su tiempo, [Cristo] proclamé por primera vez
ignidad de todas las clases de trabajo, asi materiales
"como espirituales.”* No por nada sus primeros y més
fervientes discépulos fueron esclavos, campesinos po-
Roll Ene, Hora de las docrinas. ob
Martin Hopenhayn
bres, pescadores y artesanos. Pero la adhesin de éstos al
Mesfas era una manera no de reivindicar sus derechos en
cl interior de Ia sociedad, sino de postular y practicar
una forma de vida radicalmente distinta, Los esclavos y
trabajadores pobres, al adherir a la nueva religiSn, aban-
donaron toda expectativa de progreso material. Una opo-
icin abierta se desat6 entre los aspectos espirituales de
e8 materiales que dividfan
El cristianismo primitivo conservé, en lo que respec
ta a la nocién de trabajo, la ambivalencia hebrea y la vi-
sidn del trabajo como castigo impuesto al hombre por
Dios a causa del pecado original. Pero le asigné un nue~
vo valos, aunque siempre en tanto medio para un fin vir-
tuoso: el trabajo, para el cristiano, no sélo se destinaba a
4a subsistencia sino sobre todo a producir bienes que pu-
dieran compartirse fraternalmente, Si se utilizan los fru-
tos del trabajo para la préctica de la caridad, el trabajo
mismo se convierte en actividad virtuosa, Eri el carfcter
moral atribuido al trabajo el eristianismo primitivo di-
fiere de la concepcién hebrea, pero mantiene el rango de
medio para un fin moral,
‘También se atribufa al trabajo (sic
sin valor
duo fuera ia concupiscencia y los
malos pensamientos, lo que invierte la valoracién grie-
2 del ocio. La comunidad eristiana fue comunidad de
trabajadores, y quien vivia del trabajo ajeno era po:
gado y éticamente condenado. Trabajar era, para el eristia-
fo primitivo, una manera de expresar su amor al género
humano mediante la entrega desinteresada inherente a
Ja préctica de la caridad, Curiosa paradoja, donde no se
‘rabaja s6lo para recibir algo a cambio, sino para dar.
¢Cuanto de esta concepcién subsiste en nuestra actual
52
Repensar el trabajo
deracién moral del trabajo, en Ia condena di
ivo él imiento social en el
imperativo ético y de reconocimiento so
Jo? Preguntas que resuenan hoy en un mundo don
trabajo tiene futuro incierto.
Supervivencia y sentido: el valor
del trabajo en la Edad Media
a estructura feudal a fos gremios de artesanos
concepto de trabajo iatente en el pensamiento so-
de los filésofos medievales suponia la plena acepta-
stiana y del dogma de la Ig icho
to adopts connotaciones ambivalentes: por un la-
‘el trabajo como deber natural del hombre y
medio para la préctica de la caridad; por otro lado,
ecto del sentido de la vide:
a:
En el pensamiento medieval volvemos a hal
iegos y romanos habian establecido «
intelectual y trabajo manu:
al primero aparece atemperada por la
3s, como Santo Tomés, debieron comp:
diversos, pues, a la vez que adherfan a ia fe
, estaban también inmersos en una sociedad di
tensiones politicas y con los recurrentes conflietos
smercio y los terratenientes, donde distintos
Martin Hopenhayn
grupos —artesanos, siervos, seiiores, ecles
bfan justficar sus derechos y pretensiones en la sociedad.
En el siglo XI, por ejemplo, Adalberto de Leén postuls
una divisi6n tripartita de los “estados” o estamentos socia~
les: oradores (eclesidsticos), defensores (guerreros) y la-
bradores o agricultores. Estos tiltimos eran los mis des-
preciados; em cambio, el menosprecio hacia los artesanos
se atenué debido a la creciente importancia del gremio, y
también porque en muchas comunidades mondsticas a ca-
da cual Je correspondia alin trabajo manual.
En la Edad Media, “[..] la distribucidn y regulacién
de la propiedad, sobre todo de la tierra, tuvieron su ori-
gen en procesos que ocurrieron en el tiltimo perfodo del
Imperio Romano”. Pero la decadencia de Roma fue tam-
biga la disolucién de una economia de rafces esclavistas y
con un difundido régimen monetario. Roma se habia
convertido en un lugar poblado por una masa atomizada
de dos millones de personas que vivian a costa de los be-
neficios sociales del desempleo. Los enormes latifundios,
poseidos en su mayorfa por senadores y trabajados por
esclavos, fueron cediendo paso a ua nuevo modo de pro-
duccién que llevaria el pulso del Medioevo: la propiedad
feudal y la relacién entre sefior y sierv
La decadencia de Roma y la disolucién de la produc-
ion destinada al intercambio mercanti llevaron a recrear
el trabajo. Sien Grecia y en Roma el objetivo era produ-
cir mercanefas que poseyeran un valor de cambio en el
mercado, la cafda de Roma fue, en cierta medida, el co-
mienzo de —o el regreso a—unidades econémicas que se
autoabastecian y para las cuales el trabajo estaba consa-
grado a producir para el consumo y no para el intercam-
4. Rel, Eris, Hora dels docrina econdmias (waducsion FM Toe.
et), Mézico, FCE, 1973, pig, 37.No olvderar que Rema conserva la vision
eyoraiva dl trabajo manual eansmitid por los gricgos.
Repensar el trabajo
0. A diferencia del esclavo, el siervo del feudo fue, aun-
¢ parcialmente, propietario de si mismo y de los frutos
compat I ,
emprenderse sin el riesgo de la escla
tianismo, con su culto religioso del hombre en lo abs-
10, fue una expresidn ideol6gica plausible de esta in-
cién. El sietvo y el villano eran bautizados al igual
entre la desaparicin de Ia produecién de
Be ea sceston del otbsjo iamnaoryk die
de la esclavitud. No debe extrafiar, por lo tant
haya albergado un concepto de trabajo
1s peyorative que el de la Antigiiedad clisica,
eto a jerarquias propias de una sociedad estamen
ida en sefiores y siervos.
El desarrollo econdmico del feudalismo europeo co-
enzé con un regreso ala agriculeura campesina en pe-
iia excala y a la produccién de artesanos indepen-
ido de un cambio en el método de
grandes propiedades de tierras en
En lugar de trabajar sus tierras
Jos terratenientes arrenda-
0 y, la vez, encargarse del cultivo de los domi
te. La defensa de los dominios del propi
EE: vals formacin de una casta de colonos militares
-n posefan privilegios sobre los otros inquilinos,
rene _ igaciones adicionales. En el
jel arrendatario libre fue adscrito a la tierra, “y asi
wa-Rethel, Allred, Intelectnal and manual labour, Critics
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Mediacion para Resolver Conflictos Highton y AlvarezDocument428 pagesMediacion para Resolver Conflictos Highton y AlvarezJose VéjarNo ratings yet
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Teoría y Práctica de La MotivaciónDocument20 pagesTeoría y Práctica de La MotivaciónDanteNo ratings yet
- Blalock, Hubert M.-Estadística SocialDocument311 pagesBlalock, Hubert M.-Estadística SocialDiego Asebey89% (9)
- Manual de Derecho Administrativo de Ismael Ferrando PDFDocument375 pagesManual de Derecho Administrativo de Ismael Ferrando PDFDante100% (2)