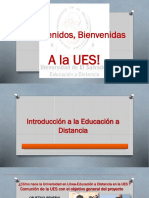Professional Documents
Culture Documents
Cap 1
Cap 1
Uploaded by
ganzo20080 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views26 pagesOriginal Title
cap1
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views26 pagesCap 1
Cap 1
Uploaded by
ganzo2008Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 26
CAPITULO 1
El cambio social
Ignasi Brunet Ieart
Ange! Belzunegui Eraso
1.1 Conceptualizacién y teorizacién de! cambio social
1.2 Causas del cambio social: los movimientos sociales
13 Tradicién, modernizacién y posmodernidad
14 Estructuras y pautas demogritieas
15 La apropiacién social de la tecnologia
GHacia una sociedad posmaterialista?
En este capitulo abordamos, en un primer momento, el anilisis del concepto de cambio
social y los diferentes enfoques tedricos desarrollados por la sociologia en torno a
dicho concepto. E! eambio social es constitutive a la propia dinmica social, no puede
existir sociedad sin cambio social; precisamente In sociologia nace como intento de
dar respuesta a las transformaciones sociales generadas por el proceso de industriali-
zacién, En el segundo epigrafe del capitulo se estudian los movimientos sociales como
uno de los faetores impulsores del cambio social, las teorias que los explican y la eo
nexién de los mismos con otros Factores de tipo econsmico, social y politico que los
‘contextualiza. En tercer lugar profundizamos en el andlisis de las caractersticas de la
sociedad modema y de la sociedad posmoderna, los vectores de cambio que permiten
2 los autores hablar de posmodernidad, las transformaciones en la cultura y en la po-
litiea, Ia emergencia de nuevas formas sociales ligadas al consumo y la diversidad de
la estructura social. En el epigrafe cuarto centramos el estudio del eambio social en
el Ambito de las transformaciones de la estructura de Ia poblacién a través de indica-
ores demogrificos. En especial, describimos los parimetros en los que se desarrolla
la transicién demogratica y las pautas actuales del régimen (pos)moderno de pobla~
cin. A continuacién se atiende a la variable teenolégica como factor integrante del
cambio social, huyendo de posiciones deterministas pero otorgindole un papel rele-
vante en la configuracién de transformaciones sociales y econdmicas en nuestas so-
ciedades. Por sltimo, en el sexto epigrale, recogemos y apuntamos suecintamente el de~
bate sobre el caricier materalista versus posmaterialista de las sociedades avanzadas.
1.1 CONCEPTUALIZACION Y TEORIZACION
DEL CAMBIO SOCIAL
En la modernidad, el cambio social nos arrastra y determina, pero gpor qué el cambio
¢s inherente a la naturaleza misma de Ia sociedad moderna? Basindonos en esta cues-
tion, consideramos que toda explicacién del cambio social debe fundamentarse en un
analisis histérico de la modernidad. Dicho andlisis se justifiea en tanto que en su con-
Texto social» emerge como realidad y objeto especifico de conocimiento, Realidad
‘que proporeiona a los actores sociales mucho mas que los envites aparentes, que los
fines manifiestos de la accién, y ello sin menoscabo de la necesidad de conocer ra-
cionalmente la accién social, dependiente dicho eonocimiento del orden simbélico en
cl que la accién social esta sujetada. Por otra parte, 1o «social» como abjeto de cono-
ccimiento hay que considerario no como algo dado por naturaleza, sino como algo his
t6rico, por tanto, como producible y reproducible segiin modalidades culturales de tipo
histérico, es decir, como algo sujeto a varias formas histéricas (Simmel, 2002).
‘Se ubica aqui Ia idea de que la sociedad moderna es una forma de lo «social,
tuada en el aqui y ahora, y que se realiza mediante procesos que analitica y empiri-
camente estin contenidos en Ia nocién de cambio social. Desde esta éptica, el nak
iento y desarrollo de la Sociologia estin vinculados, en cuanto teoria de la modernidad
¥ de In eivilizacién moderna (Bauman, 1997; 2001), a la tarea de pensar el cambio
social, a resulta del transito de la sociedad tradicional del antiguo régimen a la moderna
sociedad industrial, En este sentido, las sociedades modernas han entronizado el eambio
¥y no la estabilidad, Ia innovacién y no la repeticién como mecanismo de adaptacién
(Lamo de Espinosa, 1996), de ahi la tendencia de la sociologia actual a ocuparse de
sucesos en lugar de hacerlo de casos, de procesos en lugar de estados, como compo-
nentes tiltimos de la realidad (Sztompka, 1995).
En consecuencia, si lo social no es Io mismo que el cambio social no es nada en
absoluto. Afirmacién legitima a consecuencia de las transformaciones que observamos
cen Ia actualidad en las sociedades industriales. Transformaciones que aetiian como la
variable independiente de las sociedades de tipo nuevo que se estin formando y que
‘ya no responden, se presupone, al modelo tipicamente industrial. Esto significa que Ia
‘sociedad debe ser concebida no solo como un estado constante, sino como un proceso;
rno como un abjeto semirrigido, sino como una corriente continua, sin fin, de sucesos.
Se puede decir que existe una sociedad (grupo, comunidad, organizacién, estado na-
cién) solo en In medida en que algo acontezca dentro de ella, y mientras se ejecuten
acciones, ocurran cambios, operen procesos. Desde un punto de vista ontolégico, la
sociedad como estado continuo no existe ni puede existir. Toda realidad social es pura
ddindmica, un flujo de cambios de velocidades, intensidades, ritmos y tiempos diversos.
De abi que «la sociologia ha puesto en duda Ia validez de los modelos orginico-sis-
témicos de sociedad y Ia dicotomia entre estitica social y dinimica social. Hay dos
rasgos intelectuales que parecen estar cobrando preponderancia: 1) El énfasis en las
cualidades dinémicas y permeables de Ia realidad social, esto es, concebit la sociedad
cen movimiento (imagen procesal) y 2) evitar ocuparse de Ia sociedad (grupo, organi-
zaciéa) como un objeto, esto es, des-reificar la realidad social (imagen de campo)»
(Sztompka, 1995: 31).
‘La conciencia del cambio social y su relevancia para explicar la modernidad con-
vvierte su anilisis en un medio de diagnéstico de esta y de su devenir. Sin embargo, Ia
ccuestién acerca de su conceptualizacién no esti cerrada, plantedndose asi, como su-
cede con otros conceptos sociolégicos, como los de estratificacién social 0 de con-
jeto social, que no hay un consenso sobre su significado, lo que hace necesario iden-
car la perspectiva desde la cual se le asigna un significado al término cambio social
Por ejemplo, una perspectiva la constituye el evolucionismo social, que proporeiona
continuidad al pasado, al presente y al futuro, basindose en Ia hipétesis no verificable
de que los acontecimientos se encadenan de acuerdo con una finalidad predeterminada,
Rist (2002) nos dice que esto tuvo, sin duda, dos consecuencias importantes: una
de carter teérico y la otra politica. La primera fue por que el evolucionismo per-
mitid coneiliar a su manera la diversidad de las sociedades y Ia unidad del género hu-
‘mano, pero lo que se planteaba con respecto a la variedad de identidades culturales no
cera tal cosa, ya que los evolucionistas sociales vefan en la evolucién de la humanidad
tun tinico camino de desarrollo posible. La creencia en un desarrollo natural y nece-
sario de las sociedades impedia considerarlas en si mismas, con sus especificidades,
para juzgarlas solo en funcién del referente occidental. Colocaban a cada sociedad en
tuna Serie temporal que condueia desde la barbarie a la eivilizacién. La segunda con-
secuencia fe porque el evolucionismo social otorgaba legitimidad al proceso de co-
lonizacién en Africa y Asia, al presentar a Occidente como el precursor de una his-
toria comiin a toda la humanidad, Hasta el mismo Marx (1976) justifie6 la necesidad
histérica del proceso de colonizacién, aunque a su vez criticé sus excesos. Marx re-
conocia la tendencia del capitalismo a expandirse a escaln mundial y ereia que de ella
erivaria Ia industrializacién de los paises atrasados.
Los evolucionistas situaron, por otra parte, las fuerzas mottices (o agencias) de la
evolucién, desarrollo 0 progreso en el dominio natural. De esta manera, «las tenden-
cias y potencialidades inherentes a la sociedad fueron hechas responsables del curso
progresivo de los procesos sociales (al igual que las tendencias codificadas en los
genes, on los embriones o en las semillas se manifiestan durante el erecimiento de los
organismos). Esta secularizacién (naturalizacién) de la agencia condujo a la conside-
icin del progreso como un despliegue natural e inexorable de potencialidades, que
‘demandaba adaptacién o ajuste como tinica reaccién humana eoncebible» (Sztompka,
1995: $4), Asi, por ejemplo, Comte (1996) analizé Ia historia de forma abstracta, con
el objetivo de situar al estado positive en un contexto evolutivo, plantedndolo como
luna fase mas en la evolucién humana, como un producto natural y necesario de pro-
ceesos anteriores, que no pueden entenderse al margen de toda la historia precedente,
Coneretamente, Comte a lo largo de su obra ilustra los procesos del progreso mediante
los cuales las sociedades han pasado por un estado teolégico y luego metafisico para
alcanzar finalmente el estado positivo en el cual triunfa la cieneia y el industrialismo.
Pero no solo la civilizacién pasé por estas tres fases, sino también el conocimiento hu-
mano. El desarrollo del conocimiento por las tres etapas es necesario pues obedece @
la pauta de desarrollo de la eivilizacién, la cual se basa en el instinto uniforme de me-
jorar Ia propia condicién de los hombres. Para este autor la motivacién hacia el cambio
surge de la propia psique humana, con sus ilimitadas exigencias de satisfaccién de las
necesidades humanas,
‘Otro ejemplo es Spencer (1972), que subsumié el progreso bajo el principio comin
de In evolucién; principio comiin a toda realidad, tanto natural como social pues toda
realidad consiste en materia, energia y movimiento, De este modo, propuso la ley de
la complejidad creciente 0 diferenciacién estructural, segiin Ia cual los organismos
vvivos, como los organismos sociales, pasan de la homogeneidad a la heterogeneidad,
de lo informe a lo complejo, Segin Spencer, desde los primeros cambios eésmicos
que puedan sefalarse hasta los mis recientes cambios de la civilizacién, observamos,
ue Ia transformacién de lo homogéneo a lo heterogéneo es aquello en lo que consiste
‘esencialmente el progreso, ya que la ley general de la evolucién encuentra un desi
rollo especifico en las siguientes regularidades: hay una inestabilidad inherente a las
poblaciones homogéneas, pues los hombres no pueden permanecer en una masa ho-
‘mogénea sin que surjan roles, funciones, poder, prestigio y propiedad distintos, Las di
ferenciaciones iniciales se extienden de forma gradual y acumulativa, y Ia sociedad
empieza a dividirse en facciones, clases y grupos segtin diferenciaciones de clase, na-
cin y ocupacién. Spencer explica, de esta forma, el desarrollo progresivo de la divi-
sidn del trabajo y Ia sucesién de estadios distinguibles en la historia humana desde las
sociedades simples hasta las civilizaciones.
La divisién del trabajo social de Durkheim esti trazada de acuerdo con el esquema
de Spencer y constituye un esfuerzo por describir las etapas de desarrollo de la soli
daridad social dentro de la sociedad humana en general, a partir de la progresiva
divisin social del trabajo, y haciendo de esta Ia principal fuente de solidaridad social
Durkheim presenté un andlisis del cambio social segiin e] cual cl advenimiento de la
cera industrial comportaba la apariciGn de un nuevo tipo de solidaridad. Siguiendo ta
estrategia de Spencer, Durkheim propone una tipologia dicot6mica de las sociedades
‘asada en Ia calidad diferente de los lazos sociales: la solidaridad mecénica esté ara
‘gada en la similitud de funciones y tareas no diferenciadas; la solidaridad orgénica esti
‘enraizada en la complementariedad, en la cooperacién y en la indispensabilidad mutua
de papeles y ocupaciones altamente diferenciados. La tipologia es trateda como un es-
quema cronoligico que describe el punto inicial y e! punto final de Ia evolucién so-
cial, ya que la historia se mueve de Ia solidaridad meciinica a Ia solidaridad orgénica.
Por tanto, la direceién principal de la evolucién ha de buscarse en la creciente divi
n del trabajo, en la diferencincién de tareas, deberes y papeles ocupacionales que
se producen en la sociedad a lo largo del tiempo (Cuadro 1.1),
Marx (1984) puso de manifiesto que el capitalismo, como realidad histérica, se
por el princi competitiva y que el desarrollo histérico, lejos de
ser lineal, opera a través de rupturas, recaldas, retrocesos y, ademas, no es gradual ni
‘cumulative, pues opera a través de umbrales 0 rupturas que sefialan las fases de Ia
historia, La secuencia de las fases histéricas de Marx tiene un importante contenido
evolucionista, pues creia en el progreso constante de la sociedad como direccién ge-
eral del proceso histérico. Consideraba que podia establecerse a lo largo de Ia his
toria una serie de estadios distinguibles unos de otros, a lo largo de un camino uni-
forme, y vio en la divisién del trabajo el aspecto central del proceso de complejizacion
yy de diferenciacién creciente de las sociedades como tendencia hist6riea dominante.
No hay mis que consultar los eserites de Marx sobre Ia India 0 el Manifiesto Conu-
hista para darse cuenta de qué lugar ocupaba la idea de progreso en el desarrollo del
capitalismo,
Para Sztompka (1995) existen en la obra de Marx tres modos de determinacién
causal, que dan al cambio social un caricter necesario 0 contingente. Asi, desde un
punto de vista histérico mundial, Marx manifiesta un fuerte determinismo al postular
‘que el proceso histérico general es irreversible, pasando de estadios definidos, en prin-
cipio uniformes, que conducen inevitablemente al comunismo. En el nivel socioes-
tructural existe un determinismo mucho mas débil, ya que las clases emprenden ac-
ciones coleetivas basadas en sus intereses econémicos, ditigidas a su afirmacién 0
defensa, aunque también pueden carecer de conciencia suficiente acerea de sus inte-
roses. En este caso, las elases actuariin en contra de sus intereses econémicos, a con-
tracorriente de las determinaciones econémicas. En el nivel de la accién individual es
donde es més fuerte el componente de voluntarismo y contingencia, ya que cada per-
sona puede actuat, en principio, en contra de sus intereses econdmicos. Muchos lo
hacen, anteponiendo consideraciones de tipo emotivas, tradicionales o ideol6gicas. Sin
embargo, de forma distributive, para cada persona existe una considerable indetermi-
nacién; tomando las acciones colectivamente, prevalece la determinacién econémica.
Convencionalmente, se considera que Comite, Spencer y Marx, aunque difieren
cen cuanto a la manera de identificar los diversos estadios por los que deben pasar
todas las sociedades, estin de acuerdo en que la evolucién es consustancial con la
historia, que todos Ios pueblos recorren el mismo camino y que no todos avanzan
al mismo ritmo que Ia sociedad occidental que mantiene, en relacién con las demés,
formatica y sociedad
una indiscutible ventaja en su desarrollo. Pero, desde nuestra perspectiva hay que
cfectuar una matizacién en el sentido de que Comte y Spencer consideraban que el
progreso del espiritu o de Ia diferenciacién estructural, respectivamente, eran pro-
ccesos lineales, consistentes y persistentes (aunque no por ello, el propio Spencer
admitiera también la existencia de fases involutivas o de «retroceso»). Por el con-
trario, Marx sostenia que dentro de cada formacién socioeconémica se observan re-
gresiones regulares y sistemiticas, tales como la creciente explotacién y el empo-
brecimiento de las masas que se intensifican hasta el punto de hacer inevitable la
revolucién social, En palabras de Sztompka (1995: 55), «la revolucién signifiea un
salto progresivo de primera magnitud, pero entonces ese mismo proceso de regre-
sién intema y de decadencia comienza de nuevo dentro de una nueva formacién so-
cioeconémica, en sus comienzos muy “progresista” pero que después se va dete-
riorando y va preparando el terreno para la siguiente revolucién. A largo plazo, la
trayectoria de la historia es progresiva, a corto plazo incorpora fases transitorias de
regresion»,
‘GUADRO 14 EL MODELO DICOTOMICO SOCIEDAD TRADICIONAL/SOCIEDAD MODERNA
El modelo dicotdmico que expresa ls diferentes caraceristicas de la sociedad tredcional versus
sociedad madera ha sido un recurso muy utlzado en socologla para intentarexplicar la gran
transformacién producida desde comienzos de la modemidad que para algunos autores se situari,
‘como fecha de referencia, en 1788, en 1800 o en el comienzo del proceso de industraizacén. Més
alld de la fecha, este modelo no se ha de interpreta de forma rigida asocando exdusivamente las
‘araceristicas seftaladas a un tipo de sociedad bien premoderma, bien modem, En la adualidad
(pero también en el deveni histrico) la sociedad avanzada se caracteriza por la predominancia de
Jos rasgos sefalados ene! cuadro, pero en su seno se pueden encontrar, con menor 0 mayor fuerza,
rasgos de a premodernidad que seran predominantes en ls socedades tradcionales histixicas y
actuals.
Sociedades tradicionales Sociedades modernas
Economia intrmediada por danes, Economia de mercado sobre la base de la ofena
sgremis y redes de subsistencia, ‘ya demanda,
Proceso de produccibn con una mim
division del trabaio,
"Mayor division del wabaj.
Posiién social predeterminada del individu.
osicn socal en funcdn de cterios de moviidad.
Acceso restingido a fa instruc,
‘Acceso democratico @ a insuccin,
Tdentidad colectva grupa:
solidridad mecinice
Indivdualsmo: soldaridad orgénico
es artcladores dela sociedad: fii
y religion.
Proceso de seclrizacon de la sociedad y del
der politico. Transformaciones de la familia,
Acceso resting @ a paricpadon palicz
clentlsm, voto cesta.
Derechos polos universles, Democracia
representativa
Divsn estamental de la sociedad.
Emergencia de nuevas clases sociales.
Discurso de legiimaciéin basado en el poder
dino, en el carisma, en la train,
Discurso de Tegitimacin basado
en La ciencia y la técnica
Fuente Eaboracén prio.
Capitulo + a El cambio social
1.2 CAUSAS DEL CAMBIO SOCIAL:
__LOS MOVINIENTOS SOCIALES
Respecto a las causes del cambio social, se hace referencia a factores naturales, de-
‘mogrificos, politicos, econémicos, culturales y religiosos. Sin embargo, bay una ten
dencia a sefalar cui es la causa o factor iltimo de los eamibios sociales, a absolutizar
un factor singular que induce el eambio. Es lo que se denomina «visién determinista
‘del cambio social», y sobresalen al respecto «dos categorias principales de procesos.
Una categoria abarea los procesos materiales producidos por fuertes presiones tecno-
légicas, econdmicas, medioambientales 0 biol6gicas. Otros son los procesos ideales,
en los que se reconoce el papel independiente, causal, de la ideologia, la religion, 1
ethos» (Sztompka, 1995: 44)
La sociologia actual rechaza cl determinismo, y trata «la causacién de los procesos
como concreta y contingente, implicando con ello la interaccién de multiples fuerzas
y factores, tanto materiales como ideales © de otro tipo, en permutaciones tinicas. Ya
no hay ninguna que sea tratada como a causa ditima de los procesos sociales». Y es
{que ahora esti ampliamente reconocido que hablar de eausas econdmicas, tesnolégicas
© culturales de cambio es una abreviacién que puede llegar a confundir, porque tas
todas esas categorias las causas realmente eficientes son las acciones humanas, exchi-
sivamente las acciones humanas (Sztompk, 1995),
Para nuestros propésitos expositivos, el problema de las causas del cambio social
remite al problema de Ia agencia en el que se distinguen dos tipos de procesos de-
pendiendo de la localizacién de la agencia. Algunos procesos surgen como un agre-
gado no intencionado, y a menudo no reconocido (latente), de una gran multitud de
acciones individuales ejecutadas por diversos motivos y rizones privadas que nada
tienen que ver con el proceso que ponen en marcha, Tales procesos son Ilamados es-
pontineos © que emergen «desde abajon. El caso opuesto «es el de los procesos des-
cencadenados intencionalmente, orientados a propésito hacia fines disefiados y contro-
Iados por una agencia dotada de poder. Llamamos a estos planificados, 0 impuestos
“desde arriba”. La mayor parte de las veces son promulgades por medio de leyes, por
«jemplo, una tasa de crecimiento de la poblacién en aumento eausada por una politica
gubernamental pro-natalidad, la eliminacign de complejos industriales ineficientes me-
diante una politica de privatizaciones como eonsecuencia de las tevoluciones antico-
runistas de 1989, ete»» (Sztompka, 1995: 44-45),
Si la sede de la causalidad esti en la agencia, desde esta perspectiva los agentes
de cambio social son los movimientos sociales, definides como actores histéricos 0
portadores de proyectos histéricos. Pero, al igual que sucede con olros conceptos so~
ciol6gicos, es necesario revisar las diferentes teorias heredadas para dilucidar c6mo de-
finen el dominio de la accién colectiva y los movimientos sociales, ya que desde hace
‘algunos atios, en la literatura especializada, se viene planteando la necesidad de pre-
cisar el signifieado de este concepto para poder apliearlo correctamente. Dicha nece-
sidad esti justifieadn en funcién de que las definiciones heredadas estin en crisis all
no poder dar cuenta de las demandas de explieacién de los Nuevos Movimientos
Sociales. Crisis producidas a causa de factores estructurales —el acceso masivo a la
educavién superior, el surgimiento de nuevas clases medias integradas por profesio-
nals, la incorporacion dela mujer en el mercado de trabajo... que hen ereado, desde
In perspeetva de los teéricos de los Nuevos Movimientos Sociales, nuevas formas de
conllito que no fueron previstas por los viejos enfogues y que ponen de manifiesio
Ia contradicein existent ente la prctica eotdiana y las ideas que ain defendemos,
Los acontecimentos acaecidos desde Ia aparcién de los Nuevos Movimientos So-
ciales(ecologismo, feminism, pacifismo...) hasta la caida del muro de Berlin se 280
cian a cambios teéricos que se supore que han acabado por superar la mayor pate de
Ins viejas definiciones de accin coletiva y que han propiciado una nueva manera de
pensarla, Por ejemplo, para la Teoria de los Nuoves Movimientos Sociales estos se cei
tran en cambiar los cddigos cultuales ¢ identdades en lugar de tratar de modifier ot
poder politico 0 la distribucién de recursos econémicos, y ello a causa de la pérdida
fe sentido de los grandes relatos y el triunfo do la micro-politiea en el émbito defi-
nido por las micvas identidades. 1entidades construidas en tomo a una malipicidad
de opciones en las que el sujeto toma protagonismo.
Tos Nuevos Movimientos Sociales han sido analizados por dos grandes lineas de
anifsis ls cuales poseen una filiacion geogrifica. Uno eorriente se desarollé ett Eu
ropa, Ia llamada Teoria de los Nuevos Movimientos Sociales (Larafa, 1999), y Ia otra
fn Bstados Unidos, denominada Teoria de la Movilizcién de los Recursos (Casquete,
1998). Los teéricos seguidores de esta tiltima linea de estudio buscaban conocer los
recursos intemos de actores y movimientos; los europeos, en cambio, estudiaban su
porqué, preguntindose eémo los rasgos de los Estados y Soeiedades contemporineos
Tlevaban a la gente —en su mayor parte perteneciente al clase media—a movimientos
cuyo objetivo era proteger y mejorar sus wespacios vitals». Estas dos perspectivs,
convertdas en doxa académica, y repstides do forma ritual y dseiplinada en os co-
mienzos de todos los intentos de exponer el estado de Ia cuestin é¢ las movimientos
sociales, condensan de forma paradigmética una manera de eoncebir Ia claboracin de
teorias alentadas mis por el resultado final que por el propio decurso del quehacer
tebrico,
La Teoria de Ia Movlizacén de los Recursos plantea que los movimientos sociales
modernos consituyen un fenémeno racional y, por tanto, son movimientes racional
mente organizados gue persiguen determinados fines y cuyo surgimiento depende de
Tos recursos oruanizativos de que disponen, El modelo del actor colectivo que sigue
este enfoque proviene de la teoria de la eleceién racional, y destaca su caricter a>
sional y su oxentacién hacia la maximizoeién de beneficios, basados en el cileulo de
Jos costes y las ventas de la participacién en un movimiento. En la literatura sobre
‘Nuevos Movimientos Sociales, el modelo del acior es més complejo y se destaca la
importancia de las transformaciones sociales que inciden en el desarrollo de la iden-
tidad colectiva de ls seguidores de los movimientos, sto es, se ocupa especialmente
Gel papel que desempefian los procesos de construccién de identidades en In acci6n
colectiva. Coneretamente, desde este planteamiento térico los Nuevos Movimientos
Sociales no serian sino wna forma de protesta social especifica de las sociedades
posindustriaes, igual que e! movimiento cmancipatorio burgués lo fue de los siglos
Xvi y xb y el movimiento obrero lo fue de los siglos XIX y XX. Con esto se afirma
due cada estructura social produce su(s) movimiento(s), y que los «Nuevos» son el
‘apitlo 1 EL cambio social : 9
resultado de profundas contradicciones en las sociedades de capitalismo tardio, De ahi
‘que la forma empiric de los Nuevos Movimientos Sociales ha dado pie a que estos
desarrollos tedricos se vineulasen més a la bisqueda de la explicacién del porqué del
surgimiento de los movimientos sociales en unas condiciones sociohistéricas determi-
nadas que a la deseripeién de cémo accionan los movimientos sociales.
‘La bitsqueda del porqué se efectia bajo el supuesto de Ia naturaleza reflexiva de
la sociedad en la que surgen los movimientos. Por ello esta orientacién te6rica toma
‘como instrumento analitieo el anilisis del discurso coneebido como el estudio de Ia
forma de actuar de un conjunto de pricticas lingtisticas que mantienen y promuever,
ciertas relaciones sociales, con lo que se pone de manifiesto el poder del lenguaje para
jercer un contro! sobre la conducta social. En esta orientacién confluyen enfoques
interaccionistas, culturales y cognitivos, es decir, aquellos en los que han primado las
‘preguntas en tomo a los procesos de interaccidn y claboracién de significados por los
{que los movimientos sociales definen su identidad, su ideotogia y sus reivindicaciones,
‘A cesta forma de analizar los Nuevas Movimientos Sociales se Ia reconove como Cons-
trucefonismo, para el que Ii tarea sociolégica consiste en comprender los mareos de
significado que emplean los actores en su actividad social, y explica que sitie el foco
‘analitico en lo que acontece en el interior de los movimientos sociales. Para interpre~
tarlos correctamente se considera necesario conocer los procesos simbélicos y cogm
tivos que tienen lugar en las organizaciones y redes de los movimientos, en los cuales
se gestan los marcos de signifieados y las identidades colectivas que confieren sen-
tido a la patticipacién en los movimicntos sociales y nos permite entender cémo y por
qué surgen.
1.3 TRADICION, MODERNIZACION Y POSMODERNIDAD.
‘A lo largo de todos los afios de su actividad, la sociologia nos ha proporcionado cons
tantes descripeiones de la sociedad) moderna, de sus estilos de vida y de su onganiza-
cidn social y, también, de sus logros, por ejemplo, los modernos productos de la tec-
nologia, la administracién cientifica y el poder concentrado en e] Estado. Logros que
estan bajo el control de Ia racionalizacién y que Weber (1983) identific® como la cua
Tidad clave de la modernidad, Cualidad que expresa la esperanza moderna de una or-
‘ganizacién social racional, emancipada de todas las modalidades tradicionales de vida
social. Emancipacién cuyo lado oscuro se desvel6 con In experiencia del Holocausto,
luna experiencia que constituye una prueba rara, aunque significative y fiable de las
posibilidades ocultas de la sociedad moderna (Bauman, 1997). Una experiencia reve-
ladora de la condicién moderna, In cual desvelé la debilidad y la fragilidad de la na-
turaleza humana, «cuando esa naturaleza se vio involucrada en la patente eficiencia
del mis precioso de los productos de la civilizacién: su tecnologia, sus eriterios ra-
ccionales de eleceién, su tendencia de subordinar el pensamiento y Ia accién al prag-
rmatismo de la economia y la efectividad» (Bauman, 1997: 17).
Desde la experiencia del Holocausto, cabe preguntarse si hemos trascencdido Ia mo-
demidad 0, mas bien, lo que acaece enla actualidad sigue un curso profundamente
10 Informatica y sociedad
rmodermo. Un eurso que nos mueve a pensar que no se puede utilizar al canon socio-
lgico sin referitio a una situacién eonereta, justamente porque los sociélogos forman
parte del proyecto moderno que intentan deseribir 0, mejor, objetivar. La objetivacion
se explica en tanto que en la sociedad se desarrolla una actividad simblica que con-
tvibuye a constituir (y reprodueit) la realidad s
La modernizacién, como concepto sociolégico, aparece por primera vez en el
‘marco del andlisis funcionalista del cambio social, y analizado como un proceso hacia
Ja modernidad, segiin el modelo tradicional-moderno de cambio social. Alternativa-
mente, se concibe como el proceso inacabable de cambio que una sociedad expe
mena. En ambos casos, la modernizacién presupone Ia existencia de una sociedad tra-
ddicional y otra moderna o, en otros términos abstractos, de Tradicién y Modernidad,
‘como caiegorias universales (Cuadro 1.2).
Pero la creencia de que con el desarrollo de las sociedades modernas la tradicién
deja de jugar un pape! significaivo en la vida cotidiana es més que diseutible ya que,
ro se explica por qué ciertas iradiciones y sistemas de creencias tra-
ales continian teniendo na presencia significativa a finales del siglo XX; por
ejemplo, et neocomunitarismo aspira, on la actualidad, a movilizar las tradiciones y
convocarlas a la creacién de una bucna sociedad. Por otra parte, es innegable que en
iades iskimicas la tradicién es uilizada para el ejercicio del poder y la auto-
Si suponemos que Ia tradicién mas que una guia normativa para In aceién, es un
cesquema interpretativo para la comprensién del mundo, los pensadores ilustrados no
prescindieron de la tradieién como tal, sino que articularon un conjunto de propo:
ciones y métodos que formaron el corazén de otra tradicién, la de la ilustracién misma;
tradicién de cuyas determinaciones culturales [os posmodernos pretenden desprenders
En este sentido hermenéutico, la ilustracion no es la antitesis de Ia tradicién sino, por
el contratio, una tradicién entre otras. Pero, existe otra razén que cuestiona In suposi
cién de que la tradicién y modemnidad son categorias excluyentes, pues, como de-
muestra Thompson (1998), para poder comprender el impacto cultural de los medios
de comunicacién en el mundo moderno, hay que dejar de lado Ia perspectiva segiin la
‘cual la exposicién a los media lleva invariablemente al abandono de las formas tradi
cionales de vida y a adoptar estilos de vida modernos. La exposicién a los media sirve,
también, para difundir y consolidar tradiciones, y no tnieamente para desafiar y so-
cavar los valores y ereencias tradicionales.
Ahora bien, Ia existencia de creencias y priticas tradicionales en el mundo mo-
derno no deslegitima las categorias tradicién y modemnidad, sino que explicitan que
hhay un debate abierto entre tradicién y modemnidad, un debate conflictivo y en ningiin
‘caso una falsa guerra. Ademis, dichas categorias nos permiten dar una definicion de
la condicién social modema, del mundo de la vida moderna y uno de los aspectos fur
damentales es la comprensién/explicacién de la accién humana que haga comprensible!
explicable la modernidad en el contexto de Ia historicidad de la vida social humana.
Y ello porque Ia conciencia de los individuos ha dejado de cubrir, completamente, el
ser social como ocurria en las sociedades tradicionales, pues la red de relaciones, el
cntramado institucional y la creciente facticidad social (y paralelo extrafiamiento) hacen
a las sociedades relativamente opacas. Este es el a priori de Ia ciencia social. Es el
Caplile-1 a EL cambio social
‘CUADRO 1.2 TIPOLOGIA DE FORMAS DE ORGANI
ON SOCIAL EN LA HISTORIA
‘Como ya se ha apuntada en el Cuadro 11, no east formaciones sodales epurase que presenten
eclusvamenite los rasgos que se asocan ala tradicién o ala modernidad y posmodernidad. El re-
sultado del cambio soil es diverso en dos setidos:
4) Enel sentido en que en una misma sociedad considerada como avanzada podemas encontrarnos.
con caraderstcas de las socedades premoderas (por ejemplo, la importancia de la funda=
‘mentacion rligosa en la explicacién del mundo, la consrucién de identidades basadas en lo
comunitario, etc).
1) En el sentido en que existen evlucines diferentes segin los contesos socials, cuturaes,pol-
ticos yeconémicos, dando como consecuenca una plualidad de formas organizativas que aunque
‘compart algunos rasgos,olrs son muy diferentes
Esta idea de pluralidad queda relljada en la propuesta descriptva de Aguilar (200)
Tipos de sodedades Lineas dvisoias de la Tipos de sociedades
premodernas madernidad (aceleradores modernas.
histéricos)
1. Sociedade de cazadoves ‘Proceso de modernzacén hacia
y recolectores
2, Sociedades agrarias
‘democracia liberal,
3 Scie dp am
‘tvs sta apts +
juusmaace | 1 tama
13 nad ctl
rexnoisme |{ * 2852
cacal 8. Sociedad posindustrial
19661975 9, Sistema mundial de
REVOLUCION Secerisdes
ie me: OE
seo mm
a) Economias de transicin.
1) Estalnismo de mercado,
“ercer mundo:
2) Socedades indusiales
peifricas.
'b) Sociedades premodemas en
‘enlornos globalizados,
Fuente: Agulae 200).
‘convencimiento de la opacidad del presente, y de la naturaleza misma de In historia,
‘entre cuyos rasgos caracteristicos no parece encontratse la transparencia, el hecho que
Jjustifica la tarea de la ciencia social.
Por tanto, a partir de Ia distincién entre la sociedad tradicional y la sociedad mo-
derma se ha construido todo un programa de investigacién: lo modemo se opone a lo
2
tradicional. Un programa que aparece en escena para hacerse eco de conmociones sis-
micas de orden econsmico, politico, cultural y social. De hecho, desde esta distincion
se-ha juzgado o valorado las otra sociedades desde la modernidad occidental, valo-
rindoia y desvalorando lo tradicional o menos desarrollado y, sin embargo, se mez-
clan entre st para consttur ls formas contemporineas del vinculo social, mis alli det
paso de la sociedad tradicional a la sociedad modems. Asi, respecto al marco anali-
tico del evolucionismo unilincal que caracterizé al funcionalismo, se destaca que bus-
‘aba la propagacién del modelo socioceondmico, poitco-institucional y cultural del
Occidente industrial modemo avanzado, como referents exégeno de desarrollo por et
resto del mundo, En este sentido, Alexander (2000) afirma que las teorias de 1a mo-
demizacién pueden concebirse como un esfucrzo generalizado y abstracto que tienden
2 fa transformacién de un esquema categoral especificamente histrico en una teoria
cientifica del desarollo apleable a una cultura que abarca al mundo en su toaliad.
‘Una teoria que mis bien consttuy una ideologia propia de Ia époea de la guerra fra,
ayo principal objetivo consist en justificar la intervencién americana en el tercet
‘mundo.
‘AL esfucrzo teérico propio de la era de Ia guerra fri subyacta una filosofia de la
historia entendida como proceso de modernizacién y de trinsito progresivo, pero inc-
vitable, desde sociedades tradicionales, agrarias y turales 2 sociedades industiales y
uurbanas que se expandia desde el micleo de Occidente al resto del mundo. Una filo-
sofla que consiruy6 un discurso monolitico y excluyente. Pero este esfuerzo general
zado y abstracto hay que vincularlo,histricamente, a la consolidacién y al surgimiento
de un discurso racional sobre un mundo que se sceulatiza, Diseurso orgnizado alre~
dedor de las siguientes preguntas: ;Cémo es posible que surjay se mantenga un mundo
desencantado, scularizado, laco, falto de dioses y sacerdotes? ;Cémo es posible vivir
‘en una sociedad sin religién, si esto no ha correspondido a ninguna experiencia hu-
tana a lo largo de Ia historia? Y es que el problema de la religion en la sociedad no
3 un «extra» opcional del programa sociol6gico, sino un drea necesaria de investiga-
cién para todo el que trate de comprender la naturaleza del yo, las bases de las rels~
ciones sociales y los limites de la racionalidad.
Gandy (1996) detecta tres éreas de interés respecto al debate en tomo a a pos-
rodernidad: 1) una dimensién estética inspirada en In eritiea de ls sociedades indus-
triales urbanas y basada en los principios de la diversidad, cl pluralismo y la sosteni-
bilidad ecolégiea; 2) una dimensin historiea centrada en el petfodo que abarea desde
principios de los alos setenta hasta In actualidad. Periodo caracterizado por el surgi-
mento de la acumulacién flexible, de mievos movimientos sociales y de una mayor
sonsibilidad hacia Ia diferencia cultural y social, y 3) una dimensidn epistemoldgica
que cucstiona las formas universalistas de racionalidad y que se muestra inevédula hacia
las grandes narrativas de emancipacién que no pasan de ser una versién apenas ma-
quillada de la secular bisqueda de trascendenca.
Respecto a la dimensién histriea, en la posmodernidad ta inca fuente de poder
cs el universo mercantil y tecnolégieo, lo que ha provocado que las sociedades
posmodemas se caractericen por un alto nivel de independencia del orden social
institucional en relacidn con el orden de las interacciones. Aquel sigue su propia 16-
ica, independientemente de Ia de este. Una sociedad en la que el mercado y sus leyes
Coptulo-T a El cambio soda SS =
de evolucién son uno de los elementos reguladores. Las sociedades posmodernas son
sociedades (totalidades) de mercado en las que la estabilidad y Ia interdependencia son
aseguradas por las relaciones anénimas del mercado. Y, en este contexto mereantil, ad~
quiere significado el vocablo posmodernidad. Asi, Alexander (2000: 85) afirma que el
posmodernismo es «una ideologia del desencanto intelectual, y que los intelectuales
marxistas y posmarxistas articularon el posmodernismo como reaccién al hecho de que
‘al periodo del radicalismo heroieo y coleetivo parecia estar diluyéndose. Redefinian
este presente colective convulso, del que se habia podido presagiar un futuro inn
ste ain més heroico, como un periodo que ahora estaba en vias de defuncién. Afir~
‘maban que habia sido sustituido, no por razones de frustracién politica, sino debido a
Jn estructura de Ia historia misma.
En este punto, hay que distinguir, a efectos de facilitar el andlisis de la posmo-
dernidad, entre posmodernismo y posmodernidad (Lyon, 1996). El posmodernismo
se refiere a fenémenos culturales ¢ intelectuales, y uno de ellos es el abandono del
fundacionalismo, esto es, la idea de que la ciencia se apoya sobre la firme base de
hechos observables, aparte de que, ademés, cuestiona todos los principios esenciales
de Ia Tlustracién, Como ejemplo, Latour (1993) que con su famosa sentencia «nunca
fuimos modernos» caracteriza el posmodernismo por la restauracién explicita del
clima de hibridacién e interconexién propio de los tiempos pre-modernos, de ahi que
abogue por una nueva constitueién en lo relativo a la ciencia y a la politica parla-
mentari,
La posmodernidad esté relacionada con otro fenémeno cultural ¢ intelectual, con-
cretamente con un nuevo tipo de sociedad en Ia que se esti inaugurando una nueva
fase de capitalismo, Como ejemplo Baumann (1992), quien sostiene que la posmo-
‘dernidad se caracteriza tanto por el desmantelamiento de las viejas estructuras de poder
‘como por Ja entrada en una sociedad en [a que la conducta consumista se convierte
en vértice de los sistemas de gestién reemplazando a la sociedad moderna capitalista
clisiea, De agui que haya que considerar que tanto en la posmodernidad como en el
posmodernismo sean cruciales dos cuestiones: 1) la significacién de las nuevas tec~
nologias de la informacién y la comunicacién, que a su vez facilitan otros procesos
ccomo la globalizacién y, 2) el consumismo que esti eclipsando la convencional posi-
ién central de la produccién, Eclipsamiento por el desplazamiento hacia el postfor-
ddismo que implica, a) un apartamiento de Ia produccién masiva y del consumo n
sivo; b) un desplazamiento hacia una economia de servicios y de informacién; c) la
reduccién y fragmentacién de a clase obrera; d) la divisién de la oposicién en movi-
rmientos sociales descentralizados, y el resurgimiento del individualismo, En este sen-
tido, lo posmoderno constituye un periodo transicional entre dos fases del capitalismo
en cl que las formas anteriores de lo econémico se estin reestructurando a escala
global, incluides las antiguas formas de trabajo y sus instituciones y conceptos orga-
nizativos tradicionales (Jameson, 1996),
Lyotard (1987) considera que la era posmoderna es, en definitiva, debida al
desarrollo de la tScnica, El desarrollo tecnolégico y las inversiones en 1#D son uno
de los factores determinantes del crecimiento econémico, de la modernizacién
cempresarial y, en iltimo término, de la globalizacién. De hecho, la ciencia, al apli
cearse a si misma los métodos que ha aplicado a otras actividades, deviene reflexiva
14 Informatica y sociedad
yy al hacerlo incrementa de forma poderosa su productividad. Incremento que explica
‘que hoy la ciencia sea un gigantesco motor de cambio social, una méquina de pro-
sducir innovaciones y consecuencias, queridas unas, indeseables otras. Por otra parte,
cl reconocimiento de la aportacién de Ia técnica y el desarrollo tecnolégico en el
crecimiento explican la modernizacién segin Solé (1998: 198). Esta autora centra
su explicacién de Ia modernizacién en el cambio cientifico-tecnoldgico, y define la
modernizacién como «la (ripida y masiva) aplicacién de cicneia y tecnologia ba-
sada en la fuerza motriz, de las miquinas a esferas (total o parcialmente) de la vida
social (econémica, administrativa, educacional, defensiva, etc.), implementada 0
puesta en prictica por la intelligentsia indigena de una sociedad». Intelligentsia que
ros obliga a hablar de «ofensivas modernizadoras, desencadenadas a menudo por
pequeiios grupos con unas determinadas expectativas, mientras que otros grupos, com
frecuencia mayoritarios, conocen con menor exactitud los efectos de la moderniza-
ccién, depositan en ella, al menos a corto plazo, escasas expectativas y actian en st
ccontta, © lo que harian si supusieran del correspondiente poder y conocimiento»
(Wagner, 1997: 65). A partir de aqui, como indica Wagner (1997) las «moderniza-
ciones» no se entienden como pracesos autopropulsados, sino como ofensivas de
‘modernizacién promovidas por determinados grupos de actores guiados por motives
declarados.
En el caso de las sociedades posmodernas, la modernizacién segiin Solé (1998:
264) sigue siendo de naturaleza endégena «porque surge de un amplio espectro de la
sociedad con parecidas capacidades de interiorizacién e implementacién de los avances
cientificos y téenicos, con Ia afiadida habilidad de utilizar las nuevas tecnologias de la
informaciéa con eficacia para mantenerse incluido en la red de interconexiones entre
‘empresas, organismos, administraciones, asociaciones, grupos sociales, ete». En este
sentido, Castells (2001) afirma que las sociedades informacionales son aquellas que
organizan su sistema de produecién en torno a los prineipios de maximizacién de la
productividad basada en el conocimiento mediante el desarrollo y Ia difusién de las
teenologias de la informacién y mediante el cumplimiento de los prerrequisitos para
su utilizacién (fundamentalmente, recursos humanos ¢ infraestructura de comuni
ciones). Prerrequisitos cuyo resultado es exigir a las empresas nuevas formas de com-
petir y una adaptacién a las modificaciones que se registran en las fuentes de las ven-
tajas. competitivas.
Por otra parte, sefiala que Ia posmodernidad capta la naturaleza reflexiva de la
vida global moderna, Naturaleza que caracteriza cl dinamismo peculiar de ta vida
social en Ia modernidad global. Para ilustrar la naturaleza reflexiva de la modernidad
consideramos clave Ia teoria de Luhmann (1997), pues llama la atencién la proclama
que efectia al declarar que la posmodernidad tiene el mérito de dar a conocer el
hhecho de que la sociedad moderna ha perdido la confianza en lo correcto de sus
descripciones de si misma, o de que en la sociedad no hay una representacién vin-
cculante de ésta. Pero, argumenta Luhmann (1997: 9-10), esto «no seria el final sino
el comienzo de una teflexién en forma de autoobservaciones y autodescripeiones de
tun sistema que tienen que ser propuestas y realizadas en el sistema mismo, dentro
de un proceso que a su vez es observado y descrito». Desde esta observacién, Luh-
‘mann (1997) plantea que, a nivél estructural, no se puede hablar de cesura entre mo-
Capitulo 1 w El cambio socal 15
dernidad y posmodernidad. Como mucho, se puede decir que aquellos logros evolu-
tivos que distinguen a la sociedad moderna de todas sus predecesoras, a saber, unos
medios de comunicacién plenamente desarrollados y una diferenciacién funcional,
hhan passido de unos modestos principios a magnitudes que anclan a la sociedad mo-
derna en la irreversibilidad. Hoy en dia esti remitida a si misma casi sin eseapa-
tora.
‘La modernidad, tanto para Lubmann (1994) como para Habermas (1989), viene
representada por la diferenciacién funcional que tiene dos efectos, por un lado, ge-
nera mayor interdependencia a causa de que las nuevas partes del sistema social son
mas complementarias en su funcionamiento para el propio mantenimiento del sis-
tema, Por oto, dota de mis autonomia a las diversas funciones y subsistemas so-
ciales, Diferenciacién funcional que caracteriza al proyecto moderno pero que en 1a
cera actual asistimos a st radicalizacién, lo que permite definirla mis bien como hi-
permoderno que como posmoderno. La hipermodernidad profundiza en los procesos
de modernizacién dentro de la dialéetica entre el «mundo del sistema» y el «mundo
de la vide», y en la que la crisis que genera la hipermodernidad, para Habermas, se
superar si se prolongan los ideales modernos de universalidad e igualdad dentro de
tuna sociedad identificada como una comunidad ilimitada de discurso, de comunica-
cidn igualitaria y democritica, libre de constriceiones, transparente y privada de mo-
tivaciones estratégicas.
Llegados a este punto, nos resulta realista Alexander (2000: 65) cuando considera
que el pensamiento social debe concebirse «io solo como un programa de investiga
ién, sino también como un discurso generalizado, del cual una parte muy importante
8 ideologia. Como estructura de significado, como forma de verdad existencial, la
tcoria cientifica social funciona efectivamente, de forma extra-cientifiea». Ademis, Ale~
xander establece cuatro periodos distintos teéricos ¢ ideoldgicos en el pen:
cial de posguerra: 1) Ia teoria de In modernizacién y el liberalismo romintico; 2) Ia
teoria de In antimodernizacién y el radicalismo heroico; 3) la teoria de la posmoder=
niidad y el distanciamiento irdnico, y 4) la fase emergente de la teoria de la neo-mo-
dernizacién.
Consideramos que Ia teorfa de la neo-modernizacién, tal y como la planten Ale-
xander, eoincide con un nuevo vigor del mercado capitalista, tanto simbélica como
objetivamente en e] Occidente capitalista, y que demanda un nuevo y muy diferente
tipo de teoria social y de identidad social que apuntan a la realizacién neo-mereantil,
corde con la narrativa emaneipatoria del mercado. Narrativa en la que sitia un nuevo
pasado (sociedad antimercado) y un nuevo presente/futuro (transicién al mercado,
‘eclosién capitalista) que convierte a la liberacién en algo que depende de Ia priva-
tizacién, los contralos, la desigualdad monetaria y la competitividad, Este revival
nneo-moderno de la teoria de mercado se maniiesta con la recuperacién poderosa de
la teorizacién sobre la subjetividad. Asi, para empezar, Lipovetsky (1983) caracte-
tiza al posmodernismo como cultura de masas edonista y psicodélica que, lejos de
estar en discontinuidad con el modernismo, constituye una prolongacién y generali-
nto so-
16) “Informatica y sociedad
Para terminar, es necesario sefialar que se define también a la sociedad posmo-
derna como sociedad del riesgo, dramatizando las condiciones de vida contemporiineas
provocadas por los avances cientifieo-téenicos, segin Beck (1998), y que para Gid-
«dens (1990; 1993) tal dramatizacién deriva del hecho de que las grandes decisiones de
politica tecnolégica residen en unos abstractos sistemas expertos que marcan el rumbo
de los individuos proyectindolos a una zozobra ontolégica, En contra, Lubmann en
cuentra la salvacién, el remedio al riesgo en teenologizar radicalmente los diversos sis-
temas sociales, estableciendo limites y cierres temporales, mediante procedimientos de
autoseleccién y autoregulacién que apliquen la tecnologia de Ia comunicacién tanto al
principio de binariedad al que se ajustan los sistemas informéticos como al principio
de autoobservacién u observacién de la observacién que permite que los sistemas se
corrijan sin cesar.
‘CUADRO 1.3 LOS VERTICES DE LA POSMODERNIDAD SEGUN ANDERSON
La liquidacion del poder de la tradicién aristooratica
‘europea tras la IIGM, la sustitucion por la burguesia
y la decadencia de la misma
POSMODERNIDAD
No queda ya ningin vestigio de Para Calinicos y Eagleton los
un establishment academicista origenes inmediatos de la
al que un arte avanzado se posmodernidad se hallaban en
‘pudiera oponer la experiencia de la derrota
A. Liquidacién del poder de la aristocracia y evanescencia de la burguesla
Para resumir este mundo en una expresién visual, podemas decir que wera un escenario en el que
los hombres tevaban ain sombrero» (Anderson, 2000: 117). sEn términos generales, aqulla bur
guesla que conocian Baudelaire y Mary Visen y Rimbaud, Gras y Brecht, ¢ incluso Sartre y Ora,
oton.ses. 2 - SS
Capitulo 1 a El cambio socal 7
‘GUADRO 13 LOS VERTICES DE LA POSMODERNIDAD SEGUN ANDERSON (CONTINUACION)
pertenece al pasado. Enel lugar de aquel slido anfteatro hay una pecera de formas fuctuantes y
fevanescentes os aribstas yejecuvos, audtores y conseres, adminitradores y especuladores del
‘aptalcontemporéneo, funcones de un universo monetario que no conoce fiezas sociales ni iden
tidadesestablesy. Las sciedades de la posguerra vpermanecen tan obetvamenteesralificadas como
siempre, Pero los indcadores de posicién culturlesy pscodgicos han vendo sutriendo una erosion
cada ver mayor entre quienes dstrutan de riquera 0 poder. Agnelli o Wallenberg evocan zhora un
pasado remoto, en un tiempo cuyas miscaras tiicas son Nien Gates. A partir de los aos se
tenta, combi también el personal drectvo de los Estados mds importantes: entre las nuevas pumas
cestaban Nixon, Tanaka y Craw. En un sentido mds ampli, en la esfera pablica avanzaban juntas la
ddemocratzacién de los modales y la deshinbidién de las costumbres. Durant largo tiempo, los so-
Cidlogos habian debatido sobre el aburguesamiento de la clase obrera occidental.) En ls aos no-
vent, sin embargo, el fendmeno ms notable ha sido lo que podriamos llamar un encanalamiento
general de las lases poseedoras: princesas estrelay presidents corruptos,habtaciones en ls rsi-
ddenciasoficales y sobornos por anuncis publidtaros de productos perudciales pare la salud, la
sisneyfiacién de los protocolas yl tarantinizacion de as prticas, ol ascenso a ls culos de poder
mediante affaires sexual 0 la multpicacin de ls cargos de confinza. En escenas como esas se
halla gran parte del tlon de fondo socal de los posmederno (Anderson, 2000: 116-11).
B, La ruptura de cdnones academicistas
«tiséicamente, las convencones del arte acedémico estaban siempre estrechamente vinculadas no
Solo @ I idea que tenian de si mismas ls clases aritocraicas o superiors, sino también a le sen-
‘iilded y ls petensiones de las cases medias tradiionalesstuadas por debajo de aqueias. Desde
tl fin det mundo burgués ese contraste esr faa (.). €l arte modemo extra fuertes energias de
Ta rewela conta a moral ofa de su tiempo, contra unos patrones de represine hipocresa no-
toviamente, y con raz, estigmatizados como tipicamente burgueses, Desde que se eché por la horde
cualquier pretesign real de mantener esas pautas, proceso ampliamente visible desde los aos
fochenta, a situacin del arte apasitr no pudo menos de quedar afecada: ura ver desaparecia la
‘moral burguesa en el sentido tradicional, parece como si un ampificador se hubira apagado de re-
penle. El arte moderno se habia defnido vitualmente como “antiburgués" desde sus arigenes en
Baudelaire o en Flaubert. La pasmodemidad es lo que sucede cuando este adversario ha desapare-
ido sin que se haya obtenido ninguna vidora sobre él (.). El arte moderno fue impusado por la
texcitaciin que provocaba la gran avalancha de nuevos inventes que trarsformaron la vido urbana
durante los primeros aos de sil: el barco de vapor, la radi, el cine, los rascals, el automdul,
cl avid, as como por la concepcién abstracta de ura produccién mecanizada y dindmica que es
taba dels de e305 inventes, ue sumiistraban las imagenes y la amientacon de gran parte del
‘arte mas original del perodo ye imprimian en su totldad una atmesfera de rapido cambio. El pe
Fiodo de enreguerra refin6 y ampli as tecnologia dave del despegue moderno, con la llegada del
hidoavién, del turismo, el sonido y det color en la pantalla de cine y del heicépteo, pero no aida
nada significativo a la lista, La facinacin y la velocidad pasaron a se, incluso més que antes, las
notas dominates del registra percepivo. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial cambi abrup-
tamente el conjunto de aquella Gestalt El progreso cientfico estaba adquiiendo por primera vez
tas formas inequvocamente amenazadoras, conforme las constantes mejores técnica iban arro-
jando instrumentos de destuccén y muerte cada vex més poderosos, hasta termina con ostntosas
teplosiones nuclear (.). El resutado fue una versién industrial de le pardbola de fo espiritual fr
‘mulada por Weber: a medida que Ia aiuencia de lo nuevo se iba convitiendo por su misma coni-
ruidad en corrente de los mismos, el carisma de la técnica se ransformaba en rutina y perdia los
poderes magnéticos que habia eercida sobre cl arte. Esa banalzacin también reflejaba en parte el
is) lnformatica y soriedad
‘CUADRO 1.5 LOS VERTICES DE LA POSMODERNIDAD SEGUN ANDERSON (CONTINUACION)
hhecho de que, en medio de una pltora de incesantes mejoras, no habla ninglin conjunto decisvo
de imentos comparable a ls dela era de ante de a Primere Guerra Mundial. Durante un periodo
entero la excitacién por lo maderno iba decayendo téckamente, aunque sin mayor ateracén de su
campo visual orignara» (Anderson, 2000: 119-12)
La cancelacén de las alternatvas palticas
«al era el escenario de los aos sesena, con su mezca de relidades eilusiones, en el ual pren-
cleron de repente unas explosivas energis revoluconaras ene la juventud cua de los pases ca-
pitalstas avanzados,no solamente en Francia, Alemania e tala, sino también en los Estados Unidos
YJapén. Ale oleade de revues estudiantes sigui répidament, si bien de mado ms select, le
agitacén obrera, ene la que destacaron la huelga general de mayojunio de 1968 en Francia, el
‘ori caiene tana de 1969 y sus dilatadas proiongacones, y las huelgas de los mineros bit-
nicos de 1973 y 1874. En aque gran tumuito se entecruzaban ecos del pasado europeo (Fourier,
Blancui Luxemburg, y desde nego el propio Mart, del presente tercermundsta (Guevara, Ho Chi
‘Minh, Cabral del futuro comunista (la revolucién cultura representada por Lenin y Mao), ereando
‘una fermentacin polfica que no se habla visto desde los anos veinte, Por aquellos mismos aos
femperaron a ceder también algunos putas vtales del orden moral tradicional que regulaba ls re
laciones entre las generaiones y entre los sexos (.). Pero aque coyuntura result ser cimatérica.
'N cabo de unos pocosafos, todos las signos se fabian invert, a medida que ls suenos politicos
de los afos sesenta se iban desvaneciendo uno tras otro. La revuelta del Mayo francés fue absor-
bid priicamente sin dejar rastro por la caima politica de los afas setenta. La primavera checos-
lovaca, ef mas audaz de todos los experiments de reforma comunista, fue aplastada por el ejrito
del Paco de Varsovia. En América latina las queriasinspiradas 0 diigides por Cuba fueron ete
cicadas. En China, la Revlucin Cultural sembraba mas terror que liberacin. En la Unin Sovitica
se inciaba el largo decive de la ere Bréznex. En Occidente continuaba aun aqul yal la agitacin
obrera; pero hacia la segunda mitad de la década la marea de la militancia habia retracedido.
Calnicos y Eagleton tienen razén cuando inssten en que los arigenesinmediaos de la posmoder-
nidad se hallaban en la experiencia de la derrota(.). La posbdad de otros érdenes sociales era
tun horizon esenial de la modernidad. Una vez se desvanece esa posbidad, surge algo asi como
la posmodernidad. Este ese tito momento de verdad que conten la orginal constuccén de Lyo-
tard. (Como debe resumise, pues, la coyuntura de las posmoderna? Una comparaciin concisa con
4a modemidad podria ser la siguiente: la posmodernidad sugié de la constlacén de un orden do-
‘minante desclaado, una tecnologia mediatizada y una police manocrama. Pero esas coordenadas
eran obviamente solo dimensiones de un cambio ms amplio que sobrevino con las alos setenta
(.)» nesta situaion ase jntaron todos ls elementos detriorados de lo posmoderno: la estenta-
clon desenfrenada de ls nuevos ries a polticatelediigiday un consenso digno de insects» (AN-
derson, 2000; 124-127).
‘1.4 ESTRUCTURAS Y PAUTAS DEMOGRAFICAS
La transicién demogrifica se origina a partir de la Revolucién Industrial y tiene re-
percusiones en el modelo de familia y en In estructura de Ia poblacién. Se trata de un
nuevo ciclo expansivo de la poblacién con una tendencia a reducit ostensiblemente
tanto Ia natalidad como la mortalidad; el resultado global es un periodo extraordinario
de crecimiento de la poblacién, mas acentuado en la actualidad en aquellas sociedades
que estén en proceso de transicién, La transicién demografica comenzé a finales del
siglo xvi en las ahora sociedades avanzadas, dependiendo de los paises y su proceso
dde industrializacién y-se puede considerar acabada aproximadamente en la década de
los afios sesenta del siglo xx. Durante este periodo la poblacién se ha multiplicado
cnire dos y siete veces més segin las sociedades.
Las causas propiciadoras de la transicién demogrifica pertenecen al orden de los
‘grandes cambios acaecidos en el proceso de modemizacién de la soviedad y, entre
estas causas se pueden destacar sucintamente las
—Desarrollo eeondmico propiciado por Ia Revolucién Industrial (Ia prosperidad
‘cconémica a corto plazo hace aumentar la natalidad, pero a latgo plazo la dis-
minuye).
—Posibilidad efeetiva de control de la natalidad a través del desarrollo de mé-
todos anticonceptivos.
—Cambios en la escala de valores: se desliga cada vez mis la reproduecién bio-
logica del sexo,
—Costes y recursos destinados a Ia crianza: a medida que los hijos sobreviven
‘mas, el valor de un nuevo hijo disminuye aumentando el gasto por descent
—Las redes de proteccién social aseguran la no dependencia de los hijos cuando
—Medidas higiénicas y reformas del entorno urbano (calles mis amplias, sanea-
‘miento, los centros como los hospitales, cementetios, prisiones, establecimientos
militares, etc., considerados como posibles focos de infeccién se trasladan a las
afueras de las ciudades).
—Desurrollo cientifico (que afecta fundamentalmente al descenso de la morta-
idad infantil). Lucha contra las enfermedades infecciosas: penicilina, vacunas.
—Escolarizacién obligatoria: educa
—Creacién de hospitales y de una
los médicos de familia
—Mejora de la alimentacién: mas cantidad y mas variada, debido a que la Re-
volucién Industrial asegura la produccién agricola gracias al aumento de la pro
ductividad de la tierra, Las crisis de subsistencia (Inlanda 1846-1848, URSS
1920, Espafia 1940) cada vez son menores y tienden a desaparecer en los pai
ses mais desarrollados.
raestructura sanitaria mis densa: aparecen
La transicién demogréfiea ha hecho aumentar la poblacién en la medida en que
Jas curvas de natalidad y mortalidad se separan haciendo aumentar el crecimiento ve-
gotativo, En este proceso se observan tres momentos especificos (Figura 1.1).
Generalmente se acepta que el crecimiento vegetativo no ha de superar el 2% para
poder hablar de transicién demogrifica, juntamente con los descensos de la natalidad
¥ la mortalidad ya meneionados. Pero no hay un modelo dnico de transicién, sino que
se observan tres modelos tipicos (Figura 1.2).
En los paises subdesarrolladas este modelo esti alterado y presenta altas tasas de
mortalidad con bajas tasas de natalidad, En todos los paises ha superado el 2% de ere-
ccimiento vegetative (en México se sitia por encima del 7%). A diferencia de la
FIGURA 11 ETAPAS EN LA TRANSICION DEMOGRAFICA
natalidad
mortalidad
alo tank ere:
oni
FIGURA 1.2 MODELOS DE TRANSICION DEMOGRAFICA EN EUROPA
294 cocimianto vegetatvo
madielo nécdico
modelo centte-occidental
‘modelo meridional y oriental
© 50 100 150 200 ahoe
transicién demogrfica en Europa, en los paises menos desarrollads la transicién se
ha dado sin crecimiento econémico sostenido, con la desarticulacién de las formas tra-
dicionales sociales y con la imposibilidad o dificultad de emigrar.
La transicién demogrifica, finalmente, produce el denominado régimen demogré-
fico modero que se caracteriza por la baja natalidad, la baja mortalidad, especialmente
la mortalidad infantil, la escasa incidencia de la mortalidad catastrfica, los cambios
en el modelo de familia, el envejecimicnto de la poblacién y un crecimiento vegets-
tivo que en muchos casos es préximo a cero (y en algunos casos negativo).
En las pirdmides de poblacién mundial para 1998 y la proyeccién que las Naciones
Unidas realiza para el ato 2050, se observa el proceso de transicién demogrifica a es-
cala planetaria reflejado en una pirimide clésica, la de 1998, donde el mundo se en-
contraria en pleno proceso de reduccién de la mortalidad pero manteniendo todavia
elevadas tasas de natalidad, La pirimide del aito 2050 supone la culminacién de dicho
Gopi 1 cambio social ——— ==
proceso con la caida de Ia natalidad cuyos efectos sobre la pirimide son de un en-
ssanechamiento para las cohortes de edades adultas tanto para hombres como para mu-
jeres (Figuras 1.3 y 1.4):
FIGURA 1.5 PIRAMIDE DE LA POBLACION MUNDIAL EN 1996
008
9599)
0M.
eee.
So
7573
fa
e509
coee
5558!
8086!
aoa.
S39
na
3529:
maze
fete
tod
5
o«
hombres mujeres
400300 200 100 0 100 200 300 400
millones
FIGURA 14 PIRAMIDE DE LA POBLACION MUNDIAL EN 2050
22 — informatica y sociedad —
1.5 LA APROPIACION SOCIAL DE LA TECNOLOGIA
Todas las sociedades hist6ricas han utilizado la tecnologia como instrumento de do-
minacién de la naturaleza, Probablemente lo que caraceriza la denominada actual re-
volucién tecnolégica, protagonizada por las teonologias de la comunicacién y la in-
formacién (TIC), es (I) su grado de expansion a todas ls actividades productivas y a
Ja vida de los individuos (apropiacién social de la tecnologia), (2) su rapidez y velo-
cidad en la expansién y (3) las enormes posibilidades de conexién que permite en
contra de ottas teenologfas mis tradicionales. Son ampliamente conocidas las milti-
ples aplicaciones que las TIC tienen para la vida humana: en las cadenas de produc-
cin, en el trabajo administrative, en la seguridad vial, en la ereacién de nuevos fir-
maces, en el descifiamiento del genoma humano, en la produccién de bioteenologia,
en los medios de comunicacién, en el transport, ete.
‘Como muestra, obsérvese las cifras de la expansién de diversas tecnologia
para que la radio obtuvicra 50 millones de usuarios debieron transcurrir 38 aitos;
cl ordenador personal redujo el mimero de aos a 16 para obtener el mismo nit
‘mero de usuarios, 3 aitos més que Ia televisin; pero lo realmente extraordinario es
que la World Wide Web solo ha necesitado 4 aes para llegar a los 50 millones de
usuarios. Pensemos que las empresas tienden a rentablizar la inversin que realizan
cn [+Di con relacién a la produecién de software en aproximadamente menos de
tun ato, lo cual implica que estos productos se comercialicen masivamente durante
este periodo, Ademas hay que afiadir que los productos tecnolégieos de la comun
cacién y la informacién tienen un elevado grado de obsoleseencia (pensemos, por
cjemplo, en la (elefonia mévil 0 en los procesadores de los ordenadores) lo que
hace que haya un permanente comportamiento de sustitucién teenoldgica en la so-
ciodad.
Internet, la telefonia movil y las redes de satélites han reducido el tiempo y el es-
pacio con relacién a la comunicacién humana. La apropiacién social de la tecnologia
ha sido posible gracias a un doble proceso sin precedentes: por un lado, gracias la
sofisticacién del software (esto es, a la enorme incorporacién de conceimiento como
valor afadido) con que funcionan las TIC, se ha permitido la facilidad en el uso de
estas teenologias; por otto lado, Ia gran rentabilidad de estos productos ha permitido
it reduciendo su coste de produccin y su puesta en el mercado a precios muy ase-
uibles para una mayoria de la pobl
Pero, gebmo se distribuye el acceso a los productos tecnolégicos? Estudios como
los recogidos por el PNUD (1999) sobre usuarios de teenologias ponen de manifiesto
que el uso y disirute de las mismas se distribuye de forma muy desigual segin una
setie de factores. Asi, el perfil de los usuarios de Internet es el siguiente: general-
mente los usuarios de Internet poseen rentas superiores a la media nacional en mu-
cos de los paises en los que se ha producido la penetracién de esta tecnologia. El
90% de los usuarios de América Latina pertenecen a capas sociales de rentas altas
hecho que también se produce en Sudéftiea. En Europa la renta es menos condicio-
nante del uso de Internet aunque, por ejemplo, el 30% de los usuarios britinicos son
de rentas alas. El 30% de los usuarios de Internet del mundo tienen estudios
Coptlo1-m El cambio socal —— = = Bi)
tuniversitarios (el 50% en el Reino Unido, el 60% en China, el 67% en México y el
70% en Irlanda). Entre los usuarios de Internet predominan los hombres, un 62%
frente a un 38% de mujeres en los Estados Unidos; las mujeres internautas en Brasil
ceran el 25%, en Japén y Sudifrica el 17%, el 16% en Rusia, el 7% en China y el
4% en los Estados arabes. La media de edad de los usuarios de Internet es de 36
afios en los Estados Unidos y por debajo de los 30 ats en China y el Reino Unido.
La etnia también cuenta en la disparidad de uso de Internet, hecho que se muestra
fen los Estados Unidos donde los afroamericanos utilizan considerablemente menos
Internet frente a otros colectivos.
Esta distribucién desigual de Ia tecnologia de Ia informacién y 1a comunicacién
esti creando sistemas de comunicacién paralelos: un sistema para aquellos que tienen
‘edcacién, renta y conexiones fisicas (Iineas telefénicas, satélites, ee.) y que gozan de
una gran cantidad de informacién con costes muy pequeiios y con una enorme velo-
cided. El resto que no tiene acceso (la mayoria de la poblacién mundial y especial-
‘mente las eapas sociales menos favorecidas de los paises en desarrollo y practicamente
toda Ia poblacién de los paises de bajo indice de desarrollo lhumano) posee menos vo-
Iumen de informacion, mis anticuada y el coste de acceso para ellos es infinitamente
‘mayor que para un estadounidense © para un europeo. El resultado es un proceso de
creeiente marginacién tecnoldgica de la poblacién que ya se encuentra marginada res-
pecto al disfrute de renta y servicios sociales.
La actual apropiacién social de Ia tecnologia se entiende solo en el contexto de
desarrollo de lo que Castells (2001) ha denominado Modo de Desarrollo Informacional
Para este autor, en Ia estructura de las sociedades avanzadas de los paises de la OCDE,
se esti produciendo una reestructuracién social fundamentalmente especificada por el
desarrollo y uso de la tecnologia informacional. En este sentido, el modo de desarrollo
de la tecnologia informacional se concretaria en los siguientes rasgos:
1, Una nueva forma de produccién, basada prineipalmente en la aplicacién de
conocimientos creados y proeesados mediante las TIC.
2. Cambios en el tipo de oferta de productos, desde productos materiales a los
inmateriales 0 simbélicos.
3. Cambios en Ia gama de productos materiales e inmateriales, donde destaca la
ampliacién de la gama de productos y su diversificacién,
4. Cambios en las organizaciones productivas y en las interconexiones entre ot-
ganizaciones con el apoyo de las TIC.
5. Cambios en las formas de orgonizacién propias del mercado y Ia vinculacién
informacional entre cllas, donde destacan las empresas de medios de comu-
nicacién de masas como aglutinadoras de una buena parte de la actividad
propia de la esfara mercantil, ereando espacios comunicativos de conexién
entre las empresas y los consumidores.
6, Aumento de los niveles de inversién de beneficios en tecnologia informacional,
para mejorar las condiciones de competitividad empresaral
7. Cambios en las condiciones de redistribucién, en funcién de las nuevas es-
tructuras profesionales y de gestion en las organizaciones, donde se pro-
duce una ventaja econdmiea para aquellos que tienen conocimientos sobre
Is TIC.
2a) informatica y sociedad
1.6 CHACIA UNA SOCIEDAD POSMATERIALISTA?
A partir de la década de los afios setenta del siglo xx, Inglehart (1977) desarrollé su
oria del cambio de valores en In sociedad avanzada, Sintéticamente, en su publicacién
«The silent revolution», consideraba que la jerarquia de valores en las sociedades avan-
zadas estaba sufiiendo transformaciones y sc estaba desplazando desde el énfasis en el
bienestar material y Ia seguridad personal hacia preocupaciones més de indole posmate-
rialista,ligadas con la satisfacci6n de necesidades sociales y de autorrealizacién (de per-
tenencia y estima, intelectuales y estéticas). Este escenario de cambio valorativo era po-
sible solo en aquellas sociedades en las que se habia aleanzado un clevado grado de
seguridad material, por lo que esta pasaba a un segundo plano en la escala de prioridades
de los individuos. Este es el proceso que Inglehart denominé la «revolucién silenciose».
El analisis de la Encuesta Mundial de Valores reflcja la existencia de «factores
morales» que explican una gran parte de la varianza existente en las «opiniones valo-
rativas» registradas por los ciudadanos de diversos paises. En el anilisis factorial de
Componentes principales que se realiza con los resultados de Ia encuesta, el primer eje
© componente principal polariza los Ilamados valores «tradicionales» frente a los va-
lores «secular-racionales»; el segundo eje discrimina entre los valores de «supervi-
vencia» y los de uauto-expresién (Inglehart, 1991).
Puede interpretarse que el primer ee presente la dicotomia entre cultura de Ia so-
ciedad tradicional y la de la sociedad moderna, y el segundo expresa el contraste entre
los valores de la sociedad moderna y los de la sociedad posmoderna (Bericat, 2002).
Segin Inglehart, la sociedad tradicional esti bisicamente orientada hacia Ia supervi-
vencia material y limita centralmente sus aspiraciones de logro a la conseeucién de
bienes materiales muy escasos pata evitar la frustracida. En contraposicién, Ia sociedad
‘moderna estimula las motivaciones de logro econémicas en un contexto de ripida acu-
mulacién de capital y del proceso de racionalizacién de los procedimientos produec-
tivos y organizativos sociales. La sociedad posmoderna, por ultimo, se orienta hacia
‘metas de maximizacién del bienestar subjetive y de calidad de vida, deslegitima tanto
a autoridad tradicional como ta legal-racional, e incrementa el valor de Ia auto-ex-
presion y de la auto-realizacién individual (Inglehart, 1991).
El desarrollo del posmaterialismo en nuestras sociedades avanzadas presenta co-
relaciones con el ineremento de legitimidad de los denominados nuevos movimientos
sociales (Cuadro 1.4), la participacién e implicacién politicas, las necesidades de au-
toexpresién, el grado de espirtualidad, las motivaciones de prestigio, la solidaridad so-
cial, los valores lnborales de creatividad e innovacién, la tolerancia moral, politica y
social, y otfos tantos valores posmodernos, Atendiendo a las nuevas estructuras de
oportunidad politica, los movimientos sociales en Espafia que se han desarrollado a 10
largo de las diltimas décadas del siglo xx han consistide en movimientos vecinales, ¢s-
tudiantiles y obreros en los aflos setenta; feministas, pacifistas y ecologistas en los
cochenta, y Tos nuevos movimientos de solidaridad con los mais desfavorecidos en la
pasada década, La aparici6n de estos movimientos ha ido de la mano de una nueva
conflictividad social en torno a nuevas problemmiticas como la renovacién de la parti-
cipacién politica, la vivienda, la oposicién a la energia nuclear, la incorporacion a la
OTAN, la legalizacién del divoreio y el aborto, la solidatidad con el tercer mundo, ete.
—_——__—
‘CUADRO 14 ZNUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES PARA NUEVOS VALORES?
F.L Wilson uiliza el estudio del modelo neocorporatvsta para explicar el sugimiento de los nuevos
‘movimientos sociales, Para este autor su auge viene propiiado por la incapacdad de las agrupa-
Cdones exstentes para asumir nuevas reivincaciones o para representar adecuadamente a sus pro-
pias clentelas habitual cuando ls inteeses de estas suren modlicacianes. El inciivo estudio que
Tealza del modelo que él denomina neacorpoatvstarequiere una dedicacién especial ste modelo
esta las relacones excusivas entre un puriado de grupos prlegiados y el Estado. Al conraio
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Consigna - TareaDocument2 pagesConsigna - Tareaganzo2008No ratings yet
- Planificación Didáctica Teoría Del Conocimiento PDFDocument8 pagesPlanificación Didáctica Teoría Del Conocimiento PDFganzo2008No ratings yet
- Escuela Constructivista, Escuela EmancipadoraDocument40 pagesEscuela Constructivista, Escuela Emancipadoraganzo200833% (3)
- Inducción de Modalidad A DistanciaDocument22 pagesInducción de Modalidad A Distanciaganzo2008No ratings yet
- Aplicando Subneting (Caso Simán)Document58 pagesAplicando Subneting (Caso Simán)ganzo2008No ratings yet