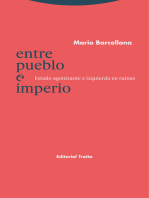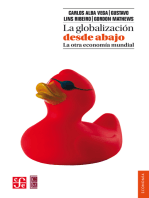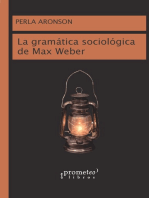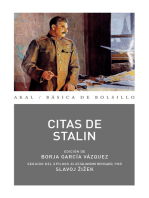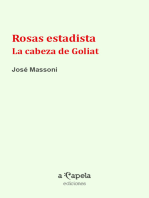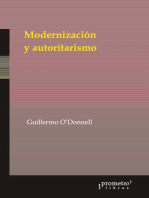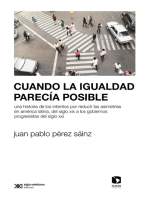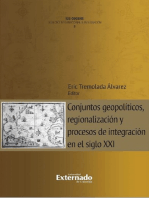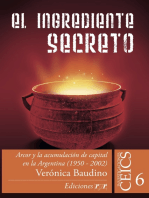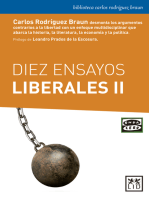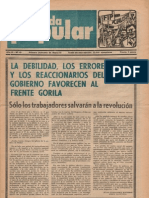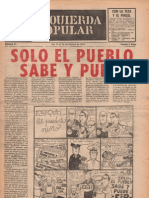Professional Documents
Culture Documents
AntroTercerMundo02 PDF
AntroTercerMundo02 PDF
Uploaded by
Aldana Fontana0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views83 pagesOriginal Title
AntroTercerMundo02.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views83 pagesAntroTercerMundo02 PDF
AntroTercerMundo02 PDF
Uploaded by
Aldana FontanaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 83
ciencia y estrategia.
ofarrelk la cultura
opular latinoameri-
cana. amelia podetti:
levi strauss, estruc:
uralismo y tercer
mundo. raul panunzio:
metodologia y ciencias
sociales. carri: el for-
malismo en las ciencias
sociales. documentos:
laconstitucidn del 49,
la cuestién palestina
a eggers lan: ideologia,
act
a
GIENCIAS SOCIALES
ARO 1 N92 BUENOS AIRES
ARGENTINA REVISTA
Director:
Guillermo Gutiérrez
ecretarios de
Redaccién:
Cristina Merediz
Ricardo Alvarez
Tapa:
Rubén Sosa
Antropologfa 3er,Mundo
‘Marea Registrada.
Registro de la Propie~
dad Intelectual N°
997.012,
Hecho el rlepbsito ue
marea la ley NQ 11,723,
Redacei6n y
Administraci6n:
Gurruchaga 2050, Capi
tal Federal,
La correspondencia de
be dirigirse a: Casilla
de Correo 119, sucur-
sal 12 B,
Aparece tres veces por
afio, Los artfculos fir
niados no reflejan nece
sariamente la opinién
de la revista,
MAYO 1969
La idea de la revista Antropologfa Ser.
Mundo, Pg. 1- Conrado Eggers Lan: Ideo
logia, Ciencia y Estrategia, Pig. 9- Jug
tino O'Farrell; La Cultura Popular Lati-
noamericana, Pig. 19 - Amelia Podetti:
La Antropologfa Estructural de Levi Strauss
y el Tercer Mundo, Pag. 27- Ratil Panu
zio: Algunos Problemas del Método en Cien,
cias Sociales, Pg, 51 - Roberto Carri:
El Formalismo en las Ciencias Sociales
(2da, parte). Pég, 55- Anfbal ¥. Jozami:
La Constituci6n de 1949. Pag, 67-DOCU
MENTOS DE LA EPOCA: Los derechos
“hist6ricos"' del Estado de Israel,
la idea de la revista
antropologia Jer. mundo
Presentamos aquf el segundo nfimero de "Antropologfa Tercer Mundo', que cree.
mos caracterizado por dos hechos fundamentales: la coherencia de su Ifnea edi-
torial y, (manifestaci6n de ese primer hecho) la participacién activa y original
de un grupo de intelectuales argentinos cuyo signo distintivo es el compromiso
primordial con la problemética nacional y popular. Y, como compromiso con la
realidad nacional es compromiso con la iucha nacional para la transformaci6n de
esa realidad, lo es también con la lucha nacional de todos los pafses cuya situa,
cién dependiente los une en un proyecto comin de liberacién, En este sentido, sus
trabajos cumplen con la amplitud del nombre de nuestra revista,
Al hablar de linea editorial, nos referimos a la idea que origin6 esta publicacion,
y nos motiv6 a afirmarnos en la tarea una ver publicado (y superado) el primer
némero;: la de vertebrar, a través de la difusi6n de una corriente de opinién en-
cauzada dentro de ciertos marcos generales, un trabajo de investigacién, Su ob
jetivo ms importante es lograr algin tipo de conocimiento sobre la sociedad en
que vivimos, cuyo método haya surgido de esa realidad, y su Gmico fin, producir
=o mejor dicho, ayudar a producir- cambios en ella,
Este proyecto requiere establecer dos puntos bAsicos de partida, El primero,
afirmar que esa independencia de método y objetivo de la tarea intelectual ~a lo
grar- es posible porque objetivamente existe una realidad diferenciada (aunque
econ6mica y polfticamente dependiente) de la realidad de la metr6poli colonial,
La denominamos Tercer Mundo, y afirmamos que la Argentina se inserta en
ella, El segundo punto es establecer ciertas caracterfsticas ineludibles de un
trabajo intelectual de ese tipo. La gradacién va desde el campo estrictamente
te6rico al de la estructura ocupacional: si es imposible el conocimiento de nues,
tra realidad a partir del Gltimo modelo al uso en Parfs, 1o cs tambitn cuando se
Participa en la tecnocracia capitalista-investigacién de mercado, subsidios de
fundaciones extranjeras, etc, Trataremos de analizar ambos aspectos,
EL CONCEPTO DE Es redundante afirmar la complejidad del
TERCER MUNDO. concepto, y las confusiones que origina; pro,
bablemente su yalor.analftico quede reser-
vado a otra etapa historica, y nos sea mfs Gtil, como participantes de la reali-
dad que resume, su valor instrumental para tratar de resolver alguna contradic
cién de esa realidad, Esa complejidad e instrumentalidad requieren sentar, ca
da vez que se hable de tercer mundo, en qué nivel manejamos el término;
a) El concepto se refiere a los pueblos y, en general, no alos gobiernos, Ala
“fe
vez, los pueblos pueden situarse en una de estas etapas: 1) |
recién (afin cuando la lucha no haya asumido contornos masi
Ja causa nacional unifica diversos sectores populares contra el
do y visible: el agente colonial. Un caso conereto son las colonias
2) Aquellos pueblos que se han independizado y tratan de sostex:
dencia tanto en lo econdmico como en lo polftico, Sus gobier
voluntad popular (No necesariamente expresada por el mecan 4
rio, electoral, ete.), Tenemos un ejemplo en Argelia. 3)Puchios indenendientes
formalmente, pero dependientes en lo econémico y polftico, La afir
berana existe en &reas muy limitadas y superficiales, Es el c
de los pafses latinoamericanos y africanos que se engloban en el concen!
min de "neocolonizados"', Su estructura dependiente los ata al carro de
ca internacional de las grandes potencias, en tanto su economfa es subsidiaria
de las necesidades de aquellas,
b) El concepto se define por la dependencia en lo econbmico ¥ lo palf:
tiendo el mundo en dos polos hegemonicos, Estados Unidos y la ifm Soviética,
situamos entre ellos dos grupos de pafses instrumentalizados en la luc entre
esos dos polos: 1) aquellos que dependen econmica y polfticamente,
lonizados 0 neocolonizados, sino también soberanos, en la m
economfas endebles no les permiten un juego interno’e interna:
de los intereses de las grandes potencias, 2)El grupo de pafse:
trializados cuya economfa se encuentra entrelazada con los F
cidental) 0 con la de 1a U. Soviética (campo socialista excluy
existe una similitud en la dependencia entre estos pafses y
po, el hecho fundamental que los distingue es que este grupo de pafse:
lizados participa, junto con las superpotencias, de la cuota extra ¢
que se extrae a las masas de los pafses del grupo 1, La cons
ta en lo polftico es una oposici6n objetiva, y no una Solidaridad,
ses explotadas de los paises altamente industrializados y las masas explotadas
de los paises "'subdesarrollados'', El alto nivel de vida de la clase obrera de a-
quellos pafses se basa en la efectiva explotaci6n de los obreros y campesinos de
nuestros pueblos, Por esta raz6n, el internacionalismo proletario es uma abs-
traccién sin sentido en tanto despojada de la-perspectiva nacional (1).
Segtin este criterio de la dependencia, entonces, el tercer mundo es este pri-
mer grupo de pafses: dependencia total y explotacién total, El cso particular
de China nos leva a otro nivel de 1a definicién, 3) El concepto de tercer mun-
do no implica una posici6n tercerista, No es una disyuntiva entre socialismo y
capitalismo, sino la concreci6n polftica, a nivel internacional, de 12 lucha en-
tre los opresores y los oprimidos, La afirmacién de un tercer mundo implica
tanto la existencia de un campo diferenciado dentro del juezo de bloques interna
cional, como la ruta hacia el fin de la dependencia: la unificacife de los pueblos
que componen el tercer mundo en un bloque solidario en lucha por la lberacién
nacional y social, es el camino efectivo para lograr el fin de 1s Gominaeiém, Ea
(1) Un caso especial lo constituyen los sectores campe: en los grupos
sujetos a discriminacién racial, que viven en una pobreza crémica dentro de
los pafses capitalistas, Los vinculos de solidaridad estos sectores y
Jas masas de los pafses dependientes los involucra por igual en uma perspec
tiva politica de lucha contra el capitalismo,
a
esta perspectiva, China, en tanto pafs liberado e independiente, comparte las
aspiraciones del tercer mundo en su enfrentamiento objetivo con Estados Uni-
dos y Unién Soviética, pero por su particular formacién socio-econ6mica no pug.
de considerarse un miembro del tercer mundo, 4) Surgimiento hist6rico del ter
cer mundo, Si bien la posicién dependiente no es, para nuestros pafses -obvia-
mente- reciente, sf lo es la situaci6n hist6rica que origina su diferenciacién co.
mo bloque.
El siglo XX se escalona en tres grandes acontecimientos: en las postrimerfas
de la primera guerra europea, surge el primer pafs socialista de la historia,
El segundo acontecimiento es, tras finalizar la segunda gran guerra, el surgi~
miento de un campo socialista, y su robustecimiento polftico en el plano inter~
nacional, El tercer hecho es el proceso de liberacién que inician los pafses prin
cipalmente africanos,
Si el perfodo entre el primer y segundo hechos puede explicitarse como existien
do en el mundo a) una poderosa posicién de dominio a nivel mundial del capital
financiero, y de enfrentamiento entre las potencias capitalistas; b) una mayorfa
de naciones dependientes de la politica de rapifia de estas potencias y c) una na,
cién de economia socialista tratando de enfrentar a esas potencias y ala vez de
subsistir y afianzarse en el orden interno, el perfodo subsiguiente se caracteri,
za en cambio por: 2) una nacién que desarrolla un papel hegeménico en el cam,
po capitalista; b) una nacién que desempefia un papel hegeménico en el campo
socialista y ) un grupo de naciones dependientes, pugnando por encontrar su
propio destino nacional al margen del juego de los bloques,
Al variar la relaci6n de fuerzas y fragmentarse el mundo en dos grandes polos,
la situacién de dependencia del resto de los paises tiende a resolverse en una.
salida al margen de este equilibrio que mantienen las dos fuerzas dominadoras,
Es a partir de este momento que puede hablarse de tercer mundg, y por ello el
concepto no es aplicable a la situacién de dependencia pre-existente a la teorfa
de las esferas de dominio, No debe pensarse que esta teoria surge de un sim-
ple juego analftico; ha sido expresada explfcitamente, primero encubierta por
las necesidades militares, y luego como un hecho descarnadamente polftico: es.
bozado como plan militar en Teherfn, el acuerdo de Moscti (octubre de 1914)
desentiende a la Union Soviética de los guerrilleros griegos y frena el ascenso
al poder de los partidos comunistas de Francia ¢ Italia, en tanto las potencias
occidentales ceden los Baleanes al dominio soviético, Las conferencias de Yal
ta y Camp David no hacen sino extender este pacto a nivel mundial (1).
(1) Ver Deutscher "Stalin, Biograffa polftica", Editorial Era, México,
‘También Karol, "China el otro comunismo", Editorial Siglo XXI, México,
-3-
Es pues en estas mfiltiples determinaciones que podemos encontrar el tercer
mundo; cada una puede ser profundizada en el anflisis tanto general como de
cada pafs en particular, y siempre teniendo en cuenta-el car4cter dialéctico del
proceso que se intenta estudiar,
LAS POSIBILIDADES DEL La segunda condici6n para el desarrollo del
TRABAJO INTELECTUAL proyecto que propone nuestra revista, re-
side precisamente en el contexto en el cual
éste debe desenvolverse: las opciones y posibilidades que brindan nuestros paf-
ses dependientes,
En los pafses coloniales 1a polftica de penetracién en el campo de la cultura es
tan evidente como lo es 1a dominacién en todos sectores de la vida del pafs. Pe
ro en pafses formalmente independientes, ‘donde 1a dominact6n se denuncia expif
citamente en los resortes de la economfa y 1a conduceién internacional, es a ve
ces confusa la delimitacién de la dependencia cultural, Denominaremos este as
pecto de la penetracién imperialista como "cufia neocolonial",
Este coloniaje abarea dos niveles: los sectores ilustrados -los'hombres de ca~
beza- y el pueblo, La consecuencia inmediata es que los sectores ilustrados se
convierten en agentes del coloniaje, que contribuyen a insertar las modalidades
de 1a cufia cultural en la vida cotidiana de la gente, de modo que esa cotidianei~
dad no entre en conflicto con el plan general de dominio. de la metr6poli,
El primer nivel implica la ensefianza superior como medio de formaci6n de tec
nicos fitiles para la insereifn de la cufia neocolonial, y la construccién de apa-
ratos adecuados para que desarrollen su oficio: desde la educaci6n a los medios
de difusién de masas,’ La racionalidad del proceso se nutre.en la obsecuencia de
los téenicos de 1a investigacién del mereado y la opinién ptblica, casi siempre
violentamente izquierdistas,'Al depender de la empresa privada consideran ocul
ta su condicién de miembros nativos de la corte imperial, y les parece siempre
mf&s positivo contabilizar el consumo de gaseosas que, p. ej., comprometerse
en el rescate de la actividad universitaria,
El segundo nivel son los modos de recepcién de los contenidos que el pueblo re
cibe por esos medios, Los contenidos pueden dividirse en dos grandes sectores:
la transposicién de los usos de la metr6poli, y la perpetuacitn y relevancia de
un nacionalismo patriotero, de un folklore de pefia, de un tradicionalismo sensi
blero, La cultura tradicional se rescata en su pintoresquisino, en la imagen bu
célica del gaucho payador pero no en la imagen real del gaucho montonero; el in
terior es el otro pafs que produce ponchos, no el pafs real, protagonista de wm
siglo y medio de enfrentamiento al imperialismo. La cufia colonial se nutre tam,
bién de esto,
Pero si el sector ilustrado no sélo es agente de esta polftica de penetracién, si
-4-
no que también lo adopia como forma superior de vida, el pueblo en cambio po
see mecanismos mas profundos para absorber, transformar y convertir en mo
dalidad propia y de atague estos elementos de la dependencia, El intelectual al
servicio de la cufia colonial pronto pierde el marco de referencia de su suelo y
de su gente, y se convierte en hombre fronterizo; pero el pueblo es un proceso
constante de recreaci6n de sus propios marcos de referencia, de lenguajes co~
munes ¢ intereses asociados, También recrea constantemente sus tiempos de
accién, hasta que la continuidad halla sus cortes: entonces marcos de referen-
cia, lenguajes e intereses proveen a la violencia, a las salidas masivas, nutre
a los hombres que encarnan 1a voz de todos: San Martfn, el Chacho, Felipe Va
rela, Lépez Jordin, Yrigoyen, Perén, La cultura popular surge como arma fun
diendo las propias creaciones y los mitos coloniales deglutidos,
DOS LINEAS DE LA No toda la intelectualidad, sin embargo,
INTELECTUALIDAD ARGENTINA _consiente en convertirse en agente del co
loniaje cultural, Nuestro pafs es ilustrati
vo al respecto: por un lado todo lo que -salyo perfodos, excepeionales- represen
ta la cultura oficial (y su oposici6n oficial, 1a izquierda liberal), coherente, con
nedios y apoyo, robustecidos sus valores por la historiograffa académica, y por
otros hombres sueltos, grupos aislados, siempre perseguidos y calumniados ,
deseando arraigar en la cultura real, la de la gente, "Unién americana", "So-
ciedad Bilbao", el siglo pasado: los hermanos Hernandez, Guido Spano, ete.;
F.0,R,J.A, este siglo es ilustrativa de los medios que 1a oposici6n oficial uti
liza para defender a la cultura oficial,
Pero como dicen los espaftoles "consumada la traicién no es menester del trai
dor", la radicalizacién de 1a ofensiva colonial pone a esta oposicién oficial en
una disyuntiva trégica: o aceptar el compromiso total -léase la izquierda perci
biendo los ingresos del plan marginalidad- 0 disolverse en la nada. La “orisis"
de la intelectualidad de izquierda de la Argentina no es la carencia.~como se
dice~ del partido polftico que los coherentice, sino la comprensién de que la
transposicién de los usos de Europa ya no sirve y que no tienen o no saben for
jar la verdadera herramienta del trabaje intelectual productivo: el arraigo en
la gente de su pafs.
Maridtegui afirmaba que en toda literatura hay tres perfodos: uno colonial, otro
cosmopolita, otro nacional ~y esto lo extendemos a toda cultura, Pero los ar
gentinos podemos asegurar que ese perfodo nacional est4 por crearse, que to-
da salida reside en los interrogantes que nos plantea y las soluciones que exige,
comenzando por comprender que el perfodo cosmopolita es una trampa, que s6,
lo encubre al colonial que escuda su vigencia -tras el cambio de metrépoli- en
el universalismo abstracto, en el objetivismo y 1a neutralidad valorativa,
En nombre de estos valores sagrados se encubre el hecho real de toda ciencia
oe
“avalorativa" y de toda cultura que "supera el localismo": se elude la situacién
conereta porque es mejor no complicarse en el cambio de esa situacién, Enton
ces no hay gran trecho entre quienes s6lo se preocupan por corregir las disfua
cionalidades del sistema y quienes formalmente proclaman la necesidad del cam,
bio: el método los hermana, el resultado es el mismo en la labor del teenbcra
ta parsoniano y del dogmftico marxista, Uno y otro estfin del otro lado de 1a bre
cha, en la vereda de 1a dominacitn; de este lado, 1a gente y su proyecto de li-
beracién son el (nico marco posible para todo trabajo creativo,
LA IDEA DE ANTROPOLOGIA Pero desechar los moldes, los esquemas,
TERCER MUNDO las recetas abstractas, no es pasar la to-
padora sobre los auténticos valores univer,
sales, sino afirmarlos; no se trata de practicar un folklore trasnochado, de con
vertirse en un provinciano de la cultura. La cuestién es insertarse en esos va~
lores universales de la fica forma posible: la autoafirmacita a través del pro
yecto de liberacién, Cultura nacional, ciencia nacional, es liberacién nacional,
Si dejar de lado 1a cultura del colonizador, 0 acabar con la ciencia del imperia,
lismo, es terrorism intelectual, all4 con las definiciones, Pero de eso se tra
ta, Hay una realidad y es la de la contradiccién dominador-dominado, Coma do
minados tratamos de acabar con la dominacién, en tanto pueblo en conjunto, En
tanto intelectuales, cientfficos, parte real de ese pueblo, proveemos al proyee
to de acabar con la dominacitn buscando las formas de la conciencia que deter=
minen con claridad la situaci6n y la estrategia,
Para eso hay que crear una nueva cultura, una nueva ciencia, un nuevo arte, y
no de la nada, sino comenzando precisamente en la gente que leva sobre sf con
més rigor el peso de la dependencia, y que construye cada dfa el tiempo y el
plan contra la dominaci6n,
La idea de nuestra revista incluye pues los dos puntos que hemos resumido: que
formamos parte del proyecto comén del Tercer Mundo, y que las posibilidades
del trabajo intelectual parten de la situacién dependiente de nuestra patria; que
hay una cultura al servicio de esa dependencia y destinada a justificar esa situa,
cin en la conciencia del pueblo,
El plan de trabajo intelectual debe partir, entonces, de la necesidad de crear
una cultura al servicio de la liberaci6n, El transcurso mismo de su creaciénsig
nifiea fortalecer Ins condiciones de ese trabajo,
Nuestra revista tratar4 de vertebrar, en la amplitud de su nombre, la labor de
investigacién y publicacién de los intelectuales nacionales del Tercer Mundo, o
que, en otras latitudes, sean solidarios con su causa, Con muchos antecedentes
en la tarea, éxitos o fracasos, de una prictica al servicio de lo nacional, nues
aioe
tra idea conf2 ex esos intelectuales nacionales plenamente concientes de la ne
cesidad de lucher contra la ciencia y la cultura de la dependencia, que no s6lo
representa uss ectitud reaccionaria y al servicio del statu-quo, sino también
la castracife intelectual y la negativa a la imaginacion,
GUILLERMO GUTIERREZ
CONRADO EGGERS LAN:
IDEOLOGIA CIENCIA Y ESTRATEGIA
Szando los hombres no est&n satisfechos con una situacién que afecta a la socie
dad on que viven, suelen hacer una de dos cosas: maldecir entre dientes ointen
s2r lgo para cambiarla, Este "intentar algo para cambiarla" puede, a su vez,
gsazir diversos grados y modalidades: va desde el propésito de modificar en lo
posible la pequefia cuota que aporta la vida individual o familiar hasta el de abar
car la sociedad entera; atiende a aspectos limitados que ofrecen una factibilidad
3e alteracién gradual, o bien pretender llegar hasta las rafces mismas del mal,
pera extirparlas o reemplazarlas; oscila entre ¢l suefio acariciado en el poema,
<= el cuento o en la charla, por un lado, y, por otro, caminos diyersos que a~
cerean o alejan de la lucha armada abierta y ms o menos virulenta,
todo caso, 1a aspiraci6n a un cambio social, para que tenga vilidamente una
-nsién mfnima de logro conereto, ofrece dos aspectos claramente discerni
sles: uno, el del tipo de cambio que se quiere producir; otro, el de los medios
pera llevar a cabo dicho cambio, para lograr que tal cambio comience a produ
rse, Ahora bien, si se piensa positivamente el tipo de cambio que se quiere
producir (0 sea, si lo que se busca no es simplemente que desaparezca lo exis
teste, sin plantearse con qué reemplazarlo -en cuyo caso lo m&s probable es
gue no cambie nada o que se arribe al caos-, sino que se concibe un proyecto
Gel cambio que se quiere producir), estamos frente a una teorfa. Una teorfa a~
rea del tipo de cambio que se quiere producir, 0, si se prefiere, una teorfa
scerca de la sociedad que se quiere construir o de los rasgos que en ella se de
se2 modificar. Por otra parte, y dado que nuestra insatisfaccitn con el statu
== implica que su cambio no depende de nuestro puro acto de voluntad ni tam-
poco de una remoci6n esponténea de los obstaculos que se le oponen, concluire
mos que, cualesquiera sean los medios que escojamos para producir el cambio,
i empleo de esos medios configurarf una lucha, Aunque en un caso he subra—
5%
yado la palabra "teorfa"" y en el otro "lucha", 1o primero que deseo dejar en cla,
ro aquf es que tanto en un campo como en el otro ~atin tom4ndolos separadamen.
te- hay o debe haber pensamiento y proyecto racional; y asimismo, tanto en un
campo como en el otro -incluso separfndolos, aunque en este segundo aspecto
es mAs diffeil desconectarlos entre sf, segfin yeremos- hay praxis y hay mili-
tancia,
Al proyecto racional que debe guiar la lucha se lo lama habitualmente "estrate
gia’ (coro se sabe, "estratega" era la palabra que los griegos usaban para lo
que nosotros denominamos "general"), y nos atenemos a ese nombre, En cuan-
to al proyecto racional acerca del tipo de cambio que se quiere producir, segui
remos también -por los motivos que veremos- la denominaci6n mis corriente,
de ideologfa.
Es cierto que una ideologfa no puede definirse simplemente como proyecto de
cambio (al menos de cambio radical), ya que puede haber y hay ideologfas del
statu quo, y que alo sumo contemplan modificaciones en superficie, Precisa-
mente, los defensores del statu quo -y/o de las modificaciones aparentes-, en
la medida que se ven embarcados en una lucha (defensiva u ofensiva), suelen pla
near también su estrategia, por lo cual tampoco Ia “estrategia” puede definirse
exclusivamente en funci6n del logro de un cambio revolucionario, Mfs adelante
definiremos el concepto de "ideologfa" (el de “estrategia" ha quedado precisado
en base a su etimologfa militar). Ahora no esthamos definiendo todavfa, sino
que nos ha importado partir de la nocién de "eambio" en general y "cambio re-
volucionario" en particular, porque es la que est4 en juego en la coyuntura pre
sente, y al distinguir los dos planos se facilita su tratamiento y se precabe con
tra la distorsién que suele operarse sobre todo con el concepio de "ideologfa",
que es el que aquf mas nos interesa, Porque dicho concepto sufre por lo gene-
ral ua doble bombardeo, que no le harfa mella si se redujera a un cuestionario
Lngtfstico (suplantar el vocablo "ideologfa'' por el de "teorfa'", por ejemplo, co
mo hace Raipeau 1), pero que obstaculiza o pretende obstaculizar la tarea que
hemos hecho referencia, al intentar menoscabar aquello que sirve de he rramien
ta conceptual -la principal herramienta conceptual- de dicha tarea. Doble bom,
bardeo, he dicho, porque se lo suele combatir desde dos flancos opuestos: el de
la teorfa pura y el de la praxis pura; 0 mejor dicho ~ya que és ffcil probar que
no existe "teorfa pura ni "praxis pura" desde el cientificismo europeizante y
desde el activismo pequeiio-burgués (en seguida aclararemos los aleances de es.
te Gitimo epiteto).
Ciertamente, crfticas a los ide6logos han sido hechas por gente que no puede en.
casillarse en el simplista esquema que acabo de trazar: tales los casos de Na-
poleén y de Marx, por ejemplo, Napoleén, como polftico empfricapensaba que
era 61 y gente como él la tiniea que estaba haciendo la historia, y no los intelee
tuales que forjaban programas alejados de toda realidad conereta, Marx, pasa,
=10<
da su etapa feuerbachiana, detestaba por su parte a los hegelianos de izquierda
que sofiaban en generar la revolucién modificando las ideas de los hombres, Pe
ro él mismo -juntamente con Engels- plasm6 por escrito sus propias ideas acer
ca de cémo debfa levarse a cabo la revolucién, apuntando hacia el poder polfti
co y ala base econémica en la cual, pensaba, se sustentaba no sélo el poder si
no las ideologfas predominantes. Y es claro que para Marx existfa una ideolo-
gia napoléonica, por hfbrida que fuera, constitufda por ideas plasmadas en he-
chos, instituciones y escritos (como el "C6digo Napoleénico"), Y seguramente
pensando en su propio caso y en el de Engels, declaraba en el Manifiesto que, a
las clases revolucionarias, se adherfa "una parte de los ideblogos burgueses,
que han aleanzado la comprensién teérica de todo el movimiento hist6rico". En
todo caso, para los sucesores de Marx, el Manifiesto y sus escritos polftico~
econémicos constitufan una ideologfa, que 61 mismo se esforz6 por difundir y
que luego sufrié modificaciones, adecuaciones, distorsiones, etc, Sea como fue
re, resulta patente que aquello de lo cual Napolen y Marx se mofaban no era
en el fondo la ideologfa en sf misma sino la inoperancia de determinados proyee,
tos, Pero eso cambiarfa entonces cl terreno del problema, ya que la operancia
© inoperaneia pueden ser imputadas a la “estrategia" y no a la "ideologfa" (6s~
ta alo sumo podrfa tener el carcter de ut6pica, que Marx atacé en el socialis,
mo de Fourier, Cabet, Owen, etc,, no en los "ideblogos alemanes" de la iz—
quierda hegeliana), De lo cual deducimos que la erftica de Napoletn y de Marx
estaba en rigor dirigida a ciertas estrategias intelectualizantes y no a las ideo
logfas (sin perjuicio de detectar en el terreno ideolégico los adversarios y algu
nas posiciones aparentemente préximas a la de la suya, como hemos dicho res.
pecto del socialismo ut6pico; siempre al margen de la operancia o inoperancia
estratégica).
Precisamente, el activismo pequeiio-burgués suele confundir ambos planos y
atacar por allf a la tarea ideolégica (sin advertir a veces contradicciones, co-
mo las de apelar a argumentos de su exacto opuesto, el clentificismo). Al decir
"pe quefio-burgués" no quiero endosar un sambenito agresivo o emplear una mu
letilla de léxicos estereotipados, sino que hago una mera apreciacién sociol6gi
ca, hecha con cierta elasticidad. Pienso, en efecto, en sectores predominante
mente de clase media (en algunos casos de clase alta -raramente de clases ba
jas-; de alif el reclamo de elasticidad), con una formacién intelectual de distin
tos niveles, pero en su mayor parte incompleta (universitariosno graduados, 0
bien egresados de seminarios religiosos que los han dotado de un bagaje parcial
0 deficiente) ”, Saturados del propio ambiente, e impacientes por lograr un cam.
bio radical en la sociedad, desdefian la labor de gabinete que puede realizarse
en una sociedad capitalista, y experimentan una suerte de complejo de culpa por
ser 0 haber sido intelectuales; un verdadero "complejo de intelectuales"', que
suelen contagiar en sus ambientes,
Desde la vereda de enfrente cafionea el cientificismo, y con grandes misiles.
-ll-
Allf estfn la ciencia, la técnica. Ellas, y no la ideologfa, son las que transfor
man el mundo, Las ideologfas pueden acaso "motivar ~como reconocen, desde
un teérico neocapitalista, como Schumpeter, hasta un te6rico neomarxista, co.
mo Althusser-, pero el cambio lo producen la ciencia y la teenologfa, Ya Marx
en El Capital, segin cree ver Godelier, mostré cémo puede y debe hacerse cien,
cia sin interferencias ideolégicas, y nada menos que ciencia revolucionaria (en
la Imea de 1a “revolucién industrial" Althusser hace su proclama de la “revolu
cién cientffica" o "teorética"),
Ahora bien, sucede que la ciencia "comunista" (al menos la sovittica y la euro
pea en general, ortodoxa o no) se parece cada vez mfs 2 la ciencia “capitalis-
ta", y no cuesta demasiado trabajo advertir que, si Rusia no quiere que Checo
eslovaquia abandone el Comecén y caiga en las redes del Banco Mundial, no es
por diferencias ideolégicas sino por una estrategia que responde_a principios
ideol6gicos sustancialmente similares a los empleados en el “mundo occiden-
tal", Ante el Tercer Mundo, por lo menos, la U.R.S.S. y los EE.UU. se mue
ven en el plano internacional (polftico y econ6mico) de un modo anflogo a como
pueden hacerlo los imperios de la Standard Oil y de la Shell, o bien de la Gene
ral Motors y de Ja Ford, El cuadro social interno es sin duda diferente en los
EE, UU, y en la U.R.S,8,, pero también es patente que 2 su modo cada uno de
ellos provee una suficiente base de alienacién (y de “unidimensionalidad", co-
mo dice H, Marcuse) que permita operaciones impune como las de Guatemala
y Hungrfa, u otras tal vez mfs costosas, como las de Vietmam y Checoeslova~
quia (aunque este segundo paralelo es, sin duda, desproporcionado; en lugar de
Vietnam, no sé si habrfa que poner, m4s bien, a Santo Domingo, 0, quién sabe,
a Perf), Tanto en EE, UU. como en U.R.S,S, es la misma ciencia la que man-
darf sin duda astronautas a la luna, a Marte, Venus y a Jépiter antes del afio
2,001; la que por ahora perfecciona las redes de misiles, la que automatiza la
industria en los m&s variados renglones, desde los que responden 2 necesida~
des vitales hasta los mfs superfluos y destructivos; la que puede curar y cura,
no seamos injustos, y permite asf disminuir la mortandad infantil inclusive en
el Tercer Mundo; aunque luego -0 a mitad de camino-, aterrorizada por la can,
tidad de gente subdesarrollada, explora los medios de limitar la natalidad y las
t6cnicas para imponerlos, Es la ciencia, a la cual, en el hipot6ticocasode que
los activistas de marras tomaran el poder ~cualquiera que fuera el signo ideo-
légico que tuvieran, implfcita 0 explicitamente-, tendrfn que recurrir, porque
el Tereer Mundo no conoce otra,
En esta encrucijada sacamos entonces a relucir ya sin complejo alguno el con~
cepto de “ideologia", y lo definiremos sucintamente pare anslizar sus implican
cias, Porque el hecho de que los marxistas franceses hayan advertido que lamis
mfsima ideologfa comunista, en lugar de asumir un papel revolucionario, acttie
en Rusia (y en Francia, lo que més les duele) en funcién de congeladora del statu
quo andloga a la que tienen las ideologias capitalistas, no significa que para Dro
8 =
yeetar un cambio reyolucionario debamos recurrir a otras palabras que no sea
"{deologia" o a otras herramientas conceptuales: a lo sumo significaria que en
ambos bloques en coexistencia competitiva est4 de momento bloqueada 1a posi-
bilidad hist6rica de cambio revolucionario y que sélo restarfa una posibilidad
de cambio revolucionario tebrico, de palabras y conceptos, Pero si’ ése es el
caso, hay que decir que no es el del Tercer Mundo, En éste hay cada vez mas
conciencia de que ni una "sociologfa del conocimiento" ni ninguna "teorfa del
cambio" pueden planear por sobre la orientaci6n ideolégica,
Voy a definir a la ideologfa, en primer lugar, como un conjunto de ideas que in,
fluyen -o bien pueden o pretenden influir- sobre la realidad sociopolftica de una
nacién o regién en un momento hist6rico determinado, No digo "sistema" o "con
junto orgfinico" de ideas, porque no es forzoso que exista tal sistematizaci6n u
organicidad, y en cambio suele acontecer que 1a pretensién de llegar a ello le
confiera un carfcter cerrado, que impida toda modificacién sin cisma 0 here~
jfa. y que resulte impermeable a la realidad hist6rica, Por el contrario, la ideo
logfa debe estar abierta permanentemente al diflogo con la historia; 1o cual no
significa que deba ser cambiada con miras ala estrategia, Si una estrategia
fracasa, hay que revisar la estrategia; la revisién de la ideologia habr&ide prac
ticarse en base a la experiencia hist6rica a la cual atiende en tanto ideologfa, y
no en base al éxito 0 fracaso estratégico, Claro que ya en la ideologfa es nece-
sario un cierto afincamiento hist6rico para que cualquier estrategia que se apo
ye en ella tenga posibilidades de éxito en su aplicacitn, Par eso he englobado
dentro del concepto de “ideologfa" tanto ideas que influyen o pueden influir en la
sociedad, como las que pretenden influir. Porque puede darse el caso de que,
sin proponérselo, determinadas ideas influyan o puedan influir en la sociedad
(como suele suceder con buena parte de las ideas que sirven al statu quo),y, a
Ja inversa, es posible que determinadas ideas se propongan, infructuosamente,
influir en la sociedad (como suele suceder con buena parte de Jas ideas revolu-
cionarias), Claro que la efectiva influencia frecuente de las ideologfas que sir
ven al statu quo no se debe a su afincamiento histérico, ya que en este punto tie
ne vigencia la ley de la inercia: es naturalmente mucho mAs ffcil influir en man,
tener un estado de cosas, un status alcanzado, que hacerlo mover histéricamen,
te. Lo importante es que, para que las ideas que pretenden influir historicamen
te en la sociedad puedan hacerlo, deben arraigarse en el suelo nacional, hace:
se carne en la historia de ese pueblo, Sélo asf se abandonar& 1a universalidad
abstracta y se evitarf la volatilidad de las fantasfas ut6picas.
Ahora bien, las ideas que pueden formar parte de una ideologfa son basicamen
te de tres clases. (Observaremos, claro est4, que a menudo las ideologfas ca
recen de una o dos de ellas, explfcitamente al menos).
La primera clase de ideas -lo que podriamos denominar "componente filos6fi-
co" de la ideologfa 3- son ideas acerca del hombre y del mundo, que configuran
-13-
Jo que se da en Hamar "cosmovision". Claro est& que uma cosmovisi6n puede no
ser "filoséfica” sino meramente "natural" o "ingenua", ya que filosofar implica
un esfuerzo consciente y erftico en la elaboracién o adopcién de ideas, y uno
puede hacerse cargo de ideas del hombre y del mundo que ha recibido de la tra
dicién, de la edueacién, etc. sin examinarlas en modo alguno, Pero el peligro
no reside aquf tanto en 1a falta de reflexién sino en no advertir que, de cualquier
forma, la cosmovisién tiene repercusién en la vida del individuo (ya que su con.
ducta, su actividad cientffica, politica, etc, responderfn casi sin excepeitn a
si manera de ver el hombre y el mundo, aun cuando no esté consciente de ello),
y, a través de ella, en grados distintos, en la comunidad: vale decir,tendra una
repercusién ideolégica. Y esto puede suceder inclusive cuando la cosmovisién
sea filos6fica: uno puede haber elaborado su Weltanschauung en el escritorio, pe
ro no pereibir la funcién ideol6gica de la misma; en tal caso, es probable que
se llegue al desdoblamiento de una persona en "filosofo", por un lado, y "hom-
bre comtn", por otro; de modo que, como "fil6sofo", elabore una cosmovisién
"filos6fica", pero como "hombre comfn"' se gufe por una cosmovisitn "ingenual”
diferente a aquélla u opuesta, sin percatarse de la contradiccitn,' De todos mo
dos, 1a cosmovisién no es toda la ideologia, ni da forzosamente su impronta @
toda ella, Se miede partir de uma concepeitn profético-evangélica y adoptar, en
lo demés, una ideologia bien distinta a lo que Jess y los profetas exhortaban,
Se puede partir de una concepeién del "hombre total”, y enajenar y estar enaje
nado por una ideologfa dogmfticamente cerrada y parcelante.
La segunda clase -lo que en otro lugar he Ilamado "componente sociolégico"=
abarea las ideas que funcionan como objetivos que hay que alcanzar o mantener
para que una cosmovisién tenga vigencia hist6rica en una sociedad, Asf, por e-
jemplo, para que una cosmovisi6n profético-evangélica o bien una cosmovisién
del “hombre total" comiencen a cobrar forma conereta en una sociedad determi
nada*, cabe postular una liberaci6n nacional que permita que la comunidad ma
neje sus propios recursos, asf como una socializacién de los bienes basicos de
producei6n y distribucién, que ponga en manos de 1a comunidad el control de su
economia para satisfacer las necesidades reales de sus miembros, Ahora bien,
esto que decimos y algunas cosas mAs que podrfamos ajiadir constituye un pala,
brerfo m&s 0 menos bonito que, formulado ordenadamente y/o expresado con
decuados medios audiovisuales, puede servir de plataforma electoral 0 revolu-
cionaria, o bien dé contenido a un panfleto subversivo 0 "'concientizante".
Pero para que la posibilidad de su realizacién sea concebida seriamente debe
ser objeto de examen cientifico: no s6lo la sociologfa, sino también la economfa,
la historia, las ciencias sociales en una palabra, han de coadyuvar ala formu-
laci6n precisa y concreta de aquellos objetivos; y no sélo las ciencias sociales
sino también las naturales, por cuanto la organizaci6n de la produccién impli-
ca una teenologfa fundada sobre el conocimiento cientffico de la naturaleza, Co
mo en el caso del componente filos6fico, también las ideas que forman el "com
ponente sociolégico" de la ideologfa pueden adquirirse improvisadamente, de ma
-4-
nera "ingenua" o "empfrical': de ser asf, el resultado mas probable es el fraca
50, Pero aquf también, como en el caso anterior, resulta mAs riesgoso el des
conocimiento del nexo ideolégico que guarda este componente con la cosmovi
sin que la gufa, y de la funci6n ideolégica de la labor cientffica, En efecto,
desde el momento que una teorfa cientffica puede influir sobre la realidad so-
ciopolftica, aunque no lo pretenda, es ideolégica, (¥ m&s afm si se tiene en cuen
ta que, conscientemente o no, se halla orientada por una determinada manera
de ver al hombre y al mundo), Aquf es donde se alega que un cientffico en mu-
chos casos no sabe en absoluto si su teorfa puede influir o no en la sociedad, o
bien, puede probar que su teorfa puede influir tanto en un sentido como en otro,
Son las argumentaciones de la "inocencia cientffica’ y de la "neutralidad ideo-
Logica" de la ciencia, No obstante, y para no extendernos sobre dicha discusién
en particular, aquf importa s6lo un punto: por un lado, hay teorfas cientfficas
que ~hayanse propuesto lo que fuere sus autores- repercuten nocivamente en la
sociedad; por otro lado, 1a sociedad necesita con urgencia teorfas cientfficas
que ayuden a su humanizaci6n, O sea, vemos cientificos que, conscientemente
ono, contribuyen -"a nivel internacional''~ ala muerte o alienacitn de millones
de seres humanos; y vemos también que nuestra nacién necesita cientfficos que
contribuyan a que vivan y se personalicen siquicra los millones de seres huma
nos que constituyen el pueblo de esa nuestra naci6n, La opcién parece clara, y
el papel de 1a ciencia en la historia revélase como de singular importancia ideo
logica.
La tercera clase de ideas forma lo que aquf denominaré "componente metodol6,
gico"' 0 "epistemol6gico"®, epistemolégico en tanto implica una reflexién sobre
las ciencias (del griego episiéme = "ciencia"), y metodolégico en cuanto esta
reflexign se dirige ante todo alos métodos que emplean las ciencias, En efecto,
especialmente a partir de la revoluci6n industrial, las ciencias se desarrolla~
ron en base a las exigencias crecientes de la tecnologfa, y 6sta a su vez en res
pues‘a a la demanda de la industria, Puede decirse que la ciencia tom6 desde
entonces mfis que nunca el signo comercial del "rendimiento"', la bisqueda de la
"positividad", que llevé a Comte ~o desde Comte- incluso a postular la necesi-
dad de una "ffsica social", Asf la revoluci6n industrial, nacida bajo la égida del
capitalismo liberal, sent6 el modelo de desarrollo econémico, y con 61 el mo~
delo de desarrollo tecnol6gico, y con 61 el modelo de desarrollo cientifico, para
todo Occidente, Esto hasta el punto de que, cuando Rusia socializ6 1a produe~
cién en nombre del Marx que habfa profetizado un "hombre total'tliberado de la
alienacién, adopt6 ese modelo fmico. En efecto, aunque su socializacién y pla~
nificacién parecieran contradecir el tipo de desarrollo econémico del capitalis
mo, no vari6 en un pice los patrones de la teenologfa y a ellos ajust6 los de la
ciencia, y su desarrollo presenta las mismas caracterfsticas que-el de cualquier
gran pafs capitalista. De este modo, al acumularse los capitales en gigantes-
cos monopolios y posibilitar la planificacién en los pafses capitalistas sin per
der por ello el criterio cuantitativo-lucrativo que habfa guiado al liberalismo-,
-15-
la similitud entre éstos y los soviéticos fue creciendo, hasta el punto de que hey
Ja distincién aparece ms en el plano de las formas polfticas internas que en el
de la economfa, interna e internacional, Sin embargo, hay quienes siguen pen~
sando que, con la socializacién de la produccién, iremos a parar automatica~
mente al "hombre total", Al nico hombre que por la via trazada por la revolu
cién industrial iremos a parar automfticamente es al hombre-autémata,
Por consiguiente, dirfa que el grupo de ideas que apremia mfs al Tercer Mun
do en el plano ideolégico es el que constituye el componente epistemol6gico en
general y metodol6gico en particular, El problema del m6todo que deben tomar
las ciencias para contribuir a la realizacion hist6rica nacional es, pues, el pro
blema ideolégico nfmero uno, (Subrayo "ideol6gico" para que no se confunda es,
te problema con los que surgen en ¢l terreno “estratégico", ya que 1a palabra
"método" podrfa sugerir que hablamos de métodos de lucha polftica),
Aquel que crea que el método dialéctico es la lave que abrir todas las puertas
y solucionar& nuestro problema indudablemente no ha lefdo la Légica de Hegel
© El capital de Marx, 0 acaso no ha pensado todavia la cosa en serio, No es
con el método dial€ctico que los rusos mandan cohetes a la lunay tanques a Che
coeslovaquia; ningfin método dialéctico rige la industria del acero soviético ni
su movimiento moneiario, La naturaleza -materia de la tecnologfay "cuerpo in
orgénico" de la historia, como 1a denominaba Marx- escapa a la dialéctica, co
mo no sea a través de unas pocas leyes generales que Engels bosqueja en su evo
lucién y que apenas rozan las formas primarias de su transformaci6n por el hom
bre, Para quien sepa ahondar en ella, cabe encontrar en la formulacién dialéc
tica esa tensién bidimensional a 1a que melancélicamente canta Marcuse, y que
encicrra una verdad profunda de la realidad humana hist6rica, pero que no bag
ta por sf sola para configurar un método efectivo, Es el método formal el que
ha mostrado "rendimiento"': es lucrativo tanto para los EE, UU, como para la
U.R. 8,8, Aliena, ciertamente, 1a propia base humana de esos pafses, comohe
mos dicho, a la vez que desangra al Tercer Mundo,'
Pero es el método formal el tinico posible? Lo que sabemos es que es el nic:
método que se practica en el desarrollo y expansi6n de los dos bloques, y el fini,
co que, por consiguiente, Hega aqui, bajo distintos ropajesy cn las distintas es.
feras cienffficas, con el fltimo libro europeo o norteamericano con los que nues
tros intelectuales tienen que estar al dfa, Por consiguiente, 1a metodologfa, 0
sea, el estudio de los métodos, cobra una singular importancia ideol6gica para
el Tercer Mundo, que atin no est forzosamente atrapado en el esquema, ya que
ha visto reiteradamente frustrada su europeizante pretensién de alcanzar aque
las metas definitivamente alienantes, Todo un desaffo para los intelectuales del
‘Tercer Mundo: abrir en sus pafses una via que le permita liberarse y avanzar
sustrayéndose a la "neutralidad ideol6gica"' del método formal emanado de la re
volucién industrial, y aprovechando la riqueza de la tensién dialéctica, que per
-16-
mite mantener la esperanza de llegar a un hombre pleno,
Finalmente, unas palabras ifs sobre la relacién de las estrategias cou la ideo
logfa, De lo precedente, como podrd advertirse, es tan poco Ifcito inferir que
descalificamos al activismo en sf mismo, cuanto deducir que descalificamos a
la ciencia en sf misma, Del papel de 1a ciencia en relacién con la ideologfa, ya
hemos hablado, Respecto de las variantes estratégicas que suelen postularse, no
es mi propésito extenderme aquf, Las que con mayor frecuencia oimpetuosidad
reclaman su superioridad a los efectos de lograr un cambio revolucionario son,
hasta donde tengo noticias de ellas, tres. La primera cree que por vias electo
rales pueden darse pasos positivos que, con una coyuntura favorable, permitan
consolidar en el poder una organizacin revolucionaria. La segunda exige con
vehemencia la insurreccién armada mfs 0 menos inmediata, con vanguardias
guerrilleras que poco a poco ganen apoyo en el pueblo como para arrastrar tras
sf huestes suficientes para formar el ejéreito popular que llegue a tomar la Ca
sa Rosada. La tercera busca formar una conciencia revolucionaria en distintos
niveles segtn los distintos sectores de 1a poblacién, de modo que legue un mo
mento en que se torne insostenible ¢l mantenimiento del sistema sociceconémi,
co, y en que a los que afin detenten las bayonetas en favor del mismo no les res,
te otra cosa que sentarse sobre ellas (que es lo Ginico, se dice, que no puede ha
cerse con las bayonetas), Las tres son pasibles de erfticas, ironfas y también
de combinaciones.
En todo caso, s6lo con una ideologfa adecuadamente madurada en el pafs puede
concebirse, me parece, que esos u otros tipos de estrategias eviten el caer en
el oportunisme o en la frustracién delirante, Asi, pues, como Kant decfa que
los conceptos sin las intuiciones son vacfos y que Estas sin aquéllos son ciegas,
anfilogamente me atrevo a afirmar que una ideologfa, sin las estrategias que la
pongan en prfctica, queda yacfa ¢ infecunda, y que toda estrategia que no se a~
poye en una ideologfa arraigada en el suelo en que aquélla se mueve resultaré
giega y no menos esiéril, Que las personas que claboren las ideologfas -o sus
componentes- sean las mismas o no que las que formulan y ponen en priictica las
estrategias, es otro problema, que acaso derive mis de las cireunstancias, Pe
ro s6lo desde wn anacrénico militarismo puede resolverse que la militancia con
siste exclusivamente en tomar las armas o en adoptar cualquier otro tipo de es
trategia (asf sea en la calle o en el café), subestimando la praxis de los que,
papel en mano y tierra argentina a la vista, estudian los problemas apremian-
tes de la realidad nacional y programan su solucién humana, La juventud uni-
versitaria, en particular, tlene una opligacién doble.con la sociedad, que deri
va de su doble condicién: en tanto juventud, cuenta con energfas vitales que 1a
capacitan e impulsan hacia la lucha; en tanto unive?sitaria, cuenta con recursos
intelectuales que la fayorecen para aportar ideol6gicamente -en los tres tipos
de ideas mencionadas- al proceso hist6rico, y canalizar asf su propia accién
en beneficio directo del pueblo, gracias a cuyo esfuerzo tiene la ocasién de es
-W-
tudiar en la Universidad,
Carlos Casares, marzo de 1969. Conrado Eggers Lan
ly.c. Raipeau, Prefacio a Ideologfa y verdad, de IF, Chatelet-H. Lefebvre (tra
due, D. Wagner, Carlos Pérez, Buenos Aires 1968), p. 15.
2 Naturalmente, no pretendemos que el concepto de "pequefio-burgués" incluya
s6lo a intelectuales de formaci6n incompleta; pero aquf me estoy refiriendo alos
activistas "pequeiio-burgueses", y en tal sentido creo que vale la caracteriza~
cién,
3 mi libro Cristianismo y nueva ideologfa (J, Alvarez, Buenos Aires 1968),
p.29 y ss, he distinguido y caracterizado los dos primeros componentes que a~
qut describo,
4 in el citado libro, p.31y ss, he seialado la necesidad de que tal cosmovisin
sea formulada en términos que no exijan una adhesién confesional, de modo que
no pueda hablarse de una ideologfa “cristiana", También he discutido el mano-
seo que se hace a veces de la expresi6n paulino~marxista de “hombre total" (p.
168 y ss.).
5 este tercer componente lo he discriminado por primera vez en el ensayo "El pro,
blema de la metodologfa del desarrollo" (inclufdo en el volumen -junto con trabajos
de otros autores~ Desarrollo y desarrollisma, en prensa en la editorial Galerna).
Sn el ensayo mencionade en 1a nota anterior, y a propbsito de la exposici6n y
discusién de las ideas de Deutscher, Galbraith y Marcuse al respecto, me he ex
tendido en la caracterizaci6n del "hombre unidimensional" y la necesidad de una
metodologfa que supere, en nuestros desarrollos, la via universalmente adoptada
para la industrializaci6én, y que conduce a la "sociedad unidimensional",
-18-
JUSTINO O' FARRELL:
LA CULTURA POPULAR
LATINOAMERICANA
PUEBLO Y CULTURA POPULAR, La expresi6n global de la prfctica hist6,
CAMPO DE INVESTIGACION Y rica revolucionaria de los pueblos latino
ACCION americanos en contra de la dominaci6én
y en favor de su propia liberacién y de
los dem&s hombres, constituye para nosotros un Ambito de realidad poco cono-
cido, en especial desde el punto de vista recién enunciado,
Hasta ahora se ha acostumbrado considerar a la cultura, y @ la cultura popular
como inelufda técitamente en la primera si cabfa, a la manera de un conjunto de
pautas y de normas de conducta y de comunicacién, Este punto de vista es redue,
cionista y desfigurador.
Ms que un conjunto de pautas y normas, 1a cultura popular es una expresitn de
problemas sociales y humanos, Recoge en su trama los vaivenes del sufrimien,
to y de la lucha interminable y cotidiana; expresa los contenidos y propésitos de
esa lucha, Expresa la lucha y los contenidos de la misma, de una manera vir-
gen y abierta, no sujetandose a formulas organizadas pre-establecidas que pu-
dieran anestesiar o contradecir al uno y al otro factor,
En realidad, la expresi6n hist6rica revolucionaria de la cultura popular se in-
serta en la pr4ctica de autoafirmaci6n de nuestros pueblos, Desde su Angulo, le
otorga permanencia y espfritu indomable, Ha sido capaz de crear situaciones
riesgosas, nuevas e inesperadas, Constituye una reserva de la confianza en la
justicia y la fraternidad entre los hombres, mAs all& del aleance de los intere-
ses reivindicatorios, En ningtin momento la cultura de los pueblos latinoameri-
canos parece rehusar el planteo de todo el espectro problem&tico humano: lo
acepta y en muchos planos lo fomenta abiertamente.
-19-
No creo que se trate de ser c4ndidos con respecto a la cultura popular y a su
protagonista, el pueblo, La cultura popular no es "una cruzada de 1a bondad, ni
una reivindicaci6n de una buena fama o de algo valioso que ha sido subestimado:
sus concreciones se extienden desde lo s6rdido y 1o cruel hasta lo m&s noble y
todo lo que su fuerza principal hacia 1a justicia involucra y desata en una situa
cién de dependencia y pugna, Sin embargo no es mis cruel ni m&s estorsionado
ra que su sistema oponente, En otras palabras, es un hecho social y humano,ni
mAs ni menos, que refleja en sf los efectos de las presiones, desgarramientos
y deformaciones de la situacién en que se asienta,
Destacamos nuevamente lo que sigue. Nuestra conciencia histérica demuestra
que, por sobre el valor otorgado a los mecanismos, 1a lucha misma, las t&cti-
cas y victorias, prima la importancia otorgada al contenido de las mismas: la
justicia, Desde este flanco, 1a cultura popular suele mostrarse inaccesible, in
dbcil y claudicante a los ojos de los impacientes y advenedizos que desconocen
la complejidad de su planteo total ni saben de sus fracasos y especial tipo de
perspicacia, En ningfn caso la cultura popular deja de erigirse en protesta ti-
cita o abierta contra el parcelamiento, 1a subestimaci6n desalentadora y el fo~
mento de las divisiones internas a que es forzada por las diversas estrategias
de aquella politica orientada a dividir para reinar y de crear panaceas para ilu
sionar o calmar,
Resta sin embargo sefialar un problema, La cultura popular o por lo menos al-
gunas esferas que se presten, pueden ser arrastrados a ser parte de 1a socie-
dad de consumo y de comercializaci6n, como ocurre con algunas versiones del
folklore nacional, Algunas vertientes de la cultura popular son transformadas
en un arma o expediente que la llevan a operar dentro de estamentos y mecanis
mos sociales que directamente contradicen y traicionan sus contenidos y luchas,
Esas vertientes no dejarén de contribuir a la claudicacién, sum4ndose a la pe-
dantesca intencién aquella de educar al soberano, y que en realidad implicaba
entrenarlo para sujetarse a las exigencias y conveniencias de la dominacitn bri
t&nica en desmedro de 1a nacién; esas vertientes comercializadas de la cultura
popular se incrustan en la sociedad de consumos costosos y desgastadores del
Srea hegem6nica adjudicada a Norteamérica por los arreglos del sistema de la
coexistencia pactfica, Los recién legados al pueblo y ala cultura popular con
tribuyen a silenciar su mensaje de m modo tan inconsciente y disimulado como
en la instancia anterior, Sus motivos espfireos de no quedarse atrds. de adoc
trinamiento compulsivo, ete, , se prestan a permitir un frea de desahogos inte
lectuales muy pareiales y desprovistos de la prueba del tiempo,
NECESIDAD DE ABORDAR En realidad no estamos bien provistos to-
EL PROBLEMA dayfa para abordar el problema gicbal, des
de y para el pueblo y su cultura, J, J. Her
nfndez Arregui, A, Jauretche y otros han dado grandes pasos: se trata de dar
otros, Respecto.a la necesidad, no s6lo de explorar y explicar esta problem&-
= 20-
tica, sino de otorgazle wi wicance practico, €s indispersable notar lo siguiente:
1, Quién no se percata que hasta ahora y generalmente los sociblogos y antro~
pOlogos continfan explorando a nuestra realidad social, desde puntos de vista
intereses ajenos al planteo de la lucha por la justicia, ~su contenido-, a que nos
referimos arriba, y en beneficio de proyectos cientffico politicos adversos o in
diferentes al proyecto polftico de nuestros pueblos? Algunos caen en un sincre.
tismo estrechamente emparentado con el. chauvinismo imperialista: se pasan da,
tos y explicaciones, como si ello no implicara consecuencias; se reciben dadi~
vas que crean compromisos, relaciones y proyectos al servicio de una ciencia
de cuyos enmascaramientos no se necesita mucho para advertirse,
2, Con una fe tenaz se insiste y persiste ea creer en degarrollismos e integra
cionismos que no dan para ms, a no ser para debilitar una interdependencia
econémica més adecuada entre pafses que la actual dominadora y dependiente,
Estos desarrollismos, integracionismos y democracias formales o restringidas
de hecho minan a nuestros pafses a pesar de los consumos inftiles y asociales
¥, Dor otra parte, sirven al desarrollo econbmico y a la opulencia social yavan
ce cientffico de los pafses dominadores, Cuesta cambiar: cuesta cambiar ese
médulo de "cambiar las cosas de cierta manera y hasta tal punto!’ de modo que
al fin "todo quede como esif"; en realidad, los grupos interesados en esta f6r~
mula rehusan cambiar su situacién de divorcio del pueblo y las ventajas de sen
tirse superiores a 6l, en orden a legitimar sus prerrogativas.
3, En nuestros pafses subsisten algunos grupos que por vfa de ahondar en sus
complejos de culpa o de su fracaso polftico, no se perdonan jam4s el haber mal,
entendido el contenido decisivo que en nuestros pafses opera en favor de la au-
toafirmacion, Aquella vez estuvieron divorciados; todavia lo est&n. Su contextu
ra de intereses y relaciones les impedirA entender el nficleo de la cosa y com-
prometerse con ella, Siempre dispondrfn de alguna formula mecfinica para su-
gerir y capitalizar el esfuerzo de otros: les importa la lucha como mecanismo
esporSdico y subestiman la justicia, A rafz de esta deficiencia, no llegan al pue,
blo. Su oportunismo prfctico e ideolégico los delata: en un momento son marxis
tas leninistas, en otro populistas y en otra ocasién y frente, peronistas.
4, El 4mbito de la "cultura popular" se encierra en el de "pueblo". La cultura
popular es un flujo inmanente al trabajo cotidiano y al reclamo polftico del pue
blo frente al cercamiento que lo circunda y penetra, La cultura popular no es
una superestructura, como Jo es la cultura ilustrada_y como a menudo lo son
las ciencias sociales, especialmente cuando operan de herramienta cientifico-
ideol6gica de 1a opresi6n cultural externa, No es posible adoptar una perspecti,
va adecuada a la larga experiencia de proletariado hist6rico de nuestros pue~
blos latinoamericanos, si previamente no se desprende a tas ciencias sociales
de su insercién en el proyecto polftico de 1a dominacién y no se las ineorpora
= Zia.
nuestros pueblos, Esta transformacién involuera un trabajoy cambios de mucho
mayor envergadura de lo que a primera vista se percibe, Afecta directamente
la estructura profesional de sociélogos y antropélogos y su modo actual de per,
tenecer a la oferta y demanda, el mereado-, de expertos adscriptos a la domi
nacién, Implica desprenderse del grupo y de la cultura de los selectos, de sus
criterios acerca de lo que es racional ¢ irracional, de lo que es superior y de
lo que es inferior, acerca de lo que es cAscara y de lo que es substancia,
Estamos impreparados para abordar el problema global de la "cultura popular”,
de sus repliegues, subyacencias y yerdaderos alcances transformadores, La so
ciologfa y la antropologta pueden actuar de obst&culo inconsciente y solapado:la
dominacitn enmascara, disimula y crea la presuncién acerca de perspectivas
"verdaderas".
Sin embargo estamos en la encrucijada que apremia salir al encuentro de todo
1o que la realidad de nuestros pueblos y de la cultura popular exige y que ha de_
transformarse en un proyecto de liberacién mis articulado y expl{cito, La cul-
tura popular en su actual situacién de amenaza invita a que se reyean coa ampli.
tud y visual todas las prfcticas y concepeiones vigentes hasta ahora respecto al
verdadero importe de su mensaje. Anticipa que se presentaran otras coyuntu-
ras de transformaci6n y que a espaldas de ella y en cbsequio de inquigiudes abs.
tractas y perfeccionistas, muchos podrén volver otra vez a desentender y des=
aprovechar la oportunidad que se les ofrece,
CULTURA POPULAR Y FL pueblo y su cultura, ~principalmente su
CULTURA ILUSTRADA. nfcleo central de fuerzas-, se yerguen on
PUEBLO Y "SELECTOS" oposicién a la cultura ilustrada, en contra
de su sistema y de sus bases de legitima-
cin, El antagonismo hist6rico entre barbarie y civilizaci6n, entre caudillos y
montoneras que luchaban por salvar a la nacién y los gobiernos de las oligaryuias
que pedfan progreso al cambio de 1a entrega del pats, ponen de manifiesto los
aleances de 1a contradiccién que contrapone a ambas esferas,
La cultura ilustrada se afirma en los grupos y en su orden de apropiacitn de bie.
nes y ventajas a expensas de los dems, Esta apropiacién en realidad equivale
a una extorsi6n agresiva que opera de un modo inclusivo y excluyente: inclusive
al m&ximo en favor de los propios intereses momentfneos e individuales y ex-
cluyente al m&ximo de los intereses sociales; pero ademas, 1a apropiacién se
ve forzada a cambiar esa inclusividad y exclusién con la claudicacién y docili-
dad a los dictamenes de los dominadores que son incondicionalmente apropiati-
vos, inclusivos y excluyentes, no sélo de los bienes sino de la suerte polftica y
general de otros seres humanos, No todos pueden iniciar o perdurar en la apro.
piacién a que nos referimos; historicamente lo fueron quienes a rafz de las ac-
-22-
tividades que desempefiaban y compromisos desarrollados, acabaron por cons-
tituirse en los "selectos" de la humanidad, La cultura ilustrada expresa y sir-
ve de satisfaccién, educacién y refinamiento de los "selectos", otorgéndoles la
garantfa ideolégica que los demAs son inevitablemente inferiores, irracionales,
infrahumanos, en comparacién con la superioridad por ellos lograda, Dentro
del esquema de la apropiacién y del mercado, el médulo de los medios-objeti-
vos, o sea de la mercancfa~dinero, del dividir-dominar, ete,, se complemen-
ta con la reducci6n de las ciencias a la dimensi6n tecnicista que asegura los 6~
xitos,
La cultura popular se orienta a todo el espectro de la problemAtica humana y
consiguientemente contra el reduccionismo de la realidad que cabe dentro de la
estrechez de los selectos, La contextura de la cultura popular da cabida a sus
elementos, no tanto como pesimismo 0 el optimismo de los selectos, sino como
problemftica: da alojamiento a problemiticas, las proyecta y las provoca en
otros, Su trabajo es m&s amplio, duro y complejo: supera en mucho os Ifmites
de los €xitos tecnicistas, Su supuesto b4sico dice que apenas hay un hombre, se
constituye el hecho racional: las clasificaciones de arracional, prerracional y
antirracional no corresponden; expresan la enajenacién y la irracionalidad de
los grupos que se amarran a un disefio artificial de la sociedad humana, En prin.
cipio la cultura popular se identifica con las necesidades humanas: no al.acaso
es problemfitica y la causa de permanente ansiedad para los sclectos que asu~
men poder controlar la naturaleza e intensidad de esas necesidades, Tiende a
que se sujeten a la justicia, sean los avances que hace la apropiacitn, los con-
sumos, rapacidades y dominaciones, sean las luchas que el pueblo emprende
contra esos poderes, Si hay superioridad humana, ésta consiste en la justicia
y en lo que él pueblo denomina "humildad"; ésta se expresa en la disposicitn a
Ja fraternidad y a la igualdad que distingue 1a vida de los humildes, de la de los
enancados en el poder y 1a apropiaci6n inclusiva y excluyente, Las oligarqufas
Jatinoamericanas nunca perdonaron estos contenidos de la aspiracién popular:
se prestaron a cualquier alianza, para sofocarlos, En realidad la fraternidad y
la igualdad constituyen una superacién de la enajenaci6n que permiti6 a las oli-
garqufas hacer entrega de nuestros pafses y aceptar las formulas de su deterio
ro econ6mico y de su impotencia politica.
NUCLEO DE FUERZAS El problema de las freas de 1a cultura po
Y LIMITES. pular y de los Ifmites de clases interesa
mucho: son fireas cambiantesy limites flut
dos. Estos son determinados por las alternativas del proceso que los condicio-
na, Paralelamente gravitan las percepciones que los diferentes grupos compo-
nentes o adversos tienen sobre el particular: los miembros de los grupos mis
rancios y cerrados de la oligarqufa egan a englobar en lo popular, algunas ca
racterfsticas de medio pelo propias de las clases medias, No pesa tanto el pro
blema de las fireas y Ifmites, cuanto la permanencia y fuerza del nficleo de fuer
= 23-
zas de los grupos que elaboran a la cultura popular en la lucha contra la domi~
naci6n y en favor de la nacién, asf como en el campo opuesto es decisivo el pro
blema del escalonamiento de 1a dominaci6n que desde los pafses de la domina~
cién neocolonial se asienta en las grandes ciudades y baja a las capitales de pro
vineia y, por otras vias, a las estancias, obrajes, cafiaverales, algodonales,
baneos, ete. El escalonamiento de la dominacién define la graduacitn de activi
dades de 1a cufia neocolonial que comprende la mayorfa de los grupos de las cla
ses elevadas y grandes sectores de las clases medias; de ellano hay que excluir
a aquellos sectores de las clases trabajadoras reblandecidas por la economfa de
consumo, por las claudicaciones politicas y la aceptacién de ventajas que resul,
tan contrarias a la situaci6n e intereses de los grupos decididos adversarios de
1a dominacién, La economfa orientada al consumo y al desperdicio, 1a publici-
dad, el sistema de prebendas y el profesionalismo, 1as profesiones liberales,
las aristocracias obreras y el burocratismo, la actividad enajenadora y antina-
clonal de los cientfficos y la ambigtiedad con que se plantean los problemas so-
ciales, ete,, son fuerzas que a lo largo del proceso se suman unas 2 otras cons
ciente o inconscientemente, al proyecto polftico de 1a dominacién,
A pesar de la omnipotencia de la dominacién y de su omnipresencia, 1a docili-
dad y domesticacitn definitiva de los grupos populares y de su cultura es diffeil
de extinguir, No es la primera vez que la cultura popular subsiste como brasas
bajo la ceniza, Después de resistir durante cien afios a la dominacién britanica
y a los alineamientos y alianzas producidos entonces, ahora le toca redefinir los
problemas y encontrar un camino de salida,
El escalonamiento de la liberaci6n es lento, amplio y aparentemente espordi-
co, aunque constante en el fondo. La superacién de Juan B. Justo y de-L, de la
Torre por Irigoyen, m&s tarde, la emergencia del peronismo y posteriormente
las alternativas del movimiento popular que perdura después de dos décadas o-
frecen una perspectiva acerca de la naturaleza de 1a préctica de la liberacién y
de la transformacién, Los intentos de educar al soberano produjeron un resulta,
do distinto al esperado por las oligarqufas, y las formulas puras de los revolu-
cionarios abstractos aliados de los enemigos de la nacion, Aparte de esos mo-
mentos polfticos 4lgidos, la polftica del pueblo y de su cultura es 1a de scbrevi
vir; sobrevivir ffsica y literalmente para evitar caer en el foso y en la desocu-
pacién, en la enfermedad, en la proscripcién, La polftica basica es resistir,
evitando 1a muerte y el aniquilamiento, En relacién a ésta, las otras elabora~
clones son refinamientos y, cuando no toman en cuenta esa base, se transfor-
man en elucubracién desorientadora,
El panorama de la cultura popular en las presentes circunstancias, es muy plas
tico y escurridizo; arrastra en sus cauces mucho limo que esconde a la corrien,
te central y por ahora invisible en todo su conjunto, Considérese, por ejemplo,
el caso de los numerosos recién Megados a la cultura popular: de todos aquellos
= 24-
que desconocieron en su oportunidad 1a coyuntura de transformacién y de libera
cién y de todos aquellos otros que detectan solamente un planteode estrategia y
de mecanismos muy distanciado social y culturalmente de lo que el nficleo de la
cultura popular postula como renovacitn de las sociedades latinoamericanas en
el muy conereto y estrecho desfiladero que se les intenta cerrar por todas par-
tes, Las culturas populares latinoamericanas implican un planteo global de toda
la problemftica humana, o sea, del hombre y de su sociedad, de la relacién so
cial, de la dignidad incondicional de los hombres por sobre las cosas, de ua ra.
cionalidad m&s verfz que aquella otra que sirve para domesticar, de la econo—
mia, de la politica, de la cultura, etc. A estas postulaciones no’ renunciar’ y
aparentar4 ser cobarde ¢ inactiva ante objetivos que no conducen a la posibili-
dad de encaminarse a sus finalidades por las que resisti6 y luché desde hace si
glos,
Existe una prfctica de transformaci6n, Se trata de descubrir todos sus mean-
dros, plicgues y aparentes caminos despistados, Si solamente uno se dispone a
ensefiar desde la Optica pasajera e individualista de un tramo ode un Angulo des
de los cuales no se percibe el conjunto del planteo involucrado, uno contribuiré
a establecer una distancia cultural ms divorciada del nficleo que importa dis-
cernir, Muy opuesta a esta actitud reduccionista propia del proyecto polftico do
minador, se trata de captar la totalidad del problema planteado por las eulturas
populares latinoamericanas,
= 25 -
AMELIA PODETTI:
LA ANTROPOLOGIA ESTRUCTURAL
DE LEVI ~STRAUSS
Y EL TERCER MUNDO
L.S, justifica la trasposicitn de métodos lingufsticos a 1a etnologfa (1) en vir-
tud de dos criterios diferentes, En Les structures 61¢mentaires de la parenté,
1, ed, 1949, después de haber elaborado la teorfa acerca de los sistemas de pa
rentesco y sus estructuras elementales, L.S, advierte que es posible aplicar
el método fonol6gico a los problemas del parentesco porque hay analogfas entre
ambos campos: ",..cuando consideramos sus métodos, y més todavia su obje-
to (los de la fonologfa), podemos preguntarnos si la sociologfa de Ja familia, tal
como la hemos concebido en el curso de este trabajo, se refiere a una realidad
tan diferente como se podrfa creer y si, en consecuencia, no dispone de las mis
mas posibilidades" (2), En base a un anflisis comparativo de las funciones del
lenguaje y del parentesco LS, concluye que ambos son modalidades de una gran
“funcién de comunicacitn"'; la categoria de comunicaci6n se hace lo bastante am,
plia -y quizfis ambigua-, como para abarcar la comunicacién de mensajes, de
mujeres y de bienes y servicios, cubriendo asf todas las actividades sociales,
Es pues posible aplicar el método fonol6gico a las ciencias sociales, pero ade
ifs es necesario pues ",,.1a linglifstica, concebida como un estudio fonol6gi-
co" es la finica "entre todas 1as ciencias sociales" que "ha llegado al punto en
que la explicacién sincr6nica y la explicacién diacr6nica se confunden, porque
la primera permite reconstituir la génesis de los sistemas y operar su sfnte-
sis, mientras que la segunda pone en evidencia su I6gica interna y capta la evo
()) L.S. distingue entre etnograifa y etnologfa, segtin mostramos mAs adelante,
Pero, en términos generales, usa indistintamente los términos etnologfa y an-
tropologfa,
(2) 2a, ed, Mouton, 1967, p. 560 y ss.
= 27 -
lucién que los orienta hacia una meta" (1). Diacronia y sincronia mantienen una
interrelacién dinémica: todavfa no se ha cristalizado la rigida oposicién que las
divorciara, relegando ademés la diacronia del lado de la historia, es decir, de
la irracionalidad, conforme a la légica del sistema, Pronto la nocién de comu-
nicaci6n se hace unfyoca: toda comunicacién es semiol6gica, y por lo tanto las
mujeres y los bienes y servicios son fundamentalmente signos, aunque también
sean personas y cosas (2). La etnologfa es, pues, una "ciencia semiolégica” y
su relaci6n con la linglifstica se vuelve mfs intrfnseca "porque 1a linglifstiea,
mejor que ninguna otra ciencia, es capaz de ensefiar el medio de pasar de la
consideracién de elementos en ellos mismos privados de significacién, ala de
un sistema sem&ntico, y de mostrar cémo el segundo puede edificarse por me~
dio de los primeros: lo que quizfis inicialmente es el problema del lenguaje, pe
ro después de él y a través de ¢1, es el problema de la cultura entera''(3), No
son, pues, criterios formales los que justifican el yalor de la lingiifstica para
Ja etnologia: se trata de que ella percibe, categoriza, interpreta sus objetos con
forme a categorfas 0 relaciones que L.S, considera definitorias para la reali-
dad social: es la Gnica ciencia social capaz de conceptualizar 1a sfntesis entre
sineronia y diacronia, es la que mejor puede dar cuenta del sentido, ¥ el se
do debe entenderse sem4nticamente y no solamente a nivel de la sintaxis, como
ocurrirf por ej. en La penste sauvage, En el texto antes citado de la Anthro-
pologie structurale, L, S, establece como una caracterfstica positiva y funda
mental de las sociedades que estudia el etn6logo la autenticidad, Lo que signifi
ca que'estas sociedades estfin fundadas sobre relaciones personales, sobre re-
laciones concretas entre individuos, en un grado mucho mfs importante que las
otras", "Nuestras relaciones con los otros ya no estn fundadas sobre esta ex-
periencia global, esta aprehensitn concreta de un sujeto por otro, salvo de mo
do ocasional y fragmentario", Para L,S, es tan importante este criterio de au
tenticidad y la distinei6n capital que 61 permite establecer "entre dos modalida
des de existencia social" que 1o considera como "la mfs importante contribu-
cién de la antropologia a las ciencias sociales", Esta categorfa también desapa,
receré, como la relacién sintética entre sincronia y diacronia, barrida por el
formalismo que progresivamente va endureciendo el pensamiento de L, 8, y que
se manifiesta ya inequivocamente en el segundo eriterio en virtud del cual el et
n6logo debe considerar a 1a linglifstica como su modelo y como su proveedora
de categorfas y métodos: la lingtifstica ha legado a convertirse en "ciencia"’. ¥
esto significa que ha alcanzado la forma arquetfpica de toda cientificidad: la de
las ciencias exactas y naturales, De pronto, dice L,8,, con "melancolfa'ty "en,
(1) Se, p. 560 y ss.
(2) Idem, fdem,
(3) Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, El artfculo data de 1954,
-28 -
yidia"' vemos a los lingitistas apartarse de nosotros los antrop6logos y saltar la
barrera, "largo tiempo juzgada infranqueable que separa las ciencias exactas y
naturales de las ciencias humanas y sociales" y ponerse "'a trabajar de esa ma
nera rigurosa de la que nos habfamos resignado a admitir que las ciencias natu
rales detentaban él privilegio", Y hoy, gracias a la lingiifstica, las ciencias so
ciales que durante un siglo o dos "se resignaron a contemplar el universo de las
ciencias exactas y naturales como un parafso cuyo acceso les estaba vedado pa
ra siempre" (1), ven abrirse ante ellas la posibilidad de acceder a 6l,
La lingtifstica pues, pese a que sigue siendo una ciencia social, ocupa en ese ran
go inferior un lugar excepcional: es "la fmica que puede reivindicar el nombre
de ciencia"' (2) y en esto reside su valor para la emologfa, Stlo interesa este ca
rActer formal y no ya su aptitud para dar cuenta de ciertos aspectos de 1a rea~
lidad social; si se 1a toma como modelo y se intenta aplicar sus m€todos ala et
nologfa es, solamente, porque ella es, de pleno derecho, una "ciencia"', Se pro
pone aplicar el método lingiifstico porque ha llegado a ser cientffico, y se cate-
gorizar4 la realidad social para adecuarla a ese método porque es cientffico, ¥
esta cientificidad es puramente formal: s6lo consiste en revestir la "forma'tabs
tracta de ciencia, forma indiferente a los contenidos que pretende explicar, co
mo veremos en los criterios que definen el status de "ciencia'
La Linglifstica puede ser puesta en pie de igualdad con las ciencias exactas y na
turales por tres razones: "a) ella posee un objeto universal, que es el lenguaje
articulado del cual ningfin grupo humano est desprovisto; b) sumétodo es homo
géneo, dicho de otra manera, sigue siendo el migmo cualquiera sea la lengua
particular a la que se aplica: moderna o arcaica, "'primitiva''o civilizada; c)
este método se funda en ciertos principios fundamentales que los especialistas
reconocen como validos por unanimidad (a despecho de divergencias secunda~
vias)" (3),
Ademfs la ciencia debe ser "gratuita": una de las razones del progreso de 1a ff
sica es que "durante siglos, sino milenios, los sabios se ocuparon de proble~
mas por los cuales la masa de la poblaci6n no se sentfa concernida", Esto les
permiti6 trabajar en la oscuridad y al abrigo de presiones interesfindose ante to
do en "las cosas que ellos crefan poder explicar, en vez de que se les exigiera
. +. explicar aquello en que los otros se interesaban"" (id, 582),
(1) Anthropologie structurale, p. 80.
@) Idem, p. 37,
(8) Critéres scientifiques dans les disciplines sociales et humaines, Revue in-
ternationale des sciences sociales, vol, XVI, n, 4, 1964, p. 588,
(trad, cast, en Aproximacién al estructuralismo, Galerna, 1967)
=29 =
Otra exigencia fundamental de toda investigacién cientffica es el dualismo entre
el observador y su objeto, por lo tanto, "'si las ciencias sociales y humanas son
verdaderamente ciencias deben preservar este dualismo"' (1), afm cuando ya es
t6 cuestionado, como el mismo L,8S, lo reconoce con reticencia, en el campo
privilegiado de la ffsica,
Finalmente, “la ciencia entera est4 construfda sobre la distincién entre lo con,
tingente y lo necesario" (2) y "el objeto de toda ciencia" lo constituyen"relacio:
nes necesarias" (3), Esta necesidad es para L,8, idéntica al ",,,determinis-
mo... modo de existencia de los objetos cientfficos'* (4).
Estas referencias, aunque breves, nos permiten advertir que para L,S, el mo
delo de ciencia, el arquetipo realizado de la cientificidad, 10 constituyen las
ciencias exactas y naturales; que la ciencia se caracteriza por ciertas notas de
finitorias y comunes que podemos resumir: objetividad, universalidad, necesi-
dad; y por lo tanto que no hay diferentes tipos de ciencias: ",.. Mauss liber6 la
antropologfa de 1a falsa oposici6n, introducida por pensadores como Dilthey y
Spengler, entre la explicaci6n en las ciencias ffsicas y la explicaciénen las cien
cias humanas' (5).
Este conjunto de proposiciones acerca de Ja ciencia es asumido por L. §, en for
ma totalmente acritica, No se justifica, ni siquiera se examina la afirmacién
de que la ciencia se reduce a un solo tipo de conocimiento: el que elaboran las
ciencias exactas y naturales; como tampoco la versién de la ciencia como obje
tiva, universal, necesaria; ni la de que la ciencia, asf interpretada, tenga el
status de saber te6rico no sélo supremo sino arquetfpico; ni finalmente que es2.
"ciencia" pueda ser de alguna eficacia para el conocimiento de lo social. L.S.
acepta ingenuamente y sin examen este mito, esta ideologfa que constituye el
"eientificismo,
OBJETIVIDAD Si las ciencias sociales no son ciencias es
porque ellas y/o sus objetos carecen de u-
niversalidad, de objetividad, de necesidad; por lo tanto hay. que recortar el ob,
(1) Critéres scientifiques dans les disciplines sociales et humaines, Revue in-
ternationale des sciences sociales, vol. XVI, n. 4, 1964, p, 582,
(trad. cast, en Aproximacién al estructuralismo, Galerna, 1967).
(2) La pense sauvage, Plon, Paris, 1962, p. 32
(trad, cast. : El pensamiento salvaje, F.C.E., 1964).
(3) Id, p. 246
(4) Id, p. 19,
(5) Clase inaugural en el Colegio de Francia, en Antropologfa estructural, Eu-
deba, 1968, p, XXVL.
~ 30 -
jeto del modo adecuado para que se convierta en cieniffico, tarea diffeil en nues.
tro terreno, pues la subjetividad, 1a particularidad, 1a contingencia parecen ser
componentes esenciales de la vida social, Después de todo 1a desigualdad que
existe entre las verdaderas ciencias y las ciencias sociales nodebe sorprender
nos: "no existe ni ha existide jamfis ms que un solo mundo ffsico, cuyas pro-
piedades han seguido siendo las mismas en todos los tiempos y lugares, mien-
tras que en el curso de los milenarios, no han cesado de nacer y desaparecer,
como un mariposeo effmero, millares de mundos humanos. La diferencia entre
ellas refleja 1a alternativa que las atenaza... sea privilegiar uno de esos mun
dos para poder captarlo, sea revocarlos todos en duda en beneficio de uaa esen
cia que todavfa est por descubrirse, 0 de un universo fico que, si es-verda-
deramente fico, fatalmente se confundirA con el de las ciencias exacias y na~
turales" (1).
Por otra parte ".,, la desgracia de las ciencias sociales es que el hombre no
podrfa dejar de interesarse por 61 mismo" (2),
Y finalmente "La situacitn particular (y desventajosa) de las ciencias sociales
«+» depende del carfcter intrfnseco de su objeto de ser a la vez objeto y sujeto
©, para hablar el lenguaje de Durkheim y de Mauss, "'cosa't y "representacitn":
(3).
Las subjetividades son, por principio, incomparables e incomunicables: nunca
podria saber si mi aprehensién subjetiva tiene siquiera algtin punto en comtin
con la del indfgena, Felizmente hay un terrene donde "Lo objetivo y lo subjetivo
se encuentran" y donde es posible superar 1a oposici6n entre yo y el otro: el in
conciente, "Por una parte las leyes de la actividad inconciente est4n siémpre
fuera de la aprehensi6n subjetiva (podemos tomar conciencia de ellas pero co-
mo objeto); y por la otra, sin embargo, son ellas las que determinan las moda
lidades de esta aprehensin''; "... 1a lingiifstica y mAs particularmente la lin~
giifstica estructural nos ha familiarizado con la idea de que los fenémenos fun
damentales de la vida del espfritu, los que la condicionany determinan sus for
mas m4s generales, se sitian en el plano del pensamiento inconciente, El in-
conciente serfa asf el término mediador entre yo y el otro, Profundizando sus
datos, no nos prolongamos, si se puede decir, en el sentido de nosotros mis-
(1) Critéres, p, 597.
(2) Id., p. 582, Ver también la discusi6n con Norbert Wiener en As, p. 64.
(3) Introduction 4 I’oeuvre de Marcel Mauss, en Marcel Mauss, Sociologie et
anthropologie, P,U.F., Paris, 1950, p, XXVIIL,
-31-
mos: alcanzamos un plano que no nos parece extranjero por ocular nuestro yo
mAs secreto sino (mucho mfs normalmente) porque, sin hacernos salir de no-
sotros mismos, nos pone en coincidencia con formas de actividad que son ala
vez nuestras y otras, condiciones de todas las vidas mentales de todos los hom,
bres y de todos los tiempos" (1),
Por lo tanto la tarea del etnélogo no consiste en "la observaci6n y el anflisis de
grupos humanos considerados en su particularidad,.. y dirigidos a 1a restitu-
cién, tan fiel como fuere posible, de la vida de cada uno de ellos'' (2); éste es el
objeto de 1a etnograffa y/o de la historia que, "organiza sus datos con referen
cia a las expresiones concientes de la vida social" (3). "Todo lo que el historia
dor y el etnégrafo alcanzan a hacer y todo lo que se les puede exigir que hagan
es ampliar una experiencia particular hasta darle las dimensiones de una expe
riencia general 0 m4s general y que por esto mismo se vuelve accesible como
experiencia a hombres de otro pafs o de otra época' (4), Pero un "riesgo trégi
col" acecha siempre al investigador lanzado "en esta empresa de identificaci6n":
el de ser victima de" malentendido: es decir que la aprehensién subjetiva ala
que ha Iegado no presente con la del indfgena ningtin punto en comfin, fuera de
su subjetividad misma" (5), En estas condiciones el conocimiento acerca de una
sociedad no podrfa alcanzar nunca la exigencia cientffica de objetividad, Pero
la etnologfa salva este escollo estableciendo su objeto en el plano del "pensa-
miento inconciente": su tarea consistirfi en "desmontar el mecanismo de un pen.
samiento objetivado" (6) en las instituciones, los mitos, las clasificaciones de
las sociedades estudiadas, Que L, S, lame al inconciente pensamiento no es ca
sual sino que se debe a su interpretacién del inconciente como exclusivamente
intelectual: afectividad, pulsiones, instintos no constituyenni siquiera integran
ese inconciente como L. 8, recalea, p, ej,, cuando critica las interpretaciones
del totemismo debidas a Durkheim y a Freud (7). El inconciente "se reduce a
un término por el cual designamos una funcifn: la funeién simbélica... Organo
de una funcién espectfica, se limita a imponer leyes estructurales, que agotan
su realidad, a elementos inarticulados que provienen de otra parte: pulsiones,
emociones, representaciones, recuerdos" (8), El inconciente pues no es nada
(1) Introduction & l’ocuvre de Marcel Mauss, en Marcel Mauss, Sociologie et
anthropologie, P,U.F., Paris, 1950, p, XXXI,
(2) As, p. 4.
(3) Id. p, 25.
(4) Id, p, 23,
(8) Mauss, p. XXX,
(6) Esprit, N9 322, p, 640,
(7) El totemismo en la actualidad, F.C,E., 1965, p, 103 y ss; y caps, IVy V.
(8) As, p. 224,
= 32-
mAs que un conjunto de leyes estructurales o estructuras que "proporcionan ma
arquitectura l6gica" (1) a los fenémenos de la vida social, La einologfa entonces
tratarfi de aleanzar mis alld de las manifestaciones empfricas, hist6ricas, con,
tingentes de la vida social, la estructura subyacente que las condiciona y que
es objetiva porque es producto de 1a actividad inconciente del espfritu y no de~
pende de la subjetividad individual sino que por el contrario es su condici6n, Se
trata pues de un inconciente puramente légico que no contiene elementos afecti_
vos ni volitivos ai se refiere a la historia del individuo; "el inconciente deja de
ser el inefable refugio de las particularidades individuales, el depositario de una
historia que hace de cada uno de nosotros un ser irreemplazable'' (2); pero tam,
poco es una internalizacién de la experiencia hist6rica de la especie ni un resul,
tado de la presin social y la actividad de ese inconciente no consiste mfs que
en una combinatoria légica,
UNIVERSALIDAD Ese ineonciente es pues, en sentido estric
to, universal: ",, . la actividad inconciente
del espfritu, consiste en imponer formas a m contenido... y estas formas son
fundamentalmente las mismas para todos los espfritus, antiguos y modernos,
primitivos y civilizados" (3), “el conjunto de esas estructuras (que) formarfa lo
que Hamamos el inconciente" (4) es el mismo e idéntico en toda hombre, anti-
guo 0 moderno, normal o anormal, nifio 0 adulto: ",,, cada nifio aporta con él,
al nacer, y bajo una forma embrionaria, 1a suma total de las posibilidades en-
tre las que cada cultuca y cada perfodo de la historia no hacen mfs que elegir
algunas para retenerlas y desarrollarlas, Cada nifio aporta al nacer y bajo for
ma de estructuras mentales esbozadas, 1a integralidad de los medios de los que
la humanidad dispone desde toda la eternidad para definir sus relaciones con el
mundo y sus relaciones con el otro!" (5). Esta es la raz6n por la cual los estu-
dios de psicologfa infantil tienen gran importancia para’él etblogo pues le per
miten acceder "bajo su forma m4s fresca a ese capital comfi’de estructuras
mentales y de esquemas institucionales que contiene el capital inicial dél que el
hombre dispone para lanzar sus empresas sociales" (6),'En el anormal “toda la
vida psfquica y todas las experiencias ulteriores sé organizan en funcién de una
estructura exclusiva o predominante, bajo la accién catalizante del mito inicial;
pero esta estructura y las otras que, en 61, quedan relegadas a un lugar subor-
dinado se encuentran en el hombre normal, primitivo o civilizado" (7),
() As, p. 30,
(2) As, p, 224,
(3) As, p, 29,
(4) As, p. A.Sp,224
(8) Se, p, 108,
(6) Se, p, 111,
(7) As, p, 224,
-33-
Primitivo o civilizado, pues las estructuras "no existen en nfimero ilimitado"
(2) sino que por definicién. .. (su)nfmero. . , es finijo" (2) y est dado desde el
principio y para siempre; ni el desarrollo hist6rico ni la vida social pueden ge
nerar nuevas estructuras ni siquiera transformar las iniciales: ellas constitu~
yen una posesién innata e invariable del espfritu humano, El "problema de la in
variancia" es comfn a la antropologfa y a otras ciencias soéiales pero para a-
quélla aparece como la forma moderna de una cuesti6n que ella se ha plantea-
do siempre : la de la universalidad de la naturaleza humana" (3), El objetivo
timo de la antropologfa consistir4 pues en "alcanzar ciertas formas universales
de pensamiento"' (4), on extraer de la diversidad social ¢ historica una especie
de "denominador comfn de todo pensamiento y de toda reflexitn'' (6). Asf habre
mos alcanzado la universalidad que nos permitira instaurar una antropologfa
cientffica, pero al costo de dejar fuera de la ciencia no s6lo lo espectfico de ca,
da sociedad -pues s6lo son susceptibles de percepeién cientifica las estructuras
logicas subyacentes, que slo se diferencian, en sus distintas encarnaciones so
ciales, por la diversa combinaci6n de sus elementos-, sino también lo especffi,
co de la vida social misma pues las estructuras no son su resultado sino su con
dicién de posibilidad y por lo tanto de intcligibilidad: las estructuras no 80 S0-
ciales sino individuales: L, 8, reflota la areaica concepcién de una naturaleza hy
mana individual eterna c inmutable a través de las sociedades: la etnologfa, dirt
muchas veces, es psicologfa y, como hemos visto,psicologia estrechamente in
telectualista- y lo espectficamente hist6rico, (pues s6lo las estructuras pueden
otorgar carficter légico a los acontecimientos historicos y al precio de reduciz
la a un elemento del sistema: el repertorio de estructuras "y las relaciones de
compatibilidad e incompatibilidad que cada una mantiene con todas las otras pro
porcionan una arquitectura légica a desarrollos hist6ricos que pueden ser impre
visibles sin ser jamfs arbitrarios" (6) ); cuando el acontecimiento introduce el
desorden en la sociedad haciendo m4s 0 menos ineficaces las instituciones que
reglan la vida social, esas instituciones se transforman, pero la transforma-
cién no consiste en elaborar una solucién nueva que incorpore dialecticamente
la novedad introducida por el acontecimiento, sino.sélo en una nueva combina~
cin l6gica de los elementos del sistema, generada, no por el desorden, que 56
lo la requiere extrfnsecamente, sino por el intrinseco "dinamismo l6gico" (7)
del sistema, Aunque una sociedad, conciente 0 inconcientemente, aplique “re-
() As, p. 30.
(2) Ps, p. 19.
(8) Clase inaugural, p. XLIL
4) id, id,
(5) Paolo Caruso, Entrevista a Claude Lévi-Strauss, en Claude Lévi-Strauss,
Problemas del estructuralismo, Eudecor, 1967, p. 187.'(Eudecor).
(6) As, p. 30.
(7) Ps, p. 210,
glas de matrimonio cuyo efecto es mantener constante la estructura social y la
tasa de reproduccién, estos mecanismos no funcionan jams de manera perfec~
ta, y por otra parte son amenazados por las guerras, las epidemias, las ham-
bres. Es claro pues que la historia y la evolucién demogréfica trastornarfn
siempre los planes concebidos por los sabios"', La diacronia y la sincronia pa
recen pues mantener un conflicto que se renueva permanentemente y donde pa-
reciera que "la diacronia deberfa salir victoriosa"' (1), Sin embargo no es asf:
"en esta lucha constante entre la historia y el sistema" quien triunfa es el sis-
tema, dotado de una voracidad l6gica que le permite "insertar, bajo sudoble as
pecto de contingencia légica y de turbulencia afectiva, la irracionalidad en la ra
cionalidad, Log sistemas clasificatorios permiten pues integrar la historia (2);
insertar, integrar pero l6gicamente, es decir elaborando una nueva combina~
cidn de los elementos del sistema que permita amortiguar o neutralizar el im-
pacto del proceso, Pero esta universalidad, que, al parecer, s6lo consiste en
un vacfo formalismo apenas capaz, creemos, de proporcionar un parcializado
conocimiento légico o psicol6gico pero nunca uno especfficamente etnolégico,
no enmascara, bajo esa apariencia abstracta y formal que postula la identidad
Tégica de todas las sociedades, un exacerbado aunque sofisticado etnocentris~
mo? El etnocentrismo es un grave pecado cientffico para L.8., y es uno de los
que reprocha a Sartre porque entiende que éste privilegia las sociedades hist6-
ricas frente a las primitivas; con una actitud semejante afirma "se deja escapar
la prodigiosa riqueza y la diversidad de las costumbres, de las creencias y de
Jos usos; se olvida que, a sus propios ojos cada una de las decenas o centenas
de millares de sociedades que han coexistido sobre la tierra o que se han suce~
dido desde que el hombre aparecié en ella, se ha prevalecido de una certeza mo
ral -semejante a la que nosotros mismos podemos invocar-, para proclamar que
en ella aunque ella se reduzca a una pequefia banda némade o a una aldea per-
dida en el corazén de la jungla-, se condensaban todo el sentidoy la dignidad de
que es susceptible la vida humana, Pero que sea en ellos 0 en nosotros son ne-
cesarios mucho egocentrismo y mucha ingenuidad para creer que él hombre es
+4 todo entero refugiado en uno solo de los modos hist6ricos 0 geogrfificos de su
ser, mientras que la verdad del hombre reside en el sistema de sus diferencias
y de sus comunes propiedades" (3).
Creemos que L, 8, incurre en el mismo egocentrismo e ingenuidad que repro-
cha a Sartre: la racionalidad que 1a etnologfa va a "descubrir" en las sociedades
exéticas no es m4s que un modo de la raz6n europea: 1a raz6n analftica del pen
samiento matemStico y ffsico-matemAtico (y que en realidad es una interpreta~
cifn, ya empobrecida y mistificada, del ejercicio de ese pensamiento): las so~
ciedades ex6ticas se caracterizan a la vez "por una devorante ambicién simb6-
()) Ps, p. 204,
(2) Ps, p. 323,
(3) Ps, p. 329,
lica,.. y por una atencién eserupulosa enteramente vuelta hacia lo conereto"
(1), pero la actividad simbélica y 1a atencitn alo concreto no se integran dia~
lécticamente, sino en una relacién abstracta donde la ambicién simb6lica devo
ra lo conereto, segfn hemos visto, aunque L.S, hable de insercién y de integra
cifn, Esta interpretacién, tanto en lo que dice como en lo que oculta, del pen=
samiento primitivo presenta una sorprendente analogfa con el empirismo l6gi-
co: tambign el empirismo I6gico proclama, a la vez, su devorante (o mas bien
devoradora) ambicién conceptual, y su respeto por los "hechos"', No nos referi~
mos al Cfreulo de Viena o a cualquier otra concepeién en especial; con cl nom
bre de empirismo l6gico designamos lo que nos parece constituir un esquemal6
gico bAsico de todas las ideologfas cientificistas y que incluye los siguientes mo
mentos sistemfticamente enlazados: divorcio de la razén y lo real, reducciéa
de 1a l6gica a mera analiticidad, logistizacién de lo real 0, como decfa Kant “i
telectualizaci6n de los fenémenos', recurso a los "hechos", a lo real ya inter-
pretado y asignaci6n de irracionalidad a todo lo real que no se deja reducir ame
ro predicado conceptual, Este mecanismo enmascara eficazmente, bajo su pre
tendido formalismo, 1a trasposicién subrepticia de una racionalidad muy con-
creta: la de la sociedad que produce y maneja el mecanismo, Pero sino se acep
ta el postulado inicial del esquema: la separacién entre razn y realidad, se ba
ce patente 1a imposibilidad l6gica del formalismo, Cuando L.8. descubre “1a
estructura subyacente" de una institucién o de un mito indfgena no hace m&s que
trasponer al pensamiento indfgena categorfas que los idetlogos de 1a sociedad
industrial han elaborado interpretando y empobreciendo el ejercicio del pense-
miento cientffico de su sociedad, pero en modo alguno da cuenta no ya de la es
pecificidad de esa sociedad, sino tampoco de la racionalidad y la Iégica que le
son propias; L,S, no se mantiene fiel a la ensefianza de Mauss que ¢1 mismo po
ne de relieve: "Mauss fue... uno de los primeros en denunciar la insuficienci=:
de 1a psicologfa y 1a légica tradicionales y en hacer explotar sus cuadros rigi-
dos revelando otras formas de pensamiento, en apariencia "extranjeras 2 maes
tros entendimientos de adultos europeos". . ."* (2).
En muchas oportunidades, cuando se le plantea el tema de su actitud ante ls Bis
toria, de su rechazo de la dimensi6n hist6rica como un integrante esencial de Be
vida social y de 1a concepcitn que considera al hombre actor de 1a historia, L,
S, responde afirmando que concepciones de ese tipo son exclusivamente cocidies
tales y que cuando pretendemos aplicarlas a otras sociedades incurrimos ex ©
nocentrismo: "La concepcién del hombre como actor de la historia es um beeko
etnogrfico que se halla estrechamente ligado a un cierto tipo de sociedad I=
nuestra, Luego la verdadera discusion est4, aquf: esta concepcitn de ls historia,
tal como la flustra nuestra sociedad, ,correspotide al orden de la verde? Bs
tamos autorizados a extenderla a cualquier sociedad, como se puede hacer Sam
() Ps, p. 291.
(2) Mauss, p, LI.
= 36 -
la biologfa o la ffsica, cuyas leyes son vélidas universalmente, 0 por el contra
rio, dicha concepcin de la historia se reduce a una propiedad distintiva de una
cierta forma del devenir humano, aparecida una sola vez en el mundo, en un rin
c6n de la tierra habitada, y que no estamos en condiciones de invocar para com
prender lo que pasa en otras partes 0 lo que ha pasado antes?" (1). "Que en un
punto habitado de la tierra, en una cierta época, Ja historia llegue a ser el mo
tor interno del desarrollo econémico y social, es algo que acepto, Pero se tra
ta de una categorfa interior a ese desarrollo, no de una categorfa coextensiva a
Ja humanidad"' (2). Solo preguntamos: estas retlexiones no se aplican, sino con
mfs, al menos con el mismo derecho, a la concepcién 16gico-analftica que L. 8,
privilegia? Por qué se considera un hecho etnogrffico a aquella concepcitn y
a 6sta se la pone mfs all de toda sociedad y de toda historia? Si la concepcién
hist6rica de la racionalidad, del hombre, de 1a sociedad es un hecho etnogréfi-
co no universalizable, también lo es la concepcitn l6gico-analfea de la raz6n,
del hombre, de la sociedad: y con mayor raz6n pues su localizacién histrica
es mucho mfs reciente, Con las caracterfsticas que ella presenta en L. 8, y en
general en el cientificismo contemporfineo, esa concepcitn se remonta apenas
ala segunda mitad del siglo 19, pues nace von el positivismo, aunque tenga an
tecedentes fragmentarios en todo el pensamiento burgués.
Por otra parte el mismo L.S, reconoce que la "ciencia"' (entendida conforme a
la ideologfa cientificista que seflalamos), es un producto de la sociedad occiden
tal: ",,. si el eriterio del conocimiento cientffico s6lo es definible por referen
cia a la ciencia de Occidente (lo que, al parecer, ninguna sociedad objeta (sic),
las investigaciones sociales y humanas que con m4s derecho pueden pretender
ese carficter no son todas occidentales", pese a lo cual ellas pueden tener va-
lor cientffico segtn los criterios occidentales: ".,. los etn6logos estfin hoy per,
suadidos de que incluso sociedades de muy bajo nivel técnico y econtmico, e ig
norantes de la escritura han sabido a veces dar a sus instituciones polfticas 0
sociales un carfcter conciente y reflexivo que les confiere valor cientffico" (3).
Esto nos Ileva pues a otro aspecto del problema de la objetividad: si queremos
ser "cientfficos" no debemos privilegiar ninguna sociedad, tampoco la nuestra,
Si juzgamos a las otras sociedades conforme a nuestros valores y a nuestros fi
nes, serf necesariv a veces reconocer que ellas cumplen mejor que nosotros
(0 tan bien como nosotros), nuestras propias exigencias, pero estonos da al mis
mo tiempo "el derecho de juzgarlas y por lo tanto de condenar todos los otros
fines que no coinciden con os que nosotros aprobamos. Reconocemos implfcita
mente una posici6n privilegiada a nuestra sociedad, a sus usos y a sus normas
++. En estas condiciones, ,c6mo nuestros estudios podrfan pretender el tftulo
de ciencia? Para reencontrar una posici6n de objetividad, deberemos abstener
() Sartre y el estructuralismo, Editorial Quintaria, Buenos Aires, 1968, p. 58.
(2) Eudecor, p. 209,
(3) Critéres, p. 596,
-3T-
nos de todos los juicios de este tipo, Serf necesario admitir que en la gama de
las posibilidades abiertas a las sociedades humanas, cada una ha hecho una de
terminada opcién, y estas opciones son incomparables entre ellas: se equiva-
len", (1)
NEUTRALIDAD VALORATIVA Es decir, el etnélogo, si quiere ser cientffi,
co, debe asumir una posicitn de "neutrali-
dad valorativa". Pero, ,e6mo alcanzar el lugar extra~social y extra-hist6rico
desde donde ejercerfamos nuestra aprehensién cientffica avalorativa cuando 1a
einologfa es justamente la "ciencia" social que nace para justificar y al mismo
tiempo informar a la empresa colonialista europea?. LS. reconoce que colo-
nialismo y etnologfa est4n relacionados, pero, o bien esa relacién es puramen
te extrinseca y s6lo consiste en que el. descubrimiento y 1a colonizacién de nue
vas sociedades proporcion nuevos temas de estudios a los europeos:"!.. Euro-
pa recibié la revelacién del Nueyo Mundo y se abrié al conocimiento etnogr4fi-
co" (2), O bien ella surge motivada por el remordimiento europeo ante el desor
den de su propia sociedad y el desorden que ella instaura en las otras: las cir-
cunstancias en que aparece la etnologfa "tienen un sentido que sélo se compren
de cuando se la ubica en el cuadro de un desarrollo social y econémico particu
lar: se adivina entonces que dichas circunstancias estin acompafiadas de una to
ma de conciencia ~casi de un remordimiento-, ante el hecho de que 1a human:
dad ha podido permanecer tanto tiempo alienada de sf misma, y sobre todo de
que esta inaccién, que ha producido la antropologia, sea la misma que ha hecho
de tantos hombres un objeto de execracién y de desprecio" (3), Al parecer es
casual que la misma sociedad produzea la antropologfa y desprecie y execre a
tantos hombres, Pero, no subemos acaso que ese desprecio y esa execraci6n,
los cuales s6lo importan en cuanto justificacitn psicolégica de la explotaci6n co,
lonial, encuentran su fundamento en la investigacitn etnogréfica? Esta etnolo-
gfa arrepentida y penitente puede ser si la que practica o puede practicar L,8,,
etndlogo europeo, einblogo francés, es decir etnélogo de un centro imperial que
acaba de perder su imperio, Pero durante los siglos 16 y 17 los estudios etno~
grfficos parecen no hacer otra cosa que describir la monstruosidad, las anoma,
Ifas, las deformidades, en una palabra, la irracionalidad de los salvajes, ¥ la
discusi6n etnolégica parece versar sobre un solo toma: qué grado de humanidad
se les puede acordar a estas extraiias criaturas, si es que tienen alguno. Cita,
mos a L.S, quien refiere cémo, en 1517, "en el curso de una verdadera encues
ta psico-sociol6gica concebida segfin los cfnones mfis modernos, los colonos ha.
bfan sido sometidos a un cuestionario destinado a saber si, segtn ellos, los in
dios eran 0 no "eapaces de vivir por ellos mismos como paisanos de Castilla",
(1) Tristes tropiques, Plon, 10/18, 1955, p. 346.
(2) Clase inaugural, XLVI,
(3) Idem, idem,
= 38-
Todas las respuestas fueron negativas: "En rigor, quiz4s, sus nietos;aunque los
indfgenas son tan profundamente viciosos que también se puede dudar de ello;
pruebas: huyen de los espafioles, rehusan trabajar sin remuneracién, pero lle~
van la perversidad hasta regalar sus bienes; no aceptan rechazar a'sus camara
das a quienes los espafioles han cortado las orejas", Y como conclusi6n unfini-
me: "Vale m4s para los indios convertirse en hombres esclavos que séguir sien
do animales libres" (1), Y cuando Lévi-Bruhl, categoriza como pre-l6gica la
mentalidad de los primitivos, contintia la tarea de justificar, no sélo la execra
cifn y él desprecio, sino tambitn “la pesada carga del hombre blanco" que, en
el siglo 19, sigue consistiendo en conyertir animales libres en hombres escla-
vos, Sin embargo L,8, niega, sin aportar pruebas, el carfcter colonialista dé
la etnologfa: "Se dice a menudo de nuestros relevamientos etnogrfificos que son
una secuela del colonialismo, Ambas cosas est4n indudatlemente ligadas, pero
nada serfa mfs falso que considerar a la antropologfa como la filtima transfor-
macién del espfritu colonialista: una ideologfa vergonzante que le ofrecerfa una
oportunidad de sobrevivir" (2), Es cierto que reconoce, en un reportaje reali-
zado en 1963, que tanto el surgimiento de la etnologfa como su prestigio contem,
porfineo se deben a razones "cientfficamente impuras", A las razones antes se
jialadas se debe agregar el inconformismo y 1a insatisfaccién ante la propia so~
ciedad que determinan, la mayorfa de las veces, 1a vocacién del etndlogo (3).
Empero, no hay para L,8, “ninguna contradiccién en este doble aspecto, Pode~
mos perfectamente reconocer que si hacemos einologfa o nos interesamos por
la etnologfa, es a causa de razones cientificamente impuras; no obstante si la
etnologfa debe merecer algfin dfa que se le reconozca un papel en la constitucién
de las ciencias hombre, ser4 por otras razones" (4), Esas razones se reducen
a una sola: ella ser "cientffica"s si ella es "ciencia" sus motivaciones "cienti-
ficamente impuras"' no influyen en modo alguno en sus propésitos, en sus méto
dos, en el disefio y eleccién de sus investigaciones ni por tanto en sus resulta-
dos, L,8, pasa por alto el hecho de que la etnologfa es el producto de una deter
minada sociedad, que le impone necesariamente su sistema de categorfas, esto
es, sus modos de recortar, de interpretar, de relacionar, intelectuales, sensi
bles, corporales, est6ticos, religiosos, su concepci6n de la sociedad y del hom,
brey que,de ese modo la integra dentro del marco de su programa polftico mas
general: producto de una sociedad colonialista, la etnologfa también lo serf, no
por decisién conciente y voluntaria de los etnélogos, sino porque, incluso a des
pecho de lo que el etnélogo crea y se proponga, ella participa, como todo pro-
ducto social, de las mfis profundas estructuras simbélicas de esa sociedad a tra,
() TT, p. 58,
(2) Clase inaugural, p, XLVI.
(8) Cf, la 9a, parte de Tristes tropiques donde L. 8, trata largamente el tema
del etnblogo como ciudadano insatisfecho y los problemas que ello plantea
con relacién a la objetividad cientffica,
(4) Eudecor, 181
-39-
vés de las cuales ella realiza y expresa su opei6n fundamental: "Toda cultura
puede ser considerada como un conjunto de sistemas simb6licos en el primer
rango de los cuales se encuentran el lenguaje, las reglas matrimoniales, las re
laciones econémicas, el arte, 1a ciencia, la religi6n, Todos estos sistemas se
proponen expresar ciertos aspectos de la realidad ffsica y de la realidad social,
y ms todavia, las relaciones que estos dos tipos de realidad mantienen entre
ellos y que los sistemas simb6licos mismos mantienen los unos con los otros"
(1). ¥ todo este conjunto de sistemas -que constituye su racionalidad propia-,
puede estar institucionalizado externamente en la sociedad, pero s6lo tiene vi-
gencia real en la medida en que est4 internalizado en niveles profundamente in
concientes, en cada miembro del grupo, y por tanto también en cada etnblogo,
Sin embargo el mismo L,S. advierte alguna vez las enormes dificultades que
aquf se presentan: "La primera ambici6n de la antropologfa es aleanzar la obje,
tividad... Empero esta nocién de objetividad debe ser precisada: no se trata s6
Jo de una objetividad que permita al que la practica hacer abstraccién de sus
creencias, de sus preferencias y de sus prejuicios; pues tal objetividad carac-
teriza a todas las ciencias sociales, sin lo cual no podrfan pretender el tftulode
cieacia, ..€l tipo de objetividad que pretende la antropologfa va mAs lejos:no se
trata sélo de elevarse por encima de los valores propios de la sociedad o del
grupo del observador, sino mfs bien por encima de sus métodos de pensamien-
to; de alcanzar una formulacién valida, no sélo para un observador honesto y ob.
jetivo, sino para todos los observadores posibles" (2), Esta pretengién, si pu-
diera cumplirse, elevarfa al etnGlogo a la posicién de Dios: la percepeién etno
légica seria semejante a la percepcién divina y es preciso reconocer que L. S.
no vetrocede ante esa consecuencia: "Soy un te6logo porque vonsidero que lo im,
portante no es el punto de vista del hombre, sino de Dios, 0 bien tratode com=
prender a los hombres y al mundo como si estuviese totalmente fuera de 1, co
mo si fuese un observador de otro planeta y poseyese una perspectiva absoluta
mente objetiva y completa't (3),
Para alcanzar ese status el antrop6logo no s6lo “hace callar su sentimiento",
sino que también "elabora nuevas categorfas mentales, contribuye a introducir
nociones de espacio y de tiempo, de oposicién y de contradiccién, tan extrafias
al pensamiento tradicional como las que hoy se encuentran en ciertas ramas de
las ciencias naturales" (4). Pero esta conversi6n, por asf decir, de un sistema
de categorfas a otro, de una racionalidad a otra, no es tan ficil; el mismo L.S.
reconoce que el antropélogo de ningfin modo es seguro de aleanzar nunca esta
objetividad (5), Sin embargo esta cautela no se traduce en la claboracifn de un
(1) Mauss, p, XIX,
(2) As, p. 398,
(3) Eudecor, p, 191.
As, p. 397,
(5) As, p. 396,
método para superar este gravfsimo escollo, L.8, parece pensar que basta una
decision voluntaria y conciente del etn6logo para operar en él esa sustitucién de
estructuras; que basta abstenerse de actuar para dejar de pertenecer a la pro~
pia sociedad; que basta abstenerse de emitir juicios valorativos para dejar de
tener como valores los de la propia sociedad (aun negativamente), Pero después
de Marx y Freud, a cuyas ensefianzas L, 8, otorga un alto precio, ya no puede
concebirse 1a posibilidad de poner fuera de juego todos los mecanismos, estruc
turas, categorfas, valores de la sociedad, internalizados en el individuo por una
presi6n social que lo modela desde antes de su nacimiento, mediante una mera
decisién, ' Aun cuando aceptiramos la versién intelectualista que L,S, nos da del
inconciente e incluso su universalidad e identidad en todos los hombres, el mis
mo L,S, recalca que las estructuras mentales no funcionan en abstracto sino en
camadas en cada sociedad, donde "se han concretado por el hecho de manifes-
tarse en un punto particular del espacio y del tiempo" (1), O sea que el incons-
ciente estructural bfisico se encarna y funciona socialmente diferencifndose en
el inconciente propio de cada sociedad, Y su vigencia no se anula por una sim-
ple decisién de la voluntad, Por lo dems tal decisién (como ya Descartes lo vio
profundamente), supone libertad, Y para L,S, como para Spinoza la libertad so
1o es una ilusién creada por nuestra ignorancia de lo que nos determina,
Y atin cuando aceptiramos la posibilidad de poner fuera de juego ese “zbcalo"
categorial que nos define como miembros de una sociedad determinada, encon-
traremos la misma dificultad por otro lado: L,8, propone sustituirlo por otra
racionalidad que no es la de otra sociedad sino la de la “ciencia', La ciencia,
por supuesto, occidental.
NECESIDAD Hemos visto que, determinando como su ob.
jeto propio, el estudio del conjuntode estruc
turas mentales inconcientes e innatas que constituyen el espfritu humano, univer
sal y siempre idéntico, 1a etologfa estructural pretende haber alcanzado obje-
tividad y universalidad, Al mismo tiempo cree tambitn encontrar la necesidad,
que contribuira a convertirla en ciencia: ",.. 1o que le interesa es investigar si
en el Ambito que tradicionalmente se denomina de "las ciencias humanas'', es po
sible descubrir un cierto nfimero de relaciones rigurosas como las que rigen a
las ciencias naturales. He aquf, si se quiere, el principio de mi investigacién
transformar a las ciencias humanas en ciencias, y en ciencias articuladas del
mismo modo que las ciencias exactas y naturales" (2), Y las estructuras, obje
tivas y universales, son también necesarias en cuanto leyes de estructuraci6n;
por eso L.8, puede definir su tarea etnolégica como "una especie de inventario
de las constricciones mentales, una tentativa para reducir lo arbitrario a un or
den, para descubrir una necesidad, inmanente a la ilusién de 1a libertad'* (
(1) Eudecor, p. 188,
(2) Eudecor, p. 193,
(3) Esprit, p. 630,
ale
En Estructuras elementales se traté de reducir un dominio, el del parentesco,
aparentemente caracterizado por su “carficter incoherentes y contingente" a un
"muy pequeiio nfmero de proposiciones significantes"', Sin embargo esta expe-
riencia es insuficiente porque las constricciones en el terreno del parentesco
no provienen exclusivamente de 1a estructura del espfritu, pues pueden resultar
también de “exigencias de la vida social y de la manera en que ésta impone sus
constricciones propias al ejercicio del pensamiento", Por esto en los tres vol
menes dedicados al estudio de los mitos, LS, tratari de sortear este obsticu
Jo buscando un dominio donde el espfritu sea absolutamente libre: es "en el do-
minio de la mitologfa, allf donde el espfritu parece mfs libre de abandonarse a
su espontaneidad creadora, donde ser4 interesante verificar si las constriccio
nes vienen de adentro 0 de afuera; la duda ya no seré posible en lo que concier
ne ala mitologfa; si, en este dominio, el espiritu est4 encadenado y determina
do en todas sus operaciones, a fortiori debe estarlo en todas partes'' (1). Eno-
tro reportaje LS, repite la misma interpretacién de su obra: en Estructuras
elementales "he tratado de reducir un conjunto de creencias y de sus usos arbi,
trarios e incomprensibles a simple vista, a algunos principios simples que ago
ten totalmente su inteligibilidad, Después he pasado a otro 4mbito, el de la mi
tologfa, Aquf podr& parecer mis diffcil aun mi tarea: si se puede admitir que
las reglas del matrimonio y los sistemas de parentesco estén todavia estrecha
mente articulados con las infraestructuras, 1a mitologfa, como ya hice notar,
parece que depende mucho mis de la libertad y de la arbitrariedad, Pero mi'bb
jetivo" sigue siendo el mismo: demostrar que hasta en sus manifestaciones més
libres, el espfritu humano esi4,sometido a constricciones rigurosamente deter
minantes"' (2), Pareciera que L,8, no se plantea el problema acerca del senti-
do y relaciones de los conceptos de libertad y necesidad; pareciera que no per
cibe la ambigitedad y la polisemia de esos conceptos: para el necesidad es deter
minismo natural y libertad es arbitrariedad; y pretehde trasponer al dominio de
la sociedad y de a cultura un concepto de necesidad ya cuestionado en las mis~
mas ciencias naturales, pese a que percibe agudamente, en Estructuras elemen
tales, que, en el dominio de lo social, no se puede hablar de leyes al modo de
las naturales sino de reglas: ''La constancia y la regularidad existen, en ver~
dad, tanto en la naturaleza como en la cultura...'' Pero existen de manera di-
ferente: lo que caracteriza a la cultura es que ella se rige, no por leyes natura
les (por ejemplo el instinto en el caso de la reproduccién), sino por reglas (la
prohibicién del incesto y los sistemas de parentesco en el mismo caso): "en to
das partes donde la regla se manifiesta sabemos con certidumbre que estamos
en el estadio de 1a cultura’ (3). Por lo tanto hay diferencia entre la necesidad
natural y la necesidad social; y la libertad no consiste, necesariamente, en es~
te filtimo campo, en arbitrariedad, Pero la distincién entre naturaleza y cultu
(1) Esprit, p. 630,
(2) Eudecor, p. 202.
(3) Se, p. 10,
-42
va que es entendida tanto en Estructuras elementales como en algunos textos de
Anthropologie structurale (1) bajo la forma de una interrelactén dialéctica trang
formadora, se va amortiguando hasta desaparecer reemplazada por una especie
de reduccionismo naturalista: "La oposicién entre naturaleza y cultura sobre la
cual antes hemos insistido (Se, Cap. Ty Tl) nos parece hoy ofrecer un valor so-
bre todo metodolégico"' (2); ello hace posible que la etmologfa se reduzca a la ff
sica: "...no serfa suficiente haber reabsorbido humanidades particulares en una.
humanidad general; esta primera empresa disefia otras... que incumben a las
ciencias exactas y naturales: reintegrar a cultura en la naturaleza y finalmen-
te la vida en el conjunto de sus condiciones ffsico-qufmicas"* (3). La etnologta
ha terminaéo por fin su ciclo de transformaciones y es una verdadera ciencia:
sociologia semiol6gica, psicologfa intelectualista, légica combinatoria, fisiclo
gia cerebral (pues las estructuras constituyen el espfrim humano y el espfritu
humano es el cerebro (4) ), y por fin ffsico-quimica, Y coherentemente L,S, ma,
nifesiard: "No me horrorizarfa si se me demostrara que el estructuralismo de
semboca en la restauraci6n de una especie de materialismo vulgar" (5).
ANTROPOLOGIA ESTRUCTURAL — El m6todo estructural aleanza su mayor ren
Y TERCER MUNDO dimiento, segin L,$., en las sociedades ex6,
ticas, El distanciamiento, tanto geogr4fico
como cultural, entre esas sociedades y 1a del etnGlogo favorece 1a objetividad;
por otra parte se trata de sociedades "frfas", es decir donde la historia, al ro
‘és de lo que ocurre en nuestras sociedades "calientes"’, no puede generar per
manentemente desorden, contingencia, irracionalidad: en consecuencia, las es—
tructuras conservan sin deterioros su originaria pureza légica;por eso 1a ambi
cién deletnégrafo es siempre remontarse hacia las fuentes: "el hombre s6locrea
con verdadera grandeza en los comienzos; en cualquier dominio s6lo el primer
paso es {ntegramente vilido" (6), Esta es la razén por la que L.S. rechaza la
nocién de arcaismo en ctnologfa, pues en realidad ninguna sociedad est4 total-
mente al abrigo de la historia y del acontecimiento que deterioran inevitablemen
te las estructuras subyacentes en.las instituciones, mitos, clasificaciones de
una sociedad; las estructuras, como hemos visto, estin dotadas de un "dinamis
mo légico' que les permite reconistituirse neutralizando el desorden introducido
por el acontecimiento, pero este dinamismo se desgasta de tal modo que, "inte,
ligible en el punto de partida, 1a estructura alcanza al ramificarse una suerte
de inercia o de indiferencia 16gica" (7), Una sociedad arcaica serfa aquella don
(1) As, p. 62,
(2) Ps, p. 327.
(3) Ps, p. fdem,
(4) El totemismo en la actualidad, p. 152.
(5) Esprit, p. 652.
(6) TT, p. 369,
(1) Ps, p. 211,
~43-
de todas las instituciones continuaran funcionando con la misma eficacia l6gica
que en el momento inicial sin haber tenido que transformarse: "Una verdadera
sociedad primitiva deberfa ser una sociedad armoniosa puesto que serfa en cier
to modo una sociedad en difilogo consigo misma’, una sociedad traslticida para
sf misma,’ Pero tal sociedad no existe, aun las que parecerfan mfs auténtica~
menteareaicas estin llenas de muecas discordantes donde se descubre 1a mar
ca, imposible de desconocer, del acontecimiento"; ya no encontraremos en nin
guna sociedad "el timbre original en que antiguamente resonaron armonfas per.
didas" (1),
Por ello el obstfculo m&s serio para aplicar el m6todo estructural 2 las "socie,
dades industriales contemporéneas'' no reside en su carfcter hist6rico, que ge
neraria en ellas un maximo de irracionalidad, es decir de deterioro de las es=
tructuras, puesto que en realidad todas sufren este problema; "las sociedades
humanas... no son tan radicalmente diferentes como tendemos a representar-
las, Se trata en cada caso de distintas proporciones de elementos o ingredien=
tes que se encuentran en todas ellas. La oposicién entre "pueblos hist6ricos"y
“pueblos sin historia’ s6lo es legftima si tomamos en cuenta formas extremas
que, como tales, tienen una existencia mis te6rica que prictica'' (2).
El obst&culo consiste mfs bien en la dificultad para aleanzar, en nuestra pro-
pia sociedad, el efecto de distanciamiento, necesario a la percepcién etnol6gi~
ca: "Si dudo que el andlisis estructural pueda ser aplicado con provecho a la so
ciedad industrial contemporfnea tomada en su conjunto,.. es... (porque) s6lo
podemos descubrir las propiedades fundamentales y esenciales cuando se trata
de objetos que 1a distancia ha simplificado considerablemente" (3), Muchas ve-
ces L,8, compara la etnologfa con la astronomfa: es gracias a la distancia que
puede constituirse una ciencia astronémica pues esa distancia nos obliga a per
cibir stlo lo esencial, sélo las propiedades fundamentales, Si es diffcil hacer
etnologfa de las sociedades contemporfneas es porque estamos demasiado cer
ca de ellas, Pero esta dificultad no es insalvable: se trata simplemente de bus
car niveles privilegiados para el anflisis estructiiral como por ejemplo "fenb-
menos muy ampliamente independientes de factores concientes y alos cuales su
carfcter inconciente conferirfa extraieza"' dotfindolos de ese “alejamiento cons
titutive que es indispensable" para su estudio etnol6gico (4). Es decir que el mé
todo etnolégico no es un método aplicable s6lo a ciertos objetos como por ¢j, las
sociedades ex6ticas, sino que es un cierto tipo de relacién o un cierto modo de
captacién que el etndlogo avezado puede ejercitar con cualquier objeto social.
() As, p. 132.
(2) La antropologia hoy; entrevista a Claude Lévi-Strauss realizada por Eliseo
Verén, Cuestiones de Filosoffa, 1962, p. 164,
(3) Idem, p, 163,
(4) Filosoffa y antropologfa; reportaje a Claude Lévi-Strauss, Cahiers de Philo
sophie, Paris, N@ 1, enero 1966, Trad, inédita de Néstor Garcfa Canclini.
~44—
No podemos pues menos de hacer la consabida pregunta: ,es “aplicable' el mé
todo estructural a nuestras sociedades, es decir a las so¢iedades, todavia de~
pendientes 0 ya independientes, del tercer mundo? Curiosamente L,$, no nos
da respuesta, al menos directa, para esta pregunta, Curiosamente, pues la ma
yor parte de los objetos que é1 estudia con delectacién y minucia se encuentran
en el fea del tercer mundo; sin embargo, ni €1 ni los numerosos intelectuales
y periodistas que lo someten a polémicos reportajes, tocan jamis este tema, tan
caro sin embargo a la izquierda intelectual francesa para la cual constituye ¢l
filtimo mito.
L.S. parece ignorar que entre las sociedades contempor4neas, ademfs de la so.
ciedad industrial, estfn las sociedades del tercer mundo, que tan triste destino
han tenido hasta ahora en las fauces de la ciencia occidental; a menos que L, 8,
use el término contemporéneo no como categoria histérica sino como categoria
sociol6gica: las sociedades contemporfneas son las sociedades industriales y
nuestras sociedades no son ni lo uno ni lo otro, Pero tampoco son primitivas,
Situaci6n ambigua en la que quiz4s piensa L, 8, cuando recuerda la afirmaci6n
de "un espfrity malicioso"' que "definié a América como un pafs que pasé de la
barbarie a la decadencia sin conocer la civilizaci6n'* (1). Es decir que ya no te
nemos futuro aunque tampoco hayamos tenido historia: “no son los cuatrocien-
tos afios corridos desde entonces (descubrimiento) los que podrfan aniquilar ese
gran desfasaje gracias al cual, durante diez o veinte milenarios, el nuevo mun
do qued6 al margen de la historia" (2), Carecemos de historia porque mientras
no existfamos para Europa, simplemente no existfamos, Esta légica etmoctntri
ca, que no pudiendo ya ser imperial, es apenas provinciana, est4 bien ejempli
ficada en la reacci6n del etnGlogo francés ante el paisaje americano; primero
una buena observacién de etn6logo: "El viajero europeo queda desconcertado por
ese paisaje que no entra en ninguna de sus categorfas tradicionales"; sin embar
go de inmediato el europeo agrega: "En los alrededores de San Pablo, como mas
tarde en el estado de Nueva York, el Connecticut e incluso las montatias Roca~
Mosas, aprendf a familiarizarme con una naturaleza mAs hosca que la nuestra,
porque menos poblada y menos cultivada y sin embargo privada de verdadera
frescura: no salvaje, sino desclasada"' (3), Desclasadas: esta es quizds la si-
tuacién de las sociedades del tercer mundo, si las consideramos.a la luz de las
categorfas que L.S, nos ofrece para clasificar a las sociedades: ni neolfticas, ni
industriales, ellas son irracionales,
Pero si nuestras hfbridas sociedades resultan impensables -salvoquizfs las cu
las neocoloniales-, para la légica estructuralista, mucho mfs afin lo es el he-
cho histérico decisivo que las sociedades del tercer mundo est4n realizando.L,
S. no puede proporcionar categorfas para pensar ninguna revolucién: la eyolu-
cién como cambio de estructuras carece de sentido pues las estructitras son e-
(® TT, p. 78
(2) TT, p, 57.
(3) TT, p. 77,
~45-
ternas y siempre idénticas; las nuevas instituciones, las nuevas relaciones so-
ciales y econ6micas, 1a nueva cultura, que la revolucién pretende instauray no
son nada mfis que modalidades temporales de las mismas ieyes inmutables y uni,
versales que rigen el pensamiento humano, transformaciones légicas de una es,
tructura cuyos elementos son invariables y en nfmero finito, La mfs audaz in~
novacién revolucionaria no es mfs que una nueva combinaci6n. l6gico- sintfixica
de los mismos elementos, Desde esta perspectiva, -y esto nos importa-, pier=
de todo sentido la antftesis entre revoluciones racionales, civilizadas, moder-
nas, polfticas, y revoluciones (o rebeliones) irracionales, bArbaras, primiti-
vas, prepolfticas, que, desde Ingenieros hacia Hobsbawm, es uno de los leit
motive de la sociologfa "cientifica" cuando se ocupa de las 4reas periféricas.
Para L.8, los modelos de racionalidad revolucionaria que l cientificismo nos
ofrece alternativamente, son tan ivracionales como cualquier rebeli6n primiti-
va: son un desorden, una ruptura de la racionalidad mas violenta o mfs profun,
da que los acontecimientos ordinarios,
Inversamente, y pese a carecer, como vimos, de categorfas para nuestras so~
ciedades, si todas las revoluciones son irracionales, todas las sociedades en
cambio son racionales, cualquier sea su grado de "primitivismo".
"Quien dice hombre, dice lenguaje y quien dice lenguaje dice "sociedad" (1);
"Lenguaje y cultura son dos modalidades paralelas de una actividad m&s funda-
mental... ei espfritu humano"' (2); "Toda cultura puede ser considerada como
un conjunto de sistemas simb6licos en el primer rango de los cuales se encuen
tran el lenguaje, las reglas matrimoniales, las relaciones econdmicas, el arte,
la ciencia, 1a religién, Todos estos sistemas se proponen expresar ciertos as-
pectos de la realidad fisica y de la realidad social, y mAs todavfa,las relacio-
nes que estos dos tipos de realidad mantienen entre ellos y que los sistemas sim,
bélicos mismos mantienen los unos con los otros" (3). Toda sociedad instaura
pues instituciones, mitos, clasificaciones, cuyo conjunto constituye su peculiar
racionalidad, puesto que esa sociedad ha realizado una entre las combinaciones
posibles virtualmente contenidas en el fondo estructural, innatoeinmutable, del
espfritu humano, ",,,en la gama de las posibilidades abiertas a las sociedades
bumanas cada una ha hecho una eleccién determinada, y... estas elecciones son
incomparables entre ellas: se equivalen" (4); por lo tanto ninguna puede preten-
der superioridad sobre las otras, ninguna puede presentarse como criterio de
medida, Consecuentemente esto lleva a L. 8, a rechazar el’progreso, conside~
rfindolo como wn “mito'' de la sociedad industrial, aunque a veces atentia este
juicio: ",,.no he intentado destruir la idea de progreso sino mas bien hacerla
@ TT, p. 351,
Q) As, p. 81.
(3) Manss, p. XIX,
(4) TT, p. 346,
~ 46-
pasar del rango de categorfa universal del desarrollo humano al de modo parti
cular de existencia propio a nuestra sociedad (y quizfs a algunas otras), cuan-
do ella intenta pensarse a sf misma'' (1), Por lo tanto la pretensi6n de la socie
dad occidental a constituir el filtimo estadio, el m4s alto grado de desarrollo
de la humanidad, carece de fundamento cientffico y, ademas, es odiosa: "Una
sociedad puede vivir, actuar, transformarse sin embriagarse con la conviccién
de que aquellas que 1a han precedido algunas decenas de milenarios no han he=
cho otra cosa que prepararle el terreno, que todas sus contemporfneas -aun
en las antfpodas-, conspiran laboriosamente para alcanzarla, y que las que la
sucederfin hasta el fin de los siglos tendr4n como tinica preocupacién mantener,
se en su trayectoria, Esto serfa prueba de un antropocentrismo tan ingenuo co
mo el que antiguamente ponfa la tierra en el centro del universoy el hombre en
la cumbre de la creacién, Pero este antropocentrismo, profesado en beneficio
de nuestra sola sociedad, serfa en la actualidad (sic) odioso" (2),
Asf pues no hay sociedades (ni xevoluciones) primitivas, bfirbaras, irraciona-
les; ni hay tampoco un desarrollo humano donde, después de largas etapas y for
mas de irracionalidad o prerracionalidad, aparezca la razén, En cuanto hay
hombre, hay sociedad, hay lenguaje, hay razén: y estas no son etapas de un de
sarrollo pues no son momentos separables, El hombre més “primitivo", m4s
“atrasado", vive ya en una sociedad racional, O sea que las numerosas parejas
de conceptos del tipo civilizacién/barbarie, atraso/modernizacitn, primitivis
mo/modernidad no tienen fundamento cientffico segin L,S, Concordamos: pri
mitivo, birbaro, irracional no son categorfas cientfficas, sino polfticas; siz-
ven para designar el enemigo interno o extern; para justificar la injusticia de
que se lo hace vfctima,
Por lo tanto L.8, parece tener vaz6n en cierto sentido cuando afirma que la et
nologfa no es una ideologfa imperialista; en todo caso parece serlo mucho m&s.
la teorfa de ias revoluciones que categoriza como prepoliticas a las revolucio-
nes que cuestionan el orden del mundo impuesto por la sociedad industrial, asf
como Levi-Bruhl conceptualizaba como prelégicos a los habitantes delas freas
coloniales, Y justamente esa teorfa utiliza para designar nuestras reyoluciones
la categorfa que LS, descalifica, por su connotacién ideolégica de pretendida
superioridad europea, para los pueblos exéticos.
Pero esto es s6lo una apariencia, L.$, es un humanista europeo, es decir un
colonizador de pueblos "'salvajes"; sin poder militar, ni econémico, ni tecnol
gico, el arma ser la "ciencia", Sabemos que la equivalencia valorativa entre
todas las sociedades sufre una grave excepcién que la invalida: L, 8. postula, co
mo cualquier cientffico social de la sociedad industrial, 1a extraterritorialidad
()) As, p. 368,
(2) As, p, 369,
41 =
de la ciencia occidental: ella escapa, por razones que nunca son expuestas, a su
particularidad etnogrffica como producto de una sociedad determinada, Y esa
ciencia, cuyo privilegio privilegia también a la sociedad que la produce, es la
que no sélo permite sino atin exige equiparar las civilizadas sociedades indus-
triales con unas mfseras tribus del Brasil en vias de extinci6n, Esa equipara-
cién es innocua: aunque no se las llame primitivas y se las ennoblezea ponién-
dolas a la altura de la sociedad industrial, eso no causar& ninguna mengua al
ex-imperio (ni tampoco al actual), ni torcerf el destino que extingue a esas so
ciedades, Si alguna vez ellas fueron los enemigos de Europa (y entonces justa-
mente se los Hamaba primitivos y se los consideraba prelégicos), ya hace mu
cho que dejaron de serlo: "., . pues esos primitivos a los que basta visitar para
volver santificado (L.S, se refiere al prestigio que confieren los viajes a paf-
ses ex6ticos), esas cimas heladas, esas grutas y esos bosques profundos,..son
a titulos diversos, los enemigos de una sociedad que se juega a sf misma la co
media de ennoblecerlos en el momento en que acaba de suprimirlos, pero que
s6lo experimentaba por ellos horror y disgusto cuando eran verdaderos adver-
sarios" (1), ;No es esto acaso lo que hace L, S, ?
Pero esa equiparaci6n es también fitil: en cierto modo ella enmascara la pre-
sencia inquietante, en la periferia, de sociedades ni "frfas" ni "calientes" sino
muy calientes, si nos atenemos al criterio que L.S, adopta para clasificar las
sociedades en frfas y calientes segtn “la actitud que adoptan ante esta histori-
cidad ineludible (pues lo queramos 0 no ninguna sociedad est4 fuera de la histo,
ria AP); unas haciendo de ellas una aliada para acelerar su propio devenir; 0-
tras, reconociéndola y buscando también asimilarla, pero m&s bien como un
cuerpo extraiio que deberA ser disuelto y reabsorbido lo mis rfpidamente posi
ble" (2),
Las sociedades del tercer mundo no ven solamente en la historia una “aliada pa
ra acelerar su propio devenir":: en todo caso esta seria la actitud desarrollista
de las “cufias neocoloniales", y para las sociedades periféricas el problema no
es el desarrollo de la sociedad existente, sino la instauracién de una nueva for
ma de sociedad humana y desde esta perspectiva la historia es su aliada porque
toda aceleraci6n de los procesos aproxima el momento en que el nuevo mundo
que las sociedades periféricas proponen podr4 instaurarse e integrarse; pero
ademfs la historia es el motor y el elemento en que ellas se mueven y funcio-
nan, La historicidad las estructura por asf decir; para ellas la historia es su
posibilidad de realizacién, frustrada pero no destruida en el pasado, ‘Su percep
cién de la historia, su relaci6n con la historia es totalmente otra que las de las
sociedades decadentes: para ellas la historia s6lo es la certeza de su decaden-
cia y de su desaparicién, No es extrafio pues que para L, S, las sociedades frfas
() TT, p. 29.
(2) Cuestiones, p, 164,
= 48 -
sean un ideal, pues a ellas la historia no las afecta, pudieron clegir suprimirla.
"ellas no se quieren en un tiempo hist6rico sino en un tiempo peri6dico que se
anule a sf mismo como la alternancia regular del dfa y de la noche"'()).Es decir
un tiempo en el que nada pase y donde todo se repita rftmicamente, Pero L.3.
sabe que el retorno a una sociedad de modelo neclftico es imposible; por eso es
profundamente pesimista. "...veo evolucionar la humanidad no en el sentido de
una liberacién sino de una esclavitud progresiva y cada vez m4s completa del
hombre hacia el gran determinismo natural... El porvenir de la humanidad se
ré el de la esclavitud cada vez mayor hacia la "fatalidad' de su naturaleza" (2).
Por tanto "la evoluci6n racional es inversa de la de la historia"' (3).
Singular parfbola: el cientificismo europeo comienza agresivamente tendido ha
cia un futuro de progreso sin lfmites y termina negando el progreso y sobre to~
do el futuro: el mito del progreso se convierte en el mito de la decadencia,
Pero del mismo modo que él positivismo presentaba como leyes cientfficas y
por lo tanto objetivas, universales, necesarias y racionales del desarrollo so-
cial las exigencias polfticas de la sociedad industrial europea en expansién im-
perialista, L.S, presenta como leyes necesarias y universales del espfritu hu~
mano un modo particular de racionalidad de una sociedad particular: la oceiden
tal, ¥ de este modo la “equivalencia valorativa" desaparece totalmente: nos6lo
hay una sociedad que produce una "ciencia'' extra-social, por asf decir, sinoque
su racionalidad es universalizada y transferida a las sociedades que la etnolo-
gfa estudia: si esas sociedades son racionales es porque en ellas la raz6n occ,
dental pretende reconocerse,
Y asf la crftica aparente a la propia sociedad, presente por ej. en la desvalori
zacitn del progroso, se transforma, a través de una propuesta de reforma ut6-
pica y del ejercicio eficaz de la actitud cientificista que se ha descrito, en pro
grama agresivamente etnocéntrico: la ciencia occidental, 1a raz6n occidental, el
presente occidental: no hay otra cosa, el resto es irracionalidad,
"Asistimos hoy a un éxtasis de Europa. Huyamos, compajieros, de ese movi-
miento inmé6vil donde la dialéctica, poco a poco, se ha convertidoen légica del
equilibrio... y nosotros tenemos demasiado trabajo para entretenernos con es~
tos juegos de vanguardia" (4),
Una légica del equilibrio, un movimiento inm6vil, una nueva demostraci6n dela
irracionalidad del cambio: esto es 1a antropologfa estructural vista desde la pe
rentoria realidad del tercer mundo,
() Eudecor, p, 209,
(2) Eudecor, p. 191,
(3) TT, p. 369,
(4) Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Frangois Maspero, Paris, p. 241.
-49 -
RAUL PANNUNZI0:
ALGUNOS PROBLEMAS DEL METODO
EN CIENCIAS SOCIALES
Ernest Nagel en "La estructura de la Ciencia", cap, XIII, encuentra como pro-
blema fundamental del método de las ciencias sociales 1a imposibilidad que és-
tas tienen de lograr una eficacia semejante a la de las ciencias naturales, espe~
cfficamente la ffsica, en cuanto a la aplicaci6n de criterios cuantitativos, Sefiala
adem4s, la poca seguridad de los resultados y predicciones a obtener mediante
este trabajo, asf como la semejanza que existe entre todo lo observable a nivel
social y las "regiones fronterizas" del conocimiento de 1a naturaleza,
Respecto de 6sto pueden aventurarse dos conclusiones totalmente opuestas: a sa_
ber: o bien nos encontramos en el Ifmite del conocimiento en el que no pueden
aventurarse conclusiones sin demasiado riesgo al error, obien la naturaleza del
desarrollo del conocimiento presenta sus verdaderas caracterfsticas precisa-
mente en esas denominadas regiones fronterizas.
De lo anteriormente anotado pueden, asimismo, extraerse otras dos conclusio-
nes opuestas; desde el primer punto de vista, que la ciencia social afm est4 en
desarrollo, mAs afm, que ese desarrollo es incipiente y debe apoyarse, por esa
razén, en desarrollos mayores, por ejemplo, tomando el modelo de la ffsica.
Del segundo punto de vista, que el desarrollo en tanto tal se expresa con mayor
evidencia a nivel social, con lo cual se debe concluir, necesariamente, que lo
social, es decir, aquello que aparece en las lamadas “regiones fronterizas"
del conocimiento, trasciende y subordina el Ambito de las ciencias naturales, las
que aparecen, por lo tanto, como un momento de dicho desarrollo,
En el presente.artfculo nos inclinaremos por esta segunda posicitn y trataremos
de irla fundamentando,
-51-
Dos posturas totalmente antagénicas y que pueden servirnos para dilucidar el te
ma, son las que podemos encontrar en Karl Popper, un metodélogo de las cien
cias, y Herbert Marcuse, un pensador con aproximaciones filos6fico-polfticas,
Se los toma como ejemplo para nuestra cuestién porque ambos han incursionado
en los temas que aquf se presentan como opuestos, Popper, al margen de sus
trabajos de epistemologfa y tal vez en base a 6stos mismos, ha desarrollado su
pensamiento de lo social en una abierta lucha con el pensamien‘o historicista,tal
el caso de su “Miseria del Historicismo" o de “La Sociedad abierta y sus ene
migos"; en ambos trata de demostrar, mediante anflisis cuantitativos, la impo
sibilidad de prediccién dentro del 4mbito de lo hist6rico-social y la necesidad
del desarrollo de técnicas de ingenierfa social, como su nombre lo indica, deri
vadas de las ciencias ffsicas, para el estudio y el trabajo en la sociedad, Mar-
cuse insiste en que el desarrollo de este tipo de pensamiento anula 1a posibili
dad del progreso del pensamiento en polftica y reduce la perspectiva estricta-
menie sumana a una dependencia absoluta de los clementos técnicos, en sentido
de lo esirictamente mecfnico; su trabajo "El hombre unidimensional" es un cla
ro exponente de esta postura,
Presentado asf el problema, no resulta demasiado complicado ver que las reser
vas que pueden plantearse a ambas actitudes son las siguientes: Para el caso
del desarrollo de técnicas sociales derivadas de las ciencias naturales, por su
poner a 6stas mis desarrolladas, es obyio que este planteo se sustenta en un cri
terio operativo respecto de la realidad social y en la certeza de no tener a ma~
no nada que pueda reemplazar los métodos apuntados; claro ost que también es,
tf presente en esto la desconfianza respecto a otro tipo de trabajo que pueda es
capar a las comprobaciones que exige la posicién apuntada y puede reprochfirse,
le que no pueda abstraer al observador que realiza las comprobaciones del me
dio que debe observar, Para el segundo planteo, 1a objecién esti presentada di
rectamente por la primera de las dos actitudes, es decir, no hay comprobacién
inmediata,
De todo esto nos queda una pregunta que debemos resolver plantefindonos una mg,
yor o menor racionalidad de los casos, En otras palabras, en qué tipo de racio
nalidad se apoyan una y otra actitud,
Volvamos a Popper. En su "Logica de la investigaci6n cientffica", pags. 31/32,
sostiene que su "opinién del asunto -valga lo que valiere- es que no existe en
absoluto, un método légico de tener nuevas ideas, ni una 'reconstruccién légica’
del proceso, Puede expresarse mi parecer diciendo que todo descubrimiento con.
tiene un ‘elemento irracional' o ‘wna intuicién creadora! en el sentido de Berg-
son", Si agregamos a esto algo que el mismo Popper sostiene respecto de que
la ciencia en cuanto método s6lo se ocupa de la transmisién de un lenguaje Logi
co de los resultados ya acabados y su posterior comunicaci6n, nos encontramos
= 52~
que lo estrictamente cientffico, en cuanto a método se refiere, no se detiene en
el factor fundamental del desarrollo de la ciencia, es decir, en el descubrimien
to, Este, en cuanto tal, escapa a la consideracién del m¢todo cientffico, entra
en el Ambito de lo irracional, quizfs en esa regi6n fronteriza de la que habla
Nagel.
Mirando erfticamente el tema, podrfa afirmarse que el elemento fundamental
del desarrollo cientffico, el elemento que sustenta este mismo desarrollo, es
extrafio a la "racionalidad" del método, pero, extrafiamente, esta racionalidad
se de como subordinada de aquella irracionalidad, En otras palabras, sin aque
Ilo que debe comanicar, pierde todo sentido,
Si se trata de aplicar tal metodologfa, tal "racionalidad"' alas cencias sociales,
el problema se agudiza, Esto lo encuentra Nagel y le hace pensar en un desarro
Ho incompleto de las ciencias sociales, pero, claro estf, que tampoco encuen-
tra solucitn en otra parte, Es posible que se trate de otra solucién, en cuanto
de método se trata, Por lo menos asf podrfa insinuarse,
Si vemos el problema de otra perspectiva, podrfamos decir que 1a incapacidad
que tienen los métodos de las ciencias naturales,contemporfneamente en vigen
cia, cuando enfrentan objetos en devenir (el descubrimiento lo es) se vuelve mis
evidente cuando se trata de objetos sociales que de objetos "fisicos", con lo que
podrfamos afirmar, en contra de Nagel, que no se trata de un menor sinode un
mayor desarrollo del pensamiento en las ciencias sociales, ya que la evidencia
del defecto es m&s conveniente al caso que su no evidencia,
El problema se vuelve insoluble debido a su punto de partida, Noes posible en
carar una realidad tan compleja como el 4mbito social con un método que ofre-
ce dos desventajas evidentes, a saber: la de ser un producto de aquello que pre
tende subordinar y la de pretender (es una exigencia intrinseca) permanecer a-
jeno a aquello que analiza,
Volviendo sobre el tema de la racionalidad del método, nos encontramos que en
el &mbito de lo social podemos recuperar, mejor dicho, reconciliarnos con el
viejo y clfisico concepto de raz6n, aquel que dice que raz6n supone obrar de a-
cuerdo aun fin, Y esto se torna afin mfs claro si nos planteamos un actuar ra.
cional en un Ambito donde esa misma raz6n puede objetivarse,
Por otro lado, si nos atenemos estrictamente al m6todo, es imposible pensar
cualquier coherencia que no se derive de una finalidad,
Resumiendo lo expuesto, podrfamos decir que la aplicacitn de criterios cientf
fico-técnicos, extrafdos de las ciencias naturales,a la realidad social para fun
damentar una ciencia social, no s6lo no aleanzan ese fin, sino también mues-
=59~
You might also like
- Entre pueblo e Imperio: Estado agonizante e izquierda en ruinasFrom EverandEntre pueblo e Imperio: Estado agonizante e izquierda en ruinasNo ratings yet
- Reproducción del capital, estado y sistema mundial. Estudios desde la teoría marxista de la dependenciaFrom EverandReproducción del capital, estado y sistema mundial. Estudios desde la teoría marxista de la dependenciaNo ratings yet
- Combatientes de Perón, herederos de Cristo: Peronismo, religión secular y organizaciones de cuadrosFrom EverandCombatientes de Perón, herederos de Cristo: Peronismo, religión secular y organizaciones de cuadrosNo ratings yet
- Saber lo que se hace: expertos y política en la Argentina contemporáneaFrom EverandSaber lo que se hace: expertos y política en la Argentina contemporáneaNo ratings yet
- Negacionismo del Genocidio Armenio: Una visión desde el presenteFrom EverandNegacionismo del Genocidio Armenio: Una visión desde el presenteNo ratings yet
- EGTK: Las armas del comunitarismo: Vol. 3 Teoría y táctica revolucionaria. Documentos políticos y militares del EGTKFrom EverandEGTK: Las armas del comunitarismo: Vol. 3 Teoría y táctica revolucionaria. Documentos políticos y militares del EGTKNo ratings yet
- Resumen de El Plan Pinedo de 1940: RESÚMENES UNIVERSITARIOSFrom EverandResumen de El Plan Pinedo de 1940: RESÚMENES UNIVERSITARIOSNo ratings yet
- Punto de Vista: Historia de un proyecto intelectual que marcó tres décadas de la cultura argentinaFrom EverandPunto de Vista: Historia de un proyecto intelectual que marcó tres décadas de la cultura argentinaNo ratings yet
- A 50 años de la reforma universitaria en la UC: Seminario 1967- 2017From EverandA 50 años de la reforma universitaria en la UC: Seminario 1967- 2017No ratings yet
- EGTK; Las armas del comunitarismo: Vol. 1. Voluntad colectiva y alteridad. Una política radicalFrom EverandEGTK; Las armas del comunitarismo: Vol. 1. Voluntad colectiva y alteridad. Una política radicalNo ratings yet
- Citas de Stalin: Edición de Borja García Vázquez. Seguido de El estalinismo revisado, por Slavoj ŽižekFrom EverandCitas de Stalin: Edición de Borja García Vázquez. Seguido de El estalinismo revisado, por Slavoj ŽižekNo ratings yet
- Resumen de El Plan Económico de Martínez de Hoz en Argentina, 1976-1981: RESÚMENES UNIVERSITARIOSFrom EverandResumen de El Plan Económico de Martínez de Hoz en Argentina, 1976-1981: RESÚMENES UNIVERSITARIOSNo ratings yet
- Volver a las fuentes: Apuntes para una historia y sociología en perspectiva nacionalFrom EverandVolver a las fuentes: Apuntes para una historia y sociología en perspectiva nacionalNo ratings yet
- Democracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaFrom EverandDemocracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaNo ratings yet
- Fortuna y expolio de una banca medieval: La familia Roís de Valencia (1417-1487)From EverandFortuna y expolio de una banca medieval: La familia Roís de Valencia (1417-1487)No ratings yet
- Mito y realidad de la cultura política latinoamericana: debates en IberoIdeasFrom EverandMito y realidad de la cultura política latinoamericana: debates en IberoIdeasNo ratings yet
- Una teoría sobre el capitalismo global: Producción, clase y Estado en un mundo transnacionalFrom EverandUna teoría sobre el capitalismo global: Producción, clase y Estado en un mundo transnacionalRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- La impotencia democrática: Sobre la crisis política de EspañaFrom EverandLa impotencia democrática: Sobre la crisis política de EspañaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Cuando la igualdad parecía posible: Una historia de los intentos por reducir las asimetrías en América Latina, del siglo XIX a los gobiernos progresistas del siglo XXIFrom EverandCuando la igualdad parecía posible: Una historia de los intentos por reducir las asimetrías en América Latina, del siglo XIX a los gobiernos progresistas del siglo XXIRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Resumen de Formación del Estado Nacional o Consolidación del Régimen Oligárquico en la Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSFrom EverandResumen de Formación del Estado Nacional o Consolidación del Régimen Oligárquico en la Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- El sabio, el mercader y el guerrero: Del rechazo del trabajo al surgimiento del cognitariadoFrom EverandEl sabio, el mercader y el guerrero: Del rechazo del trabajo al surgimiento del cognitariadoRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Argentina, una irresistible persistencia populistaFrom EverandArgentina, una irresistible persistencia populistaRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- El universo neoliberal: Recuento de sus lugares comunesFrom EverandEl universo neoliberal: Recuento de sus lugares comunesNo ratings yet
- Conjuntos geopolíticos, regionalización y procesos de integración en el siglo XXIFrom EverandConjuntos geopolíticos, regionalización y procesos de integración en el siglo XXINo ratings yet
- Nación y revolución: Itinerarios de una controversia en Argentina (1960-1970)From EverandNación y revolución: Itinerarios de una controversia en Argentina (1960-1970)No ratings yet
- Naturaleza, cultura y desigualdadesFrom EverandNaturaleza, cultura y desigualdadesDaniel Fuentes CastroNo ratings yet
- La prensa chilena en la encrucijada: Entre la voz monocorde y la revolución digitalFrom EverandLa prensa chilena en la encrucijada: Entre la voz monocorde y la revolución digitalNo ratings yet
- El ingrediente secreto: Arcor y la acumulación de capital en la Argentina (1950-2002)From EverandEl ingrediente secreto: Arcor y la acumulación de capital en la Argentina (1950-2002)No ratings yet
- Historia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (1994-2006): Paramilitares y autodefensas en el conflicto armadoFrom EverandHistoria de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (1994-2006): Paramilitares y autodefensas en el conflicto armadoNo ratings yet
- El estallido social en clave latinoamericana: La formación de las clases popular-intermediariasFrom EverandEl estallido social en clave latinoamericana: La formación de las clases popular-intermediariasRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Aquí sí hay quien viva: Hacia una nueva cultura de la acogida IIFrom EverandAquí sí hay quien viva: Hacia una nueva cultura de la acogida IINo ratings yet
- Izquierda Popular 51Document8 pagesIzquierda Popular 51Ruinas DigitalesNo ratings yet
- Izquierda Popular 49Document8 pagesIzquierda Popular 49Ruinas DigitalesNo ratings yet
- Izquierda Popular 47Document12 pagesIzquierda Popular 47Ruinas Digitales100% (1)
- Izquierda Popular 45Document12 pagesIzquierda Popular 45Ruinas DigitalesNo ratings yet
- Izquierda Popular 11Document8 pagesIzquierda Popular 11Ruinas DigitalesNo ratings yet