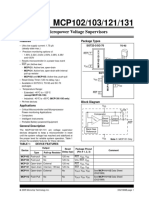Professional Documents
Culture Documents
Diana Bellessi PDF
Diana Bellessi PDF
Uploaded by
Mighht970 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views15 pagesOriginal Title
Diana Bellessi.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views15 pagesDiana Bellessi PDF
Diana Bellessi PDF
Uploaded by
Mighht97Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 15
Altea, Taurus, Alfguara, S.A. de Ediciones, 2011
Leandro N. Alem 720,
(1001) Giada de Buenos Aves
mafagvarn.comar
IsmN-078987-04-20909)
echo el depo que indica a ey 1,785
Iempreao en Ura Pinal Uraguay
Primers edie octubre de 2011
Disco de apa: Adviana Yoel
Imagen de ap: © Su Blache Bid of the Opn Foes
Beles, Diana
La pequefia 2 del mundo, - aed. - Buenos Aires: Aguiar,
eas Taurus Alfaguara 2011
158 ps 2x3 em
ISBN 975987-0620500
1. Ensayo Argentino. Tia,
cop ates
eli creme asec Sasa arn neni
‘mehr puce mr conte de ea en a propa neck
Qa MCE
Esa pequeia vor del sueiio o de la vgilia més atenta
que la idiota de la familia escucha, los ojos fijos en la
gloria de las formas. Intenta traducirla con las mismas
herramientas inocentes del vulgo, pero la engola a ve-
ces, la encierra y no deja a la gracil melodia fluir por
donde quiera. Esa pequefia voz que escribe los poe-
mas. Quién, sino ella, podria decir nadie se baiia dos
‘veces en el mismo rio, Arcaismo sutil de un pensamien-
to que no desea ir mucho més alla de la ofrenda o la
celebracién de diminutas revelaciones repetidas siem-
pre, una y otra vez sobre la huella de la conciencia hu-
mana, Pura emocién que se traduce, se enfria como
condicién ineludible del recorte y vuelve a llamear, con
fortuna, por gracia de resurreccién sonora a cuyas an-
‘cas sentidos y significaciones se tejen como jaez que
permite la monta del caballito flameante.
La vor del poema, la voz que el poeta cree su voz. Su
condicién de vanguardia consiste en ser retaguardia,
vigia del fondo, tragafuegos que se funde con la dti-
ma silueta anénima del cortejo de la feria. Ella lo sos
tiene, desde lejos, desde atrés, y lo impulsa a ser la
‘eresta, Fondo y figura moviéndose fugaces bajo el
tambor del corazén.
Las tareas de esta voz: permanecer atenta a lo initil,
a lo que se desecha, porque alli, detalle infimo, se alza
para ella lo que ella siente epifania, Las tareas de esta
vor: deshacer las cristalizaciones discursivas de lo ttily
tejer una red de cedazo fino capaz de capturar las asti-
llas de aquello que se revela. Atenci6n y artesanfa. Las
tareas de esta vor: desatarse de lo aprendido que debe
previamente aprenderse, y disminuir asf los ecos de las,
voces altas para dejar ofr la pequefia voz del mundo. La
vor.es.a menudo correcta, es inteligente, es interesante,
pero no es la vor del poema, se ha quedado en las fases,
de su formacién, se ha desatado del fondo que le da su
ser yya no fluye por el rio que a ambos alimenta. Se ha
cortado, entonces, la marea, y la lengua es lengua
‘muerta, no importa cuan famosa sea la patética figura
Si, yo es otra. Yo es en otras, No en mi voluntad de
enunciacién. Pero quizis sien la crianza de mi alma. Si
1 estilo es el espiritu individual, éste es simplemente
quien Hleva a cabo el recorte, quien rastrilla en el océa-
no del gran rumor donde el vulgo canta,
Yila epifanta de este canto es, a veces, sentido ya ve-
ces herida del sentido. Si la orfebre engarza bien las
ry
sas de a hoguers,crdmenesIminows gus
re dor volendo' ser materia opaa,entonees¢
pense compones el pocma, es una cenit que
Fagot de quien lee, ante la esucha, wee &
Iii ealcridaesplndeciente wielweaser de quien
ee gel alg. Por un instante parade y da
ent da meron dl ror Se cle el esa
» ica poseeambignlavox pequetia Nice
aerate rij, exit cerca, Construi espeismos
Muicnosayaden avernos oh el ese.
la poesia.
i
E Que decimos cuando decimos treo 0, mas bien,
GileS son los ecos que la palabra porta como una este-
la? Lirica es una vor desnuda en la impudicia de yolver-
se sobre sf hallar, en lo profundo del yo, aquello que
lo rebasa, aquello que ‘ambién le hace lugar de habla
cuando se hablan las pequefias cosas, las pequefias vo-
ces en concierto. Una voz siempre impiidica frente ala
escena literaria, a sus modas, a sus diminutos pero po-
derosos espacios medisticos donde se construye la eri-
tica y la fama de la época. Impiidica por desatenta, por
seguir su propio canon cuando siente que ya ha paga-
do el peaje del entrenamiento y el saber, y le resta un
saber de desobedecerse, de no ir por los caminos de su
propia plusvalia: es decir, lo que ha demostrado, 0 lo
que la escena espera wuelva a repetirse. No se desplie
82, se repliega. Yen este replegarse ahora de pudor ex-
tremo, miisica y pensamiento bordean el vacio del si-
lencio, Qué hace la voz lirica sino volverse a preguntar
las mismas y viejas cosas que el espiritu humano borra
m
jiempre y nunca olvida? Por eso, con leves variaciones
re la misma nota, esta voz es siempre arcaica. Reedi-
1 asombro primero, el asombro final frente al mun-
jo atravesado por el tiempo.
Y para hacerlo busca las viejas huellas. Rastrea tradi
jones propias y ajenas de la mirada, de la lengua. Se
eja levar por los caminos de la fe, fe que previamente
hha desobedecido. Lo que resta, canta. Lo que se ha for-
talecido en los desiertos de la duda volviéndose fe per-
sonal, mitologia propia por tocar alguna variacién de
Diografia y de época sobre la misma nota humana. Can-
1a, si, canto lirica, la vor como instrumento, trémolo,
crescendo, diminuendo... Ganar 0 perder ya no hacen
‘eco, apretado contra el pecho el sentido se ha vuelto
muisica, libre albedrio que quiere pertenecer al con-
cierto, Confia, esta vor, en una cualidad de la em
{ntensa y distanciada sin embargo, escucha su vibrato y
allerta se deja ir cuando siente que se habla de lo otro y,
asi, se habla de mi, Desfondada, como la ligrima en el
‘alma de Eckhart que roza a Dios, la voz lirica halla la
{ntimidad del yo cuando en lo mirado lo extravia.
Canta en la frontera, en el borde que medita entre la
vida y la muerte y que jamas sutura, salvo en los instan-
tes enamorados cuando cree percibir la unidad perdi
dda en la conciencia, y siente a la muerte como el des-
borde de la vida, su plenitud, el regazo que no deshace
sino que envuelve y contiene en el vacio la perfec
de las formas s6lo posibles en la continua transforma
6n que les ofrece el tiempo. El vacio como objeto de
B
J groseria de muesa aide y nuestro miedo.
Man fe tendo y alg remoto de Ia vrdad mas
Sipercnencia quis ena. por un insarte
edo clayercon cl maranaenelcspacio dela er
ates leyenda lav ea. Tan pererbada por el
pth hecho su amante yen el climax mee a
Meader voces deo viventeen wu dich a0
ren rept as misma cos en ev arian. Ave
or acana como un mantra ona orion pero
ascnpre sin saber, aqui ll, con los matics
Tanehe oscar porque se que elebraoimpos-
ents duraignTembla sy noshaceemblaresta
y Nor recur Toque pornos y no haces, 10
ie queremon, lo que ereemos ser, hacer, HO To que
tick Non eeuerda a otro, nesta infinite.
la sabia artesanfa a la que la individualidad se aboca,
€1 eco de los actos, un mapa, un holograma invisil
para las formas venideras. El fulgor efimero de est
instantes en que la voz se alza 0 se quiebra sin nada pa
ganar ni nada para perder —Nietrsche lo lamaria ¢
espacio de la tragedia— esta colmado de amor, porqy
el yo es visto desde lo otro, en la hermandad de lo
viente, con la esperanza de la unidad o el horror de |
‘mortal y lo escindido, Uno en la cadena de lo otro y otra
en la contemplacién o ilusién de ser desde lo mirado,
Cada briza de hierba, el insecto, el humano, el gatito
ronroneando se wuelven sagrados, fragiles y eternos
porque desde alli, en magica transformacién, el yo nos
mira, el yo es otro en cerrado circulo de amor: Si, Simo-
ne Weil, nuestro derecho se transforma en obligacién
voluntaria, ligera y sin peso, Recortados del ser retorna-
‘mos a su unidad, como diria Levinas, frente al rostro
necesitado del otro, frente a la decision de sostenerto.
En esos instantes donde la vor lirica canta, ella, no el
poeta, ha rozado finuras del alma humana. Desapren-
de después de haber aprendido, recuerda lo que no ha
olvidado nunca, pero ahora tiene verbo, tiene musica y
‘wuelve a casa, al cauce profundo del rio donde la vor
del mundo canta,
Por eso se nos hace ajeno y retorna propio el poema
yaescrito, en nuestra condicién de lector. Tan intima la
subjetividad alerta a minucias de la vida cotidiana, tan
sostenida por el yo la mirada, y se devela, sin embargo,
distante a toda confesi6n, propia por extraiia, fina en
i
vay.
EN LA INTIMIDAD DEL HABLA
Liacxperiencia de ta poesia surge muy tempranamen-
te en la vida del ser humano, un momento antes de la
apropiacién del lenguaje, cuando agrestes atin nos ex-
presamos en el grito, el Ilanto, la risa, las ecolalias con
sus cacenas repetitivas llenas de matices y las primeras
adquisiciones silabicas que se mezclan y se hibridan
creando una lengua de frontera, duefia de capacidades
ritmicas, de un poder significante que luego nunca po-
dremos igualar. Alli sabemos que el Ienguaje canta y
que no proviene sélo de nuestra cabeza, sino también
de nuestro cuerpo, del rumor de la sangre y el halito de
nuestra respiracién; una cosa viva en continuo movi-
miento y consonancia que se cruza en sineron‘a, conti-
giiidad, asintonia con el vasto susurro que emite lo vi-
viente y aun lo mecinico, Presos y salvos al mismo
tiempo en la cercanfa de la voz.
a
El proceso de socializacién al que somos sometidos
nos aleja progresivamente de esta experiencia prime-
ra del habla y madre de la poesfa. Pero no del todo.
Una de cal y otra de arena: es mucho lo que perdemos
y mucho lo que obtenemos. La nostalgia de aquel mo-
‘mento primicial, nuestro nacer al lenguaje amarrados
ala vor y al tiempo como presente, vuelve cada
cada rato, y encuentra las maneras de expresarse en el
habla cotidiana. Lo vemos en innumerables situacio-
nes, cada ver que los cédigos formales de socializa-
cién, ampliamente fundados y construidos para repri-
mirla, se adelgazan, Vemos su reaparicién en espacios
colectivos como las canchas de fiitbol y las moviliza-
ciones masivas, las bailantas y los conciertos de rock,
los recreos de las escuelas y de las fabricas y de las ca
celes, el potrero de la esquina y los grupos adolescen-
tes por la calle; pero también en su faz intima, cuando
no tenemos nada que temer, cuando hay confianza y
la lengua se desata, con los amigos, con los amantes;
en la intimidad més profunda, el lenguaje enlaza su
experiencia primera al presente y s6lo le importa el
sentido como un sagrado secreto, hondo dentro nues-
tro, que queremos dar o recibir de otro como si fuera
una comunién:
Y allf volvemos a experimentar, muy de cerca, eso
que llamamos poesfa.
Una de cal y otra de arena, dije, lo que perdemos
no del todo— y lo que obtenemos. Mientras somos
forzados, si, pero simultineamente y con suerte, si
ogramos transformarlo en el largo acto de creacién
que significa vivir con los otros —en el mundo que nos
es dado y que también sofiamos modificar—, adquiri-
‘mos la historia entera de la especie humana, 0 sus va-
riados relatos, y su sueio del futuro. Es decir, el tiem-
po como extensién, el tiempo revelindose también
como reflexidn sobre nosotros mismos y los demés, al-
zndonos en el mundo infinitamente rico en su varia-
in y siendo a la vez arrojados a él, con una concien-
cia de pasado y de futuro que también puede mostrarse
como pesadilla de la que querriamos despertar. Apren-
demos a ser uno en la larga serie de los otros que nos
otorga nuestra propia humanidad, por empatfa, iden-
tificaciGn, discernimiento, compasin y, por sobre to-
das las cosas, confianza y amor. Aprendemos el limite,
la cartuja donde el alma, como el canario en su jaula,
canta su libertad. Y alli volvemos a experimentar, muy
de cerca, eso que llamamos poesia.
éQué quiero decir entonces? Que el habla, zona de
frontera del lenguaje que se niega a ser puro simbolo,
‘osu muerta abstraccién, y anhela permanecer més cer-
cca de las cosas; que se realiza en un combate contra
misma y las formalizaciones excesivas de la sintaxis; que
ataca los significados a veces en rigor mortis de la mera
comunicaci6n y apela a trastocarla para que hable de
nuevo, dirigida al cuerpo, a la mente, al corazén de
otro, es la cuna de la poesia.
Hondo en los otros, nos encontramos a nosotros
mismos; hondo en nosotros mismos, encontramos a los
otros. Este parece ser el saber de la poesia, Para ello
debe abandonar las superficies de la lengua; es alli
cuando entabla batalla con sus normativas y, por su
puesto, las usa al mismo tiempo, no se queda fuera de
elas, como tampoco el habla lo hace, porque comple-
tamente afuera no resta humanidad. Ambas deben
aprenderlas para desaprenderlas y retenerlas a la vez,
para ablandar las paredes del lenguaje y que éste sea,
como la materia, aun la més inerte, pura energia co-
nectada con la voz.
La poesia tiene a su favor la misica, es decir, un
recorte del rumor sin fin, La misica que aparece
como ritmo yle da vida al verso, a la estrofa, al poema
entero, volviéndolo un organismo viviente, otorgan-
do mis y nuevo sentido a los significados. Miisica de
base —tambores, contrabajos— que arma los cimien-
tos, las paredes, que alza el techo, construyendo el co-
mienzo y el final del poema. Podriamos llamarla ma-
croestructura, sostenida por la duracin silabica de sus
versos —aun fuera de las tradiciones métricas—, sus
silencios representados por los cortes 0 cesuras y pro-
longados por los espacios estréficos; encabalgamien-
tosy sincopas haciendo su juego; y las glosas, acapites y
codas silos hay. Por sobre todas las cosas son los acen-
tos internos de un poema, en cada verso y en el con-
junto, dndose santo y seiia de timbales y platillos, los
que tejen este ritmo, los que hacen de este didlogo mé-
sco, la poesta, en su extrema brevedad, algo de infini-
tos matices que puede volver a leerse una y otra ver en
la delicia de la repeticién y descubriendo siempre algo
nuevo, algo que se nos escapara antes 0 que resuena
ahora como nunca lo habia hecho. Y en este misterio-
so goce musical, pleno de recursos dirigidos a la subje-
tividad del que lee 0 del que escucha, con capacidad
de resaltar ciertos espacios seménticos y desplazar
otros, abriendo puertas y ventanas a la emocién aten-
ta, se hacen presentes miriadas de imagenes que se en-
cadenan, portadoras de sentido, de légica, de cohe-
rencia, de voluntad de decir. Un tiempo més largo: la
duraci6n del poema, y centenares de instantes que en
su lectura a veces lo contradicen, lo desestabilizan,
como sucede en el habla misma, y nos arrebatan.
El habla y a poesia juegan poniendo cara de péquer
con similares procedimientos, por eso la poesia es a
menudo desderiada, vista como una nada; padece una
precariedad cercana a la del habla misma, pero hay
algo alli que busca presentarse, y hay una sed que la re-
clama, En el habla, la entonacién, por ejemplo, puede
desmentir lo que el enunciado légicamente construye
como su afirmaci6n, y el poema hace eso de mil mane-
ras, con algunos de los recursos que he mencionado
antes, Puede haber un programa en la escritura de un
libro de poemas, pero el poema es mas bien el acciden-
te del programa, El habla y la poesia se hermanan en el
asalto al tiempo; el tiempo donde el poema y el habla
toman al yo por sorpresa.
€Qué tiene de particular un poema? Es tan breve
{que podria ser leido de a caballo, en el tranvia oa bor
do del colectivo suburbano que va cada dia del desierto
a la ciudad. Es tan pequefio y cabe un mundo, donde
puede entrar un héroe a la intemperie, es decir el lec-
tor anénimo, y encontrarse con los otros, los que le
dan su humanidad, Ademés nuestro idioma respira en
versos. Es por eso que tantas coplas y canciones popu-
lares estin escritas en versos de ocho silabas, porque el,
ritmo del idioma castellano tiende a hacer su pausa
alli cuando lo hablamos, por eso es facil retener el oc-
tosflabo, aprenderlo de memoria, yvade boca en boca,
de oreja a oreja,
En nuestra posicién de lectores, entonces, tenemos
un largo y viejo trato con la poesia, actualizado cons-
tantemente en el ejercicio del habla que, mientras més
afectiva, mas se aleja del discurso formal y mas fulgura
en la temporalidad del instante, Sin embargo, no va-
mos a decir que es lo mismo. Aunque ambas son hijas
de dos tradiciones que se cruzan y se renuevan conti-
nua y mutuamente, yendo una por la pagina escrita,
apelando al ojo tanto como a la oreja, yla otra, acampo
traviesa, porque el habla corre como el torrente de un
rio que no pretende fjaci6n; més atin, halla en la no fi-
jaciOn su yacimiento de oro, su rica paradoja que le
permite ser un esclavo liberto, un gaucho detris de la
frontera, un compadrito en la cornisa del arrabal, una
renegada que escapa del modelo tinico de familia. En
su no fijaci6n, su velocidad, su chifladura en el aire, su
capacidad de saqueo y reconversi6n, su ligadura con el
cuerpo y la posibilidad de ser completada por el len-
guaje de los gestos y los variados tonos de diccién, alza
su brillo y su poder de resistencia.
El poema, en cambio, pide ser escrito. Pero asf como
tuna copla hace su largo camino hasta cerrarse en lo
mejor de si, rueda como una piedrita que en su viaje se
transforma en diamante duro y fino, leno de brillo y
sentido; asi, de la mano de su autor, el poema busca es
tabilizarse —desde su necesidad de decir y a través de
los poderes del oficio especifico— en lo mejor de si. Es
escrito, pero no nace muerto. Vuelve a abrirse en cada
lectura, en la magia del dilogo secreto con su lector,
el cual nunca existiria, Sélo solicita nuestra aten-
ci6n, nuestra entrega por un momento, para que am-
bos, poema y lector, bailen lenos de dicha en la pista
Luego cada uno se replegara hasta que legue nueva-
mente la cita, con el mismo © con otro, pero mas se
baila, mejor se baila, y masse lo disfruta
‘Todos pasamos por la experiencia de la poesia des-
de muy temprano, desde nuestra experiencia inicial
cen el habla, y descubrimos allf nuestra sed de los otros
y los limites que ello nos impone. El poema, quien lo
escribi6 y quien lo lee se alzan en su intemperie, y tam-
bién lo hacen el dolor, la dicha, el anhelo de justicia
frente a la opresi6n, el suefio de una vida mejor, ser
saciados en la confianza yen el amor que podemos dar
cuando nos han sido dados.
Ya en otra ocasién he comentado cuanto me intere-
sa observar el retorno de expresiones y modalidades,
de la lengua ligadas al pasado, “Releo a Payr6, a Lynch,
a Fray Mocho... —me comentaba tiempo atras Jonio,
Gonzélez, un amigo poeta que emigré a Barcelona
a
hace mas de veinte aftos—, y me quedo ahi, colgado
de una expresi6n 0 de una frase.” Yo me decia: es el
exilio, claro, la manera de aferrarse a un castellano re-
gional en estado de peligro; es la edad, me decfa, si
también yo lo siento aunque lo llame de otra forma,
aunque lo lame cuestidn de clase y la lengua de mis
mayores; no, es la tradicién del realismo, me deci
‘que vuelve para intentar alguna representacién de es-
tos afios irrepresentables, la frontera, el desierto de la
desocupacién y del hambre. Es un arreglo intimo, me
dlecia; 0 no, es la vieja baraja de los que quedan senta-
dos en la cornisa, del lado de la civilizacién queriendo
hablar de la barbarie; el criollismo contraataca, me de-
fa, siyo también puedo recitarle un verso de Ascasubi
© de Hernandez, y asi... Unos aftos después, Nini Ber-
nardello, poeta ala que admiro, me comentaba: “Ando
con Juan Moreira”, la miré y prosigui6: “Extranamente
viene con mi madre, 0 con la i debiera decir;
cruza unos paisajes..”. Me quedé pensando que, a fi-
nes de los noventa, Mate Cocido —ese bandolero qui-
74s vuelto anarquista por el imaginario popular—y toda
mi parentela llegaron de visita; el fuera de la ley yun
habla con rémoras del pasado familiar, marcada por
una pertenencia de clase humilde y rural, un buen dia
tocaron a mi puerta. No puedo dejar de asociar estas
coincidencias que acabo de narrar con aquella litera-
tura popular de altisimo consumo que hace mis de un
siglo hacia su aparicién y ganaba un trono plebeyo
cuestionado por la cultura letrada, mientras el pais se
alfabetizaba aceleradamente. Ahora el proceso nacido
de aquella ficcién liberal sobre un progreso ilimitado
‘muestra sus limites materiales en el desarmadero de la
historia presente, No s6lo aumentaron los indices de
e
analfabetismo, sino que la escuela piiblica en su proce-
so de destruccién tampoco puede garantizar la forma-
ci6n de lectores. Y en la coyuntura de este desamparo
que amenaza violentamente el equilibrio del tejido so-
Gal, hizo su aparicién una poesfa urbana en la que fa
erosi6n del lenguaje y de los cédigos que sustenta se
volvieron ferozmente visibles; aquello que olfa mal su-
bié a la superficie construyendo un espejo ante el cual
era imposible denegar la imagen que reflejaba. Y al
mismo tiempo, como un cedazo que recogia fragmen-
tos del pasado, fuertes e6digos de la palabra parecie-
ron volver a resonar en otras poéticas
Reaparecfan en ellas frases entresacadas de una len-
gua que invent6 en parte el criollismo, remedando el,
habla popular, creadora de antihéroes legendarios, jus-
ticieros de frontera fuera de la ley que robaban al pode-
roso y al mismo tiempo repartian bienes y valores ins-
criptos en la lengua. “Si, por ejemplo, 30 les garanto
—dijimos casi simultineamente con mi amigo Jonio—;
© leday mi palabra, cémo no,”
Huellas de una lengua rebelde que ya habia librado
esta batalla dentro de la misma tradieién, contra una
tendencia que se proponta fijar el arquetipo de lo na
cional afirmando en su decir el tinico modo de ser ar-
‘gentino, hasta culminar en el Lugones apolineo de La
_guerva gewcha. Y contra la que también se al26, como con:
tracara revulsiva, el desorden grotesco que hoy podria
mos ligar al llamado realismo sucio de los noventa, En el
mito personal, aquello que en un momento anterior
a
fuera tan reparadoramente visto como la recuperacién
dle una sintaxis de familia y de clase se reabre ahora de
forma inquietante, La apropiacién y reinvencidn del
habla de los desposeidos, de los condenados a muerte
de su tiempo, llevada a cabo por ambas tradiciones li-
bertarias, tanto la parédica como la lirica, las hizo tran
sitar por el mismo campo minado donde acechaba el
peligro de afirmarse engafiosamente en esa apropia-
ci6n. Alfin y al cabo, una se pregunta si no sera como el
gaucho que escuchaba los versos de Hernéndez en la
pulperia creyendo que hablaba de él, o que él mismo
hablaba; o si una no sera como el propio Hernandez,
ese sefiorito de ciudad realizando una operacién que,
en su mejor alternativa, pareciera prestar ofdo, si, yen
4a peor, podria actuar de un modo paternalista acom-
paiiando al proyecto dominante desde los arrabales
que éste siempre admite
La historia de la lirica parece referir a ciertos tpi
os desplegados en el poema con relacién a la presen-
cia de la subjetividad. Asi, lejos de sostener un yo inal-
terado, carga con todas sus transformaciones; incluso
las de un yo que se desarma a si mismo, que actia des-
ereyendo de su unidad, descreyendo de su identidad,
incluso en la duracién de un poema. Todos sabemos
que el yo litico es una construcci6n, pero mientras al-
gunos pretenden disolverlo, otros lo afirman en su.
rearmado, pasando por un proceso dialéctico similar
al de la destruccién y reconstruccién de una ética. Si
pensamos entonces en la intimidad del habla, se abre
uuna dimensi6n inquietante, y es ésta: que quizas haya
poca intimidad, A su vez, sino hay un yo, dificilmente
hhabré un nosotros Siel yo no logra darse un lugar en el
poema, tampoco existiré un lugar para que entren
otros en él. {Cémo pensaremos esta lengua que imagi-
namos comtin y propia al mismo tiempo, con sus in-
flexiones de época y de clase, pero que heredamos tan
marcada por procesos poco santos, para dar lugar a
decir yo? Da la impresin de que el yo tiene que reunir
a ese nosotros, ylo hace desde una afirmacién que per-
mite la existencia del poema.
Pensar en la intimidad del habla es incluir esta espe-
cie de lucha ética que se da en el espacio del poema y
enelseno de la lengua. Una lucha de poder. No refiere
a una relacién idiica con una verdad que siempre lo-
graria traer, sino que el poema se alza en ella si abre un
lugar de vacilacin, de ruptura y reunién incesantes.
La parodia saca lo podrido de la herida, la mirada ino-
cente y afirmativa la sutura, Dos movimientos que se
necesitan entre sf. Quizas entonces la intimidad del ha-
bla en el poema sea una guerra, y si algo vuelve a ella
desde el pasado para representar el presente, es por-
que se banca esta guerra ysoporta no ser Ginica, no defi-
nirse como esenciay creer que trae la lengua del infier-
no 0 del paraiso,
Los pasillos que conducen del recinto de la inti
dad a solas, su luz y su sombra, hacia aquellos espacios
que compartimos con unos pocos, permanentes y cam-
biantes a lo largo de la vida, parecen siempre comuni-
‘cados. No nos imaginamos sin los otros, y en los bas
dores donde cuelgan los espejos de la casa, un pas de
7
ee
dees los refleja acompaixindonos, a veces con gracia ©
con asfixia que se resuelve en la proximidad nueva
mente enternecida 0 en la distancia intermitente
Cuando estamos a solas, sus pequefios fantasmas cons
tantemente nos atraviesan y convocan en la luz y en la
sombra donde baila la pagina que escribimos. Ni atin
en el delirio de sentir la soledad mas sola podriamos
desatarnos de su compaitia que nos interpela ya la que
interpelamos.
Sabemos que pasillos més vastos en la penumbra
‘mas difusa se extienden hacia otros en espacios geogra-
ficos, culturales, hist6ricos; que yo esta lleno de otros, y
existe en las multiples mediaciones, no de una, sino de
incontables relaciones jugadas en el presente, tanto
como sobre las huellas del pasado y la tinta invisible de
cualquier nocién de futuro que pudiéramos tener. Sin
embargo, nos resulta facil suponer que, dada la miria-
dda de emociones y sentimientos con que tejemos la red
primaria de relaciones, su afectividad esta honestamen-
te asegurada y entra asi a la pagina donde se escribe el
poema. Nuestra sospecha hacia la llamada, de larga
data ya, poesia social, cuyo adjetivo mismo parece alzar-
se como un dinosaurio del Jurassic Park, €s fuerte ys0s-
tenida. Parece aludir a una intencién voluntarista,
asentada en principios, valores, ideologta, més que a
esa materia, aunque clara, curbulenta y mas paradojal y
misteriosa con la que se hace el arte, los poemas. Es
cierto, muchos ejemplos lo refrendan. Pero también
muchos ejemplos refrendan que cierta poesia, creada
con los materiales que se le otorga a la intimidad, pro-
duce una mera instancia confesional.
El inicio del milenio nos encontrd, en el campo de
Ia poesia argentina, con un soxtenido rechazo de dos
décadas hacia lo que fueron los arquetipos de la poesia
considerada necesaria por la mirada militante de losse-
tenta, Lo extrafio es que la obra de algunos de ls gran-
des poetas que producfan en los setenta y centraron
mucho de su escritura en esos aiios no se condice con
¢sosarquetipos ni se acomoda acilos, Pienso en Miguel
‘Angel Bustos, por ejemplo, o en Susana Thénon, yen
Jos apenas mayores en plena prodictividad por enton-
ces, como Madariaga o Giannuzzi 0 Biagioni, para
nombrar algunos de una larga lista; o los nacientes en
Ia década, como Perlongher 0 Carrera, yun collar de
extraordinarias poetas en proceso de formacién que
publicarfan sus ibros a principios de los ochenta, como
Nini Bernardello, Maria del Carmen Colombo, Susana
Villalba, Mirta Rosenberg, Irene Gruss, Alicia Genove-
se, también en una larga lista
Sin duda, cerrando los noventa, algo habia caido es
tent6rea, dramaticamente en un agujero negro que se
lev6 vidas, cuerpos, pensamientos y sueiios en esa cat
da, Fue el precio exigido para instalar un modelo eco-
némico y social que la resistencia de los setenta, bien 0
mal, avizoré e intenté detener. Algunos quedaron con
tuna pata, no en la fuente, sino en los escombros del
pasado, y con la otra en un presente dificil de digerir, al
que se lam transiciim democrética. También estaban los
otros, los que habian nacido en el nuevo munda, es de-
ir, la dictadura, y todos se encontraron escribiendo
como podian en los noventa, enfrentando una nueva
devastacién, hija dilecta de la dictadura, la devastacién
par
econémica del liberalismo que hizo de la desocupa-
cin y de la pérdida completa de una nocién posible de
futuro sus grandes protagonistas; 0 su escenario, don-
de los protagonistas anénimos debieron montar las,
obras, vida y muerte, frenesi y melancolia, soltar la
‘mano por completo al pasado o retener algo de él, ya
que por delante no aparecia nada de que asirse; pero
aparecia, si, una ferocidad extraordinaria, principal-
‘mente en los mas jévenes, capaz de derribar la cosméti-
ca maltrecha con que las clases medias en proceso de
extincién y su dirigencia politica y mediitica preten-
dian maquillarse, Creo que la poesia producida en Ar-
gentina en esos afios lo representa especificamente en
calidad y extension.
El fin del milenio nos encuentra, repito, sobrevi-
Vientes de la larga sombra sin fin, en plena discusién
sobre los desechos, con valoraciones diferentes, pero
abiertos y extraiiamente atentos unos a otros. Algo
nuevo sucedia en el turbulento paramo de los sin vor
que no habia mostrado la misma intensidad en los es-
pacios letrados. Los cortes de ruta, la toma de fabri-
cas cerradas o llevadas a la quiebra puestas a produ-
«ir, las economias informales y de trueque, los asaltos,
a supermercados, las redes solidarias de comedores
populares, los acampes y largas marchas de trabaja-
dores desocupados, iniciados en los noventa, lo pue-
lan todo, son discurso, acto y pensamiento, final-
mente ya con claridad en la superficie, a principios
de 2000.
7
Y no era asunto de las ofres, sino de nosotros, todos
afectados en la propia cacerola, haciendo malabaris-
‘mos como acrébatas sin red en las alturas para sobrevi-
viry cuidar de los nuestra, aquellos integrados en la red
afectiva primaria, interpelando el poema. Entonces la
frontera se adelgaza y ya no se sabe qué es intimo ni
qué es social. Todo se vuelve civil; la palabra, que pro-
viene de la voz latina civis, ciudadano o ciudadana,
nombra a la persona y le recuerda su condici6n prima-
ria, la de vivir al amparo del derecho; ya desde el naci-
miento uno entra en Io civil, el que nace es ya hijo de, se
encuentra dotado de una filiacién, de un nombre. El
derecho civil —aunque establecido bajo el imperio ro-
mano como derecho de algunos, que no incluia, por
ejemplo, ni a los esclavos ni a los barbaros— se ocupa
del interés de los individuos tomados uno a uno, yavan-
za tras innumerables luchas libradas en el terreno de la
historia hacia un principio de igualdad universal, ofte-
ciendo una nueva perspectiva de la civitas como dere-
cho del ciudadano, del vecino. Ambas palabras deri-
van, muy probablemente, del verbo ciew, que significa
“poner en movimiento, agitar, convocar a la lucha”,
Quebrado nuevamente este derecho basico, el de serci-
vil, su ejercicio se vuelve comiin resistencia. Pensar en,
lo civil es afirmar la necesidad de partir desde el cada
uno para legar a lo social. En cierto modo, la poesia
siempre contempla el mundo social como reunidn huma-
ra, encuentro intimo con los otros. Lugar donde se ma-
nifiesta “lo que hace rostro", parafraseando a Emma-
nuel Levinas, por este ir desde cada uno hacia la trama
mayor, por este carcter primario del encuentro que
otorga el reconocimiento del otro en su singularidad y,
cen su ser semejante.
%
“Tavimos que cubrirnos la cara para que nos vieran
el rostro”, decfa una pancarta en un acampe en Plaza
de Mayo, La pérdida de los derechos civiles basicos in-
visibiliza al que es sometido a ella, pero su reclamo acti-
vista le devuelve una presencia actualizada en la denun-
cia donde la palabra vuelve a tener sustancia moral.
Lo civil no incluye s6lo las relaciones abstractas del
derecho, sino vinculos que encarnan en compromisos
y.acciones que no se pueden abandonar y que, si se
abandonan, producen un desgarramiento en la natu-
raleza misma de lo social. El derecho civil abarca rela-
ciones que son centrales entre los sujetos, y que por
eso mismo exigen ser continuamente revisadas, ya que
se expresan y actian en infinidad de gestos, decisio-
nes, pérdidas, que a diario se juegan en el centro de
ese espacio al que tantas veces gustamos de lamar lo
intimo. Lo que me lleva a pensar no en Ia herencia de
la propiedad privada, sino en la herencia comiin que
contempla, entre otros, el derecho a la salud, a la edu-
caci6n, a una vida creativa, ete. ¥ que actualizan aque-
lias frases reiteradamente escuchadas en la boca de los,
protagonistas de la emergencia social, como por ejem-
plo ésta: "La vida digna que nosotros y nuestros hijos
Elamparo prometido porel derecho, y la posibilidad
de trabajar y sustentarse como ley primera, fue roto por
los planes del liberalismo y por sus hacedores que se
han servido de él para naturalizar relaciones de injusti-
cia e inequidad, y legitimar, a través de la filiacion, la
%
propiedad privada de unos pocos a costa dela privacién
de los dems. Quienes reaccionaron plenamente a ello
fueron las mayoriassilenciosas condenadas a muerte,
no una vanguardia pensante o politica. Esaesla remen-
da leccién de estos limos afios. Ya ella fue sensible el
arte, In poesia,
E1 2000 nos encontré acompaiiando —poetas de va-
rias generaciones y diferentes experiencias hist6ricas y
jogréficas— las marchas, los acampes, el sostén de las
fabricas tomadas y puestas a producir, la creacién de
comedores populares, etcétera. Quiero citar algunos
versos de dos autores de mi generacién: "No era en la
pantalla, era en Ia esquina, en la puerta, tampoco era
una guerra, el huracdn ahora s{ arrancando una raizs
{..] Seftor, recuérdanos el alma cada tanto. En tiempos
is soleados, mas amables. En este afio si es posible. Si
¢s posible en esta vida”; pertenecen al libro Plegarias,
de Susana Villalba. Y de Eduardo Mileo, versos de Poe
‘mas del sin trabajo: “Si tuviera un amor/ —piensa el sin
trabajo—/ cantarfa una rumba./ Pero no tengo un
centavo/ y canto una vidalita, [...] Brilla en la noche/
lacestrella del sin trabajo./ No forma una constelacién/
aunque mirfadas son los estrellados./ La cola del em-
pleo es un cometa sin cabeza.// ;Oh, Kepler:/ inventa
otro cielo!”.
Los sucesos de diciembre de 2001 otorgaron mayor
visibilidad y consenso a un proceso de devastacién pero
también de resistencia que venia llevindose a cabo
desde mucho antes. La poesia argentina lo escuché y
multiplie6 a lo largo de la década de los noventa, espe-
cialmente en la voz de los poetas mas jévenes. Carcaja-
day horror venfan abriendo un cauce agudamente po-
litizado. Pero lo que sucedié entonces fue que ¢l aire
compareci6 con su cuerpo y'su propia vor a la intempe-
rie. Volvié civil su biografia y mostré la urgencia de su.
derecho desde Ia intimidad més desnuda, No fue el dis-
curso, no fue la ret6rica militante la que oimos, sino el
habla mas lirica, desgarrada, furiosa y politica a la vez.
Los mejores versos que habia escuchado en mucho tiem-
posalfan de la boca de la gente y me volvian a reunir con,
una tradicién que me habia construido como poeta a
fines de los sesenta. Algo de Bustos y algo de Gelman
resonaba en mi cabeza, Y algo de todos mis parientes,
en el torrente anénimo del habla que aparece y se va
como un rasp6n de oro en la memoria. ¥ ese algo no
esti reftido con la vision de las pequesias cosas del mun-
do que nacen a la luz de la vida, 0 alzadas en su cenit 0
en su dulce declinacién, y mas atin en el espejo extraiio
del recuerdo después, o en las aguas quietas del olvido.
Ese lugar donde lo grande y lo pequefio cambian cons-
tantemente de posici6n y de valoracién, y parece ser la
fuente de la poesia, tan rara por lo préxima que es al
habla de la gente comin,
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- DocumentoDocument1 pageDocumentoSebastian ChaileNo ratings yet
- Features & Benefits: Model: Continuous 12V / 10ADocument4 pagesFeatures & Benefits: Model: Continuous 12V / 10ASebastian ChaileNo ratings yet
- DatasheetDocument2 pagesDatasheetSebastian ChaileNo ratings yet
- El Burgues Gentil Hombre - MoliereDocument44 pagesEl Burgues Gentil Hombre - MoliereSebastian ChaileNo ratings yet
- DatasheetDocument5 pagesDatasheetSebastian ChaileNo ratings yet
- T491 Series Industrial Grade Mno: Tantalum Surface Mount Capacitors - Standard TantalumDocument24 pagesT491 Series Industrial Grade Mno: Tantalum Surface Mount Capacitors - Standard TantalumSebastian ChaileNo ratings yet
- 04 - NMoche de Reyes ParteDocument20 pages04 - NMoche de Reyes ParteSebastian ChaileNo ratings yet
- DatasheetDocument4 pagesDatasheetSebastian ChaileNo ratings yet
- SMB-141N-SMB-901M: Surface Mount Glass TubeDocument2 pagesSMB-141N-SMB-901M: Surface Mount Glass TubeSebastian ChaileNo ratings yet
- 3W Filter-Free Class D Audio Power Amplifier: DescriptionDocument32 pages3W Filter-Free Class D Audio Power Amplifier: DescriptionSebastian ChaileNo ratings yet
- DatasheetDocument2 pagesDatasheetSebastian ChaileNo ratings yet
- 80-Mw Directpath™ Stereo Headphone Driver: FeaturesDocument38 pages80-Mw Directpath™ Stereo Headphone Driver: FeaturesSebastian ChaileNo ratings yet
- Fixed Attenuators (SMA Type) : AT-100, AT-200, and AT-300 SeriesDocument3 pagesFixed Attenuators (SMA Type) : AT-100, AT-200, and AT-300 SeriesSebastian ChaileNo ratings yet
- TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors: Dong Guan Shi Hua Yuan Electron Co.,LtdDocument4 pagesTO-92 Plastic-Encapsulate Transistors: Dong Guan Shi Hua Yuan Electron Co.,LtdSebastian ChaileNo ratings yet
- MBRA1H100T3G, NRVBA1H100T3G Surface Mount Schottky Power RectifierDocument5 pagesMBRA1H100T3G, NRVBA1H100T3G Surface Mount Schottky Power RectifierSebastian ChaileNo ratings yet
- Silicon NPN Power Transistors: Savantic Semiconductor Product SpecificationDocument4 pagesSilicon NPN Power Transistors: Savantic Semiconductor Product SpecificationSebastian ChaileNo ratings yet
- Microchip MCP102T 315E - LB DatasheetDocument28 pagesMicrochip MCP102T 315E - LB DatasheetSebastian ChaileNo ratings yet
- WT8 25Document4 pagesWT8 25Sebastian ChaileNo ratings yet