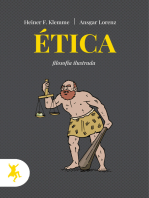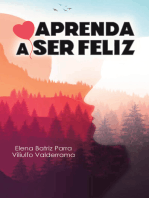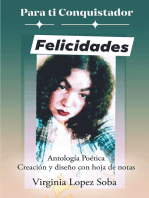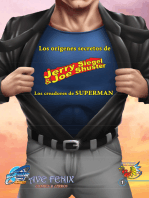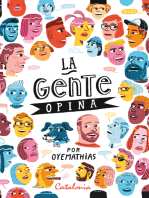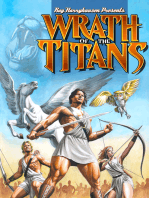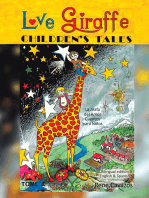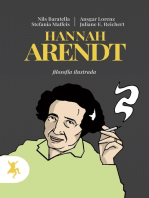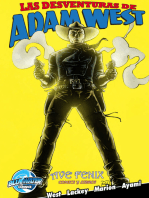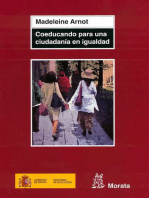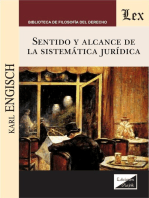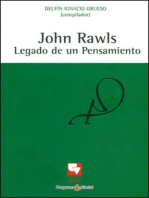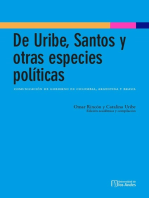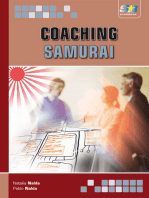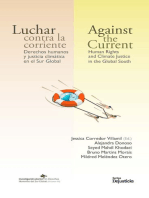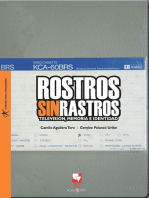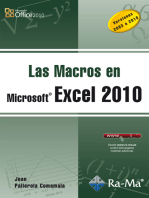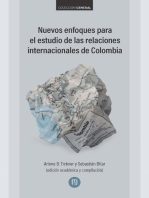Professional Documents
Culture Documents
Los Prejuicios Linguisticos Jesus Tuson PDF
Los Prejuicios Linguisticos Jesus Tuson PDF
Uploaded by
Marisol Torres0 ratings0% found this document useful (0 votes)
19 views61 pagesOriginal Title
Los_prejuicios_linguisticos_Jesus_Tuson.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
19 views61 pagesLos Prejuicios Linguisticos Jesus Tuson PDF
Los Prejuicios Linguisticos Jesus Tuson PDF
Uploaded by
Marisol TorresCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 61
Jesus Tusén Valls
LOS PREJUICIOS LINGUISTICOS
editorial octaedro
BOLSILLO- OcTAEDRO, Wim. 23,
Titulo original:
‘Mal de lenges. A fencorm dels prejudiclstingustic,
Barcelona, Editorial Empuies, 1988; 1996!
Publicado en Ediciones Octaedeo en lacoleccién Lenguaje
y comunicacién: 1996, 2003.
‘Traduccién libre del propio autor.
PREAMBULO 7
rnotoco. 9
Primera edicién, en esta coleccién: diciembre de 2010 ne
carire03
© evus Tus Vall Sneioa de echo, juziondavalory prefs lngtistioe
© Deesta edicts ee eae
Ediciones OCTAEDRO, SL. ‘uicios de hecho y juicios de valor 16
©/ Balen, 5- 08010 Barcelona Labeopevtciona tights 2
Tel: 93-246 40 02 - Fax: 93 231 19 68
Wwewoctaedro.com - octaedroeoctaedro.com.
Las definiciones de «prejuiciolingUistico» 25
cariruio2
Cualies forma de reproduccién, distribution, comunicaclin plea 0 Brea lata dae pesfuiel Ragttfeoe) 3)
Pepe abel cent prey epee ieee ah
Soputenne eee en ee em
ISON, ors 8eso21146-
Dito 8 449852030 eal tea eae
Disefio y produccién: Servicios Graficos Octaedro Lenguas «faciles dubai
Impresié: Liber 8 (ae aca
eoepreebelies os
Impreso en Espana Tenguas son pocos
Printed n Spain
carirutos
Segundo peldato: los prejuiciosculturales 69
Prejlciolingtistic cultura 0»
s lenguas eprimitivasny au (y nuestro
“amigo del ro Columbia se sorprenderia por esta forma, para
41 superflua); dar se interpreta como «hacer que alguna cosa
pase de manos de una persona a manos de otray; se repre-
senta a un «beneficiarios; lo significa wobjetos; a, como diria
Sapir, no se puede definirsatisfactoriamentey, sega los con-
textos, indicara direccién, lugar, beneficiato... Precediendo
a ella quiere decir esto iltimo, y, de nuevo, nuestro amiga
chinuco se extranaria (tal vez los hablantes castellanos, pen-
saria, aman la redundancia 0 aprecian mucho a los destina-
tarios de los regalos) Por tltimo, ella: esta forma, opuesta
(Gélo gramaticalmente) a él quiere decir «femenino»; opaesta
a ella (s6lo gramaticalmente, también) significa «singular
por encima de todo, significa . Salvador toma como punto de referencia
las cifras algo envejecidas de Roland Breton (Géographie des
langues, 1976): catalan, 8 millones; galego, 3; cuskera, casi
‘Ly recalcula los niimeros... ala baja. Al catalan le otorga~y
quiere actuar con generosidad- entre seis y seis millones y
medio de hablantes; al gallego, poco més de dos millones;
al euskera, algo mas de seiscientos mil. No le discutiremos
las cifras, acaso porque nos falta paciencia para hacer perso-
nalmente los recuentos: ni siquiera una larga vida nos daria
el tiempo necesario. Pero convendria determinar por qué
len un ¢aso se redondean los millones al alza, teniendo en
cuenta a todos los habitantes del mundo hispanico, mien-
tras que en otros se hila muy delgado y a la baja, Puestos
a ealeular trescientos 0 quinientos millones de hablantes,
apor qué da la sensacién de que resultan molestas las len-
guas «pequefias», y hay quienes emplean su tiempo y sus
desvelos en escamotear un milloncito de hablantes por un
lado y doscientos mil por otro? Sera producto de la desazén
ante la diferencia y de la fe irrefrenable en un mundo que
sélo puede ser entendido como un conjunto de estructuras
politico-administrativas uniformizadas?
‘Todo resulta diéfano, sin embargo, cuando Salvador escri-
be lo siguiente: «hay una tendencia, ereciente en los eltimos
decenios, a considerar como un drama la desaparicién de len-
guas minoritarias. ¥yo he de deci algo que en estos tiempos
se tiende a percibie como agresivo: que esa desaparicién yo
no la considero un drama, sino todo lo contraro [..J. Sin la
paulatina y constante desaparici6n de lenguas minoritarias,
a través de los siglos, la atomizacién lingaistica seria de tal
envergadura que esta misma reunién que estamos celebran-
do resultaria del todo imposible [..]y, por supuesto, yo no
podria ejercitar mi facundia fuera de los Kites estrictos del
«asco urbano de mi pueblo natale. Esta es, muy probablemen-
tela cuestion de fondo: la libertad que algunos se otorgan de
irpor el ancho y diverso mundo hablando s6lo una lengua. Y
hay también otra cuestion de fondo, pero esa nos llevaria a
hablar, una vez mas, de la expresion del egocentrismo y del
etnocentrismo,
En lo que se refiere al niimero de hablantes, es frecuente
Ja argumentacién a favor de las lenguas multimillonarias, en
zaz6n de unas hipotéticas posibilidades comunicativas, Des-
de el punto de vista de las frias estadisticas esta daro que
los hablantes del chino mandarin se pueden comunicar con
1s personas que quienes tienen como lengua propia (jpo-
brecitos!) el inglés. Ya se intuye que esto de las estadisticas
no acaba de encajar del todo. Por su parte, los griegos sélo
se pueden comunicar con diez 0 doce millones de personas,
‘mientras que un castellanohablante cuenta con trescientos
millones de interlocutores potenciales. ;Quién y cuéndo ha-
Dlaré con tantos? Hay que bajar de las nubes estadisticas y
pisar la buena tierra de la realidad: los hablantes normales
(no los altsimos ejecutivos, los diplomaticos y los catediti-
cos de universidad), los que trabajan cada dia a pie de obra y
salen de casa, suben al metro o al autobiis, legan a la ofi
¥; siacaso, veranean en un apartamento de la costa (tercera’
nea de mar) a pocos centenares de kilémetros de su casa,
tos no suefian con millones. ¥ tienen mucha suerte si pue~
den contar con los dedos de las manos esas buenas amistades:
que convierten la vida en un placer, Hay que ver con dlari-
dad: si alguien necesita otra lengua, la aprendera con agrado,
¥y sin complejos; pero lo que no puede pretenderse (porque:
zno parece ético) es valorara las lenguas de mayor a menor en
funeién de su ndimero de hablantes, Una lengua es el patri-
‘monio de una persona y de un pueblo, es parte de sus sefas
de identidad; y, en cuestion de identidad, las estadisticas no
tienen nada que ver ni nada que deci.
aoiruos
Segundo peldajio: los prejuicios culturales
‘Toda comuniaingni one derecho a coda,
etandarzar peserear,desarlarypromove
_srema linge, nterteenis inducer foradat=
‘Diu il Doc igi
Prejuici ingistico y cultura
"Nuestro camino in crescendo sube ahora un peldaho. Este simil
dela escalera ya era conocido usado por los antiguos griegos
‘y fue aplicado al crecimiento del saber: todo comenzaba en la
peira o habilidad de uso; en un segundo escalén descansaba la
‘empeiria, es decir, el conocimiento practico; un poco mas arri-
‘ba se encontraba la téRime (la. ars de los latinos), saber cualifi-
ado; finalmente, la episteme o ciencia, patrimonio exclusive
del fildsofo, el que conocia las causas de las cosas. Hay, sin
‘embargo, caminos y caminos, escaleras y escaleras; ye que se
escoge en estos momentos no es el camino del conocimiento
yy de la ciencia. Es, mas bien, un trayecto dspero: el que va
desde la candorosa ignorancia ala responsabilidad culpable.
Fs, pues, una bajada a los infiernos que ahora se detiene en
el purgatorio.
Las gentes de cultura (los sabios, incluso) no suelen tener
la costumbre de incurrir en tosquedades. Para ellos, la bon-
dad o la maldad de las lenguas es una cuestién sin sentido
alguno. Pero habré que admitir -o al menos asi lo pretenden
algunos- que no todas las lenguas son iguales. Unas se afir-
‘ma~ son més ricas en vocablos y otras, més pobres. No
balde hay lenguas con una literatura esplendorosay, en ca
bio, hay otras en las que solamente se hallarén unas poc
‘anciondillas con las que amenizar las bodas, as cosechas,
las despedidas hacia aquellastierras de las que jams se pods
tornar; en resumen, poca cosa. Las gentes de la calle, por
contrario, no tienen el gusto de saber siel vocabulario del
alés es mas rico que el de la lengua cuaquit; o si en sansert
existe mas literatura que en suaheli; o si el latin «tiene
itica» y el altoaragonés «no tiene gramatica» (ambas
sta, tienen gramatica en el sentido chomskyan«
subyacente, que es la que de verdad importa)
es lengua y qué dialecto; pero, si creen ver diferencias ents
tna y otro, probablemente darén un valor positivo a la pri
‘mera y negative al segundo, senal inequivoca de que alguien,
presuntamente informado, les ha sorbido el eso. Los juicio
de valor que se cuecen en la dimensién culta son més sutles
y'lasespaldas de ls prejudicadores tratarin de descansar e
1 muro sélido dela ciencia 0, porlo menos, en el delas es
disticas, No obstante, con frecuencia ese punto de apoyo
serd otra cosa que la pared resquebrajada construida con
sofismas mas burdos.
Heemos dicio antes que conviene ser iernos con quienes
han sido objeto pasivo de una mala educacién; pero resulta
forzoso serimplacables con os responsables de ell. Esto nos
lleva, de forma inevitable, a plantear una cuestion de orden:
Y que nadie piense que a algunos nos gusta ir por el mundo
aireando los trapossucios de los des 0 seBalando con el ine
dice para mostrar resbalones ajenos. Seria més amable hacet
‘como el ecélogo feliz que atiende solamente ala cara hermosa
‘del mundo, Porque claro esta que existe esa fazy es evidente
que los sabios dicen cosas hermosas y acertadas casi siempre
[No obstante, en algunos momentos se llega a experimentar
‘una sensacion vaporosa de responsabilidad intelectual que
‘nos impele hacia la critica, acaso hacia la denuncia, ante opi-
niones no stficientemente matizadas, nacidas de una mala
educacién multisecular que algunos han asumido sin que
‘edie el ejercicio necesario de a desfamiliarizacién. La gente
culta, y aun los sabios, son a fin de cuentas pobres humanos
‘como todos, como quienes no tenemos el consuelo de la sa
bbiduria, Y por todo lo dicho no hay més remedio que pasar
‘por el cedazo algunas opiniones dicotomicas para separar el
sgrano de esa paja que nos quieren endosar como alimento in-
discutible y que, al menor descuido, engullimos con lacerteza
yyla satiafaccién de los dogmas de fe.
Decia el inevitable Sapir (inevitable, porque los maestros
de verdad siemprelo son con toda su carga critica): «Esta claro,
que el simple contenido del lenguaje est intimamente rela-
cionado con la cultura. Una sociedad que no tiene el minimo,
conocimiento de teosofia no necesita poseer una palabra que
la designe; los aborigenes que no habian visto jams caballos,
‘que no habfan odo hablar de ellos, se vieron obligados =
inventar 0 a tomar prestadas las palabras correspondientes
cuando conocieron a esos animales. En la medida en que el
vocabulario de una lengua refleja con mayor 0 menor fideli-
dad la cultura a la que sirve, es perfectamente cierto que la,
historia de la cultura y la historia de la lengua se mueven en.
Iineas paralelas. Pero esta suerte de paralelismo superficial y
curioso no presenta interés especial para el lingtista excepto
porque la aparicin o el préstamo de nuevas palabras ayuda
incidentalmente a explicar las corrientes formales de la len-
‘gua. Elestudioso del lenguaje no habria de cometerjamds el error,
de identficar a una lengua con su diccionario. He aqui, en las
palabras que hemos destacado, la denuncia del prejuicio que
vamos ahora a examinar.
Laslenguas uprimitivasy su «pobreza» léxica
‘Algunos dan por sentado que hay lenguas con muchas p
bras y, en cambio, otras con un acervoléxico mas bien escaso
¢ incluso, de vez en cuando, se afirma -y se escribe- que
primeras poseen un rico vocabulatio para las nociones abs
tractas; mientras que las segundas s6lo permiten la designas
. As pues, no solamente un
éjército, también la propia corte celestial!
Sin embargo, la existencia 0 no de un estandar, y del res
+0 de condiciones que se suelen exigi pata alcanzar el rango
de «lengua», plantearia problemas a los prejudicadores: era
© no era lengua aquello en que Platén hablaba?; jse escribi6
l Quijre en lengua o en dialecto (la Academia dela Lengua
no se fundé sino ciento ocho afios después); era el catalan
un dialecto antes de la codificacign fabriana y, de repente, se
convirtid en lengua? Porgue sla existencia de una escritura
normalizada y de una literatura culta fuesen las condiciones
indispensables para alcanzar el titulo de «lengua», entonces
1 panorama lingtstico del mundo se veria reducido de las
cuatro mil lenguas a unas pocas docenas, y esto parece que
choca contra a evidencia. E problema que algunos se plan-
tean (bien mirado, ni siquiera se plantean problema alguno,
porque suelen ir por el mundo con sus esquemas preconce-
bidos y todo lo tienen resuelto de buenas a primeras) es, en
definitiva, el de un cambio cualitativo lusorio: todo el mundo
ha de saber que la gente se convierte en adulta, de verdad,
cuando llega alos dieciocho afios y, si son hombres, una vez
‘cumplido el servicio militar, cosa que explicaria de manera
perfectamente empirca y concluyente el porgué de la «inma-
durez» del otro sexo. Con los dalectos pasaria una cosa and-
Joga: se convertirian en lenguas cuando hubiesen realizado
una proeza digna de asombro.
¥ cuil es la proeza, el momento glorioso de este cambio
cualitativo? Lo podremos comprobar con una perla ideologi-
‘a disica de Ramén Menéndea Pidal (a quien, por otro lado,
nadie podra negar el largo rosario de sus méritos como fl6-
logo paciente y eruditisimo): «Castilla, al emanciparse de la
tradicion dela corte visigética tan seguida en Ledn, al romper
‘on una norma comin a toda Espafa [la legislaion del Forum
Tudicun), surge como un pueblo innovador y de excepcin.
Retengamos esta caracteristica que nos explicas la esencia
del dilecto castellano. Y afiadamos una curiosisima coinc-
dencia: Casilla, que, caracterizada por su derecho consuett-
dinario local, se opone al derecho escrito dominante en elzes-
to de Espana, es la region que da la lengua literaria principal
4e la Peninsula», El paso, por lo tanto, de dialecto a lengua
(palabras que hemos destacado en el texto) se concibe gracias
ala mediacién de un hecho absolutamente ajeno a ambos:
tum hecho juridico-politico. Témese una porcion de dialectoy
afiidasele un buen chorro de empuje historico:la lengua esta
servida. A partir de abi, ycon la proyeccion de los siglos, el
‘empujén inical ira aceleréndose y legarén los descubrimien-
tos, las conquistas, las colonizaciones (evangelizadoras, no
hay ni que dudarlo), el engrandecimiento de la cuna original,
latte, la teratura, el estado jacobino... la lengua oficial.
‘Una vez mis, los linguistas ylas gentes de buena voluntad
tendrian que poner las cosas en su sitio: si alguien qulere ex:
presar sus prevenciones hacia certas formas de hablar, quelo
diga abiertamente; i alguien quiere contemplar con miradas
de sospecha a las personas que hablan de manera diferente,
ue lo manifieste sin rodeos (0 mejor, que recurra al silencio
ceducado), Pero todo el mundo deberia ser instruido para usar
las palabras justas: un dialecto no es una desgracia,y usar}
rnumea ha de ser motive que despierte complejos de insegu-
ridad y de inferioridad. Porque la lengua comin para cual-
quier grupo de hablantes ~dejando ahora al margen como
pertinente la configuracion del mundo en estados politic
audministrativos~ no puede ser otra cosa que la coincidenci
tesencial de todas sus variedades, aquel denominador com
aque rene sus poseedores y que, tarde o temprano, hace qt
la soledad de nuestro campanario suene con voces semeja
tes, en una polifonia inextinguible,
coviruos
Tercer peldafi: os prejuicios geopoliticos
luniveralimo deb basa en una concept de
Ta diveidd inguin y cultural qu supere aa wera tendenat
Tomogendzadons las tendons aslamintoxlosst®
Lenguas que sanan ylenguas que enloquecen
Hemos llegado al peldaito postrero, més allé del cual sélo
existe el vacio. Porque este iltimo escalén conduce a un abis-
‘mo en el que se niega la ternura: alli donde la humanidad
deviene barbarie y las palabras podian legar a configurarse
como gritos; ylos gritos como golpes. Rara vez suele recaer
la responsabilidad de la mala educacin en las gentes que la
sufren, en quienes se hallan instalados, sin saberlo, en el pri-
‘mer escalén de nuestro itinerario. Y tal vez también tenga-
‘mos que empezar excusando a algunos sabios porque elamor
ala propia lengua haya podido oscurecerles el entendimiento
hhasta el punto de Ilevarlos a cantar alabanzas desmesuradas,
y porque, en ocasiones, las coordenadas en las que realizaron
su tarea no siempre fueron favorables ala libertad de pensa-
siento y de expresién: «Castilla, evantisca y ambiciosa en su
politica, evolucionaria en el derecho, heroica en su epopeya,
fue la regién mas innovadora en el lenguaje. ¥ asi como su
prodigiosa vitalidad la destinaba a ser el eje de las empresas
nacionales, su dialecto habia de erigivse en lengua de toda la
comunidad hispénica»,escribio Rafael Lapesa (a quien tam-
poco negaremos sus indiscutibles méritos como fildlogo y st
amor por lenguas diversas), en ellejano afto de 1942; aunque
‘estas mismas palabras fueron reimpresas, sin mati algun,
en 1980, y muchos fueron quienes las aprendieron de mem
tia tal y como Lapesa las habla recogido ~casifielmente—
‘su maestro Menéndez Pidal. Estos tics de amor ala lengu
‘propia, acaso dictados por las limitaciones de una época, n
son exclusivos de autores como los mencionados: Viktor
Vinogradov, gramético ruso y uno de los innovadores forma:
listas,escibia lo siguiente en 1945 (segin aportaSeriot):
poder y la grandeza de la lengua rusa son el testimonio ir
futable de las grandes fuerzas vitals del pueblo ruso, de
gran cultura y de su gran destino historic. La lengua n
es reconocida unsnimemente como la lengua grande de
pueblo grande
Son las resonancias ~y ya nos hemos referido a ellas
sas de una ocasiin- de aquel deseo romantic que preten
la identifcacion entre lengua y pueblo. Lo que resulta so
choso es que esta simbiosis circular, gracias ala cual un pi
blo construye una lengua y una lengua construye aun pu
‘nunca se plantea a la baja: somos un pueblo modesto y
fs la causa por la que nesta lengua tambien lo es; somos
pueblo pequefo y nuestro habla es limitada Las iden
cones se realizan por referencia a patrones de grandeza y
‘organiza quien puede organizarlas, es decir, el poder
sgandistico de un estado que se considera fuerte o que
quiere vivir las nostalgia imperiales.
Hoy, en las postrimerias del siglo 2, ningin ling
avalaria con sus palabras el ideario romntico, asi como,
poco dedicaria una minima parte de su inteligencia -m
6 poca- a cantar las alabanzas de un pueblo por encima
losrestantes. Los linglistas,y también los antropélogos,
asumido de corazén la serenidad y la ecuanimidad; han com-
prendido que las diferencias entre hablas y humanos son, en
realidad, puras memudencias, cuestiones de estilo, y que la
especie humana es una, gracias también al lenguaje. Pero las
instanclas del poder (especialmente en sus vertientes educa-
‘iva y publictaria) ni son tan licidas, ni suelen ser amigas
de la autocritica: o bien mantienen inercias que llegan des-
4eremotisimos tiempos (zno lo hemos visto, recientemente,
‘on tanta celebracin transocednica y pentasecular?), o bien
dan versiones nuevas de los viejo estereotipos. En estos mo-
rmentos, ningiin estado poderoso 0 que se considere podero-
so y moderno (o que haya de proclamar una fuerza que no
tiene) anunciaria que la lengua oficial propia es la mas clara,
la mas dulce, la mas facil y la que tiene mas palabras, Hoy el
mundo es un espacio abierto y en él no hay lugar para ciertas
afirmaciones palmariamente inocentes; por esto mismo, los
‘nuevos argumentos para cantar las excelencias de las lenguas
intentarén seducirnos por el lado practico: algunos idiomas
serdn (y otros no) «internacionales, de ecomunicacién» y de
sprogreson.
Y no ofreceremos una interpretacion brillante si afirma-
mos que, en resumidas cuentas, el sentimiento de grandeza
no es sino la cara empolvada de la inseguridad; una forma
de resolver las dudas por una de las vias mas expeditivas: la
de la ignoracia. El ldgico briténico John Wilson lo expresaba
asi con palabras mas bien pesimistas: «El deseo de los humna-
nos hacia el conocimiento es mas aparente que real. Su deseo
bsico es la seguridad, y plantearse preguntas conduce a la
duda ya la inseguridad. Porque hay que dudar dela veracidad
de una frase para que podamos cuestionarnos honestamente
‘esta fraze con la mente libre: si alguien esta convencido de la
vveracidad de una expresin, a duras penasllegard a condlusio-
nes diferentes, Esta es la causa por la que mucha gente con-
sidera que es mas cémodo y sencillo mantener cerrado el en-
tendimiento. Cuando manifiestan y defienden sus creencias;
no lo hacen con el ansia cientifica y racional de conocer, sind,
con el objetivo de persuadirse a si mismos con la persuasidn)
de los otvos: de esta forma crecerd su sentimiento de certeza,
y de seguridad.»
Las palabras de Wilson, acaso excesivamente descora-
zonadoras, nos hablan de un universe diminuto, de unas per
sonas que se pliegan sobre si mismas y que tienen miedo a
verdad, a vivir en una permanente situacién de provisio
lidad. Pero también podemos proyectar sus palabras ~y C01
‘mis razén todavia~ al universo comin, porque la segurid
de la ignorancia ha sido siempre el mejor recurso para dirigi
alas multitudes, Tal vee simplifiquemos en demasia, pero
dos formas de controlar a un pueblo: una es la opresién;
otra, la asimilacién ideologica, aquello que Chomsky ha bat
tizado con la expresién sla manufactura del consenso». EL
‘mero de estos métodos no nos interesa ahora, ya que clest
{que a si mismo se quiera poderoso y moderno hars los mi
‘mos esfuerzos para evitar las formas cavernicolas que, ta
0 temprano, generaran gritos de liberacion dificiles de sil
ciar, Las formas directas de opresién sdlo podran ser transl
torias y resultarén utiles para aquella economia salvaje
‘busca beneficios escandalosamente desorbitados en tr
de tiempo excesivamente breves. En cambio, la asimilaci
ideologica como método de consenso, pese aser mas lenta,
‘mucho més segura, y garantiza, con la adhesién mental de|
pueblo, perfodos mis largos de dominio econémico. Por
paradsjico que parezca, un estado moderno ~y sus medios)
propaganda- promovers, al mismo tiempo, la instrucci6n y1
jgnorancia: tendra que contar con técnicos bien prepar
expertos monogrificos en disciplinas diversas y rentables
aqui una de las causas del menosprecio hacia las ehumat
des»), pero que no se hallen, sies posible, en condiciones de
a
lo tiene.
‘Volvamos ahora a nuestro viejo problema. La ignorancia
se nutrira de esteveotipos: nosotros somos los buenos, los
otros, no; nosotros somos civilizados, los otros, primitivos:
somos trescientos (0 seiscientos) millones mientras que los
otros ni siquiera existen, o si existen son poquisimos.
Y¥ en lo que se refiere a la pareja lengua-poder también
funcionard la asimilacion ideol6gica creadora de consenso,
porque muchos estados modernos no suelen ser amigos de la
diversidad y mantienen intactas y operantes las raices del es-
ppritu jacobino: ahora ya no diran que hay que dejar de hablar
|a lengua wxegionals, speriférica» 0 eautonémica», sino que
tratardn de justificar las ventajas internacionales de una len-
‘gua oficial, la lengua comtin», la que nos permitiré superar
vvientos y tempestades, e incluso pod salvarnos la vida en
circunstancias de emergencia. Y no piense nadie que estas tl-
timas palabras se salen de toda medida o que son una broma
estlistica, Léanse atentamentela anécdota y las conclusiones
que ofrece Gregorio Salvador, de cuyas palabras (la cita seré
larga) no ahorraremos ni una sola linea, ni un solo gramo de
retorica: eHace poco he lefdo una historia real que parece mas
bien la xelacion de una pesadilla. Un dfa de 1921 la policia en-
cuentra en una calle de Filadelfia a una mujer de veintitantos
aftos que Mora desesperadamente, que se arafa, que se mesa
los cabellos y que mezcla sus gritos con sonidos que forman
palabras absolutamente ininteligibles. Como los policias no
entienden nada y estiman que aquello no es asunto de comi-
saria, la conducen a un hospital psiquistrico, Alli la calman
con los medios que fueran habituales en la época, pero los
areebatos se reproducen y no deja tampoco de emitir secuen-
cias de sonidos que resultan indescifrables. Queda recluida,
los médicos se van olvidando del caso y lla se convierte en
un ser desolado y mudo, que va espaciando cada vez mas la
articulacion de aquellas ilabas extvanas. Y pasan 48 afos
hasta que, en 1968, una enfermera de origen ltuano entra a
prestar servicio en aquel hospital. un dia oye musitar algo a
laenfermay descubre, sorprendida, que lo que esta hablando
cslituano, Casi recién legada a Bstados Unidos, sin saber una
palabra de inglés ni de ninguna otra lengua, aque ya lejano
dia de 1921 habia perdido a su hijo de pocos afos y de ahi
su desesperacién. La historia es sobrecogedora y siniestra,
Y siniestros son todos esos movimmientos y esfuerzos -ahora
frecuentes- por reduir a las gentes en lenguas minoritarias,
por alentar de un modo w otro el espiritu de campanario, por
querer transmutar la babelizacién de maldicién divina en
bendicién cultural,
‘»De esto me gustaria ponerme a hablar ahora, Pero me he
pasado del tiempo que calcul Con tantos millones de exceso,
yore he excedido en los minutos. Les ruego que me discal
pen. ¥ confio en que algunos de mis guarismos sirvan por’
‘menos pata alegrarlos a ustedes. Dijimos que los 300 mllo
nes del programa televisivo podrian ser muy bien, hoy
hoy, 275. Los suficientes para que ninguno de nosotros
da correr el peligro de vivie la aterradora historia de la jove
lituana, esos 48 afos de irremediable soledad lingUistca
cualquiera de nosotros, antes de las 48 horas, nos la hubie
remediado, con toda seguridad, alguna enfermera puertorti
quefia.» (Acotacién imprescindible: en 1921, de ninguna de
Jas maneras;a partir delos aos cuarenta y cincuenta, tal ve
sf, Porque Ia migraciones significativas de puertorriquet
hhacia Estados Unidos no fueron tan tempranas.)
{No se ve con meridiana claridad cémo la piedad de
guns quiere ahorrarnos el sufrimiento? ,Se entiende ahi
‘que defender una lengua «minoritariay, la propia, la des
pre, aquellaen la que algunos han realizado su despertar lin-
{Aistico, no es sino un movimiento siniestro, contra natura,
fanesto, que sélo puede llevar a esos hablantes a a desgracia
ylalocura? ;Se ha notado que promover la diversidad lingtis-
tica es vivir todavia en el pecado original del orgullo contra el
Altisimo y que es preciso volver al Paraiso de a lengua nia?
Y ahora no quisiéramos que nuestras palabras fuesen objeto
de mala interpretacién © que alguien pudiese pensar que ha
Uegado el momento de los arrebatos panfletarios. Que na-
die crea ahora que hay unas lenguas que son buenas porque
han sido maltratadas por la historia y los poderes politico-
administrativos, mientras que hay otras, malas, que tienen
la desgracia de ser multimillonarias. A estas alturas sabemos
‘muy bien que ni las lenguas prevarican, ni son virtuosas. Pero
lo que de ninguna manera podemos admitir es un discurso
pretendidamente benefactor que olvida (ca sabiendas?) un
elemento esencial que recalearemos con la maxima energia:
siunas personas hablan una lengua distinta dela oficial, nolo
hacen para molestar a los otros, o para mantener atavismos
foleléricos; lo hacen asi porque lo han de hacer de esa manera,
por las mismas razones por las que hablan su lengua los muy
rmillonarios; que no la hablan porque sean muchos, sino por-
‘que es la suya. Son cosas que ni los grandes ni los pequerios
han de justificar. ¥ los benefactores profesionales habrian de
ppensdrselo dos veces antes de empezar a campar por el mun-
do regalando a destroy siniestro sus consejos salvadores.
{an dificil es entender algo tan sencillo?
La ecomplejidad> lingistica del mundo
Con frecuencia se habla de la «complejidad» Linguistica del
‘mundo; aunque, segin y quien emplee esta palabra, podria-
‘mos entender que quiere referirse a la «complicacions, pues-
to que aalgunos les resulta descorazonadora e inguietante la
realidad variada del mundo, especialmente del mundo de los
hhumanos, de sus culturas, de sus costumbres y, en nuestro
caso, de sus lenguas. Bs desconcertante cémo,a veces, se pue-
de legar a negar la riqueza. Pero la cuestién de la «complefi-
dad» depende mucho del punto de vista del hablante: si se
ha tenido la suerte de conocer a un auténtico poliglota(y los
hhay que legan a moverse con gran comodidad entre docena y)
‘media de lenguas) se podra comprobar hasta qué punto hay,
privilegiados que se encuentran muy a gusto en el reino de la
variedad, en un mundo tan diverso como el nuestro. Como
contraste significative, algunos monolingttes declarados y,
militantes lo ven todo muy distinto desde su impotencia vor
luntaria. Pero seria necesario afirmar con toda clavidad
para la humanidad en su conjunto la ecomplejidads lingiisti
‘ano existe: la inmensa mayoria de las personas que hablan
portugués, aleman, francés, castellano, inglés, japonés y mue
chas otras lenguas se mueven en un espacio verbal api
madamente monolingte. O preguntemos en los poblados
‘Africa o de Asia cuyos hablantes saben que existen otras lena
as, pero de ninguna de las maneras cuatro mil en todo
‘mundo, Tal vez andemos equivocados, pero, incluso si fu
tun hecho que todos los humanos estuviésemos in
dela diversidadlingistica mundial, serian muy pocoslos q
vivirian realmente inmersos en la «complejidads, sobre t.
teniendo en cuenta que gran parte de la poblacién mundi
nace con una lengua y vive y muere con esa lengua. O a
sumo con dos. ¥ a esto no se le puede llamar «complejidad,
Hablemos ahora de la simplificacién, porque, con much
frecuencia, usamos dos etiquetas bipolares para expresar
suerte yla desgracia: hay slenguas con estadow y clenguas si
estado. Esta divisién, cuya realidad no negaremos, tal
sea cémoda para quien quiera hacer desaparecer una parte
del problema: el que se plantea en un territorio diverso en.
que una lengua oficial es propuesta (0 impuesta) como la
lengua «de todos», mientras que las restantes recubren sola-
‘mente unos fragmentos del territorio del estado, Desde una
perspectiva mundial, no obstante, seria mas itil una tipolo-
gia algo més fina sobre la base de cuatro posibilidades dife-
rentes: en primer lugar, sin duda, las lenguas que no tienen el
soporte de un estado, que son abrumadora mayoria (y més
tenemos en cuenta que existen unas cuatro mil contenidas en
menos de doscientos estadas, tal y como ya se vio).
En segundo lugar, las lenguas con estado. Pero aqui cabria
introducir dos variantes: por una parte, los estados que so-
Jamente tienen una lengua, que son muy pocos, y, por otra,
los que poseen més de una, Estos iltimos presentan situa-
ciones muy diferentes segin sea una sola la lengua oficial 0
dos 0 mis, validas en todo el territorio o solamente en una
parte del mismo, (¥ conviene no olvidar que una misma len-
‘gua puede tener todas las bendiciones en tn estado, y en otro
verse en situacién de no oficial y minoritaria,)
El tercer caso es el de las lenguas habladas en més de un
estado,
El cuarto y altimo caso es el de algunos idiomas que, ade-
‘ms de tener unos dominios histéricos, gozan de un estatuto
«internacional» o son considerados «de comunicacién»,
‘Vayamos con los ejemplos: la primera situacion es la del
quechua (lengua de dominadores en la época de la expan-
sin inca y hoy lengua de dominados), del bretén, del galés,
de la mayoria de las lenguas autéctonas de América y Africa
yy de algunas otras que conocemos bien, ya sea por tenerlas,
‘en casa o bien por ser vecinas. La segunda situacién es la de
‘una tinica lengua en un estado que, como ya se ha dicho, es
‘aso extratio: ejemplo aproximado seria el sueco en Suecia
(Gi bien hay comunidades de suecos en Estonia y Finlandia,
y comunidades finlandesas y de otras lenguas en Suecia) 0
el portugués en Portugal. En contraste, los estados llamados
«plurilingiies» son abrumadora mayoria. Ya sea con una sola
lengua oficial (de derecho o de hecho): Francia, Gran Breta~
‘ha, Estados Unidos... Ya sea con dos o més: Bélgica, Canad4,
Suiza... (pero con diferentes estatutos lingitisticos). El tercer
‘aso es el de las lenguas que abarcan mas de un estado (con
‘mayores o menores diferencias dialectales): el portugués, el
aleman, el arabe, el castellano, el inglés y algunas mas. Cabe
decir a este respecto que algunas de estas lenguas se hablan
‘efectivamente en més de un estado, como es el caso del ale-
man (en Alemania y Austria); pero otras plantean problemas
‘especiales, porque nadie creerd de verdad que el inglés sea la
lengua de Ghana, el portugués la de Mozambique o el francés
Ja del Congo, aunque figuren en estos estados como lenguas
oficiales. Finalmente, en cuanto al cuarto caso, las llamadas
lenguas «internacionales» y ade comunicacién» son, como
todo el mundo sabe, el inglés, el castellano, el francés, el rus0
y muy pocas mas.
Y ahora nos gustaria ser amigos de las utopias e incluso)
poder vivir en el estado natural del salvaje roussoniano (por
lo menos ideal y mentalmente, en aquellos momentos en
que nos permitimos ser ligeramente maximalistas prescin-
diendo del inevitable posibilismo); pero la realidad es que el
panorama lingiiistico del mundo es ciertamente complejo. Y
Jo es, no por si mismo, sino por la intromisién de factores
ajenos a las realidades originales y naturales de los pueblos
y de sus lenguas. Si el panorama linglistico es complejo se
debe a la superposicién de unos pueblos sobre otros, a las
conquistas ya las colonizaciones que han llevado a imponer
‘modelos de organizacién estatal unitarista a pueblos que
zo habian conocido estas macroentidades politico-2dmi
trativas. La complejidad Linguistica no es sino una conse-
cuencia de las telaciones de dominio; una muestra de cémo
cl devenir de la humanidad es, por desgracia, la historia de
las desigualdades y de las humillaciones en aspectos esen-
ales, Aunque estas desigualdades y humillaciones no las
‘producen las lenguas: elas lenguas -afirma Carme Junyent,
experta en la situacién lingtistica africana~ no son cosas,
las lenguas son ficciones; lo que da cuerpo a una lengua son
sus hablantes; sin hablantes no hay lenguas. Y, de la misma
forma que no existe el indeuropeo porque ya nadie lo ha-
bla, las lenguas que existen estn ahi porque hay quienes las
emplean, y son los hablantes, los pueblos en definitiva, los,
{que son fuertes 0 débiles, grandes 0 pequetios, y no precisa-
‘mente gracias a sus lenguas sino, generalmente, a causa de
‘su capacidad de agresion.»
Lenguas «de comunicacion>
El poder no ve con buenos ojos a complefidad linguistic del
mundo. ¥ como el poder no toler en absoluto a los compe-
tidores, a poco que pudiese los borraria del planisferio: haria
‘desapatecer alas fuerzas econémicas rivals (0 supuestamen
te rivals) oa un enemigo creado a propésitoy,correlatva-
tnente alas calturasy las hablas diferentes, Enel presente,
de la misma forma en que Africa fue inexorablemente di
bajada siguiendo los dictados de una geometria implacable,
el mundo esta sometido a una division en macrosreas de in-
fluenciay los poderes que partcipan en ello nos hacen vivir
fn un euiibrio més o menos inestabe seg las épocas, ls
direcciones de la economia, las necesidades de fuentes ener-
gétias ol desarrollo dela industria y del negocio armamen-
titicos, entre algunos otros factores.
Dentro de este panorama general hay que insertar un pro-
blema que de ninguna de las maneras puede concebirse como
‘una burbuja aislada: si un pueblo exige: «;Dejadme hablar mi
Tenguals, esta defendiendo la identidad propia, la supervien-
ia, elespacio histdrico y su derecho irrebatible a expresar los
pensamnientos por la via que le es mas natural, comoda, es-
pponténea y legitima. En cambio, si un poder afirma: «Hablad
Ia lengua que os propongo; abandonad las rarezas minorita-
ras, es que quiere asimilar a otros pueblos, encerrindolos
dentro de su area de influencia y, ademés, quiere asimilarlos
émoda y limpiamente.
Se ha afirmado piginas atris que los estados poderosos
xy modemos ~tanto silo son, como si se lo creen, como si les
‘onviene creérselo~ no suelen actuar con modos groseros.
Los poderes han aprendido urbanidad y saben, ademas, como
funcionan los mecanismos de persuasién y cémo pueden
lograr que las masas se congreguen en torno a los grandes
ideales (es decir, os «valores» propuestes como deseables y
socializadores). También saben provocar el rechazo a lo que
es ajeno ya todo aquello que puede desvelar la critica y la di-
sensién, presentindolo como «contravalor» y como elemento
destructivo de la emorals del poder. Noam Chomsky expone
¢lcaso de Vladimir Dantxev, un locutor de radio dela antigua
Unién Soviética que durante cinco dias denuncié a caballo de
las ondas hertzianas la invasion de Afganistén, y que tuvo
aque pasar dos anos internado en un centro psiquidtrico an-
tes de ser devuelto a su lugar de trabajo. Y razona Chomsky
(areemos que con mucha lucidez); «Aqui [en Fstados Unidos}
jamas podria pasar algo semejante; ningiin locutor america~
no ha sido enviado jamas a un hospital psiquistrico por el
hecho de lamar ‘invasién’ a una invasién americana 0 por el
hecho de animar a las victimas para que ofreciesen resisten-
cia, No obstante, podriamos tratar de dilucidar por qué no
ha pasado esto nunca, Una posibilidad, por lo menos una po-
sibilidad abstracta, es que ningiin locutor americano tendré
jamas el coraje de Dantxev, 0 que no podria pensar que una
invasién americana al estilo del Afganistan fuese realmente
‘ma invasién, 0 que una persona en estado mental normal
udiese amar a las victimas a la resistencia, Sila realidad
fuese ésta, entonces existiria un nivel de adoctrinamiento
‘mucho mas profundo que el conseguido con el terror soviet
0, mucho mayor que el que Orwell ubiese podido imaginar
‘nunca, Esto ztan s6lo es una posibilidad abstracta 0 es un re-
trato fel y realista de las circunstancias en que vivimos?» Y
acaba su escrito (significativamente titulado La manufactura
del consenso) con unas palabras inquietantes: «Para aquellos
que buscan la libertad tozudamente, no puede existir nada
‘més urgente que legar a entender los mecanismos y las préc-
ticas del adoctrinamiento. Estos mecanismos son més files
dde detectar en los regimenes totalitarios que en los sistemas
de ‘lavado de cerebro en libertad! en los cuales vivimos y a
Jos que, demasiado a menudo, servimos, consciente 0 in-
‘conscientemente.»
‘También los poderes emanufacturan el consenso» en Io
que concierne a las lenguas, y lo hacen con la promocién,
aparentemente positiva, de un cierto tipo de conveniencia.
{Cuantas veces hemos ofdo afirmar que hay lenguas «de co-
‘municacién», lenguas sinternacionaless? 2¥ qué se quiere de-
cir con afirmaciones como éstas? Pues que hay lenguas dignas
de ser silenciadas, locales (0 de campanario) y birbaras; pero
Tas cosas no se dicen de esta forma porque los poderes han
aprendido urbanidad y saben dorar la hoz. de la siega. Pese
4 todo, las dos calificaciones mencionadas son muy féciles
de denunciar, tanto desde el punto de vista de la lingistica,
como desde el sentido comin més elemental. ¢Hay lenguas
de comunicacién? Sin duda alguna. ;Y eudles son? Todas, sin
excepeién. ¥ si algiin prejudicador llegase a encontrar una
Tengua que no fuese, entre muchas otras cosas, un sistema
de comunicacién, tendriamos la obligacién inexcusable de
dedicarle un fastuoso monumento, porque habria descubier-
to un circulo perfectamente cuadrado. En el fondo, cuando
wuna persona identificada con la mentalidad lingtistica de
poderes centralizadores nos proclama que su lengua es «dle
comunicacién lo que nos quiere deci es que no esti en ab-
solute dispuesta a comunicarse en otra lengua: el esfuerz0 lo
hhan de hacer los demas. Asi, la cuesti6n de la comunicacién
se convierte en un problema de comodidad desequilibrada. ¥
‘todavia més, La mentalidad lingtistica del poder parte de un
axioma no declarado: en realidad, existe una entidad subs-
tancial quees [a lengua; las estantes no son sino un conjunt
de accidentes, tal vez incluso tendencias subversivas cont
Jaunidad.
Pero no tendriamos que negar lo que es evidente: que hay
ss hablantes del inglés que de a lengua galesa (en término:
absolutos y si miramos al conjunto del mundo, porque en Ga:
les hay mas hablantes del galés que hablantes del inglés
‘Ménaco). Como también es cierto que ls diez doce leng
que encabezan las estadisticas comprenden mas de la mit
de la poblacién mundial. Son hechos. Pero los promoto:
de las lenguas «de comunicacién» no se atienen alos hechi
sino que juegan con su propia convenienci, y por e50 no n
invitarin a incrementar una lengua millonaria distinta de
suya
‘Siguiendo con los hechos, y dejando al margen que to
lengua es valiosa y deseable, es evidente que algunos idio
‘nos abrirdn unos caminos que otros no podrian hacerlos
peditos: si alguien quiere convertirse en exportador, agent
de turismo, diplomatico o profesor de literaturas comy
das, claro est que tendré que orientar sus esfuerzos en algu=
nna dixecci6n determinada. Justamente, habré que ver a qué
paises quiere dirigir sus productos, hacia qué lugares quiere
{guiar a unos viajeros ansiosos por conocer mundos diferen-
tes, dénde quiere gozar de inmunidad civil y penal 0 qué li-
teraturas quiere poner en relacin. Y llegamos, asi al final de
este camino: toda lengua es de comunicacion en los lugares
en los que funciona y a los que alguien quiere viajar para en-
tablar conversacién con la gente que en ellos vive. Esta es a
cuestién,y por eso no tiene sentido que alguien pretenda im-
poner (ni siquiera sugerir) que hay que renunciar ala propia
lengua en el propio territorio en que ésta funciona.
En cuanto la segunda de las califcaciones, desde un pun-
to de vista lingistico no hay lengua que merezca el adjetivo
de einternacionale. Pode tener sentido desde la perspectiva
‘economica, de las relaciones transcontinentales, de un inter-
‘cambio de alta tecnologia o de algunos eventos macrodepor-
tivos, factores todos que frecuentemente sugieren ignorancia
sobre las realidades de los pueblos, y propios de personas que
ni tan sélo hacen el esfuerzo de informarse sobre las lenguas
que se hablan en los lugares en los que dejan sus pisadas inde-
lebles. Pero una lengua no es més que una lengua, y sillega a
ser cinternacional» sera a causa de expansiones econdmicas,
tecnologicas, politicas, colonizadoras.. apoyadas frecuente-
‘mente en ejércites que actian como embajadores, o con la
espada de Damocles de su amenaza, ¥ también se convier-
te en «internacionaly una lengua gracias al anzuelo dorado
de la «modernizacién» que se vende a los llamados pueblos
«primitivos» para convertirlos en consumidores del emporio
imperial,
La desigualdad entre los pueblos tiene un indicador lin
giistico muy evidente: «La identificacion de los préstamos
léxicos ~escribe Junyent- es una buena guia para el conoc-
‘miento de Ia historia, especialmente porque son la muestra
‘és palmaria del imperialismo. No hay que profundizar de-
‘masiado en este fenémeno para apercibirse de que el tipo de
préstamo est siempre en funcién de la relacién ocupante/
‘ocupado, El pucblo ocupante puede tomar en préstamo tér-
rminos como banana, tomate, etc. pero el ocupado recibe mu~
chos més, especialmente del tipo jue, ly, piensa. La conclux
sion no es dificil de extraer: lo que se esté tomando prestado,
de hecho, es la produccién de un pueblo, en un caso, y un
sistema social ajeno, en el otro.»
Los ide6togos de la lengua y la substituciénliniistica
‘Ante las dificultades que implica la definicin de lengua, hay.
{quienes son muy expeditivos y afirman, no sin alguna dosis,
de razén, que una lengua no es otra cosa que un dialecto que,
tiene el apoyo de un ejército de tierra, mar y aire (como ya su~
‘gerimos paginas atrés). Esta idea podria ser incluso luminosa,
sino fuera porque le falta un elemento esencial: los idedlogos
de la lengua, que son los acompafiantes imprescindibles de
Ja milicia (real o metaférica). Ya tuvimos la ocasion de obser~
var el caso paradigmatico del francés, antes y después de la,
Revolucién; un caso que ha sobrevivido al paso del tiempo y
que incluso lege a nuestro siglo y contaminé a todo un gran
lingtiista como Antoine Meillet, discipulo, y luego colega, de.
Ferdinand de Saussure: «En relacién con el francés, el breton
‘es un instrumento tan rudimentario y tan poco itil que nin=
agin bretén Iieido podria ni siquiera sofiar en usarlo como,
‘nstrumento preferente. Y no se puede decir que la bombilla,
cléctrica oprime a la vela de cera; ni tampoco tiene sentido
Jlamentar que la segadora perjudica a la hoz.» Solo existe un
problema: el ilustre Meillet ~de quien tantos hemos aprendi-
do tantas cosas itiles- perdié de vista que las velas y las ho-
ces no pueden pensar, ni sentir; mientras que los bretones (
todos los que se han encontrado y se encuentran en circuns-
tancias semejantes), si que pueden pensar, y piensan; si que
‘pueden sentir, y sienten. Porque la hoz desplazada existe por
si misma; pero la lengua bretona vive (0 malvive) porque hay
gentes que la hablan. En defintiva, menospreciando ala len-
gua bretona, Antoine Meillet desdefiaba a sus hablantes.
tal vez los amaba tanto que les queria hacer progresar por los
‘caminos esplendorosos de la lengua y civilizacién francesas.
‘Queda pendiente una pregunta: :por qué no invité Meillet a
los bretones a que fueran fieles a su propia lengua y, ademés,
adquiriesen las ganancias de otras lenguas, entre ella el fran-
és, siasi lo deseaban libremente?
‘A veces, la insensibilidad alcanza cotas escalofriantes.
Morris Swadesh, experto en lenguas autéctonas de América,
publicé en 1946 un estudio sobre las categorias gramaticales
de algunas lenguas amerindias. El estudio es un modelo des:
de el punto de vista de la lingiistica descriptiva, y en él se
afirma, incluso, que lenguas como el navajo, el yana y otras
no son, en absolut, lenguas «primitivasy: todo aquello que
se puede expresar en inglés también es posible expresarlo
en cualquiera de estas lenguas. Hasta aqui, todo funciona
muy bien; pero el estudio comenzaba con una lamentacién:
estas lenguas se estén perdiendo. ¥ gsabemos por qué hay
que lamentar su desaparicion? Porque, «condenadas ala ex:
tincién, nunca podran ser adecuadamente estudiadas ya que
no existe el niimero de investigadores suficentemente pre-
pparados para registrarlas y describirlas». Y tendriamos todo
‘el derecho del mundo a preguntarnos: zqué se ha hecho de
sus hablantes? Claro est que la insensibilidad de Swadesh
‘era del todo explicable: participé en un proyecto para la in-
tegracién lingbistica de los aborigenes americanos y, lisa y
lanamente, de lo que se trataba era de alfabetizarlos en la
lengua autéctona para que la abandonasen inmediatamente
cn favor del inglés,
‘Afirmabamos hace tan sélo un momento que a la «de-
finicién» de lengua Ie faltaba un ingrediente: los idedlogos,
El poder siempre ha acudido a los idedlogos porque siempre
ha necesitado o bien la autojustificacién de las propias ace
ciones (y eso debe de ser porque es dificil suprimir la mala
‘onciencia que se oculta en los rincones del cerebro), o bien
‘1 adoctrinamiento, o ambas cosas a la ver. Ademés, el po-
der difcilmente puede basarse en el vacio y, aunque resulte
triste decitlo, aprovecha los sentimientos heteréfobos, unas
tendencias de odio que tienen en cada uno de nosotros el
Ainico caldo de cultivo imaginable. Y como el poder, que ha
aprendido urbanidad, no osa cerrar a cal y canto las bocas de
unos hablantes discolos y minoritarios, porque podria provo-
car reacciones no fcilmente controlables, tiene que ugar con
Jos mecanismos de la persuasién. Ahora bien, la gente que de
verdad maneja los hilos del poder no ha perdido el tiempo
«estudiando filosofia; hay otros que lo han hecho en su lugar,
sabiéndolo o sin saberlo ~como apuntaba Chomsky-, cons
ciente o inconscientemente,
Bastard con un ejemplo, Pero antes habria que reiterar que
no es agradable ni educado sefialar a alguien con el dedo. En
parte, porque un dedo es excesivamente puntual y la gente
‘ sumamente compleja; en parte, también, porque no todo
1 mundo es propenso a recibir eriticas por sus palabras, y
las crticas pueden desencadenar, incluso, el efecto contrario
al que se pretendia. Hace unos aftos, Manuel Alvar publicé
‘un escrito titulado Bilingtismo e integracin, que algunos han
considerado como un ejemplo de Sociolinguistica no precisa-
‘mente critica hacia ciertas posiciones asimilacionistas, sino
ss bien como un producto ideoldgico (en su sentido peyo-
rativo) ymanipulador. Veamos por qué. En el escrito de Alvar
son frecuentes expresiones tan alejadas de la Linghistica (y
de la Sociolinguistica) como slento proceso de quehacer pa-
tri6tico» para aludi al cambio de lengua y cultura en los pat-
ses latinoamericanos; o bien la expresion «lengua nacional»
‘para referirse al castellano que hay que imponer a los indios
de América,
Sino erramos en las nterpretaciones,latesis fundamental
del escrito de Alvar es ésta las lenguas indigenas americanas
son un factor de ailamiento y de retraso porque el progreso,
ten aquellos paises, se expresa en la lengua «nacional; en con-
secuencia es preciso que los hablantes de las lenguas indige-
nas cambien al castellano para que de esta forma se produz-
ala integracion, Ahora bien, y siguiendo las propuestas de
Swadesh, Alvar sugiere que se tendra que hilar muy fino en el
proceso de substitucion: sera necesaro alfabetizar al pobla-
‘ign autéctona en su propia lengua, porque muchos de ellos
zno saben castellano; es0 si, una vez alfabetizados, habra que
onducitlos hacia la lengua castllana: «saber la lengua ver-
‘Beas eacta claves un paso dev ala total alabet
zacion en castellano, Sin embargo, sera forzoso justficar la
necesidad de este cambio, porque de o contrario pareceria un
trabajo doloroso y gratuito; una imposicion pura, simple y sin
raz6n alguna, La excusa quiere ofrecerse como benefactor
comolla ensefanza a todos los iveles en las lenguas autéeto-
nas le parece inviabe al autor, eno queda, pues, otra solucién
{ue instruira los indigenas en la lengua nacional para acceder
a través de ella~ hasta los més altos niveles de instrucci6n.
De buenas a primeras, la autojustificacion parece muy clara:
se trata de salvar al salvaje, de liberarlo del primitvismo y
la miseria, de eromper las estructuras que mantienen margi-
nadas a certas comunidades
Pro las intenciones benefactoras dejan pronto el paso
franco a unos objetivos que no se saben 0 no se pueden di-
simular: «Es necesario que las cosas sean asi, para mejora
de gentes que viven en estado de miseria y para el desarrollo
equilibrado de naciones en marcha, que no pueden caminar con
cel lastre de cientos le miles de personas ajenas a ta obra que la
colectividad ha emprendido. Las ventajas indiscutibles y -ya- in-
soslayables exigen otros sacrificos» (el subrayado es nuestro),
Los sacrificios son, evidentemente, el abandono de la lengua
y cultura propias que, eso si, eno se extinguen por comple-
to, sino que dejan ~como adstrato- algunos elementos que
condicionan a la lengua que se impone o ~como substrato~
tienen ecos para siempre en la entonacién y en la fonética»
‘Suena aparentemente hermoso: las lenguas americanas no.
tendrén otro remedio que morir; pero dejardn alguna hue-
Ila en la lengua triunfadora. ;Verdad que alguna vez. hemos
leido el hermoso soneto de Quevedo (sensible y sagazmente
editado por José Manuel Blecua) que comienza «Cerrar po-
deg mis ojos la postrera / sombra que me levare el blanco,
diay? Este soneto, cuyo titulo es «Amor més poderoso que:
Ja muerte», es un prodigio gramatical. Con la reiteracién de
las construcciones concesivas, Quevedo expresa todo aquello
ue sobrevivird, pese a la accién devastadora dela Hora inevi-
table. El endecasilabo final produce escalofrios: «polvo sera,
‘més polvo enamorado». ¥ ésta es la cuestién para Alvar: las
enguas amerindias sobrevivirén en la otra oilla, dejaran sus
resonancias amorosas en la lengua enacionals; 0 que es abso-
lutamente cierto es que seran polvo, la ceniza consecutiva al
sacrificio,
Claro esta que la obra emprendida por la colectividad asi
1 justficaba y, ademas, si alguien sentia remordimientos de
conciencia, habria de saber que substituciones como ésta ya
se haban producido antes: «La situacién de la estructura co-
lonial no hace sino crear una nueva ordenacién de os grupos,
pero la division de los grupos venia desde mucho antes. En
‘iltima instancia, los aztecas no eran otra cosa que un pue-
blo conquistador, que tenia bajo tributo a otras 371 tribus y
poblados, poco propicios al yugo que se les imponia. Lo que
curve es que, igual que los nahuas marginaron a las otras
clturas, la azteca fue marginada por la conquista.» Paginas
atris avanzamos un esbozo interpretativo del escrito de Al
var. Ahora se trata le modificarlo ala vista de unos materi
Tes que hemos sacado ~era forz0s0~ de su contexto; pero que
vistos en su lugar de origen, y como parte del discurso global,
todavia resultan mas estremecedores. Hemos llegado al final
del camino: lo que conviene es sacrificarse para la construc-
i6n del estado. No parece importar la gente, sus culturas y
sus lenguas;no hay que pedirles su opinion para saber si quie-
ten incorporarse a las grandes empresas colectivas. Hay que
{incorporarlos, de grado 0 por fuerza, para que el estado nave-
gue con vientos favorables. Por si no lo sabiamos, la victoria
es para el mas fuerte.
roca
Una nueva educacién lingiiistica;
una nueva educacion
sa occ be ear empl eri de
‘achnereidad lings etry dene reaconesarmonins
cnr le dlerentes comunidades Unglticas de od undo»
‘dain nd ec ig
En més de un momento, a lo largo de estas reflexiones, he-
‘mos tenido que denunciar la irreverencia de unas opiniones
y propuestas que menospreciaban a lenguas y hablantes. En
nombre de las grandes empresas se han querido eliminar (y
se han eliminado) realidades naturales variadas y se ha acon-
sejado a los poderes para que asi lo hiciesen. Bueno seria que
todo el mundo tomase nota precisa delas palabras de Popper:
«Sie quiere que progrese el crecimiento de la razén y que so-
breviva la vacionalidad humana, entonces jamas tendremos
«gue inmiscuirnos en la variedad de Ios individuos y de sus
opiniones, finalidades y propésitos (excepto en casos extre-
‘mos en que la libertad politica se halle en peligro). Incluso
las lamadas a una tarea comin (que tanto satisfacen desde
<1 punto de vista emotivo), aunque se trate de una tarea ex-
celente, no son sino lamadas para que se abandonen las di-
ferentes opiniones éticas, para que se abandonen las criticas
rmutuas y los debates que estas opiniones generan. Al fin yal
‘abo, son llamadas con las que se pretende que renunciemos
al pensamiento racional.»
Por desgracia la historia de la humanidad es, en muchos:
casos, la historia de las «tareas comunes»; de unas empresas
exorbitantes que se han caracterizado por el olvido y el sa-
cexifcio sistematicos de los individuos. Una interpretacion,
vverositnil del devenir humano nos diria, con toda probabili-
dad, que los humanos no hemos mostrado excesiva ternura,
los unos para con los otros. Asi, el decurso histérico de los
pueblos y de los contactos entre los pueblos podria ser enten-
ddido como tna larguisima historia de presiones y opresiones,
tuna lucha irracional en que el mas fuerte ha anulado (0 ha,
intentado anular) al més débil, al mas educado, al que ha-
bia apostado menos por la fuerza, al que tenfa menos ansias
‘expansionistas. Pero esta historia todavia contintia, porque:
‘en unos tiempos en los que nos vanagloriamos de nuestro
grado de civilizacién, los pueblos, las culturas y las lenguas,
contindan en peligro, En otros tiempos, los contactos de un,
pueblo con los restantes llev6 a algunos hacia la teoria de la
‘propia superioridad ~como expone Louis-Jean Calvet-y por |
esta via se quisieron justificar las colonizaciones. Hoy todo 3,
iis sutily la «civilizacion» es, en muchos casos, una nueva,
forma de colonigacién a escala planetaria. Porque en lugar de.
promover el bienestar, el equilibrio dela riqueza, la cultura de,
Iiberacién y el respeto mutuo, se promueven constantemente,
las desigualdades entre los pueblos y el espiritu de competi-
tividad y agresividad entre los individuos. ¥ la civilizacion es,
asociada una y otra vez con un grado de desarrollo técnico,
tal que la presién de un dedo sobre un botén podria desenca~
denar los complejos mecanismos de bombas perfectamente,
orientadas.
La historia de la vida y de la muerte de las lenguas corre
en paralelo con la historia de los dominadores y de los domi-
nados: «En una situacién puramente natural -escribe Oscar
Uribe-, cuando los hablantes de dos lenguas distintas se en-
‘cuentran y desean comunicarse entre si, usan uno de varios
procedimientos de aproximacién que no hay por qué detallar.
Pero, fuera de esas situaciones en que el lenguaje es puro y
simple expediente para la comunicacién, se suele hacer del
Tenguaje tn simbolo del poder de un grupo 0 de unas socieda-
des formadas por hablantes de idiomas, de dialectos o de mo-
dalidadeslingtisticas diferentes. Esto explica el quehaya gru-
‘pos que traten de imponerles a otros su idioma, tanto dentro
delas situaciones internas como en las internacionales, y que
1 multiinguismo de un pais revele el delicado equilibrio po-
Iitico de los diversos grupos que en él conviven, ast como el
‘multilingtismo mundial revela el equilibrio politico presente
y la pasada historia politica de las diversas sociedades en el
mbito internacional.»
Por esta razén hay lenguas que crecen (y no a causa de un
aumento repentino de la natalidad) y lenguas que mueren (y
‘no porque los hombres y las mujeres hayan dejado de querer-
se). ¥ para lograr que una lengua desaparezca no es necesatio
asesinar a sus hablantes; no hay que hacer aquello que denun-
céaba el informe de la Escuela de Berkeley sobre el paso de
veinticinco millones de mexicanos autéctonosa un millén, en
tan sélo el tiempo que va desde principios del xvi a finales del
:ismo siglo, No es necesario ir tan lejos. Basta con la persua~
sién, con la extension de los prejuicios ycon la promocién de
la desigualdad: hay lenguas mas y menos cltas, més y menos
internacionales, més y menos progresistas.
Ts preciso huchar contra la promocién de la desigualdad
yes positive promover el igualtarismo, tanto en los niveles
{generales como en el caso concreto de las lenguas. Gabriel
Ferrater hablaba asi del prejuicio de la desigualdad: «La per-
sona medio culta recae constantemente en lo que Leonard
Bloomfield lamaba las reacciones secundarias y las reacciones
terciarias ante el lenguaje: las reacciones secundarias son
simplemente las preconcepciones inverificadas, y las tercia-
ras son los accesos de cdlera histérica cuando el lingtista las
somete a verificacion y descubre que son falsas. Fl ejemplo”
clisico (mencionado por el propio Bloomfield) es el del colo-
zo en Africa, o simplemente el veraneante en wna aldea de
rmontafia, que vuelve contando que los negritos o os labrie-
08 no disponen mas que de un par de centenares de pala-
bras para entenderse (y algunos afiaden que no legarian a
‘entenderse si no completaran el habla con la gesticulacion,
To cual les impide hablar a oscuras), y que se sale de madre
cuando el lingbista le certfica que todo ser humano dispone
de un caudal léxico sensiblemente igual al de los profesores
de universidad» Ferrater y Bloomfield son dos testimonios
sds del espiritu ritico que conviene ejercitar contra las im
postutas, contra la idea de que hay lenguas buenas y lenguas
‘malas, contra promocién de una jgnorancia que incluso nos
llevariaa creer que hay lenguas,culturas y etnias que todavia
estan caminando (y muy lentamente) hacia la humanizacién,
Sin embargo, no sélo se produce el desprecio hacia unas
lenguas en relacién con otra u otras lenguas. También en el
‘eno de una de éstas se promueven supuestas diferencias
cualitativas y el rechazo de unas variedades genuinas consi~
deradas como inferiores al resto. Ante esta situacién, es e5-
pecialmente doloroso el silencio de muchos lingtistas: «Por
To que saberos ~denuncian Newmeyer y Emonds~ ningin
Iingtista ha tenido en consideracién las posibles implicacio-
nes racists, o contra la clase obrera, cuando se defiende que
una clase socal ha de modelar su forma de hablar de acuerdo
con otra. Algunos han suavizado las cosas al proponer que el
inglés no estindar sea usado en la escuela elemental, otros,
como Labov, han hecho lo posible para aligerar la carga im-
‘puesta al alumno negro; pero ninguno de ellos ha renunciado
al objetivo final de modelar al hablante no estandar segin
Jos patrones del «estandar» (por supuesto que seria objeto
de mofa aquel que propusiese que los hablantes de las cla-
ses dominantes inglesas modelasen su manera de hablar por
ddeferencia a la ase trabajadora). En resumidas cuentas, que
nuestra sociedad no permita que cada individuo hable su pro-
‘pia variedad del inglés, sin que esto implique una lacra socal,
fs cosa que no ha sido criticada por los linguistas; ni los lin-
sistas han luchado para extirpar de raiz la lacra, y no los
dialectos». Lo que significa que el rechazo dela diversidad no
sélo se produce entre lenguas diferentes, sino también res-
pecto de las variedadles geogréficas y sociales interiores. La
avaricia es inconmensurable y, en estos casos, a glotofagia no
‘conoce limites: el sistema escolar, por un lado, ya promocton
dal ridiculo, por otro, seran los intrumentos de un poder que
ha aprendido urbanidad, que ya no quiere colonizar, que sola-
mente «civiliza» y ibera al pueblo della barbarie. ;Caminamos
hhacia un futuro sin colores y sin los matices de cada color?
Hay que reconocerla diversidad, y la profunda unidad que
‘encllase esconde y que hace posible el esplendor dela riqueza
‘humana, de una humanidad en la que nadie tiene el derecho
de valer y ser mas que cualquier otro y donde nadie podra ja-
mas aducirrazones legitimas para pisotear asus semejantes y
a todo aquello que es obra de los humanos: sus culturas y sus
lenguas, muy especialmente. En un mundo en que la realidad
es desigual hasta limites lacerantes, vale la pena apostar por
Ja utopia del igualitarismo y del humanismo; apostar por una
‘nueva educacion integradora capaz de superar la «toleranciax
cen favor de la convivencia. La etolerancian supone que somos
realmente los buenos y que alos demés, que se comportan al
‘margen de nuestras normas, les permitimos graciosamente
vivir a su aire, porque somos tan generosos que incluso po-
demos admitir las excentricidades. Una nueva educacién ha
de apostar por el igualtarismo; ha de asumir sin reticencia
‘alguna que el mundo es de todes los que compartimos el te-
soro de una evolucién que nos ha situado en la punta finisima
de una fecha que no se detiene. Entre tanto, en el camino de
la utopia, habra que edificar los refugios de Ia tensién para
aprender a vivir rechazando los simplismos, los esquemas bi-
polares el maniqueismo y los prejuicios, Habra que aprender
‘a resistir la mala educacidn (la propia yla ajena), y habré que
luchar contra las dulces persuasiones del poder, desoyendo la
sracilidad de los cantos de sirena. Aprenderemos a vivir hii-
dos, acaso libres
Bibliografia
AITCHISON, Jean (1991), Lenguage Change Progresso Decoy? Cambri
2, Cambridge University Pross (rad. cast El cambio en les enguas:
progres decadenca? Baxcslona, el 1902),
‘AKMAJIAN, Adrian; DEMER, Richard Ay HARNISH, Robert M. (1979),
“Linguists: An Introduction to Language and Commuction, Cambri
ae, Mass. The MIT Press (tra. cast: Linde una introduc al
lenguaje ya comuniceién. Madrid, Alianza Universidad Textos, 1984),
ALONSO, Déemaso (1964) «El primer vagide de nuestra literaturarsen.De
Ios silos oscurocal de ore. Madi, Gredoe pp. 13-16.
ALVAR, Manel (1972). Bilingulmo eintegracn, en Revista Espaola
‘de Linguistica, 1,1 (1873) pp. 25-57 (tambien en Teoria liga de
las regines, Barcelona, 1975).
‘ARNAL, Antoni (1987). La controvésla sobre ele lenguatges natwals en ele
sles xvii xv. Universitat de Barcelona (esis doctora).
AURODX, Sylvain (1979), LEneydopédeagrammirs et langues au xvite
site. Pris, Mame.
BALLY, Charles (1932), Lingultigque ginéale et linguistiguefransise. Ber-
a, Francke, 1965,
BASTARDAS, Albert y BOIX, Emil, edits, (1994). Un estado sna lengua?
“Lxongonzacn politica dea dversidad ngs, Barcelona, Octaed,
BEAUZEE v. AUROUX
BENVENISTE, file (1958), «Categories de pensée et cattgores de lan-
ge, en Problimes de lngustque générale, Paris, Gallimard, 1966,
Vol. I, pp. 63-74,
[BLOOMPIBLD, Leonard (1927), Literate and literate Speech», en Char
les F. Hocket (1970), A Leonard Bloomfield Anthology, Bloomington,
Indiana, Indiana University res, pp: 147-196.
OAS, Frane (191) enttoduction» al Handbook of American Indian Lan-
‘guages. Washington, Government Prntig Office
CCALVET, Louie-Jean (1974). Lingustique et colnilsme: Pete trie de
slttophgie. Pans, Payot (rad, cast: Ligustica yolonialome. Gia,
ear 21881).
CCALVET, Louls-Jean (1987) La guere de langues et Tes pltiguestn-
_guisiqus. ari, Pay
CCALVET, Louis Jean (1993) 1Burape ess langues Paris, Pon
‘CAPMANY, Antonio de (1786-1794; Teatro crfico: Observacions cities
‘abe a excelencia de la lngua castellaa, en Gregorio Garces. Fund
‘mento del vig y elgancia de a eng casellana. Madrid, Rivadeneyra,
1852).
‘CHOMSKY, Noam (1985), eLa manufactura del consentimenty en Saber,
40985), pp. 414
DANTE (13052), De vulgar eloguontc, edicion Intina y traduccion cas-
tellana de M. Rovira y M. Gil. Madrid, Universidad Complutense,
1982).
clr universal de dete Inge / Déclraion rivera de rots Ings
tiqes/ Univeral Declaration of Linguistics Rights /Dclarcinunverel de
decos bgt, Cenferencia mundial de dvechosinghsticos, Barc
Jona, 1996 (Publicacién del International PEN/CTEMEN),
FERGUSON, Charles A, (1959)
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Educar y convivir en la cultura globalFrom EverandEducar y convivir en la cultura globalRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Lecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorFrom EverandLecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Computación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasFrom EverandComputación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasNo ratings yet
- Pata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasFrom EverandPata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasNo ratings yet
- Los pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaFrom EverandLos pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaNo ratings yet
- Orbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionFrom EverandOrbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionNo ratings yet
- Entrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaFrom EverandEntrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaNo ratings yet
- Love Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosFrom EverandLove Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosNo ratings yet
- Grandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoFrom EverandGrandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoNo ratings yet
- Coeducando para una ciudadanía en igualdadFrom EverandCoeducando para una ciudadanía en igualdadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Contra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaFrom EverandContra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaNo ratings yet
- Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaFrom EverandNuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaNo ratings yet
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilFrom EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilNo ratings yet
- Coaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNFrom EverandCoaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNNo ratings yet
- La arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáFrom EverandLa arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáNo ratings yet
- Exploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaFrom EverandExploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaNo ratings yet
- Luchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeFrom EverandLuchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeNo ratings yet
- Oscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaFrom EverandOscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaNo ratings yet
- De la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,From EverandDe la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,No ratings yet
- Aprender a escribir en la universidadFrom EverandAprender a escribir en la universidadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Empoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaFrom EverandEmpoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaNo ratings yet
- Documento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaFrom EverandDocumento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaNo ratings yet
- Nuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaFrom EverandNuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaNo ratings yet