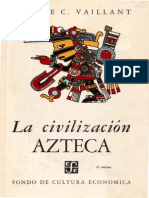Professional Documents
Culture Documents
Distribucion Del Espacio e Identidad Social en El Ritual Jerten o
Distribucion Del Espacio e Identidad Social en El Ritual Jerten o
Uploaded by
Kike San Martin0 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views7 pagesOriginal Title
distribucion_del_espacio_e_identidad_social_en_el_ritual_jerteno
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views7 pagesDistribucion Del Espacio e Identidad Social en El Ritual Jerten o
Distribucion Del Espacio e Identidad Social en El Ritual Jerten o
Uploaded by
Kike San MartinCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 7
Virgen del Higo 0 la Virgen de la Montafia, y ese dia po-
nen la fiesta”,
Sin embargo, de modo paralelo a la relacién visible que
ingerta el calendario local dentro de un calendar litirgico
universal, existe otra que vincula de forma intima la suce-
siGn de las fiestas con Ios distintos momentos de la vida
social del pueblo, Pues el ciclo econémico del trabajo agri.
cola y el ciclo poblacional del retomo de los emigrantes no
sélo afectan a las fiestas limitando su celebracidn en épo.
cas de mucha ocupacién o de escasa presencia de perso-
has, sino que en cierta medida son expresados por ellas, en
la celebracién anualmente renovada del fin de la cosecha y
de la presencia masiva de familiares que retoran periddi-
camente a la comunidad donde nacieron,
ET relativo ajuste entre ambos aspectos del calendario
festivo, vinculando los ritmos de la vida local con una re-
presentacién del tiempo estable y universal, se pone de
‘manifiesto precisamente a través de aquellos casos en los
ue el ciclo de la labor agricola y el ciclo poblacional han
entrado en contradiceién con ésta, constituyéndose en
fuente de tensiones entre el seguimiento de la tradicién
festiva y el deseo de modificarla de acuerdo con critetios,
prdcticds: “Los que viven fuera quieren cambiar la fecha
Ide San Miguel, Cabrero), pero el pueblo no quiere. Dicen,
ue ha sido asf siempre, entonces, que e6mo se va'a cam-
iar”, “La regia es que San Felipe [Cabezuela] no se cam-
bie, pero este afio de hecho se ha cambiado, razén por la
cual la gente se ha negado a dar dinero. Porque si es el dia
luno, se hace el dfa uno". En la mayor parte de los casos el,
resultado final no es el transporte de fechas (caso de Ia fe-
tia de Navaconcejo), sino el declive o la eliminacién de las
fiestas que, sin considerarse principales, entran en algtin
‘momento en franca contradiccién con los ciclos citados
(romerfas, fiesta del Corpus, Santiago, San Juan).
2, Distribucién del espacio e identidad social
en el ritual jerteio.
Como es sabido, sobre las descripciones meramente ob-
Jetivas del territorio, las sociedades humanas superponen
esquemas de organizaciGn espacial. Estos esquemas deri-
van en parte de [as relaciones tecnolégicas con el ambiente
natural, pero también se construyen como reptesentaciones
ancladas en la prictica social de los individuos. Desde su
dimensién simbélica y comunicativa el ritual trabaja los
esquemas espaciales de las sociedades. En primer lugar,
como estructura de aceién prescrita por la tradicign, el
tual resalta una relacién de correspondencia entre las uni-
dades abstractas que ordenan la vida social y sus marcos
espaciales de actividad. Asi encontramos, en el valle del
Jerte, que los rituales expresan, mediante marcaciones es-
paciales significativas, la pertinencia de las unidades so-
ciales que hemos descrito como principales reguladoras de
Ja accién social: el pueblo, la familia y el valle.
Las fiestas patronales, y en general aqucllas celebracio-
hes que aglutinan a la comunidad local, encuentran en su
temitorio el escenario pata su realizacidn. Los lugares de
concentracién festiva, como la plaza donde se celebraré el
baile, se pueblan de indicadores que anuncian una wtiliza-
in excepcional y expresiva del espacio pablico -una plas
taforma para los ssicos, una churreria, un puesto de hela.
dos, Estos indicadores varian, segtin la fiesta, desde la co.
locacién de adornos Iuminosos por Navidad en algunos
pueblos hasta el aspecto blindado que ofrecen las fachadas
de Piomnal a la espera de los nabos del Jatramplas; 0 el en.
galanamiento de Tornavacas en el dfa del Corpus, donde
las ventanas se visten con sdbanas, se atraviesan las calles
‘con arcos de fresno guamecidos de flores y se colocan si-
tiales para la adoracién de fa custodia. La marcacion festi
va del espacio comunitario no s6lo se realiza mediante este
tipo de indicadores estéticos; como ya se ha visto, en los
Pueblos del valle es comin la celebracién de procesiones
religiosas que recorren las calles, estableciendo a
‘ocupacién dinémica del territorio local. Asimismo, las ce-
lebraciones domésticas ponen de relieve la dimension es-
pacial de la familia, y su cardcter relacional con unidades
Sociales extrafamiliares, mediante la utilizacién de la casa
¥ Sus inmediaciones vecinales como lugares de encuentro
Titualizado. Por tltimo, el valle como tal tiene su expre.
si6n en la Fiesta del cerezo en flor, que supone una ocupt-
ccign simbolica del territorio Comarcal por medio de dos
‘mecanismos: la congregacién de participantes que acuden
en representacién de las respectivas comunidades locales,
Y una norma de rotacién que sitia cada atio Jo més desta,
‘eado del acontecimiento en un municipio de la comarca
Pero el ritual no se limita a prescribit, desde modelos
tradicionales, la pertinencia de la relacién entre espacios y
unidades sociales. Como aceién prictica el ritual ofrece
ademas un marco no prescriptivo de ocupacién de los es-
Pacios que, como veremos, puede dar cabida a expresiones
novedosas mediante la apropiacién estratégica de locales y
lugares piblicos. Fn esta apropiacién, los indicadores te-
ritoriales son elementos de primera importancia, tanto pa-
ta vehicular disensiones sociales o segmentaciones esta-
blecidas por Ia préctica cotidiana como para conducir al ri-
‘wal a su ruptura ante Ia afloracién de conflictos efectivos.
Una tereera operacién del ritual sobre el espacio consis
teen dar relieve expresivo no ya a las reluciones entre las
unidades sociales y sus terttorios, sino a las relaciones de
las unidades sociales con los limites terttoriales. Determi:
nados aspectos sustanciales de las celebraciones de quit
tos, asf como la costumbre de romper la cama de los no-
vios en la boda tradicional, ilustran la expresi6n ritualizada
de una transgresi6n de los limites teritoriales del pueblo y
1a familia como unidades sociales relevantes.
21
é
=
|
Una cabin durante ta fiesta del Jarvamplas (Piornal)
En las paginas que siguen desarrollaremos éstas y otras,
consideraciones asociadas al problema de Ia distribucién
ritual del espacio y sus operaciones sobre los diferentes ni
veles de la identidad social en el valle del Jerte, sirviéndo-
nos en primer lugar de la presentacién somera de un caso
rico en indicadores territoriales a nivel comunitario (el J
rramplas de Piornal), y complementando el desarrollo te6:
rico con ilustraciones etnogritficas extrafdas de otros acon-
tecimientos rituales
Distribucién ritual del espacio comunitario.
‘Ya hemos tenido ocasién de presentar en la seccién an-
terior algunos elementos de la fiesta del Jarramplas, una
232
celebracién del pueblo de Piornal que congrega a la comu-
nidad local durante los dias 19 y 20 de enero en tomno a la
figura de San Sebastién, Realizaremos aqui una descrip-
ci6n de la secuencia ritual prestando especial atencién a
los componentes espaciales prescritos por la tradicién, y a
los indicadores de uso del fertitorio que se revelan en la
accién ritual préctica.
‘Todo ritual comunitario puede ser narrado por los infor-
‘antes como una secuencia estructurada de acontecimien-
tos, un script de conductas colectivas que, en principio, se
justifica como una obligacién debida a la tradicién, La ob-
servacién directa del acontecimiento, tal y como es reali-
zado en la prietica, puede revelar desviaciones mis 0 me-
nos importantes con respecto al patrdn estructural que re-
sumen los informantes en sus narraciones, o poner en evi-
dencia actividades mas 0 menos estructuradas, que, si
embargo, resultan imprescindibles para valorar en su con-
junto el sentido social de la fiesta. Cuando el informante
narra la estructura del ritual suele detenerse en aquellos
acontecimientos que prescriben una utilizacién de los es-
pacios como expresidn integrada de fa unidad social perti-
nente (en nuestro caso, la comunidad local); es decir, suele
seleccionar aquellos eventos que suponen una ocupacién
tertitorial del pucblo como un todo. En este sentido, las
deseripciones que realizan los informantes subrayan con
especial intensidad la primera de las operaciones que indi-
cdbamos més arriba; aquélla por la que el ritual establece
tuna contespondencia entre los espacios y las unidades so-
ciales. Como veremos a continuacién, la observacién di-
recta tevela distribuciones espaciales menos evidentes, pe-
ro de un enorme interés para comprender las relaciones di-
nimicas entre vida social y vida ritual.
Los informantes piomalegos comienzan su descripelén
de la secuencia situindose en la mafiana del dia 19, A pri-
mera hora sale a pedir fa comitiva del mayordomo, acom-
pafiado del Jarramplas (que va ataviado con el traje de pin-
205 y sin mascara) y algunos allegados. A su marcha por
las calles del pueblo, que recorren al son del tamboril con
‘una canastilla, los vecinos echan su donacién para el san-
to: una cantidad en metélico o una vela para Ia iglesia, y
obsequian al grupo con un trago de vino y un deseo de
“salud” al que el mayordomo devuelve una férmula: “Que
el buen santo lo premie”. La comitiva recorre en este mo-
do la préctica totalidad de las calles del pueblo durante un
intervalo aproximado de dos horas, siguiendo un orden es-
pacial que se reitera cuando en otras celebraciones con
mayordomfa, como la fiesta patronal de San Roque, se rea-
liza una peticidn andloga para el santo, A continuacién, los
informants pasan a describir la primera invitacién del ma-
yordomo al grupo protagonista: un pincho de jamén y que-
So que retine al mayordomo, el Jartamplas y sus allegados
respectivos, y que se ofrece en el local comunitario de la
cooperativa
A mediod{a, en la casa del mayordomo, diversos espe
cialistas rituaies visten ceremonialmente al Jarramplas,
puesto que por la maffana sali6 sin las protecciones que re-
uiere la violencia fisica del ritual; una violencia que ya
vaticinan fos gritos de los quintos, situados al otro lado de
la puerta que los separa del lugar donde el Jasramplas se
prepara:
*Salga usted Jarramplas,
no tenga miedo,
que cuando salga
todos corremos.”
En realidad, 1a copla no hace sino aplicar al Jarramplas
luna connotacién de agresividad establecida por la tradi-
ign, que los quintos, armados ya de los nabos, bien podrian
aplicarse a sf mismos. Segin el informante, euando el Ja-
‘ramplas esté preparado realiza su primera salida. Marcan-
do un ritmo de tambor earacterfstico con dos cachiporras,
y con la cabeza protegida por una enorme méscara cornu-
a, el Jarramplas afronta la primera embestida de los na-
bos: un nutrido grupo de quintos dispara a su cuerpo desde
la primera Iinea; detrés, ottos sectores de la poblacién dis-
paran sus nabos al personaje, cuya prineipal aspiracién es
‘mantener el ritmo y ofrecerse a la multitud en un claro
gesto sacrificial, a veces asusténdola, a veces resistiendo la
agresi6n simbética, a veces sometiéndose a su persecu-
in, El resultado territorial del acontecimiento es el reco-
rrido aleatorio de algunas calles, resultante de los movi-
mientos, en parte intencionales y' en parte forzados por la
situaci6n, del protagonista ritual
Al término de la deseripcién de esta secuencia la narta-
cin nativa se desplaza a la tarde, mencionando quizas la
celebracién de la comida ceremonial del primer dia de la
fiesta, costeada por el mayordomo, y a la que acuden, co-
‘mo es notmativo, los allegados del micleo compuesto por
los dos principales agentes rituales, Sobre las cuatro de la
tarde ef pucblo se congrega en la iglesia, Sin celebracién
litdrgica, y mientras se canta la rosea, el mayordomo “baja
al santo del trono”. Esta accién consiste en desplazar la
imagen de San Sebastién de la hornacina que le esta per-
‘manentemente reservada en el retablo a un altar situado en
el pasillo central del templo. Después de este acto, el Ja-
rramplas realiza su segunda salida, de menos intensidad
‘que la de la mafana, y en la que como es prescriptive en
cada enfrentamiento con los tiradores, el Jarramplas es
asistido por sus familiares y allegados én caso de dificul-
tad, reservéndose la prerrogativa de tirar las eachiporras al
suelo 0, en extremo, de quitarse la méscara, signos inequi-
vocos de que la muititud debe detener las agresiones, Co-
mo ya sucediera por la maftana y volverd a ocurrir en las
salidas sucesivas, el Jarramplas fecorre entre los nabos al-
‘unas calles del pueblo.
Ya de noche, pues seguimos el hilo del informante, ef
Jarramplas y el mayordomo acuden a las albords. A las
cero horas del dia de San Sebastién se congiega el pueblo
cen la puerta de la iglesia, Fl Jarramplas solicita a los asis-
tentes una devocién que sera cumplida rigurosamente a lo
largo de esta nueva secuencia. Las alboras es Ia marcha
procesional ms nutrida de todas las que pudimos observar
en Piornal, En ella no se saca la imagen del santo; eleje de
la devocién se siti en el rol del Jarramplas que, ‘en re-
presentacién de San Sebastién”, comienza a caminar de es.
paldas, lentamente, con el traje de pingos y sin la mascara,
‘areando un ritmo cadencioso con su tamboril. Pegado a
Grupo de quintos durante ta festa del Jarvamplas (Piornal)
su espalda, y por tanto caminando en la direecién de la
marcha procesional, avanza el mayordomo, flanqueado
por dos nifios que ejercen de monaguillos. A su alrededor,
el pucblo en masa canta las albords, que dan nombre a la
procesién, y cuyas coplas son las mismas de la rosca ento-
hadas de un modo solemne. La procesién discurre casi a
‘oscuras por una serie de calles pedregosas que recorren la
zona més vieja de Piornal, siguiendo un trazado tadicio-
nal
Al llegar a a puerta de Ia iglesia el pueblo se disgrega, y
aqui el informante sigue a la pareja protagonista para des-
ceribit la secuencia siguiente, Tras las albords, el mayordo-
mo ha tomado nota de las familias que desean ser objeto
de su visita durante fa ronda, Consiste ésta en un recortido
festivo que realiza cl grupo protagonista acompaiiado de
quien quiera sumarse, para rondar con coplas tradicionales
ala puerta de aquellos vecinos que previamente expre
ron su deseo al mayordomo, El ritual prescribe, pues, un
‘nuevo recorrido por las calles del pucblo, esta vez més op-
‘cional que el de la salida a pedir, en el que el grupo cere~
‘monial recibe donaciones en especie para echar a las mi-
as, y, de casa en casa, unos tragos de vino.
23
Ya de macrugada, en el local de la cooperativa, se cele-
bran las migas, una Secuencia de comensalidad que vuelve
‘a congregar al sector de la poblacién que sigue de fiesta a
esas horas. Invitados por el mayordomo, el Jarramplas, el
pueblo y los forasteros comen en un ambiente relajado e
inestructurado, en el que circulan platos de migas que se
‘comen con las manos, entre canciones y bromas festivas, ¥
{que se orienta hacia un reciente descontrol, \l término de.
las migas quedan unas horas para el amanecer y la gente se
refira a descansar.
Sobre las ocho y media el pucblo esté desierto y
‘campanas de Ia iglesia tocan a regocijo, La atencidn de los,
piomalegos se focalizard esta maftana en Ta importancia
dominante de la safida del dia 20, el acto climético det ri
tual, y consecuentemente su narracién de la fiesta tender
conducirse de inmediato al ceremonial que tiene lugar
primero en el interior de la iglesia y luego en la plaza ane-
ja. Sobre Ins once, el pueblo se congrega en el templo. El
Jarrampias, que viene de la casa del mayordomo, recibe
‘otra andanada de nabos. En el vestibulo de la iglesia se
uita la méscara, y entonees da inicio la provesi6n, que es-
ta vez contari con la participacidn de la imagen del santo,
‘A la vuelta, y tras la subasta de las andas del santo, el cura
celebra una misa. A su término, el oficiante da permiso pa-
ta que el coro de mozas y el nifto repetidor interpreten la
rosca, La funcién del nifio consiste en reiterar con un soni
4quete caracteristico el iltimo verso de cada estrofa. El cli-
‘ma emocional crece conforme las coplas se aproximan al
final de la caneién, Al Megar a la tiltima copla el tamboril
el Jarramplas marca un tiempo frenético, y las mozas
cantan en medio de un revuelo ocasionado por el aumento,
de la tensiGn:
“(A Ia guerra, ala guerra,
al arma, al arma,
Sebastién valeroso
vencié batallas!”
La copla da paso a la salida més esperada del Jarram-
plas. Cuando el pueblo sale de misa los mas jvenes
aguardan armados, Segtin todas las descripciones éste es el
momento crucial, El Jarramplas recibe la mayor de las
descargas y se espera de él que dé fiesta; es decit, que
aguante la mayor cantidad de tiempo posible los tiros del
pueblo, concentrado en tomo a él en semicfreulo, y ocu-
pando la plaza de la iglesia. Un “buen Jarramplas” sabe
mantener en esta situacién una distancia formal con res-
pecto a la violencia de los tiros, ealizando gestos especta-
culares, como el de subirse al pretil del pildn sin dejar de
tocar el tambor mientras tecibe los golpes de los nabos,
En este punto, el discurso del informante nos Hleva a la
tarde. En Ta iglesia San Sebastidn recibira la adoracin de
los fieles que han ido a besarle, ante la asistencia devocio-
24
nal del mayordomo, el Jarramplas y el conjunto formado
por el coro de mozas y el nifo repetidor. Cuando el pueblo
termina de besar el santo se produce una nueva subasta,
cesta vez para determinar quién serd el encargado de “subir
la imagen al trono”.
A la salida de la iglesia, el Jarramplas, atin en funciones,
se dirige a Ia casa del que ser mayordomo el afio proxi-
mo. Durante el trayecto continga la Hluvia de nabos y el
pueblo recorre en todas direcciones el espacio local en
funcién de los desplazamientos del protagonista. Pero po-
co a poco el clima de fiesta decrece, y cuando el Jarram-
plas arriba a su destino, ya s6lo queda celebrar la ceremo-
hia que simbélicamente anuncia la continuidad del ritual:
os mayordomos entrante y saliente y los respectivos Ja-
rramplas se reparten un lomo, costeado ya por el nuevo
mayordomo, que a partir de ese momento comienza a ha-
cerse cargo ide los gastos y los preparativos de la fiesta,
Aqui se detiene la deseripcién nativa del ritual y también
el ritual mismo.
Cuando el informante describe 1a fiesta reatiza una se-
lecei6n de secuencias ordenadas que resumen el sentido de
la celebracién como un acontecimiento de integracién so-
cial. No puede pasar desapercibido en este caso el carcter
integratorio representado por la complementariedad de los
roles principales: el mayordomo y el Jarramplas. En los
términos de los informantes el primero “est& para pagarlo
todo”, mientras que el segundo “est para recibir los gol-
pes”; expresién que pone en evidencia, intencionalmente,
un modelo de ajuste integrado entre los diversos sectores
de la estratificacion social. Como se ha visto, la estrategia
narrativa del piomalego consiste en seguir a kx pareja pro-
tagonista por aquellos espacios ceremoniales donde se pro-
duce, a su alrededor, una focalizacién de la atencidén pabli-
‘ca; las calles del pueblo, la iglesia y su plaza, el local de la
‘cooperativa. Llamaremos al modo en que los agentes s0-
ciales operan con el espacio en estas secuencias uso focal
del espacio ritual, insistiendo en dos aspectos. En primer
ugar debemos subrayar que lo que caracteriza a esta part
cular utilizacién del espacio es el hecho de que, por medio
«de una préctica ritual de focalizacién de la atencién colec-
tiva, el territorio pasa a concebirse como un espacio de ac-
‘cin comin, En segundo lugar, es esta comunidad de ac-
ccidn In que el informante traslada a su seleccién de los
acontecimientos para privilegiar la funcién integradora del
ritual en relacién con la vida social. Es preciso insistir en
el hecho de que el uso focal del espacio es, en la prictica,
una caracterfstica de los acontecimientos rituales de base
comunitaria; en la vida cotidiana, los agentes sociales or-
denan su espacio segsin intereses individuales segmenta-
rios, que se traducen en esquemas cognitivos y trayectorias
no necesariamente convergentes,
] uso focal del espacio ritual supone, pues, una prictica
de integracién comunitaria, y en este sentido opera sobre
Ja clisica correspondencia entre unidades sociales globales
y representaciones espaciales de tipo comunal. Ahora bien,
Ja unidad social del pueblo, concebida como un todo inte~
grado, nos muestra diferentes facetas que se reflejan a su
vez en una diversidad de usos focales del territorio,
En primer lugar, Ia comunidad local como unidad social
posee una estructura organizada que se revela en utiliza-
ciones a su vez ordenadas del espacio, Estos usos ordena-
dos del espacio ritual encuentran su. expresiGn mediante
dos mecanismos tradicionales: la provesién, en la que los
agentes sociales se congregan alrededor de una imagen
‘que condensa la identidad comiin; y las acciones de pedir
y de la ronda, en las que el grupo ceremonial protagonista
representa al todo comunitario en su funcién redisiibuti-
‘va, pues es finalmente el pueblo en su versién integrada
quien recibird los bienes de la colecta, ya sea por media-
cidn del santo, ya en especie cuando se éongregue para co-
met las migas. Las procesiones constituyen un rellejo
tual de la ordenacién social tal y como ésta puede ser re
presentada idealmente por los agentes. Como hemos indi
cado, su modelo de ordenacién responde a una clasifica-
cidn espontiinea en grupos de edad y sexo durante la mar-
‘cha procesional, que por otra parte sigue un recorrido uni-
tatio, La marcha de la comitiva compuesta por el mayor:
domo, el Jarramplas y sus allegados cuando salen a pedir
se halla claramente estructurada en roles rituales, y nueva-
‘mente la significacién espacial de la secuencia responde @
tun recortido tradicional, Estas situacfones ilustran, por otra
parte, el funcionamiento de los mecanismos diferenciados
de la congregacidn y la representacin en rituales que en-
cuentran su base social en la comunidad local.
Pero el pueblo posee una segunda versién globalizada,
{que también se pone en préctica mediante el uso focal dei
espacio ritual. Nos referimos a esa situacién antiestructural
que Victor Turner denominaba communitas (Turner,
1969), y que es portadora de un sentido de identidad redu-
cido a'la meta condicidn de pertenencia al grupo. Este sen
tido se expresa borrando los Ifmites estructurales y organi
zativos més allé de la simple distineién entre el rol prota-
gonista y el resto de los agentes, por lo que no puede pro-
ducirse mas que en un marco de congregacién. Las dos si-
tuaciones del Jarramplas que mejor lo describen son las
salidas de la méscara y el commensalium de las migas, Pa-
ra referitse a ambas los informantes destacan la misma
propiedad de participacién social inespecifica: “al jarram-
plas le tira todo el mundo” / “a las migas va todo el que
uiere”, Es cierto que prescriptivamente los forasteros es-
tén autorizados para incluirse como part
‘en estas dos secuencias; pero 0 es menos cierto que
tegracién comunitatia del forastero se hace a costa de sig-
nificarlo como un elemento ajeno a la condicién de miem-
bro perteneciente a la comunidad, De este modo, se le in-
vita con humor a agredir al Farramplas (Io que en modo al-
guno es préctica comiin entre los propios nativos, a menos
{que se relieran a los nifios); o se establecen con él compe.
ticiones jocosas sobre la capacidad de aguante a la hora de
‘comer migas: “Tos de Madrid no sabgis ni comer”. La “an.
tiestructuralidad” ritual no implica, pues, una disolucién
indiscriminada de cualquier limite estructural: borra las
fronteras en el seno del grupo protagonista, pero puede
rantenerlas hacia el exterior.
Estas dos situaciones de expresidn unitaria e inestructu-
rada de la comunidad local se ponen préctica mediante el
uso del espacio ritual de una manera focal, pero cactica
En las situaciones que venimos describiendo, lo determi.
nantc es que “cada cual se coloca donde quiere”. Es cierto,
Dor otra parte, que el caos espacial de estas situaciones se
realiza en el marco de una codificacién focal del desorden,
‘mediante la estipulacién tradicional de una secuencia que
encuentra su localizacién precisa en un territorio ritual y
‘en un intervalo acotado del desarrollo temporal de Ia cele-
braci6i
En estas secuencias se produce ademés una ruptura de
los limites ritualizados de la interaccién personal cotidia-
na: los participantes de la accidn de tirar al Jarramplas se
hallan agolpados en una dindmica desordenada de movi-
mientos corporates que permanentemente interceptan las
posibilidades de movilidad de sus compafieros de juego;
fen las migas es frecuente que los individuos, que no ocu-
pan asientos determinados, pudiendo asf desplazarse de un
Jado a otro del local, se den de comer y beber unos a otros,
en una actividad indiferenciada que se desenvuelve entre
al tnffico de botellas y platos, Pero tales transgresiones de
los limites del espacio personal han sido recodificadas en
el contexto ritual como obligaciones de transgresién, En
este marco gana protagonismo la accién de los quintos,
que como grupo especializado en significar la relevancia
prescriptiva de los Iimites mediante acciones conducentes
a transgredirios, cobra durante estas secuencias de commur-
nitas la paradgjica funeién de liderar el caos: situindose en
primera linea de tiro en las salidas del Jarramplas y desta-
nose @ la cabeza del desorden de las migas.
AL operar una seleccién de las secuencias que suponen
un uso focal del espacio, ef discurso del informante elude
dar cuenta de otras situaciones que se producen indiscuti-
blemente en el contexto ritual y que indican elocuente-
‘mente la existencia de una base social mas parcializada,
sometida a la dinémica de los intereses personales y seg”
mentarios, Tales situaciones, que suponen sos teritoria
les opcionales y no focatizados, no entraflan necesaria
mente la afloracién de conflictos efectivos; simplemente,
remiten a una dingmica ritual en la que se refleja con nor”
‘malidad la existencia de una sociedad sélo parcialmente
integrada, y en la que los agentes sociales pueden optar,
segiin sus intereses privados y de grupo, por utilizaciones
espaciales que suponen una atenciGn diversificada, Cen-
235
trarse exclusivamente en la descripcién de los aconteci-
rmientos focales conduce, desde nuestro punto de vista, a
claborar una teoria del ritual excesivamente integratoria,
ajena a una descripcién de los acontecimientos rtuales que
los contemple en un marco de continuidad con la vida so-
cial general en la que se hallan insertos.
Es comiinmente sabido que en tiempo de fiesta Ia expre-
siGn de los vinculos sociales recibe, al menos en los espa-
cios piblicos, una intensificacién, Esta intensificacién se
refleja en Ia ereacién de un particular clima social, que
suele describirse mediante el rétulo “estar de fiesta”, y que
refiere a una exacerhacién de los componentes fiticos y
expresivos de la aceién comunicativa: enfatizacién del sa-
ludo, estrechamiento del contacto fisico, relajamiento de
los indicadores de aceptacién del forastero, ete. El contex-
to ritual establece en estos casos un marco festivo de cele-
bracién comunitaria, que si bien encuentra su climax en
os momentos focales, title también de expresividad aque-
las situaciones no focales que suponen un uso diversifica-
do del espacio ritual. El ejemplo etnogritico caracteristico
tipicos de todo ritual festivo
que se sitdan en los intersticios de las secuencias focales:
Tirandole nabos al Jarvamplas.
nos referimos a las situaciones de chateo ~omitidas por
obvias en el discurso del informante-, que se producen,
por ejemplo, cuando al término de la salida del dia 20, los
grupos de amigos, allegados y familiares se desplazan por
Jos bares a tomar un vino, Sobre un tono festivo cobran
aqui relieve los rituales de interaceién, que calan en el teji-
do de la vida social cotidiana,
Estas situaciones reflejan, mediante el uso parcializado
del espacio, la parcelacién de los segmentos sociales mis-
mos, en simbitos de negociacién que se hallan a caballo en-
tre lo privado y lo paiblico, y que pueden afectar a las se-
236
cuencias focales del ritual al menos de dos modos. En pri
‘mer lugar, es en estas situaciones donde los grupos que
componen Ia colectividad local gestionan sus interpreta-
iones de cémo vienen sucediendo (o dcberian haber suce-
dido) las secuencias focales, estableciéndose asf una via de
continuidad entre la estructura ritual unitaria y una estruc-
tura social no unitaria que da lugar a interpretaciones di
vergentes. En segundo lugar, los corros de chateo son con-
textos de negociacién para tomar decisiones de grupo so-
bre la participacién de los agentes implicados en las se-
ccuencias focales que vendriin en adelante, Estos dos efec-
tos de la accién social diversificada sobre las secuencias
focales del ritual dependen de un hecho casi obvio: en
tiempo de fiesta, el tema de conversacién preferido es la
fiesta misma,
Hay un segundo tipo de situaciones en tas que cabe ha-
blar de un uso diversificado del espacio ritual, Se trata del
establecimiento de secuencias paralelas, que por no estar
estipuladas en la estructura tradicional s¢ excluyen del re-
lato del informante. Es evidente que este fenémeno habri
de producirse en aquellas poblaciones que, como en el ca:
so del valle del Jerte, poseen una estructura demogréfica y
social lo suficientemente diversificada, La ejecucion de se-
cuencias paralelas puede cobrar un valor significativo para
los agentes que se hallan en ese momento en la secuencia
focal, como indicador expreso de divergencia socials pero
también puecle mantenerlos indiferentes en la medida en
que se asuma que se trata de un fenémeno sin intencionali-
dad de expresar escisiones significativas. La utilizaciGn de
espacios alternativos constituye, por tltimo, Ia estrategia
‘mas importante para expresar conflictos sociales, cuando
un sector pretende apropiarse del sentido del ritual compi-
tiendo con otros para dotar de focalidad las secuencias que
&1 protagoniza.
Mientras andébamos siguiendo ta ronda del Jarramplas
en la noche del dia 19, nos preguntibamios dnde se halla-
ria el resto del pueblo, Con ser un acto focal, Ia ronda no
es en absoluto un acto masivo; ef grupo puede aleanzar por
‘momentos Ja treintena de personas, pero lo normal es que
se mantenga en tomo a la decena, Una parte del pueblo se
hallaba en sus casas, esperando el paso de la comitiva; otra
parte se distribuia por los bares; y la mayorfa de la pobla-
Cidn habil para Ia fiesta a esas horas de la noche se encon-
traba en la discoteca, donde esperaba que dieran las tres de
Ja mafiana, que es 1a hora aproximada a la que se comen
las migas, La ronda segufa adelante, indiferente a la multi-
Plicidad de espacios alternativos de celebracién. Al llegar
a la discoteca se produjo, sin embargo, una manifestacién
de divengencia que no llegs a ser capiada por los rondado-
res, Al preguntar a un informante que habia salido a la
puerta por qué no se sumaba a la ronda su comentario fue:
"yo prefiero venir a la discoteca, es0 es cosa de carcas”. El
comentario deseaba dejar constancia, ante el etndgrafo fo-
rastero, del hecho de que existen diversas posibilidades al-
temativas para la fiesta, pero en un volumen de voz. Io su-
ficientemente privado como para que no fuera percibido
por los protagonistas de la ronda,
Un caso tipico de uso diversificado del espacio ritual
mediante la tealizacién de secuencias paralelas sin conflie-
to es el que se produce en los pueblos del valle que cele-
bbran sus fiestas patronales durante el periodo estival, con
la presencia de los emigrados. Confluyen aqui en la prc
‘ca las nociones de fiesta rural tradicional y de ocio urban
‘mientras los ancianos del pueblo van a la procesién, los hi
Jos de los emigrados se broncean en Ia piscina, una parte
de los j6venes del pueblo compite en la liguilla de futbol
organizada por el ayuntamiento y otros tratan de ganar el
tomeo de ajedrez. La convivencia pacitica de esta mul
plicacién de espacios durante cl tiempo de fiesta se halla
asociada al proceso de la emigracién y también a la acep-
tacién integrada de una diversificacidn de los intereses so-
ciales, que permite simultanear secuencias tradicionalmen-
te focales con secuencias paralelas, 0 secuencias estricta-
‘mente rituales con acontecimientos'pertenecientes a In ca-
tegorfa del ocio urbano.
Como deciamos, una representaci6n espacial dive
cada del ritual comunitario puede dar lugar a la expresién
de conflicios sociales efectivos, o ser su consecuencia, En
Jas fiestas patronales de estos pucblos es costumbre reali-
zar una o vatias corridas de toros. En el afio 1979, y segiin
informantes, en uno de ellos un grupo de jévenes estudian-
tes decidl6 “traer los toros por su cuenta “lo importante -
‘cuenta ahora- no eran los toros, sino buscar algo que fue-
a popular y pudiera aglutinar a la poblacién”. El resulta-
do, marcadamente politico, fue plantear una situacién de
‘oposicién a la forma de concebir la fiesta -y la vida social-
or parte del ayuntamiento que gobernaba el pueblo. Los
{j6venes estudiantes se dejaron instruir por los vecinos més
ancianos para montar una corrida segtin los cdnones del
‘modo tradicional: los encabecados de Ia fiesta irfan a bu
car al toro, costeado mediante colecta general, se lo traeria
por el monte, y la corrida se celebraria en una plaza de
‘agujas montada por el pueblo para la ocasi6n, cortiendo al
animal y maténdolo a soga. Ast lo hicieron, creando a las
afueras del pueblo un espacio para la celebracién alternati-
yo al de la plaza del ayuntamiento. Diversos acontecimien-
tos desafortunados, y sobre todo la existeneia de un clima
tenso de partida, hicieron que la autoridad municipal se
plantease establecer un control sobre la fiesta, Para ello in-
tervino construyendo una plaza de toros permanente en un
espacio enteramente nuevo, y a la que en la actualidad van
a torear matadores que hacen la fiesta “como se hace en
Madrid. En aquel momento, los jévenes se plantearon Ia
posibilidad de mantener un “enfrentamiento directo”, insti-
tucionalizando a su ver, una corrida paralela, FI resultado
de la polémica se saldé produciendo en realidad una se-
ccuencia festiva altemativa a ta corrida de toros oficial: “r=
se al campo [una zona demarcada al norte del puebio} a
comer unas tortillas”. Segin cuentan, cuando se enconira-
ban en ese nuevo contexto se preguntaban unos a ottos
también t?”, constituyéndose asi en tn grupo de identi:
dad ideolégica asociado a un territorio ritual especifico:
“allf se sabfa quién estaba y quién no”.
Cuando en el affo 88 asistimos a las celebraciones con
motivo de la fiesta patronal todavia era significativo para
estos jévenes el hecho de ir alos toros, porque acudira la
‘nueva plaza era en el fondo el reconocimiento de una de-
rota ideoldgica, y todavia habia alguna gente que preferfa
“‘irse al campo" mientras se realizase la corrida, En ésta,
por otfa parte, se reflejaba de manera inequivoca una ten.
sién ritual entre modernidad y tradicién, connotada ono
ya politicamente, que se hacfa expresa en las indecisiones
Gel pueblo a la hora de matar: “;Y éste -gritaba un anima.
dor desde un micréfono- lo matan los toreros a estoque ©
lo matamos nosotros ensogao?” La competencia por Ia
apropiacién de las secuencias focales del ritual comunit
rio obtione su representacidn espacial en el uso diversifica-
do de los tertitorios: primero entre la plaza del ayunta-
miento y Ia plaza de agujas, a la salida del pueblo; des-
pués, entre la de agujas y el edificio permanente; final:
‘mente, entre este tltimo y el espacio abierto del monte.
En resumen, si la uitizacién focal del espacio ritual re
mite a representaciones integradas de la comunidad y su
estructura social, la utilizacion diversificada expresa la pe~
netraci6n de la segmentacién cotidiana en el acontecimien-
{o festivo, Esta segmentacién puede incidir sobre el ritual
dde maneras no conflictivas, mediante la negociacién catac-
teristica de las secuencias intersticiales 0 por la via de una
convivencia pacifica en secuencias paralelas, congruente
con una aceptacién consensuada del hecho de que la plura-
lidad social ha de ser consecuente con una multiplicidad
de modos de estar de fiesta, Pero puede darse e! caso de
{que la segmentacién opere instrumentalizando el ritual al
setvicio de conflictos efectivos, lo que posee una represen-
taci6n espacial en un uso diversificado de terrtorios signi
ficativamente altemativos. El discurso del informante no
suele contemplar las secuencias que suponen un uso diver-
sificado; su visién det ritual comunitario es, en este senti-
do, esencialmente integratoria. Presta una iatencién espe-
cial a los aspectos estructurales de las celebraciones, tal y
‘como éstos se hallan reflejados en la tradicién compartida,
desatendiendo los aspectos procesuales, que s6lo cobran
relieve en la acci6n ritual pric
Distribucién ritual det espacio doméstico,
Hemos establecido anteriormente que Ia unidad sox
basica predominante en el valle del Jerte es la familia nu-
237
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- Vaillant George - La Civilizacion AztecaDocument363 pagesVaillant George - La Civilizacion AztecaKike San Martin100% (8)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- Jesus Ynfante - La Prodigiosa Aventura Del Opus Dei. Genesis y Desarrollo de La Santa Mafia - Ed Ruedo Iberico - 1970 - 164 PágDocument164 pagesJesus Ynfante - La Prodigiosa Aventura Del Opus Dei. Genesis y Desarrollo de La Santa Mafia - Ed Ruedo Iberico - 1970 - 164 PágKike San Martin100% (1)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Breton Una Antropologia Del Cueropo en El Mundo Contempora?neoDocument18 pagesBreton Una Antropologia Del Cueropo en El Mundo Contempora?neoKike San MartinNo ratings yet
- Marti La Presentacion Social Del CuerpoDocument16 pagesMarti La Presentacion Social Del CuerpoKike San MartinNo ratings yet
- Jesus J. Nebreda Hechiceros y CuranderosDocument19 pagesJesus J. Nebreda Hechiceros y CuranderosKike San MartinNo ratings yet
- CNC Mini Coil Winder ManualDocument15 pagesCNC Mini Coil Winder ManualKike San MartinNo ratings yet
- CAMIONEROS - LA PESADA CARGADE LA FABRICACIÓN LIGERAST 78.indb 7226:04:13 12-02Document23 pagesCAMIONEROS - LA PESADA CARGADE LA FABRICACIÓN LIGERAST 78.indb 7226:04:13 12-02Kike San MartinNo ratings yet
- Llegada A Easterwine - Lafferty, R. ADocument123 pagesLlegada A Easterwine - Lafferty, R. AKike San MartinNo ratings yet
- La Formación de Adolescentes: Una Propuesta para La Educación MoralDocument462 pagesLa Formación de Adolescentes: Una Propuesta para La Educación MoralKike San MartinNo ratings yet
- Thorens TD 320 Mk2 Owners ManualDocument20 pagesThorens TD 320 Mk2 Owners ManualKike San MartinNo ratings yet
- CARANDINI Andrea Historias en La TierraDocument302 pagesCARANDINI Andrea Historias en La TierraKike San MartinNo ratings yet
- Silva Santisteban, Fernando - El Primate ResponsableDocument118 pagesSilva Santisteban, Fernando - El Primate ResponsableTarbNo ratings yet