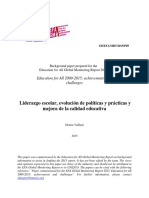Professional Documents
Culture Documents
Dialnet ElementosDefinitoriosDelRolDelPsicologoEscolar 2384408 PDF
Dialnet ElementosDefinitoriosDelRolDelPsicologoEscolar 2384408 PDF
Uploaded by
Jimmy Arley AGUDELO SALAZAR0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views9 pagesOriginal Title
Dialnet-ElementosDefinitoriosDelRolDelPsicologoEscolar-2384408.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views9 pagesDialnet ElementosDefinitoriosDelRolDelPsicologoEscolar 2384408 PDF
Dialnet ElementosDefinitoriosDelRolDelPsicologoEscolar 2384408 PDF
Uploaded by
Jimmy Arley AGUDELO SALAZARCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 9
Rev. de Psicol. Gral. y Aplic., 1993, 46 (4), 465-473,
ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL ROL
DEL PSICOLOGO ESCOLAR
8. F. BAEZ DE LA FE
Universidad de La Laguna
Resumen
reg ates a eee os psicélogo escolar.
i pea pes alas do-
‘psicoeducativa: a) la: base de conocimientos que’
Ja fundamenta; b) el escenario profesional 0 mar-
Introduccion
El surgimiehto de la psicologia escolar puede enten-
derse como et resutado de una compleja interac-
cién entre las demandas del sistema educativo, la
respuesta cienttico-profesional a tales demandas y
las caracteristicas de la matriz social en que ambas
se desenvuelven,
La interaccién de esos tres factores ha determina-
do en cada momento histérico tanto los roles y las
funciones especificas del psicdlogo escolar (diag-
Nnéstico, intervencién, asesoramiento), como los su-
jetos (alumnos retrasados 0 superdotados, familia,
protesorado, etc.) y las dreas de atencién preferen:
tes (deficiencia mental, ajuste y adaptacion, clima
escolar, etc.)
En otro lugar (Baez, 1989) hemos analizado algu-
nas caracteristicas socioeducativas que justitican la
demanda de ayuda psicologica por parte de los cen-
‘ros escolares, subrayando el trasfondo de confiicto
que suele contener y los elementos latentes que nos
previenen contra una léctura directa-de esas exigen-
cias de ayuda.’En tal sentido, nos hemos. refetido
tanto al peligro de instrumentacién que'sufre el pro-
fesional como a las especiales caracteristicas orga-
nizacionaies del medio escolar que filtran sus posibi-
lidades de actuacién,
El presente trabajo pretende abordar uno de fos
dos términos restantes de la hipétesis de trabajo
propuesta para estudiar el ro del psicdlogo escolar.
‘A saber, las propiedades del pertit sobre el cual los,
profesionales ejercen una influencia mas inmediata.
Me refiero a la respuesta cientiico-profesional offe-
ida por esta rama de la psicologia aplicada, y que
465
se concreta en las caracteristicas de la formacién
que debe adquirirse para ejercer las competencias
exigidas por el marco de trabajo.
En cuanto al elemento restante de la hipstesis de
partida —el papel determinante que fa matriz social
elerce sobre ese rol profesional— considero que la
historia de la psicologia escolar espariola merece
atencién como tema de estudio en si mismo, y su
complejidad excede las posibilidades del presente
trabajo.
‘Antes de finalizar la introduccién, hemos de sefha-
lar que 70 trataremos, ni mucho menos, de explorar
© agotar todas las posibiidades conceptuales, sino
de ofrecer algunos elementos para la discusién so-
bre la probiematica que rodea a este campo profe-
sional
La respuesta cientifico-profesional:
psicologia escolar, psicologia de la
educacién y ciencias de la educai
Lapsicologia escolar se nos muestra histéricamente
como et pragresivo desarrollo de una disciplina pro-
fesional a caballo entre la psicologia y la edu-
cacién.
A partir de este doble origen, su identidad se deri-
va de los objetivos, los procedimientos y el contexto
que aglutinan a sus practicantes: la utilizacion de di-
ferentes métodos de diagnéstico, rehabiltacién y
asesoramiento psicolégico, al servicio de los proble-
mas de enserianza-aprendizaje, propios de los en-
tornos escolares.
De acuerdo con ello, distintos autores espafioles
sefialan que la psicologia escolar es una psicologi
aplicada (Pelechano, 1988) o una rama instrumen-
‘al de la psicologia de la educacién (Genovard y
Gotzens, 1986a y b; Genovard, 1982; Rivas, 1988),
equiparable a otras parcelas clasicas de la psicolo-
gia profesional, tales como la psicolagia clinica o la
industrial (Serrano, 1985). En definitiva, una inter-
vencién psicopedagdgica sobre problemas educati-
Vos concretos (Bassedas, Coll y Rosell, 1981; Coll,
1980, 1987).
‘Aunque no todos los autores opinan lo mismo,
en este repario de papeles —e influencias— el psi-
e6logo educativo asumiria funciones de diseri
‘organizacién, coordinacién y evaluacién de procedi
mientos y servicios instruccionales. La filosofia y el
modelo general de trabajo adscrito seria la inves
gacién. Por su parte, el psicdlogo escolar desempe-
fraria basicamente una funcién aplicada y de inter-
vencién directa en el medio escolar.
Estas referencias parecen offecernos una carac-
terizacién mas 0 menos definitiva de la psicologia
escolar, afirmando su cardcter tributario de una dis-
Giplina cientifica formal como pueda ser la psicologia
de la educacion.
Esta solucién, sin embargo, es mas aparente que
real, puesto que los propios analistas de la psicoio-
gia de la educacién suelen sefialar que ésta es una
466
disciplina con limites pobremente definidos (Cons-
tas y Ripple, 1987; Elliot y Gutkin, 1986; Kallos y
Lundgrem, 1975).
‘Quiza el elemento comiin a las diversas definicio-
‘nes propuestas para la psicologia de la educacién
sea el sefialado por Berliner (1982), que la entiende
como la aplicacién del método cientifico al estudio
del comportamiento de las personas en situaciones
instruccionales. No obstante, incluso una dectara~
cién tan genérica como ésta’suscita interrogantes,
Esa definici6n comienza apelando al cardcter apli-
cado de la psicologia de la educacién. Lo menos
que puede decirse sobre la polémica acerca de la
naturaleza bésica versus aplicada de esta disciplina,
es que existe consenso generalizado para admitir la
existencia tanto de una «psicologia aplicada a la
educacién» como de una «psicologia de la educa-
ciény.
Mientras. que la primera eglutinaria los conoci-
mientos psicolégicos generales tiles er, el proceso
educativo (ya procedan de la psicologia del apren
zaje, de la psicologia del desarrollo, de la psicologia
ccognitiva, etc.), la Segunda englobaria a los princi-
pios y modelos especificamente derivados de la in-
vestigacién en contextos educativos.
El debate aplicado versus basico piantea, por otro
lado, el problema interdiscipiinario sobre su autono-
mia 0 dependencia: zqué lugar ocupa la psicologia
de la educacién en el conjunto de las ciencias de la
educacién?
En unos casos se sostiene que puesto que lo que
se aplica son los conocimientos psicolégicos a un
dominio especifico, lo pedagogies. la disciplina ma-
triz seria la psicologia, y no al revés. De hecho, viene
a decirse, la pedagogia ha intentado legitimarse
cientificamente a través de su fundamentacién psi
colégica. En este sentido, Berliner (1982) senala
‘c6mo las dos principales revistas de la American
Educational Research Association (AERA) (Ameri-
can Educational Research Journal y Review of Edu-
cational Research) estén dominadas por investiga-
ciones psicolégicas.
Los que sostienen lo contrario argumentan que
‘un fenémeno tan complejo como la educacién sdio
puede ser abordado de forma reduccionista y ato-
mista desde la mera Sptica psicoldgica (Gilleron,
1980; Gimeno, 1986; Kallos y Lundarem, 1975). Sin
embargo, como afirma Coll (1980) partiendo de la
evidencia de esa compleiidad y de los factores so-
ciopoliticos que inciden en el fenémeno educativo, la
eduicacién es siempre transmisién de saberes y co-
nocimientos (actitudes, normas, valores, contenidos
académicos...). Es en este sentido en el que resulta-
ria pueril obviar los procesos psicolégicos a que nos
remite la interiorizacion de conocimientos.
De acuerdo con Mayor (1985), no es probable que
este afan diferenciador gane las simpatias de la co-
munidad cientifica. En la préctica, la investigacion
educativa no es ajena al compromiso interdisciptina-
rio de la ciencia actual, y continuamente encontra-
mos profundas convergencias tedricas y metodold-
gicas entre psicdlogos instruccionales y didactas. 0
entre psicdlogos organizacionales y estudiosos de
la administracién educativa, asi como entre microso-
Giologia y psicologia social de la ensefianza.
En cualquier caso, el argumento_diferenciador
procedente de la psicologia se concentra en el desa-
rrollo de la psicologia instruccional, que si bien nace
como una psicologia experimental en ambientes es-
colares —de corte conductual primero y cognitive a
continuacién—, parece tener la suticiente capacidad
integradora como para convertirse en una alternati-
va global a la psicologia de la educacién (Hernan-
dez, 1986). No obstante, a mi modo de ver ello exi-
Giria un interés mas decidido por los aspectos mot-
Vacionales y psicosociales del proceso educativo
(véase Vega, 1986, y especialmente, Diaz-Aguado,
1986)
Seria ingenuo pretender forzar aqui una solucién
definitiva a lo que parece ser un complejo debate,
que afecta no s6lo al cardcter aplicado versus basi-
0.0 auténomo versus dependiente de la disciplina y
al tipo de comportamiento que le interesa estudiar
‘demas, y siguiendo con la definicién de Berliner
(1982), algo habria que decir también de los dos ele-
™mentos restantes: el método cientifico y las situacio-
nes instruccionales.
Sintetizando mucho, con respecto al método ha-
ria que subrayar la preocupacién generalizada
—por no decir crisis profunda— que afecta a la
perspectiva confirmatoria en las ciencias sociales y
a la debllidad del énfasis verificacionista propio de!
meétodo experimental clasico y, por contra, los cada
vez mas numerosos y significativos pronunciamien-
tos sobre la fiabilidad y validez de la investigacién
naturalista en educacion (Anguera, 1986; Jacobs,
1987; Magoon, 1977: Tejedor, 1986; Wilson, 1977).
En’ cuanto a la delimitacién de las «situaciones:
«instruccionales» sobre las que debe operar la psi-
cologia de la educacién, algunos autores las han
restringido a lo que ocurre en el saldn de clases (se-
ria el caso de Ausubel, 1968). De esta forma se pre-
tendia superar las criticas a la validez ecolégica de
las situaciones de laboratorio, propias de una psico-
logia educativa experimentalista practicada durante
mucho tiempo en las universidades anglosajonas.
Sosiayadas esas dificultades, la tendencia actual
mas generalizada en la definicion de la situacién
‘educativa excade con mucho los limites de la educa-
‘ign formal, reciamando como ambito de estudio
para la psicologia de la educacién «... todas las sk
tuaciones en que se produce un proceso de ense-
ianza-aprendizajen (Beltran, 1983, p.542; véase
también Mayor, 1985; Vega, 1986).
Esta apertura a las situaciones educativas reales
ha sido faciitada por la superacién del ambientalis-
mo reduccionista y fisicalista de corte conductual,
en virtud de las conceptualizaciones psicosociales y
ecolégicas de los contextos y ambientes escolares
(Baez, 1988; Fraser, 1989; Rio y Alvarez, 1985).
Tras este apretado repaso a la «territoriaidad
epistemolégica (Kallos y Lundgrem, 1975) de la psi-
‘cologia de la educacidn, podemos retomar el proble-
ma de la caracterizacion y la psicologia escolar des-
de una perspectiva mas amplia y significativa.
‘A afirmar que la psicologia escolar es una discipli-
na cientitico-profesional estamos realizando una do-
ble deciaracion. Sefialamos, por un lado, su aspira-
cidn investigadora sobre la propia escuela como
‘marco institucional del proceso educativo. Y por
oto lado, definimos su vocacion de servicio, de ma-
rnera que no puede contentarse con la observacion y
la descripcién; requiere, también, la elaboracion de
prescripciones, convirtiendo la intervencién en un
rea mas de estudio e investigacion
De acuerdo con los elementos contemplados en
la tabla 1, la respuesta ofrecida por los psicdlogos
escolares a las demandas de servicios planteadas
por el sistema educativo es activamente construida
por tres tipos generales de diiemas: dilemas psicoe-
ducativos teéricos, dilemas empirico-profesionales y
dilemas sobre el modelo de prestacion de servicios,
Estos dilemas que conforman la respuesta cienti-
fico-profesional son el resultado, respectivamente,
de los tres dmbitos o dominios que constituyen las
fuentes de intervencién psicoeducativa:
a) la base de conocimientos que la fundamenta,
) el escenario profesional o marco de accion en
que se desarrolla, y
@) el modelo de intervencién adoptado, en fun-
ion de as transacciones privilegiadas entre la base
de conocimientos y el escenario profesional
Por supuesto que se trata de aspectos estrecha-
mente interconectados, y 10 Unico que justifica su di-
ferenciacién es el andlisis descriptivo, analisis que
comenzaremos por la base de conocimientos.
La base de conocimientos
de la psicologia escolar
Siguiendo con la tabla 1, la base de conocimientos
adimite al menos tres tipos de analisis, Seguin nos
terese lo referido a su elaboracion, a su organiza-
cién y a su utilizacién,
En lo que Se refiere a la elaboracién del conoci-
miento, los aspectos criticos son basicamente dos
Por un lado, el concepto de ciencia y de método
Cientiico, y por otro lado, el concepto de comporta-
mento y. por extension, el de hombre y sociedad
No se trata de analizar aqui las implicaciones epis-
temologicas de unos conceptos tan genéricos; Io
que me interesa sefialar es el fenémeno educativo
como elemento aglutinador de lo individual y lo so-
cial, y mas concretamente las posibilidades de inter-
vencién psicolégica sobre ese fendmeno.
Yendo de lo mas general a lo mas especifico, el
concepto de ciencia y de método cientifico estén en
Ja propia génesis de la prestacion de servicios psico-
logicos, ya que su nacimiento es inseparable del na-
cimiento de la psicologia experimental, con la que
‘nace la psicologia como ciencia auténoma, y a imita-
Ci6n de las ciencias naturales.
Respecto a ese punto ya hemos citado la crisis
verificacionista y el resurgir de las metodologias
cualitativas, como intento de superar el callején sin
salida a que conducen el empirismo y el racionalis-
mo propios del método hipotético-deductivo y del
467
‘ceype(eoaune) omni:
VSoasoausouane) oon
ano Orn
NOIONAWBINT SO OTZGOW
S
‘SOINGINIDONOD 30 35¥E
1ej00s9 oB0/9a1sd j@P 04 j2 seywep exed So}uEWIE,
tvievs
468
positivismo en general (Gergen, 1985; Messick,
1981)
Continuando con la descripeién de la tabla 1, 1as
diatribas sobre el método (observacién, correlacion,
experimentacién) han tefido a su vez algunos de los
grandes problemas de la psicologia: e! debate per-
Sona-situacién, ef debate pensamiento-comporta-
miento y el debate determinismo-voluntarismo.
En relacién con las funciones del psicdlogo esco-
lar, las implicaciones de estos debates pueden resu-
mise como el intento de superar el reduccionismo
de corte tanto personologista (rasgos y factores)
‘como de corte ambientalista (conductismo radical),
en favor de posiciones constructivistas e inter-
accionistas, haciendo del profesional un observador
Participante mas que un mero notario de situa-
clones.
En el caso concreto dé los ambientes escolares,
tal intento supone la sustitucidn del enfoque des:
criptivo, terminal y clinico del caso por un andiisis,
muttidimensional de! proceso educativo, prestando
especial atencion a las propiedades del contexto en
que Se desenvuelve ese proceso y a su eventual op-
timizacién (Baez, 1989).
Las propuestas tedricas especificas que hacen
posible el diserio de esta perspectiva multinivel pro-
ceden tanto de disciplinas y areas psicolégicas (psi-
cologia de la educacién, psicologia instruccional
Psicologia social de la educacién, psicologia del de
sarrollo, psicologia ambiental y ecolégica...), como
de la investigacién educativa en campos afines (es-
pecialmente los estudios de innovacién y evaluacién
educativa).
Liegados a este punto, hemos entrado en el se-
‘gundo anaiisis que es posible practicar sobre la
base de conocimientos: Su propia organizacion. La
‘cuestion esencial se refiere a la estructura de autori-
dad académica que convierte el problema de la «te-
rritorialidad epistemolégicay en jerarquizacion de!
conacimiento y en conflicto de influencias sobre la ti
tulacién y acreditacién para el ejercicio profesional.
Ya hemos habiado del cardcter necesariamente
interdisciplinario que exige e! estualio de un fendme-
120 tan complejo como el educativo y las disputas te-
rritoriales y gremiales que suscita
En el caso espafiol, estas disputas se retlejan, por
ejemplo, en las contradicciones del informe técnico
del Consejo de Universidades sobre el titulo de li-
cenciado en Psicopedagogia. Este informe parece
haber optado por un desigual compromiso entre las
tres éreas de conocimiento implicadas: psicologia
evolutiva y de la educacién, diddotica y organizacion
escolar y métodos de investigacién y diagndstico en
educacion.
La consecuencia de ello es la ambigtiedad del per-
fil propuesto, Como entender la afirmacién de que
este profesional steagrupa funciones de asesora-
miento y psicdlogo escolar»? Tal vez se pretende
con ello salvar la extrafa situacién institucional en
que se hallan los profesionales de la psicoiogia y la
pedagogia a los que se ha asignado un difuso y pro-
blematico cometido de eorientadores escolares» (Al
varez y Del Rio, 1975; Renau, 1983; Seccién de Psi-
célogos del Colegio de Licenciados de Madi
1980),
Directamente relacionado con la acreditacién pro-
fesional se halla, por otro lado, el papel que deberian
desempefiar las organizaciones profesionales (Cole-
gio Oficial de Psicdiogos, etc.) En nuestro pais, des-
‘Graciadamente, ese papel parece més testimonial
ave decisivo.
‘Al descender a este nivel, estamos tocando la di-
mension social de la base de conocimientos; es de~
Cir, lo referido a su utilizacién. Este tercer anaiisis no
es menos complejo que los anteriores, y en él con-
vergen implicaciones tanto del dmbito cientifica
‘como del ambito académico, para reclamar, siquiera
implicitamente, una toma de pastura por parte del
profesional.
Se trata, en primer lugar, del tema del poder so-
bre el establecimiento de las lineas de investigacion
y docencia, cuyo estudio requiere un anaiisis politico
de los criterios centrales, regionales y locales con
ue se administran los fondos destinados a este fin,
y con los cuales se evakian sus resultados. Obviaré
este tema por considerarto un asunto institucional
de politica Social y universitaria que cuenta ya con
Sus propios mecanismos de funcionamiento,
‘Si-nos interesa mas et segundo aspecto que he
recogido en el andlisis social: la diseminacién de la
investigacion. Al fin y al cabo, la investigacion edu-
cativa no tiene sentido si no es para el cambio y la
innovacion del sistema educative. Como veremos al
hablar del modelo de intervencién, las dificultades y
contradicciones suscitadas por esa vocacién consti-
tuyen una importante fuente de hipétesis para anal
zar el escenario profesional y verificar los modos de
actuacién que son posibles,
El marco de accion
En este bloque de elementos he recogido tas princi-
pales variables def marco de accién que los analis-
tas usan para diferenciar el rol profesional y organi-
zar las multiples funciones que Io componen (Bar-
don, 1982, 1983; Brown, 1982; Coll, 1988; Geno-
vard y Gotzens, 1986 a y b; Monroe, 1979; Philips,
1982).
Los fundamentos conceptuaies y metodolégicos
con que se elabora la base de conocimientos de la
psicologia escolar no siempre proceden del estricto
&mbito escolar. Sin embargo, cada vez es mas pa-
tente la imposibilidad de enfrentar el fracaso y las
disfunciones educativas sin contar oon un modelo
general de la funcién escolar. entendida en perspec-
tiva positiva mas que negativa
El contexto de ensefianza-aprendizaje
El reconocimiento del papel mediador ejercido sobre
el rendimiento por multiples factores (de tipo indivi-
dual, interpersonal, grupal, organizacional ¢ institu-
ional y comunitario) conlleva él andlisis de la escue-
469
Ja como una situacién socialmente organizada para
e! desarrollo sistematico del proceso educativo (Re-
nau, 1985; Bassedas, 1988).
Desde una perspectiva macroanalitica, la institu-
ci6n escolar seria el reflejo de la estructura econdmi-
a, social y politica de la sociedad en que se inserta
Esta triple estructura limita, preside y regula el pro-
eso educativo (Wallin y Berg, 1982).
Desde una perspectiva microanalitica, en la que el
centro escolar es el propio objeto y sujeto de estu-
dio, necesitamos elaborar un esquema de trabajo
sobre sus mecanismos y procesos de operacion si
queremos contribuir a su optimizacion (Baez. 1987,
1988; Dalin y Rust, 1988; Lighthall y Zientek, 1977;
Schmuck, 1982)
La evidencia que permite elaborar una perspecti-
va integrada de los muitiples niveles de funciona-
miento del centro, procede tanto de la psicologia
educativa y del desarrollo, como de la psicologia so-
cial _de la ensefianza, de la literatura ecoidgico-
ambiental y de los hallazgos de la investigacién so-
bre administracién e innovacion educativa (Béez,
4991),
El escenario profesional
Una vez superado el reduccionismo individualista y
subjetivista con que solia abordarse tradicionalmen-
te el fracaso escolar, el contexto escolar deja de ser
lun confuso y difuminado telén de fondo para pasar
al primer plano de la investigacién ¢ intervencién psi-
coeducativa,
Con ello, el marco de actuacién profesional queda
articuiado 'y diferenciado segin pretenden reflejar
las dimensiones recogidas en la tabla 1. En funcion
de las necesidades del sistema, las diferentes activi-
Gades profesionales reciamadas por los multiples
clientes posibies, segtin su situacion educativa y las
propiedades de ‘su entorno, pueden articularse en
{tes modelos generales de funcionamiento: descrip-
tivo-clasiticatorio, clinico-terapéutico y consultivo-
‘organizacional.
Con independencia de la taxonomia de servicios
que se proponga, lo importante es que el doble and-
lisis del centro escolar —como contexto organizado
para el proceso ettucativo, y como escenario de tra-
bajo para el psicologo escolar— teclama estrategias
de intervenci6n multinivel a la vez que una opeién
ética sobre los fines de esa intervencién,
‘Ademas de una dimension ética, que entiendo
‘como una postura de relativismo cultural o de respe-
toa la diferencia, la decision misma de intervenir tie-
ne también un significado personal intimo, en la me-
dida que el profesional se enfrente a un conflicto de
cambio —ya sea individual, grupal, organizacional,
etc.—, que pone a prueba sus propias creencias y
atribuciones sobre causacion de la realidad y del or-
den social
Por otro lado, se esta planteando aqui el tipo de
transaccién que puede establecerse entre la base
de conocimientos y el escenario profesional. No se
trata del debate entre ciencia y técnica, porque par-
470
to del supuesto de que esa base de conocimientos
es un Conjunto tedrico-practico, que procede tanto
de la investigacion psicolégica en general, como de
la educativa en particular y de la propia practica pro-
festonal (en numerosas ocasiones la accién precede
ala teoria).
Alhablar de las transacciones entre la base de co-
nocimientos y el escenario profesional, me estoy re-
firiendo al modelo de intervencion o estilo de presta-
cién de servicios, un tema de interés profesional
reciente.
EI modelo de intervencion
‘Mas que a un problema estrictamente académico, el
estilo general de presentacion de servicios nos remi-
te al modo de articulaci6n del proceso de influencia
que toda intervencién lleva consigo. En uitima térmi-
1, intervenir siempre es actuar sobre algo 0 alguien
con un fin determinado.
No por implicita es menos importante la dimen-
sién politica de esa infiuencia social. La bibliografia
sobre innovacién educativa y diseminacién social ha
realizado andlisis muy interesantes sobre como la
manera de abordar este problema condiciona su
adopcién y/o implementacion.
Los peligtas de una vision simplista del cambio
—y no olvidemos que !a mera recogida de datos
diagndsticos es una propuesta impicita de cam-
bio— han sido agudamente expuestos por House
(1981), House y Mathison (1983) y Sarason (1982) al
dilucidar los componentes de compromiso y nego-
Giacién inherentes a toda propuesta de mejora edu-
cativa
‘Analizando la bibliogratia del camibio, House habla
de tres perspectivas generales: tecnolégica, politica
y cultural. Combinando esta triple perspectiva con
las estratagias de intervencion social propuestas en
psicologia comunitaria (Rappaport, 1977; Rappa-
port y Chinsky, 1974), y con los modelos de influen-
‘cia social sugeridos para la escuela por Schmuck
(1980 y 1982) y Dalin y Rust (1988). he sefialado en
la tabla 1 algunas alternativas de intervencién dispo-
niles al psicdlogo escolar.
La vision tecnologica deriva el cambio del analisis|
racional y de la fundamentacion empirica de la inves-
tigacion. En este marco, la intervencién es conside-
rada_como un proceso relativamente automatico,
justificado por la creencia en el progreso tecnoldgi-
co. Una de las principales criticas que se hace a este
Planteamiento es su cardcier unilateral, que hace
depender la viabilidad de! cambio de la medida en
‘que represente las necesidades genuinas de la co-
munidad receptora (profesores y alumnos en este
caso)
Responder significativamente a esas necesidades,
es lo que caracteriza a la perspectiva politica. Aqui
no se asume una imagen racionalista de las institu-
ciones sociales como exentas de conflictos de valo-
res e intereses. Por ello, se considera necesario
ajustar el sewvicio ofertado a las expectativas de los
consumidores, dejandoles cierto margen de manio-
bra, si bien dentro de los limites generales estableci-
dos a nivef central por la autoridad educativa.
Por ultimo, en ta perspectiva cultural el valor prin-
cipal es el respeto a la diferencia y el caracter com-
partido de las normas y los valores por los que se
rigen los distintos grupos sociales (alumnos, profe-
sores, administradores, padres, etc.). La interver
cidn es producto de la interaccién entre culturas
ferentes. Lo que interesa aqui es comprender cémo
es interpretada la intervencién por sus receptores y
en qué medida afecta a sus relaciones. Es esencial,
por tanto, entender los significados y valores atribui-
dos ala intervencién si queremos captar «... as Suti-
les formas en que los esfuerzos de cambio son ab-
sorbidos sin que se produzca cambio significativoy
(House y Mathison, 1983, p. 232)
En el caso concrete del psiodlogo escolar, este
modelo generat del cambio se concreta en diiemas,
especificos para la intervencién. En la medida que
se acentUe la validez interna y el rigor experimental
de los métodos en detrimento de su validez externa,
social 0 ecolégica, nos estamos planteando el dile-
ma tratamiento versus servicio.
Por otro lado, si la intervenciin psicoeducativa
forma parte de ia dinamica organizativa del centro
(por ejemplo, no se trata de una actuacién jerérquica
y marginal Sobre elementos aislados), estaremos
habiando de un «modelo de busqueday mas que de
un «modelo de espera»
En definitiva, lo que se postula es la necesidad de
un enfoque proactivo y propositivo de la actuacién
del psicdiogo escolar, frente al enfaque reactivo y
negativo que se deriva de! modelo médico, incluso
cuando se ofrece bajo fa etiqueta de prevencién
Si admitimas el cardcter cientifico-profesional del
rol de! psiodlogo escolar, no hace faita justificar la
necesidad de reservar a los supuestos éticos un es-
pacio de discusién tan importante como el dedicado
a los supuestos epistemolégicos y metodolégicos.
Conclusion
Si hay algo evidente en la historia de las ideas y del
ensamiento, es que su desarrollo ocurre mediante
Un complejo proceso de produccién y diferenciacién
rogresiva del conocitniento. También se admite co-
manmente que ese proceso de especializacion no
se opera de modo acumulativo, lineaimente crecien-
te ni exento de conflictos.
‘\ partir de una premisa tan genérica como la ex-
puesta, he intentado acercarme a la psicologia esco-
lar, entendiéndola como una disciplina crentifico-
profesional.
Esta etiqueta, de contenido denso y aun contra-
dictorio, permite expresar con notable economia in-
tormativa el doble origen de la psicologia escolar,
una profesién a caballo entre la psicologia aplicada y
las ciencias de la educacion
Efectivamente, y de ahi su cardcter profesional, la
psicologia escolar tiene su origen en una demanda
social histéricamente cambiante. La respuesta a esa
demanda se expresa a través de una oferta de ac-
cién psicoeducativa 0 psicopedagdgica, moldeada y
construida a partir de una amplia y contrastada base
de conocimientos (y de ahi su cardcter cientifico),
que excede con mucho el tradicional campo de la
Psicologia de la educacién.
En conjunto, la respuesta cientifico-profesional
personificada por el psicdlogo escolar proviene tan-
to del campo de las ciencias de la educacién, como
del de las diversas disciplinas y areas psicolégicas
relevantes para el estudio del proceso de ensefian-
za-aprendizaje y de las condiciones en que tiene Iu-
gar ese proceso: psicologia de la educacién, del de-
sarrollo, del aprendizaje, de la ensefianza, psicologia
de las organizaciones, ecologia del aula y ambientes
de aprendizaje. ete.
‘Ambos determinantes —p. ¢)., fas demandas de
servicios de apoyo y asesaramiento por parte del
sistema educativo por un lado, y la respuesta cienti-
fico-académica y profesional por otro lado— alean-
zan sus formas mas eficientes de expresion cuando
se establecen mecanismos operativos de trasvase y
de traduccién entre la base de conocimientos y el
escenario profesional
La interaccién entre estos dos dominios no puede
ser adecuadamente abordada com la clasica dico-
tomia teoria-practica 0 ciencia-técnica, sino que re-
quiere una mas amplia caracterizacién en el espacio
interdiscipiinario de la intervencién psicolégica y de
Ja investigacién e innovacién educativa,
Al situar las raices de la identidad profesional de!
psicdlogo escolar en ese marco interdisciplinario, es
posible obviar una concepcién restrictiva en virtud
de la cual la psicologia escolar seria considerada
como una mera rama instrumental de la psicologia
de la educacién. Por el contratio, y asi lo demues-
tran los mas recientes avances conceptuales y so-
cigprofesionales, la psicologia escolar no es sdio, ni
especialmente, una tecnologia capaz de contribuir al
cambio educativo. De hecho, esa vision reduccionis
‘ta del rol profesional es probablemente uno de os
factores responsables del cardcter reactivo, frag-
mentario y marginal histéricamente asumido por la
intervencién psicopedaggica.
Por el contrario, '0 que aqui se plantea es que,
ademés de articular unos elementos inmediatos de
intervencién, la labor del psicdiogo escolar exige la
explicacién tanto de los supuestos en que se basa
ta utlizacién y la diseminacién del conocimiento psi-
‘coeducativo, como sus condiciones de elaboracién
y de organizacién.
Es en este amplio espacio donde se plantean con
personalidad propia tanto las opciones éticas, tedri-
cas y metodolégicas en que se forma el profesional
de la psicologia escolar como las posibilidades em-
pirico-profesionales dibujadas por las demandas de
la comunidad educativa (Baez y Bethencourt, 1992).
Referencias
Avarez, A. y Del Rio, P. (1976). ,Otra Psicologia Escolar
fen Espafa? En P. del Rio (Ed), Psicologia servicio pu-
blico. Madrid: Pablo det Rio, editor.
471
‘Anguera, Wt. ¥. (1986). La investigacion cualtatva, Educa-
646n, 10, 23-50.
‘Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive
view. New York: Holt, Rinehart y Winston (edicion caste-
lana: México: Trilas, 1976).
Béez de la Fe, B. F. (1987). Evaluacién psicoeducativa de
‘ontros escolares: Estratagias docentes, contexto o7ga-
Iizatvo y productividad. Secretariado de Publicaciones
6e la Universidad de La Laguna.
Baez de la Fe. B. F. (1988). Organizacion y cima escolar
‘Nuevas perspectivas para la investigacion y la interven-
én psicoeducativa. Sintesis, 27, 31-40.
‘Béez de la Fe. B. F. (1989). Del estco del caso al andisis
de la situacion: Evolucion historica del diagnéstico psi-
coeducativo. Infancia y aprendizaje. 46, 71-81
Béez de la Fe, B. F. (1991). El movimiento de escuelas efi-
‘caces: Implicaciones para la innovacion educativa, Fe
vista de Educacion, 294, 407-426.
Béez dela Fe, B. Fy Bethencourt, J.T. (1992). Psicologia
escolar. Madrid: Cine.
Bardon, J. | (1982), The psychology of school psychology.
En C.. Reynolds y T. B. Gutkin (Eds. The Handbook
of Schoo! Psychoiogy. New York: Wiey. pp. 3-14
Bardon, J. 1. (1983). Psychology applied to education. A
‘specialty in search of an identity. American Psycologist,
38, 185-196,
Bassedas, E. (1988). El asesoramiento psicopedagégico:
Una perspectiva constructivista. Cuadernos de Pedago-
gia, 159, 65:71
Bassédas, E., Coil, C. y Rosell, M. (1981). Formacién uni-
versitara y' actividad profesional: Un intento de integra-
‘cn en el ambito dela psicologia educacional Infancia y
Aprendzaje. 15, 67-90.
Beitrén, J (1983). Psicologia de la educaci6n: Una prome-
a historica (0. Revista Espaviola de Pedagog’a, 162.
523.54
Betiner, D. C. (1982). Psychology. En H. E. Mitzel (Ed),
‘Encyclopedia of Educational Research. New York
McMillan and Free Press, pp. 1494-1501
Brown, D. T. (1982). Issues in the development of profes-
sional schoo! psychology. En C.R. Reynolds y T.8
Gutkin (Eds), The Handbook of Schoo! Psychology.
New York: Wiley, pp. 14-23
Cal, C. (1980). Aplcation e Investigacion: Propuestas del
primer seminario de investigaciones psicopedagdaicas.
Infancia y aprendizaje, 9, 67-73
Cll, C. (1988). Conocimiento psicolégice y prictica edu-
Cativa, Barcelona: Barcanova
‘Constas, M. A-y Ripple, RE. (1987). Educational Psychol.
ogy: Origins of a dicotomy and the parallel dependence
mega. Comamporary Edvcatonal Psychology, 12,
Dain, P. y Rust, V. (1988). Can Schools Learn. Windsor:
NFER Nelson
DDiaz-Aguado, M. J. (1986), Psicologia social de la educa
cin. En J. Mayor (Ed), Sociologia y psicologya social de
la educacién. Madrid: Anaya, pp. 5476,
Eliot, SN. y Gutkin, T.B. (1986). interface between
Dsychology and education: Services and treatments for
exceptional chiidren. En RT. Brown y C.R. Reynolds
(Eds.), Psychological Perspectives in Childhood Excep-
tionaity. New York: Wiley, pp. 230-273.
Fraser, B. (1989). Twenty years of ciassrom climate work
Progress and prospect. Journal of Curriculum Studies,
21, 307-327.
Genovard, C. (1982). Consejo y orientacion psicologica
Madrid UNED.
Genovard. C. y Gotzens, C. 1986a).Intervencién educa
ca. En J. L. Vega (Ed), Psicologia de la educacian. Ma-
arid: Anaya. pp. 241-244
Genovard, C- y Gotzens, C. (1986b). Psicologia escolar.
472
En J. L. Vega (Ed,), Psicologia de la educacién, Madrid
Anaya, pp. 348-352.
Gergen, K. J. (1985). The social constructionist movernent
in modem psychology. American Psychologist, 40, 266-75.
Giieron, C. (1980). EI psicopedagogo como observador:
Por qué y céme. Infancia y Aprendizaje, 9, 7-21
Gimeno, J. (1988). Teoria dea enserianza'y desarrollo cu-
tricular. Madrid: Anaya
Hernandez, P. (1986). Crecimiento y promesas de la psico-
logiainstruccional. Revista de Investigacion Psicolégica,
4,11-28,
House, E. (1981). Three perspectives on innovation: Tech-
ological, political ang cultural. En R. Lehming y M. Kane
(Eds,), Improving Schools. Beverly Hils: SAGE, pp. 17-41
House, E. y Mathison, 8. (1983), Educational interventions,
En &. Seidman (Ed,), Handbook of Social Intervention
Beverly His: SAGE, 99. 323-338,
Jacobs, E. (1987). Quaitative research traditions: A re-
view. Review of Educational Research, 87, 1-50.
Kallos, D. y Lundgrem, U. P. (1975). Educational psycho
‘gy: Its Scope and limits. British Journal of Educational
Psychology, 45, 111-21
Lighthall, FF. y Zientek, J. (1977). Organizational behav.
Tor: A basis for relevant interchange between psycholo-
{ist and educators in schools. En J. C. Giidewell (Ed),
The Social Context of Learning and Development, New
York: Gardner Press, pp. 65:85.
Magoon, A. (1977). Constructivist approach in educational
research. Review of Educational Research, 47, 651-93.
Mayor, J. (1988). Psicologia de la educacién. Macc:
‘Anaya
Messick, S. (1981). Constructs and their vicissitudes in
‘educational and psychological measurement. Psycholo-
gical Bulletin, 89, 575-588.
Monroe, V. (1979). Roles and status of school psychology.
En GD. Phye y D. J. Reschly (Eds.), Schoof Psychor-
ogy. New York: Academic Press, pp. 25-47
Peiechano, V. (1988), Una visién heterodoxa aunque no
‘maniguéa én psicologia educativa. Jornadas Nacionales
‘sobre Investigacion Educativa en Espata: Situacion y
Porspectivas. Santander, abil de 1988.
Philips, B. N. (1982). Reading and evaluating research in
schoo! psychology. En-C. R. Reynolds y T. B. Gutkin
(Eds.), The Handbook of School Psychology. New York
Wiley, pp. 24-47.
Rappaport, J. y Chinsky. J. (1974). Models for delivery of
‘service ifom a historical and conceptual perspective.
Protesional Psychology, 5, 42-50
Rappaport, J. (1977). Community Psychology. New York:
Holt, Rinehart & Winston,
FRenau, D. (1983). Historia y actualidad de 10s equipas psi-
epedagencos muniapaes, Cuadernos de Pedanogia,
$08, 4:
Renau, D. (1985). cOtra psicologia en la escuela? Barcelo-
ma LAYA
Rio, P. y Alvarez, A. (1985), Lat influencia del entorno en a
educacion. Infancia y aprendizaje, 29, 3-32
Rivas, F. (1988). Psicdlogo escolar. En'S. Sanchez (Dir).
Diccionarre de ciencias de la educacion. Madrid: Santi
liana, 2.8 ed., pp. 1189-1190.
‘Sarason, 5. B.(1982). The Culture of Schools and the Pro-
‘blem of Change. Boston: Allyn & Bacon.
‘Schmuck, R. A. (1980). The schoo! organizations. En J. H
‘McMillan (Ed), The Social Psychology of Schoo! Lear-
ning. New York: Academic Press, pp. 169-213,
Schmuck, R. A. (1982). Organization development in
‘schools, En C. R. Reynolds y T. 8. Gutkin (Eds,), The
Handbook of Schoo! Fsychology. New York: Wiley,
pp. 829-857.
Seccién de Paicdlogos del Colegio de Licenciados de
Madrid (1980). Siuacion actual y alternativas de la ps
calogia escolar en Espata infanciay aprencizai, 10
756
Serrano, J. M. (1985). El servicio psicoldgico escolar. En
J. Beltran (Ed), Psicologia educacional. Madrid: UNED,
p. 188-203,
Tejedor, FJ. (1986). La estaditica y los diterentes parack
‘mas de investigacion educativa. Educacién, 10, 79-1
Vega, J. L. (1986). Introduccién. En J. L. Vega (Ed), Psico-
Togia dé la educacién. Madrid: Anaya, pp. IX-XXIV.
Walin, E. y Berg, G. (1982). The school as an organization.
Journal of Curriculum Studies, 14, 277-86.
Wilson, S. (197). The use of ethnographic techniques in
‘educational research. Review of Educational Research,
47, 245-63,
473
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Gestion Competencias Saracho Parte 1 ADocument10 pagesGestion Competencias Saracho Parte 1 ADennyBritoNo ratings yet
- Pucheu Cap 5 Competencias PDFDocument35 pagesPucheu Cap 5 Competencias PDFDennyBritoNo ratings yet
- Pucheu Cap 5 CompetenciasDocument35 pagesPucheu Cap 5 CompetenciasDennyBritoNo ratings yet
- Gestion Competencias Saracho Parte 1 ADocument10 pagesGestion Competencias Saracho Parte 1 ADennyBritoNo ratings yet
- Liderazgo EscolarDocument27 pagesLiderazgo EscolarDennyBritoNo ratings yet
- Fundamentos de La Psicoterapia HistoriaDocument20 pagesFundamentos de La Psicoterapia HistoriaDennyBritoNo ratings yet