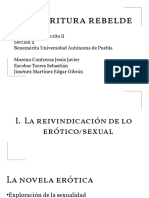Professional Documents
Culture Documents
Rosa Montero Ante La Escritura Femenima
Rosa Montero Ante La Escritura Femenima
Uploaded by
Fernando0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views17 pagesOriginal Title
Rosa Montero ante la escritura femenima
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views17 pagesRosa Montero Ante La Escritura Femenima
Rosa Montero Ante La Escritura Femenima
Uploaded by
FernandoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 17
ROSA MONTERO ANTE LA
ESCRITURA FEMENINA
ELENA GASCON VERA.
Wellesley College
Con una destruccién salvaje
arrancaremos to viejo
y atronaremos el mundo
con un mito nuevo
Vladimir Mayakovsky
Las teorias recientes sobre el discurso literario de las mujeres, basadas
en tesis expuestas por los pensadores franceses Jacques Lacan y Jacques
Derrida, han dado pie a una serie de teorias feministas muy polémicas,
‘cuyas mayores representantes son Monique Wittig y Héléne Cixous. Estas
autoras discuten la posibilidad de una forma de escribir puramente
femenina que esté libre de la predominacién falo-logocentrista masculina,
El neologismo falo-logocentrismo ha sido acufiado por las feministas
francesas! partiendo del término «logocentrismo» que Jacques Derrida
utiliz6 en su «desconstruccién» de los sistemas metafisicos occidentales.
Este término asume la presencia y dominio de la palabra hablada (a expen-
sas de la palabra escrita) en la presencia de aquello a lo que Ja palabra se
refiere, Esta presencia-en-si-misma centraliza el mundo a través de la
autoridad de su auto-presencia, y subordina a los otros elementos del
mismo sistema. Se crea asi un sistema de oposiciones jerérquicas, tales
como Presencia/Ausencia; Ser/Nada, etc. Las feministas francesas, sobre
todo Luce Irigaray y Héléne Cixous, afirman que esa presencia de la que
habla Derrida es el falo y, para ellas, falocentrismo significa la dicotomia
59
60 ALEC, 12 (1987)
jerérquica macho/hembra en la cual la hembra es lo ausente, la nada, lo
muerto en el universo falo-logocéntrico. Para Derrida la palabra hablada,
la presencia, es sinénimo del hombre y la palabra escrita, expresién del in-
consciente, es sindnimo de la mujer.?
Las teorias de Derrida estan reforzadas por las del psicoanalista Jac-
ques Lacan, quien observa que la filosofia occidental y, por lo tanto, toda
su cultura, estan sostenidas por lo que él lama la ley del Padre, que se basa
en la idea de que 1a lengua es el medio por el cual los seres humanos se
establecen en la cultura. Medio que esté representado y reforzado por la
figura del padre en la familia, Esta voz, exclusivamente masculina, es 1a
base de la cultura occidental y ha sido reafirmada por los pensadores claves
de los siglos XIX y XX, tales como Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger,
Freud, y su intérprete mas reciente, Jacques Lacan.} Ante estas teorias, las
feministas se plantean la necesidad de crear una voz y una escritura distinta
que represente plenamente a la mujer.
En este breve trabajo voy a intentar repasar, someramente, las teorias
feministas francesas modernas sobre el discurso literario femenino y tratar
de ver si las novelas de Rosa Montero — Cronica del desamor (1979); La
funcién delta (1981) y Te trataré como a una reina (1983)4 — se podrian
considerar un acercamiento al tipo de escritura que apoyan las tesis desa-
rrolladas por Héléne Cixous.
La obra de Héléne Cixous esté dedicada a la biisqueda de esta voz ex-
clusivamente femenina con la que pretende definir su teoria sobre
««l’écriture férninine».> En su texto mas importante, «Le rire de la Méduse»,
Cixous anima a las mujeres que escriban con Ia intencién de construir un
texto eminentemente femenino que se oponga al texto masculino dominan-
te en nuestra cultura. Ella y otras feministas importantes, como Luce
Trigaray,® Julia Kristeva,” y Monique Wittig, 8 declaran que las mujeres son
diferentes sexualmente de los hombres y que, por lo tanto, en su discurso
debe expresarse esa diferencia escribiendo a través de sus cuerpos y asi
plasmando en la palabra un reflejo de su propia femeneidad. Partiendo de
su cuerpo y de todas sus caracteristicas intrinsicamente femeninas — la
vagina, el vientre, los pechos, las zonas erégenas — deben evaluar y
meditar sobre su sexualidad y sobre la relacién que existe entre lo cultural y
lo sexual, para llegar a un discurso nuevo y tinico, exclusivamente
femenino.®
Las mujeres deben «escribir el cuerpo» y al hacerlo, liberarén su in-
consciente que ha sido silenciado hasta ahora. El cuerpo femenino se
presenta como una metéfora césmica: por un lado es una unidad cohesiva,
ELENA GASCON VERA 61
por otro, estd dividido en partes donde se recrea esa escritura; el pecho, la
vagina, el vientre, la cabeza. Cixous hace hincapié en el pecho y en la
vagina para concentrarse en los liquidos propiamente femeninos como el
liquido vaginal, la sangre de la menstruacién, la leche materna.!0
Asimismo, Cixous identifica a escritura femenina con la funcién
estrictamente femenina de la maternidad. Ella quiere replantear el concepto
de «madre», que hasta ahora habia sido el medio, por el cual, el hombre
ejercia opresién sobre la mujer. Se explotaba el determinismo biolégico y
social de la situacién de la «madre», en contraposicién con la libertad y el
poder biolégico, politico y cultural del «padre», ignorando las caracteristi-
cas de poder y creacién que estdn implicitas en la gestaci6n.
Este concepto de la maternidad y del embarazo es. central en las teorfas
de Cixous sobre la escritura femenina, porque de él, en su dimensién
biolégica y cultural, radica la idea de mantener la diferencia sexual y
genérica entre el hombre y la mujer (que para Cixous es esencial) en la
creacién de un discurso femenino. Sin embargo, al mismo tiempo, Cixous
cree que, a causa de esta diferenciacién, la mujer debe restablecer la bise-
xualidad que ella ha podido conservar a causa de la represién histérica ala
que ha estado sometida y que la ha mantenido a lo largo de los siglos aleja-
da del poder. Mientras que el hombre se halla aprisionado en una monose-
xualidad fijada exclusivamente en el pene, la mujer siente su sexualidad en
todas las partes del cuerpo, y tiene la capacidad de fundirse totalmente en el
otro. Por lo tanto, puede intercambiar papeles y cuerpos, y al hacerlo, se
separa de la tradicional dialéctica entre hombre y mujer.!!
De alguna manera, Cixous pretende llegar a un nuevo discurso femeni-
no y ala igualdad del hombre y de la mujer basdndose en la idea de la bise-
xualidad. Para ello se concentra en la idea freudiana del origen del deseo y,
a través de ella, en la trascendencia de la separacién entre objeto y sujeto,
que est4 implicita en la escritura. Para el hombre, el origen del deseo esta
localizado en el pene, y tiene la posibilidad de alcanzar ese deseo por medio
de un proceso edipico de castracién y ausencia que se plasma, a través del
inconsciente, en el proceso creativo. En la mujer, por el contrario, el deseo
esta originado en todo el cuerpo y lo alcanza, no en la ausencia, sino en la
plenitud.!2
Segiin las feministas francesas la mujer, hasta ahora, ha sido reprimida
por el falocentrismo en una especie de decapitacién, que tiene que ser
climinada a través de la escritura, por la cual se expresard el inconsciente
femenino. Ademéds de ser las mujeres mas «cuerpo» y més «bisexuales»,
también son més «inconscienten, es decir més literatura, Sélo a través de la
62 ALEC, 12 (1987)
liberacién de ese inconsciente y de la liberacién de su libido, reconstruiran
una nueva forma de escribir.
Asi pues, la escritura femenina debe ser la reproduccién metaférica del
cuerpo femenino y de su libido, con todas sus diferencias y particularidades
expresadas a través de la palabra escrita por donde se libera el, hasta ahora
reprimido, inconsciente femenino.
Estilisticamente, la prosa de Cixous pretende la liberacién del incons-
ciente, intentando plasmar, al mismo tiempo, una cierta tactilidad en la voz
femenina que ella logra con juegos de palabras y aliteraciones multilingues
y multiculturales con los que quiere plasmar la universalidad femenina de
su discurso.!3
Asimismo da gran importancia a la metéfora, porque considera que
libera el inconsciente y rompe con la jerarquia de la razén. Su lengua valora
lo irracional, la fluidez verbal, quiere que la escritura femenina reafirme las
caracteristicas estilisticas del discurso femenino: exageracién, excesiva
fluidez, lenguaje sin forma, irracionalidad, intuicién, sentimentalismo,
rechazo de las jerarquias y del poder. Caracteristicas todas ellas que han
sido, tradicionalmente, vituperadas y estereotipadas por el discurso mascu-
lino predominante.
En definitiva, Héléne Cixous cree que, a través de un énfasis en las
diferencias femeninas y de un ensalzamiento de las peculiaridades del cuer-
po femenino y su corolario, sexualidad, maternidad y gestacién, plasmado
todo ello en el discurso, las mujeres podran destruir con su escritura el ac-
tual dominio falocéntrico de la lengua y de la de cultura. Una vez consegui-
do esto, podrén llegar a un didlogo igualitario con el hombre, en una nueva
€poca verdaderamente bisexual, en donde ningtin sexo esté privilegiado.'4
Sin poder afirmar que estas teorfas feministas francesas hayan influido
directamente en las obras de Rosa Montero, es interesante notar que, en
muchos aspectos, el discurso de la novelista espafiola podria analizarse te~
niendo en cuenta algunos de los aspectos de las teorias de Cixous.
En su primera novela, Crénica del desamor, Montero nos presenta un
mosaico de vidas femeninas presentadas bajo el punto de vista de la aparen-
te protagonista, Ana. Estas mujeres ofrecen al lector, de una forma impre-
sionista, la confrontacién de unas vidas duras y dificiles en donde se expre-
san los problemas y las angustias de la mujer urbana de la Espafia actual.
Resalta, de una manera palpable como tema central, la absoluta incomuni-
cacién con ¢l hombre, de la cual es expresién gréfica la palabra «desamor»
del titulo. Un tema semejante se plantea en la tercera novela Te trataré
como a una reina en donde las mujeres son maltratadas, explotadas y
ELENA GASCON VERA 63
destruidas por los hombres en quienes confian, realidad que contrasta con
las palabras irénicas del bolero que lleva el titulo.
De forma paralela a las teorfas de las feministas francesas que mues-
tran al hombre como antagonista o inexistente, en estas dos novelas de
Montero, los hombres se comportan como personajes débiles y egoistas, in-
capaces de comprensién e identificacién con las circunstancias fisicas y
emocionales de las mujeres. En estas dos novelas, las mujeres, cuando
estén solas, viven tranquilas sin la presencia dominante y absorbente del
hombre, que toma de ellas todo lo que estén dispuestas a otorgar (sexo,
afecto, seguridad, confort doméstico y espiritual) sin dar mucho a cambio.
Sin embargo, el conflicto que presentan las protagonistas es que, a pesar de
la desilusién, fa violencia y la tristeza que les proporciona su relacién con el
sexo masculino, son incapaces de prescindir de él.
En Crénica resalta el hecho de que las mujeres, sin un hombre en su
vida, se realizan profesionalmente y afectivamente mejor que cuando estén
acompaiiadas. En su situacién de mujeres solas, poco a poco se vuelven au-
ténomas y descubren una independencia que les enriquece y les potencia,
pero, de forma paraddjica y compulsiva, la necesidad sensual/sexual de su
propio cuerpo femenino, las lleva a querer anular su autonomia para doble-
garla a la compaiiia imperfecta y destructiva del hombre. Esta necesidad,
irracional ¢ interiorizada, esta fijada por una cultura falocentrista que
asocia realizaci6n fernenina con el papel tradicional de la mujer de servir y
cuidar al hombre. Las mujeres, al sentirse auténomas, también se sienten
atrapadas en una situacién de aparente soledad social que, en realidad, es
ficticia y falocéntrica, y que ha sido fijada por la sociedad machista. De-
seando salir de ella y, yendo en contra de sus intereses reales, vuelven a
desear la dependencia en el hombre:
Esta un punto nerviosa: reflexiona por unos instantes sobre la posibi-
lidad de masturbarse, pero termina descarténdolo, hoy le aburre
demasiado ese minimo esfuerzo de imaginacién que es necesario. En
realidad lo que queria hoy es la célida, carifiosa sensualidad de una
larga noche juntos, dormir abrazados y sentir entre suefios un beso
en el hombro. Es tan dificil llegar a conocerse uno mismo .
Cuando terminé con Juan terminé también su fe en la pareja. Ana
crey6 su desencanto eterno y vivié alborozada unos primeros meses
de recuperacién, de reconquista del entorno. Su cama volvia a ser
suya, suyo era su tiempo, esas horas de las que ya no tenia que rendir
cuentas a nadie. Suya su individualidad, sus amigos, sus gustos, sus
64 ALEC, 12 (1987)
decisiones, todo ese mundo que durante tres afios fue plural. Duran-
te muchos meses no soporté la idea de compartir sus sdbanas y
fueron aquellos sus meses més plenos, una época dorada en la que se
sintié autosuficiente y libre, fue por entonces cuando comenz6 a
trabajar en prensa y se sabia poderosa, marcé sus relaciones senti-
mentales con distanciamiento t6picamente varonil. Pero hace ya casi
cuatro afios de la ruptura y Ana asiste ahora al despertar en ella de
los viejos anhelos. La experiencia le hace recular ante la idea de una
convivencia que ella presiente fatalmente arrasadora, pero vuelve a
vivir el ansia de agotar opciones, de conocer a la otra persona en
todas sus circunstancias, de intentar de nuevo la pareja, aunque la
tema suicida. Y asi, afiora el torpe y tierno abrazo de un amante dor-
mido, més que hacer el amor, més que el propio sexo. (p. 34)
Parad6jicamente, aunque se presenta la posible realizacién plena de la
mujer sin el hombre, tipica de Wittig, Rosa Montero parece apoyar en este
parrafo la idea de Héléne Cixous, que afirmaba una diferencia sexual deter-
minante entre el hombre y la mujer, ¥ que veia en la inherente bisexualidad
femenina, la tnica formula capaz de unir esa separacién. Para Cixous la
bisexualidad femenina provenia de su inconsciente y le da la posibilidad de
extenderse hacia el «otro», de estar en intima relacién con el «otro» hasta
tal punto que el «yo» y el «otro» coexisten plenamente sin destruirse ni
anularse. La protagonista Ana, a causa de sus desengafios amorosos,
parece rechazar sus tendencias afectivas, tipicamente femeninas, de pasion,
fluidez y entrega, ¢ intenta imitar el papel del hombre con Ia indiferencia
puramente falica que él presenta ante sus amorios: sin embargo, la necesi-
dad sensual y afectiva del cuerpo femenino y su afan de derramarse, de ex-
pandirse erdticamente, se imponen y, finalmente, anhela la presencia del
complemento masculino a su bisexualidad, conservando, no obstante, su
femeneidad donde lo sexual y lo sensual estén intimamente unidos.
Por otra parte, la idea de pareja heterosexual satisfactoria, tal como la
Presenta Montero en Crénica y en Te trataré, parece virtualmente imposi-
ble, ya que ésta no se realiza, en ningun momento de las novelas, de una
forma completa y estimulante para ambos sexos. En esto disiente basica-
mente de la tesis de Cixous, con la que especulaba sobre la perfeccién de la
pareja heterosexual que ella creia posible y realizable a través de la capaci-
dad bisexual de la mujer. La actitud negativa de Montero hacia la comuni-
cacién entre un hombre y una mujer estd mas cerca de las teorias lesbianas
de Wittig, en las cuales, la feminista francesa, ve al hombre como incapaz
ELENA GASCON VERA 65
de comprender y de aceptar el discurse femenino y empeftado en implantar
el orden opresor masculino.
En este sentido Rosa Montero, sin que sus personajes femeninos
adopten, en ningin momento, la alternativa lesbiana de algunas feministas
francesas como Monique Wittig, se vuelve también militante al denunciar
el desprecio, asco y agresién que el hombre siente ante el cuerpo femenino y
sus necesidades, Este rechazo esté representado, grdficamente, en la
Crénica en la visita de las mujeres al ginecélogo:
Un diafragma? Bah...
Han pasado ya a la consulta y ante ellas el médico dibuja una sonrisa
de conmiseraci6n y desprecio en su boca rosa y anifiada...Asi est,
observandolas desde lejos con sus ojazos redondos y vacunos, im-
Postando la voz ligeramente para expresar con mayor reciedumbre su
sabio desprecio por el diafragma. (Hay algo comin en muchos gine-
célogos, ese desprecio por la persona, la groseria de grandes machos
que-ven-y-curan-cofios.) (pp. 29-31)
‘Asi pues, como deciamos més arriba, Rosa Montero rechaza, en estas
dos novelas, la idea de Cixous de una posible perfecta comunicacién entre
el hombre y la mujer a través del desarrollo de la bisexualidad, explicita en
1a mujer y latente en el hombre. No otorga a ninguno de sus personajes,
hombres y mujeres, fa posibilidad de la ambigtiedad sexual. Las mujeres
estén atrapadas en su femeneidad frustrada que las lleva al rechazo y la so-
ledad. Los hombres no pueden transcender su masculinidad castrada,
donde el deseo y el sexo se vuelven una mecénica sin emocién ni compromi-
so. Su comportamiento erdtico/sexual es s6lo un mero marcarse tantos que
ratifiquen el dominio del falocentrismo cultural dominante.
Montero plantea claramente la critica hacia el falocentrismo presente
en las relaciones eréticas en la escena de amor con el jefe prepotente de
Ana. Durante un afio, la protagonista de Crdnica lo ha erigido,
delusoriamente, como el hombre ideal por sus triunfos profesionales y
sociales. Esta escena, esperada durante toda la novela por la protagonista,
se resuelve en la banalidad y en el absurdo que estn estilisticamente expre-
sados en la exposicién paralela del pensamiento interno y de la accin exter-
na. Reflejo céncavo de una posible comunicacién real y liberadora que no
se realiza, y que aqui sirve para expresar la opresién social y cultural de los
hombres y de las mujeres que, atrapados en sus diferentes sexualidades en-
66 ALEC, 12 (1987)
frentadas, slo encuentran una soledad y un vacio dificiles de romper. El
Pensamiento de Ana se desarrolla con estas palabras:
(¥ con entristecida certidumbre, Ana intuye en un segundo el desa-
rrollo de la noche, él me desnudaré con mano habil y ajena, simula-
Temos unas caricias vacias de intencidn, nos amaremos sin decir nada
en un coito impersonal, Eduardo tendré un orgasmo ajeno a mi, sin
abrazarme, sin verme, sin recordar seguramente quien soy yo. Des-
pués habrd un discreto, minimamente amable momento de descanso,
y de inmediato la mirada al reloj, lo siento, pero me tengo que mar-
char, dird él, es lo estipulado con mi mujer. Nos vestiremos con
premura y en silencio y el apartamento se ira haciendo mas feo por
momentos, recogeré quizé el vaso vacio y los ceniceros para ponerlos
todos en el fregadero con desesperado, automético gesto femenino:
déjalo, insistiré Eduardo, mafiana vendra la mujer de la limpieza)
La accién paralela es un reflejo ridiculo de lo anterior:
Se desarrolla, pues la pantomima con asombrosa semejanza a lo pre-
visto (gqué hago aqui con este extrafio?), se hacen un amor callado
hueco (qué absurda situacién, absurda, absurda), el aire se lena de
silencios (es como si me contemplara a mi misma desde fuera, tan le-
jos de la realidad, de 61, de todo), «lo siento, pero es tardisimo para
mi, tenemos que marcharnos», dice él al fin (todo un afio que se
acaba con esto, si él supiera), «déjalo, Ana, déjalo, ya lo recogerd
todo la asistenta que viene cada dian. (pp. 262-63)
Esta escena, donde se muestra la incomunicacién entre los dos sexos,
contrasta con las escenas de amor de Lucia, la protagonista de La funcién
delta, con su compaiiero elegido Miguel, en la treintena, y con su viejo
amigo Ricardo, en el lecho de la muerte. En las dos escenas, el hombre y la
mujer se esfuerzan por darse y comunicarse, por fundirse el uno en el otro.
Es este derramarse, este intercambiar cuerpos (que Cixous considera una
Facultad esencialmente femenina, pero accesible a algunos hombres) lo que
produce el milagro de la comunicacién. Las dos escenas, narradas desde el
punto de vista de la mujer, son un claro ejemplo de la sensualidad femenina
deseosa de una compenetracién absotuta. Esta posibilidad de fundirse en el
otro con todo el cuerpo es lo que las feministas francesas consideran la ma-
ELENA GASCON VERA 67
xima diferencia erdtica entre el hombre y la mujer. La escena con Miguel,
ocurrida en la juventud, es la siguiente:
Me sent6 sobre sus rodillas y nos arrullamos mientras me desnudaba.
Permanecimos un momento abrazados en silencio el uno al otro,
emocionados, absortos en el placer de sentir nuestros sudores tan pe-
gados, unidos en carne y palpitar. Me acomodé a él para anular hue-
cos y vacios, para adaptarme a su anatomia y aumentar hasta lo im-
posible la superficie de contacto. Nuestros cuerpos tenian unas esqui-
nas muy bien compenetradas y sabian encajarse hdbilmente. Me
quedé asi cosida a él, apretada en el abrazo, deseando poder diluir-
me, penetrarle por todos los poros de su piel. (p. 312)
La escena de amor con Ricardo, en la vejez, es casi idéntica:
Me ayudé a desnudarme y nos quedamos abrazados, muy pegados el
uno contra el otro ent la estrecha cama, y comprendi que hacia dema-
siado tiempo que no me abrazaba a un hombre, demasiado tiempo
desde la ultima vez que noté otro calor anillado al mio, otra piel in-
tercambiando sudores. Me zambulli en su contacto y senti que eso
debia ser algo muy cercano a la felicidad. Su carne suave, sus rodillas
agudas y algo frias, sus muslos, vientre, pecho, hombros, manos,
todos mios: me rodeaba con su cuerpo encerréndome en una burbuja
de confortable placidez. . .
Asi, con los ojos cerrados, le senti penetrarme con dulzura y dejé
deshacer mi miedo entre sus labios. (pp. 279-80)
En estas descripciones sexuales resalta también, de forma paralela alas
feministas francesas, el afan de equiparar, en un nivel simbélico, el discur-
so femenino con el cuerpo femenino y su sexualidad y conseguir la elimina-
cién del predominio logocéntrico masculino a través del intercambio de
cuerpos. El cuerpo del otro es absorbido en una unidad definida por la
femeneidad, hasta legar juntos e indivisibles a lo que Lacan tlamaria
«jouissance féminine», y que él cree exclusivo de la mujer. Sin embargo,
esta comunicacién es s6lo conseguida en contadas excepciones, y parece ir
unida a momentos de debilidad de la mujer, en donde ella utiliza la union
erética como un simbolo de la fugacidad de la comunicacién. Esta alter-
nancia de «fenémenos discontinuos de gran intensidad, pero brevisima du-
raciOn . . . O sea, fenémenos cuya intensidad tiende al infinito y cuya dura-
68 ALEC, 12 (1987)
cién tiende a cero» (p. 118), esté implicita en el significado matemético del
titulo, y sirve, ademés de como metéfora del placer, como refugio y cal-
mante de los miedos existenciales de la protagonista. Estos miedos son en
Montero obsesivos, y se destilan en un omnipresente pavor a la soledad, la
vejez y la muerte.
En la dificultad de la comunicacién entre los hombres y las mujeres
que Rosa Montero expresa en sus novelas, parece coincidir, como dijimos
més arriba, con las teorias de Wittig que, en su escritura lesbiana, negaba
categéricamente la posibilidad de didlogo con el sexo masculino. Sin em-
bargo, Montero no presenta nunca la relacién sexual entre dos mujeres,
‘que Wittig consideraba como la més cercana a la verdadera comunicacién y
a la eliminacién de las diferencias de poder entre los dos sexos. Montero
presenta unicamente la homosexualidad masculina, pero no lo hace como
una alternativa afectiva y sexual realizada y afortunada, sino que la desplie-
ga en su mas absoluta marginacién y alienacién.
El homosexual Cecilio de Crénica busca el amor y la comunicacion
con su propio sexo pero, en su dependencia hacia los efebos y chulitos ma-
drilefios que le atraen, parece remedar la frustracién de la busqueda del
amor y del sexo que en esta novela desarrollan las mujeres:
Y dando media vuelta, se aleja grécil arrojando plumas sobre la con-
currencia, plumas adolescentes, livianas y aun graciosas, plumas que
no le sientan mal a su casi andrégina compostura, chico-chica a
medio bocetar, con el suave pelo rizoso rozéndole la nuca a cada
paso con una caricia narcisista que le afirma en su propia belleza.
Porque, piensa Cecilio, son demasiado bellos, son sugestivos y mor-
bosos, desasogantes en su presencia, en el insulto de su edad y de su
carne. . .
Ahora Morritos habla con Toni, coquetea con Alain, rie ostentoso
con sus dientes perfectos para llamar la atenci6n, para saberse centro
de miradas, para asegurarse de que Cecilio no le pierde de vista y que
sufte por él, sin saber que Cecilio le da, les ha dado siempre lo mejor
de si mismo, sin tener idea de la perfeccién y calidad de los secretos
homenajes que las carrozas como Cecilio dedican a estos muchachos
inalcanzables. . .
Y Cecilio piensa en las horas que le ha entregado, horas que ha gasta-
do en divertirle, en destumbrarle con su agudeza, en esperarle, horas
preciosas y perdidas, horas al pie de un teléfono que nunca suena,
tantas energias desperdiciadas en esa languida flor de invernadero,
ELENA GASCON VERA 69
flor de dos temporadas, adolescente de un par de afios, pedacito de
carne sin limites interiores. (pp. 128-29)
En este personaje, Montero muestra al hombre homosexual buscando
uunos cdnones de belleza y narcisismo que repiten, en el sexo masculino, los
estereotipos femeninos, en los que se privilegiaban unos valores estéticos fi-
jados por un punto de vista puramente falocéntrico. Este perpetuar la
estética tradicional est4 muy lejos de la idea de belleza que Monique Wittig
preconizaba para sus amantes lesbianas, en la que todo el cuerpo, en su in-
dividualidad y originalidad, era deseado y deseable. En el esteticismo de
Cecilio y en su sentimiento de autoderrota, se expresa la opresin que com-
parten las mujeres y los homosexuales, que se encuentran marginados, al
no serles permitido participar del poder del falocentrismo, definido por
valores concretos de belleza, éxito y juventud a los que es necesario
someterse.
Otro personaje, en el que Montero desarrolla una critica de esta margi-
nacién estética y emocional de lo femenino, es Tadeo, el travestido de La
funcién delta:
‘Vestia los pantalones grises y deslucidos de un traje de hombre, pero
Hevaba un barato blusén de mujer de color verde vémito, con el
escote en pico sobre el cuello desnudo y adornado de warias vueltas
de perlas. Sobre los hombros tenia un mantén de Manila descolorido
y de flecos mellados y una enorme y tiesa peluca rubia le ocultaba
media cara, Caminaba extrafiamente despatarrado sobre sus zapato-
nes de tacén de aguja mientras se daba aire desaforadamente con un
abanico negro de flores estampadas, y venia en derechura hacia mi,
lanzando triunfantes miradas de desafio a su alrededor, los parpados
agobiados por el peso de las pestafias postizas, las palidas mejillas in-
cendiadas de colorete y los labios manchados con un carmin grasien-
to que se obstinaba en escurrirse hacia la sotabarba. . . luego me
dedicd una sonrisa aguada y Mena de dientes tiznados de carmin, y
siguié adelante sin afiadir palabra, envuelto en el zumbido de sus
abanicamientos como un patético y verdoso moscardén. Le recordé
caminando hacia mi, con esa peculiar expresién dibujada en su
rostro maquillado, un gesto de timidez y victoria al mismo tiempo,
tun gesto entre arrogante y ruboroso. Y su sonrisa, su triste sonrisa de
felicidad, su ufano pavoneo de monstruo aderezado. . .
Se me oscurecié el dnimo y senti frio, no sé si porque Tadeo habia
70 ALEC, 12 (1987)
conseguido comunicarme una vez més ese estrecho desconsuelo que
produce la miseria, o si es que mis desventuras amorosas me volvian
a la mente haciéndome sentir sola en mitad de tal tumulto, o si es
que, en fin, se habia enfriado el dia realmente (pp. 243-45)
El paralelismo que hace la protagonista y voz narradora entre sus
desengafios amorosos con hombres y la miseria del travestido esperpéntico,
€s un magnifico ejemplo de como la condicién de la mujer est4 dominada
por unos valores y una estética impuestos por el falocentrismo cultural
predominante. La descripcién grotesca de ciertos atributos femeninos
estéticos (collar de perlas, mantén de Manila, peluca rubia, zapatos de
tacén aguja, abanico negro de flores estampadas, pestafias postizas, me-
jillas incendiadas de colorete, labios manchados de carmin), que en este
parrafo estan resaltados para ser destruidos y que, comunmente, son la
base de las estrategias que utiliza la mujer para atraer al hombre, nos
muestra la denuncia que Montero hace de la impotencia de la mujer por ad-
quirir respeto y reconocimiento a su femeneidad que, desde el falocen-
trismo dominante, sdlo existe para ser explotada y ridiculizada. Es in-
teresante, también, notar cémo Montero resalta en el travestido unos
gestos femeninos (sonrisa aguada, sin afiadir palabra, meneando el culo
aparatosamente y taconeando, un gesto de timidez y victoria, un gesto en-
tre arrogante y ruboroso), que son la actitud, los gestos y el silencio en los
que la mujer se ha refugiado y escudado para protegerse de la opresion a la
que ha estado sometida por la cultura falocéntrica.
En su ultima novela, Te trataré como una reina, Montero vuelve a
repetir un tema que ya habia tratado en Crénica. Tomando un tono
grotesco y parédico muestra, ain més crudamente, la verdadera situacién
de la mujer que, sujeta a ilusiones falsas de amor y comprensién por parte
de los hombres, se ve, en definitiva, sumida en la absoluta destruccién.
Esta critica esta expresada en los tres personajes femeninos mds impor-
tantes de la obra: Antonia, una solterona, ligeramente deficiente mental,
que reprime su libido a través de la religién y que, finalmente, la acepta y la
desarrolla en su amor maternal hacia el joven Damién; Isabel, la Bella, mu-
jer bondadosa y sentimental que canta boleros en un mugriento club noc-
turno y que, a pesar de sus experiencias negativas de la vida, se permite
sofiar € ilusionarse con el misterioso Poco; Vanessa, joven humilde e ig-
norante que intenta explotar su juventud y encantos fisicos para mejorar su
baja situacién social de mujer de la limpieza. Este personaje intenta adop-
tar las estrategias de poder, indiferencia y engafio propias de los hombres
ELENA GASCON VERA 7
de la novela pero, en su situacién de mujer, sus manipulaciones, més bien
primitivas, se vuelven contra ella y terminan destruyéndola.
A pesar de sus distintas situaciones vitales, Montero presenta a estas
tres mujeres como el estereotipo de tantas otras que se hallan atrapadas en.
la falacia falocéntrica la cual inculca la fantasia de que el hombre es omni-
potente y que su mera presencia es suficiente para resolver todos los proble-
mas. Muestra la imagen absurda de ciertas mujeres que esperan al principe
azul que las redima y que las llene, no solo sexualmente, sino también afec-
tivamente y vitalmente y que, en definitiva, s6lo consiguen la anulacién de
sus vidas y de sus personas. Montero est desarrollando la misma idea que
expuso en su primera novela, que veia en la aceptacién creativa y
estimulada de la autonomia femenina, el tinico camino para la verdadera
realizacién personal de la mujer de hoy dia.
Contrastan estos personajes femeninos con su contrapartida masculi-
na: Antonio hombre amanerado, egoista y limitado, especie de don Juan
de pacotilla que, explotando la necesidad afectiva de ciertas mujeres, vive,
miserablemente, seduciendo y engafando con falsas pretensiones de amor;
Damian, joven, feo y marginado, que encuentra en el amor sexual con la
maternal Antonia el complemento exacto de su libido, pero que, atemori-
zado por las presiones sociales falocéntricas, decide, cobardemente, aban-
donar a la solterona; Poco, viejo alcohélico ¢ impotente, que esconde en
Sus aires de misterio, el fracaso y la cobardia y que, frustrado en sus deseos,
reacciona en contra de la mujer con vulgaridad y violencia. Sorprende por
su realismo, que sean estos hombres, basicamente tan poco atractivos, los
simbolos de apoyo a los que aspiran las mujeres. Sin embargo, éste es uno
ms de los ejemplos de la situacién opresién/depresién en la que viven las
mujeres dentro de una cultura antifemenina que controla el poder y, conse-
cuentemente, la percepcién de la realidad. Con ello se consigue que la mu-
jer vea al hombre deleznable como deseable.
Es interesante constatar como Montero enfatiza el aspecto sen-
sual/maternal de la mujer en sus personajes Antonia e Isabel, la Bella. Am-
bas son mujeres opulentas, de abundantes carnes (simbolo tradicional de la
femeneidad y de la maternidad que hoy esta vituperado), que estén en la
cuarentena. Los hombres de su edad las rehuyen y s6lo son aceptadas y
deseadas por jévenes adolescentes. En las escenas de amor con ellos, las
mujeres maduras no experimentan el placer sexual intenso, pero lo subli-
man y satisfacen con su dimension maternal:
Le recibié con un abrazo quieto y maternal. Damian era un peso leve
72 ALEC, 12 (1987)
y huesudo que se afanaba en torpes movimientos espasmédicos. Su-
daba encima de ella, y se agitaba, y se refrotaba, y le hacia un dafio
horrible allé donde Luli solia mojar su lomo, pero Antonia ya no
temia al dolor. Permanecia inmovil, rodeando con sus brazos las es-
paldas infantiles, contando con la yema de sus dedos los virulentos
conos de los granos, diciéndose a si misma que luego tendria que pa-
sarle un algodén embebido en alcohol por las espaldas, que el chico
necesitaba sus cuidados. Damian empujaba initilmente entre ester-
tores y al poco se derramé con un quejido fuera de ella. Se quedé
quieto y Antonia supuso por ello que todo habia acabado; noté algo
hiimedo y viscoso en la entrepierna, pero era tan grande su amor que
ni siquiera eso le dié asco. (pp. 121-22)
En esta descripcién erdtica Montero esta reproduciendo Ia idea de Ci-
xous de que, para la mujer, la sexualidad esta en todo el cuerpo y nunca
puede estar desgajada de su instinto maternal, flido y generalizado. La se-
xualidad femenina es compleja e indeterminada y Montero la expresa en su
escritura deslindando, claramente, el comportamiento femenino del mascu-
lino. La belleza fisica y los atributos estéticos falocréticos no adquieren im-
portancia y, de forma paralela a lo que Wittig decia de sus amantes les-
bianas, Antonia ama y encuentra deseables todas las partes del amante, in-
cluso lo repugnante.
Contrasta esta escena de amor motivada por el afecto mutuo, y por el
deseo de derramarse, de entregarse y de producir placer por parte de la mu-
jer, con la otra escena de la novela entre la Bella y el macarra chulo, el cual
se acuesta con engafio, simulando afecto y proteccién, pero buscando, en
realidad, dinero. En ella la mujer, sin ser plenamente satisfecha erética-
mente, libera su instinto maternal y desea ser correspondida en su afan de
comunicacién y carifio, pero el joven, insensible y ajeno, la abandona en su
soledad y sentimiento de fracaso:
EI chico era experto y eficiente. La tocé toda y era como un pecado.
Como algo sucio y horrible y delicioso. Un nifio, un nifio apenas. Un
nifio para llenarla, para acompafarla, para comprenderla. El chico
sabia complacer, pero, cuando terminaron, Bella se qued6 con ham-
bre de hombre. Porque el cuerpo del muchacho se le escurria entre
los brazos. Porque se le escapaba su turbia adolescencia, Porque no
podia poseerle. El macarra se aparté a un lado, sudando y resoplan-
do, ¥ ella se quedé muy quieta, a la espera de que el chico la quisiera.
ELENA GASCON VERA 3
Le acaricié timidamente los falcos costados, le pasé un dedo por la
peluda del ombligo. El muchacho se eché a reir.
Manoteaba y pataleaba como un bebé y Bella rié también, y le besé
en la mejilla, y él la bes6 a ella, y se revolcaron por la cama peleéndo-
se...
—Oye, tia, me podias hacer un regalito.
—,Que?
—iNo me pensabas dar nada? Pero tia, en qué mundo vives? —
zumbé el muchacho.
Bella se levant6. Se sintié repentinamente ridicula estando asi, gorda
yen cueros, y se eché la bata por encima, estaba tranquila, muy tran-
quila. Congelada de calma. (pp. 221-22)
Montero coincide con las teorfas feministas francesas en su exposicién
de la dificultad de la comunicacién entre el hombre y la mujer mientras
exista un desnivel de poder y de control entre los sexos. Desigualdad fijada,
sobre todo, por el falocentrismo esencial de nuestra cultura, Su solucién es
una llamada a la necesidad de una mayor autonomia de la mujer en cues-
tin de educacién y de conocimiento de su propio cuerpo y de sus necesida-
des sexuales. Ve en esta concienciacién la tinica arma para enfrentarse y
comunicarse con el hombre y, de esa forma, poder luchar juntos contra la
sociedad falocéntrica alienante en la que, tanto el hombre como la mujer,
estan inmersos.
Montero parece afirmar (y coincidir con Cixous ¢ indirectamente con
Wittig) la imposibilidad del amor entre el hombre y la mujer, a no ser que
ese amor se realice fuera de las premisas falocéntricas, como ocurre en La
funcién delta, Alli se consigue la unién de los dos cuerpos cuando el hom-
bre es consciente de querer anular, voluntariamente, la individualidad alie-
nante que en él, como dice Lacan, esta localizada en el falo y que, conse-
cuentemente, le separa de la mujer.
En conclusién, hemos visto en este ensayo cémo tas feministas
francesas y también Rosa Montero intentan encontrar una voz femenina
propia y diferente del discurso masculino. Para conseguirlo, parten del
anilisis de sus caracteristicas exclusivamente femeninas que, basdndose en
Freud y en sus descendientes Derrida y Lacan, estan localizadas en su se-
xualidad y en su libido. En sus textos plasman literariamente el encuentro.
fallido de su yo femenino con el yo del hombre, estableciéndose un pro-
blema de incomunicacién y de frustracién por parte de la mujer, y un senti-
miento de violencia y castracién por parte del hombre. Es en este revisar las
74 ALEC, 12 (1987)
premisas de su relacién erdtica con el hombre, donde se refleja la situacién
de anulacién y dependiencia en la que se encuentran las mujeres ante una
cultura falocéntrica. En la liberacién de su libido, las mujeres también
liberan su palabra y con ella empiezan, en Espafia, a exigir ser oidas con
una voz que, hasta muy recientemente, habia sido reprimida.
Asi pués, las novelas de Rosa Montero son un ejemplo de como la na-
rrativa espafiola escrita por mujeres esta planteando problemas y solu-
ciones tipicamente femeninas que expresen temas y formas nuevas. La
autora es consciente de la necesidad de crear un discurso femenino i
dividual que sea cimulo de las nuevas situaciones en las que se encuentra la
mujer espaiiola, y, en sus novelas, intenta exponer alternativas que liberen
a esas mujeres, mostrandolas un mundo que, aunque les es hostil y las
rechaza, esta Ileno de fisuras que ellas pueden aprovechar para reaccionar €
intentar destruirlo. La reflexién que Montero hace de la situacién de la mu-
jer, puede llevar a sus lectoras a una concienciacién del valor y del poder de
su femeneidad como un arma que ellas pueden utilizar para destruir los
estereotipos falocrdticos que las oprimen y que, por ahora, son, atin, los
que dominan la cultura espafiola.
Al concentrarse en el andlisis y en el descubrimiento de la sexualidad
femenina, en su relacién con hombres y mujeres y en su alienacién ¢ in-
comunicacién con hombres, Montero libera la literatura escrita por mu-
jeres de los mitos y tablies a la que le tenia fijada el discurso masculino
predominante, Con ella se afianza en Espafia una alternativa a la literatura
falocrdtica dominante que, necesaria y paulatinamente, servird de modelo y
pavimentaré la obligacién de crear un nuevo canon literario en donde,
como aspiran las feministas francesas, haya una verdadera igualdad entre el
discurso del hombre y el de la mujer.
NOTAS
1, Para una bibliografia selecta en inglés sobre el feminismo francés véase: Helen
Diner, «Mothers and Amazons: The First Feminine History of Culture, traducie
por J. Ludin (New York: Julien Press, 1965); Maité Albister y Daniel Armogathe,
Histoire du féminisme francais du moyen-age a nos jours (Paris: Editions des fem-
mes, 1977); Carolyn Burke, «Report from Paris: Women’s Writing and the
‘Women’s Movement.» Signs, 3, 4 (Summer 1978), 843-55; Elaine Marks, «Women
and Literature in France,» Signs, 3, 4 (Summer 1978), 832-42; Beverly Brown y Par-
ELENA GASCON VERA 75
veen Adams, «The Feminine Body and Feminist Politics,» m/f, 3 (1979), 33-375
Meaghen Morris, «Aspects of Current French Feminist Literary Theory,» Hecate 5,
2 (1979), 63-72; Michéle Richman, «Sex and Signs: The Language of French
Feminist Criticism,» Language and Style; An International Journal 13, 4 (1980),
62-80; Elaine Marks ¢ Isabelle de Courtivron, eds. New French Feminism: An An-
thology (Amherst: Univ. of Massachusets Press, 1980); Isabelle de Courtivron,
«Women in Movements(s),» French Literature Series, 7 (1980), 77-87; Colette
Guillaumin, «The Practice of Power and Belief in Nature: I. The Appropiation of
Women,» Feminist Issues, 1, 2 (1981), 17-18; Christiane Mackward, «Nouveau
Regard sur la critique feministe en France,» Revue d’Otawa/Université of Otawa
Quarterly, 50 (1981), 48-57; Alice Jardine, «Pre-Texts for the Transatlantic
Feminist.» Yale French Studies, 62 (1981), 220-36.
2. Las obras de Jacques Derrida que tratan del tema femenino son: Eperons: Les
styles de Nietzsche. (Paris: Flammarion, 1978); «La loi du genre,» Glyph, 7 (1980),
176-201; Marges de la philosophie (Paris: Minuit, 1972); «Me-Psychoanalysis.»
Diacritics 9, 1 (1979), 4-12.
3. Todas las obras de Lacan tratan, de alguna manera, sobre la esencia del hom-
bre y de la mujer y sobre el valor del lenguaje y la escritura en la cultura. Todo ello
desde una dimensiOn psicoanalitica. Sus textos son muy dificiles de traducir y las
traducciones al espafol, desgraciadamente, no son muy buenas. Para este ensayo,
‘me he concentrado, sobre todo, en las siguientes obras: El seminario de Jacques
Lacan. Libro XX. Atin, 1972-73, traducido por Diana Rabinovich (Barcelona —
Buenos Aires: Paidés, 1981); Jacques Lacan, Ecrits (Paris; Seuil, 1966); Les quatres
concepts fondamenteaux de la psychanalyse (Le Séminaire, livre xi), (Paris: Seuil,
1973); Para una referencia interesante a las teorias lacanianas sobre la mujer véas
Alice Jardine, Gynesis. Configurations of Women and Modernity, (Ithaca: Cornell
Univ. Press, 1985).
4. Rosa Montero, Crénica del desamor (Madrid: Debate, 1979); La funcién delta
(Madrid: Debate, 1981); Te trataré como a una reina (Barcelona: Seix Barral, 1983).
‘5. Algunas de las obras de Héléne Cixous en francés y en inglés son las siguientes:
Portrait du Soleil (Paris: Denoél 1973); Prénoms de personne (Paris: Seuil, 1974);
‘Souffles (Paris: Des Femmes, 1975); «Le rire de la Méduse,» L’Arc 61 (1975), 39-54,
texto traducido al inglés por Keith Cohen and Paula Cohen, «The Laugh of the
Medusa,» Signs 1, 4 (1976), 875-93; Portrait de Dora (Paris: Des Femmes, 1976);
Helene Cixous, Annie Leclerc, Madelaine Gagnon, La venue a l’écriture (Pari
Union Générale d'Editions, 10/18, 1977); Héléne Cixous, Catherine Clément, La
Jeune née (Paris: 10/18, 1975); «Le sexe ou la t8te,» Les Cahiers du Grif, 13 (1976),
5-15, traducido al inglés por Annette Kuhn, «Castration or Decapitation?» Signs
1 (Autumn 1981), 41-55; Vivre lorange/ To live the Orange, texto en Francés y en i
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- La Novela Femenina ContemporaneaDocument29 pagesLa Novela Femenina ContemporaneaFernando0% (1)
- La Novela Femenina (Presentación)Document2 pagesLa Novela Femenina (Presentación)FernandoNo ratings yet
- Formación Palabras Español J. A. Miranda PDFDocument120 pagesFormación Palabras Español J. A. Miranda PDFFernandoNo ratings yet
- Saussure para Principiantes Ilovepdf Compressed PDFDocument63 pagesSaussure para Principiantes Ilovepdf Compressed PDFHidan CaballeroNo ratings yet
- Language Acquisition in The Light of Cognitive Linguistics: Ewa Dąbrowska and Wojciech KubinskiDocument14 pagesLanguage Acquisition in The Light of Cognitive Linguistics: Ewa Dąbrowska and Wojciech KubinskiFernandoNo ratings yet
- Miedo y Literatura de Luis Martínez de MingoDocument206 pagesMiedo y Literatura de Luis Martínez de MingoFernando100% (1)