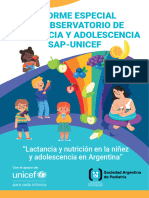Professional Documents
Culture Documents
Seppia Etchemaite044 PDF
Seppia Etchemaite044 PDF
Uploaded by
Eli Velazquez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views9 pagesOriginal Title
SEPPIA-ETCHEMAITE044.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views9 pagesSeppia Etchemaite044 PDF
Seppia Etchemaite044 PDF
Uploaded by
Eli VelazquezCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 9
Enrre Lipros ¥ tectores I
Otro ejemplo claro es el cuento Hay que ensefare a
e Ei If. Aq interesante
tejer al gato™ de Ema Wo resam
juego planteado entre el texto y la ilustracién: pa
cuadros de doble entrada, incorpora vietas y otros re
cursos de la historieta, todd en permanente relacién
el discurso instruccional.
larle a tejer al gato, Buenos Aires, Primera
Capitulo 4
La narrativa
bordaremos en este capit
‘ticas de la narrativa, indi
te6ricos de cada uno.
Esperamos que esto permita a los docentes re:
lecturas erfticas de los textos para as{ poder no sélo se-
leccionar sino también encontrar elementos de anélisis
Para trabajar con sus alummios a fin de realizar lecturas
cada vez mas profundas y productivas,
jo algunas earacterfs-
indo algunos aspectos
ar
1-E] texto narrativo es historia
y es discurso
ercarnos al texto narrativo util
categorfas que, si bien en el relato se
lublemente unidas,
te tra Estas categorias son historia
y discurso. Es historia lo que ha ocurrid; Io que se
cuenta, los acontecimientos que son comunicados a lo
largo de la obra: Esta misma historia puede ser referida
por diferentes medios (pelicula, historieta, relato
de muy diferente ra dentro de cada uno de ellos.
Pero simulténeamente, la obra narrativa es.diseure
S0 ya que los hechos se organizan siempre de determi-
nada manera en el texto, "Es la estructuracién'y organi
aremos dos
entan indiso-
99
manaeranreee nee eeeaeaeeeeeeeaeasecen
i
i
|
:
|
|
|
|
;
|
|
|
‘
is
«
«
.
.
*
«
«
o
«
”
“*
«
*
ot
Entre LIBROS Y LECTORES I
zacién lingitistica del relato; una realizacién particular
de las propiedades de la lengua. Es, pues, la enuncia-
cidn del texto” (A. Paredes, 93). .
Seguiremos a Temachevski°® (1925) para definir més
claramente ambos términos: la historia es el conjunto
de acontecimientos vinculados entre si que nos son co-
municados @ lo largo de la obra; la misma seguiria un
orden natural, cronol6gico, causal de los acontecimien-
tos, con independencia del modo en que han sido dis-
puestos u organizados en el texto. El discurso, en cam-
bio, propone un orden de aparicién en la obra, que re-
sulta ser el modo en que el lector se entera de lo sucedi-
do. El discurso es la construccién artistica,
En el nivel del discurso no son los acontecimientos
referidos los que cuentan sino la manera‘eémo el na-
rrador nos los da a conocer. Una misma historia -la
de Caperucita, por ejemplo puede construir textos o
rsos diferentes. Podemos afirmar que es en el
nivel del discurso donde se juega mds claramente el
cardcter literario que se le atribuye al texto. Como di-
jimos al principio, ambos (historia y discurso) son
una unidad significante; no hay historia que pueda
zada independientemente del discurso que
la presenta.
Nos interesa aqui trabajar especialmente el plano
deldiseurso por cuanto hemos dicho que es el que pre-
senta la construccién artfstica del relato.
jiza Tomachevski
¢ aeudiado en las
El texto literario
En el nivel del discurso pueden aislarse algunos ele-
mentos que construyen la totalidad textual. Es en él
donde se presenta el mundo ficcional creado, su ordena-
cién, las condiciones del pacto ficcional, el narrador que
cuenta ese mundo y las caracteristicas del lector que
ese texto propone,
Elescritor elige una construccidn, presenta una orde-
nacién de los hechos. Esta presentacidn, puede realizar-
se desde perspectivas distintas, desde diferentes puntos
de vista u ofrecer mas o menos descripciones. Asi es re-
cibido por el lector. En el discurso, entonces, Alguien (el
narrador) cuenta (con las caracterfsticas ya enunciadas)
a Alguien (el receptor narrativo) una historia.
2-El pacto narrativo
En el mundo ficcional quedan suspendidas las
“condiciones de verdad referidas al mundo real en el
que se encuentra el lector antes de abrir el libro” (Po-
zuelo Yvancos, 89) y se trastoca toda nocién de reali-
dad. Este instante inaugura un pacto —propio de todo
discurso narrativo~ en el cual el-lector-acepta lo que
el texto le propone y respeta las condiciones impues-
tas: acepta el “como si” de la ficeién.-Para que este
pacto se realice el texto debe cumplir con la condieién
de-verosimilitud-ya vista. Para ello, acepta también
que el-autor—que no aparece como persona real— se.
disfraza-constantemente, cede su. voz a personajes
que'son ~a veces los encargados de narrar lo ocurri-
do y pueden Megara ser-muy diferentes a él. Si no
aceptamos esta propuesta no creemos en la ficcién,
deshacemos el pacto.
Material de distribucién gratuita
101
El texto literario
2.1-El narrador
El narrador es quien, al construir el relato, asume
la fundacién del mundo ficcional, por lo cual, sus de-
cisiones afectan a todo el entramado textual: la histo-
ria, su estructuracién, la modalidad narrativa, el
punto de vista, el registro, la administracién de los
datos, el manejo temporal y espacial, las convencio-
nes retéricas; en una palabra, todos los elementos
que intervienen en el relatow Bs la voz encargada de
entablar un verdadero dialogo con el lector, recono-
ciendo sus competencias y no subvalorando sus posi-
bilidades interpretativas.
Las marcas que el narrador deja en la narracién nos
obligan a separar al narrador (quien cuenta la histo-
ria) del autor (quien escribe el libro). Quien escribe no
es quien existe, decia Barthes. Esta voz que narra el
texto, como ya hemos dicho, no debe ser confundida con
el autor empfrico. Del mismo modo que se acepta el es-
tatuto ficcional del texto literario, también se debe
aceptar el estatuto ficcional del narrador, ya que este
también es un producto del discurso, construido por el
texto y deducido por el lector en el transcurso de la lee-
tura; Si nadie supone que Silvia Schujer “es” Oliverio,
ya que éste es tan ficcional como su primo Federico y el
conflicto planteado, del mismo modo, nadie puede creer
que “es” Graciela Cabal la que cuenta como experien-
cias personales las distintas situaciones que aparecen
en sus textos. Simplemente crea tanto la historia como
quien la cuenta.
Si no aceptamos esto estamos desficcionalizando la
literatura
102
2,2-E] lector modelo
Lo mismo ocurre en el plano de la recepcién, donde
también es posible distinguir el receptor real del receptor
que actia dentro del texto, Asi, no se confunde el ‘lector
real” o “empirico” ~por ejemplo, Andrés, 15 afios, habitan.
te neuquino~ del lector que prevé y construye el texto,
Aqui cobra importancia la idea de lector modelo, en
la terminologia de U. Eco, o lector implicito,en ln de
Iser, que es una de las ideas centrales para la mirada
te6rica que relaciona al texto con el lector
El lector implicito es un concepto tesrico que obvia-
mente no guarda correspondencia con los lectores em--
Piticos, sino que est presente en la enunciacién mnie.
ma del texto. {En qué lugar? En toda la extensign tex.
tual: se va construyendo a medida que se desarrolla la
narracién.
Cuando la voz narradora construye el texto, elige de-
cir algunas cosas para construir su mundo de ficeién ¢
implicita otras, 0 sea, selecciona qué dice, qué calla, qué
vacios deja, qué blancos dibuja en ese mundo, esperan-
do que el lector en un acto cooperative complete esos
blancos, construyendo el sentido textual, Para Heo esta
nocién de lector modelo equivale a “las condiciones de
felicidad establecidas textualmente que deben satisfa.
cerse para que el contenido potencial de un texto quede
plenamente actualizado”,
Qué sucede en tanto con el lector empirico? En el ac-
tode lectura, activa alguno de esos sentidos potenclales
El concepto de lector implicito es fundamental para
la seleccién que haga el mediador de un texto, Al selec.
cionar estamos, de alguna forma, evaluando silos lecto.
Tes empiricos a quienes ofrecemos el material tienen
103
°
«
«
«
«
«
‘
«
‘
«
e
c
7
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
&SSS8S88588882
CSSSSESSSESESESESEEEESESESESEEE
EnTre LIBROS Y LECTORES I
una historia previa de lectura, si poseen competencias
para un abordaje feliz y no frustrante. Y en caso de no
tenerlas, debemos prever estrategias que lo ayuden a
ampliar sus competencias lectoras y literarias, su enci-
clopedia, para que puedan acceder a textos literarios
més exigentes. Para que puedan generar lecturas cada
vez més profundas a través de la actualizacién de diver-
sos sentidos potenciales del texto, realizando una efec-
tiva cooperacién entre texto y lector.
3-El narrador: figuras de la narracién
Estas caracterfsticas del relato narrativo estén rela~
cionadas con el narrador y sus modos de contar algo a
alguien, siempre con la finalidad de producir determi-
nados efectos. Estas opciones no son meramente forma-
les, sino que contribuyen a la produecién de sentido, en
tanto tienen una relacién solidaria con el mundo narra-
do, el tema, la perspectiva ideoldgica y los efectos que se
busca producir en el lector.
Estas figuras son producto de las convenciones de la
€poca y los lectores; en tanto participamos de estas con-
venciones aceptamos 0 rechazamos, nos acercamos 0
alejamos de los modos de narrar vigentes.
3.1-La mirada del narrador
Esta particular actitud de la voz narradora es un as-
pecto fundamental de la estructura narrativa ya que,
segiin sea la elecci6n, expresa concepciones del mundo
al optar por contar algunas cosas y no otras, desde muy
cerca o desde muy lejos, desde adentro o desde afuera.
104
El texto literario
Una forma posible de plantear la perspectiva es la
focalizacién externa, en la que la mirada que manda
es la de un narrador externo a la historia, que ve desde
afuera todo lo que pasa y transcribe lo que los persona-
jes dicen y hacen, Esta opcién -conocida como narra-
dor omnisciente— ofrece la ilusién de objetividad, la
que, sin embargo, con la seleccién de las palabras est
generando valoraciones, opiniones y recortes particula-
res de lo que cuenta. Las novelas del siglo XIX que no-
sotros conocemos (El Conde de Montecristo de Alejandro
Dumas, Los Miserables de V. Hugo) presentan un na-
rrador externo a los hechos que sabe todo de sus perso-
najes, conoce todo de la historia y expresamente lo men-
ciona (“Ya veremos mas adelante, lector, en qué termina-
ré esta historia”, por ejemplo). Fue propio de un estado
particular del desarrollo de la novela en occidente. Pa-
ra un lector poco acostumbrado este modo de narrar
puede resultar lento por la cantidad de informacién que
brinda. Victor Hugo es un ejemplo de quienes han recu-
rrido a tal tipo de narrador:
“Hagamos aqui un corto paréntesis. Esta es la segunda vez
‘que el autor de este libro en sus estudios sobre la cuestién pe-
nal y sobre la cadena legal, toma el robo de un pan como pun-
to de partida del desastre de un destino. Claudio el mendigo
habéa robado un pan. Una estadistica inglesa demuestra que
en Londres, de cada cinco robos, cuatro tienen por causa in-
mediata el hambre.
Juan Valjean haba entrado en el presidio sollozando y tem-
bloroso; salis impasible. Entré desesperado; salié sombri.
2Qué habré pasado con su alma?"36
36, Vietor Hugo, Los miserables, sf, Barcelona, Editorial Provenza.
105
ENrre Lipros Y LecToREs I
Hay otras formas de focalizacién externa a los hechos
que pueden ser fija o variable. El primero es el caso en
el que un narrador se cifie a un personaje y cuenta las
cosas sometido a la visiGn de ese personaje, lo sigue y a
veces llega a confundirse con él. Tal es el caso de Mari-
na y la luvia*?, de Laura Devetach, donde el efecto que
se crea es el de adhesién a un personaje del que tene-
mos una amplia percepcién, tanto de lo que hace como
de lo que siente u opina frente a los hechos 0 frente a
otros personaj
Elsegundo caso, una focalizacién externa variable, con-
siste en organizar un texto a partir de la mirada sucesiva
de distintos personajes; esta figura nos ofrece las variadas
formas de entender un mismo hecho desde perspectivas di-
ferentes. En El sol es un techo al
50, se generan ar
solo de cada personaje in del hecho narrado.
Es importante entender que la mirada no es sola-
mente la eleccién de qué se va a ver y contar sino qué
opiniones, valores, juicios, elecciones ideoldgicas se dan ~
a través de ellas.»
En el final de £U Club de los Perfectos*® de Graciela
Montes puede observarse un narrador cronista que va-
lora y opina aunque a través de una forma impers
ién que en la casa de la calle Warnes ahora
Marina y la Uuvia en La torre de cubos, Bue-
ue, 1985/2000, Col. Libros del Malabarista.
EL sol es un techo altisimo, Buenos Aires, Co-
| Pajarito Remendado,
: El Club de los Perfectos, Buenos Aires, Coli-
uentos del Pajarito Remendado.
hhuo, 1998, Col
106
El texto literario
Y parece que ast es mucho mejor que antes.”
En cambio, el narrador de Historia de un primer fin
de semana, de Silvia Schujer explicitamente valora la
situacién a partir de la perspectiva elegida, exterior a
los hechos:
“De entrada, la del primer fin de semana fue una historia
triste para Ricardo.
Y también para Maria
Para Violeta y para Daniela.
¥ es que el primer fin de semana de nuestra historia, es la
historia del primer fin de semana.
Del primer fin de semana que Ricardo estuvo solo con las
nenas.
Solo con Violeta y con Daniela,
Porque es la historia del primer fin de semana que Violeta
y Daniela se quedaron en la casa del papa.
Sin embargo, ahora que el tiempo pasé para todos (porque
el tiempo siempre pasa para todos), la historia del primer fin
de semana se convirtié en un recuerdo grato. Gracioso.
Casi casi divertido.
Empez6 un viernes a la noche.
Entre los narradores internos a la historia, pode-
mos sefialar aquellos cuya mirada esta limitada aw
solo aspecto de la historia, que es el que tienen posibil
dades de conocer en tanto personajes que participan de
Jo ocurrido desde un determinado lugar: ‘Cuando el
alumno de El examen*1, cuento de Fernando Berton, ob-
, Bl exar
107
SORSHHHHHHEKHESEFSERSERBREREE
FBS SSSSSSS
ENTRE LIBROS Y LECTORES I
s tres profesores cuenta lo que ve y supone lo
jede observar:
“EI que fumaba apaga el cigarritlo. Se levanta, Camina
por el salon, muy despacio. De vez en cuando me mira. Pare.
©¢ preoetpado, Se acerca a ta ventana y mira la plaza. Sigue
randome. En sus ojos puedo darme cuenta que tiene proble-
‘mas. Seguramente se peled con la esposa. Yo me hago el gil”
3.2-La voz del narrador
En términos generales se puede hablar de narradores
que hablan de otros y de narradores que hablan de sf mis.
mos, El narrador externo (generalmente en Sra. perso-
na) suele lamarse narrador no personaje. Es el narra.
dor de Los reyes no se equivocan®? de Graciela Cabal:
“Julieta terminé de lustrarse los zapatos de ir a la escuela,
Cierto que ella ‘a preferido poner las zapatillas rosas
con estrellitas, las que le habia regalado su madrina para el
cumpleaitos niimero seis.
Pero la mamé dijo que esas zapatillas eran una pura hila-
cha y qué iban a pensar los Reyes Magos,”"
__Los narradores internos a los hechos son persona-
es y pueden contar lo que les ocurre a ellos como pro-
tagonistas 0 ser testigos de lo que pasa. Esta forma de
contar puede crear la ilusién de acercamiento en el lec.
tory, cuando est en primera persona, sugiere con fuer-
Historias para ne-
, Buenos Aires, A-Z Editora, 1995,
EL texto literario
za el valor de la experiencia y sé torna mas “eonvineen-
te”. Por ejemplo, el narrador de El desertor*® de Marce-
lo Eckhardt:
“Soy un desertor de Malvinas. Un desertor anacrénico. Un
NN, un pseudo-desaparecido en falsa accién. ¢La accién debe
ser veraz, veraz a través de los euerpos, del valor, de la ofren-
da vital de tu pulso? Atin hoy, no lo sé. Lo cierto es que, desde
imi perspectiva, desde mi cobardia, deserté durante una bata-
Ua cuerpo a cuerpo contra los gureas. Hsa falsa accién me sal-
06 la vida.”
En el extremo de este modo de narrar esta el moné-
logo interior en el que el narrador deja “fluir su con~
ciencia”, ofrece, no solo el hilo de las acciones, sino el hi-
lo de su pensamiento, sus percepciones, sus recuerdos.
Si bien es dificil encontrar este tipo de narrador en la |i
teratura para chicos, hay intentos de ofrecer a los lecto-
res noveles formas de narrar diferentes a las que el
mercado los tiene acostumbrados y, en ese sentido, el
narrador de Algo aqui adentros, de Silvia Schujer nos
permite acercarnos a ellas:
Yo no se la pedt. Ast qr
ahora st:
iera pedido. Pero
la dentro de
{ También
jo que aden-
tro de las guitarras eléctricas hay pilas. Y yo que le digo que no
ni loco se la
rio Junta. Preguntas,
auta,
109
Entre Lipros ¥ Lectores I
que destornillarla y abrirla, {Mi primo me mata! ¥ bueno. El me
do Federico, Ahora no va a querer prestarme més nada. Ni me
va a acompaiar ala pista de patinaje. Ni va a querer que yo
lo ayude a ordenar los cables de sus instrumentos.”
3,3+ El tiempo de la narracién
Sin desdefar las profundas discusiones que tal eate-
goria ha provocado, queremos sefialar solamente el va-
lor fundamental que el tiempo tiene en la narrativa y
‘c6mo el discurso se carga de nuevos efectos estéticos se-
gtin el uso del tiempo que se elija. Al cuento, a la nove-
Ja, el tiempo nunca les es ajeno porque el lenguaje es
temporal, se desarrolla en la sucesién y también porque
los hechos de la historia se desarrollan en el tiempo: Por
ello, el discurso narrative organiza y administra de al-
guna forma el tiempo de los hechos en la historia y asi
“crea una nueva dimensién temporal”.
Sila historia presenta una serie de hechos que
ceden en un orden légico causal, el discurso puede orga-
nizar esos hechos en una sucesién temporal diferente:
* de una manera cronolégica, tal como se suceden
(avin cuando no haya coincidencia entre el la
historia y el tiempo del discurso),
* de una manera anacrénica retrospectiva hacia el
pasado- en donde se presenta una narracién en la que se
inserta una segunda narracién temporalmente anterior,
* de nera anacréniea prospectiva —hacia
el futuro— en donde se insertan fragmentos de anticipa-
cién de lo que va a pasar.
su:
110
Para ilustrar estas dos tltimas posibilidades podemos
mencionar el texto de Pablo De Santis Astronauta solo
y la version de Jorge Luis Borges de El brujo posterga-
do‘, El primero inicia el capitulo contando un suceso que
corresponde al pasado del tiempo de la historia:
“Cuando conoci a Ana estaba a punto de casarse con un ar-
quitecto, recién recibido pero ya préspero. Le esperaba una vi-
da lena de comodidades, como se suele decir. Habfan com-
prado departamento, lo habian llenado de cosas,”
El otro texto -muy conocido por todos~ presenta, por
el contrario, una visiGn anticipadora que le permite al
brujo saber que su pretendido discipulo le pagarfa con
ingratitud sus ensefianzas, por lo cual decide no acep-
tarlo como alumno.
‘Mas alla de estas lineas generales aparecen diversi-
dades interesantes como ocurre en La Nona Insulina‘’,
de Ema Wolf donde el tiempo del relato avai
gicamente mientras que los hechos que le ocurren al
personaje van hacia el pasado:
“Por esa misma época le empezaron a gustar mds los tacos
tos que las pantuflas.
En unos afios nacié su tiltimo nieto; y poco después, el
primero.
is, Pablo: Astronaut solo, Buenos Aires, Colihue, 1994,
46, Borges, Jorge Luis: El brujo postergado, en Historia universal de
Ja infamia, Buenos Aires, Alianza, 1998.
4T.Wolf, Ema: La nona Insulina, en Los imposibles, Buenos Aires,
1988, Primera Sudamericana, 1988,
11
Material de distribucion gratuita
BRRERER ERE EO
5555555555555 5858 55555 9SSSTTTSESS se>
ENTRE LIBROS Y LECTORES I
Se jubilé de maestra de piano.
Pronto le desaparecieron las primeras canas, (,)
Hasta entones fue criando a sus dos hijes, que le daban ca-
da vez mas trabajo a medida que se hactan chicos =
3.4-La modalidad: polifonta
Excede nuestro propésito trabajar los distintos tipos
de modalidades del decir que pueden aparecer en un
texto narrativo: estilo directo, estilo indirecto, estilo in-
directo libre, eteétera, atin cuando reconovemos a im-
Porfancia en la construccién de un relato, Solamente
Gieremos sefialar en este apartado que-uncuiento o
ana novela esta compuesto por muchas voces, es un le,
gar de eneuentro de la “polifonta de los discursen ver-
bales” (Bajtin). Allt aparece la vox del narrador, las de
108 personajes (que ofrecen puntos de vista diferentes a
éste) y otros juegos de voces y citas de otros textos que
Beneran formas diversas de ver los hechos, las situate:
nes y los personajes. Esta polifonia se da fundamentar,
inente en la narrativa actual que abandona el diseurso
cargo ‘del relato y no contempla la posible inclusion de
otras voces y otras Posturas. A estos iscursos se los co-
Tye como monolégicos por oposicién al discurso din,
\égico que planted Bajtin para la novela polifiuinn
contemporanea,
Para aclarar este tema vamos a comentar dos textos,
no de Martha Salotti, en el que el discurso monolégieo
pera en la narracién, y otro en el que la polifonfarle,
Tins el texto, como es caracteristico de la escritura de
Gustavo Roldén.
12
El texto literario
En todos los cuentos de El Patito Coletén'8, la voz. do-
minante es la del narrador que es, al mismo tiempo, au-
torizada y autoritaria. Es Gnica porque es portavoz del
discurso hegeménico, moralizante y diddctico, como es
evidente en El Pollito Desobediente donde la voz de la
madre acompaiia la actitud del narrador y se sanciona
Ja desobediencia del pollito.
En el caso de Un ruido muy grande*, las distintas
voces portadoras de visiones diferentes acerca de los
elefantes no solo se ven en las posturas que sostienen
los animales presentes (piojo, mono, quirquincho) sino
que se enfrentan al contradiscurso de la lechuza, muy
fuerte y apoyado en falsos razonamientos. A su vez hay
una vuelta més de tuerea en esta polifonfa, ya que estos
Personajes y estos razonamientos citan 0 aluden a otros
textos anteriores.
Hay, sin duda, otras figuras que se refieren al modo
como el narrador presenta la pero su trata-
miento excede los limites e intenciones de este trabajo.
Creemos que los ejemplos sefialados pueden ser titiles
Para ejercer la mirada critica que todo promotor tiene
sobre la literatura, porque ofrecen posibilidades muy
variadas que responden a modos diversos de estructu-
rar un relato.
A diferencia de los relatos que suelen circular por las
instituciones educativas, -basados tinicamente en una
estructura canénica de iniciacién, nudo y desenlace, con
Martha, Et patito Coletén, 50 cuentos para Jardin de In
fantes, Buenos Aires, Guadalupe, 1975.
49. Rolin, Gustavo, Un'ruido muy grande, en La noche del elefante,
Buenos Aires, Colihue, 1995, Col. Libros del Malabarista,
ENTRE LIBROS ¥ LECTORES I
.
nnannes
un relato que sigue el desarrollo cronolégico de los he-
chos, con una voz Ginica que presenta los hechos de una
sola manera, con una perspectiva siempre igual— 0 ex-
terna a los hechos o de protagonista clasica ~hay en la
actualidad una variada y riquisima produccién que
rompe con los moldes establecidos para la literatura in-
fantil e incorpora a su discurso toda la riqueza que la li-
teratura reservara para los textos “para adultos
Capitulo 5
El discurso poético
arece obvio decir que el discurso poético es un
discurso literario: el sentido comin le ha otor-
gado siempre a la poesia el estatuto de “verdadera li-
teratura”: su comprensién no siempre es posible, es
“dificil”, y el poema no es traducible a una lengua
prosaica; por ello, al receptor le resultan, a veces in-
suficientes sus competencias lingiifsticas. Este ca-
racter literario suele atribuirsele por la presencia de
tropos y figuras (metéforas, comparaciones, sineste-
sias), en los que parece quedar definida su propia es-
pecificidad. A esto se agrega la mencién de algunas
de sus caracteristicas particulares como la rima, la
musicalidad, la métrica. Y asf quedarfa definida la
poesia.
Sin embargo, la poesia es algo mas que métrica y
recursos. Al igual que la misica o la pintura, la poe-
sfa pose su propia “significacién” dado que la len-
gua ha sido sometida a un nuevo orden. El poeta ma-
nipula la materia verbal dice Reisz de, Rivarola
(89)- con miras a su despragmatizacién. “Este proce-
so, consiste en desmontar y rearmar las estructuras
de la lengua natural y en recombinarlas o en inser-
tarlas en nuevos contextos segtin las normas de un
cédigo estético”.
115
SOAAAARARARA RAR A ARRARAR ARR RR
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- El CuerpoDocument27 pagesEl CuerpoEli VelazquezNo ratings yet
- Lactancia y Nutrición en La Niñez y Adolescencia en ArgentinaDocument74 pagesLactancia y Nutrición en La Niñez y Adolescencia en ArgentinaEli VelazquezNo ratings yet
- Arte Desde La CunaDocument21 pagesArte Desde La CunaEli VelazquezNo ratings yet
- Texto de Charnay PDFDocument13 pagesTexto de Charnay PDFEli Velazquez50% (2)