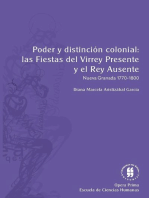Professional Documents
Culture Documents
Palermo El Sufragio PDF
Palermo El Sufragio PDF
Uploaded by
Ana Laura Insaurralde0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views28 pagesOriginal Title
Palermo El sufragio.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views28 pagesPalermo El Sufragio PDF
Palermo El Sufragio PDF
Uploaded by
Ana Laura InsaurraldeCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 28
Boletin dei Instituto de Historia Argentina y Americans “De. Emilio Rayignani™
Tercera serie, ntims. 16 y 17. 2" semestre de 1997 y 1" de 1998
EL SUFRAGIO FEMENINO EN EL CONGRESO NACIONAL:
IDEOLOGIAS DE GENERO Y CIUDADANIA EN LA
ARGENTINA (1916-1955)
SILVANA A, PALERMO*
El 9 de scptiembre de 1947, tras un intenso debate en la Camara de Diputados, se
sancion6 finalmente la ley de suftagio femenino en la Argentina. De esta manera. las
mujercs obtuvieron los mismos derechos y deberes civicos que la reforma electoral
de 1912 habia garantizado sélo a los hombres: la obligatoriedad de votar en todas las
clecciones a pattir de los 18 aios y el derecho a la elegibilidad para cualquier candi-
datura, Durante los treinta y cinco afios (ranscurridos entre la sancién de ambas le-
yes, la elite politica se cuestion6, en reiteradas ocasioncs, la pretendida universalidad
del sufragio establecida por la ley Séenz Pefia. Prueba de este interés fueron los su-
cesivos proyectos de sulragio presentados en el curso de las presidencias racicales,
cl debate de la Cémara de Diputados de 1932 y la discusién por la sancién de Ia ley
de sufragio femenino en 1947 bajo el primer gobierno peronista. Estas iniciativas
parlamentarias nos permiten explorar la posicién de los representantes de los parti
dos politicos frente a los dilemas abiertos por una legislacién sobre derechos efvicos
que, si bien reconocfa a la ciudadania una universalidad teérica, de hecho discrimi-
haba a prdeticamente la mitad de Ia poblacién.? El parlamento nacional representé un
mbito privilegiado para la reflexién de dicha problematica. Si bien los actores cor-
porativos fueron importantes protagonistas en la crisis del consenso liberal que se de-
senvolvié durante esos treinta y cinco afios de historia argentina, ésta no se produjo
totalmente al margen del marco institucional, siendo el Congreso uno de sus princi-
pales escenarios. Conforme a la divisién de poderes republicanos, tos legisladores tu-
* State University of New York at Stony Brook, Agradezco las observaciones de los arbitres‘andni-
mos y los comentarios de Terma Kaplan, Mitta Lobato, Juan José Santos. Sergio Seruinikov, Claudia Tou-
ris, En especial, mis agradecimientos a Barbara Weinstein por sus valiosas critieas y su generose apoyo.
En verdad, no se han realizado estudios espectficos sobre las iniciativas parlamentarias, aun ewan
do sw importancia fuera seftalada en Jos primeros trabajos sobre historia de la mujer, A. Lavrin, “Alganas
consideraciones finales sobre las tendencias y los temas en ta historia de las mujeres de Latinoamérica”,
fen A. Lavein écomp.) Las innjeres latinoamericanas. Perspectivas hisisricas, México, Fondo de Cultura
Econtmica, 1985, p. 374.
151
vieron en sus manos la responsabilidad de contribuir con un aspecto sustantivo, aun-
que no nevesariamente tnico en la formacisn de la ciudadania: la legistacién estatal
sobre derechos y deberes politicos.
Las reflexiones y propucstas sobre la incorporacisn politica de la mujer constitu-
yen una parte fundamental del proceso de ampliacién de la ciudadanfa politica en Ar-
gentina. Proponemos aqui examinar dicho proceso desde una perspectiva centrada en
ta nocidn de género. Es decir, nos interesa evaluar cémo en aquellos proyectos y de-
bates se fue modificando tanto a definicién de femineidad con la que tradicional-
mente se habja justificado {a exclusién politica de la mujer asi como los presupuestos
implicitos en el concepto de ciudadania y los modelos de accién politica presentes en
‘a reforma electoral de 1912, En suma, mediante el andlisis del discurso parlamenta-
rio apuntamos a comprender las transformaciones hist6rivas del significado de tas
nociones de femineidad y ciudadania y la manera en que ambas se influenciaron en-
tre si
Este enfoque basado en el andilisis de género contribuye a vincular dos problemé-
8 consideradas, por lo general, separadamente: Ia cuestién de la ciudadania y la
incorporacién de Ia mujer a la politica. En efecto, contamos, por un lado, ecn una so-
fisticada literatura sobre los modos de participacién politica y los cambios en la no-
cin de ciudadania desde el periodo liberal al peronismo.? Por otro lado, existe una
serie de investigaciones importantes de historia de la mujer que abordan la desigual-
dad juridica a partir de! andlisis de las organizaciones defensoras de los derechos de
la mujer y la experiencia de movilizacién y participacién politica partidaria.’ Al re-
Cuperaria como sujeto activo en la definicién y prosecucién de sus derechos, estos tl-
timos trabajos hicieron visibles a militantes y organizaciones feminisias hasta
entonces marginadas de la historia intelectual y politica, No obstante, cl didlogo en-
tre ambas corrientes es atin poco frecuente. El objetivo de este articulo es avanzar un
paso mas a fin de indagar de qué manera cl imprescindible reconocimiento de fa dis-
N. Botana, El orden cnservador: fa politica argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Sudame-
ricana, 1978; H, Sabato. "Ciudadan‘a, patticipaci6n politica y Ia formacién de una esfera piblica en Bue-
os Aires, 1850-1880", Siglo x1x, México, 1992: L. Gutiérrez y L. A. Romero, Sectores populares. Cultura
» politica, Buenos Aires, Sudamericana, 1998; E, Laclat, Politicu e ideologia en fa tearia marxista, Max
dnid. Siglo xxI, 1986; D. James, Resistencia ¢ integracién. El peronismo y la clase trabajadora argentina
1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1990: S, Sigal y E. Verén. “Perén: discurso politico ¢ ideologia”.
en A. Rouquié (comp.}, Argentina hoy, Buenos Aires, Siglo xxt, 1982
5M. del Carmen Feijoo, “Las luchas feministas”, en Tudo ex Historia, nim. 128, Bucnos Aires,
1978: M.. Carlson, Feminismio, The woman's movement in Argentina from its beginnings to Eva Peron,
Chicago, Academy Chicago Publishers, 1988; M. Molineaux, “No God, No Boss, No Husband Anarchist
Feminism in Nineteenth-Century Argentina’ Latin American Perspectives, vol. 12, nim. 1, Winter 1986:
. Lite, “Educacién, fantropia y feminismo: partes integrantes de la femineidad argentina 1860-1926,
en Lavrin, A. (comp, Las mujeres latinoumericanas...: Lavtin, A., The ldeotogy if Feminism iy the Sout,
ern Cone 1900-1940, The Wilson Center, Working papers, niim, 169; 8, Mc Gee Deutsch. “The Visible
and the Invisible “Liga Patristica Argentina’, 1919-1928: Gender Roles and the Right Wing", Hispanic
American Historical Review, 64, mayo de 1994: 8. Bianchi y N. Sanchis. EY purtide peronista femenine,
Buenos Aires, CEAL, [988
152
criminacién politica de la mujer transtorma o afecta a nuestra comprensién del pro-
ceso de formacién de la ciudadania en el pais.
Precisamente, la perspectiva de género posibilita conectar ambas problemsticas
en tanto se interesa en examinar el proceso hist6rico de construccién de la identidad
sexual y la manera en que las diferencias de género informan acerca de valores de la
sociedad en su conjunto, Al problematizar el significado de la diferencia sexual, la
teoria feminista trata de hacer visible la dimensién de género aun alli donde la nujer
no esté presente. Mas que centrarse exclusivamente en la experiencia de las mujeres,
se insiste en examinar el modo en que la sociedad, tanto hombres como mujeres, de-
finieron Jos roles apropiados para ambos sexos, el significado social de dichas dife-
rencias y la manera en que éstas estructuran jerarquias sociales.* Asi, la historiografia
ha comenzado a interesarse por la dimensién de género implicita en las nociones apa-
rentemente “neutras” de ciudadano y trabajador al igual que en las politicas publicas,
cn particular en las politicas de bienestar.*
Para comprender el significado de las iniciativas parlamentarias sobre sulragio
femenino es preciso situarlas dentro de una discusién publica mas amplia sobre el rol
social y los derechos de 1a mujer —la “cuestién femenina”—, una temdtica que el
Estado y la sociedad modernos debatieron desde fines del siglo pasado. Al rellexio-
nar sobre la capacidad de la mujer para ejercer los derechos politicos, las argumen-
taciones de los parlamentarios de manera explicita o implicita inevitablemente se
inscribieron dentro de una problematica que puede definirse como feminista, siem-
pre que definamos al feminismo de manera laxa como “el conjunto de teorfas y pric-
ticas en torno a Ja constitucién y capacitacién de sujetos femeninos”.°
Ciertamente, cl concepto de feminismo es objeto de intensos debates. Estos son
fruto de las discusiones dentro de! propio movimiento feminista actual asf como del
estudio histérico comparativo de distintas vertientes intelectuales interesadas en los
derechos de las mujeres, mas puntualmente en el contraste entre los origenes del fe-
minismo en Europa continental y en los paises anglosajones.’ En principio, la rocién
4 CEJ. Scom, Gender and the polities of history, Columbia University Press, 1988, y J. Scot, “The
problem of invisibility”, en Retrieving Women's History, Nueva York, Berg Publisher Ltd., 1988, pp. 27-29
G. Bock, “Challenging Dichotomies: Perspectives on Women’s History”, en K. Offen, R, Pierson J, Ren-
dall (eds), Writing Women’s History. International Perspectives, indiana, Indiana University Press, 1991.
5” Cf Ann-Louise Shapiro, “History and Feminist Theory: or, Talking Back to the Beadle”, en Ann-
Louise Shapiro (ed.), Feminists Revision History, Rutgers University Press, 1994, Ava Baron, “Gender and
Labor History: Learning from the Past, Looking to the Future”, ca A, Baron (vs.), Work Engendered. Toward
a New History of American Labor, Cornell University Press. 1991, S. Koven y S, Michel, "Gender and the
Origins of the Welfare State”, Radical History Review, 43, enero de 1989; S. Michel y 8. Koven, "Wornanly
Duties: Maternalist Politics and the Origins of Wellare Siates in France, Germany, Great Britain, and the Uni-
ted States, 1880-1920", American Historical Review, vol. 95, nim. 4, octubre de 1990, pp. 1076-1108
Yasmine Ergas, “El sujeto mujer: el feminismo de los aftos setenta-ochenta”, en Histaria de tas mu-
eres, to1n0 X, p. 159.
7 Sobre las diferentes posiciones en ef campo del feminismo actual en general y en América Latina,
cen particular, véase Mary Dietz, "Feminism and Theories of Citizenship”, Daedatus, vol. 116, nim. 4, 1987,
y B. Jelin, “Ante, de, en, y? Mujeres y derechos humanos”, América Latina Hoy, Revista de Ciencias Si-
153
de feminismo se circunscribié a las teorfas y movimientos que reclamaban igualdad
de derechos. mientras que aquellas demandas basadas en 1a detinicién de derechos
“de la mujer”, es decir en nombre de su diferencia, no se consideraban pertinentes a
la historia del feminismo. Esta definicin se encuentra hoy en revision,
Aunque desde supuestos divergentes, las dos tendencias plantean la defensa de
derechos de la mujer y con frecuencia se combinan entre si. Por un lado, la tradicién
definida como feminismo de la igualdad o individualista destaca la semejanza en las
capacidades de ambos sexos para reconocer la igualdad de los individuos ante la ley
y gacantizar asé a la mujer los mismos derechos y debercs que al hombre. Esta ver-
tiente, basada en cl pensamiento de John Stuart Mill, defiende concepciones abstrac-
tas de los derechos individuales y cclebra la biisqueda de independencia 0 autonomia
personal en los distintos dmbitus del comportamiento humano. La otra tradicién inte-
lectual, ef feminismo relacional o maternalista, celebra et valor de ta femineidad, va~
loriza la diferencia sexual y subraya la complementariedad entre lo masculino y
femenino. En esta cosmovisi6n, la maternidad cumple una funcién clave en las de-
tmandas de equidad y justicia para las mujeres,
Al criticar el paradigma que toma a los hombres occidentales como puto de re-
ferencia universal, el feminismo conticne esta permanente tensién entre el principio
de fa igualdad y el derecho a la diferencia. Por to tanto, la literatura tiende a recono-
cer que ambas formas de argumentacién estuvieron presentes en los inicios de las 1u-
chas y reclamos por los derechos de la mujer.* Si bien esta conceptualizacin es
Iejos de ser undnime, en mi opinisn, es importante subrayar que este enfoque contti-
buye a ampliar nuestro conocimiento sobre la multiplicidad de argumentos, lengua
jes. formas de pensar y promover los derechos de la mujer.” El feminismo, entonces,
ciales, 2 Spoca, nim, 9, noviembre de 1994, pp. 7-23. Sobre tos problemas de definicisn. ef K. Offen, “De-
fining Feminism: a Comparative Historical Approach”, Signs, vol. 14, nim. 1, 1988, pp 119-157 y los co-
mentarios a su propuesta de E, Du Bois y N. Cott, en Signs, vol. 15, nim, 1, 1989, pp, 195-208.
* Segiin G. Bock. “hoy vuelve a analizarse y a discutirse cémo debe entenderse esta forma de fern
nhismo y se la compara con otras formas, sobre todo los enfoques que distinguen entre “feminismo de la
igualdad” {equidad) y “ferninismo social”. entre “feminismo individualista” y “feminismo del bienestar™
tentce “feminismo politico” y “feminism doméstico”. en “Pobreza femenina, derechos de las madres y es-
tados del bienestar (1890-1950)", Historia de lus mujeres, tomo X, p. 31, Asimismo, vl estudio de Ia mo-
vilizacién colectiva de mujeres de los sectores populares puso de manifiesto la importancia de un lenguaje
de derechos, 0 “conciencia femenina’, que sobre In base de la aceptacién del sistema de género dominan-
{e en la sociedad es capaz de impulsar reclamos frente at Estado en defensa de los intereses de las tnujeres
y sus comunidades. Cf, Temma Kaplan “Conciencia femenina y accidn colectiva: el caso de Barcelona.
1910-1918",en J, Amelang y M. Nash (eds.), Historia y género: lus mujeres en ta Europa moderna y con-
temporinea, Edicions Alfons el Magnanim, 1999, pp. 267-295.
De acuerdo al ferninismo individualista, el problema del ferinismo maternalista radica en
‘en un nocién de experivncia femenina que resulta problemdtica ya que es dificil suponer que existe una c
periencia femenina dnica, sin mediaciones idcoligicas o politicas de la sociedad masculina. For su parte,
segtin el feminismo maternalista, la verticnte individualista al reclamar la igualdad ante la ley, no confron-
{a de manera sustantiva la visiGn general y la ética abstracta del pensamiento masculino, De estz modo, co-
ire el riesgo de una formatizacién excesiva de los derechos universales dejando de lado el hecto de que en
realidad los individuos no son todos iguales. Sobre esta discusién, véase ta literatura de la now 6.
154
como afirma Yasmine Ergas, es mucho mas una cuestisn histérica que un problema
de definicién. Sus propiedades especificas pueden comprenderse a partir del examen
de las diversas formas y lenguajes cn que se pensé lo femenino, se definicron y de-
fendicron los derechos de la mujer.
En este trabajo, utilizamos la nocién de feminismo maternalista para aludir a
aquellos argumentos de los legisladores orientados a cuestionar la discriminacién de
la mujer y justificar su incorporacidn a la politica sobre la base de un reconocimien-
to a capacidades especificas de su sexo. Estos argumentos formaron parte del hori-
zonte intelectual tanto de tas mujeres feministas como de los hombres politicos.!" En
general, este modo de argumentacidn se basé en la utilizacién de ciertos elementos
de la ideologia de la domesticidad, es decir en el presupuesto de funciones y ém!
tos diferenciados para el hombre y la mujer, para promover la participacién de la mu-
jer en cl ambito péblico sobre la base de sus roles domésticos y su rol maternal. A
diferencia de otra legislacién “maternalista”, por ejemplo fas leyes que protegen a la
mujer de los riesgos del trabajo que pueden tender a recluirla en ef ambito domésti-
co, la legislacién sobre derechos politicos pone en evidencia cémo la ideologia de la
domesticidad pudo servir de fundamento, bajo ciertas circunstancias, para otorgarle
ala mujer poder de decisidn y participacién auténoma en la vida politica,
Desde esta perspectiva, la incorporacién politica de la mujer en pie de igualdad
con el hombre se reclamaba a partir de la valoracién de atributos en teoria cxclisiva-
mente “femeninos”, considerados imprescindibles para garantizar el bienestar de la
comunidad nacional. En este sentido, lo que se ponia en cuestién era el cardcter ex-
clusivamente masculino del ideal de ciudadano o de las virtudes republicanas. De es-
tc modo, las cualidades del buen ciudadano se feminizaron, bien para complementar
© redefinir el ideal masculino de ciudadano. Al incorporar valores que se considera-
ban propios de Ja fernineidad al modelo de ciudadano racional, el feminismo relacio-
nal no se adecué sino que transforms el ideal masculino de ciudadano.
En este articulo examinaremos los discursos parlamentarios en defensa del sufra-
gio femenino a partir de fas ideologias de género y las nociones de feminismo asf de-
finidas. Aun cuando reconozcamos que los legisladeres no tomaron una posicién
deliberada al respecto, ni sus discursos, como veremos, se alinearon de manera ex-
cluyente en una u otra posicién, creemos que estas nociones resultan utiles para ex-
plorar cl significado de 1a retérica de los representantes partidarios en el Congreso
Nacional
"Yasmine Exgas, “El sujeto mujer: el feminismo de tos anos setenta-ochenta”. en Historia de las
mujeres, tomo Xp. 159.
1 ‘Aunque no con esta misma calificacién, ka importancia de fa vertiente maternalista en las prime=
ras ctapas del feminismo latinoamericano y del Cono Sur ha sido sefialada en los trabajos de F. Miler, La-
tin American Women and the Search for Social Justice, Hanover, University Press of England, 1991, cap.
4,y mas recientemente en A. Lavrin, Women, Feminism and Suctal Change in Argentina, Chile and Uru-
guay, 1890-1940, Lincoln, University of Nebraska, 1995, cap. 1
JES POSIBLE LA IGUALDAD ANTE LA LEY?
Mediante la sancisin del sufragio masculino, secreto y obligatorio, la ley Saenz Pefia
senté las bases de un régimen politico fundado en la expresi6n de la voluntad popu-
lar. La reforma electoral de 1912 fue una pieza clave de la estrategia de incorpora-
cién disefiada por una fraccién de la dirigencia politica, los liberales reformistas,
tendiente a reconciliar Ia sociedad civil con la politica. Los defensores de la reforma
fundamentaron su adhesién a los principios del liberalismo politico en el reconoci-
micnto a la emergencia de un habitante interesado y maduro, fruto de una alfahetiza-
cidn exitosa y de su adaptacién a un pais de vertiginoso crecimiento econémico. El
optimismo de los reformadores se centraba en la capacidad de los habitantes medi-
da en términos de su educacién formal y de la “adecuacién” a los modos de vida y
valores europeos.™
No obstante, la ley electoral contaba con importantes resguardos que limitaron el
cardcter inclusivo del liberalismo reformista. Por un lado, el voto era a la vez un de-
recho y un deber, no s6lo por un principio republicano que exigia la participaci6n de
Jos ciudadanos en el gobierno, sino por la funciGn que debia cumplir, el suftagio obli-
gatorio en un pais con una ciudadania todavia en formacién. Lejos de concebirse co-
mo una simple adecuacién a los cambios en la sociedad argentina, Ia ley electoral se
pretendfa una herramienta destinada a acelerar el proceso de modernizacién politica.
Los partides debfan cumplir un rol tutelar sobre sus representados y el voto adquiria
una funcién pedagégica, Mediante cl sufragio obligatorio se aspiraba a combatir la
indiferencia hacia los asuntos publicos y la protesta radicalizada a fin de construir
una opinién pablica “culta y moderada”. En este sentido, la ley electoral edemés de
establecer los requisitos necesarios para ejercer la ciudadania, apuntaba a Zormar un
ciudadano “ideal”!
Por otra parte. los reformadores detimitaron estrechamente el cuerpo electoral. La
reforma no estuvo acompaiiada por medidas tendientes a facilitar la participacidn po-
litica de los extranjeros.'4 Tampoco las mujeres fueron incluidas en el padrén electo-
ral aun cuando Ia legislacién no explicité las razones de esta discriminacién. Este
signiticativo silencio sobre la exclusion politica de la mujer da cuenta de la “natura-
lidad” con que se asumid este hecho.
Sobre el pensamiento y estratcgia politica de tos liberates reformistas. ef. N. Botana, Fl orden... y
E. Zimmermann, Lis liberales reformistas. La cuesticn social en la Argentina 1890-1916. Buenos Aires,
Sudamericana, 1995,
"A propdsito de los fondamentos sobre la universalidad y obligatoriedad del voto, ef. N, Botana, Ef
orden... pp. 259.268-271
Al discutirse la reforma de 1912 no se favorecis la naturalizaciOn de los inmigrantes y et otorga-
micnto de tos derechos politicos. Por el contrario, inclusive “algunos congresales exigieron gue se esta-
blecieran formalidades mis rigurosas para la adjudicacién de la ciudadania a los inmigeantes que hubieran
sido acusados conforme a las Teyes penales o de represion del anarquismo”, D. Rock, El radiclisme ar-
gentins, 1890-1930, Buenos Aires, Amiorrortu, 1985, p. 50.
156
En electo, ta reforma electoral de 1912 dio por supuesto que 1a comunidad poli-
tica estaba compuesta exclusivamente por varones en tanto Gnicos sujetos capaces de
cumplir los requisitos necesarios para convertirse en ciudadanos, esto es, la eapaci-
dad de promover racionalmente sus intereses individuales y los del bien comin. La
legislacién otorg6 a los hombres el monopolio de los derechos politicos a la par que
garantiz6 sus derechos privados, Historicamente, fas feministas cues.
tionaron la segregacin de las mujeres, fruto de su exclusién de la vida politica y
subordinacién en el ambito privado. La movilizacién de las mujeres impuso la dis-
cusidn del status juridico de la mujer y condujo a importantes redefiniciones en la
teoria politica occidental.
En efecto, en la Argentina las primeras organizaciones de mujeres surgidas a prin-
cipios de siglo otorgaron a la cuestin de la desigualdad juridica un lugar fundamen-
tal, aunque no exclusive. Sus campaiias crearon conciencia sobre la necesidad de
garantizarle a la mujer un acceso igualitario en el sistema educative, en el mereado
de trabajo y en el campo de la politica, a la vez que abordaban cuestiones mas am-
plias de salud publica y legislacisn laboral.'¢ Su accién no Tue del todo infructuosa,
y més alld de sus divisiones o 1a moderacidn cn sus reclamos, la movilizacién feme-
nina no carecid de eficacia politica, tal como lo demuestra el reconocimiente de la
igualdad civil de las mujeres casadas obtenido en 1926. No obstante, en materia de
derechos eivicos, los resultados aleanzados fueron mas ambiguos
Durante las presidencias radicales, entre 1916 y 1930, se presentaron seis proyec-
tos sobre sufragio femenino en el parlamento, Estos fueron, en su mayoria, iniciativa
del partido gobernante, la Unién Civica Radical, uno recay6 en el socialismo e inclu-
so un diputado conservador presents su propuesta. Aunque ninguno de ellos consiguié
ser debatido en Jas cémaras, estas iniciativas indican que el tema habia quedado defi-
'S) Mary Dietz, “Feminism and Theories...” p. 7.
‘Entre estas organizaciones se destacan ef Centro Feminista, creado por E, Rawson Dellepiane en
1905, el Comité Pro-Sufragio Femenino (1907), la Union Feminista Nacional (1918) de orientacién so-
cialista presidida por Alicia Moreau de Justo, 1a Asociacién Pro Derechos de la Mujer (1918) y el Partido
Feminista Nacional organizado por Julieta Lanteri en 1919.
nitivamente ineorporado a los programas de los principales partidos politicos. Promo-
vida por el ascenso de una nueva fuerza politica al gobierno, la discusién parlamenta-
ria sobre el suftagio femenino fue asimismo favorecida por las p:ofundas
transformaciones sociales e ideolégicas ocurridas a nivel mundial y nacional en las
tres primeras décadas del presente siglo. Merecen mencionarse, en primer término, los
cambios en el status juridico de la mujer a nivel internacional. Al otorgar el voto a la
mujer una vez finalizada ta Primera Guerra Mundial, los paises anglosajones se con-
virtieron en un modelo de transformacién rapida de la legislaciGn sobre derechos po-
Iiticos frente a la reticencia de los paises latinos en el reconocimiento de los derechos
civicos y aun civiles a la mujer. Graduaimente, los adelantos realizados a nivel pro-
vincial, por ejemplo en San Juan, también iban a ser esgrimidos para reclamar la san-
ciGn del sufragio femenino a nivel nacional.” De todas formas, fueron por sobre todo
los avances en aquellos paises considerados “modelos de cultura politica” los que, a
criterio de los legistadores, otorgaban legitimidad a la reforma electoral
En efecto, en la justificacién de la reforma, las transformaviones jurfdicas de los
estados modernos constituian uno de los argumentos de mayor peso precisamente
porque ninguno de los proyectos se basé en un claro reconocimiento de un sujeto fe-
menino colectivo en la Argentina interesado en obtener la ciudadania. Sin duda, la
movilizaci6n de las organizaciones feministas cn el pats habia instalado el tema en la
opinién pablica y en Ta agenda de los partidos. Sin embargo. para justificar el voto
femenino, la retriea parlamentaria omiti6 casi toda alusién al desarrollo del feminis-
mo en ef pais.
Vale la pena destacar la forma en que la dirigencia partidaria represents, a nivel
discursivo, la accidn de las feministas y sus eventuales seguidoras, En el discurso le-
gislativo, las menciones a las feministas locales como promotoras de esta reforma
eran aisladas. Las feministas fucton presentadas como casos ejemplares del potencial
intelectual de las mujeres fruto de una particular formacién profesional y cul-ural, pe-
ro no como actuales o eventuales referentes de un grupo mas amplio. Tampoco la cre-
ciente visibilidad de las mujeres en el mercado de trabajo constituy6 un dato central
en las argumentaciones parlamentarias a favor del voto femenino a pesar de que el
rol de la mujer como trabajadora era motivo de reflexién entre los mas variados sec-
tores politicos, grupos catdlicos y asociaciones civiles.1*
En segundo lugar, las iniciativas parlamentarias en favor del suftagio femenino
se inscribicron en el marco mas amplio de reflexiones provocadas por las consecuen-
7 Bl diputado radical B. Albarracin por San Juan se basé en el ejemplo de la participacién de la mu-
jer en Jos comicios de abril de 1928 en esa provincia para fondamentar su proyecto en la Cmara, CN, Dia~
rio de Sesiones. 27 de septiembre de 1929
1 Salo el diputado L. Bard aludi6 a algunas de las opiniones publicadas en la encuesta feminista ar-
gentina para destacar los beneficios de fa difusién de un femimismo moderado en el pats. Sobre dicha en-
cuesta, véase M, Nari. “Femninismo y diferencia sexual, Andlisis de la “encuesta feminista argentina’ de
1919", Botetir del Instiute de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”. Tercera Serie, nim.
12.11 semestre de 1995,
15
cias no deseadas del proceso de inmigracién masiva en el pais.!” Los legisladores
—independientemente de sus diferencias ideoldgicas y partidarias— concibicron al
sufragio femenino como un instrumento destinado fundamentalmente a consolidar
os principios repubticanos de gobierno y desarrollar la conciencia civiea, antes que
a fortalecer los derechos individuales de la mujer. Esperaban que la incorporacién
politica de la mujer transformase al parlamento en un verdadero organismo de repre-
sentacidn de la totalidad de Jos habitantes y sus miltiples intereses. Tal como habia
ocurride con el voto masculino, esta preocupacién por ampliar ta participacién poli-
fica se vinculé a la urgencta por atemperar la protesta laboral radicalizada y la viru
lencia del conflicto social. En su mayorfa. los legisladores coincidieron en que et
voto femenino seria sumamente eficaz como fuerza moderadora. No fue causal que
el primer proyecto del radicatismo fucra presentado meses después de los episodios
de la Semana Tragica. En efecto. su autor, Rogelio Araya, lo justified afirmando “en
esta hora de desquic fal y moral la intervencidn de la mujer en las luchas polf-
ticas ha de restablecer el equilibrio perdido”.
Por otra parte, el sufragio femenino representaba, a criterio de todos los legisla-
dores, el mecanismo adccuado para concientizar al inmigrante europe, La paricipa-
cidn femenina contribuiria a acelerar el proceso de construccién de la identidad
nacional: incorporar a la mujer era una forma de nacionatizar al hombre. Seguin el di-
putado conservador Jose M. Bustillo, ef voto femenino era un “perfecto antidoto”
contra el “cosmopolitismo inorgiinico”, Guiada por anhelos e ideales patristisos, la
accidn politica de la mujer servirfa para contrarrestar la indiferencia del extranjero no
naturalizado e incluso la actitud especulativa de aquellos que, a juicio de dicho legis-
lador, sélo lo eran por los beneficios materiales que ésta le reportaba. [gualmente de-
cepcionado por la falta de interés de los inmigrantes en la politica nacional, el
senador socialista Mario Bravo apelaba como dllimo recurso a la partivipacién de la
mujer pues entendia que “como perduran en la mujer casada creencias religiosas,
cualesquiera que sean las convicciones del esposo, serin con mayor raz6n imborra-
bles sus sentimientos de nacionalidad e inquebrantable su voluntad para cooperar con
cl bien de su patria, sea cual sea la nacionalidad del marido”. 2
En su afin por consolidar la comunidad politica nacional, los legisladores, mas
all de sus diferencias partidarias, reclamaron junto a la participacién del nativo cul-
to y moderado, cl aporte de tos sentimientos patristicos de la ciudadana. Al discu-
tirse la incorporacién de la mujer, la politica comenzaba a pensarse como una arena
de lealtades y compromisos emocionales que poco tenian que ver con el calculo ra-
10 80.
Sobre las diversas respuestas de Las elites frente a los efectos ne deseades del proveso de inmigea
cid snasiva, vase T. Halperin Donghi, "Para qué la iomigracién? Meologia y politica inmigratoria en la
Argentins (18 10-1914)", en El espeja de la Historia, Probiemas argentinos y perspectivas hispanoameri-
eanas, Buenos Aires. Sudamericana, 1987.
® cy, Camara de Diputados, Diarin le Sesiones. 25 de juliv de 1919. p. 202.
21 cy, Camara de Senadows, Diario de Sesiones, 25 de septiembre de 1929, p. S81.
159
cional. Aquello que en principio habia justificado la exclusin de la mujer se con-
virtid, en esta coyuntura especifica, en uno de los argumentos mas fuertes, y en ge-
neral compartide por todos los partidos, a favor de la participacién de la mujer. La
virlud republicana podfa incorporar los atributos que cn teoria eran exclusivamente
femeninos. Si bien este discurso reforzaba el estereotipo de la femineidad, es inte-
resante destacar que la pasién y emotividad femeninas —a menudo consideradas
fuente de error y susceptibles de manipulacién— comenzaban. en este contexto, a
se juzgadas positivamente. En suma, los legisladores suponian que como la mujer
“naturalmente” iba a basarse mais en sus afectos que en sus razones, su participacin
lograrfa fortalecer la conciencia cfvica tanto en el dmbito familiar como en e] con-
junto de la sociedad.
Pese a los factores que favorecfan la reflexién sobre el sufragio femenino, esta
cuestiOn no resulté facil de resolver. Existicron importantes discrepancias entre los
legisladores. Puede afirmarse que éstos adhirieron a dos modelos opuestos de refor-
ma electoral que diferfan en cuanto a la modalidad que adquiriria el voto de la mu-
jer. Précticamente Ja mitad de los ensayos Iegislativos propuso extender los
beneficios de la ley Sdenz Pefia a todas las mujeres. Entre ellos se encontraban el pro-
yecto del Partido Sovialista y dos iniciativas de diputados radicales que slo modifi-
caban levemente el requisito de la edad. En cambio, dos legisladores radicales y un
conservador propusieron restringir el voto segiin la educacién de la votunte, postu-
lando, al menos en teoria, una transicién gradual hacia la igualdad politica. Como re-
quisito excluyente se exigia que fas mujeres supieran leer y escribir. Por su parte, el
proyceto conservador se distanciaba atin mas de la igualdad de derechos politicos en-
tre el hombre y la mujer al establecer ademds el cardcter voluntario de la inscripcién
y el voto femenino.
4Cémo debe entenderse esta diferencia de criterios? Vale Ia pena precisir, breve-
mente, los motives que sustentaban la adopcidn de una reforma gradual, aun cuando
para explicar las razones de estas disidencias nos detendremos en detalle en cada uno.
de los proyectos parlamentarios. En primer término, la defensa del suftagio femeni-
ho restringido tradujo preocupaciones de estrategia politica. es decir el temor por par-
te de algunos partidos a que el caudal de nuevas votantes alterase de manera
sustantiva cl cquilibrio electoral. En segundo lugar, el asraigo de la ideologia de la
domesticidad cn el pensamiento de ciertos seclores de ia elite politica masculina ten-
did a frenar cualquier transformacién abrupta en el status juridico de la mujer, una
postura que, a decir verdad, recién expondrian abiertamente los conservadores en el
debate parlamentario de 1932.22
El tercer motivo de la adhesién a la reforma gradual radicé en la falta de con-
fianza por parte de los legisladores en la funcién pedagégica del voto universal y
2 De la misma manera, éstos han sido factores que demoraron fa sancion del sufragio femenino en
paises como Francia (1945) © México (1953), véase $. Hause con A. Kenney, Women's Suffrage and So-
cial Politics in the French Third Republic, Princeton, Princeton University Press, 1984, pp. 3-27 y S. So-
to, Emergence of the Modern Mexican Woman, Denver, Arden Press, 1990, pp. III-113 y 125-133.
160
obligatorio, uno de los fundamentos basicos de la ley electoral. Son Tas falencias
de Ia propia Jey mas que una supucsta falta de capacidad innata de las mujeres lo
que justifica esta posicién. Para algunos de sus delensores, la reforma gradual no
significaba el inicio de un camino progresivo que comenzaria con el otorgamiento
de los beneficios de la ley Saenz Pefia a un grupo de mujeres primero para luego
extenderlos a la totalidad, sino que mas bien traducia el interés por extender los de-
rechos de Ia ley de manera circunscripta, Debe subrayarse aqui que la reforma gra-
dual era concebida, en verdad, como una reforma parcial 0, en definitiva, limritada,
Si bien mucho menos obvio que las dos motivaciones anteriores, este tercer aspec-
to es relevante para comprender la ambivalencia y los vaivenes del proceso ce am-
pliacién de la ciudadania en el pais.
Sin duda, resulta paradgjico que la Unién Civica Radical, en su labor parlumen-
ia en favor del sufragio femcnino, no adhiriera inequivocamente a los postulados
del liberalismo reformista, siendo que la pureza civica constituia su eje programiti-
co, contaba con una organizacién partidaria a nivel nacional, y por sobre todo habia
sido la principal beneficiaria de Ja reforma electoral de 1912. En efecto, las iriciati-
vas del radicalismo revelan una Hlamativa heterogeneidad de posiciones. Los ciputa-
dos R. Araya (julio de 1919} y Leopoldo Bard (junio de 1925) sélo estipularon una
edad de 22 aos para las mujeres. El diputado Juan J. Frugoni (julio de 1922) propu-
so otorgar el voto a las mujeres a partir de los 20 aftos siempre que contaran con un
titulo universitario, de liceos y escuelas especiales. Por tltimo, también el diputado
Belisario Albarracin (septiembre de 1929) calific6 el voto, aunque en forma mas le-
ve, al otorgarlo a todas las alfabetas. En verdad, lejos de reducirse a simples cuestio-
nes formales, estas diferencias traducen importantes disidencias internas en cl seno
del partido gobernante.
Uno de los puntos de discrepancia se centré en la capacidad de la mujer como vo-
tnte y candidata. Los legisladores radicales no coincidieron en la valoracidn de la
femineidad y en el posible aporte de ta mujer a la politica argentina, Para R, Araya,
Jas mujeres, debido a su naturaleza, cumplirfan con mayor responsabilidad sus dere-
chos civicos que los hombres pues, segtin “las estadfsticas”, las mujeres “en su casi
totalidad no son criminales ni aicoholistas”.** Seguin dicho legislador, las mujeres
iban a reparar en la moral del candidato clegido y contribuirfan a promover una le-
gislacia reformista en el pais. Por el conteario, el diputado radical J. J. Frugoni se
mostré pesimista, A su juivio, los atributos de la femineidad no debian asociarse ne-
cesariamente a la madre abnegada pucs podian, en cambio, estar igualmente repre-
sentados por la mujer independiente dedicada al ocio y al placer personal. Antes que
por sus cualidades exenciales, el valor de la femineidad dependia del contexts histé-
rico y social en el que las mujeres actuaban y se desenvolvian. En su criterio, el ¥o-
to femenina, Iejos de otorgarse en reconocimiento a los aportes de supuestas
funciones naturales, debsa basarse en “la capacidad educacional y econsmica de los
2 ex, Camara de Diputados, Diario de Sesivmes, 25 de julio de 1919, p. 202
161
pueblos cuando ella ha contribuido a crearla y acrecentarla”,“* Incluso ef diputado L.
Bard se hacfa eco de este escepticismo al preguntarse si los avances en ta legislacién
social "son Gnicamente el resultado de a Negada de las mujeres al poder 0 una sim-
ple coincidencia que le ha permitido resolver, precisamonte en ese momento una
cuestién ya madura” 2° Si bien los legisladores no cuestionaban el valor social de la
maternidad. algunos de ellos trazaron esta diferenciacidn entre lo femenino y to ma-
ternal a fin de limitar los aleances del sufragio femenino, De esta manera, cuestiona-
ron Ja capacidad espeeftica de la mujer para la participacién politica y los supuestos
efectos benéficas de su voto que, de acuerdo a los principios del feministo mater-
nalista, fundamentalmente se derivaban de su condicidn y experiencia sexual. Los
proyectos y debates sobre sufragio femenino trajeron a la luz 1a tensign historica en-
ire el laicismo militante de! Estado liberal y la influencia de la Iglesia Catélica en el
pais, La legislacidn sobre derechos politicos para la mujer no queds ajena aeste con-
flicto y el radicalismo demostr6 tener fracturas internas al respecto. Al sostener que
el parimetro adecuade para evaluar la capacidad de las futuras votantes y candidatas
efa su educacién y no sélo sus atributos “naturales”, los legisladores radicales debie-
ron tomar una posicién sobre la influencia del pensamiento catdlico en la formacién
de la mujer. En este sentido. el diputado J. J. Frugoni defendis el requisito de educa-
cin formal porque crefa que sélo este tipo de mujeres podria haber superado los pre-
juicios de una formacisn despstica como Ia catdlica, A fin de consolidar tos
Principios laicos del liberalismo del ochenta, el sufragio femenino debia otorgarse
sélo a aquellas mujeres con una educacin no dogmidtica. Fn cambio, el diputado L.
Bard argumentaba precisamente lo contrario. Siguiendo la interpretacidn histérica
sobre el status de la mujer difundida por los grupos catslicos, L. Bard destacaba el
impacto negativo de fa Revolucién Francesa sobre la participacisn politica de ka mu-
Jer, relacionando positivamente los derechos de la mujer con la expansién del cristia-
mo y cl predominio de la Igtesia.2°
En septiembre de 1929. ct diputado conservador Jasé M. Bustillo (hijo) presents
un proyecto de ley sobre voto voluntario para tas mujeres mayores de 18 afios que
supieran feer y escribir, cuya capacidad se acreditarfa en la oficina inscriptora. En su
rel6rica, este diputado identificaba sin ambivalencias femineidad y maternidad, am-
has earacterizadas con atributos positivos. El voto a la mujer se fundamentaba en
principios caracterfsticos del feminismo maternalista, Por el momento, y a diferencia
de la posicién de los conservadores en el futuro debate parlamentario de 1932. la in-
corporacién politica de la mujer no se pensaba como distuptiva de la vida familiar si-
no, por ef contrario, como una forma de consolidarla. La accién politica femenina
reforzaria el orden familiar puesto que “la inmoralidad, ef alcoholismo, y la tubercu-
* CN, Camara de Diputados, Diario de Sesiones, 6 de julio de 1922. p. 267
25 cn, Camara de Dipulados, Diario de Sesiones, 10 de junio de 1925, p. 14. El subrayado es mio,
+ Respecto a la posicidn de los scetores eatslicus en 1a década del veinte, cf §. Me. Gee Deutsch.
“The Catholic Church, Work, and Womanhoos in Argentina, 1890-1980", Gender and Hivtors, 8. num. 3,
oto, 1991, pp. 304-325.
162
losis, los enemigos de la familia, son los enemigos de la mujer”.2? A su vez. seguin
Bustillo, las insttuciones republicanas se enriqueccrian con la gestién “honesta y de-
digada” de la mujer y Ja legislacin reformista se consolidaria gracias al seguro apo-
yo de las nuevas votantes.
EI proyecto del senador socialista Mario Bravo fue el dnico que postulé el voto
femenino en completa igualdad de condiciones al sufragio masculino, Este seaador,
mas que concentrarse cn Jos supuestos atributos positives de la femineidad, fund:
mentaba la posicidn partidaria en la obra de “fildsofos, economistas, [y} politicos”
que demostraban la igualdad de capacidad entre el hombre y la mujer para el ejerci-
civ del sufragio y el desempefio cn la funcidn publica, En efecto, la originalidad de
la iniciativa socialista radies en haber sido la primera en fundamentar el yoo feme-
nino enfatizando fundamentalmente la necesidad de mantenes la continuidad con los
principios de la legislacién nacional
Al vincular su posicién partidaria con la obra constitucional previa, este proyec-
to traduce el esfuerzo del socialismo por construir una tradicida liberal y vincularse
a ella. Bravo enumerd todos los antecedentes legales favorables a la iguatdad politi-
ca, indicando que las diferentes constituciones nacionales habian enunciado siempre
los derechos y obligaciones en forma genériva para todos tos habitantes de la rept-
blica. En su recopilacién también incluy6 el fallo de Ia justicia federal aceptando el
pedido de ciudadania hecho por Julicta Lanteri, conocida militante feminista, Ade-
mds, insistié cn la aplicacién del principio de igualdad ante ta ley en materia de de-
rechos politicos tal como se habia intentado en la modificacién del Cédigo Civil al
reconocer y amplizr los derechos de la mujer casada. Por dhimo, su defensa del vo-
to femenino sin restricciones y obligatorio se hasé en la defensa de ta tradicién lai
contearia a fa influencia de la Iglesia en areas que como la educacidn y la legistacign
sobre derechos civiles y politicos eran jurgadas rbitas exclusivas del poder estatal
De esta manera, el socialismo continuaba su compromise con la defensa de los prin-
cipios del liberalismo politico, demostrado desde comienzos de siglo en st apoyo a
las campafias en favor del voto femenino ¢ inclusive en fa promocisn de la panivipa-
n de las mujeres dentro del propio partide.>*
Este examen de las iniciativas parlamentarias invita a reflexionar sobre el titulo
de esta seccidn. En efecto, los legisladores no s6lo debatieron si era posible Ia igual-
dad de hombres y mujeres ante ta ley sino que ademas se preguntaron: {cs conve-
niente la ley? En verdad, independientemente de las ideologias de género, algunos de
los proyectos que optaban por una reforma con voto calificado y/o optativo, expre-
saban, mas que una desconfianza en las ciudadanas, un fuerte descreimiento en los
mecanismos establecidos por la ley Séenz Peika para contribuir a la formacién de la
ciudadania. Aunque algunos legisladores podian llegar a confiar en sus eventuales
conciudadanas, en su capacidad y aun en los atributes propios de lo femenino como
2 cy, Cémara de Diputadus, Diariv de Sesiones. 11 de septiembre de 1929. p. 325.
2 cx, Camara de Senadores, Diurio de Sesivnes, 25 de septicmbre de 1929,
candidatas y electores desconfiaban de la cficacia de la obligatoriedad y universali-
dad de la ley electoral para crear una opinién publica culta y moderada. Antes que un
acabado reflejo de las ideas nacionalistas de derecha, estas disidencias sobre la mo-
dalidad del sufragio femenino de Ia década del veinte representan un sintoma de la
fragilidad del liberalismo reformista. esto es, una profunda falta de consenso dentro
de la propia elite politica. En suma, si la igualdad de derechos entre hombres y mu-
jeres parecia posible, lo que no resultaba confiable era la propia ley.
Este aspecto se convirtié en la principal fuente de desacuerdo entre ef proyecto
conservador y el socialista y produjo algunas de las disidencias en el seno del par-
tido Radical. El diputade conservador J. M. Bustillo articulaba con claridad la posi-
cidn contraria a los principios de la ley Saenz Pefia. En verdad, dadas las bondades
que Bustillo atribuia a la femineidad resulta sorprendente que apoyara el voto cali-
ficado y optativo para la mujer. Aunque dicho diputado argumentaba motives estra-
tégicos, su fundamentacién demostraba el profundo distanciamiento del partido
conservador de los postulados del liberalismo reformista
Por cierto, en su defensa de la calificacién del suftagio femenino, Bustillo afir-
maba que “admitiendo hipotéticamente que existiera una diferencia intelcclual entre
el hombre y la mujer, nunca seria tan grande como la que existe entre un elector uni-
versitario y otro analfabeto”.”? Podia Hegar a reconocerse la igualdad frente a la ley,
una igualdad que contemplara las diferencias entre ambos sexos, pero la diferencia
que parecfa mas problematica y prdcticamente imposible de incorporar era la reque-
rida por la inclusién de aquellos/as carentes de instruccién formal. La ley de suf
gio femenino representaba la oportunidad para remediar tos errores derivados del
voto masculino universal y obligatorio. Es decir, el voto de las alfabetas era la f6r-
mula disefiada para comtrarrestar lo que se creia eran los males generados por la pro-
pia ley Séenz Pefia. Pero, en esta propuesta de reforma gradual, como los varones
iletrados ya habjan sido incorporados, en realidad, la Gniva y principal marginada del
goce de derechos terminaba siendo la mujer analfabeta. Respecto de su defensa del
voto optativo, Bustillo mantenia que “es mas democratico otorgar a las mujeres que
quieren votar fa oportunidad de hacerlo, que imponer obligatoriamente a los hombres
el cjercicio de un derecho que no conmueve su civismo. Un ciudadane conminado es
un mal ciudadano expuesto generalmente a recibir influencias perniciosas para la es-
tabilidad de la democracia”.*° Con estas objeciones, se cuestionaba el derecho al vo-
to sin restricciones, la obligatoriedad del voto como deber republicano y
fundamentalmente la funcién cducadora del voto como mecanismo fundamental des-
tinado a inculear virtudes cfvicas tal como lo habia establecido La reforma de 1912.
EI socialismo elaboré una profunda critica de las iniciativas orientadas a restrin-
gir el yolo femenino. Su planteo, a la par que consolidaba los principios fundantes de
la reforma de 1912, avanzaba en el desarrollo de argumentos novedosos cuya linea
{ CAmara de Diputados. Diariw de Sesiones, 11 de septiembre de 1929, p. 345.
Sex, Camara de Diputados, Diario de Sesiones, | de septiembre de 1929. p. 315.
164
serfa en cierto sentido retomada y redetinida, afios mas tarde. por el peronismo. Por
un Jado, en conira de aquellos legisladores que, por haber perdido Ia fe en Ia eficacia
pedagégica de la ley, optaban por Ia defensa del sufragio calificado y optative para
la mujer, el senader M. Bravo insistia en recordar gue “inclusive Alberdi sabia, por-
que lo dijo siempre, que el pueblo debia aprender ta funcin del gobierno propio aun-
que sea goberndindose mal”.! Para este senador, cl sufragio calificado y optativo para
la mujer lejos de ser un primer avance en el afianzamiento de la demoeracia en el pi
representaba en realidad un paso atris, pues el respeto a Ja universalidad y obligalo-
riedad del voto debfan mantenerse mas alli de sus resultados inmediatos
Por otra parte, dicho legislador llamaba a replantear los requisitos para un ejerci-
cio consciente en la defensa de! sufragio al poner en duda el valor de ta educaci
formal como un indicador relevante de fa capacidad de los ciudadanos. Su posicién
manifestaba el creciente interés por diferenciar venalidad de analfabetismo. Citando
al diario La Prensa, M. Bravo sostenia que “la experiencia diaria demuestra que el
votante venal puede ser un universitario y que la dignidad no estriba en el hecho de
saber leer y escribir”."? El problema quedaha formulado y en el debate parlamenta-
rio de 1932 se harian explicitos nuevos criterias para definir los requisitos y juzgar
el ejercicio apropiado de la ciudadania.
TI. EL PRIMER DEBATE PARLAMENTARIO (1932)
La creciente visibilidad de las mujeres en organizaciones partidarias y en el mundo
del trabajo, asi como su sostenida militancia cn favor del sufragio femenino, invita~
ron a cuestionar su exclusin de la vida politica, aun en el marco adverso de autori-
tarismo politico y fraude electoral inaugurado por el golpe militar de 1930.°8
En efecto, a mediados de 1932, una comisiGn parlamentaria compuesta por dipu-
tados y senadores elevs a consideracién de la cdmara, aunque con disidencias, un
1 ¢N, Cémmra de Senadores, Diario de Sesiones. 25 de septiembre de 1929. p. 585.
52 eM, Camara de Senadores, Diario de Sesiones. 25 de septiembre de 1929, p. 585. El subrayado es,
mio,
3 Recordemos que en julio de 1930 se organizé et Comité Argentino Pro Voto de ln Mujer presidi-
do por Carmela Horne de Burmeister, que solicits inicialmente el voto universal y oligatorio para la mu-
jer, aunque en 1932 se dividi6, dando origen a la Asociacidn Argentina del Sufragio Femenino, Esta Ultima
adoptaria otra postura al reclamar el sufragio calificado, organizando campafias y conferencias a favor de
dicha causa, tal como lo expresaban algunas de sus exporentes en la encuesta femninista argentinade 1919,
cf. M. Bonaudo y E. Sonzoni, “Sufragio libre y cuestién social argentina, 1919-1922", Cuadernos det
CLAEH, 2da serie, ao 14, 1989. A mediados de la década del (reinta surgirin nuevas agrupaciones de ten-
encia liberal, la Federacion Argentina de Mujeres Universitarias y la Unidn Argentina de Mujeres que re-
cclaman el voto femenino en igualdad de condiciones con el masculino, Entre 1930 y 1940, todas estas
organizaciones hicieron Hegar sus reclamos al parlamento,
165
proyecto para la sancidn del voto femening universal y obligatoriv, La discusisn par-
lamentaria sobre el sufragio femenino se produjo cn un clima de fuerte polarizacion
politica ya que la prédica nacionalista habia ganado terreno en la sociedad y sobre to-
do en el Ejército y la Iglesia Catélica. Esta ditima, en particular, milits activamente
contra todos aquellos proyectos parlamentarios destinados a modificar cl status juri-
dico de la mujer.
Debido a la proscripcién de la Unién Civica Radical, ef debate parlamentario se
circunscribio a la discusién de dos modelos diferentes de sufragio femenino.el de re-
forma limitada con sufragio restrictive y optative defendido por los conservadores
contra el de voto obligatorio y sin restricciones en igualdad de condiciones con el
masculino, apoyado por los socialistas, Aunque muchos de los miiltiples matices pre-
sentes en los proyectos legislativos de la década anterior estuvieron ausentes en este
debate, el andlisis del discurso de conservadores y socialistas revela el surgimento
de concepciones novedosas a propésito de la definicién de los derechos de fa mujer
y la ciudadanfa en la Argentina,
El bloque conservador defendid una legislacidn diferenciada sobre Ia hase de
una ideologia tradicional de la domesticidad. En el discurso conservador, la ima-
gen de la mujer como “reina del hogar” se convirtié en dominante. Para los con-
servadores, en contraposicién a lo argumentado aiios atras, las caracteristicas de
fa naturaleza femenina exigian limitar la participacién de la mujer en la politica
antes que favorecer su incorporacién. Mas adn: la mujer no sélo debia curplir con
sus funciones “naturales” sino que su “naturaleza” no la capacitaba para ta politi-
ca. El diputade Francisco Uriburu sostenia que la mujer, debido a la especificidad
de su vida organica, “es mas fragil, sufre ondas de emociones, vive cn cierto esta-
do de inquietud que exige la proteccién del hombre... Inteligente, pero llena de
emotividad y de sensibilidad pucde sufrir fa influencia de un orador de voz can-
tante... Y esas circunstancias no la hacen apta para la politica, porque la razdn de
gobernar estd subordinada al sentimicnto que puede inspirarle”.*5 La mujer no po-
dia convertirse en un sujeto capaz de un voto independiente, fruto del cdleulo me-
ditado de sus intereses, puesto que éstos eran atributos exclusivos del votante
vardn, Por sus peculiaridades fisicas y mentales, tampoco podia participar de préc-
ticas politicas que la levarfan a perder la fomineidad, como la participacién en los
comités y en las “murgas sonoras de nuestras comparsas electorales” o la expon-
drfan a actos de violencia, como los producidos en los comicios donde incluso al-
gunos hombres, segiin el legistador, tenfan aun temor de participar. Mas que
ormar estas practicas politicas mediante la incorporacin de la mujer como
* Sobre] impacto del pensamiento de la derecha nacionalista, véase C., Buchrucker, Nacionutisme
Y peronismo, La Argentina en la crisis ideoligica mundial (1927-1955), pp. 28-100, Buenos Aires, Suda-
‘mericana, 1987. R. Dolckhart, “The right during the infamous decade, 1930-1943", en Sandu Mc. Gee
Deutsch (comp.), The Argentine Right, Wikmington, Delaware, 1993 y D, Rock, La Argentina autoritaria.
capitulos ty tt, Buenos Aires, Ariel, 1993.
% cN, Camara de Diputados, Diario de Sesiones. 15 de septiembre de 1932, p. 47.
166
se solfa proponer en la década anterior. se trataba ahora de imponer un criterio pa-
ternalista, orientado tanto a proteger a la mujer como a consagrar esas practicas
caudillistas y violentas
En esta ideologia de la domesticidad tradicional el segundo elemento relevante
para fundamentar la reforma limitada eta la preocupacién por las jerarquias dentro de
ia vida familiar. De acuerdo a los conservadores la aceién del Estado, mediante la le-
gislacién del voto obligatorio. representaba una injerencia del Estado sobre los dere-
chos privados masculinos y vendria a alterar ka “natural” divisién sexual del trabajo
y el orden familiar. Segdn F, Uribura “hacerlo es fomentar Ia disolucién de lz fami-
lia con gérmenes de anarquéa: disminuir cl poder marital ya socavado por la accidn
econdmica de la mujer: es propender a la disminucién de los matrimonio, porque no
seducird al hombre constituir un hogar cuya direccién no le pertenece”** Si bien el
Estado debia reconocer el derecho a aqucllas mujeres interesadas por cuestiones que
Tucran mis allé de sus preocupaciones “naturales”, los conservadores argumentaban
—apoysindse en la nocién liberal de derechos privados y en el careter inviolable de
la esfera doméstiva, donde el padre es la maxima autoridad— que el Estado debia ga-
rantizar ante todo este derecho privado de los hombres y en consecueneia debia san
cionar el voto optativo para la mujer.
{as razones para favorecer una reforma limitada aparecen asimismo vinculada\
las caracteristicas culturales y raciales de la sociedad argentina que debia seguir, sc-
gan la opinin conservadora. cl modclo latino y no el anglosajéa. Esto signilicaba,
en el marco del ascenso de las ideas nacionalistas de derecha, que los modelos de
comportamiento femenino derivados de una supuesta herencia cultural hispénica
eran ahora celebrados y debian ser prescrvados por la legislacién. Los conservadores
articularon claramente su oposicién al desarrollo del feminismo en el pafs, al que juz-
gaban fruto de la militancia de una minorfa extranjerizante. Reflejando su mirada pe-
simista sobre el impacto de la inmigracin, estos legisladores entendian que el
sufragio femenino obligatorio importaria un conflicto de sexos ajeno a las tradicio-
nes nacionales. tal como habia sucedido durante las primeras décadas del siglo con
as idcologias predominantes dentro del movimiento obrero
Por tltimo, reforzando los argumentos planteados por ef diputado Bust Ilo en
1929 y en coneordancia con la opinién de la Iglesia, los conservadores restringéan el
votu sélo a las alfabetas en virtud de su preocupaci6n por la cultura politica del pats
a la que erefan dafiada como consecuencia del impacto negativo del voto universal.
En su opinién, sdlo el sufragio de las alfabetas permitirfa ineorporar “una fuerza nuc-
va a nuestro ambiente politico para fortalecer el factor existente de manera de ate-
nuar los malos efectos que produce el que no sabe ejercerlo con dignidad™.7
“ON. Camara de Dipwladas, Biuriv de Sesiones, U5 de septicinbre de 1932, p. 47.
7 en, Camara de Diputados, Diarto de Sesiones. 15 de septiembre de 1932, p. 38, et subrayado es
ino, Sobre la fundamentacisn de la Iglesia, véase Criteria, afio 1V, alm. 201, 7 de septiembre de 19.
pp. 9-10,
167
El socialismo, a pesar de encontrarse dividide internamente. mantuvo su firme
defensa cn cl principio de igualdad juridica entre hombres y mujeres. Por lo tanto,
el tema central en su ret6rica fue la igualdad en fa capacidad entre ambos sexos. 1a
defensa de los principios liberales y laicos frente a los prejuicios catélicos que obs-
taculizaban la accién del Estado en favor de los derechos de la mujer. Como Lo ha-
bia hecho M. Bravo, los legistadores apelaron a numerasos trabajos cientificos para
cuestionar la pretendida inferioridad de la mujer para actuar en politica. El hecho de
que los conservadores justificaran la exclusién de la mujer sobre la hase de sus di-
ferencias biolégicas, los forzaba a insistir en la igualdad intelectual, educacional y
faboral de hombres y mujeres, desplazando cuestiones tipicas del feminismo mater-
nalista de los afios veinte.
A diferencia de las restriceiones que los conservadores imponfan al Estado en
materia de derechos civiles y politicos, los socialistas propusicron que el Estado no
s6lo garantizara la igualdad politica sino que legislase sobre las libertades individua-
les de la mujer en Ja esfera privada, Su defensa del sufragio femenino era presenta-
da. como avance cn el camino del progreso hacia la abolicisn de la propiedad privada
y en definitiva de todo tipo de esclavizaciéa de la mujer, que podia acelerarse me-
diante ta accidn legislativa, tal como venfa intentando este partido mediante la pre-
sentacién de un proyecto de ley de divoreio que iba a discutirse casi paratelamente
al de derechos politi
La retorica socialista propuso la imagen de la “mujer argentina” en contra del his-
panismo predominante del pensamiento conservador que insistia en ta reafirmacién
de la “mujer latina”. Para los socialistas, la mujer argentina habla demostrado que en
tanto profesionales, universitarias y trabajadoras se desempefiaba como tantas de sus
pares del mundo moderno, En su reafirmacién de la capacidad de las mujeres para
actuar en el mundo piiblico, ef proyecto socialista por primera vez resalté con nitidez
un sujelo colectivo promotor de esta ley: las feministas argentinas. E} voto femenino
se convertia asi, de manera simbolica, en una respuesta a las luchas y méritos de la
sufragistas locales y a las convieciones profundas, no siempre explicitadas, de todas
Jas mujeres. En el discurso socialista, la preocupacién dominante por la legitimidad
del sistema politico y las necesidades del sistema institucional cedié frente al reco-
nocimiento del sufragio como conquista y no como concesidn,
En su defensa de los derechos politicos en igualdad de condiciones, los socialis
tas retomaron con énfasis los principios de la tradicién liberal reformis
ner La ereencia en la funcién educadora de la ley electoral. Si la préctica del voto iba
a inculvar virtudes civicas en las mujeres, la obligatoriedad del voto debfa por tanto
respetarse. En su opinidn el problema de la politica argentina no era fruto del analfa-
cos.
EI diputado socialista Ruggieri termiinaba su intervencién afirmando “aunque no la prockunen a
vo7 en cuello, acase por su misma delivadeza, nuesiras mujeres, come todas tas majeres de] mundo que vi-
ven bajo el régimen de esclavitud politica, encienden todos Tes dias, en lo més {ntimo y puro de su propia
conciencia, la mis ardiente de sus protestas contra ta pena de incapacidad a la quc la someten arbitraria-
mente las Ieyes de los hombres", CN., Diario de Sesiones, 1S de septiembre de 1942, p. 44
168
betismo de los electores, como afirmaban los conservadores, sino mas bien produc-
to de las estrategias de una parte de la elite atada atin a formas clientelistas de hacer
politica.
Es en esta critica a las practicas politicas tradicionales que el socialismo retoma
y refuerza la asociacidn entre femineidad y virtud republicana, El cardcter obligato-
rio de la inseripeién y del voto para la mujer era, a criterio de los socialistas, impres
cindible para acabar con el fraude y los vivios tipicos de la politica criotla. Asimismo.
Jos diputados aspiraban a que la mujer recreara nucvos modos de participacién, para
acabar con la politica tradicional del “viejo comité” y aseguraban que en su tibuna
y mitines ellas encontrarian espacios legitimos de expresion.
Los diputados socialistas expandieron el planteo iniciado por M. Bravo, al rzivin-
dicar ta capacidad de ejercer dignamente el sufragio por parte de aquellos/as que por
miltiples motivos carecfan de educacién formal. Pot un lado, ef socialismo recupe-
16 el valor de las decisiones y conocimientos que no resultaban de un edlculo racio-
nal sino que surgfan de las solidaridades y los afectos, a los que la supuesta
“naturaleza femenina” es més propensa. La intuicién como forma de conocimiento y
movil de participacién y decisién en la politica se pensaba como un nuevo ingredien-
tc necesario y complementario a la accién del ciudadano racional.
Por otra parte, cn la argumentacién socialista en el debate parlamentario, la edu-
cacion formal dejaba de convertirse en la garantia diltima de la ciudadanfa y en cam-
bio el trabajo se transformaba en el principal fundamento de los derechos a la
participavion politica. Estos legisladores asociaron a su vez el ejercicio digno y cons-
ciente del sufragio a un conjunto més amplio de capacidades derivadas del trabajo
cotidiano y de la contribucién de los trabajadores a la economéa nacional. Para Ila-
mar la atencién sobre el valor de la mujer en la sociedad, E. Dickmann subrayaba el
peso de la participacién femenina en él sector industrial, en particular el textil y a
alimentacién, en los servicios, en las profesiones, y en la campafia por ser la “base
del hogar”.*?
EI voto femenino obligatorio y sin restricciones gan6 la mayorfa en Dipw:ados,
pero nunca alcanz6 a tratarse en Ia Camara de Senadores. En reiteradas oportunida-
des, diversos legisladores insistieron en su tratamiento pero no tuvieron eco. En
1935, una vez caducado el plazo de la media sancién, los senadores y diputados so-
alistas pidieron la reconsideracién del proyecto. A fines del afio treinta los dipu-
» CN. Cémara de Diputados. Diario de Sesiones, 15 de septiembre de 1932, p. 56.
Bn 1933 tanto el senador José Matienzo como Alfredo Palacios pidieron que se debatiera el pro-
recto. A comienzos de septiembre de 1933, la propuesta de Matienzo fue rechazada por mayoria en la vo-
tacién, cx, Camara de Senadores, Diariv de Sesiones, 22 de agosto de 1933 y 7 de septiembre de 1933,
pp. 775 y 54 respectivamente. Sobre los intentos posteriores cf... M. Bravo y A. Palacios CN, Camara de
Senadores, Diario de Sesiones, LI de junio de 1935, pp. 145-147 y el diputado S, Ruggieri en sepiembre
de 1935 y mayo de 1938, CN, Camara de Diputados, Diario de Sesiones. pp. 130-131 y 193-194 respecti-
‘vamente. EI 29 de mayo de 1940 el diputado Ruggieri insistié una vez més solicitando inclusive fa inclu-
sin de una nota de Ta Asociacisn Argentina del Suftagio Femenino. cx, Csmara de Diputados, Diario de
Sesiones, p. 90.
169
tados radicales compiticron con los socialistas en fa presentacidn de proyectos en fa-
vor de los derechos civicos de la mujer! A medida que se avizoraba la apertura en
el sistema politivo, el sulragio femenino adquirié un peso creciente en la competen-
cia partidaria. El golpe militar de junio de 1943 iba a modificar el cuadro de situa-
cidn, al posponer las eleceiones y abrir paso al surgimiento del peronismo.
IIT, UN NUEVO FEMINISMO MATERNALISTA
Al aprobarse la ley de sufragio femenino en la Cémara de Diputados el 9 de sep-
liembre de 1947, muy pocos legisladores sostuvicron argumentos similares a los e:
gtimidos por los conservadores en 1932 al oponerse a la completa igualdad de
derechos civicos para la mujer? La mayoria peronista y 1a primera minorfa, perte-
neciente al partido Radical, aprobaron e] proyecto cumpliendo asi con fas tendencias
democratizadoras a nivel internacional, expresadas en compromisos externos como
las Actas de Chapultepec que comprometian a las naciones firmantes a garantizar los
derechos civicos a la mujer.
El acuerdo entre estos partidos se limit6, sin embargo, a la formalidad de ta ley,
y no a sus fundamentos. La sancién del proyecto dio lugar a intensos debates y en-
frentamicntos entre el oficialismo y la oposicién. Diversas circunstancias explican
estas divergencias. El debate sobre el sufragio femenino se enmarcé en un clima de
aguda polarizacisn politica fruto de las eleccioncs que dieron el triunfo electoral a
Perén, y del recelo y desconfianza de tas {eministas frente su primer intento de pro-
mover el volo de la mujer por decreto.**
Trabajos recientes ofrecen una interpretacién comprensiva de este desacuerdo.
Sosticnen que éste fue consecuencia de la estrategia politica disefiada por el oficis
+! En julio de 1938, diputados radicales antipersonatistas encabezados por S. Fassi propusieron i
cluir en ei proyceto de sufragio fernenino, obligaciones de Cardcter militar, disponiendo que en este caso
“solo estan obligadas a la prestacién de servicios auxifiares compatibles con su sexo”, CSmara de Diputa-
dos, tomo 11, 6 de julio de 1938, p. 580, A mediados de 1939, otto diputado radical. Bernardino Hore,
presemtaba un proyecto exctuyendo este requisita, CN, Camara de Dipiados, Diario de Sesiimes, 31 de
agosto de 1939, p, 714, En ese miismo mes. 8. Fassi volvia a insistir sobre el proyecto.
2 Tal fue Ja posicisn de Reynaldo Pastor, diputado del Partido Demécrata Nacional, CN, Camara de
Diputados, Diario de Sesiones, 9 de septiembre de 1947, pp. 223-227.
“Bo la Secretarfa de Trabajo y Prevision se habia ereado una comisién en favor del sufragio feme-
ino, Sin embargo. las organizaciones feministas, como el Centro Femenino de Cultura Civica y Politica
formado por mujeres catélicas y fa Unidn Argentina de Mujeres, en su mayoria universitarias iberales. se
‘opusicron pues suponian que el decreto, ademas de ser una medida clararnente demagdgica, iba a ser fa-
cilmente revocado produciéndose un mayor retraso en fas elecciones. La Iglesia expuso un argumento si-
ilar, ef. Gustavo Franceschi, “El voto femenino”, en Criterio, nim. 903, 5 de julio de 1945. p. 8 y Mila
Fom de Oteiza Quirno, “Actualidad femenina’” en Criteria, nim, 906, 26 de julio de 1945, p. 88.
170
tismo para conseguir la adhesi6n de tas futuras votantes. En estos estudios, el signi-
ficado del discurso peronista sobre los derechos de la mujer se comprende en el mar-
co de las nuevas formas de movilizacién y cultura politica promovidas por el
peronismo. Mcdiante el andlisis de los fundamentos discursivos e institucionales de!
liderazgo peronista, esta literatura apunta a demostrar la eficacia de la palabra y los
rituales politicos gubernamentales cn la movilizacién politica de la mujer En el ca-
so del sufragio femenino, el oficialismo negé la labor realizada previamente por los
partidos politicos, presenténdose como pionero de los derechos de la mujer y a la
oposicién como obstruccionista del proyecto. En su campafia en favor del sufragio
femenino, Eva Peron buscé mediante esta estrategia construir su liderazgo den:ro del
partido gobernante.** Desde esta Gptica, aunque las mujeres trabajadoras fograron ca-
nalizar su participacién politica sobre la base de una retérica maternalista, su movi-
lizacién qued6é en contrapartida subordinada al control del Estado, el liderazgo
personalista y una identidad de género que, debido a sus criterios esencialistas, sc
15 “autocomplaciente y paralizante’”.7°
Mai alld de la coyuntura politica y de la estrategia clectoralista del partido gober-
nante, es posible ensayar aqui otra explicacién sobre el significado de las divergen-
cias entre oficialismo y oposicién. A nuestro juicio, el debate parlamentario de 1947
debe entenderse en el contexto de la crisis del consenso liberal, el surgimieato de
nuevas formas de representacién politica propuestas por el peronismo y, fundamen-
talmente, la propia dindmica del funcionamiento institucional, donde la oposicién, a
pesar del predominio del oficialismo, demostré tener un rol central en la formacién
de la cultura politica.
Es esta contextualizacién la que permite reconocer que la especificidad del dis-
curso peronista sobre los derechos politicos de la mujer radica en el modo en que re-
cuperé y redefinis clementos propios del feminismo maternalista al incorporarlos a
la retérica populista. Fue a través de su peculiar versién del ferninismo maternalista
quc el peronismo replantes la visi6n liberal de ciudadano. Més puntualmente, el dis-
curso peronista cuestiond los requisitos de ciudadania implicitos en Jos postuladas
del liberalismo reformista a pesar de defender formalmente la ley Saenz. Peiia. Preci-
samente, es en esta singular fundamentacién del sufragio femenino donde se encuen-
tran los principales puntos de desacuerdo con la oposicién.
Debe sefialarse, en primer lugar, que la defensa de la igualdad de derechos siguid
fundamentalmente la orientacién del pensamiento catélico, pese a las referencias a los
vol
+S. Bianchi, “Peronismo y sufragio femenino: la ley electoral de 1947", en Anuario 1£H5, Tandil,
Universidad Nacional del Centro de Ja Provincia de Buenos Aires, 1986: Bianchi, S. y N. Sanchis, El par-
ido peronista.... M. Plotkin, Mariana es San Perdn, Buenos Aires, Ariel, 1993, pp. 256-274.
45 Por supuesto esta interpretacidn es rechazauda en las versiones peronistas, véase Lucila de Grego-
Li ciudedana: Para las mujeres que votun (BA, 1948), pp. 17-19; y E, Dos Santos, Las muje
res peronistas, Buenos Aires, CEAL, 1983
“* §. Bianchi y N. Sanchis, p. 207; para una interpretacién similiar, véase Sandra Me. Gee Deutsch,
“Gender and Sociopolitical Change in Twentieth Century Latin America”, #ANR, 71:2, 259-306.
171
principios constitucionales y a las justificaciones cientificas sobre [a capacidad de la
mujer.*7 En este sentido, la fundamentacién peronista coineidis con la posicién soste-
nida por la revista catélica Criteria. Por supuesto, esta postura era parte del esfuerzo
inicial por parte del gobierno de armonizar con la opinidn de Ja jerarqufa eclesidsti-
ca. Rechazando las definiciones de derechos que juzgaban como individualistas o
tuaterialistas, los legisladores peronistas defendicron la igualdad ante la ley en los tér-
minos de la doctrina social de Ja Iglesia, trasladando los fundamentos de justificacisi
de la igualdad de! dominio de ta ciencia —sobre los que se fundaha el socialismo--
al teligioso.
Mas alld de esta retdrica de la igualdad basada en cl pensamiento catdlico, a de-
fensa del sultagio femenino conllevé una fuerte distincidn en fos roles sociales esta-
blecidos para el hombre y la mujer en funcidn de sus diferencias bioldgicas. La
participacidn politica de la mujer fue definida como una extensién de su rol maternal
y el significado de esta participacién fue tematizado en términos de una étiva basada
Ao en su interés individual, sino en lo que Mary Dietz denomina ethics of care, es de-
cir Ja extensién de las responsabilidades de la mujer en la familia a redes mas amplias
de pertenencia, en particular la mas vasta de ésta: la comunidad nacional. En este sen
tido, la retérica peronista insistié en afirmar que las mujeres, por su falta de egotsino
y desinterés, sabrian reorientar la accidn politica al darle un sentido social. Este fue,
inclusive, un argumento central en fa campafia en pro del sufragio de Eva Perén a fin
de conyencer a las mujeres que dudaran de la necesidad de involucrarse en la politi-
ca nacional.” El énfasis en el deber republicano, un deber que ka mujer por su rol ma-
ternal podéa cumplir mas acabadamente. supuso una ruptura con el ideal de individuo
racional que en tanto libre competidor persigue sus propios objetivos en el campo de
Ja economéa y la politica, Junto al reconocimiento estatal de los derechos sociales y a
la peticién mediante organizaciones colectivas, esta peculiar justificacisn de los dere-
chos politicos de la mujer constituyé otro de los componentes fundamentales en la re-
definicién de la nocién de ciudadania promovida por el peronismo."?
7 EI diputado informante de fa mayoria, Grata Etcheverry, afirm6 que se centraria en ls pretendida,
inferioridad de la mujer y que dejaria de lado cuestiones “indiscutibles” como Ia justificacion juridica del
voto femenino universal y ubligatorio. CN, Diaria de Sesiones, Cémara de Diputados, pp. 207-208, Sobre
la coincidencia en Ja defensa de la igualdad de ambos sexos en el “terreno espiritual” véase Criterio nim,
920, I de noviembre de 1945, pp. 426-428; nim. 921, 8 de noviembre de 1945 pp. 447-448; nim, 980, 26
de diviembre de 1945, pp. 612-615 y mim. 981, 2 de enero de 1947, pp. 9-12.
“© La relacién entre Peron y la Ielesia Catolica fue, sin embargo, compleja y cambiante, tal como lo
demuestra el trabajo de L, Caimari, Perén y ta tlesia Catélica, Buenos Aires, Ariel, 1995
Merece destacarse, sobre la base del examen de los articulos publicados por Criterie que por razones
de espacio no es posible desarrollar aqui, que ya tras el triunfo electoral de Perén surgicron importantes
discrepancias respecto al comportamiento ideal de la mujer en el dmbito piblico y domésticn, asi como
en cuanto a la valoracisn del aporte de la mujer a la politica nacional entre el gobierno y los grupos cats-
ficos nucleados alrededor de dicha publicacién
“Eva Perén, Eva Perdin habla a lax mujeres, Bucnos Aires, 1975, pp. 48-49,
© Con referencia a los primeros aspectos, cf. D. James, Resistencia e integrucién... p. 37.
172,
El peronismo exalté aquellos rasgos que suponta especificos de lo femenino co-
mo elementos positives para la participacién politica. La sensibilidad e intuicidn fe-
meninas no constitufan una fuente de error —como habian argumentado tos
conservadores— sino, por el contrario una forma especial de conocimicnto en gene-
ral mas valiosa que la fundada en la razon. Estas caracteristicas propias de la femi-
neidad dotaban a la mujer de una capacidad particular como votante y candidata y en
éstas radicaban los beneficios de su incorporacién politica. Para subrayar la indepen-
dencia de criterio de la mujer, el diputado peronista Grafia Etcheverry afirmaba que
“las masas conocen intuitivamente esos valores, y en su pos se lanzan. Y lo que es
un fenémeno colectivo en las masas, es fendmeno individual en la mujer”.S!
En este sentido, los legisladores peronistas extremaron y, en verdad, redefinie-
ron argumentos previos del socialismo en su defensa del valor de la intuicion y del
trabajo cotidiano a tin de cuestionar el ideal de ciudadano “culto y moderado” y el
rol tutelar de los partidos. Los discursos reconocieron de forma undnime que si los.
sectores populares y especialmente las mujeres carecfan de un conocimiento formal
de la politica que tedricamente sélo los hombres educados posefan, esto distaba de
obstaculizar su participacién ya que los saberes de la vida cotidiana y su “natural”
intuicidn constituian requisitos suficientes y eficaces contra cualquier riesgo de ma-
nipulacién.® El ideal de ciudadano no sélo adquiria fos atributos que el peronismo
otorgaba a su principal fuente de apoyo, la clase obrora. El modelo de ciudadano
también asumié rasgos que, como la abnegacién y el desinterés propio del rol ma-
ternal, habian sido exaltadas en Ja defensa de los derechos de la mujer desde la pers-
pectiva del feminismo maternalista. En tanto que la virtud civica no se derivaba de
la educacién formal, el voto quedaba despojado de su funcitn pedagégica y la bre-
cha entre cl modelo de buen ciudadano y la mujer o el analfabeto desaparceia. Asi
concebida, la incorporacién politica de la mujer constitufa un componente signifi
cativo def anti-intelectualismo caracteristico del peronismo.®*
Uno de los aspectos originales en la campaiia del sufragio femenino radics en el
reconocimiento de la mujer come trabajadora, no sélo como obrera industrial sino
fundamentalmente como trabajadora cn el hogar. El peronismo tradujo en el discur-
so puiblico la desigualdad experimentada por las mujeres en el Ambito privado. El ho-
gar fue representado como el dmbito natural y valioso para la mujer pero a la vez
como escenario de tensiones ¢ injusticias. Se hizo visible el trabajo domésti
lorizado de las mujeres, es decir la doble contribucién de la mujer a la sul
del capitalismo.*
ono va-
sistencia
5! Cw, Camara de Diputados, Diarier de Sestones, 9 de septiembre de 1947, p. 247.
51 Bya Peron, Eva Perdn habla .... 19 de mara de 1947. p. 51.
5! James D., Resistencia ¢ integractén. p. 37.
Bn sus discursos. Eva Perdn sefiaks que la mujer trabajadora habia sido “doblemente vietima de
todas las injusticias” en el hogar “sufrfa mis que los suyos,[...] abstida por las necesidades, aturdida por
fas jomadas agotadoras y rendida en las escasas horas destinadas al reposo por los quehaceres dk] hogar
[.--] Llevada a la fabrica sufrié la prepotencia patronal..." Mas adn, a comparacién del trabajador, “a la
173
Desde la perspectiva del oficialismo, la solucién a la desigualdad de derechos pa-
ra la mujer no se encontraba en la liberacién de su rol reproductivo, o en la garantfa
de un acceso igualitario al mercado de trabajo, sino en Ia vuelta a un hogar donde fa
mujer tuviera “voz y voto”, Si bien se advertia que la dindmica de la sociedad indus-
trial, y no la propia voluntad, habia lanzado a las mujeres al mundo del trabajo, se re-
conocia asimismo que el matrimonio no ofrecfa un panorama més alentador para las
jévenes. Como solucisn llegé a sugerirse que el Estado dispusiera una asignacisn
mensual para la mujer desde el momento del matrimonio.°® En este sentido, el temi-
ismo matemalista en el que se sustent6 el reclamo del sufragio femenino, més alla
de su critica a la exclusién de la mujer en el ambito pablico, tuvo implicancias al ex-
tender su cuestionamiento a la desigualdad doméstica.
Definida en estos términos, la incorporacién de la mujer a la politica venfa a am-
pliar las formas y espacios de participacién a la par que intentaba otorgar un nuevo
sentido a la accién politica. Para los legisladores peronislas, estos cambios ya se ha-
bian manifestado en la movilizacidn del 17 de octubre. Pocos afios después de la san-
cién del sufragio femenino, esta misma concepcién de la participacién politica
orienté la organizacién de las unidades basicas, del Partido Peronista Femenino y de
Ja campafia electoral de 1951. Este nuevo estilo de movilizacién implicé una rela-
tiva desnaturalizacién de la actividad politica al diluirla en la accién social y restrin-
gié los alcances de la movilizacién al limitarla a la difusién de la doctrina pertidaria.
No obstante, vale la pena advertir que esta modalidad resultaba de hecho contestata-
tia de las normas de participacién tradicionales, Una militancia activa y el derecho a
hablar de politica aun sin preparacién previa contrastaba con una imagen restrictiva
del debate politico a ambitos y actores con roles preestablecidos.
El peronismo reconocié un sujeto colectivo en nombre del cual legitimar la re-
forma electoral: la mujer del pueblo.*” En el curso del debate parlamentario, los lfde-
res y legisladores peronistas construyeron la historia de mujeres anOnimas z las que
reivindicaban y asociaban de manera excluyente al propio partido, tal como demues-
tran los trabajos de Susana Bianchi y Norma Sanchis. En estas alusiones a. pasado
de la mujer del pueblo se subrayaba la prolongada lucha de las mujeres por sus de-
rechos y su comtribucién a la construccién de la nacién argentina. Bran las mujeres
del pueblo quienes representaban las virtudes de la verdadera femineidad que el pe-
ronismo celebraba, mientras que las “debilidades” o “vicios” femeninos eran atribui-
dos s6lo a las mujeres de la oligarquia, En los afios treinta, el debate parlamentario
habja dejado entrever una oposicién entre Ia verdadera femineidad y el feminismo.
or
mujer luboriosa como él. més negada que él y més escamecida que los hombres, se le negé también y en
mayor proporcién el derecho a rebelarse, asociarse y defenderse.”, Eva Pern, Eva Percin habla... pp. 116
y NY respectivamente.
$8 Bea Pers, La razdn de mi vida, Buenos Aires, Fdiciones Peuser, 1952, p. 275.
58 Sobre ta participacién de la mujer en ef 17 de Octubre, ef, CN, Camara de Diputados, 9 de sep-
tiembre de 1947, p. 243: a propésito de la organizacisn y avcién politica en la campaia electoral, véase
"Diez consignas para la mujer peronista” en Mundo Peronista, Ao 1, ndim, 2, | de agosto de 1951
57, Perén, Eva Perdn habla.... pp. 25-26, 28-29, 42
174
You might also like
- Barrancos. Historia, Historiografía y Género. La Aljaba IX 2004-5Document24 pagesBarrancos. Historia, Historiografía y Género. La Aljaba IX 2004-5Alejandra Pistacchi100% (1)
- International Standard: Straight Cylindrical Involute Splines - Metric Module, Side Fit - DimensionsDocument19 pagesInternational Standard: Straight Cylindrical Involute Splines - Metric Module, Side Fit - Dimensionsjdcarvajal100% (1)
- 1246018248.tenti Fanfani - LA ESCUELA Y LA CUESTIÓN SOCIALDocument16 pages1246018248.tenti Fanfani - LA ESCUELA Y LA CUESTIÓN SOCIALAlejandra Pistacchi60% (5)
- Perspectivas de La Agricultura 2019-2020 PDFDocument134 pagesPerspectivas de La Agricultura 2019-2020 PDFWagner SilvaNo ratings yet
- Galo - Las Mujeres en El Radicalismo ArgentinoDocument12 pagesGalo - Las Mujeres en El Radicalismo ArgentinoAlejandra PistacchiNo ratings yet
- Higiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXFrom EverandHigiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXNo ratings yet
- Vol I The Map of Europe by Treaty Showing The Various Political and Territorial Changes Which Have Taken Place Since The General Peace of 1814 by Hertslet, Edward, Sir, 1824-1902Document856 pagesVol I The Map of Europe by Treaty Showing The Various Political and Territorial Changes Which Have Taken Place Since The General Peace of 1814 by Hertslet, Edward, Sir, 1824-1902pba100% (1)
- Flow of Accounting Entries in Oracle ApplicationsDocument20 pagesFlow of Accounting Entries in Oracle Applicationsmadoracle92% (12)
- Movimiento Al SocialismoDocument3 pagesMovimiento Al SocialismoAlejandra PistacchiNo ratings yet
- Karta - Powers and DutiesDocument3 pagesKarta - Powers and DutiesShikha SrivastavaNo ratings yet
- Periferia: Poblaciones y desarrollo urbano en Santiago de Chile, 1920- 1940From EverandPeriferia: Poblaciones y desarrollo urbano en Santiago de Chile, 1920- 1940No ratings yet
- La compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820From EverandLa compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820No ratings yet
- Poder y distinción colonial: las fiestas del virrey presente y el rey ausenteFrom EverandPoder y distinción colonial: las fiestas del virrey presente y el rey ausenteNo ratings yet
- Embarazos, maternidades y paternidades en la adolescencia. Su abordaje desde la ESI. Clase 1 La perspectiva y fundamentos de la ESI, aportes para el abordaje de los embarazos, maternidades y paternidades en las escuelasDocument17 pagesEmbarazos, maternidades y paternidades en la adolescencia. Su abordaje desde la ESI. Clase 1 La perspectiva y fundamentos de la ESI, aportes para el abordaje de los embarazos, maternidades y paternidades en las escuelasAlejandra PistacchiNo ratings yet
- Rocchi. Concentración de Capital, Concentración de MujeresDocument11 pagesRocchi. Concentración de Capital, Concentración de MujeresAlejandra Pistacchi100% (1)
- GÓMEZ BUENO, CARMUCA. Mujeres y Trabajo. Principales Ejes de AnálisisDocument18 pagesGÓMEZ BUENO, CARMUCA. Mujeres y Trabajo. Principales Ejes de AnálisisAlejandra PistacchiNo ratings yet
- Elisabeth Badinter. La Identidad MasculinaDocument16 pagesElisabeth Badinter. La Identidad MasculinaAlejandra Pistacchi100% (1)
- Amparo Moreno Sardá. Sexismo o AndrocentrismoDocument13 pagesAmparo Moreno Sardá. Sexismo o AndrocentrismoAlejandra Pistacchi100% (1)
- Valobra. Ciudadanía Política Femenina en La ArgentinaDocument28 pagesValobra. Ciudadanía Política Femenina en La ArgentinaAlejandra PistacchiNo ratings yet
- Lobato, Mujer, Trabajo y Ciudadanía PDFDocument115 pagesLobato, Mujer, Trabajo y Ciudadanía PDFAlejandra PistacchiNo ratings yet
- Acosta. El Retorno Del Estado. Primeros Pasos Postneoliberales, Mas No Postcapitalistas FLACSODocument9 pagesAcosta. El Retorno Del Estado. Primeros Pasos Postneoliberales, Mas No Postcapitalistas FLACSOAlejandra PistacchiNo ratings yet
- FERRER, ALDO. La Economía Argentina. Desde Sus Orígenes Hasta Principios Del Siglo XXIDocument4 pagesFERRER, ALDO. La Economía Argentina. Desde Sus Orígenes Hasta Principios Del Siglo XXIAlejandra PistacchiNo ratings yet
- FullStack - Grade 9 - Mathematics - 2nd Term 2017Document6 pagesFullStack - Grade 9 - Mathematics - 2nd Term 2017Afriha AslamNo ratings yet
- Droit de La Propriete IndustrielleDocument174 pagesDroit de La Propriete IndustrielleKoolibalyNo ratings yet
- Full TextDocument253 pagesFull TextLibby La cabraNo ratings yet
- Profesionalización de La Policía Nacional Del EcuadorDocument1 pageProfesionalización de La Policía Nacional Del EcuadorCarlos ParedesNo ratings yet
- Resumen Cap 8Document6 pagesResumen Cap 8Andreiita CastellanosNo ratings yet
- Informe Sobre Actuaciones Al Interior de Los Tribunales de ArbitramentoDocument4 pagesInforme Sobre Actuaciones Al Interior de Los Tribunales de ArbitramentoCarlos Enrique ArdilaNo ratings yet
- MBB InvoiceDocument1 pageMBB InvoiceYuvraj ElangoNo ratings yet
- Independencia Nacional IMDDocument10 pagesIndependencia Nacional IMDISABEL MATEO DELGADONo ratings yet
- Risa 744 0621Document30 pagesRisa 744 0621za nazihaNo ratings yet
- G.R. No. 138497 January 16, 2002 IMELDA RELUCIO, Petitioner, ANGELINA MEJIA LOPEZ, Respondent. Pardo, J.Document4 pagesG.R. No. 138497 January 16, 2002 IMELDA RELUCIO, Petitioner, ANGELINA MEJIA LOPEZ, Respondent. Pardo, J.Danielle Ray V. VelascoNo ratings yet
- Sogiesc San CarlosDocument31 pagesSogiesc San CarlosLemuel Gio CayabyabNo ratings yet
- Sem Id. Artigo Ebook 2020 Interfaces Entre Direito e Transnacionalidade-186-201Document16 pagesSem Id. Artigo Ebook 2020 Interfaces Entre Direito e Transnacionalidade-186-201Guilherme AzevedoNo ratings yet
- Technical Drawing Wardrobe Handle: Hyarta Eco-VillageDocument5 pagesTechnical Drawing Wardrobe Handle: Hyarta Eco-VillageRobby AENo ratings yet
- Consejo de Estado Deja en Firme La Elección Del Alcalde de SabanagrandeDocument48 pagesConsejo de Estado Deja en Firme La Elección Del Alcalde de SabanagrandeZonaceroNo ratings yet
- Overview of International Taxation & DTAA: Apt & Co LLPDocument49 pagesOverview of International Taxation & DTAA: Apt & Co LLPanon_127497276No ratings yet
- Rectificación de Areas y Linderos - Inmueble AteDocument2 pagesRectificación de Areas y Linderos - Inmueble AteYessica CondoriNo ratings yet
- Tarea No. 8 Derecho de Las PersonasDocument7 pagesTarea No. 8 Derecho de Las Personasangela valdezNo ratings yet
- Caso BalarezoDocument13 pagesCaso BalarezoJhonatan Centeno PomaNo ratings yet
- NSTPDocument3 pagesNSTPyoojeongredNo ratings yet
- La IdiosincrasiaDocument4 pagesLa IdiosincrasiaJose de la FuenteNo ratings yet
- Planificacion Tributaria Carolina Rivera Tesis Completa 22 Sep 2014Document133 pagesPlanificacion Tributaria Carolina Rivera Tesis Completa 22 Sep 2014Carolina RiveraNo ratings yet
- Contrato ToldoDocument4 pagesContrato Toldogeano.joseNo ratings yet
- N10 FullVersion Abr2016 PDFDocument183 pagesN10 FullVersion Abr2016 PDFAndrea Vera PezoaNo ratings yet
- Nom 001 Semarnat 2021Document17 pagesNom 001 Semarnat 2021Zrl Glez LpzNo ratings yet
- Criminology Internal Assignment 2yr - Sem-04 - LLBDocument44 pagesCriminology Internal Assignment 2yr - Sem-04 - LLBMayur KumarNo ratings yet