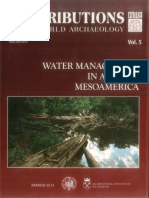Professional Documents
Culture Documents
Nómadas y Sedentarios Braniff 1 PDF
Nómadas y Sedentarios Braniff 1 PDF
Uploaded by
Isus Davi100%(1)100% found this document useful (1 vote)
152 views50 pagesOriginal Title
Nómadas y sedentarios Braniff 1.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
100%(1)100% found this document useful (1 vote)
152 views50 pagesNómadas y Sedentarios Braniff 1 PDF
Nómadas y Sedentarios Braniff 1 PDF
Uploaded by
Isus DaviCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 50
NOMADAS y
SEDENTARIOS
en el Norte de México
HOMENAJE A BEATRIZ BRANIFF
So ane
CSC ee ee
ete cae es
también de las comunidades de indios “meso-
Pionera de los estudios subre el Norte de
eee OLE ecto ere
Sie SCE ene
eT. ne hte a
uae ce et a eee
aon
Sa IC ee if
roe see aoe eee
Deuce OR mem cece
Pere ene eee ENS
eee ee ee errs
eee cree cere
nr eo Teneo Te
dio, pero sobre todo Ia preponderancia del tra-
bajo arqueot6sico, historieo y etnogratico sobre
Pe ee eee eT
Beceem enon Meee tea
‘mo Ia identificacién que la comprension de los
actores y los procesos presentes desile los pri-
Secteur egy
ete etn Cee one
DS eS Nora oneTeaeee
Cre ee eee ee ees eS
So eo eee
Cee eae cao es Teoens
Re ee Se Re ctane
ree tenet eatery
Y, por supuesto, también de infinidad de for-
ee en en eee
Peer ene Ree
Ene renee em Coe en
Sra enecue nett)
Per Leen eee eee
a Sa LCS certo
‘ay dos formas de vivir el espacio y organizar la
Peete ae OT
Rec ee rene
rere eer ee eet
otras.
Desde el Clisico hasta las postrimerias del
Se eee a eee eT
variedades de estas dos formas de organizacion
pee ee ere een
cin demogratiea, ingiistiea, social y culeural
eee ae eee erent
Dre RO Oe neon
caron importantes alteraciones en la demozrafia
NOmapas Y SEDENTARIOS
EN EL NORTE DE MExico
Homenaje a Beatriz Braniff
Edicion a cargo de
Marie-Areti Hers
José Luis Miraluences
Maria de los Dolores Soto
Miguel Vallebueno
Universidad Nacional Autonome de México
Instituto de Investigaciones Antropoligicas
Instituto de lavestigaciones Estéticas
Instituto de Investigaciones Histéricas
México 2000
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS
Directora
Linda Manzanilla
Insrrruo ne InvestiGaciones Esréricas
Directora
Ma. Teresa Uriarte
Instrruro pe INvEsTicactonEs HistORICAS
Directora
‘Virginia Guedea
Disefo: Patricia Reyes
Primera edicién: 2000
D.R © 2000, Universidad Nacional Auténoma de México
Instituto de Investigaciones Bstéticas
Circuito Mario de ls Cueva, Zona Cultural
Ciudad Universitaria, México, D-F, 04510
‘Teléfonos: 5665-2465, 5665-7841, 5622-7540
Fa 5665-4740
‘email: Abroestt@servidor.unam mx
‘heeps//Aeww-unam.mx/iies
15BN 968-36-7516-3
Impreso y hecho en México
ee
Inpice
Presentacion
Proenio
Rita Eder
Introduccion as
Marie-Areti Hers
José Luis Mirafuentes
Maria de los Dolores Soto
Miguel Vallebueno
Tita, la leyenda; una semblanza.
Amalia Attolini
La obra de Beatriz Braniff y el desarrollo de la arqueologia
del Norte de México.....
Marie-Areti Hers
Maria de los Dolores Soto
E. LOS CAMINOS DEL NORTE
‘Miisica y aspectos afines en los horizontes chichimecos
¥ mesoamericanos. 285408 Steen
E, Fernando Nava L.
La frontera noreste de Mesoamérica: un puente cultural
hhacia el Mississipi
Patricio Dévila Cabrera
Las rutas al desierto: de Michoacan a Arizona 2.0.0.0...
Patricia Carot
Dindmica socioeconémica de la frontera prebispanica
de Mesoamérica ...........2..
Phil C. Weigand
Acelia Garcia de Weigand
2. ENFOQUES ¥ PERSPECTIVAS
Sistemas agricolas prehispénicos en la Gran Chichimeca .
Beatriz Braniff
Interrelacién de grupos cazadores-recolectores
y sedentatios en la Huasteca
Diana Zaragoza Ocaiia
Una hipétesis en la arqueologia de Durango: comamentas
de uso ceremonial........
Artaro Guevara Sénchez
ar
B
“15
3
7
87
79
--90
17
143
Los mexicaneros en el Norte de México: una reflexion
sobre las practicas agricolas y de caza-recoleccién
Neyra P. Alvarado Solis
Movimientos lingiiisticos en el Notte de México.
Otto Schumann
Lo que la linguistica yutoazteca podria aportar
en la reconstruccisn historica del Norte de México
Leopoldo Valiias Coalla
Vocabulario cultural de tres lenguas otopames.
Yolanda Lastra
Observations on the Limitations of Data
on the Ethnohistory of Northen Mexico
William B. Griffen
De emo los espaioles clasificaban a Jos indios.
Naciones y encomiendas en la Nueva Vizcaya central
Chantal Cramaussel
Agricultores de paz y cazadores-recolectores de guerra:
los tobosos de la cuenca del rio Conchos en la Nueva Vizcaya
Salvador Alvarez
Los tobosos, bandoleros y némadas. Experiencias
¥ testimonios histéricos (r583-1849)
Luis Gonzdlez Rodriguez
(Cémo historiar con poca historia y menos arqueologia.
clasificaci6n de los acaxees, xiximes, tepehuanes,
tarahumaras y conchos. .
Susan M. Deeds
3. LA IMAGEN DEL OTRO
Naufragios de Alvar Nuez Cabeza de Vaca.
iNovela, crénica, historiografia?
Aurelio de los Reyes
Entre apaches y comanches: algunos aspectos
de la evangelizacion franciscana y la politica imperial
en la mision de San Saba
Peciro Angeles Jiménez
“Nuestros obstinados enemigos”: ideas e imagenes
de los indios nomadas en la frontera noreste mexicana,
1S21-t84o ne
Cuauhtémoe Velasco Avila
Teatralidad de los grupos originarios de Durango
en Jos primeros aos de la dominacién europea
Pedro Raigosa Reyna
175
--207
+1249
+275
381
+419
440
461
‘cjidad social y simbolismo prehist6rico: el fenémeno
en la sierra de San Francisco, Baja California Sur
ia de la Luz Gutiérrez
tin R. Hyland
-as rupestres de Potrero de Chaidez, Durango
ta Forcano i Aparicio
antes de que se apague para siempre
» del tambor de Mato-Tope 0 el viaje
ipe de Wied en el valle de Missouri: 1833-1834
tine Niederberger
NTROS
ENTROS Y DESENCUI
y caracoles. Relaciones entre némadas
jos en el Noroeste de México
ia Flisa Villalpando
serica y su frontera sur: aspectos
cos dentro de la zona media potosina
a Tesch Knoch
indigena y la construccién
era catedral de Durango... ...
Bargellini
secolectores en la Baja California misional:
i6n cultural en crisis 2.222.660.0200
“io del Rio
- interétnicas y dominaciGn colonial en Sonora,
Enis Mirafuentes Galvin
y sedentarios en el Norte de México:
jentos para una periodizacin .....
Luis Aboites Aguilar
economia politica de las correrias:
.eva Vizcaya al final de la época colonial
William L. Merrill
ches y comanches en Durango
cante los sighos xvItl y XIX.
Miguel Vallebueno G.
conflicto entre apaches, rarémuris y mestizos
‘en Chihuahua durante el siglo xrx..
Victor Orozco
De la caza al pastoreo. Transformaciones econémicas
¥ cambios sociopoliticos entre los indios del oriente
de la Ilanura pampeana
Rauil |, Mandrini
470
+489
+363,
583
son
613
623
669
683
+693
10
APENDICES
E1 mezquite, sus usos culinarios ... ceeseraaaenen 7s
Recopilaciones de José Luis Mirafuentes,
Elisa Villalpando y Jaime Nieto Ramirez
‘Nuestra aventura por la Gran Chichimeca . m9
Maria Teresa Riveros Testolini
Isabel Rodriguez Lépez
‘Mensaje a la doctora Beatriz Braniff de los alumnos
de la Escuela Nacional de Antropologia e Historia. +733
indice
a
PRESENTACION
El Norte de México ha sido teatro de miltiples y variados encnentros en-
tre culturas en los que ha predominado, sin embargo, la confrontacién
entre dos modos de vida distintos y a menudo irreconciliables: el némada
y el sedentario. Efectivamente, el chichimecatlalli mesoamericano, las
provincias norteiias novohispanas y el septentrion mexicano fueron un
espacio en el cual se entrelazaron y enfrentaron dos maneras opuestas de
relacionarse con la naturaleza y donde continuamente la tolerancia hacia
el otro fue tensada hasta la ruptura aniquiladora.
El estudio de esa oposicién fue el tema central del cologuio que aqui
se publica y no podia ser mas oportuno para rendir homenaje a la doctora
Beatriz, Braniff, quien a lo largo de su trayectoria ha reconocido en dicha
relacién uno de los problemas que mas ha determinado la historia del
Norte de México, antes y después de la conquista espatiola
Para explorar ese campo multifacético, se reunieron investigadores
de diversas disciplinas, convocados por los institutos de Investigaciones
Antropolégicas, Estéticas e Historicas, de la Universidad Nacional Aut6-
noma de México y el Instituto de Investigaciones Histéricas, de la Uni-
versidad Juarez del Estado de Durango.
La publicacién de este coloquic es ilustrativa de los logros que pue-
den alcanzarse mediante la conjuncidn de miradas de distintos especia-
listas. En ella podemos apreciar, en efecto, cdmo se enriquecen los estu-
ios del historiador cuando Ja arqueologia le revela la profundidad
temporal y Ia cotidianidad de los fenémenos que se estudian, como son,
por ejemplo, los movimientos migratorios que acercaron o enfrentaron @
nomadas y sedentarios a lo largo del tiempo. Se perciben, ademas, las
‘grandes dificultades para acexcarse a la realidad del mundo indigena y en
particular de los pueblos némadas tras el espejo deformante de los testi-
‘monios histéricos, producidos en el seno de una sociedad cruzada por di-
ferencias irresolubles de intereses y de culturas, entre colonos de origenes
diversos, misioneros, mineros, indios reducidos y pucblos irreductibles a
Ja conquista. Observamos, por otra parte, la importancia de los estudios
lingiifsticds para dilucidar migraciones y origenes, y la riqueza de los es-
tudios de caso del etnélogo que nos permiten matizar la antinomia entre
el cazador-recolector y el agricultor. Del mismo modo, a través de 1a his-
toria del arte nos aproximamos a las obras y al pensamiento de los pue-
blos nomadas cuya imagen nos ha sido transmitida de manera tan defor-
mada tras siglos de malos entendidos y confrontaciones. En su conjunto,
los autores nos hacen ver las dificultades para precisar los limites del
Presentacion
ca
2
Norte, siempre cambiantes seguin las épocas y los puntos de vista, y nos
advierten sobre la improcedencia de encerrar en definiciones demasiado
rigidas tanto los dos polos de la contradiceién némada-sedentario, como
Ja infinita variedad de modos de vida que han florecido entre esos das ex-
twemos, mis tedricos que reales.
A partir de esos multiples cuestionamientos, el presente libro nos
acerca a las tensiones sociales y culturales que marcaron profundamente
la historia del Norte de México, Invitamos al lector a reunir un punado
de conchas y reconocer antiguos intercambios entre némadas y sedenta-
ios, sentarse a la sombra de un abrigo rocoso y contemplar sus pinturas,
eruzar la mirada de un epache preso en San Juan de Ulta y verlo recobrar
su libertad.
LINDA MaNZANILLA
Ma. Teresa URIARTE
‘VIRGINIA GUEDEA
PROEMIO
Rita Eder
El desazrollo de la arqueologia del Norte de México ha enfrentado, desde
hace mucho tiempo, una situacién dificil, debido sobre todo a los pocos
datos disponibles sobre un territorio inmenso. Ante la necesidad de em-
prender su estudio y comprension, en ocasiones se han empleado enfo-
ques que con frecuencia privilegian una vision centralista o repiten es-
quemas ¥ conceptos que es necesario poner en tela de juicio,
A la investigacisn de ese amplio mundo, con rigor, constancia y en-
tusiasmo, se ha dedicado desde hace ya varias décadas la doctora Beatriz
Braniff, a quien estan dedicadas las paginas del presente volumen, como
homenaje a su labor pionera, que ha sentado las bases para establecer una
visiGn global de la historia antigua del Norte del territorio mexicano. La
influencia y el alcance que ha tenido su trabajo en las nuevas generaci
nes de investigadores interdisciplinarios se pueden constatar en estas p
ginas, testimonio de un cologuio que tuvo lugar en la Universidad Juarez
del Estado de Durango, en octubre de 1995,
El desarrollo de la arqueologia del Norte de nuestro pais estd estre-
chamente vinculado con a obra y las aportaciones de la doctora Branifl,
que abarcan desde el Gran Tunal del altiplano potosino y guanajuatense
hasta la preparacitin del museo de Paquimé, o su estudio sobre el rio San
Miguel, en Sonora —que recibio el premio Antonio Caso—, por citar sdlo
tunos cuantos ejemplos de su muy diversa y extensa trayectoria, Pero atin
mas importante que la amplitud del arca que sus investigaciones han
abordado resulta la vision renovadora e interdisciplinaria que ella ha in-
troducido en el tratamiento de los problemas planteadas por Ia historia
del Norte, en la cual se han introducido muchos conceptos que la exami-
nan con mayor agudeza gracias a los elementos de andlisis que su obra ha
proporcionado,
El tema central del cologuio fueron las relaciones entre Los pueblos
cazadores-recolectores némadas y los pueblos agricultores sedentarios,
tema que dio lugar a un amplio espectro de planteamientos.
"Los caminos del Norte", "Enfoques y perspectivas”, “La imagen del
otro” y “Encuentros y desencuentros” fueron los grandes rubros bajo los
que se reunieron cerca de 40 aportaciones de investigadores de varios
centros de estudio. En ellas podemos encontrar desde el debate que plan-
tea la definicién misma del espacio que entendemos como Norte de Mé-
xico, hasta los usos culinarios del mezquite, pasando por los apaches en
Durango en el siglo x1x, el conflicto entre raramuris y mestizos en la mis-
ma época o las pinturas rupestres de Ia sierra de San Francisco, en Baja
14
California, entre muchos otros estudios. Todos ellos analizan, desde di-
vversos angulos, las ideas, imdgenes e interpretaciones que se tienen o se
han tenido sobre esta gran drea de México, asi como sobre sus interrela-
ciones con otras zonas del pais 0 con el sur de Estados Unidos. Las pobla-
ciones némadas que habitaban (y atin habitan] este territorio, que vivian
a base de caza, pesca y recoleccién, han sido muy dificiles de conocer y
estudiar, y sus usos y costumbres han permanecido en la oscuridad por
mucho tiempo. Hoy en dia, los enfoques multidisciplinarios —como el
que ofrece la presente obra— son un testimonio de lo que se ha avanzado
en este campo, y a la vez un punto de partida de futuras aportaciones en
cesta gran drea de investigaciGn y analisis.
Desde los aspectos lingtisticos hasta los testimonios Iiticos, el inter-
cambio de ideas entre etnGlogos, antropélogos fisicos, arquedlogos, histo-
riadores, historiadores del arte y lingtiistas contribuye a elaborar una vi-
sién de conjunto en la gue se comparan fuentes y metodologfas, y se
afinan las teorfas y las interpretaciones. Hay que subrayar que, si quere-
mos llegar a comprender la vida de poblaciones tan cambiantes como las
de los némadas del septentrin mexicano a lo largo de la historia, es ne-
cesario aplicar el esfuerzo de varias disciplinas que rompan con los es
quemas de las interpretaciones convencionales. En palabras de Marie-
Ateti Hers y Maria de los Dolores Soto, es necesario “aceptat los riesgos
y desafios conccptuales que conlleva la empresa de entender un mundo
tan distinto al nuestro como lo fue el de los némadas"”
Estas paginas, y la obra entera de la doctora Beatriz Braniff, nos ayu.
darén a ahondar en la cultura y transformaciones de esos territorios y de
sus pobladores.
Proemce
IvTRopuccIGN
Marie-Areti Hers
José Luis Mirafuentes
Maria de los Dolores Soto
Miguel Vallebueno
Cuando decidimos rendir homenaje a la doctora Beatriz Braniff por la par-
ticipacién fundamental que ha tenido en el desarrollo de la arqueologia
del septentridn mexicano, optamos por abordar un tema que nuestra co-
Jega ha estudiado ampliamente y que resulta central a lo largo de toda la
historia del Norte: las relaciones entre los pueblos cazadores-recolectores
némadas y los pueblos agricultores sedentarios. El coloquio que tuvo lu-
gar en esa ocasi6n, a principios de octubre de 1995, en la ciudad de Du-
zango, se inicio con una semblanza de la homenajeada y con un andlisis
de su obra, y nego se dividi6 en cuatro mesas sucesivas. Para la presente
publicaci6n, respetamos ese orden.
El primer punto 2 abordar eta el de la definicién del espacio que enten-
demos como Norte de México. Ha sido a menudo subrayada Ja necesidad
de cuestionar y precisar los términos empleados, en vista de la discutible
‘inencia de los comtinmente usados, como la “Gran Chichimeca”, la
“Aridoamérica” y “Oasis América”, o el "Norte de México”. Ninguno de
s reileja ni minimamente la variedad geografica y cultural que preten-
cubrir 0 los cambios que se dieron en el tiempo. No podiamos esperar
ir a conclusiones satisfactorias al respecto, puesto que dicha defini-
s0n puede ser tan variada como variados han sido los enfoques de los es-
;0s0s del Norte. Sin embargo, como no pudimos Hegar a un acuerdo
cuanto 2 una terminologia alternative mas satisfactoria, optamos por
‘dar el tema a partir del asunto concreto de las relaciones entre Meso-
ica y el Iejano Norte, es decir, el Suroeste y el Sureste de Estados
idos, aunque debe quedar claro que no estamos asumiendo con ello
demarcacién fronteriza en particular, De esa manera, la mesa t, titu-
“Los caminos del Norte”, permitis introducir el tema de discusion
Ja delimitacion espacial que estuvo presente en el transcurso del
loquio.
En cuanto a la dimensién temporal, la seleccién misma del tema nos
taba a adoptar una perspectiva de muy larga duraci6n, desde los tiem-
prehispanicos hasta nuestros dias. En efecto, uno de los aspectos que
singulariza la historia del Norte es precisamente el hecho de que en
‘se amplio territorio el modo de vida némada nunca quedé definitiva-
ite cancelado, La reiterada constatacion de este hecho, por otra parte,
15
16
nos muestra que los limites cronoldgicos atribuidos tradicionalmente a
las diferentes disciplinas de la historia no resultan pertinentes para abor-
dar el tema de las relaciones entre nomadas y sedentarios en el Norte. El
siglo xvt no significa limite alguno para el quehacer del arquedlogo y es
imperativo que se desarrolle una arqueologia colonial de esas latitudes,
‘asi como una mayor fusién entre estudios arqueol6gicos e histdricas, ta-
reas todas estas que reclaman, por ejemplo, el estudio de ambitos tan di-
versos como las misiones, los presidios, los reales de minas y las zonas de
refugio, donde la interaccién entre némadas y sedentarios fue una cons-
tante hasta ya bien entrado el siglo xrx, y donde, por lo mismo, las posibi-
lidades de un trabajo interdisciplinario fecundo entre arquedlogos, histo-
riadores y antropélogos son ampliamente prometedoras.
‘Al tratar ese tema, resalta otra dificultad mayor creada por las defini-
ciones con las cuales contamos para referimos a Jos pueblos que no sean
plenamente agricultores y sedentarios. Ni los cazadores-recolectores son
necesatiamente némadas ni todos los agricultores son totalmente seden-
tarios, y entre los dos extremos ha existido una rica diversidad general-
mente relegada. Para muchos agricultorcs, la caza y la recoleccién son
imprescindibles, mientras que pueblos que se dedican esencialmente a
estas actividades pueden recurrir a técnicas agricolas adaptadas a su modo
de vida, En esas circunstancias, numerosos trabajos recalcaron la imper-
tinencia de las clasificaciones imperantes. La diversidad cultural siste-
méticamente negada y la incomprensién hacia los pueblos no agriculto-
res, ademas, son el origen del uso indiscriminado de términos que ha
propiciado el desconocimiento de los grupos étnicos del Norte. Antano se
hablaba de los chichimecas, luego de los tobosos, mecos y apaches para
referitse genéricamente a esos grupos. Tales denominaciones, incluso,
Hegaron a emplearse como sinénimo de salvaje, nomada y de indio bravo
e insumiso, lo que ha dado luger a graves confusiones y estériles reduc-
cionismos aun en la historiografia actual. Todavia en nuestros dias se
evoca a los indios de trenza oa los genttiles; comuinmente se usa el térmi-
no de norterio, siempre para reforzar la imagen mental de un ser barbaro
irreconciliable con la vida civilizada
Frente 2 esos problemas de delimitacion espacial y temporal y de de-
finiciones culturales, nos parecié indispensable organizar el encuentro de
manera que fuera un intercambio interdisciplinario de ideas, retomando
en este aspecto una de las caracteristicas de la trayectoria académica de
la doctora Braniéf. Entre arquedlogos, historiadores, historiadores del ar-
te, etnélogos, linguistas y antropélogos fisicos, necesitamos comparar
nuestras fuentes y metodologias para poder afinar, asi, nuestros enfoques
interpretativos. Fue con esa intencién que se reunieron los integrantes de
a mesa 1, tituleda “Enfogues y perspectivas”
Cercano a esos problemas de definicion, el del entendimiento mutuo
Introduccion
eestnenie a
Sesentes para abor-
el Norte. El
-sxquedlogo y es
‘esas latitudes,
os, tas
tos tan di-
Sess las zonas de
Seis fue una cons-
samo, las posibi-
eens histo-
ead por las defini-
Sebes que no sean
Sesscolectores son
— seden-
cd general-
Setcoleccién son
= Ssencialmente a
asu modo
Ja imper-
al siste-
sno agriculto-
— que ha
= Antaiio se
Sy apaches para
gacsones, incluso,
yd indio bravo
les reduc-
5 dias se
el térmi-
barbaro e
ste igual importancia, En el origen mismo del largo proceso antagéni-
sentre los pueblos que producen sus alimentos y los que se confian en
ritmos naturales para conseguir su sustento, existe una profunda in-
prensidn entre dos maneras tan distintas de concebir las relaciones
hombre con la naturaleza, de las costumbres y estrategias de éste para
eruir y habitar su propia territorialidad. Este antagonismo, que siem-
tha sido fuente de arraigados prejuicios, se prolonga en la actualidad
‘nuestra propia dificultad para entender un modo de vida tan alejado
mestra realidad moderna. Que lo dige, si no, Ia tendencia, todavia re-
en el campo de la antropologia, de explicar el comportamiento
Smico de los cazadores-recolectores nomadas a partir de categorias
‘Bien aplicables a las sociedades sedentarias, estrechamente vincula-
can la economfa capitalista de nuestros dias.*
‘Para internamos en ese problema del entendimiento, debemos enfren-
esde luego también, la dificultad de las fuentes. Tenemos las image-
-pictoricas y los testimonios escritos que nos han legado los protago-
sedentarios para retratamos a los cazadores-recolectores. Estos
Smonios, como los informes y erénicas de los misioneros, suelen ex-
tanto 0 més la irremediable incomprensisn y no aportar informa-
ses confiables sobre tan impenetrable otredad. Permitasenos, a manera
emplo, detenernos en un caso que en modo alguno es excepcional. Se
Ja Deseripei6n de la provincia de Sonora, del misionero jesuita Ig-
Piefferlcorn, Este religioso, refiriéndose a las peculiaridades de carac-
Jos indios no convertidos, entre los que los ndmadas y seminéma-
jente ocupaban los primeros lugares, nos dice lo siguiente:
ginese una persona que llena todas las condiciones para hacerse despre-
le, baja y repugnante, una persona que en todos sus actos procede ciega-
ente sin ningin razonamiento ni reflexiGn, una persona insensible a toda
‘bended, que nada le merece simpatia, ni le avergtienza su deshonra, nile pre-
supa ser apreciado; una persona que no ama la verdad ni la fe y que nunca
estra una voluntad firme; alguien a quien no le halaga ser honrada, ni le
Ja suerte, ni le duelen las penas; finalmente, una persona que vive ¥
ere indiferentemente. Esa persona es el retrato de un indio sonora?
sca parte, entre las escasas informaciones de las que disponemos
de la complejidad del modo de pensar y de sentir de ciertos grupos
Sablins, Economia de la edad de piedra, eraduecién de Emilio Mufiz y Ema Ro.
Fondevila, 20. ed, Madrid, Akal, 985,
Pictferkom, Descripcién de Ia provincta de Sonora, 2 vols, teaduccin, introduc
yy notes de Armando Hopkins Durazo, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora,
vol, p27.
17
18
némadas, los trabajos sobre manifestaciones artisticas como el arte ru-
pestre tienen un lugar privilegiado para escuchar la voz misma de esos
stupos. También lo tienen los textos que nos reficren sus puntos de vista
sobre los eventos que marcaron la historia de sus complejas y casi siem-
pre conflictivas relaciones con su contraparte espatiola, mexicana o nor-
teamericana. Estos textos a menudo son el producto de procesos judicia-
les en los que los encausados son los propios cazadores-recolectores.
Finalmente, en el transcurso de la historia se han dado experiencias
\inicas de acercamiento y comprensiGn reciprocas que, a pesar de las nu-
merosas ¢ importantes investigaciones que han generado, creimos conve-
niente recordar y volver a valorar aprovechando la oportunidad de nues-
to ejercicio de intercambio interdisciplinario. La mesa nt, “La imagen
del otro", retine trabajos sobre esas tres maneras de explorar las posibili-
dades de entendimiento mutuo que se han dado histéricamente: el se-
dentario mirando al némada, el punto de vista del némada y los casos de
entretejimiento cultural.
Las relaciones que se dieron entre esos dos universos tuvieron en.
‘gran medida su origen en los movimientos migratorios. Mientras las ex-
pansiones mesoamericanas se multiplicaban en cl espacio y en el tiempo,
Jos desplazamientos tradicionales de las agrupaciones némadas asumian,
con no poca frecuencia, la forma de grandes movimientos poblacionales
que desbordaban ampliamente el ambito regional. Estas dos corrientes
migratorias a menudo confluyeron en el Norte de México, que fue tam-
bign el escenario de sus encuenttos con el flujo de la colonizacién euro-
pea. Esta, sin duda, contribuy6 a prolongar hasta tiempos modernos ese
largo proceso de relaciones entre ndmadas y sedentarios. La mesa 1v, titu-
Jada “Encuentros y desencuentros”, permite observar, en su larga dura-
ci6n, ese juego de oposiciones, alianzas e influencias reeiprocas, y de fu-
siones y cambios diversos implicados en dicho proceso, que condujo,
segiin los casos, al exterminio, la transformacion y la continuidad y so-
brevivencia de los cazadores-recolectores némadas, En una perspectiva
comparativa, se incluyé en esta mesa un estudio sobre una dindmica si-
milar que se dio en el sur del continente, en las pampas argentinas.
Los enfoques complementarios de la arqueologfa, la historia y la an-
tropologia permiten resaltar la gran profundidad temporal de procesos
que siguieron siendo determinantes en las relaciones entre némadas y se-
dentarios hasta tiempos recientes. La sola enumeraciGn de estos procesos
rebasaria con mucho el espacio dedicado a esta introduccién, No obstan-
te, nos parece conveniente tratarlos brevemente, con unos cuantos ejem-
plos, para recalcar la importancia del tema central del coloquio a lo largo
de la historia del septentrion.
En primer lugar, la minerfa, con su decisiva contribucién al desenvol-
vimiento de poblaciones mixtas de indios y espafioles. Particularmente
Introduccion
el arte ru-
a de esos
sos de vista
vy casi siem-
2 0 nor.
's judicia-
ores.
Sade cxperiencias
Sar de las nu-
108 conve-
de nues-
“La imagen
Sex les posibili-
Beseente: el se-
Bey los casos de
ie
Ses cuvieron en
9s las ex
cl tiempo,
ssumian,
‘ionales
corrientes
fue tam-
exto-
ros ese
1y, titu-
Jerga dura-
y de fue
condujo,
dad y so-
esspectiva
ylaan-
E procesos
jamativa, por la constante relacin que propicié entre némadas y seden-
os, es la minerfa denominada itinerante. Se la suele llamar asi por-
ne los mineros que la practicaban vivian en continuo movimiento en
msca de yacimientos superficiales. Eran una especie de gambusinos o,
como sus contempordneos solfan lamarlos, catcadores 0 excavadores,
‘uyos escasos recursos los obligaban a abandonar las minas tan pronto
‘como agotaban aquellos yacimientos o cuando tenian noticias de nuevos
¥mis ricos descubrimientos. A menudo sus frecuentes desplazamientos
Jos llevaban a internarse en territorios recorridos por indios no someti-
dos, como los ndmadas y seminémadas, dando asi continuidad a las rela-
“siones con estos grupos. Pero tanto o més importantes que esas relacio-
es eran las que los mismos mineros fomentaban en sus efimeras
‘=xplotaciones. Estas, en efecto, pese a sus limitaciones y peligros, siem-
‘pre eran fuente de expectacién y solfan atraer, en sus momentos de bo-
‘=2nza, a cientos de operarios y buscadores de minas de todo tipo, entre
Jos que destacaban los indios que, a su vez, exan originarios de las mas
eversas agrupaciones tribales. Tanto era as{ que un misionero Ilego a
ir de esas explotaciones que parecian torres de Babel, por la notable
sriedad de lenguas que allf se podfan escuchar. La importancia de di-
chas explotaciones es que estimulaban nuevas exploraciones mineras,
contribuyendo de este modo a una constante aproximacién entre ndma-
ss y sedentarios, y a la consiguiente eliminacidn paulatina de las barre-
sas culturales que los diferenciaban. Puede por ello afirmarse que fueron
= elemento importante en ese largo y complejo proceso de homogenei-
d cultural que se dio alterativamente con Ia supresién fisica de los
cazadlores-recolectores
En segundo lugar, las obras arquitectonicas de envergadura, como al-
sunas iglesias, presidios y, sobre todo, las catedzales, que propiciaron
smbién, durante su largo proceso de construccién, una constante inter-
_accidn entre operarios indios procedentes de diversos grupos étnicos y lo-
“Gales, y entre esos operatios y los colonos espafioles. Cuando el misione-
© Eusebio Francisco Kino se dio a la tarea de construir las iglesias de
medios y Cocdspera, visitas de la misién de Dolores, en la Pimeria Al-
+%, no sélo cont6 con la colaboracién de los naturales de esos pueblos, si-
‘20 hasta con la de los indios del lejano asentamiento nortetio de San Ja-
‘ier del Bac. Como se puede apreciar en el trabajo de Clara Bargellini
sncluido en esta memoria, la edificacién de le catedral de Durango requi-
#0 la participacién de numerosos trabajadores indigenas que fueron re-
clurados, en diferentes momentos, en sitios tan distintos y a veces tan
» Exscbio Francisco Kino, Las misiones de Sonora y Arizona, paleogratia¢ indices de Fran-
‘isco Heminder del Castillo, introducctén y notas de Emilio Bosé, México, Cultura,
3522, 185
Eetroduccson
19
20
apartados entre si como el Gran Tunal, Sinaloa, Santiago Papasquiato,
Bayacora, Atotonilco, Acaponeta, Taxicaringa, San Francisco del Mezqui-
tal, Presidio de San Hipdlito, Ynora, Zacatecas, etcétera. Nativos de mu-
chas regiones del Norte Hegaron incluso a participar en la construccién
de grandes obras religiosas del reino de la Nueva Espana, como Te cate-
‘dral de México# Esta concurrencia continua de una poblacién tan hetero-
génea a un mismo fin nos indica la importancia que tenian también los
trabajos arquitecténicos como uno de los ambitos de la sociedad colonial
en que los miembros de distintos grupos étnicos y locales del Norte, a
partie de su convivencia y de sus mismas experiencias, Iegaban a desa-
rrollar valores, intereses y expectativas parecidas, si no es que comune:
En tercer lugar, los movimientos migratorios masivos y su ineludible
implicacién de poner en contacto formas de vida distintas. Estos movi-
mientos se produjeron hacia, y al interior, del septentrién mexicano. En
el primero de estos casos, podemos destacar dos movimientos poblacio-
nnales originarios del sur, pero de naturaleza distinta y con objetivos un
tanto diferentes entre si. Uno es el que estuvo conformado por los aliados
indigenas de los espaftoles, en particular los tlaxcaltecas, cuyas multiples
actividades como guerreras, colonos e instructores de los grupos denomi-
nados genéricamente chichimecas fueron determinantes para la consoli-
dacién de la expansi6n colonial en diversas provincias nortenas. Un as-
pecto interesante de esas actividades es que los tlaxcaltecas no las
emprendieron incondicionalmente, sino impulsados por el estatus social
privilegiado y otras exenciones importantes obtenidas del Estado espa-
hol, Estas prerrogativas, al tiempo que favorecieron la permanencia de
sus nuevos establecimientos, tnvieron aparentemente el efecto de permi-
tirles una amplia libertad en sus relaciones con los cazadores-recolecto-
res, relaciones que fueron desde los conflictos de tierras hasta les alianzas
matrimoniales,® lo que sin duda influy6 en el ritmo tan variable de los
cambios socioculturales experimentados por aquellos grupos,
El estudio de los auxiliares tlaxcaltecas, tarascos, otomies y mexica-
nos como agentes del cambio sociocultural todavia esta en sus inicios,
pero casi nada se ha escrito sobre el modo en que la emigracion de esos
indios al Norte afecté la vida de sus comunidades de origen. La explora-
cién de este campo de las relaciones entre el Norte y el centro de México
sin duda aportaria nuevos elementos explicativos respeoto de las altera-
ciones suiridas, a su vez, por las sociedades indigenas mesoamericanas a
lo largo de la Colonia.
4 Silvio Zavala, Une evapa en la construecton de la eatedral de Mexico alrededor de 2545
‘Mixico, El Colegio de México, 1082 lornadas 961, 9p.150, £61,
+ David B. Adame, Las colonias laxcaltecas de Coahuila y Nuevo Leo en la Nueva Esp
‘i, Saltillo, Archive Municipal de Saltillo, 1991, pp. 65, 66, 69-72.
Jatrodvcetos
squiaro, E] otro movimiento de poblacién fue el que integraron de manera
Mezqui- “més bien desordenada espafoles, criollos, mestizos, mulatos y otras cas-
de mu- que, individualmente, en familias y en grupos de familias, se dirigie-
cruceién al Norte llevados por la expectativa de enriquecerse répidamente en
pee 1a cate. mineria, Es mas que probable que muchos de estos emigrantes se ha-
hetero- an entre aquellas concentraciones de poblacisn tan peculiares que se
bien los prmaban con cada nuevo descubrimiento minero. Por supuesto, habia
Seed colonial eros incentivos no menos atractivos que movian a los habitantes de las
= Ei Norte, a incias del sur a emigrar hacia el Norte. Estos incentivos —muchas
Seber a desa- eves ofrecidos por las autoridades generales, interesadas en fomentar el
se comunes, oblamiento de esa vasta regién—consistian en la obtencién de pastos y
pSimcludible exras de labranza, y a menudo también de trabajadores indigenas, que
= Extos movi- Ja practica eran otorgados en condicién de esclavos, como ocurrié du-
exicano. En ¢ largo tiempo con los nmadas y seminémadas en la provincia del
Sees poblacio- ‘0 Reino de Le6n. En esta provincia, en efecto, la institcisn de las
Betivos un sregaciones implicé la esclavitud de los indios sin que hubiese de
medio contrato de compra-venta alguno.§ La rentabilidad de esta ins-
aciGn seguramente estuvo en la base de la ininterrumpida inmigracién
safiola en dicha provincia, pero desde luego también en la inconformi-
diy la resistencia de los grupos nativos afectados, y en el surgimiento de
o tipo de relacién indfgena-espatiol mas comin y duradera en la mayor
re de las provincias del Norte, que fue la de la confrontacién armada.
Junto a estos desplazamientos, también podemos destacar otro par
inte de flujos migratorios. Estos, del mismo modo que los ante-
nente tratados, fueron diferentes entre sf tanto por sus caracteristicas
cas como por las motivaciones que los impulsaban. Se trata de la mi-
cin hacia el sur de las agrupaciones apaches y comanches, presiona-
ES por un entomo cada vez més hostil en sus respectivas localidades de
, ¥ de la colonizacidn de Texas y Alta California por los angloame-
nos. Otras diferencias que cabe destacar entre esos dos movimientos
en que ver con su valoracién, que ha sido bastante desigual. Por ejem-
eno tocante a sus efectos, sobra decir que el conocimiento que tene-
del segundo ¢s abrumadoramente mayor que el del primero. Aqui
seferiremos exclusivamente a éste, pero no por una simple cuestion
equilibrio, sino por la més estrecha relacién de sus consecuencias con
‘procesos que venimos tratando. Destaca, para empezar, su confluen-
en la regidn con la expansi6n de la dominacién espanola, confluencia
que la lucha por el espacio devino una de sus constantes principales.
£750, por ejemplo, poco més de 70 aftos después de que los apaches
pezaran a invadir el septentrién novohispano, el visitador de Sonora y
Manuel Valdés, La gente dei mezguite, Las nimadas del Noreste en la Colonia,
Suc0, CIESAS, 1995 (Historia de los Pueblos Indigenas de México), pp, 168-160.
22
Sinaloa, José Rafael Rodriguez Gallardo, se refiris a la persistencia de di
cho conflicto en los términos siguientes: “El apache y nosotros tenemos
nuestras conquistas. Nosotros al norte y él al sur. Cuanto mas nos inter-
ramos a sus tierras, tanto més él se va internando a las nuestras.””
Pero las invasiones de los apaches y comanches no sélo fueron note-
bles por el tiempo y el espacio que abarcaron, sino por sus repercusiones
sociales, sobre todo en el lado espafiol. En efecto, asi como los espafioles
alteraron, con su actividad expansiva, la organizacién tradicional de las
sociedades nativas, dichas invasiones dieron lugar a importantes ajustes
y cambios en la sociedad colonial, Este proceso ha sido poco explorado y
tiene el interés de que, en algunos casos, se orienté en un sentido muy
distinto al que cabria esperar de los cuantiosos daios y muertes causados
por las mencionadas invasiones. En Sonora, por ejemplo, la intensifica-
cidn de los ataques de los apaches a partir de la segunda mitad del siglo
xvnrr ocasioné el repliegue de minetos, rancheros y agricultores espanoles
a los pueblos de indios administrados por los religiosos jesuitas. El aisla-
miento y la dispersién en los que hasta entonces vivian, producto, en par-
te, del exclusivismo indio de los pueblos bajo estatuto de misién, les im-
pedfan defenderse adecuadamente de dichos ataques. Ese repliegue de los
colonos fue continuamente en aumento, al grado de adquirir las caracte-
risticas de una migracién interna en la década de 1760. Al respecto, en
1764, el misionero Carlos de Rojas escribio lo siguiente:
Mientras los presidios viven en una total inaccién, los apaches roban, destru-
‘yen y matan, con que abandonando los pobres vecinos sus ranchos, se acogen
con sus familias a los pueblos [de indios]. Toda la vecindad de Teruachi se ha
‘venido a vivir a Arizpe. Mucha de Nacozari a Chinapa y Bacoachi...*
Dicho repliegue, sin embargo, tuvo el muy importante efecto de poner en
marcha la formacién sistemitica de poblaciones mixtas de indios y espa-
oles en las misiones, poblaciones que, afios atrés, planearan las autori-
dades gencrales como un medio que, 4 la vez que sirviese de estimulo ala
colonizacién espafola de la regicn, resolviera el problema del aislamien-
toy dispersidn de los colonos vecinos, ayudara a reforzar el control sobre
Jos pueblos natives ya sometidos y a la defensa de las fronteras contra la
amenaza externa.9 En consecuencia, los cambios inducidos por las incur-
7 Jose Rafael Rodriguez Gallardo, Informe sobre Sinaloa y Sonora. 1750, edicion, inteo-
duceién, notes, apéndices e indices de Germén Viveros, México, Archivo General de la
Nacicn-Archivo Historico de Hacienda, 1975 (Colecci6n Documental 1), p. 37.
Carta de Carlos de Rojas a Francisco Ceballos: Arizpe, 14 de mayo de 1764. Archivo His.
‘rico de Hacienda, Temporalidades, eg. 17-18, f2.
9 "Toms Miranda, S, Jy la defensa de las tierras de los pueblos indios. Carta apologéxica al
padre José Utrera (Sonora, 1755)", peesentaciin y paleografia de José Luis Mirafuentes y
Introdwcessa
pecmcis de di-
Sees ccnemos
Bis mos inter-
="
fieon nota-
Epccusiones
is cspaiioles
Biome! de las
Stes ajustes
bexplorado y
stido muy
Bes causados
pimtensifica-
Sed del siglo
Ss=spaiioles
Se El aisla-
Seen par-
em les im-
Besse de los
siones apaches en el sistema de poblamiento y en las relaciones entre los
indios de las misiones y los espartoles tendieron a favorecer la consolida-
‘cin de la dominacién colonial en Sonora.
Por lo que se refiere a los movimientos de poblacién en el septentri6n.
“mexicano, en muchos casos fueron continuacién de las empresas de con-
mista y colonizacisn iniciadas desde las provincias surefias, pero con la
earacterfstica de que tendicron a responder, cada vez mis, a los intereses
insivos del Fstado espaol. En este sentido, se trataba de migraciones
meadas y dirigidas por las autoridades generales. Consiguientemente
bién, tenfan un cierto orden, por lo menos mejor que el de los que
an de manera espontdnea del sur, ademas de que sus objetivos eran
mamente precisos. Entre éstos, quizés el mas importante era el de 12
acién de los territorios débilmente integrados al virreinato novo-
ano y expuestos, por lo mismo, a la ocupacién de las potencias euro-
cinas. Es bien conocida la iniciativa gubernamental de colonizar
.evo Santander, influida por la presencia de colonos franceses en las
tas del Golfo de México.
La relacién que supusieron dichos movimientos con la poblacién na-
‘también varis de acuerdo con las distintas politicas de poblamiento
por el poder central. Asi, por ejemplo, se Hegé a mantener el vie-
ema de separacion residencial entre pueblos de indios y pueblos de
oles, como ocuzrié en la tardia expansiGn a la Alta California. En
‘ocasiones, en cambio, se impuso ¥ vigilé la formacién de poblacio-
mmixtas, Entre estos casos, destacé el de la colonizacién del Nuevo
snder. Pero también se dio la situacién de que en una misma provin-
‘pasara de la primera politica de poblamiento a la segunda, tal como
4i6 en la provincia de Sonora y Sinaloa, Casi esta por demas aftadir
fbajo todas esas experiencias de poblamiento subyacia, entre otras
‘cosas importantes, el viejo y espinoso problema del sometimien-
ectivo de los grupos indigenas, sometimiento del que dependia, a su
administracion adecuada de estos grupos y el progteso de la expan-
‘colonial en el Norte.
er Ultimo, la deportacion en masa de los indios prisioneros de gue-
cxcadores-recolectores en su mayor parte, hacia el puerto de Veracruz
de Cuba, principalmente. Este flujo de poblacién puede conside-
como uno de los males consustanciales a la confrontacién indigena-
nel septentrién mexicano, puesta en marcha por los movimien-
sigratorios procedentes de las provincias del sur. La continuidad de
smovimientos, en efecto, en buena parte dependia de la eliminacién
ayncz Videl, Estudios de Historia Novahispana [ts}, 1995, . 192. Véase también
del marques de Altamira, Archivo General de la Nacidn (en adelante ac), In
vol. 1282, exp. 10,
4
de los grupos indigenas que hostilizaban la region, que se oponian a ceder
de buen grado sus tietras a los colonos espatioles 0 que rechazaban siste-
méticamente los intentos de éstos de mantenerlos congregados en pue-
blos. Hacia principios de la década de 1750, por ejemplo, el coronel José
de Escandén recomends la deportacién a los obrajes de Querétaro de los
indios pames que siguieran incurriendo en “el vicio de retirarse a vivir en
los montes como fieras”.*° En 1769, el comandante de la frontera de
Nueva Vizcaya, Lope de Cuéllar, opinaba que deherfa procederse al exter-
minio de los apaches, “pues —como decia— no hallo razon para que el
principe haya de conceder paces a unas fieras sin religisn, sin palabra, sin
sujeci6n y las mas inmundas de cuantas se conocen”."" En términos pa-
recidos se expresaron en 1780 tres de las més importantes autoridades de
Sonora para fundamentar su propuesta de desterrar a los seris de esa pro-
vincia, El intendente y gobernador de Sonora y Sinaloa, Pedro Corbalan,
aproveché la ocasién para insistir en su vieja recomendacién de que esos
indios fueran enviados a tierras ultramarinas. Argumentaba que no se les
podtia tener seguros “en ninguna parte del continente”.*2
Pero la deportacién masiva de los némadas no sélo favoreci la expan-
sién de la dominacién colonial en el Norte, sino que, a diferencia de la
emigracidn espafola a esta regiGn, implicé una medida provechosa para
los lugares de destino de los indios deportados. Estos lugares, por lo regu-
lar, eran las haciendas y plantaciones de los empresarios espanoles. No
eran raros los casos, sin embargo, en los que dichos indios nunca legaran a
tocar sus habituales destinos. Podia suceder que lograran darse a la fuga en
al transcurso del viaje,"? que los remitieran a los obrajes del centro de Mé-
xico para reducir asi los gastos que se erogaban en su larguisima y tardada
travesia,'4 0 que fallecieran en el camino, de un brote de viruelas.‘5 Tam-
'© Mandamiento del virrey margués de las Amarillas: México, [sin fechal, Centzo de Estuc
dios de Historia de México, Condumex, fondo zx, £ 30¥-31
Carta de Lope de Cuellar a Jost Galvez: Janos, 20 de junio de 1765, Archivo Histérico
Nacional, Madrid, fesuitas, leg, 122-139,
" Infomne de Pedro Corbalin a Teodoro de Croix: Avigpe, 9 de enero de 2780, en Jose Luis
‘Mirafuentes, “Los seris en 1780: tres informes sobye la necesidad de su deportaciin a La
Habana’, Historias, occubre de ro86 (20|, PP. 23-26, 31
“Autos de guerrs contra los indios enemigos, de quienes resbieron informes por dos eau
tivos que se les escaparon desde la sierra Mojada y nartaton los crimenes y costumbres
[que practicaban|": Rio Florido'y Real del Paral, 5 de agosto-s de diciembre de 1724, Ar
chiva Histrico de Hidalgo del Parra, 1724, G-r21, carta de Carlos de Rojas a Andes Ja
vier Garcia: Arizps, 8 de agosto de 1749, Archivo Histérica de Hacienda, Tempuralida-
des, leg. 278-20.
"4 Carta del auditor de la Guerra, margués de Altamira: México, 20 de enero de 1745, cx,
Documentas para la historia de Mesico, vol. 8, exp. 36
'S Real Cedula al virrey marqués de Casafuerte: El Parda, 14 de encto de 1725, aGw, Reales
(Cedelas Duplcados, vol 71, fs. 280-19,
Tatroduceson
pemian 2 ceder Hegaba a ocurrir que fueran oftecidos a los cosecheros de tabaco de
siste- sba y Orizaba,* o que, en lugar de ser enviados de inmediato a la is-
Bem en pue- ‘de Cuba, sc les retuviera en el puerto de Veracruz, incorporados a las
Beeronel José del castillo de San Juan de Ulia.*” Estas experiencias de los guerre-
retaro de los némadas afectaban por supuesto también a sus mujeres e hijos, que
ese 2 vivir en .ente iban presos con ellos al destierro. No obstante, las cosas
Biontera de jiaban cuando unos y otros Iegaban hasta el final de su incierto y pe-
Beese al exter- viaje. Destinados a menudo a ocupar lugares diferentes en la socie-
Bee que el colonial, se veian separados tal vez para siempre y en una relacién
Bpalzbra, sin distinta con su contraparte sedentaria. Como ocurria en el caso an-
;cionado de Veracruz, mientras los primeros aparecian confinados
castillo de San Juan de Ulta, los segundos eran repartidos entre las
més acomodadas del puerto."
recurrencia de este fendmeno a lo largo de la época colonial atin
por estudiarse. Los casos aquf mencionados se refieren bésicamente
Beem0 se les periodo en que las deportaciones parecen haber alcanzado un auge
i jente importante. Nos referimos a la segunda mitad del siglo
Seis expan- © Es bastante probable, sin embargo, que situaciones parecidas se
Beeeia de la dado en épocas anteriores, como, por ejemplo, en el transcurso de
jechosa para ida guerra chichimeca, entre 1550 y 1600. La deportacién de in-
Peel regu. este periodo tal vez pueda ilustrarse con el ejemplo dado anterior-
Bamales. No en relacidn con la construccién de la catedral de México, en cuyas
Silieearan a participaron, en calidad de esclavos, los indios chichimecas. Por
Bi ees en -¢, son bien conocidas las constantes y cuantiosas deportaciones
Bede Me. 20s del Nuevo Reino de Leon a la ciudad de México, practicadas por
Sep tardada ‘de Carvajal, so pretexto de pacificar a los naturales de aquella pro-
= Tam. ‘De este funcionario se decia, por ejemplo, que “como quien iba a
iebres sacaba cada vez 800 6 1 000 indios y los trafa a vender a Mé-
I cary 2 otras partes de asientos de minas”.2°
. Ge este modo por demas ominoso, las relaciones entre ndmadas
pee Basen starios fueron mas lejos en el espacio de lo que unos y otros, al en-
contacto, acaso Ilegaran a imaginar. Desbordaron con una ampli-
sie Lins, sa el ya de por sf ilimitado septentrién mexicano.
eels s los ejemplos aqui tratados, ademas de ilustrar, en muchos
Spee cau.
Pemanes (Cuda al virrey Martin de Mallorga: San Mldefonso, 32 de junio de 1783, acx, Rea
= ss Duplicados, vol. 73, £.387-387%-
pionero al zespecto es el de Chaiston I. Archer, “The Deportation of Barbarian
from the Internal Provinces of New Spain, 1789-1810", The Americas j39),1973,
585.
Zavala, Los esclavos indios en Nueva Espatia, 2a. edicién aumentada, México, EL
Nacional, 1981, p. 206.
26
casos, las relaciones tipicas entre némadas y sedentarios, contribuyen
# poner de manifiesto varias de las peculiaridades del septentrién, co-
mo el de ser una tierra de espacios inmensos, abierta a nuevos y recu-
Mentes procesos de poblamiento y de muiltiples y variadas diferencias
culturales.
Mas alla del inevitable contraste entre la profusidn de informacin
que nos proporcionan los documentos histéricas y la inevitable parquedad
de los datos arqueolégicos, resaltan las similitudes en los procesos que
marcaron tanto la historia antigua como la colonial y modema del sep-
‘entrion. Aunque en la mayorfa de los casos no se trate de una continu
dad sino mas bien de recurrencias, esas semejanzas procuran al estudioso
del pasado prehispanico un invaluable material comparativo, al mismo
tiempo que ofrecen al historiador la perspectiva de una considerable pro-
fundidad temporal sin que por eso se dejen de apreciar las marcadas dife.
rencias.
Asi, por ejemplo, la arqueologfa va documentando paulatinamente
un fen6meno que ba sido de la mayor importancia para la evolucisn ge.
neral de Mesoamerica: su considerable expansién territorial hacia el Nor.
te y su no menos dréstico retroceso cientos de kilémetros hacia el sur, si-
alos antes de la Megada de los espafioles. Con ese retroceso, los vastos
tertitorios nertenos volvieron a ser ocupados exclusivamente por pueblos
No mesoamericanos. En muchos aspectos, la colonizacién del septen-
tridn novohispano puede considerarse como una reconquista mesoameri,
cana del amplisimo territorio que se habfa perdido siglos antes, ejecutada
shora por tlaxcaltecas, otomies, purépechas, mexicas y otros pueblos del
Centro y Occidente.
Una de Jas diferencias mas marcadas entre esos dos procesos de colo-
nizacion del Norte por parte de grupos urbanizados del sur son los tipos
de formacién politica que pueden haber impulsado esos movimientos po-
blacionales. La arqueologia nos indica que fueron muy variadas las cults.
Tas mesoamericanas que participaron en la expansién y que, ademés,
guardaron sus peculiaridades a Jo largo de su desarrollo norteno. Tal di.
versificacién era de esperarse en la medida en que ningtin estado mesoa.
mericano pudo tener la fuerza para controlar y uniformar esa empresa co.
losal como pudo hacerlo el Estado espaiil.
No es de extrafarse tampoco que la arqueologia sea muy exigua
acerca de los enfrentamientos que se habrian suscitado a raiz de esas
colonizaciones. Es cierto que podemos diferenciar claramente las regio-
nes 0 las épocas en las cuales los problemas de seguridad fueron apa-
rentemente inexistentes y en las que fueron agudos. Asi, por ejemplo,
Contrasta la situacién imperante en el Noreste y el Noroeste mesoame.
ricano. En el actual estado de San Luis Potosi, las poblaciones meso
americanas ocuparon diversas regiones que colindaban con territorios
Introduccién
eontribuyen de cazadores-recolectores y, a pesar de los contactos continuos que han
erin, co- de haber marcado su larga coexistencia, no se han detectado evidencias
os ¥ ecu tangibles de enirentamientos bélicos, sino mas bien de un entreteji-
diferencias ‘mmiento cultural ?*
Al contrario, los pueblos mesoamericanos que colonizaron la vertien-
informacion este de la sierra Madre Occidental, desde el sur de Zacatecas hasta el
Parquedad ¢ de Durango, nos ofrecen un panorama muy distinto, Su territorio se
Procesos que gaba del sureste al noroeste sobre unos 600 km y su largo flanco
1a del sep- ental quedaba asi expuesto al eventual hostigamiento de los pueblos
ena continui- das, que eran los tinicos que podian ocupar las extensas tierras ari-
Sen al estudioso del Altiplano Central. Ademés, es muy probable que los grupos meso-
Sexo, al mismo icanos que se apoderaron de esa dilatada franja territorial encontra-
Soestderable pro- una poblacién local en mejores condiciones para oponer una
Bes meaxcadas dife- cencia significativa frente a los intrusos. En efecto, podemos inferix
x Ja situaci6n de los antiguos pobladores de la cordillera exa notable-
epealztinamente re mas favorable que la de los pueblos que ocupaban las partes aridas
SiS cvolucion ge- nas, Los estudios ambientales nos revelan que la sierta Madre Occi-
Sestiacia el Nor. se caracteriza por una notable variedad ecoldgica que propicia la
el sur, si- arizaci6n, aun entre pobladores que no se dedican a la agricultura.
ese, los vastos w-recolector puede permanecer en sus rancherias y circular verti-
‘por pueblos ste sobre cortas distancias para acceder a una amplia gama de re-
del septen- 22 Esa relativa sedentarizacién se acompaiaba probablemente
smcsoameri- jen de una densidad demografica superior a la de los pucblos del Al-
sjecutada al este. Hemos de recalcar que por ahora atin no se han documen-
Site pechlos del jarqueolégicamente esas ocupaciones no mesoamericanas de la sierra
Occidental. Sin embargo, la hipotética resistencia a la coloniza-
de colo snesoamericana y el hostigamiento, durante largo tiempo, de los
Jos tipos némadas del este se ven reflejados en el patrén de asentamiento.
cultores ubicaron sus poblados en el paisaje montafoso de la cor
de manera que se pudiera sacar el mejor provecho posible de las,
naturales, Frecuentemente, levantaron murallas y bastiones al
de los precipicios. Esos dispositivos defensivos se adaptaban a ata-
-repentinos, mortiferos pero no duraderos que, por lo menos en los
parecen haber sido perpetrados por las poblaciones de cazadores-
cores que vieron su territorio invadido por los colonizadores origi-
suna bibliografia reciente al respecto, véase Dominique Michelet, Rio Verde, Som
‘Potosi traducein de Bernardo Noyola Pintor, Instituto de Cultura de San Luis Po-
-asiana-Centre dudes Mexicaines et Centraméricaines, México, 1996
‘Polaco y Marie-Arett Hers, "Mesoamerican Colonization and the Nomat!’s Resi.
en F Wyllys Andrews V. y Elizabeth Oster Mozzillo, comps., Five Hundred
her Columbus: Proceedings of the 47th International Congress of Americanists
Orléans, 1991), Middle American Research Institute (Publication 63], Tulane
sty, Nueva Orléans, 1954, pp. 68-60,
28
arios del sur. EI hostigamiento de los némadas, que parece haber perdu-
tado, inflay6 poderosamente en mas de un aspecto de la cultura de sue
cnemigos. La figura del guerrero lleg6 a sex preponderante entre los colo.
nizadores mesoamericanos y dej6 una fuerte impronta en su vida religio-
Sa, Por otra parte, el estado de guerra latente determiné también la distr,
bucion de la poblacién. Dio lugar, en efecto, a una situacién en cierta
medida paraddjica. Se trata de poblados que llegan a veces a cubrir exten.
siones relativamente importantes, mayores de treinta hectéreas, pero
dentro de los cuales los materiales arqueolégicos no revelan una diferen,
Ciacion social significativa, habitual en los sitios con cierto grado de urba.
nizaci6n. Es posible que las necesidades apremiantes de la defensa llevaran
a los pobladores a congregarse sin abandonar el caracter esencialmente
igualitario de un modo de vida aldeano.?
Es evidente, sin embargo, que por ahora los datos arqueoligicos si-
guen siendo excesivamente escasos como para reflejar adecuadamente
dss fluctuantes relaciones que imperaron entre los pueblos sedentarios y
las poblaciones némadas que se encontraban en esas ticrras nortehas
Antes de poder avanzar en ese sentido, necesitarfamos desarrollar consi.
derablemente el estudio de los diversos pueblos nortefios no mesoamer
canos a fin de que su imagen no sea tan difusa como lo es ahora, en con.
traste con la abundante aunque excesivamente sesgada informacién de la
cual disponemos para la época colonial.
‘También sabemos que le minerfa y el comercio a muy larga distancia
han tenido una innegable importancia economica en la historia del sep.
fentrion.’ En el origen de estas importantes actividades econémicas y
ls posibles migraciones a las cuales pueden haber dado lugar, se ha pro.
Puesto reconocer el impulso dado por estados que florecieron al sur, co-
‘mo el teotihuacano o el tolteca.*s En contraste con lo que sabemos de la
Poca colonial, sin embargo, las informaciones se reducen por ahora a
* Marie-Areni Hers, Los toltecas en tierras chichimecas, México, Universidad Nacional
AutGnoma de Mexico, Instituto de Investigaciones Estéticas, roi (Cuadernos de Fisto-
ria del Arte 35}
% Phil C, Weigand, "Mining and Mineral Trade in Prehispanic Zacatecas”, en Phil C. Wei
sandy Gretchen Gwynne, comps, Mining and Mining Techniques ia the Ancient Mess,
‘America (Anthropology. vol. Vi, Special Issue), Department of Anthropology, State Un
{erty of New York at Stony Brook, r9¥a, pp. 87-134, y Adolphus Langenscheidt
Carlos Tang Lay, “La minevia prehispénica en la serra Gorda”, tbid, pp. t9s-ta8,
* Véase, por ejemplo, Phil C, Weigand, “The Prehistory of the State of Zacatecas, An Inter
Pretation’, partes ys, Anthropology. a, pp. 67-87, 103-137, Department of Anthopo
12s State University of New York at Stony Brook, 1978, y Ben Nelson, "Outposts of
Mesoamerican Empire and Architectural Patteming a la Quemada, Zacatecas’ pp. 173
190, en Anne I. Woosley y John R. Ravesloot, comps, Culture and Contact, Charles bi
‘eso's Gran Chichimeca, Amerind Foundation, Dragoon, Arizona y University of New
‘México Press, Albuquergue, 1995,
Totreduccion
Ber perdu.
me de sus
Elos colo-
da teligio-
Bla distr.
<= cierta
er exten:
Ess, pero
zdiferen-
Sac urba-
levaran
slmente
Ecos si-
demente
farios y
extenias,
Feonsi-
eameri-
Srcon-
Sela
0s indicios més que a un ctimulo satisfactotio de informaciones
‘efecto, quedan ain puntos fundamentales por resolver. Por ejemplo,
sin aclararse cndles fueron los minerales que se buscaban en las mi-
asi como su uso y su destino. Del mismo modo, falta mucho para po-
dererminar las modalidades que imperaban en el intercambio a larga
cia, las rutas que se scguian y la mayorfa de los bienes que circula-
ellas.
Las fuentes histOricas se refieren profusamente a las migraciones mas
as a las cuales dio lugar la colonizacién del septentrién, En arqueo-
el panorama es notablemente distinto. Por una parte, atin sigue vi-
cierto desprecio por tratar ese tema, para el cual, por cierto, los es-
ingliisticos pueden aportar contribuciones decisivas. Pero,
as, resulta particularmente azaroso reunir los documentos arqueo-
que permitan no solamente detectar tales migraciones, sino tam-
precisar sus lugares de origen y las modalidades con las que ocurtie-
‘Mas lejana atin queda la esperanza de lograr determinar las razones
‘habrian compelido a los colonizadores a abandonar su territorio de
o las que los habrian atraido a instalarse en tertitorios tan lejanos.
nya varias hipstesis al respecto. Asi, se ha propuesto reconocer en.
sara Chalchihuites de la sierra Madre Occidental el fruto de una
.6n de los tolzecas hacia confines nortefios a principios de nuestra
‘su regreso al sur casi un milenio después.2*
“Ademis del importante papel que puedan haber tenido las migracio-
de el sur en el poblamiento del septentrién mesoamericano, la ar-
gia nos revela otro fenémeno compatable a lo que sucedié en la
colonial, Se trata de un movimiento de migracién interna que ha-
dado lugar a la colonizacién de los valles orientales de la sierra Ma~
dental de Durango a partir del actual estado de Zacatecas, en el
et o xvi de muestra era27
‘Sin embargo, hay que reconocer que la naturaleza de las diversas mi-
sones que se pudieron dar antiguamente en el septentri6n y el impac-
habrian tenido en las relaciones entre némadas y sedentarios son
que todavia no han recibido toda la atencién que ameritan por
de los arquedlogos. Esa relativa indiferencia contrasta con la impor-
op. cit.
sdea fue propuesta por J. Charles Kelley con base en sus excavaciones en el valle de
ana en los afios cincuenta: J. Chatles Kelley y Ellen Abbott, "The Cultural Se
cc on the North Central Frontier of Mesoamerica”, en Actas y memorias del
7 Congreso Internacional de Americanistas (Espaia, 1964), t 1, BP. 325-344, Sevi
969. Esa interpretaciin se ha ido fortaleciendo con los primeros resultados de los
os que levamos a cabo actualmente en el cundzo del proyecto Hervideros de les ins
nos de Investigaciones Estéticas y Antropoligicas de la Universidad Nacional Auto:
de México,
29
30
peg mondial que los historiadores indigenas confirieron, en su tiem:
bo, a las “peregrinaciones” de sus antepasados en stierras legendarias
tel Chicoméztec, como mattiz de la mayeria de los pucblog que domina-
ban el centro a la legada de los espanoles
Con estas consideraciones no pretendemos sinteticar los trabajos que
foques con los cuales puede ser tratado, Tal diversidad ag era, por cierto,
aeroia Para conelusiones y generalizaciones, pero nos permivig enrique.
fia del Nanente nuestra comprensicn de ese problema central de la hin,
a del Norte, Los que participamos y asistimos ala reunion noc ercata.
Zhos de precisar que coresponde a la mayoria de los que fuewoy presenta.
dos en el coloquio del mismo nombre y reine, adems, algunos otros. Se
trata de autores que no tuvieron la oportunidad de Participar en el en-
wad cor ate desearon aportar su homenajc a nuestra quetide y adn
rada colega la doctora Beatriz Branifl,y participar en una conn que aborde
el tema de las xelaciones entre némadas y sedentariog desde aoe erspec-
tiva interdisciplinaria
oe mode antes de Ia ciudad de México, que fueron introduetdne de
Shr modo @ la historia del Norte. En particular, un fuerte contingente
Trenale. Reproducimos aqui la narracién de esa odisea y el mensaje que
caches ntsiastas jovenes leyeron a nuestra colega y, con la prescans Publi-
Clason, invitamos al lector a acercarse a lo que fue una festiva conjun.
clon de ideas, disciplinas y experiencias
Finalmente, quisigramos subrayar que la realizacién del coloquio se
dio gracias a la volaboracicn entusiasta de una serie te instituciones: los
institutos de Investigaciones Antropolégicas, Estéticas Historicas, asi
Sian ds Ht Diseccisn General de Intercambio Académico y la Coordina-
Sin de Humanidades de la Universidad Nacional Autonoma de México,
el Insticuto de Investigaciones Historicas dela Universriad Juarez del Es.
Introduccion
a en su tiem-
ms legendarias
que domina.
szabajos que
werido enfati-
d de los en-
= Dor cierto,
ii6 enrique-
de la histo-
amos percata-
Heacion,
Ean aqui, he-
presenta-
otros. Se
en elen-
yadmi-
fgue aborde
de Durango, el Centro tvax-Durango, el Centro de Estudios Mexica-
‘y Centroamericanos y la Escuela Nacional de Antropologia ¢ Histo-
Por ultimo, deseamos destacar a importante participacién en el
del Instituto de Investigaciones Histéricas de la Universidad Jud-
Estado de Durango.
TITA, LA LEYENDA; UNA SEMBLANZA
Amalia Attolini
Direcctin de Etnohistoria-taH
Jeyenda, nace en los fabulosos afios veinte en México Tenochti-
[pesar suyo. En su casa del todavia porfiriano Pasco de la Reforma
con cubiertos de plata. Tite, la rebelde, tinica en su especie, es-
uma secundaria oficial a donde Hega con chofer uniformado y a
pide una calle antes de la escuela, Tita, la que ama la aventura,
Jas guias, la Haman Baguira, la pantera de los ojos azules que vigi-
fo de “California”, un gran ano de la colonia Del Valle.
Ja ingenua que se asombra con las uftas pintadas de su prima.
siempre nifa, tiene la capacidad de gozar con las cosas pequeiias
cajitas, las tarjetas postales 0 ese maravilloso mundo que guar-
papelerias. Tita, la que se sabe diferente, la que rompe con patro-
llecidos, la irreverente, es mandada por su padre a Canada para
administracion y hacerse cargo de las empresas familiares.
sabe del frio, del dolor y la soledad. Tita, en contra de la corrien
siempre ha hecho, regresa a México y se casa con el padre de su
Ibi. Tita, la intrépida, embarazada de “Micharly”’ conduce autos
¥ poco antes de nacer “Mideby” salta ohstéculos con su caba-
Ja que mete mano al destino, proyectada para ser dona Beatriz
“Ge. decide ser nuestra Tita, la arquedloga; empieza a estudiar en
escuela de Moneda 13, donde en sus cuatro salones convive con
sheros: Navarrete, Stavenhagen, Yolotl Gonzalez, tker Larrauti,
wera, Beattiz Barba, Mario Vazquez, Leonel Duran y otros que
pan.
gada por la antropologia, aprende de los maestros Bernal, Marti
Rio, Bosch Gimpera, Jiménez Moreno, Barbro Dahlgren, Kirchhoff,
Pina Chan, Camara, Vivo, Davalos y especialmente Armillas.
Ja maestra gencrosa, la que nos brinda sus ideas, su casa, su sa-
su buena cocina, la que incita a pensar, la que no permite tram-
tagonista de mil batallas académicas, qué placer verla levantar su
algiin congreso, pararsc, dejar sus papeles en la silla y, ahora si,
el que pueda. Tita, la que comparte, la que reconoce el trabajo de
4s. Tita, la disciplinada, la que inicia su ritual de trabajo a las
de la manana. Tita, la que no claudica, la que su sola presencia es
enta para aquellos seres menores, narcointelectuales regidos por
ces burocriticas.
Mina y casa femlar
en el Doctor, Oro.
34 Amalia Attaling
36
Tita, la arquedloga, la cientifica rigurosa, la de la excavacidn impeca-
ble, seftora del desierto, duetia del norte, Tita, la gran chichimeca,
Tita, la madre, amorosa, tierna con su Deby, su florecita, Tita, la mu
jer, la bella, Tita, la intensa, la que se da. Tita, la que rompe esquemas, la
que abrié brecha. Tita, la pionera incansable, la que emprende nuevas ar-
queologias, nuevos caminos, nuevas vidas, Tita, la que hoy mismo inicia,
cual si fuera la primera, otra aventura fuera de sus dominios
Tita, la amiga, la del afecto permanente, cercano. La que siempre es-
td, Tita, la amiga entranable.
Tita, la némada, la que un dfa desmont6 su casa, metid toda una vida
¥ Sus perros en una camioneta y se eché a andar rumbo al desierto
Tita, la jinete, la que monta a la vida, y la monta a pelo. Tita, que se
hha saltado todas las trancas.
Tita, la mujer, Tita, la indomable, la que no transige aun a riesgo de
despertar sola cada mafiana, Tita, el escandalo, de la que se han enamora-
do muchos, tocada por pocos. Tita, la bella, la que juntd y desjunté su vi-
da con amados hombres. Tita, la calida, fuerte y amorosa. Tita, la inco.
Truptible, la honesta, la vital. Tita, la que no se somete, la indémita, que
se ha trepado a avionetas, coches de carreras y a la vida. Tita, Ia que tom-
pe tabuies. Tita, la que no hace concesiones, la subversiva y polémica.
Tita, la del corazén de turquesa, seitora del desierto. Tita, la leyenda
‘Tita, la amada Tita, es un privilegio de todos haberte conocido,
Amalia Attots
sion impeca- La OBRA DE BEATRIZ BRANIFF Y EL DESARROLLO
a DE LA ARQUEOLOGIA be NoaTE DE MEx1co
Sita, la mu-
— Marie-Areti Hers
Bemevas ar.
SSmn0 inicia,
Maria de los Dolores Soto
Sempre es- /DUCCION
ftena vida », hace unos afios, iniciamos nuestros trabajos en el estado de Du-
¥y disefiamos el programa del proyecto Hervideros, dos ideas nos ha-
‘quedado bien claras: la importancia del tema de las relaciones entre
sy sedentarios, y la pertinencia de rendir un merecido homenaje
ora Beatriz Braniff.
dimos cuenta, en efecto, de que para estudiar la historia de un
.ento mesoamericano de la importancia de Hervideros teniamos
‘tomar en cuenta ance todo el cardcter fronterizo de la regién en la
se ubica, Hervideros se encuentra en la zona de los valles orientales
ican la cordillera de la sierra Madre Occidental y que colindan al
Ja inmensidad del altiplano central, en el cual antafio solamente
,dores-recolectores lograron enfrentar los rigores del desierto. Sa-
2 s, ademas, que la presencia mesoamericana en esas latitudes fue
te una etapa mas en una larga secuencia, durante la cual s€ suce-
‘puchlos no agricultores o de los llamados agricultores incipientes.
‘para entender algo del Hervideros mesoamericano necesitabamos
Ja otra cara de una misma historia, la historia de los cazadores-re-
zes con los cuales convivieron esos mesoamericanos fronterizos.
statacién significd, para el proyecto Hervideros, tomar disposicio-
Sculares en su programa de trabajo para adaptar los métodos al re-
‘encontrar vestigios no solamente de mesoamericanos, lo que suele
, sino también de cazadores-recolectores y, en general, de toda la
posible de adaptacién al medio.
0 el interés de los arquedlogos nortefios ha sido, de modo priorita-
ido hacia la presencia mesoamericana y el de los prchistoriadores
el hombre més antiguo posible, no podfamos esperar encontrar del
ide nuestros colegas toda Ja informacidn previa que requeriamos al
-. Sin embargo, existia una colega que ya habia hecho aportes signi-
s al respecto. Se trataba de la doctora Beatriz Braniff. En este tema
, nos ha abierto més de un camino en la arqueologia nortefia
‘Para abordar adecuadamente el problema de las relaciones entre los ca-
faxes-recolectores y los agricultores, entre los némadas y los sedentarios
Jbicieron la historia del Norte a través de sus relaciones mutuas, reque-
‘ampliar el ambito de nuestra disciplina. De la misma manera, para
38
tendir un homenaje a nuestra colega que hiciera honor a su manera de ver
el quehacer del arquedlogo, nos veiamos obligadas a reunir a estudiosos de
las mas variadas especialidades. No venta al caso, para nuestro propésito,
organizar otra reunién mais de los arquedlogos estudiosos del Norte,
Primero nos dirigimos a nuestros colegas de los institutos de Investi-
saciones Historicas, de la Universidad Nacional Autonoma de México, y
de la Universidad Juarez del Estado de Durango, que gustosamente acep-
taron embarcarse en la aventura de orgenizar el presente encuentro, Des-
pugs invitamos a colegas de las mas diversas disciplinas que habian teni-
do experiencia en el tema. Todos y cada uno aceptaron, y coincidieron en
Jo merecido del homenaje, por las multiples aportaciones que debemos a
1s doctora Braniff, y también por haber mantenido su espiritu de libertad,
su espiritu de chichimeca rebelde, siempre inconforme.
Nuestro propésito ser pues presentar cuales han sido los principales
aportes de la obra de Beatriz Braniff en el marco del desarrollo de la ar-
queologia nortefia Para ordenar nuestras ideas, eseogimos analizar los di-
ferentes tipos de retos a los cuales se enfrenté nuestra colega, puesto que,
n efecto, la historia antigua del Norte de México presenta desafios pecu-
ares, dependiendo de que se ubique uno desde la perspectiva de Mesoa-
meérica, desde la del Suroeste o desde la del Norte mismo.
LOS PRE[UICIOS DE UNA VISION CENTRALISTA
Recientemente, una joven arquedloga, alumna de la Escuela Nacional de
Antropologia e Historia, pregunté a la doctora Braniff por qué se habia
dedicado a la arqueologia del Norte de México. Contest6 que su interés y
‘su pasién vinieron de la gran contradiccién que encontré entre lo que le
ensenaron de Mesoameérica y lo que conocfa del Norte. De nifia, habia re-
corrido la sierra Gorda, habia conocido ruinas tan impresionantes como
Jas de Ranas 0 Toluquilla. ¥ esos sitios se encontraban afuera de la Meso-
américa de Kirchhoff. ;Qué hacian ahi?
Visto desde la perspectiva de Mesoamérica, se suele no entender el
Norte. Los malentendidos que existian cuando Beatriz Braniff era estu-
diante persisten en nuestros dias. Los prejuicios que predominan al res-
pecto son de cuatro indoles: el Norte es visto como una sola unidad, se
define por ausencias y no por sus caracteristicas propias, se le considera
como el universo atemporal del chichimeca y cunde la incomprensién
hacia los no agricultores.
El Norte como unidad
Por ser visto como una sola unidad, el Norte merece apenas una pequetia
sala en el Museo Nacional de Antropologia, y suele estar ausente de las
Marie-Areti Hers y Maria de los Dolores Seto
Senera de ver
Etteddiosos de
SS propssito,
=
& & Investi-
Se MExico, y
mente acep-
Beato. Des.
Babian teni-
Seidieron en
Sdebemos a
sae libertad,
sPancipales
Mio de Ja ar.
Hier los di-
FEesto que,
Sais pecu-
S& Mesoa-
feeional de
Bs habia
Semterés y
pte aue le
=
Bes como
Ble Meso-
Reeder ¢]
=
Beal res-
Biiad, se
wesidera
pension
pegeesia
Ee las
_generales sobre Ja historia antigua de México. Representa, sin em-
Ja mitad del territorio nacional. Sobra decir que en esas circuns-
se omite cominmente tomar en cuenta a los antiguos pobladores
s-recolectores.
su experiencia personal, Beatriz Braniff pudo percatarse de la in-
1d de ese universo y de su gran diversidad. Trabajé en regiones
tes como el Gran Tunal del Altiplano potosino y guanajuaten-
sexx] valle del rio Laja en el Bajio, el valle del rio San Miguel a ori-
desierto sonorense y, recientemente, prepaté el museo de la gran
de Paquimé. De ese conocimiento profundo de la inmensidad y de
idad del Norte vino su empeno por proponer y revisar, repetidas
‘slo largo de su carrera, una visi6n global de Ia historia antigua del
Esos ensayos la han Mevado a forjar y discutir nombres y conceptos
mn justicia a las caracteristicas de ese inmenso territorio. Primero
‘Mesoamérica Marginal, término que nego desech6 por la connota-
rativa que conlleva, y ahora propugna que se acepte el concepto
Chichimeca, propuesto por Di Peso, frente al de otros conceptos
sralistas como el Aridoamérica-Oasis América de Kirchhoff.
bien ha propuesto la delimitacion de regiones para subdividir ese
Sserritorio, segiin la evolucién de la presencia mesoamericana en ca~
de cllas. Mucho queda atin por hacer al respecto y las dificultades,
‘persisten en nuestros dias para Iegar a acuerdos entre arquedlogos
sombrar ese Norte y reconocer sus subdivisiones espaciales reflejan
‘ma falta inconmensurable de datos que una confusion conceptual
¢ de los estudiosos.
e como ausencia
el mesoamericanista y para el publico en general, la historia antigua
es vista como una ausencia de lo espectacular, de lo glorioso.
que en el Norte no hay pirémides, no hay gtandes palacios, no
sada espectacular. Y es cierto en alguna medida. Salvo sitios como
. Toluquilla, Fl Pueblito, la Quemada, Ferreria o Paquimé, abiertos
smo, y salvo algunos otros sitios que podrian ser restaurados y pre-
para recibir al visitante, el Norte no es favorable al turismo ar-
logico. La inmensa mayoria de los asentamientos son modestas po-
1¢s o simples campamentos estacionales. Eso obviamente es la
fundamental por la cual se desconoce tanto la historia antigua del
- No corresponde a la imagen tradicional del pasado como especta-
glorioso. Es otra historia para la cual es dificil conseguir fondos y
investigadores.
‘A lo largo de su carrera, la doctora Braniff ha optado por estudiar esa
historia. Escogis regiones apartadas, sitios modestos, donde la arqueo-
GS ocbre de Beatssz Brantif
40
logia puede bordar fino, sitios que representan la gran mayorfa de los po-
blados antiguos. Ha pugnado para que se vaya al encuentro del antiguo
poblador a través de uma herramienta, de una vereda, de una casa, Oua
presencia, otra mirada, Una arqueologia alejada del poder y del turismo.
El Norte como un universo sin historia propia
Actualmente, la periodizacidn tradicional establecida para la historia an-
tigua de México ha entrado en una crisis profunda. Asi, por ejemplo, con-
ceptos como el Preclasico, el Cliisico y el Poseldsico obstaculizan a todas
luces la comprensién de los nuevos datos que se acumulan sobre ese lar-
g0 period, Todavia no se consolida una nueva periodizacién que encuen-
tre la unanimidad de los investigadores. Para el Norte, dicha periodiza-
cién es ain més inadecuada.
En efecto, el esquema cronoldgico tradicional se inspira directamente
en el paradigma evolucionista segiin el cual la humanidad ha transcurri-
do un camino lineal ¢ irreversible, pasando de la caza-recoleccién del nd-
mada hacia la agricultura, la vida sedentaria y la urbanizacién. En el
Norte, esa evolucisn nunca fue definitiva. La vida sedentaria de los agricul-
tores acabé mas de una vez en tn fracaso, con el abandono de amplios terri-
torios 0 con el regreso a la caza-ecolecciGn, En el Norte, las ciudades
pueden tener una vida muy efimera. Es tierra de ciudades fantasmas.
Atcaico, Preclisico, Clasico y Posclisico resultan divisiones tempo-
rales sin significado 0 con contenido diametralmente diferente al acorda-
do para las regiones de la Mesoamérica nuclear. Para la mayoria de las re~
giones que conforman el Norte, est4 atin por hacerse o por consolidarse la
secuencia cronologica propia. Sin embargo, ya sabemos que dichas s
cuencias no se parecen a les tradicionales mesoamericanas.
Desde sus primeros trabajos, nuestra colega se preocupé por estable-
cer une periodizacién propia del Norte y no una réplica inadecuada de la
periodizacién mesoamericana. Fue de los primeros investigadores en per-
catarse de que en el Norte se encuientran elementos de aspecto posclasico
que pertenecen a tiempos del Clasico. Desde sus primeras andanzas, des-
cifré uno de los mayores enigmas de la arqueologfa nortefia: muchos as-
pectos fundamentales de los grandes cambios que marcaron el paso del
Clasico al Posclasico en el centro del pais se gestaron siglos antes en la
periferia septentrional. Junto con grandes figuras, como sus maestros
Wigberto Jiménez Moreno y Pedro Armillas, logré romper con el prejui-
cio centralista seguin el cual toda influencia tenia que haber venido desde
el centro hacia la periferia
En cuanto a cronologia, los aportes de Beatriz Braniff se ubican tanto
en el ambito del Norte en su conjunto como en el de las secuencias loca-
les, En sus tres ensayos de sintesis sobre el Norte de México ha propues-
Marta de los Dolores Sato
a
una periodizacion basada esencialmente en las fluctuaciones de la
era septentrional mesoamericana. A escala mas local, también con-
ry6 a establecer secuencias cronolégicas en tres regiones: el Gran Ta
el Bajio guanajuatense y los valles intermedios sonorenses. Fue tam-
de las primeras personas en subrayar la originalidad del Occidente y
ste en sus orfgenes Capacha y El Opefo frente al mal llamado
io olmeca.
Defendis la idea de que el Norte tuvo su propia conquista. Que 1579
fic menos que la Hegada del caballo, cl cual revolucioné mas la vi-
Jos nortefios que la caida de Tenochtitlan. Su interés en prolongar
studios arqueolégicos en los etnogréficos ¢ histéricos determin6 el
io de sus trabajos en Sonora, los cuales se enfocaron en conocer la
in en el momento del contacto en el siglo xvit. El propésito implt-
de esa manera de trabajar es enriquecer los modelos tedricos a partir
dades histsricas propias, adaptarlos a la evoluciGn del Norte, a la
Ia historia colonial documental. Un modo de proceder similar, por
al que estaremos siguiendo en el presente encuentro.
En resumen, hemos de recalcar la importancia de los trabajos de Tita
nbicar plenamente en su dimensién histérica el desarrollo de la ocu-
del Norte y contrarrestar la tendencia general de ver al Norte co-
universo atemporal.
-omprension del universo de los no agricultores
desde el sur, el modo de vida de los cazadores-recolectores repre-
una etapa irrevocable de un devenir lineal, una época muy remota
‘tiempo y un campo de estudio reservado en general a los especialis-
prehistoria.
Para el estudio de Mesoamérica, esa dicotomia que se ha establecido
la prehistoria de los cazadores-recolectores y la arqueologia de los
ltores mesoamericanos ha sido fuente de graves errores. Asi, parte
s dificultades que se manifiestan en el estudio de los orfgenes meso-
icanos se debe a que, por desconocimiento, no se reconoce al llama-
Preclisico como la culminaci6n de un largo proceso de sedentariza-
| sino que comtinmente se presenta lo “olmeca” como una etapa
jente pristina, Del mismo modo, esa manera de ver ha levado a ig-
el importante papel que han tenido y siguen teniendo la caza, la
y la recoleccisn a lo largo de toda la historia mesoamericana y, en
de una region del pats, hasta nuestros dias."
bra fundamental al respecto es la de Christine Niederberger Betton, Paléopaysages
ologie pré-urbaine du bassin de Mexico, 2, Centio de Estudios Mexicanos ¥
sroamericanos, México, 1987 [Etudes Mésoaméricaines)
obra de Beatriz Braniff
ar
42
Para el Norte, el modelo evolucionista es atin mis inadecuado. Toda-
via en la actualidad, la caza, la recoleccién y la pesca siguen siendo pri-
mordiales para pueblos como los seris y los kikaptis, que conservan con
gran vigor su cultura, Las relaciones entre némadas y sedentarios han si-
do determinantes hasta tiempos recientes y es precisamente para tratar
ese tema que nos encontramos reunidos aqui.
La incomprensién del mundo némada desde la perspectiva del hom-
bre urbano es muy antigua en México y se remonta por lo menos al final
de la época prehispénica, cuando la frontera norte de Mesoamética se ha-
bia retraido considerablemente hacia cl sur. Esa dificultad de entendi-
miento se ve claramente reflejada por las multiples confusiones que con-
lleva el término chichimeca. En el siglo xv1 y todavia ahora, chichimeca
se refiere a la vez a un espacio, a un nivel de desarrollo cultural, a una su-
puesta entidad étnica y a una tierra de origen.
Su uso mas pertinente y menos confuso es cuando se restringe al solo
significado espacial: el Norte de Mesoamérica. Pero, por sex un territorio.
‘mal conocido, el término pronto se cargé de otro significado, sinénimo
de barbaro salvaje. Siglos antes de la conquista espafiola, se habia vuclto
inaccesible a los mesoamericanos después de la contracci6n de su fronte-
ra septentrional. Luego, a partir del siglo xv1 llegé a ser el teatro de en-
frentamientos entre los némadas y los pueblos que encabezaron los espa-
oles en la conguista del Norte. En esas circunstancias, el nortefo se
fusion6 con el desconocido, con “el otro” por excelencia; es decir, con el
salvaje némada.
La confusi6n cundié cuando ese término llegé a denominar a todo ti-
po de pobladores del Norte. Unos eran efectivamente némadas pero otros
cran poblaciones mesoamericanas, por cierto muy diversas, que se habian
expandido en distintas partes del Norte y que sighos después regresaron
hacia la Mesoamérica nuclear. Esos son los pueblos originarios del legen-
dario Chicoméztoc. De esa confusién ha nacido la idea ingenua, atin vi-
gente en nuestros dias, de que esos migrantes norterios, antepasados de
los pueblos que dominaban gran parte de la Mesoamerica nuclear en el
siglo xv1, de los toltecas a los mexicas, pasando por los purépechas y mu-
chos otros pueblos més, habjan sido otrora cazadores-recolectores y
que en el lapso de una o dos generaciones se habian transformado mila
grosamente en pueblos plenamente urbanizados.
La confusién Ilega actualmente a su culminaciGn cuando se usa el
término como si fuera un gentilicio, como si fuera el nombre de una et-
nia o de una cultura en particular. Se habla asi de una “cultura chichime-
ca", Io que implica una sola gran etnia como ocupante atemporal de la
inmensidad del Norte. El término chichimeca encubre, de esa manera,
nuestra evidente ignorancia de gran parte de la historia antigua del Norte
de México.
MariesAreti Hers y Maria de los Dolores Soto
pare tratar
je del hom.
es al final
Esiea se ha-
i cntendi-
Sane con-
Eehimeca
} una su-
seal solo
sexxitorio
ssacnimo
fa vuelto
== fronte-
Bde en.
Tes espa-
BEEao se
= con el
En contraste con esa indiferencia hacia los grupos de cazadores-reco-
que ocuparon el Norte, 2 lo largo de su trayectoria la doctora
Braniff ha enfatizado Ia importancia de la relacién mutua entre
jones mesoamericanas y grupos cazadores-recolectores. Ha escogi-
bajar en lugares fronterizos particularmente propicios para detectar
materiales arqueol6gicos situaciones de influencia mutua. Se inte-
en los procesos evolutivos del nomadismo al sedentarismo, pero
én del sedentarismo al nomadismo, y en las relaciones de simbiosis
poblaciones agricolas y de cazadores-recolectores. Asi, por ejemplo,
6 cémo en el Gran Tunal potosino las relaciones entre esos dos mo-
‘de vida parecen haber sido pacificas y de mutuo provecho, a diferen-
‘de otras regiones nortefias en las cuales prevalecieron situaciones
ictivas. En su obta, podemos por lo tanto acercarnos al mundo real y
cado de esos multiples pueblos que ocuparon el Norte y sus di-
maneras de adaptarse al medio, procurando siempre evitar por par-
nuestra autora cualquier juicio de valores, como la supuesta simpli-
o el llamado atraso de los grupos némadas.
Falta casi todo por hacer en ese aspecto en cuanto a la arqueologia, y
‘yoces de los historiadores nos son indispensables para no perder de
Ja diversidad cultural y los cambios en el tiempo que tuvieron lugar
Jos términos tan genéricos como cazadores-recolectores, ndmadas 0
:mecas.
‘PEEJUICIOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL SUROESTE
|ADOS UNIDOS
selaciones entre el suroeste y el sureste de Estados Unidos y Mesoa-
han sido estudiadas desde hace mucho tiempo. Curiosamente, en
stura al respecto, la regiGn intermedia entre esas tres reas cultu-
es decir el Norte, suele ser ignorada 0 considerada como un agente
secundario en el escenario. Tal situacién era normal cuando la ar-
jogia nortefa era atin excesivamente incipiente. En nuestros dfas,
spostura ya no puede justificarse y sin embargo persiste.
‘Constatamos, por ejemplo, que los especialistas del suroeste que se
san en determinar la naturaleza de las relaciones entre dicha area
al y Mesoamérica suclen tener un conocimiento muy general de
rica y un interés paradsjicamente limitado por el area inter-
del Norte de México. En las modalidades del difusionismo tradi-
© en las mas recientes del modelo del sistema mundial, se ha in-
lo entender dichas relaciones como influencias unidireccionales,
un foco surefio hasta la lejana periferia. De esa manera, se toma
consideracién alguna de las entidades politicas del centro del pais y
Sntenta reconocer su impacto en algunas de las lejanas culturas del
bro de Beatriz Brontft
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Ayauhcalli en CoyoacanDocument24 pagesAyauhcalli en CoyoacanIsus DaviNo ratings yet
- Mesopotamia Lenguaje Poetica Escritura PDocument108 pagesMesopotamia Lenguaje Poetica Escritura PIsus DaviNo ratings yet
- España en El Debate Publico Mexicano 1836-1867Document238 pagesEspaña en El Debate Publico Mexicano 1836-1867Isus Davi100% (1)
- Star Warriors at Chichen Itza PDFDocument20 pagesStar Warriors at Chichen Itza PDFIsus DaviNo ratings yet
- Anales de Tlatelolco PDFDocument101 pagesAnales de Tlatelolco PDFIsus DaviNo ratings yet
- The Olmec World Bernal 4Document50 pagesThe Olmec World Bernal 4Isus DaviNo ratings yet
- Hammond DO DuetDocument6 pagesHammond DO DuetIsus DaviNo ratings yet
- NUBIA IN THE NEW KINGDOM Lived Experienc PDFDocument16 pagesNUBIA IN THE NEW KINGDOM Lived Experienc PDFIsus DaviNo ratings yet
- Codices Del México Antiguo Carmen AguileraDocument127 pagesCodices Del México Antiguo Carmen AguileraIsus DaviNo ratings yet
- Excavations in Nakum Structure 99 New Da PDFDocument34 pagesExcavations in Nakum Structure 99 New Da PDFIsus DaviNo ratings yet
- Buildings On Roman Coins IdentificationDocument2 pagesBuildings On Roman Coins IdentificationIsus DaviNo ratings yet
- Healing Springs of Anatolia St. Michael PDFDocument15 pagesHealing Springs of Anatolia St. Michael PDFIsus DaviNo ratings yet
- Fragmenting The Chieftain Catalogue. Lat PDFDocument286 pagesFragmenting The Chieftain Catalogue. Lat PDFIsus Davi100% (1)
- Mirando A La Muerte Vol. 2 Las Practicas PDFDocument66 pagesMirando A La Muerte Vol. 2 Las Practicas PDFIsus DaviNo ratings yet