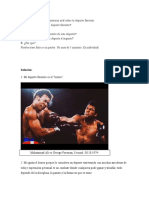Professional Documents
Culture Documents
#5 El Comercio Del Cacao en El Nprpriente Del Reino de Granada, Siglo XVIII
#5 El Comercio Del Cacao en El Nprpriente Del Reino de Granada, Siglo XVIII
Uploaded by
DEIMER Rodelo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views30 pagesOriginal Title
#5 El comercio del cacao en el nprpriente del reino de granada, siglo XVIII
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views30 pages#5 El Comercio Del Cacao en El Nprpriente Del Reino de Granada, Siglo XVIII
#5 El Comercio Del Cacao en El Nprpriente Del Reino de Granada, Siglo XVIII
Uploaded by
DEIMER RodeloCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 30
| <<
El comercio del cacao en el nororiente del Nuevo Reino
de Granada, siglo xvi
Amado Antonio Guerrero Rincon”
La coyuntura politica y econémica
Sise parte de la consideracién de que desde la segunda década del siglo
xvi el cacao se conocié en Espafia, para luego extenderse su consumo a
t toda Europa, y que su cultivo se extendié por buena parte de las regiones
cdlidas del Nuevo Mundo, es légico suponer que con el comercio sucedié
algo similar, suplantando rutas, circuitos e intercambios que antes practica-
ban las sociedades indigenas. De hecho, a pesar de las prohibiciones de
efectuar intercambios intercoloniales, este fue un producto que logré supe-
rar las restricciones y su comercio se hizo extensivo por todas las colonias',
especialmente hacia Nueva Espafia desde el puerto del Callao, Ecuador, al
de Acapulco, y desde Caracas al puerto de Veracruz.
En la medida en que buena parte del cacao producido en el nororiente
del Nuevo Reino de Granada durante el siglo xvii, se export6 por Maracaibo,
con destino a Nueva Espafia y que Maurice 'Brunghardt (1974: 69-102)
establecié una correlacién directa entre los precios y el volumen de expor-
taciones hacia aquel virreinato, y la dindmica de las rentas decimales de los
centros productores de cacao como Ciicuta y Salazar de las Palmas, es ne-
cesario efectuar un andlisis preliminar sobre lo que estaba aconteciendo
con las relaciones comerciales entre estas dos regiones.
Inicialmente hay que sefialar que el comercio entre el Virreinato del
Peri y Nueva Espafia habfa sido prohibido mediante las «Leyes setenta y
siete, setenta y ocho, titulo cuarenta y cinco del Libro nono de la Nueva
Recopilacién de Yndias» (Niifiez, 1972: 115) y el monopolio de la
=
ting ota Historiador. Director del Grupo de Investigacién sobre Desarrollo Re-
asad qrachamiento Territorial. Profesor Titular Escuela de Economia, Universidad In-
le Santander. c. e.: guertero@uis.edu.co
comercig, a ‘autores coinciden en sefialar que entre las islas del Caribe fue comiin su
alin se en, establecerse los vinculos comerciales con Cartagena, Portobelo y Panamé, y
fas oe sostener que desde 1580 el Nuevo Reino de Granada exportaba algunas
Pequefias cantidades de cacao ¢ Europa.
Escaneado con CamScanner
™
ortacién de cacao a Nueva Espaiia habia: ido Concedido a
ne racas, bajo la consideracién de generar 'Mgresos para e 0st ms “
el oresidio de La Guayra, ane de la ciudad de Caracas, e Re
de las «Milicias Necesarias de la Real Corona», Para la defensa de rel
yel lago de Maracaibo, constantemente atacada Por piratas y consar ‘Bid
Pero implementar esta prohibicién fue casi que un imposible 0s,
burocracia espafiola, no solo petgne de vez en cuando Se concede
cias que facilitaban el comercio regional y por |
la
Cedfan ji
lo tanto la legada 7: aaa
junto con el poco interés de las autoridades col,
ida Oniales por deteney hie
co, sino también porque habfan condiciones objetivas, COMO eran loch”
precios del cacao procedente de Guayaquil, quehacfan AtraCtIVO sy og
cio, adems del interés de los comerciantes de Nueva Espafia Por manten,
telaciones econémicas con las regiones mineras del Vitreinato del Peng, =
Esta situacién generé un constante enfrentamiento entre las lites ge
amas regiones y un sinntimero de solicitudes del cabildo de Caracas dit
das al Rey y al Consejo de Indias para que se hiciera Cumplit lo esting,
enlas Leyes de Indias. En 1693 se quejaban de los bajos precios a los cuales
habia Ilegado el cacao en Veracruz, como resultado dela llegada asivade
cacao procedente de Guayaquil, lo que se traducitia en la total ruina de
esta provincia y no tener otra manutencién que el dicho CACAO», Dues en
1685 se habfa concedido licencia para remitir vino desde el Callao g Gua.
temala, con la prohibicién expresa de no comercializar
aprovechada para cargar furtivament
CACAO, situacién,
'e cacao en Guayaquil Y venderlo en
Acapulco, so pretexto de una arriba
tios dichas prebendas, por lo que en 1694 se detogs
autorizaba el mencionado Comercio, pero en 1699 el Virrey de Nueva Es.
Pafia manifestaba ser «imposible el escusar las arribadas voluntarias o mal-
Ciosas de las embarcaciones del Pertia la Nueva Espafia por los puertos del
2. Ademés de poner en riesgo la seguridad por falta del Sostenimiento de las Miliciasy
las Fuerzas Militares de Cumand, Trinid:
Trinidad y Margarita con la cual ese guarnece las Fuens’
tsios y Caminas de su Rentas y las
Procedido todo de los Real
Misiones espirituales a que «socorre de ea oe
les derechos de estte frutto» seftalaban que en términos int
sof cuanto hacfa a la formacién de estta Repiiblica se debe rep:
rar que tds is Res
cin
ca, ni ciutacién sino la de estte frutto con sus _ ny
Cuyas congruas esttén cittuadas€
x de ett
ensos, y tributos manteniéndost ji
Escaneado con CamScanner
Mar del Sur porque todas las embarcaciones trahen sefias visi
: en sefias vis
padecido tormenta con que no se les sibles de haver
0 Puede impedir la entrada ni justificar s
involuntaria y que en el interin que ‘
ya Se reparan introducen el caco de Guaya-
quil en este Reyno», por lo que solicitaba se «permita el comercio de los
navios o embarcaciones que artivaren con la calidad de que paguerrderechos
doblados» (Néiez, 1972: 118). Aunque el Rey negé esta olicitud y reiteré la
prohibicién del comercio del cacao desde Guayaquil, los constantes reclamos
del cabildo de Caracas efectuados en 1701, 1708, 1709, 1710, 1724, 1728,
1775, entre otros afios, indican que el comercio de cacao desde aquella
provincia con Nueva Espafia fue frecuente a lo largo del siglo’.
Las razones que explican esta permanencia y vigencia del cacao de
Guayaquil en los mercados de Nueva Espafia, adonde también llegaba el
procedente de la Isla Martinica, a pesar de la prohibicin de su comercio,
radica fundamentalmente en que sus precios eran menores a los de Cara-
cas, en virtud de las diferencias de los costos de produccién calculados para
Caracas, en 1745, en 11 pesos y medio la fanega (Arcila Farias, 1946: 174,
206), contra 1 peso y medio por fanega del guayaquilefio (De Ulloa, 1807:
1-176, en Leén y Szdszdi, 1964: 49), dada la abundancia de aguas que
facilitaban tanto su cultivo como su rendimiento y el transporte, y una
productividad de 18 fanegas por cada mil 4rboles en el caso del cacao
guayaquilefio, frente a las 10 15 del cacao venezolano’, Ademis, la cercanta
de los sitios de cultivo a los puertos de exportacién y el uso de la red fluvial,
reducfan ampliamente los 4 a 8 reales de transporte que gastaba el cacao
venezolano para ponerse al puerto. Es de anotar que las diferencias de los
precios de las dos regiones productoras, también se han tratado de explicar
por las diferentes calidades del producto*, pues unos sostienen que el de
Caracas era mucho mejor elaborado y por lo tanto tenfa una mayor calidad,
tal y como losostiene Arcila Farias (1946: 92); pero Le6n y Szdsadi, desvirttian
tal hipétesis y sustentan que la explicaci6n del auge del cacao de Guayaquil
hay que buscarla en tres factores esenciales: menores costos de produccién,
demanda interna que estaba entre el 20% y el 40% del total desu producci6n,
. La obra ue Nifiez contiene la transcripcién de las actas capitulares
del cabildo de Caras coconuts con el cacao desde 1693 y para todo el siglo xvit, por lo
aque constituye un valioso material de consulta para entender las decisiones politices al
Tespecto,
4 Aunque en las regiones ricas del valle de Caracas se podia llegar a recoger hasta 25-
30 fanegas por cada 1000 arboles (Arcila Farfas, 1946: 174-175). een
5. Desde principios del siglo xxvil, a anotaba que en Guayaquil se cultivaba el cacao c
menos euidado que en Nueva Espaiia. (Len Borja y Szésedi, 1964: 49-50).
139
Escaneado con CamScanner
SS
Y menores costos de transporte (Ledn Borja y Szészdi, 1964: 43.. 0), py
contaba con su propio astilleroy con maderas de gran calidad lo que pemice
la construccién de barcos de transporte de mas capacidad y mayor tiem,
operacién, Adem, debido ala relativatranquilidad dela aguas de Pactcg
yalacalidad de los barcos ya mencionada, se promediaba una carga entre 2%»
35 toneladas por hombre de a tripulacin, mientras que la flotilla Venezslan,
que debfa navegar por las tormentosas aguas del mar Caribe, solo logtaban
cargar entre 3 a 10 toneladas por hombre de la tripulacion, P
OF otra pate, log
barcos venezolanos regresaban de México con Poca mercancfa, Mientras Que
4os de Guayaquil lo hacian con afi, brea, jarcia y ropa china o de Cast
mercancias que luego eran expendidas por todo el virreinate (Leen Bory
Szfszdi, 1964: 46-48).
En cuanto hace referencia al comercio legal, Eduardo Atcilas Fary
logré establecer los voltimenes de exportacién del cacao Venezolano par
buena parte del siglo xvit y las seis primeras décadas del siglo xvin,
Tabla 1. Exportaciones de cacao venezolano, 1620-
1764
Periodo [Nueva | Islas] Islasde
Espafia | Tora
Espaiia_| Canarias | Barlovento
1620-1700 | 367766 | __ 5991
1720-1730 | 188481 | 27357
1740-1749 | 2583247
1750-1764 | 270889 | 76141 28196
71595 | 435352
40243 | 256081
171202 | 429526
500313 | 875641
Total 1085460 | 109488 28196 | 783353 | 1996600
% 541 55 14 390 | 100
Fuente: E. Arcila Farfas, 1946: 96-98, 178, 203, 258,
Como se puede observar, a lo largo de todo el Periodo, el promedio
anual de las fanegas de cacao export:
ado estuvo en constante crecimiento,
incrementéndose en més de un 1.000% entre los dos Periodos extremos.
Tgualmente se constata cémo el principal mercado Para el cacao de late-
sin fue Nueva Espatia, pues a este virreinato estuvieron orientadas el 54.1%
del total de las exporta
iones que se efectuaron, siendo Espafia el segundo
destino con el 39% del total.
§; Despachos a Cartagena, La Habana,
Santo Domingo y Canarias
7. Incluye Islas Canaria ee
140
Escaneado con CamScanner
Pero en el andllisis de este cuadro general, que permite tener una pers-
pectiva de largo plazo de las exportaciones de cacao, no se pueden dejar de
mencionar las diferentes coyunturas que se presentaron, por el desencade-
namiento de conflictos politicos internacionales en los cuales estuvo direc-
tamente vinculada la Corona espafiola, como la Guerra de Sucesién,
acaecida durante los afios 1702-1713, y las guerras sostenidas con Inglate-
rra en los afios de 1739-1743 y de 1779-1783, petiodos en los cuales se
interrumpfa buena parte del trafico maritimo, se flexibilizaban los rigidos
controles estatales al comercio, se permitia el intercambio con las «nacio-
nes neutrales y amigas» y se hacian concesiones especificas a compaiifas
particulares, para tratar de abastecer las colonias y llevar los productos de
las mismas a Espafia. También hay que considerar los cambios introducidos
en la politica econdmica colonial con el advenimiento de los Borbones al
trono espafiol, pues se ha considerado que esta dinastia dio por terminada la
politica proteccionista de la casa de los Austrias ¢ implementé, alo largo del
siglo xvull, una serie de reformas de cardcter administrativo, territorial yco-
mercial, que modificaron la visién y concepcién que tradicionalmente se habia
tenido sobre las colonias americanas y crearon un nuevo orden colonial.
Enel primer caso, aunque el objetivo central de la Guerra de Sucesion
habia sido restablecer el ahora «desequilibrado equilibrio de poder», con las
pretensiones de Francia de unificar las dos Coronas en manos de una misma
dinastia, no se dej6 de lado en ningtin momento la biisqueda del rompi-
miento del monopolio comercial que practicaba Espafia con sus colonias.
Es asi como Francia se hizo otorgar, en 17018, el asiento de esclavos que
explotarfa por medio de la Compafifa de Guinea, y el permiso para que sus
barcos de guerra anclasen en los puertos de Indias’, e Inglaterra, durante el
transcurso de la guerra, habia hecho prometer a uno de los aspirantes al
trono espafiol, el archiduque Carlos, la concesién de dichos asientos. Pero,
perdedora de esta guerra, Espaiia ratificarfa antiguas concesiones y otorga-
tia nuevos privilegios para alcanzar la paz, esta vez a Inglaterra. Mediante
el tratado de Utrech, firmado en 17 13, le otorgé a Inglaterra el asiento
durante treinta afios con la autorizacién de introducir anualmente 4.800
esclavos; ademas abrié las compuertas del vasto mercado colonial a la in-
‘ustria inglesa, al otorgarle el derecho de enviar un flete de 500 toneladas
—
El contrato se firms
ndias Occidental
(At
‘ou Por seis afios y ocho meses, y tenfa por finalidad la introduccién
les de un maximo de 10.000 toneladas de negros, estipulandose tres
cila Farias, 19. 15!
a la del 11 de enero
dias. AGN, Virreyes, 5
9. Por Real Cédul
Puertos de In¢ de 1701 se ordené dejar entrar los navios en los
141
Escaneado con CamScanner
demercanctasyel de ulizar esclavosy bases comerciales en cl Rios Plata,
privlegis estos que aban alos ntereses ingleses la posibilidad de adentrarse
area rcadoscoloniales de Espafia més abiertamente y de ejrcer el co
trabando de mercanefas con una mayor amplitud; aparte de que dados ig
consolidados intereses en el continente africano, al obtener el monopolio
crs ercio de esclavos aseguraba un triingulo comercial que abarcaba
los tres continentes.
es wen hay que tener en cuenta los cambios de orientacién en f
politica comercial, n especial aquella relacionada con la forma como se
politic ba y explotaban las colonias del Nuevo Mundo, pues los plantea-
conte eticos hacfan ver la necesidad de ensayar nuevas formas de orga-
vrvgeion del comercio y de buscar una mayor liberalizacién del mismo. El
Mia ode orientacin, en este sentido, se vio una vez culminada la Guerra
de Sucesién. Espafia adopt6 para sf el sistema de compafifas, que tanto
éxito habfa reportado, especialmente a Inglaterra, en la explotaci6n de sus
oa pnias®, Inicialmente la Compatia de Montesacro de Francia, entre 1707-
1714, realiz6 algunos viajes Honduras, Veracruz y Caracas, sin mayores
beneficios (Arcila Farias, 1955: 31); en 1714, Felipe V autoriz6 Ja funda-
penelge la Compafifa de Honduras, en 1728 se fund6 la Compaiiia
Guipuacoana de Caracas que monopolias el comercio del cacao en Vene-
auela y parte del Nuevo Reino de Granada (Valle de Ciicuta, Pamplona y
Salazar de las Palmas), en 1734 se fund6 la compaiifa de Galicia y la
Compaififa de La Habana monopoliz6 el comercio de Cuba entre 1740+
1765, importando tejidos, loza y esclavos y exportando de Cuba aziicar y
tabaco; y hacia 1785 se fundé la Compaiifa de Filipinas con el objetivo de
establecer un puente comercial entre China y América; vendiendo plata
mexicana en China y tejidos orientales en América (Diaz, 1980: 21-22).
‘Aeestas compaiifas se les asignaban vastos espacios geograficos para que
los explotaran sistematicamente, a cambio del pago de cierta cantidad de
dinero ala Corona y de la aportacién de barcos de guerra para defender las
costas, bien del comercio ilegal o bien de ataques a los centros comerciales
enlas confrontaciones bélicas. Reconocia asl Estado espatiol la dificult
para seguir implementando su monopolio estatal y la necesidad de ofteret
una mayor apertura a la iniciativa individual.
To, Veamos cl ejemplo inglés, El comercio con Asia, asignado 21g Compas eco
tal de Indias el comercio con Africa, asignado a la Compaifa de Africas een
con el Mediterraneo, asignado a la Compafifa de Levante; ‘el comercio con ‘Comeallé
asignado la Compan de Rusia; el cometcio con Norteamérica, asignse* si
de la Bahia Hudson.
142
Escaneado con CamScanner
re
El caso de la Compaiifa Guipuzcoana, nombre tomado de la provincia
de Guipiizcoa, donde nacié y se solicitaron los privilegios a la Corona
espafiola, surgié inicialmente del intento por lograr la igualdad de impuestos
para el cacao en el puerto de Cadiz y aprovechando, tanto las necesidades
de retomar el control por parte de la Corona, como de reactivar el comer-
cio con las colonias que se quejaban de la falta de abastecimientos de mer-
cancfas para sus sustento basico. Por ello los privilegios comerciales sobre
Venezuela, que se le otorgaron el 25 de septiembre de 1728, inclufan el
compromiso de traer las mercaderfas necesarias de la Metr6poli a la Colo-
nia, destinar un espacio dentro de los barcos de su propiedad para posibili-
tar el comercio de cacao.de los cosecheros de la zona y vigilar el litoral
venezolano con naves armadas, ademés del derecho a perseguir y capturat
barcos contrabandistas. El Rey se reservaba el derecho de ceder a otras
compaiifas los mismos privilegios, pero ya en 1732 y 1742 renuncié a tal
derecho ante la insistencia de la Compaiifa por los servicios militares y
comerciales que les habia brindado. De igual forma, la exclusi6n de la pro-
vincia de Maracaibo, que inicialmente estaba contenida en los privilegios,
fue derogada para 1732 (Arcila, 1946: 180-187).
Desde un primer momento la Compaiifa logré consolidar su operacio-
nes comerciales a expensas de los productotes directos del cacao, pues apro-
vechando el monopolio sobre la zona inicié una politica que redujo
progresivamente el valor interno del cacao, hasta tal punto que el precio
establecido en 1730 de $20 la fanega, habia descendido a 12 pesos en 1740
yasolo $9 pesos en 1749, precios que no se compadecfan con los costos de
producci6n y de acarreo del producto que estaban sobre los 11,5 pesos"’,
pauperizando a tal punto la economfa regional que gesté recurrentes re-
vueltas, cada vez mas extensas entre la poblacién venezolana, como la in-
surreccién encabezada por el capitan Juan Francisco Leén (1749-1752),
que manifesté un claro resentimiento econémico frente a las autoridades
coloniales y que, ademas, congregé los énimos de gran parte de la pobla-
ci6n como expresi6n del inconformismo frente a las politicas inequitativas
de la Compaiifa, que incumplfan recurrentemente los espacios prometidos
en los barcos de la Compaiifa para la comercializacién del cacao local con
Veracruz y deprimfa los precios (Arcila, 1946: 205-253).
El resultado de estas acciones se tradujo en el establecimiento de un
sistema de regulacién de precios anual, a través de un comité formado por
——
11. Una de las précticas comunes utilizadas por los comerciantes era el Posponer la
Gilda de los barcos para lograr una mayor acumulaciOn del producto en el puerto y por ende
isminuir su precio (Arcila Farias, 1946: 206-207).
143
Escaneado con CamScanner
el gobernador, un regidor y un representante de la Gane lo cual Per.
Bor ue los precios se recuperaran y se incrementaran las exportaciones
nuevamente, especialmente en el periodo de 1750. I 764. A partir de all,
la situacién de la Compaiifa fue cada vez menos Paani pues n a 1757
estuvoa punto de declararse en quiebra, argumentando su esate,
némico en el crecimiento inusitado del contrabando, sien mente has
landés, que trafa mercaderias de mejor calidad y a menos de la mitad de]
precio de los de la Compaiiia, recibiendo ademés el pago en cacao.
Las reformas de Carlos IIL
Durante el siglo xvut, Espatia busc6 la reactivacion de su economia a
partir de un proyecto de fortalecimiento de la industria, de lamarinay ‘del
comercio; para lo cual necesitaba transformar a las colonias en el mercado
complementario para su economia. La concepcién aquella de’ solo verlas
como un depésito de metales preciosos que se extrafan por medio de la
explotacién directa y de efectuar un comercio preferentemente de
inetrcambio, dio paso a una més avanzada: se trataba ahora de transformar-
las principalmente en fuente productora de materias primas y productos de
consumo y para lograrlo era necesario introducir una serie de reformas que
le garantizaran a Espafia una explotacién més racional.
El objetivo no seria el de buscar el desarrollo de las economfas colonia-
les, tampoco el de darles la oportunidad de encontrar su propio dinamismo
a partir de las variaciones regionales, sino el de utilizarlas y cargarles, por
ende, los mayores esfuerzos en el intento final que se estaba haciendo para
lograr el resurgimiento de la economia espafiola. La crisis de recutsos por la
que atravesaba la Corona espatiola para la financiacién de los programas de
reformas que se adelantaban en Espafia"” y de las guerras en las cuales parti-
cipaba, se hizo més pronunciada con la disminucién de los recursos que le
Hegaban de las colonias, no solamente explicada por la recesi6n de la mi-
neria, sino también por la pérdida de la efectividad en la mayoria de los
‘mecanismos de control de las actividades econémicas coloniales.
La busqueda de nuevos medios que le permitieran extraer mayores re-
Cursos, es lo que explica el que se inte
ntara inttoducir, en unos pocos afios,
cambios que se habfan aplazados durante tantos. Elreformismo que caracteriz6
12, Pirenne (1973, IV, 399 ¥ 8s.) considera que fue la insuficiencia de recursos lo que
imposibilits la transformacién de Es,
lipole pafia, al dificultarse la realizacién de reformas como eran
politica de construcci6n de caminos y canales la politica de centros de ensefianza técnica
y fabricas, lo mismo que la adecuaci6n de la Marina espafiola.
144 -
Escaneado con CamScanner
alos Borbones, especialmente a Carlos Il (1759.
de esta coyuntura. Margarita
c 1783) es analizado dentro
Gonzélez llama la
miento que acompaiiaba al a;
atencién sobre el pensa-
funda
ycomo fuente de los ingresos del Bstador (Ganesan 3: 43)
: Las reformas administrativas y €conémicas fueron la tiltima fase del con-
junto de medidas que se habian venido adelantando con el esquema eco-
némico-politico de los Borbones, para hacer de las colonias ‘el mercado
complementario que necesitaba la economfa espafiola. Donde mejor se
expresa el espiritu de dichas reformas es en el trabajo de Campillo, intitula-
do «Nuevo sistema de Gobierno para la América, con los males y dafios
que le causa el que tiene de los que participa copiosamente Espaiia, y reme-
’ imera tenga considerables ventajas y la se-
». Alli se expresaba claramente la necesidad de’
hacia un sistema de Capitanias Generales dividi-
londe los Intendentes tuvieran amplias facultades
politicas y fiscales para introducir una serie de reformas como eran
las de «buena policfa», entendida esta como «la de itil empleo de los hom-
bres», agraria, industria y de comercio libre.
dios universales para que la prit
gunda mayores intereses»'
variar la administracién
das en Intendencias, d
militares,
De acuerdo a esta nueva concepcién, los cambios efectuados en las
colonias abarcaron un amplio espectro: desde la demarcacién de nuevos
virreinatos y capitanfas generales, al lado de la introduccién del sistema de
Intendencias en lo administrativo; hasta la liberacién del comercio, tanto
intercolonialmente como con la apertura de nuevos puertos en Espafia y
América; as{ como el apoyo indirecto a la produccién colonial que redun-
darfa en beneficio del sector agricola, al incorporar a una red de
comercializacién mds amplia a productos como la cochinilla de Nueva Es-
pafia, el indigo de Guatemala, el azticar de Cuba, el cacao de Venezuela y
los cueros de Nueva Espaiia y el Rio de la Plata.
i fia: Intendente del Ejército
Campillo habta ocupado puestés de relevancia en Espafia: : ito
de Italia y ce Parsee y arene el reinado de Felipe V habia sido su Pea de Halen:
da. Miguel Artola sostiene que las reformas borbénicas que desarrollé ee los i a it : ae
tadas integramente en el Nuevo Plan de Campillo, pues los manuscritos datan de 1743 y
fueron autorizados para su publicacién en 1789; sin embargo, copias del mismo reposaban en.
la Secretaria de Indias,
145
Escaneado con CamScanner
El virreinato de la Nueva Granada creado en 1719, sus;
y vuelto a crear en 1739 (Morner, 1979: 6-7, 19), se consolidé como una
unidad administrativa necesaria para los nuevos Propésitos, asi como también,
lo serfa el de Buenos Aires, creado en 1777. Igualmente se crearon las
capitanfas generales de Guatemala, Chile, Venezuela en 1776 y Cuba,
incorpordndose con ello nuevas zonas, antes olvidadas, Para su explota.
cidn. El sistema de intendencias, que posteriormente se ampliaria, se inicig
con la creaci6n de la intendencia de la Habana en el afio de 1764 (Rodriguez
Lapuente, 1968: 358-360).
Sobre el comercio, Campillo sostenfa que se debia «... mirar la libertad
como alma del comercio y en considerar la libertad como fundamento prin-
Cipal de todos los demés intereses de la monarqufa», defendiendo Por con-
siguiente, «... la apertura del comercio ameticano a todos los Puertos
espafioles|...] y quitando enteramente los derechos de palmeo, toneladas y
otros. Sin esa apertura [vaticinaba él] serfan antes que beneficiosos, perjy.
diciales para la Metr6poli espafiola los adelantos que se obtuviesen enlas
colonias con las reformas a la agricultura, la minerfa, las f4bricas y las artes,
etc., pues irfan a beneficiar a las otras potencias antes que a la misma Espa-
ia, porque todos los frutos y productos de América de nada servirian a esta
no teniendo el consumo que se facilita por el cometcio».
En este sentido, las reformas borbénicas dieron una serie de pasos para
eliminar el monopolio comercial y legalizar el comercio entre las colonias,
En 1765, por medio del decreto real del 16 de octubre,
el comercio de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico,
los puertos de Cédiz, Sevilla, Alicante, Malaga,
Corufia, Cartagena y Gijén; terminando asf el
cha habjan disfrutado los comerciantes de Sev;
Puertos esparioles el comercio de cinco ameri
«los derechos de palmeo,
cencias (Galindo,
pendido en 1723
se habilitaron para
Margarita y Trinidad,
Barcelona, Santander, La
monopolio que hasta la fe-
illa y Cédiz, al abrir a nueve
icanos; aboliéndose ademés
toneladas, seminarios, visitas, habilitaciones yl
1978: 124). Este proceso continud al extenderse dicha
tos de Yucatan y Campeche en 1770, en 1776 a Santa
Marta y en 1777 se le concedié la calidad de puerto menor a Richacha.
La legalizacién del comercio intercolonial, se dio fundamentalmente a
partir de 1774 cuando se autoriz6 a los reinos del Perd, Nueva Espafia,
Nuevo Reino de Granada y Guatemala Para que comerciaran entre sf; en
1776 se permitié que Buenos Aires comerciara con las regiones mineras ¥
se le dio libertad para que fijara impuestos; en 1778 -el 2 de febreto-
se amplié la libertad para que comerciaran, directamente con Espafia, alos
146
Escaneado con CamScanner
reinos de Pert, Chile, Buenos Aires y el 12 de octubre del mismo afio, en lo
que se considera como punto culminante de este proceso de liberalizacié
del comercio, se expidié el Regla proceso de liberalizacién
‘eglamento de Comercio Libre (Gonzalez, 1983:
155), donde se autoriza a todas las colonias de Indi libs
tecon Espafa, autorizdndose, ademas de | lias a comerciar libremen-
ee ee los puertos espa-
aera oe ‘ fortusa, Palma de Mayorca y Santa Cruz
‘omo puertos libres; libertad que se extendid
al puerto minero de Veracruz, en Nueva Espaiia, afios mas tarde (Ots
Capdaqui, 1941, 41).
Conel incremento del namero de puertos de partida y de llegada tanto
en Espafia como en América, para que adelantaran actividades comercia-
les, no solamente se amplié la base de comerciantes que se beneficiarfan del
comercio colonial, brindéndoles asf la oportunidad de una mayor acumula-
ci6n, sino que también se logré un mayor y mejor abastecimiento de las
colonias con la consecuente disminucién de las opciones para el contra-
bando; y una mayor salida de los productos de Espafia, lo que conllevaria a una
reactivacién de sus sectores econémicos, y la mayor entrada de metales precio-
sos y materias primas de las colonias que se vieron también estimuladas.
Este conjunto de medidas y el auge del comercio intercolonial, dinamizaron
las actividades econémicas de las colonias, especialmente ligadas al comercio
de agroexportacién, como el caso del cultivo del cacao, adquiriendo gran
relevancia los puertos de Cartagena, Maracaibo, Veracruz y ‘La Habana, luga-
res a donde se conducfan las mercaderfas con fines exportables, haciendo
antes de iniciar su partidaa Espafia.
la coyuntura no serfa nada facil, pues,
ademas de la autorizacion de libre comercio, la guerra de Espafia con Ingla-
terra acaecida entre 1779-1783, la oblig6 a efectuar gastos en la defensa
maritima de la region para el control del contrabando, tal y como estaba
estipulado en el contrato suscrito con Ja Corona, lucha en la cual no solo
perdié varias de sus embarcaciones, sino que no tenfa la liquidez suficiente
Jo cual originé un intenso debate por parte del ca-
en 1780, pues se sostenia que «desde el
mismo dia de la declaraci6n de la guerra, se denegé el factor principal de la
referida Compaiifa a comprar los frutos, y efectos de su negociaci6n Ge /
esta provincia con el motivo de no tener dinero alguno, con que comprarlo
yniatin géneros suficientes dela primera necesidad y Saati ioe
permutarlos», lo cual habfa deprimido los precios hasta tal pu que la
fanega de cacao Ia estaban vendiendo a siete y ocho pesos, cuando el precio
escalas entre unos y otros
Para la Compafita Guipuzcoana
para comprar el cacao,
bildo de Caracas con la compafifa,
147
Escaneado con CamScanner
oo
establecido era el de $16 pesos'*. Las finanzas de la Compaiifa no se recupe.
raron, admitiendo su fracaso en 1784 y cesando sus operaciones comeren,
les en 1785, lo que no dejé de ocasionar algunos inconvenientes en |,
comercializacién del producto.
El comercio del cacao de la regi6n
Organizacién del comercio
La organizacién del comercio del cacao partfa de la base de la
estructuraci6n de una serie de fases que se identifican de la siguiente mane-
ta: a) establecimiento de relaciones de dependencia de los cultivadores a
los comerciantes mediante el pago adelantado, en dinero o mercancfas, de
la cosecha o parte de ella; b) acercamiento del producto a los sitios de
embarque o de consumo final, el cual podfa tener mas de una etapa: si iba
para Maracaibo hasta los puertos de La Grita y Escalante, Gibraltar y luego
hasta el puerto mayor, si el destino eran los mercados de la costa, una primera
etapa se cumplia desde Pamplona y el Valle de Ciicuta hasta Oca, yTiege
una segunda etapa hasta Mompox, donde comerciantes como Frandiséo
arreazo y Julién Trespalacios, Marqués de Santa Coa, Jo acdpiaban en
una mayor dimensi6n, para luego remitirlo a Cartagena. Siél destino erx ‘a
interior, los comerciantes de Girén y Tunja actuaban como niveles de
intermediacién hasta Ilevarlo a Santafé. En este caso se requeria de otras
capacidades como la propiedad de grandes recuas de mulas, y de piraguas o
embarcaciones, 0 en caso contrario la capacidad de contratacién para
efectuar satisfactoriamente este segundo ciclo; c) la exportacién del producto
hacia destinos extranjeros, bien fuera Nueva Espatia, Islas Canarias o Espatia,
lo cual solo podfan hacer los grandes comerciantes, 0 comerciantes de la
carrera, pues era necesario tener vinculos familiares y/o comerciales con los
puertos de Espafia y los de las colonias como La Habana, Portobelo y Veracruz.
Todo parecer indicar que la primera fase era la que mas favorecia a los
comerciantes, pues segdin don Miguel de Santisteban, quien visité la region
por los afios de 1740-1741, la «principal negociacién la hacen algunos co-
merciantes forasteros adelantando algin dinero y ropasa tan subido precio
14. Enrique Bernardo Nuiiez, «Sobre las deterioradas telaciones con la compafiia
Guipuzcoana y alegato por la libertad de comercion (1972: 471-485).
148
Escaneado con CamScanner
que ni buena plata no sale vendido al cosechero por dos reales» el millar,
cuando el precio regular era de cuatro reales (Robinson, 1992: 219), es
decir, que obtenfa una ganancia por financiar parte del ciclo productivo,
del orden del 50% en el precio final. Ello es lo que explica que algunos
comerciantes arriesgaran sumas importantes de capital, distribuyéndolo en-
tre los cosecheros para financiar el ciclo productivo del cultivo y recolec-
ci6n del cacao, y asegurarse asf la entrega del producto.
Esta perspectiva de inversién puede ser analizada cuando se examina el
papel del crédito en la economia cacaotera de la regién. Algunos casos
representativos son: don Salvador Rodriguez Lago, comerciante de carrera,
quien desde 1758 pagaba anticipos por las cosechas de cacao, lo que esti-
mulé la produccién, por una suma que ascendfa a los 100.000 pesos
(Meléndez, 1982: 45), don Joseph Domingo Zans, quien en 1765 le otorgé
un censo a Marfa Inés de Galvis Osorio por $3533, con el compromiso de
que se los pagara en cacao’; don Juan Gregorio Almeida, vecino de
Pamplona, quien le prest6 $500 a don Martin Antonio Fernéndez Carrillo,
vecino de Ocafia, para pagdrselos en cacao"; en 1779 Esteban Fortoul y
Bartolomé de la Concha, le vendié a Salvadora Sanchez Osorio la hacien-
da llamada «Estanco Viejo», en jurisdiccién de Ciicuta, por $3000, con el
compromiso de que se los pagara con cacao”,
Esde anotar que este mecanismo debié ser de uso bastante generalizado por
las miiltiples declaraciones que aparecen en los testamentos de los vecinos de la
tegidn, en los cuales dejaban cléusulas especfficas ordenando pagar a terceros
determinada cantidad de cacao, de las cuales eran deudores. La cantidad de
cacao que se compraba variaba en cada caso, dependiendo de las capacidades
de las partes'®. Asi, por ejemplo, Francisco Diaz de Mendoza le compré 100
cargas de cacao a la hermandad de San Pedro, procedentes de la hacienda
‘Agua Sucia; Martin Peralta, 33 cargas a Ramén Moreno; Pedro Uribe 13 cargas
a Juan Esteban Escobar; Agustin del Rincén, 10 cargas a Javier Caballero, etc.
En cuanto hace referencia a la segunda fase, la de los comerciantes que
vendian el cacao en los puertos de embarque, quiz4s el caso més importante
eee aa
15. ANC, Cl, .3,31v33r,
16. ANC, CI, t. 3, 253v-254r,
te e Rollo 001, t.4, 1-5.
seat 3a 16 ordené que los cacaos de la hacienda «Labateca», secuestrada a los
eatin fan en Ciicuta a 3 reales el millar y no se remitieran ni a Santafé ni a
40 Se han’ Pog, e880 de que se pierdan, pues lo equivalente a 40 cargas de cacao, $1000,
: or ; " oon TAGE
Micelins,Temportideie age ele ew ial ao hn logrado ubicar (
Escaneado con CamScanner
sea el de Felipe Quintana, quien recibfa remesas de dinero desde Veracry,
de la Casa del Marqués de Valdehoyos, desde Mompox, del Marqués 4,
Santa Coa, Julién Trespalacios, y atin de acaudalados locales como Francis,
co Guerrero, para pagar con remisiones de cacao. En 1755, a la hora de su
muerte, las deudas ascendfan a $835 10, suma que debié reconocer su espo-
sa dofia Francisca de Oviedo", comprometiéndose a tener habilitado un
paquebote y piraguas para transportar el cacao hasta Maracaibo, corres.
pondiéndole a la marquesa asumir los costos de transporte, el pago de los
derechos reales y los riesgos, si el cacao se transportaba desde Veracruz hasta
La Habana (Ferreira 2001: 126). Este caso permite ilustrar el establecimiento
de complejas redes entre los comerciantes y casas comerciales de diferentes
lugares, que se asociaban para comerciar con el principal producto de
exportaci6n agricola del Nuevo Reino de Granada.
Desde Cartagena también Ilegaban capitales para comprar cacao; es asf
como Pedro Navarro Negrén, mercader tratante, en 1758 establecié com-
promisos comerciales con el capitén Miguel Gonzélez del Real, el alférez Joseph
Maldonado, el alcalde de la Santa Hermandad Gabriel Ramirez de Rojas y
Fermin de Amado, vecinos de Ciicuta, para que le pagaran $1900 con cacao
en San Juan y Navidad del afio siguiente”. Entre los comerciantes radicados
enel valle de Ciicuta estuvieron: Francisco Libre, comerciante de Maracaibo,
y alcalde partidario de la parroquia de San Cayetano, Salvador Rodriguez
Fajardo, a quien en 1761 se le adelanté un proceso de fraude a la renta de
alcabalas en la venta de un cargamento de 200 cargas de cacao, remitidas a
Cartagena”! y los comerciantes espafioles Tomas Balanzo y Juan Pujals, quie-
nes también comerciaban cacao con la plaza de Cartagena”.
En estas dos fases, no se encuentra una especializacién absoluta por
parte de quienes se dedicaban al acopio y comercio del cacao, pues ala vez
eran hacendados y ostentaban buena parte de los cargos ptiblicos de la
regiGn, ademés de que junto al cacao se hacian remisiones de otros produc-
tos que podian tener alguna salida en los centros de consumo, y se importa-
tn, mercancias de regreso y productos como la sal para luego expenderlos
en la region.
La tercera fase, |
a de los grandes i din més
con a llegada de la 8 comerciantes, se estructuré atin
Compafifa Guipuzcoana de Caracas directamente a la
ie
19. ANB.97, 97.98,
20.ANEe 10,181,
-AGN, Aleabalas,¢ 26,361.
22. AGN. Alcabalas t 12 aoe
Escaneado con CamScanner
regi6n, hacia mediados del siglo xvi, pues el comercio del cacao hacia
Maracaibo, se incrementé notablemente y muchos de sus comerciantes ex-
tendieron sus operaciones hasta los centros de producci6n. En la década de
los afios 50 la compaiifa establecié controles fiscales hasta el valle de Ciicuta,
con el nombramiento del teniente de gobernador de Maracaibo en San
Crist6bal, siendo el primero de ellos Antonio Maria de Uscategui. Esto
hizo que buena parte del control administrativo de la regi6n fuera ejercido
por aquella villa, hasta el punto que a partir de 1762 el teniente de gober-
nador Fermin Dionisio Amado, trasladara los archivos de todas las causas
que tratara a la parroquia de San Antonio de Padua, jurisdiccién de San
Cristébal, hasta 1770, cuando Pamplona comenzé a nombrar alcaldes
ordinarios de segundo voto, con residencia permanente en la parroquia de
Céicuta (Meléndez, 1982: 45).
De los grandes comerciantes relacionados con el comercio regional del
cacao se tienen datos de algunos factores de la Compafifa Guipuzcoana,
como Pedro José de Olavarriaga, factor hasta 1735, José Ignacio de
Michelena, factor en 1762”, Bernardo de la Puente, factor real de la
Compaii‘a de Filipinas, comerciante, propietario de navios en la provincia
de Maracaibo; capitanes de navio como Joaquin Camelo Elme, capitan del
navio San Juan Nepomuceno y comerciante de Veracruz, en 1776, quien
frecuentemente solicitaba licencia para transportar cacao a Nueva Espa-
fia’, del catalan Ignacio Baralt, propietario de hatos y embarcaciones, del
vasco Francisco Larrumbide, vinculado a la Compaiifa Guipuzcona, y pro-
pietario de navios (Vasquez de Ferrer, 1986: 24-25). En Cartagena estaban
tadicados los comerciantes Agustin Pardo y Mateo de Arroyo, quienes tenian
apoderados en La Habana, Trinidad y Cadiz.
Aunque la Compaiifa tenia el monopolio comercial del cacao, las con-
tinuas quejas por los bajos precios que pagaba, aunque estaban regulados
en 16 pesos asi como la forma de pago’*, hizo que el Rey declarara, median-
te Real Orden expedida en Madrid el 29 de marzo de 1769, a «favor de los
cosecheros la libertad de que sino les conviene vender a la Compafifa sus
cacaos, pueden embarcarlos de su propio riesgo en los buques que la compajifa
23. AGN; Aduanas, t. 16, 382.
24. AGN , Aduanas, t. 1, 110-151
25. El Cabildo de Caracas sintetizaba as{ su queja contra la Compafia: «En cada cien
Pesos sobre el valor de més de seis fanegas de cacao, se les dan cuarenta y cinco pesos en
BEneros rezagados; quince en caldos, parte de ellos de malisima calidad; veinticinco en
BfPeros usuales y del comtin uso; y quince en plata de los que todavia, por lo menos, se
" tebajar diez pesos dos reales por lo correspondiente a fletes?> (Nufiez, 1972: 101).
151
Escaneado con CamScanner
les fcilitaré a justo fletamtos (Niiier, 1972: 220), lo cual favorecis ny
santo a los cosecheros como sf a los comerciantes particulares, quieneg
nueva
dctoresdirectos lograran exportar diectamente a Espatia hay evidencing
dea algunos de ellos fgraron hacia nals dl si pes en 1800 dey
Exe Frou y doa Mara Inés Shes deslaaton haber reid de
don Jo Hermenealdo Rede: $2644 pesos consgnados desde lnc.
dad de Cédiz, Espaia, por 70 cargas de cacao, vendidas a un precio de més
de 44 pesos la carga’*,
Mercados y precios
‘Tradicionalmente el comercio del cacao tenfa como sus principales des.
tinos los mercados de la costa, por via Salazar - Ocafia - Puerto Real —por ¢|
rfo Magdalena~ a Cartagena; y al interior por la via Pamplona-Santafe,
aunque esta tiltima ciudad también era abastecida por los cacaos de Girén.
y Mariquita; mientras que los del valle del Magdalena cubrian las necesida-
des de la regi6n minera de Antioquia y de Cartagena en busca de exporta-
ci6n. La produccién de Cticuta y Pamplona era exportada por la ruta San
Faustino-Gibraltar-Maracaibo al puerto de Veracruz, en Nueva Espafia, ya
Espafia sobre todo en la segunda mitad del siglo xvi. ‘
y El comercio del cacao generé un activo comercio interregional e
/ intrarregional y dinamizé el conjunto de actividades econémicas, pues para
acercarlo a los puertos era necesario el desarrollo de una activa red de
transporte, de recuas de mulas y piraguas, que jalonaban una cadena de
) produccién hacia atrés, con la cria y manutencién de dichas mulas en las
\ «estancias yegiieras», el trabajo artesanal de aperos, enjalmas y herraduras
para la ganaderia, la produccién de cueros para fabricar los zurrones en que
empacar el cacao; y hacfa adelante con los abastos para los centros de con-
sumo y los lugares donde terminaban las
irrigacién de dinero a la economia,
jornadas diarias de camino, ademés,
» con el pago de fletes de las mulas, sala-
| ios de los trabajadores y bogas, compra de herramientas al comercio, arteglo
| : : ;
“de caminos, etc. Ademés, el comercio del cacao permitié la consolidacién
de niicleos urbarios, que se iniciaban como simples lugares de descanso
para mulas, arrieros y viajeros, como el Socorro, y de centros de acopio que
_}eada vez iban adquiriendo una mayor dimensi6n como villas y ciudades, tl
adhd Pabaae
26. ANC, C3,t.5, 249r-v,
152
Escaneado con CamScanner
el caso de Honda, Mompox y Maracaibo, que eran los puntos de negocia-
cién de los cacaos. En estos lugares se daban cita traficantes, mercaderes,
bodegueros, duefios de piraguas, bogas y cuidanderos de mulas.
El consumo de cacao se extendfa por todo el Nuevo Reino de Grana-
da, lo que significé un aumento en la demanda de los cacaos del valle de
Ciicuta, reconocidos por su exquisito aroma, como lo manifest6 don Pe-
dro Fermin de Vargas para finales del siglo xvi, al afirmar que «de Pamplona
y Ciicuta, sale casi todo el cacao que se consume en el reino». Sobre los
precios afirmaba: «el precio de una carga de 10 arrobas 0 60 millares, vale
enel mismo Cticuta de 12 a 15 pesos y en Santa Fe a 30 pesos, poco mas
‘o menos, lo mismo casi en lo restante del reino, donde es de un consumo
general» (Vargas, 1953: 51, 55). Evidentemente se habfa producido una
disminucién en el precio, pues Vicente Basilio Oviedo habfa afirmado en
1763 que una carga de 10 arrobas, de 60 millares valia en el lugar de produccién
20 pesos y en Santa Fe entre 36 y 40 pesos, y en muchas ocasiones se llegé a
cobrar 12 reales por 1 millar, es decir 90 pesos la carga (Oviedo, 1990: 47,
81).
Encuanto hace referencia al comercio de exportaci6n, no hay mayores
datos que permitan establecer la magnitud de las cantidades de cacao
exportado desde la region, més all de algunas inferencias de viajeros de la
época como Miguel de Santisteban, que calculé para mediados del siglo
una produccién de «600 cargas que consta cada una de 60 millares y cada
millar de 4 libras, lo que hace la cantidad de 1.500 fanegas de a 24 millares
que es la que esté en uso en Veracruz a donde se conduce la mayor parte» y
de otras «400 cargas de la misma calidad y peso en las vegas del rio Cuite
que siembran los vecinos de la villa de san Cristobal» (Robinson, 1992:
219), y de autores como Pedro Fermin de Vargas que estimé una produccién
exportable de 80.000 arrobas de cacao (18.181 fanegas) en la tiltima década
del siglo xvin (Vargas, PF; 1953: 51).
Sin embargo, el debate que suscité la medida tomada por el intendente
general de Venezuela, en 1785, de limitar las exportaciones de cacao a
Nueva Espafia a solo 5.000 fanegadas y de establecer cuotas de exportacion
Para cada una de las provincias, permite tener una mejor imagen de la
Produccién regional y de la importancia del cultivo y exportacién del ca-
a0 para los habitantes de la regin. En consideracién del intendente, los
volmenes de produccién y la cuota de exportacién debia ser la siguiente,
(Para evitar la catda de los precios en el mercado de Veracruz y por lo tanto
Que los cosecheros se vieran perjudicados, pues «todas la provincias tienen
el derecho del comercio de Veracruz que es la fuente de donde les manda el
153
Escaneado con CamScanner
" i »), estas 3 provincias, con 10.000 a 12.09
I dinero que las alimenta»), BS)
ca que se vermitién introducir desde Guayaquil, junto con lo que pro,
de Tabasco, bastan y sobran para el consumo de Nueva Espafia??,
Tabla 2. Produccién regional y cuota de exportaci6n, 1787,
Provincia Produccién anual | Cuotade exportacién | % |
(fanegadas) S
Fanegadas | Cangas
Venezuela 120000 18000-20000 | 8000 | 15.167
Maracaibo
(incluia el valle 10000 5000 200 | 50
de Céicuta)
Cumana 5000 2000 800, 40 “|
Fuente: AGN, Aduanas, t. 6, folios 938-943.
En protesta por esta decisién el procurador del cabildo de Pamplona,
Jorge Antonio Jécome, con testimonios de los principales hacendados de la
tegi6n, le envié al virrey Antonio Caballero y Géngora una extensa misiva,
donde le ponta de presente las consecuencias que traerfa tal medida parala
economia de la regién y solicitaba la derogacién de la misma. En sintesis
sostenia que:
2) Las 5000 fanegasde cacao las producta sol a provinciade Maracaibo, quedando las ots
Sinoporunidad de exports «esto eprohibirenteramente que se pueda embetcarunganode
¢acao de estajuridicién de Pamplona, porque dels jursdicciones de Maracaibo, Gibraltar
ria, Msi, Truly Barinas se coger mucho mas de las 5.000 fanegas, con loque quedan
«xcluidas 8000 fanegas (unas 3200 cargas) que giraban anualmente por Maracaibo
b) Se presentria una escasez de moneda fuerte, la cual venta como producto del
comercioccon Veracruz, que luego circulaba por todo el Reino,
1 Sebreducrunadecadenca en el ramo dela Real Hacienda, visible en asCajas Reales de
‘Gueyahabian perdido porlomenos$12.000, asfcomo tambignen elde ls aleabalas,
€) Como producto de a medida, los precios del cacao habfan bajado en més de una
$18 Ieee: Enelafode 1785, al principio de la cosecha, se estaba vendiendohets on
$26la carga yhabriasubido como en otras ao, perodesdeal 4 de junio, en que lleg6
[anotica,hastael 30 de agsto,en solo tes meses se extdvenle nae soloa $18 y mucho
de él se ha daitado, pues habia gran cantidad de cacny almacenado, sin que nadie
Sbrener icone tue también hay almacenado en Maracaibo, sin que se late
ghtene cena parasuexpotacina Veractus pucscolose ahi ere para exportat
slexcedente de cacao, si este se embarcaba directaerne Espafa.
21. AGN, Aduanas, t. 6, ff 938-943,
154
Escaneado con CamScanner
¢) Se perderfan las haciendas, se arrasarfan |
depanale ea engts se arasa '0s caudales de t
el sett ae Cat ny cl valle de Cétcuta, ¢| cual se exttafag es ry ta
evel val Sm simproporcionado para la cria de don Bias,
‘Alactiade ganadon. i
aunque «solo quedaba,
{) Finalmente, mencionaba que,
expor
este era rtarlo por
rel eamino de Ocattae J +
Maree camino dea ntransitabley demucho rags een Santa
tempo, por logue se per Grd mucho cacao, pues este nose pusdere BoM mayor parte de}
ee ciesademsdeloscreckiscosiosd tee een POMS es
poner endichos pucrtes nila tad dls 8.000 freee eo ern Mo ea posible
corto plo un afo- por a falta de bestiasy omens Ione ible
poner una carga desde Ciicuta en el puerto de Oceana ages |
: spore para
c senecrsitamnisde
Hegna Oca no puede wanstar haste Pact, maya contaods fo ee ce
eMart, que escontoel nso ln asa cl puerodeSaa ea Tee
una mula conduce 8 cargas con interpolacién de corres descansos", de eee
Es de anotar que, a pesar del alegato del cabildo, la medida se mantuvo
hasta 1789, pues las cuotas de exportacién del comercio del cacao habfan
sido aprobadas por el Rey y era claro que Maracaibo habia sido favorecida
en cuanto a su participacién frente a las otras Provincias, y si bien era cierto
que era mucho més cémodo exportar por Maracaibo” que por Cartagena,
locierto es que con aquella ciudad también se mantenfa un trato continuo,
através de la ciudad de Ocafia, aunque en mucha me,
nor dimensién, tal y
como qued6 registrado en el puerto Nuevo de Oro:
200, desde donde se
remitia, tanto el cacao que se cultivaba en la provincia, como el que llega.
ba del valle de Caicuta, hacia Mompox y Cartagena.
‘Tabla 3. Remisiones de cacao de Ocafia hacia Mompox y Cartagena
\Afio | Cantidad ) Afio | Cantidad|
-cargas- -cargas-
1762 328 1770 277
1763 319 17 210
1764 675 1783 1679
1767 587 1784 137
1768 1000 1785 687
170 181
Fuente: Meléndez Sanchez, 1996: 414.
shires tte
28. AGN, Aduanas, t. 1, ff 360-373. i
29. Para el'caso de la provincia de Venezuela se habia esrablecido, eaten
valles del Tay y Barlovento, una produccién exportable anual de SO cD
(f2°20- En 1753 la Real Hacienda establecié una produccién ae ‘000 fanegas de cacao
fanegas, en 1787 unas 120,000 fanegas y en 1796, se producfan 150
“portable (Caimns Tamard, 1988: 25).
155
Escaneado con CamScanner
Aunque esporédicas, las cifras sefialan la enue eae Peracig..
merciales desde la década de 1760, con magi “aca Vez may,
ri 1768, cuando se remitieron 1.000 cargas de cacao; para re;
ere nnte en la década de 1780. Evidentemente, se debis Presentar yy
redireccionamiento de parte del comercio del cacao hacia Cartagena, ues
las pequefias cantidades que se exportaban por este puerto desde Mediados
del siglo, y cuyo célculo se estimaba en unas 1.000 arrobas anual,
incrementaron significativamente a partir de 1785 hasta llegar a las
arrobas en 1794”, cacao que procedia del interior del pais: Mompox,
Ocafia y la provincia de Pamplona. ht
Peto los cosecheros de cacao no solo habfan tecibido los perjuicios dela
prdctica interrupcién del tréfico maritimo durante la guerra que Espaiia
habia sostenido con Inglaterra entre 1779 y 1783, de la suspensién de las
actividades de compra por parte de la Compaiifa Guipuzcoana, en 1784, y
lalimitacién de las cantidades a exportar con la asignacién de cuotas, es
blecidas en 1785, sino que en 1789 también fueron objeto de la actualiza.
ci6n de un gravamen en el puerto de Maracaibo, de medio real por cad,
millar, a los cacaos de Mérida, valle de Cicuta, Salazar y Pamplona, desti-
nado a cubrir los gastos de «guarnicién y defensa de Maracaibo, sus lagunas
y castillos, sueldos y gastos de reparacion de las fortificaciones y gastos dela
Barra Grande y cafios de Barbosa y Zaparaz», el cual se vena a sumaralos
4 reales por carga que debfan pagar quienes utilizaran el tfo Zulia,
Este impuesto se habfa establecido luego de que el lago de Maracaibo
suftiera un ataque por parte de piratas en el afio de 1678, quienes «robaron
yaniquilaron la provincia» y de «tres sucesivos levantamiento de los indios
motilones, quienes destruyeron mas de80 haciendas en el valle de la Chama
desde 1713»; pero su aplicacién se fue flexibilizando en la medida de las
circunstancias: el 8 de febrero de 1692 se expidié una real cédula, liberando
Puntar
eS, se
1.739
Gitén,
Foci ifs de exportacin del cacao por Cartagena para el decenio de 1785, fueron
¢stablecidas por Anthony McFarlane dela siguiense mmaners 1785: 984 arrobas, 1786: 5036,
1787: 5754, 1788: 3959, 1789: 5650, 1790° 7599, 1791: 50B1, 1792: 4743, 1794: 17391
eines 1971-1972: 113-114),
sia hat roceo de discusn sobre suimplementaién, se agumens qe deho
Cepat2 haba sido establecido desde el 10 de junio dc leak ¥ ratifieado mediante ls ral
Tons Cxpedids el 14 de diciembre de 1685/01 1) marzo de 1696, el 14 de octubre de
1700, haciéndose extensivo a todas lac Provincias de América confinadas al cultivo éel
pes les tales cédulas expedidas en 176) e179 Como ejemplo de su aplicacisn
Ciudad det C289 de don Francisco de Anvule, quien sacé 52 cargas de cacao de
ciudad de La Grita para M, i 7 , seg
TEAS Meo ih pees nh ley Ce
seme impuesto que alcanz6 la suma de 162 pes
"29 wales por crea (AGN, Adana, 6.1, 06S
156
Escaneado con CamScanner
alos cosecheros y hacendados de Barquisimeto y el Tocuyo del pago del
mencionado impuesto, el 21de diciembre de 1727 se autoriz6 al goberna-
dorde Maracaibo para mantener este impuesto o extinguirlo dadas las no-
fcias sobre el «notable atraso de la Provincia de Maracaibo»; el 19 de julio
de 1736 y 16 de julio de 1740 se hicieron otras excepciones, autorizando
no pagar el impuesto a quienes «embarcasen el cacao de su cuenta y ties-
go», pero siempre se echaba mano de él como una forma para recabar recur-
sos para el erario real, bien fuera en tiempos de guerra o de auge del cultivo
como lo harfa el virrey del Nuevo Reino de Granada, mediante los decretos
expedidos el 21 de julio de 1746 y el 2 de marzo de 1747, a lo cual se
sumaba el estricto control que se ejercfa sobre los puertos de las vias fluvia-
les de la regién’, y nuevamente se implementaria, una vez culminada la
guerra de 1779-1783.
Con la aplicaci6n del Reglamento de Comercio Libre en 1778, se crea-
ron nuevos desequilibrios regionales, al establecer una escala de puertos
mayores y puertos menores eximidos del pago de ciertos impuestos, que-
dando Maracaibo dentro del primer rango y las Islas de Barlovento —situa-
das en las bocas del Orinoco y Guayana, en el segundo, por lo'que los
hacendados de la villa de Cticuta, villa del Rosario, Pamplona y Salazar,
con el apoyo del gobernador y comandante general de Maracaibo, Joaquin
Primo de Rivera, solicitaban al virrey que les permitiera transportar el ca-
cao por la ruta de Puerto Teteo, rfo Uribante-y por allt al Apure- Orinoco
y desde allf embarcarlo desde Guayana a Veracruz y Espafia, pues con esta
nueva ruta se evitaban el pago de los mencionados impuestos.
Aunque no hubo resolucién final a estos reclamos, ellos sf manifiestan
{a forma en que la produccién regional estaba perdiendo competitividad
frente a la de otras regiones y explican el ciclo de recesién en que entr6 la
economfa cacaotera del valle de Cticuta, especialmente a partir de la déca-
a de los afios ochenta del siglo xvi, no solo manifiesta en el ciclo de
Compraventas y en el otorgamiento de créditos, analizados anteriormente,
sino también en las cifras de recoleccién de diezmos en las parroquias de la
Tegién, las cuales tuvieron un ciclo ascendente, en el caso de Ciicuta hasta
ae
42099 Se8%¢linforme del Tibunal de Cuentas, en susinicios este impuestoalcanzaba los
Pesos (equivalentes a 13.340 cargas) Tos afios 1746-1747 no llegaba a la
chara 340 cargas), pero por
33 jalgt#® 3360 cargas) (AGN, Aduanas, t. 6, 915r)..
Sida en 1767" ROmetO de Arteaga, vecino de San Crist6bal, protestaba en demanda estable-
de San Rayer Po" 198 excesivos impuestos de aduana que cobraba Pedro Navarro en el puerto
“ign: £on destino al puerto de La Grita, Escalante, por lo cual se solicits reabrit
nave
121 59), Forel o Zulia ylaapereura de Puerto Cauchos y Villamizar (AGN. Impuestos,
157
Escaneado con CamScanner
ncia, contrario a lo que acontecié son
i is
Palmas que tenfa una economia mig
de abastos para los centros urbangs
trar en decade
1778, para luego en
i ar de las
ciudad vecina de Salazi al
diversificada y dedicada a la producci6n
de la regidn, tal y como se manifiesta en la tabla 4. a
{a sobre la actividad agropecuaria y
En la medida en que el diezmo recat
que este era objeto de remates entre los particulares y no de administracion
directa, por lo que el valor de las produccidn podia variar un pocode aque
indicaba la recolecci6n de los mismos, en el mediano y largo plazo si expli.
can las expectativas de los recolectores del impuesto y de la dindmica de la
‘economfa agricola regional, dependiendo de los precios y de las coyunturas
de exportacién de los mismos productos. Para el caso de Caicuta se tiene un
de exromectmiento hasta 1778, recesin durant el periode de a guerra
recuperaci6n en los dos afios siguientes (1 784-1785) y decadencia a partir
de 1785, cuando se impuso Ja cuota de exportaci6n y se actualiz6 el cobro
de los impuestos sobre la ‘comercializacién del producto.
diezmos. Cuicuta y Salazar de las Palmas,
Tabla 4. Evolucién de lo:
1764-1800
‘Afio | Céicuta | Salazar} Afto Céicuta | Salazar | Afio | Céicuta Salazar’
1764 | 2917 55. 1777 | 6165 1774 1789 | 4102 2436
1765 | 2825 515 1718 | 6504 1871 1790 | 3301 2778
1766, 00 1779 | 5878 1955 1791 | 2495 3119
1767 118 1780 | 5273 2039 1792 | 3259 459
1768 | 2925 839 1781 | 5196 2122 1793 | 3303 3797
1769 | 3497 962 1782 | 4165 2206 1794 | 4268 414
1710 | 3497 1086 _| 1783 | 5056 2288 1795 | 4252 Oo
1771 | 3760. 1185 | 1784| @10 | 2371 1796 | 5093 4389
W7i2 | 4023 1284 | 1785 | 5442 2453 1797 | 3006 4310
1773 | 4268 1385 | 1786| 4135 2535 1798 | 3716 4230
a = x = ae 2616 | 1799 | 3273 | 4216
766 | 2607 | 1800 | 2734 | 4203
1776 | 5075 1677
Fuente: Brungardt, 1974: 354-360.
158
Escaneado con CamScanner
putas y medios de transporte
ul
El transporte del cacao implicaba la utilizac
eldestino al cual estuviera orientado su come
n de diferentes medios,
segtin Tclo: centros de consumo
portacién.
7 om x02 inicial estaba determinado Por el acercamiento del cacao de
lasdreas de producciOn y unidades productivas hasta los Centros de acopio
qe podian ser la arroquia de Ciicuta 0 los Puertos de embarque sobre los
ros Zulia o Faustino, segtin fuera el puerto autorizado, Esta etapa corrfa a
del productor directo o del comerciante local, quien normalmente lo
transportaba a lomo de mula en unidades de carga de 10 arroba
ra tayects cortos también se tilizaban los esac
Si el destino era al interior del Reino, hacia Santafé, se iniciaba un
recorrido que se hacia en trayectos diarios a través del camino real que
conectaba Caracas-Pamplona-Girén-Vélez-Tunja-Santafé-Popayae y
Guayaquil Del valle de Cécuta a Pamplona, el viaje podia demon entre 5
y6dias para una distancia de unas 15 leguas de camino, lo que implicaba
queal final de la jornada debja existir una infraestructura minima para el
descanso de las recuas, con suficiente aguas y pastos para las mulas, y bodega
gara resguardar las cargazones de cacao, asegurar el descanso de los artieros
eirrenovando las provisiones, fundamentalmente carne, platano y harina
dematz. De Pamplona a Santafé, para recorrer unas 62 leguas, el viaje podfa
durar de 20a 25 dias, dependiendo del estado de los caminos y de la época
de invierno o verano en que se hiciera el mismo, atravesando rios con
Puentes y cabuyas, casos para los cuales a veces era necesario contratar
Peones que ayudaran en esta tarea en casos de emergencia, como eran las
frecuentes crecidas de los rfos.
Silaremision de cacaos tenia como destino los mercados de lacosta, se
inicaba un viaje desde el valle de Ciicuta hasta llegar a Salazar de las Pal-
as, para empalmar luego hacia Ocaiia, y desde alli hasta el puerto Nuevo
Orozco donde finalmente era embarcado hacta Mompox o Cartagena.
Aangue mucko menos usada, también existia la posibilidad de realizar el
"comtido valle de Cticuta - Pamplona - Girén y desde alli transportarlo a las
"eas de Pedral y Cafiaverales y embarcarlo en el puerto de Botijas, sobre
immo 0 Lebrija, afluente del Magdalena, y Ilevarlo a Mompox en
He ue, desde este ultimo puerto, podia durar siete u ocho dias.
lorcet el cacao al lago de Maracaibo existfan diferentes posibili-
dem. ando parte del recorrido por medio terrestre, utilizando ecuas
*Y otra parte fluvial, utilizando los rfos Pamplonita, San Faustino,
‘s, aunque
159
Escaneado con CamScanner
Zulia y Catatumbo, a las riberas de las cuales se fueron estableciendo bod.
Bas y puertos, cuyo uso no fue continuo alo largo del siglo. Desde Ciicuta se
podia partir hasta San Faustino, para recorrer unas ocho leguas por caminos
farragosos, en ocho jornadas 0 dias, y luego conectarse con los puertos de
La Grita y Escalante, que se comunicaba con los rfos Zulia y Catatumbo;
desde Ciicuta hasta el puerto del rio Zulia eran dos leguas y de allfal puerto
de Los Cachos y Villamizar, unas 6 leguas, y luego hasta el lago Maracaibo,
habia que recorrer unas 40 leguas, pasando por el rfo Catatumbo. Otra
posibilidad era dirigirse al puerto de La Grita, pasar por Bailadores y Chiguara
hasta el puerto de Santa Rosa o arribar hasta Muchuchies y de ahi partir al
puerto de Gibraltar en el lago de Maracaibo.
Mapa 1. Afluentes y puertos de la regién
fom hs 8
ew
uy, MAPA. Aflueniery Porsion
4 ela Reylin de Ratu
160
Escaneado con CamScanner
Tabla 5. Rutas y caminos: distancias y duracin
Distancias (eguas) | Duracién (dias) |
128 33.35
al 110 2930
Pamplona Sane o Z
papi ees St ~ “
Frampton “Cie 2 7
Coe Poero Zula : j
star Dseniboadura del Ctatumbo 40 6
ental Catacumbo- Maracaibo 2 i
puede Sogamaso- Mompox : 7
Laorgonizacion del transporte del cacao, bien hasta los centros de consu-
moopuertos de embarque, demandaba una logistica especifica que hizo surgir
unsector de empresatios dedicados a esta actividad. Normalmente una recua
estaba compuesta por unas 30-35 mulas, y exigfan en promedio un arriero por
sare mula; sel recorido era fluvial, en aguas poco profundss y caras
livianas, se utilizaban canoas y bongos, en rios de mayor envergadura como el
Zulia o el Magdalena, lo comtin eran las piraguas y balandras, que requerian de
unbuen ntimero de bogas. y ya desde Cartagena o Maracaibo habia que em-
tarcarlo en bergantines, goletas y fragatas, con destino a los puertos de ultramar™.
‘Ademés, el comercio del cacao también. estimulaba la importacién de mer-
cancias objeto de consumo en los centros productivos del nororiente, ademas
dela conformaci6n de circuitos interregionales entre las ciudades, villas y pa~
rroguias de la regi6n. Un debate sobre los productos que debfan pagar ‘alcabalas
ylos que debian estar exentos de ellas, hizo que el gobernador de Maracaibo
don Francisco de Ugarte hiciera, en 1753, una relacién de las mercancfas y
productos sobre los cuales se deberfa cobrar alcabalas en toda la provincia’ en
cumplimiento de la Real Cédula, fechada en el Buen Retio, el 27 de septiem-
brede 1750, y entre las cuales habia una gran cantidad.
>
io a fecoplacion de it distancias, caminos y puertos fue
"ap Ser 8 informacion factual sobre dist
tna, aus pructos los impuesos era:
tay fas Cada @ de tabaco, en rama, role, pol
(AGN, aia a4 @ de miel o melado, 0.5 reales:
las, t. xu, 161v-1621)..
se vendiere, cambiate 0
3 reales; cada @ de
0.5 reales.
de cada res que
10.0 de chupar,
‘cada millar de cacao,
161
Escaneado con CamScanner
Mapa 2, Ruta a Santaté
———
don Francisco Gonzéler, expide un auto
Ide provincial de Tunja, don Manuel Garefa de Araux,
Prudencia, cordura y ty "
Proceda
Ibino
Imacenes del capitén Alt ni
sc el capitin Gregorio Guatin, de Don Busco
Carlos Alva
f
el Flores,
4 ‘Bo; ademas de las tiendas de Manuel Fl ;
Matheo Bauti Ta, Juan Ra Sierra, Fran co Parad Isidro de Agu
atheo la diligencia fue suspendida ponquee
162
Escaneado con CamScanner
demanda continua de medios de transporte vy la utliencts '
uyass puentes phettog que debian estar ie Hen de came
menter no solo eS peas econémicas en los cuales pode
ee aanaran e lacién, sino que también permitié la con-
calidacin de asenrarneene’ humanos a lo largo de las vias y sitios de em-
parque come San Luis Escalante en 1777, Santa Barbara del Zulia en 1779,
santa Crue del Zulia en 1781, San José de las Palmas en 1785, y San Miguel
de Buenavista @O Me ieee los centros de produccién como Cticuta,
Nuestra Sefiora del Rosario, Salazar de las Palmas, San Faustino de los Rios,
San Cayetanos San Cristébal, Téchira, etc., que se fueron constituyen do
enlos nuevos centros de poder econémico y politico, desplazando a ciuda-
des antiguas como Pamplona.
Referencias bibliograficas
Fuentes
ANP: Archivo Notarial de Pamplona, 1700-1800, tomos 70a 138.
‘ANC: Archivo Notarial de Cicuta, 1762-1800, Tomos | a 12.
‘Archivo Arquidiocesano de Pamplona: Erecci6n de parroquias y capillas, libro 60;
Coftadias y Hermandades, caja 247.
Archivo Regional de Boyaca (ARB), Archivo Hist6rico de Tunja (AHT), legajos 33 y 38
‘Archivo Notarial de Girén, Causas Civiles, 1774
‘AGN: Archivo General de la Nacién: Aduanas, ‘Alcabalas, Caciques e Indios, Censos,
Contrabandos, Contrabando-Cartas, Impuestos, Minas de Santander,
Miscelénea; Miscelanea, Milicias y Marina; Miscelénea, Real Hacienda;
Miscelénea-Temporalidades, Negros y esclavos, Poblaciones Santander,
Poblaciones Varias, Resguardos Boyac4, Resguardos Santander, Visitas Boyacd,
Visitas Santander, Virreyes.
«libros no aparecen las ventas de contado, solo los inventarios y las ventas al fiado» (AGN,
Conrbandes, 116, 172-177); en 1743 don Domingo Cacede cortegidor del paride de
Chi informa qu en aguel partido pasaban muchas oreaderias de Ocafa, Riokacha,
Seen 2) crm provinciag, las cuales las vendfan a muy bajos precios, Pot lo que suponta
cone contain, Solis aon pra aus ls marae wigan ora de
03, 04ST) eee l, los derechos de legitimidad» (AGN, ‘Contrabandos, (-20,
tcaurdaledes ds ete 1759 y 1761, se le siguié juicio don Salvador Rodriguez
vivees sagomerciante vinculado al eje Ciicuta-Veracruz, por conducit
de Lugo, ae y fr penderlog en los valles de Cricuta sin autorizacion leg:
proc ecino de Maracaibo y tenedor de libros de la Re) Compafifa
contrabandistas (AGN, Contrabandos, t. 28, 370)+
163
Escaneado con CamScanner
SS
Bibliografia
Arcila Farias, Eduardo (1946), Economia colonial de Venezuela, México, Fondo de Cul.
tura Econémica.
(1950), Comercio entre Venezuela y México en los siglos xvt-y xvil. México, Fondo
de Cultura Econémica. i.
(1955), Reformas econémicas del siglo xvint, en Nueva Espaiia, Caracas Ed, del
Ministerio de Educacién. as
*Artola, Miguel. «Campillo y las reformas Borbénicas», en Revista de Indias, n.°50, Sevilla,
Barros, Ovidio (1981), Cacao, Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.,Manual de
asistencia técnica, n.° 23, Bogota. = :
Bergmann, John F. (1959), «The distribution of cacao cultivation in precolimbian
America», en Annals of the Association of American Geographers, 59. Bogoté, Edi.
torial Nueva América. :
Borja, Dora y Adam Nagy Szészdi (1964), «El comercio del cacao de Guayaquils,
Revista de Historia de América, n.° 57, México.
Braudeau, Jean (1970), El cacao, Barcelona, Ed. Blume.
Braudel, Fernand (1974), Civilizacién material y capitalismo, Barcelona, Ed. Labor.
Brito Figueroa, Federic (1978), La estructura econémica de Venezuela colonial, Caracas,
Biblioteca Central de Venezuela.
Brungardt Philip Maurice (1974), The Production and Patterns of Economic Change in
Central Colombia, 1764-1833 Ph. D. University of Texas at Austin.
Cairns Tamard, Dorothy (1988), A New World Plantation Region in Colonial Ve-
nezuela: Eighteenth Century Cacao Cultivation in the Tuy Valley and Barlo-
vento, Boston, Boston University.
Casado Carbones, Manuel (1995), «Datos para el estudio de las haciendas-arboledas de
cacao en los valles de Aragua, a finales del petiodo colonial», en Estudios de Historia
Social y Econémica de América, n.° 12, Universidad Alcalé de Henares, Madrid.
Chacén. Rezmila B. (1994), «El desarrollo de la propiedad cacaotera en Caucagua
durante el siglo xvi», en Estudios de Historia Social y Econémica de América, n° 11,
Universidad Alcalé de Henares, Madrid.
Cheesman. E. (1944), «Notes of the nomenclature, classification, and posible
Relationship of cacao population», en Tropical Agriculture, vol. x1, n.° 8.
Crawford de Robert, Lois (1980), El Ecuador en la época cacaotera, Respuestas localesal
auge y colapso en el ciclo rtador, Quito, Editorial Universitaria. i
Crouch, Ramén y Alan Janvry (1979), Breve historia agraria de la provincia de Garcia
Rovira, Bogotd.
De la Pedraja Tomén, René (1972), «Aspectos del comercio de Cartagena en el siglo
xxvill», en Anuario colombiano de historia. social de la cultura, vol. 8, Bogot4, Univer:
sidad Nacional.
De Ulloa, Jorge Juan y Antonio (1807), «A voyage to S icav, London
4 ith America», Lon
1807 P. e 76, en Revista de Historia de Ameviea, m2 51, México u
az, Augusto ), Consideracic fae ge ‘4, Cali, Unie
Versidad del Valle "aclones sobre la Colonia y la Independencia, Cal
Emeholm, Ivar (1948), Cacao Production in South America, Historical, Development a
Present Geographical Distributi a
om. G dlelands
Gooteberge Hogskolas Geografiska ee cae
Escaneado con CamScanner
Febres Cordero, Talio (1960), Cy
Ferreira Esparza, Carmen A.
provincia de Pamplona 17
Bucaramanga
(1995), «Capellanias |
Fpodel crédito colonials, en Enanean
Escuela de historia, UIS, i
(2001), La economia espiy
—Bircaramanga, CERUIS. STC =! temenl yl celesti. anp
Ferry, Robert James (1980), C, :
society in Colonial Caracas: Ph Det Transfo
Florescano, Enrique (comp.)(1975), Hacisndas wees" °
Latina, México, Siglo XXI. .
Galindo, Anfbal (1978), Estudi ic
al 'ANIE / Colcultura. “studios econdémicos y fiscales, Bogoté, Biblioteca Popular de
Gonzélez, Margarita (1970), El cd
versidad Nacional de Colombia Ni#t? Reino de Granada, Bogor, Uni-
(1983), «La politica econémica vir
1750-1810», en Anuario Colombiano
Universidad Nacional.
Gonzélez, Marfa Angélica (1996), «La produccién del cacao en la ia di
Pamplona, 1750-1810», Monografia, Bucaramanga, Escuela de Historia, UIS, sp.
Gonzélez, Vicente (1905), Informe acerca del cacao en el Ecuador, Quito, Tipografia de
Ia Escuela de Artes y Oficios.
Guerrero, Andrés (1994), Los oligarcas del cacao, Quito, El Conejo.
Hussey, Roland Dennis (1934), The Caracas Company 1728-1784. A study in the
history of Spanish Monopolistic Trade, Cambridge.
Johnson Weiman (1970), Lois, Ecuador and cacao: domestic responses to the boom-
collapse monoexport cycle, University of California, Ph.D., tess.
Le6n Borja, Dora y Adams Szésdy Nagy (1964), «El comercio del cacao de Guaya-
quil», en Revista de Historia de América, n.° 57-58, México.
McFarlane, Anthony (1971-1972), «El comercio exterior del virreinato de la Nueva
Granada: Conflict de la politica econémica de los Borbones (1783-1789)»,en Anuario
Colombiano de Historia Social dela Cultura, n° 6-7, Bogoté, Universidad Nacional.
(1975). «Comercio y econom{a en Hispanoamérica en la época de los Borbones:
Bipafia y el Virreinato de la Nueva Granada 1717-1810», Anuario Colombiano de
Historia Social y Cultural. Vol. 6-7. Universidad Nacional de Colombia. Bogotd,
PP 997) Colombia anes de a Independencia: Economia, sociedad poltica bajo el
AN ‘ili Bogoté.
dominio Borbén, Banco de la Repitblica / El Ancora, F : ;
Melendez, Jorge (1982), Cacao Ri: historia dull de Ceuta San atin de os Ris,
Salazar de las Palmas + de la frontera Colombo-Venezolana, Bogoté, Margal.
(1983), Por el rio Zulia. El valle de Cricuta en la frontera colombo venezolana,
Boy tho.
ane one oon Colonial: el puerto y el comercio», en Memorias V Congreso
de Historia de Colombia, Bogotd, ICFES.
lave histérica de Ms
(1993), Bites
00-1760», UI,
- El crédito en la
+» Monografia, Escuela de Historia,
onceptualizacién necesari
A ia para el estu-
'storia regional de Santander, Buesramercy
» Bucaramanga,
lona, siglo xvin,
mation of economy and
f Minesota.
latifundios y plantaciones en América
inal en el Nuevo Reino de Granada:
de Historia Social y de la Cultura, Bogots,
Escaneado con CamScanner
Millon, Rene Frances (1955), When money grew on Trees: A study of cacao in
Ancient America, Ph. D. Diss. Columbia University.
Morales Padrén, Francisco (1955), Rebelién contra la Compaiita de Caracas, Sevilla,
Escuela de Estudios Hispanoamericanos. ; ‘
Morner, Magnus (1963), «Las ‘comunidades indigenas y la legislacién segregacionista
em el Nuevo Reino de Granada», en Anuario Colombiano de Historia Social y de la
Caaltura, n° 1, Universidad Nacional de Colombia, Bogor.
(1979), «La reorganizacién imperial en Hispanoamérica 1760-1810», en Cua.
—Temos de Historia n.° 2, Tanja, Ediciones Nuestra América.
Navas de Salas, Betilde y Belin Vasquez de Ferrer, Elite, comercio y politica en Maracaibo
* su regin histrica 1777-1830, Universidad del Zulia, Maracaibo.
Nosti Nava, Jaime (1963), Cacao, café té, Barcelona, Salvat.
Nitiez, Enrique Bernardo (1972), Cacao, Caracas, Banco Central de Venezuela.
Oviedo Balio, Vicente de (1990), Cuaidades y riqueeas del Nuevo Reino de Granada,
Coleccién. Memoria Regional, Bucaramanga, Imprenta de la gobernacién de
Santander.
Palma, Manuel (1955), «La aventura vegetal. El cacao. Algunos aspectos hist6ricos
y geogréficos», en Schell, vol. 4,n°14, Bogota.
Patifio, Victor Manuel (1965), Historia de la actividad agropecuaria en América
equinoccial, Cali, Imprenta del Departamento.
Patifio, Victor Manuel (1991), Historia dela cultura material en la América equinoccial,
Instituto Caro y Cuervo, Bogot4, Biblioteca Ezequiel Uricochea, 8 t
Pinero, Eugenio (s.f), Food of the gods: Cacao and the economy of the Province of
Caracas, 1700-1770. Ph. D, tesis
Pirenne, Jacques (1973), Historia universal. Las grandes corrientes de la historia, Barce-
ona, Exito S.A., 4*ed., vol. 1v.
Robinson, David (1992), Mil leguas por América, De Lima a Caracas 1740-1741. Diario
cde Don Miguel de Santisteban, Santafé de Bogoté, Banco de la Reptblica.
Rodriguez Lapuente (1968), Manuel, Historia de Iberoameérica, Barcelona, Ramén Sopena.
Silvestre, Francisco (1968), Descripcién del reino de Santa Fe, Bogoté, Universidad
Nacional.
Soraluce y Zubizarreta, Nicolés de (1876), Compariia Guipuzcoana de Caracas, Madrid.
Suérez Plata, Marfa Yolanda (1993), La construccién hispénica de la Regién del
Zulia. Monografia, Bucaramanga, Escuela de Historia.
Vargas, Pedro Fermin de (1953), Pensamiento politico sobre la agricultura, comercio y
‘minas deeste Reino y memorias sobre la poblacién del Nuevo Reino de Granada, Bogot
Banco de la Reptblica.
Vasquez de Ferrer, Belin (1986), «El puerto de Maracaibo: elementos estructurantes
del espacio social marabino, siglo xvit», en Cuadernos de Historia, n.° 14,
e Maracaibo, Vaveied del Zulia.
faldron See, Katheleen (1977), A Social History of a primate city: The case of Caracas
1750-1810. Ph. D., Indiana University. rea rN i
166
Escaneado con CamScanner
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Mi Deporte Favorito.Document2 pagesMi Deporte Favorito.DEIMER RodeloNo ratings yet
- Amor Liquido Zygmunt Bauman PDFDocument206 pagesAmor Liquido Zygmunt Bauman PDFDEIMER Rodelo100% (1)
- #15 Del Miedo A La Enfermedad Al Miedo A Los PobresDocument37 pages#15 Del Miedo A La Enfermedad Al Miedo A Los PobresDEIMER RodeloNo ratings yet
- Actividad Juan Salvador GaviotaDocument4 pagesActividad Juan Salvador GaviotaDEIMER Rodelo100% (1)