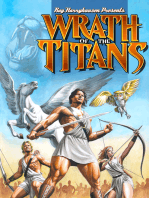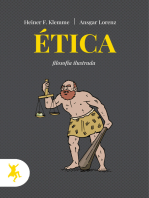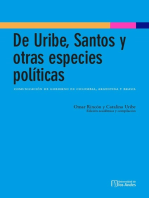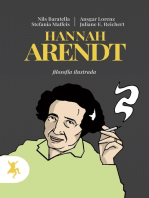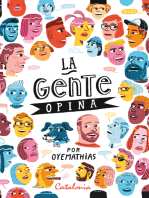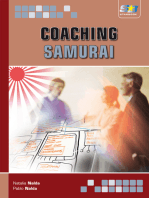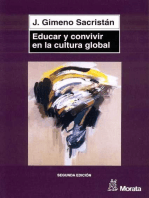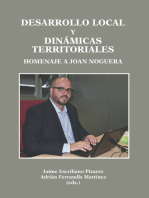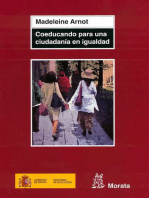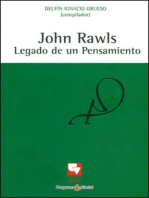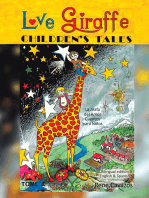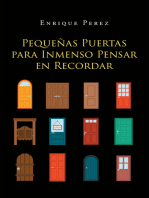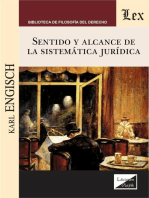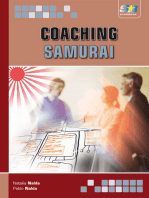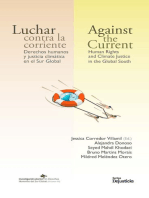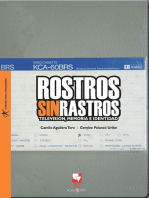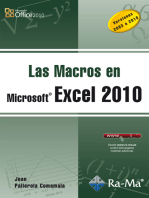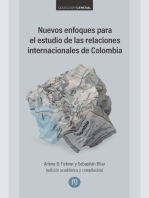Professional Documents
Culture Documents
Revista Punto de Vista PDF
Revista Punto de Vista PDF
Uploaded by
Carolina A. Reynoso0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views36 pagesOriginal Title
17. Revista Punto de vista.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views36 pagesRevista Punto de Vista PDF
Revista Punto de Vista PDF
Uploaded by
Carolina A. ReynosoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 36
|
Revista
de cultura
Afio 2, namero 7
Noviembre de 1979
2.500 $
Martin Fierro
en la literatura nacional
Locura, psiquiatria
y delito en la Argentina
Heidegger, Freud, Susan Sontag
Textos de Umberto Eco,
Jaime Rest, Noemi Ulla
~ ODENISTIA Revise
Afio 2, nimero 7
Noviembre de 1979
Director
Jorge Sevilla
N
Secretaria de redaccién:
Beatriz Sarlo
Colaboraron en estentimero: Car-
los Altamirano, Rail Beceyro,
Fulvio Carpano, Umberto Eco,
Maria Teresa Gramuglio, Alberto
M. Perrone, Jaime Rest, Nico-
. las Rosa, Beatriz Sarlo, ‘Noemi
Ulla, Hugo Vezzetti.
Diagramacién: Carlos Boccardo.
Indice:
Maris Teresa Gramuglio: Continuidad entre Ia Ida y la
Vuelta de “Martin Fierro” 3
Beatriz Sarlo: Razones de la afliccién y el desorden
en “Martin Fierro"
Carlos Altamirano: La fundacién de la literatura argentina 1
Hugo Vezzetti: Penalidad y moralizacin. Para una
By
historia de la locura y la psicologia en la Argent 13
Noemi Ulla: Ciudades 19
Libros:
Nicolés Rosa: ¢Freud contra Sassure? 2
Raul Beceyro: Sobre ia fotografia: estética y sociologia
del arte 4
Jaime Rest: Jules Feiffer: un Aristofanes de la sociedad
de consumo 28
Fulvio Carpano: El sindrome heideggeriano 30
Umberto Eco: Informes de un asesor literario 36
Este numero de Punto de Vista fue ilustrado con trabajos realizados
por el Equipo Cronica, que se constituy6 en Espafia en 1964.
Punto de Vista recibe toda su correspondencia, Punto de Vista. Registro de la propiedad intelec-
cheques y giros, a nombre de Beatriz Sarlo, Casi tual en trémite. Hecho el depdsito que marca I
lia de Correo 39, Sucursal 49(B), Buenos Aires, ley. Impreso.en la Argentina.
Argentina.
Punto de Vista fue compuesta en Gréfica Inte eS
gral, Estado de Israel 4465 - 2° “A” - Capital Suscripciones %
Federal, e impresa en los talleres gréficos Litodar, Argentina 6 nimeros 25.000$
Brasil 3215, Buenos Aires. Exterior 6 nimeros 25 u$s (correo aéreo).
2
Maria Teresa Gramuglio
Continuidad entre la Ida y la Vuelta
La Vuelta de Martin Fierro
aparece en 1879, siete afios des
puis de fz “Ida”; siete afios en
los que terminan la guerra del Pa-
raquay, la conquista del desierto
Y, con los ditimos “entreveros
jordanistas”, los alzamientos de
fos caudillos del interior. Avella-
eda sucede a Sarmiento y el
pais esté en visperas de acabar
con el problema de la capital; los
més amargos conflictos de una
€poca dolorosa y turbulenta se
van liquidando, y los antiguos
“hombres de Parana empiezan a
incorporarse, en Buenos Aires,
a las realizaciones de la nueva
etapa.
Cuando aparece E/ gaucho
Martin Fierro Hemandez es un
activo y encarnizado opositor del
gobierno de Sarmiento. Cuando
se publica la Vuelta, ocupa un
cargo en la legislatura de la pro-
vincia de Buenos Aires. En esos
siete afios el antiquo perseguido,
el “federalote ultra’, ha pasado
de un iltimo exilio a la radica-
sion definitiva en Buenos Aires:
trayectoria que se esgrime para
fundamentar una comprobacién
ya cldsica que ha sido formulada
de diversos modos: la de las dife-
rencias entre la /da y la Vuelta.
Uno de esos modos propone
la tesis de que en la Vuelta Her-
néndez se “corrige la plana” a
si mismo; rastrear todas sus ma-
de “Martin Fierro”
Con los textos que se publican
en este niimero, Punto de Vista
recuerda uno de los centenarios
més gloriosos y problematicos
de la literatura argent
el de “La vuelta de Martin fierro””
aparecido en Buenos Aires, en 1879
nifestaciones formaria parte de
otro trabajo: el de la historia de
las lecturas de Martin Fierro, tra-
bajo pertinente y necesario, ya
que a esta altura el poema es
también esa historia. Ya en 1902,
Ernesto Quesada —forzando la
cronologia— afirmé que Hernan-
dez, alarmado. por el auge del
moreirismo que su Martin Fierro
habria engendrado, “quiso des-
viar la corriente con su Vuelta de
Martin Fierro, en ta cual describe
el regreso de éste, su transforma-
cién en gaucho bueno, pacifico y
‘ordenado, que termina por dar
excelentes consejos morales a sus
hijos y por enaltecer et trabajo”
Este juicio denuncia una tenden-
cia de la lectura: en el intento de
recuperar al autor —y esto en una
‘obra contra el criollismo en la
teratura— proponiendo un Her-
nandez arrepentido frente a los
efectos sociales y literarios de su
poema, se puede vislumbrar el
comienzo del movimiento de re-
cuperacin de Martin Fierro por
parte de la-critica culta, que co-
mo es sabido culmina con Rojas
y Lugones alrededor del Centena-
No se debe olvidar que en el
libro de Quesada se condensan
los aspectos que definen un ci
clo: el del rechazo del gauchis
mo. Pocos afios después, la nece-
sidad de encontrar valores arque-
tipicos que definan lo nacional
excluyendo al inmigrante llevard
8 proponer a Martin Fierro como.
Poema épico, fundante de nucs-
tra literatura y representativo de
nuestra identidad nacional,
Desde otra perspectiva inte
rior al poema mismo, a su econo-
, Martinez Estrada confir-
mé las diferencies entre la (day
la Vuelta, En su extenso estudio
afirmé que “el Martin Fierro que
vuelve es otro”, que "Cruz lo
destruy”” y que en la Vuelta
“queda anulada por completo la
intencién social y politica” del
Pcema. La menera como este
‘cambio podria vincularse con la
trayectoria politica y la experien-
cia de vida de Hernandez queda
subsumida en la funcién que
Martinez Estrada asigna al Mar
tin Fierro, en tanto sintesis de
aspectos a través de los cuales le
resulta posible formular una in:
terpretacién de la vida argentina.
A pesar de ello, Martinez Estrada
acierta cuando afirma, contra la
critica neutralizadora y compla-
ciente cuyo ejemplo més acabado
encuentra en Tiscornia’, a “im-
* Dice Tiscomia: "ef tema central de
{a segunds porte es is asimilacén a la vice
regular y democritica, lo cual importa uns
renuncia del gaucho a1 indivdualided ex
kéril_y una nueva conciencia se vivir Ye
Djar en sctiedad con lor derhée", Martine
Estreda calfica duramente 2 est® tipo de
Criticas: lav llama ertiea “con preivicio de
colegio de monje”
3
|
i
posibilidad de la Vuelta”: y
acierta también cuando sefiala
que la Vuelta es un intermezzo
¥ no un verdadero final, ya que
termina, como terminé la prime-
ra parte, con una marcha hacia
lo desconocide y no con una in:
tegracién al nuevo orden.
No es initil reiterar que el
Martin Fierro no es un texto
tranquilo; visibles tensiones, rup-
turas y rebeliones lo recorren.
Entre ellas, esas diferencias entre
la fda y la Vuelta, cuya existen-
cia es indiscutible y que conviene
resumir: empezando por lo mas
visible, la mayor extensién de la
Vuelta es correlativa de la proli-
feracion de personajes y de hfSto
rias: los dos hijos de Martin Fie-
ro, Picardia, Vizcacha, el More
no. También los ambitos se mul.
a tolderia, la carcel. La
lad casi sin respiro de la
Primera parte es constantemente
‘suspendida por un cimulo de dis-
cursos descriptivos y reflexivos
(las costumbres de los indios, los
artilugios del juego, los consejos
y los refranes) y por las declars-
cones casi puramente “sociologi-
cas. Un cambio es fundamental
en la construcci6n, 0, si se quie-
re, en la situacion de discurso: el
fondo “vacio" de Ia /da es sus
tuido por un espacio, la pulperiar
poblado por un at repre-
sentado, un publico, que también
puede intervenir en la accién,
{sin que esto implique, como fo
quiere Martinez Estrada, una
“caida” en la forma tradicional
del didlogo gauchesco que Her-
nandez habia evitado en la pri
mera parte).
Pero la més flagrante de tas di-
ferencias es el regreso mismo,
después de la impugnacién al or-
den social que entrafia el final de
la primera parte, pues ese final
implicaba una miltiple ruptura:
de Ia historia, cuya continuacion
aparece como problematica; con
el canto mismo, en el gesto de
romper la guitarra; y con el mun-
do de la “civilizacién", de las
“poblaciones”, que —no olvidar-
Jo— se abandona a disgusto (Y a
narrati
4
Fierro dos lagrimones / le roda-
ron por la cara).
Como se articulan estas dife
rencias y cual es su alcance? Mas
claramente: en el interior de esas
diferencias, indica la Vuelta una
atenuacion de la “intencion so-
ial’ de la /da, correlativa de un
iraje"’ en la configuracion ideo-
légica de José Hernandez?
Sobre fa trama de los hechos,
la trama de los textos define y
puntsa ese proceso; y entre los
hechos y los textos de la /da y
la Vuelta, otros textos, en otro
nivel, también deben ser teni
dos en cuenta: los prologos de
Hernandez (1872, 1874, 1879);
gus escritor periodisticos; su dis
curso parlamentario sobre la fe-
deralizacin de Buenos Aires; su
Instruccién del estanciero. Lugar
de pasaje, punto de articulacion
entre la actividad politica y “ta
jiteraria, ese conjunto despliega
todos los matices (que los tex-
10s literarios condensan) de una
concepcién que varia en sus pro-
puestas politicas y aun en sus mé-
todos, pero cuyos enunciados so-
cioeconomicos permanecen irre-
ductibles.
La lectura de ese material co:
rrobora que no es un abuso ideo-
lésico afirmar que Hernandez fue
un liberal.? Pero esta afirmacion
puede casi rozar el error sino se
perciben y puntualizan los com-
ponentes especiticos de su libe-
ralismo, que lo diferencian y en
la practica lo oponen a otros re-
presentantes de esa tendencia,
como Sarmiento, Es verdad que
Hernandez invierte el esquema
del Facundo, pero lo hace man-
teniendo (y aceptando) sus tér-
minos, al denunciar que de la
ciudad provienen la violencia y el
despotismo que desquician a la
campafia.? En ese marco, su
2 Decirio de mode tan rotund implica
dejar en suspenso, por el momento, ei mode
particular en que Hernéede? fue también un
federal urauicieta Ia flexion rural y demo
critics de su Eberaliemo.
3 Et siguiente posaie del articulo “Los
inmigrantes y 103 hios del pais”, publicado
fon £7 Rio ae la Pata en 1869 prewnta mu
particular vision.del progreso del
pais lo lev6 a proclmar la ga-
naderia como fuente exctusiva de
la riqueza econémica; se sitta,
or lo tanto, en un éngulo
to de los grupos que impulsaron
los proyectos de modernizacion
y de inmigracion, pero al igual
que ellos, ignoré que en nombre
de los principios det liberalismo
‘econémico se condenaba al pais
a la dependencia, congelindolo
en su funci6n de productor de
materias primas. ‘Si somos las
colonias de Europa con respecto
a la materia prima, los pueblos
de Europa son nuestras colonias
con respecto a la materia fabril"’.
El ingrediente mas atipico, pe-
ro constante, del liberalismo de
Hernéndez es su democratismo
efectivo, que se materializa en la
defensa ‘de los pobres del campo
yen sus propuestas sobre divi-
sién de la tierra: “No hay paises
mas pobres y més atrasados ~di-
ce— que aquellos donde la pro:
piedad esta repartida en unas
cuantas clases privilegiadas”. El
componente democrético impri-
me un sesgo peculiar a algunos
postulados del liberalismo; muy
especialmente, en lo que hace a
su nocién de que el Estado debe
velar por la suerte de los habitan-
tes pobres de las campafias, enun-
ciado que en el interior de los es-
critos politicos de Hernandez en-
tra en colision con sus declaracio-
nes ortodoxas acerca de un Esta-
do exclusivamente administrador
¥ no propietario de bienes.
chos punter de coincidencis entre tos pro-
fuestas de Hernéadez y el programma det Fa-
undo, exceptuando la preccupacion con
ereta for protege a los dewrotegidos, que
carseteristica de Herndadez: "Un buen
gobierno se preoruperd y realicors les oor
Drovagsas en beneticio de Ia poblacién in-
‘Gustria, dard gorantias a la propiedad 2 |2
vida, a lot derechos de los habitantes de 13,
Ccampaia: dark impulio a ls obras de cami
tnos ¥ feerocarvles que supriman las distan-
las y conquisten ef desierto; promoverd y
lievard a cabo la division de la Uerra, adap
tindols 2 las necasidades de Ia inmigracion
‘Que lleque atraids Por as ventajas positives
de #8 explotacibn: reports la terra grat.
8 condicion de poblarla: feciitaré of mm
‘Grante lox insteumentos apticolas necesa.
Fos; fundoré excvelas de ares y oficion
EI democratismo, bajo la for-
‘ma de defensa de los habitantes
de la campafia, no solo esta estre-
chamente vinculado a la concep-
cién rural de la economia que
sustenta Hernandez y se comple-
‘menta con ella sino que impregna
todo su sistema de ideas y se eri-
‘ge en un programa social nunca
abandonado, por encima de sus
cambios politicos.
Partiendo de esta aproxima
cién —que seria necesario desa-
rrollar con un seguimiento preci
80 y una sistematizacion de los
diversos enunciados en todos los
textos indicados— es posible ade-
lantar brevemente que en Martin
Fierro ese conjunto ideolégico
complejo se muestra, mas alld de
los modos de realizacién de la
“Ida” y de la “Vuelta”, como
coherente y fiel a si mismo, des
‘mintiendo la tesis de una crea-
cién incohsciente, desvinculada
‘© a contrapolo de otras practicas
del autor. Aparece incorporado y
transformado: en la base misma
del sistema de transformaciones
estd la opcién linguistic (Ia elec-
ci6n del lenguaje gauchesco) que
suelda el proyecto literario a la
figura del protagonista y a su
mundo rural: junto a eso, la in-
tensificacion del ingrediente so-
cial det conjunto en desmedro de
lo politico y de su inmediatez,
por medio de una serie de opera-
ciones y elecciones formales que
van potenciando mutuamente su
eficacia: el _mondlogo, la alter-
Rancia de “voces” que se hacen
cargo del relato, la construccién
de la sextina, que permite la yux-
tapesicion de distintos tipos de
discurso. Entre todas ellas, resul-
ta decisiva la configuracién de
una historia en que la necesidad
de reparacin de una injusticia
Padecida moviliza el avance del
relato.
Esta reparacion nunca Hegaré:
el relato crece, como los males,
con nuevos males (nunca se achi
can los males, / van poco a poco
creciendo) y ni siquiera el regre-
so y el reencuentro con los hijos
se traducen en una terminacion
ee
El trabajo en a Ida yen a Vuelta
Me acergué a algunas estancias
Por saber algo de cierto,
creyendo que en tantos afios
esto se hubiera compuest
Pero cuanto saqué en limpio
fue que estabamos lo mesmo.
Vuelta, canto XI
No es lo explicito de este pasaje (nada se ha compuesto, las cosas
estan igual que antes) lo que interesa, sino recordar la significativa co-
rreccién que anota Leumann: en el manuscrito aparecen los dos ver:
‘s0$ que fueron sustituidos por “creyendo que en tantos afios / esto se
hubiera compuesto”. Los versos suprimidos decian: “dispuesto como
venia / a.someterme al gobierno”. La transparencia de ese enunciado
no autoriza a"leer en él una aceptacion incondicional de la nueva si-
tuacion del pais, sobre todo si se lo conecta con los versos que siguen
y con el final del canto anterior: “Me voy, le dije, ande quiera, / aun-
que me agarre el gobierno, / pues infierno por infierno, / prefiero el
de la frontera. Con més.claridad que en la primera parte, los indios
constituyen, en la Vuelta, el infierno, y el servicio en el fortin tam-
bién conserve, en ambas partes, esa caracterizacion. {Qué puede sig-
nificer entonces el proyecto (censurado) de “someterse al gobierno”?
¢Pagar las culpas anteriores? (Pues no inorarén ustedes / que en cuen-
tas con el gobierno, / tarde o temprano lo Ilaman / al pobre a hacer
un arreglo). éAceptar esos ““infiernos” que la autoridad tiene el poder
de dispensar? éPuede ser éste uno de los puntos claves del “‘viraie?
Conviene notar cémo se relaciona el proyecto del regreso con el
trabajo: "Me he decidido a venir / a ver si puedo vivir / y me dejan
‘trabajar. Sé dirigir la mansera / y también echar un pial / sé correr en
un rodeo / trabajar en un corral — / me sésentar en un pértigo /lo mes-
‘mo que en un bagual”.
En la /da, la vision de los espacios infernales (Ia frontera, el desier-
to) donde el trabajo es rechazado (En el fortin: Yo primero sembré
trigo / y después hice un corral, / corté adobe pa un tapial / hice un
quincho, corté paja— / La pucha que se trabaja / sin que le larquen un
rial. En fos toldos: Alli no hay que trabajar /vive uno como un sefior)
se opone a la evocacién de otro espacio (Ia estancia) donde el trabajo
era “‘juncién’’: la famosa "Edad Dorada’’ del canto Il de ta /da, que
no es, en rigor, la evocacién de un pasado feliz, sino la descripcion
de un estado de cosas. En ese espacio son posibles los trabajos
chos por excelencia, los trabajos con el ganado: ésa es la “oferta” de
Martin Fierro en la Vuelta, y ése es el trabajo valorizado en ambas
partes. Hay coherencia en esos enunciados: lo que se acepta es el
mismo tipo de trabajo que el gaucho realizaba (0 puede realizar)
cuando vivia en sus pagos “con toda segurid”; lo que se rechaza,
los cambios brutales que “la faculté del gobierno” introducia en sus
costumbres primitivas. .
————$—————————
5
de los “enriedos malditos”. Al
regreso le sigue una nueva parti
da; al reoncuentro, una nueva se-
paracion. AGn més: anulado el
espacio posible de refugio que se
posee en la /da (Ia tolderia), solo
queda el cambio de nombre, la
disolucion en la nada, la pérdida
de la identidad.
A\ partir de estos datos, 0 més
bien de esta descripcién, es posi
ble formular la hipétesis de que,
pese a las diferencias visibles de
construccién, la Vuelta no corti:
ge ni contradice a la Ida, y que,
por debajo de esas diferencias, un
mismo niicleo ideolégico-afectivo
las recorre a ambas y prove a la
historia, a la peripecia, de idénti-
ca “‘intencién social”. Si la hipo-
tesis sobre el texto es correcta,
sus corolarios en el segundo nivel
de la pregunta que se formuld
mis arriba serian dos: ni Hernan:
dez hace un “viraje" entre la /da
y Ia Vuelta) , nies un “revolucio-
nario” en la /da (claudicante 0
no en ta Vuelta) como lo quiere
cierta critica,
En cuanto a la vigencia del
Martin Fierro, basta sefialar que
ms alld de.la desaparicin de las
circunstancias y tipos concretos
que ingresan en su anécdota, la
eficacia y el acierto con que se
organizan los registros lingii
cos y temdticos en torno de ni
cleos tan fuertemente moviliza-
dores como la denuncia de la in-
justicia y la defensa del persegui-
do, son mas que suficientes para
asequrarle tanto el lugar de privi-
legio que ocupa en la literatura
como la enorme aceptacién po-
pular que ha recogido hasta hoy.
Beatriz Sarlo
Razones de la afliccién
y el desorden en “Martin Fierro’
José [Hernandez a su hermano Rafael]:
Y han de pasar, només, para nosotros, los afios? éVacilacién,
sangre, vacio, habré sido només nuestra suma en el drbol
de las horas? A veces, nadando en el rio firme de la fraternidad,
qué tentaci6n, qué tentacién, hermano, de echarme a morir,
0 separarme para mirar, callindome por fin, desde /a orilla, el delicio.
Estos pueblos se me antojan a veces como un pan en llamas,
Una “'miquina de dafios” teje
la narracién de Martin Fierro.
Inevitables, las peripecias de la
biografia gaucha son como “ca-
dena de males". En efecto, lo
que {a historia de Fierro ensarta
en su hilo son desgracias que se
‘cumplerr como destino, porque,
inscriptas de antemano en la bio-
grafia social, el poema reprodu-
ce su logica. La causalidad histo-
rica y la literaria se realimentan y
una proporciona pie a la otra.
Los eslabones de la cadena
son unidades idénticas (por eso
se lee muchas veces: al gaucho le
sucede esto, el gaucho sufre asi,
etc.) y diferenciadas (si no lo
fueran no habria relato, por lo
menos no tanto relato como
hay en /da y Vuelta de Martin
Fierro). Contando todo el tiem-
Po casi lo mismo —las razones
por las que un gaucho empefioso
y diligente es considerado, luego,
como un bandido— Hernandez
cseribié una vida ejemplar! por lo
que ensefia, Esta ejemplaridad no
es, como se ha ardilido en contra
* asi ta caliica Ezequel Martinez Este
a on Muerte y transtigurecién de Marvin
Fierro, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Eeonémies, 1968, sogunds edicién.
Juan José Saer, “Didtogo bajo un carro”
08 favor, moral. Es, mésbien,una
ejemplaridad de la accion, del
movimiento de la historia narra-
da: el gaucho “gasta Ia vida / en
juir de la autoridad”. EI relato
también se gasta, es decir: trans-
curre, segiin este impulso que lo
recorre de ung punta ala otra: Fie-
fro es arrancado de su pago en
una leva que lo incorpora al con
tingente fronterizo, vuelve a su
casa, que es tapera, para irse a
matrerear, escapa al desierto, re-
gresa para conter y oir historias,
que, en su desenlace, lo impulsan
a otra vida. Ida-Vuelta-Ida; “An-
duve cruzando el aire / como bo.
la sin manija”. Circular, el desti-
no del_gaucho ("suerte reculati-
va" y “'taba culera”) se repite en
las peripecias de su historia lite-
nto de esta narra-
ci6n se origina en las desdichas.
No hay en Martin Fierro un so-
lo episodio que no sea desdicha-
do: hasta el encuentro del padre
con sus hijos, recurso tipico de
la narrativa decimonénica que lo
utiliza come final feliz, desenca-
dena la narracién miltiple de
desgracias y funciona como
predmbulo de una nueva separa-
cién. Las desdichas se postulan
como ciertas:
Y ya con estas noticias
Mi relacién acabé—
Por ser ciertas las conté
Todas las desgracias dichas,
dice el enigméatico narrador del
Ultimo canto de la /da. Porque el
programa litererio de Hernandez
asegura la solidaridad ideoldgica
del relato de Fierro con la biogra-
fia gauche,
Sin embargo, con esta compro.
bacién se adelanta poco. Hernén-
dez, en la campaiia de denuncia
Publicada en su periédico E/ Rio
de la Plata durante 1869, habia
expuesto largamente todos los
‘temas’ del Martin Fierro: el con-
tigente y sus miserias, la arbitra-
riedad de autoridades rurales
ejercida sobre el habitante pobre
‘de la campafia, su vida desasose-
gada bajo la amenaza de despojo
Y desarraigo, etc.*. Frente a estos
3 Estos articulos de Herindez ‘veron
recopilados por Antonio Papts Larraya
Prosas de! Martin Fierro, Buenos Aires, Rai
901, 1952, EI programa que all se expone
arece compartide por una freccién del ws
‘onomigms, Véase: Femende ©. Barba,
Lor autonomistas de! 70, Buenot Aires,
Preamor, 1976.
%
;
articulos militantes pero de prosa
imprecisa, casi desvaida, el lector
del Martin Fierro no puede evitar
preguntase qué sucedié cuando
Hernéndez, sentado ante sus cus-
dernos, comenzd a anotar es3s
sextinas de una seguridad _asom
brosa y, casi siempre, perfectas
Para decirlo de otro modo: el
Martin Fierro esté construido
con los materiales ideolégicos de
los articulos aparecidos en 1869,
pero la lectura del poema hace
prevalecer la idea de discontinui-
dad, més que la de un transito
previsible de la prose socio politi
ca al verso campero. Registramos
un hiato: équé hay alli? équé su-
cade en ese espacio?
El Martin Fierro se escribe a
partir de varias elecciones: una
lengua rural (que no es pintores-
ca, ni esta petrificada de modis
mos, ni se juega toda en el Iéxi-
co, como ta de Ascasubi y del
Campo); tas convenciones retd-
ricas de la literatura gauchesca
(alteradas, retocadas, burladas*):
un conjunto de proposiciones
descriptivas y programéaticas so-
bre la triste situacion del habitan-
te pobre del campo. Sin embar-
go, Martin Fierro no es la suma
previsible de estas tres elecciones.
La eficacia estética del _poema
(que explica su perdurabilidad)
esté en otra parte. Hay que bus-
carla en el modo en que las elec-
ciones de Hernandez se procesa
ron a través de dos redes.
Una: la particular configura:
cién de su ideologia en una es-
tructura de actitudes y senti-
mientos, donde el liberalismo del
programa social y politico de Al.
berdi se trenza con as experien-
cias del mundo rural. Cierto ar-
caismo dosplaza el modelo de
una sociedad movida por la
competencia entre sus miembros,
para oponerle el ideal de una co-
munidad organica, en la que ta
> adolto Prieto saata algunas de as or
erencias entre ol sistema de Ia gauchesca y
‘Martin Fierro on: Borello, Becco, We!
berg ¥ Prieto, Travectoris de le poesia gau-
1 Buenos Aires, Plus Ultra, 1977,
intervenci6n paternal del Estado
repare las injusticias flagrantes de
la miseria y el depojo. La otra
red es la vida de Hernéndez, Mar-
tinez Estrada rastred el desquicio
de su familila, los desplaza
tos de su hogar, su nifiez reparti
da entre tias, abuelos, padres mas
© menos deambulantes; las muer-
tes prematuras; los desplazamien-
tos y persecuciones que lo arras-
tran de Buenos Aires a Parana, de
Corrientes a Montevideo, de San-
ta Ana do Livramento @ Buenos
Aires; el destino de politico per-
dedor que lo sigue durante toda
la década de 1860. y primeros
afios de la siguiente: como secre-
tario de Pedernera, cuando la
Confederacién se derrumbs, co-
mo ministro de un gobierno co-
rrentino que es volteado por una
asonada mitrista, como soldado
de un bando en retirada, el ejér-
ito de Lépez Jordan. Este des-
quicio politico y personal se re-
pite con la tenacidad de un des-
tino hasta 1874. Y habia arran-
cado casi antes de su nacimiento:
sus padres se casan enfrentando
la oposicién familiar, su abuelo
lo acepta como prenda de paz en
una familia que no logrard, sin
embargo, recamponerse. Esta he-
rida puede leerse con claridad
también en el texto del Martin
Fierro.
El desorden y la inestabilidad,
el caos familiar y politico, las
guerras civiles que primero sepa-
ran a la familia paterna de Her:
nandez y luego a Hernandez de
su propia familia, convergen en
una estructura afectiva que da un
sentido a los rasgos de cu ideolo-
= gia. Por lo demas, otros cruces,
en los que también se juega la
textura ideal y estilistica del poe-
ma, merecen notarse: el liberal
Hernandez, mienbro_ progresista
del federalismo y de! autonomi
mo, conserva un nucleo arcaico,
como flexion decisiva de su ideo-
logia. Y ese liberal (que suele
rrarse a la idea de una regulacion
armonica de los miembros del
‘cuerpo social) es también un ru-
ral, un hombre que repetidamen-
te en su vida se vinculd con ta
‘campafia, con su saber y cultura
tradicionales. almente, cuan-
do tuvo que hacer una eleccién
que definiria el destino de su
obra, decidié recortar su’ poema
sobre las convenciones de la gau:
chesca, un sistema |iterario ar-
caico.
£1 mundo rural esta afectado
por el desorden y el desamparo,
Esta comprobacién se reitera co:
mo motor narrative de Martin
Fierro. El arco que va de la aflic-
ion al desorden repite en el rela-
to la causalidad social y, por
debajo, la herida constitutiva de
Hernandez. Una estructura a la
vez ideolégica y afectiva explica
la articulacion de tres niveles: la
biografia social del gaucho, la
vida tramada de desdichas de
Martin Fierro y una experiencia
bésica de Hernandez. Una misma
herida genera la dinamica del tex-
to (su cardcter novelistico, como
dice Borges) y la experiencia de
su autor.
Martin Fierro, \day Vuelta, se
mueve por la afliccién y el desor-
den, Sistema causal del relato, la
convergencia de estas dos razones
desencadena todas las funciones
narrativas: sufrir y sdber, suftir y
cantar (conter), padecer sin tér
mino. Y orgeniza también todas
sus secuencias: pérdida, injust
cia, muerte, separacién, exilio,
persecucién, canto. “De estrago
en estrago/vive llorando su ausen-
cia", se dice del gaucho en el
poema de Hernandez. La desara-
cia original es el desorden y, co-
mo. tal, es motivo de unidad del
relato, y, a la vez, t6pico litera:
io, ideolagico y afectivo. Eje de
la vida del gaucho en Ia objetivi-
dad social, elemento fundante en
la biogratia de Herndndez, motor
narrative en Martin Fierro:
Triste suena mi guitarra
°¥ el asunto lo requiere—
Ninguno alegrias espere
Siné sentidos lamentos,
‘De aquel que en duros tormentos
Nace, crece, vive y muere.
Una vez en marcha, en el can:
to III de la /da, la “maquina de
dafios” no se detiene: tejido en
esa maquina (“es un telar de des:
dichas/cada gaucho que usté ve’)
el destino de Fierro, Cruz, los hi
jos. Picardia, el Moreno, se mue-
ve con el impulso del desorden y
la afliccién, Desorden y afliccién
también son motores —en lo ob:
jetivo y en la subjetividad— de
la vida del pobre del campo. La
Precision con que los temas
ideolégicos se ensamblan en la re
PresentaciOn literaria, se explica
Porque el mismo ‘mal’ hirié a la
sociedad y a uno de sus miem:
bros: segundén de la elite gober-
nante, el amenudo derrotado Jo.
sé Hernandez.
“Mucho tiene que contar/El
que tuvo que sufrir”, se lee al co.
mienzo de la Vuelta: un enuncia-
do casi trivial de la sabiduria po:
pular contiene, repetido diverse
mente en todo el poema, la ver
dad que hizo del periodista de
EI Rio de la Plata autor de Mar:
tin Fierro. La forma impersonal
del enunciado retne a Fierro, al
Rarrador y al que escribid el poe.
ma: équién tuvo que sufrir? En
la respuesta, la clave del texto re
mite a ese motor original que de
fa vida de Hernéndez transita a
la biografia gaucha, articuléndo
se en la mediacin de una herida
(el caos, el desorden) que tam
bién afecta a la sociedad argent
na, En su discurso sobre la fede
ralizacién de la ciudad de Buenos
Aires*, Hernéndez dijo: “Si pu-
diera haber un rincén de la Re-
pablica, un perimetro donde no
existieran partidos, alli seria la
* Cimara de diputados dela Provincia de
Buenos Aires. Sesiones del 19, 22 23 de
noviembre de 1880, En’ Pagés Larrava, op.
residencia obligada de todos los
hombres honrados, de todos los
que quieren con sinceridad el bie
nestar de la patria. iOjala no hu:
biera partidos! iQjald no estuvie-
fa nunca divida la sociedad! En-
tonces, no veriamos nuestro sue
lo mancharse con la sangre de sus
hijos”. Declaracién de quien, du
rante més de veinte afios, habia
deambulado, con suerte despare
ja, en general adversa, por la po
litica nacional. La misma tension
puede leerse en la Vuelta:
He visto rodar la bola
Y no se quiere parar,
Al fin de tanto rodar
Me he decidido a ven
A ver si puedo vivir
Y me dejan trabajar.
Toda la historia de Fierro es la
contradiccién de esa esperanza:
Por esa contradiccién tanto el re-
lato como la denuncia fueron po-
sibles y, también, necesarios.
9
Carlos Altamirano
La fundacion de la literatura argentina
Cuando, en 1913, Ricardo Rojas se hacia cargo
de Ia cétedra de literatura argentina
afirmo que, al inaugurarla se veria obligado,
no solo adictar sus lecciones,
sino a crear la materia.
La “crisis moral", padecida sobre un fondo
donde se enlazan progreso material e inmigraci6n,
‘enmarca la fundaci6n de una literatura de los argentinos.
En 1913 y a través de varios
nimeros, la revista Nosotros pu-
blicd las respuestas al cuestiona-
rio que habia hecho circular en:
tre “un distinguido nicleo de
hombre de letras” acerca del sig-
nificado del Martin Fierro. ¢Po-
seemos —decia la encuesta elabo-
rada por la revista— un poema
nacional en cuya estrofa resuena
Ja voz de la raza? El acercamien-
to establecido por los criticos en-
we los varios poemas gauchescos,
recogidos oficiaimente en los
programas de literatura de los es-
tudios secundarios, importa ace:
0 uN enorme error de aprecia:
cién sobre el diverso valor estéti-
co de aquellos poemas? que plantes ob-
Jecioner cientifices bien fundadas. En:
18
Ramos Mejia, 3M.” Le locure en le historia,
4. LJ. Roio, Buenas Ares, 1993.
2 Gierto “nacionalisma” de elite en
uentra 30 origen en xa raiz xendfobs y
por momentos racists.
* Soler, Ricaurte: EI pasitivsmo argen-
tne, Busnes Altos, Paidés, 1968: p. 153
5 Figueroa, Gregorio: Consideraciones
médicotegsles sobre la locura (1879). te
sis, p78.
(6.0.89.
Weop.17.
© Er tre albedeio © libertad moral et
poder en vietud dsl cual el hombre eli
& entre el bien y ef mal, decide y quiere lo
fue ha elesido, desputs de una ceiberacion
uminada por el sentimiento de! deber mo-
sal", id. . 18.
* Femindez. Julién: “Deliro de tas per-
secuciones y tentativa de asesinato”, Anales
del Cirovlo Médico, ¢ |, 272.974
© Veose now 6.
1 Sontilén, Pablo: “Informe médico-
legal en Ia conta seqvics al narricida José
Vivaso", Anales del Cireulo Médico, t,
89. 165-6
3 ig. p. 188 y 167: "En la conciencia
de tade hombre existe el principio det Bien
el principio del mal”. Las bastarcllas son
al autor.
"8 ta.p 71. 172¥ 173.
8.9413 vars.
5 a.p.at7y 148,
16 ntoténder, L: “Refutacién clinico
pricoldgice del informe médieo legal expe
‘ide por e consejo de Higiene Publica 20-
bbe el estado mental del porricida Joxd
ivado" (Folleo), 6-3.
714..0.8.
Noemi Ulla
Ciudades
Noemf Ulla aparece ligada al primer ensayo
que se publicé en nuestro pais dedicado especialmente
a las letras de tango (Tango, rebelién y nostalgia, 1967),
cuando su novela Los que esperan el alba
habia recibido en 1965 el primer premio en el concurso
‘organizado por la
ireccion de Cultura de la Provi
de Santa Fe.
En los Ultimos arios, diversos diarios y revistas de la capital y de Montevideo
han publicado sus cuentos, cuya escritura
elaborada sobre un arduo montaje
donde el lugar comiin se desplaza y cede su espacio
al entramado de otro lugar que juega con aquél,
reformula obstinadamente las convenciones de la poética.
La viajera perdida es uno de sus libros de cuentos inéditos.
‘ Colabora en los diarios La Opinién y Conviccion
Cada tanto, yo extrajio a las mujeres. Los vesti-
dos que nos probabamos en las tardes, antes del
bafio, para elegir cudl nos pondriamos. Nos cam-
bidbamos constantemente: el cuerpo de una era el
de la otra. Una més delgade, otra més alta, pero las
formas redondeaban igual las telas y podiamos asi
de que nuestro guardarropa era
infinito. Sobre la cémoda deposi
amos la bijouteria y cada color de vestido tenia
sus collares 0 pulseras que le iban bien, Un espejo
muy grande servia para la altima palabra y si ésta
no convencia, pesaba la opinién de alguna de noso:
tras. Querer estar hermose, se sabe, es escuchar
también la palabra més gentil. Algunas veces salia
‘mos juntas, y esperdbamos que él aceptara nuestro
arregio; de lo contrario, habia que cambiarse total-
mente. Paco a poco ibamos tomando la mano a sus
gustos y cuando alguien se equivocaba demasiado,
era porque queria contrariarlo. El cabello recogido
era de su agrado y las manos, si se las cargaba de
anillos, debian ir sin pintura en las ufias y al revés:
uias pintadas de rojo, manos desnudas. Una de no-
sotras siempre flevaba un peine y un cepillo en el
bolso de mano, podia suceder cualquier eventuali-
dad con el gusto de é! y habia que complacerlo de
inmediato para gozar del peseo y no convertirlo en
una tormenta ingrata. Al regresar bajébamos del
gran auto y nos pardbamos junto 2 los ligustrines ”
a esperar que éI nos ordenara Ia entrada, En eso, to-
das éramos muy respetuosas y su silencio nos pare-
cia el mejor de los homenajes: 61 miraba cémo nos
You might also like
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilFrom EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilNo ratings yet
- Orbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionFrom EverandOrbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionNo ratings yet
- Yalkut Yosef Tomo 1 El Orden Al Amanecer Rab Amram AnidjarDocument248 pagesYalkut Yosef Tomo 1 El Orden Al Amanecer Rab Amram AnidjarLizbeth (Elisheva) PalmaNo ratings yet
- Coaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNFrom EverandCoaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNNo ratings yet
- Educar y convivir en la cultura globalFrom EverandEducar y convivir en la cultura globalRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Computación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasFrom EverandComputación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasNo ratings yet
- La arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáFrom EverandLa arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáNo ratings yet
- Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaFrom EverandNuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaNo ratings yet
- De la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,From EverandDe la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,No ratings yet
- Lecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorFrom EverandLecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- Coeducando para una ciudadanía en igualdadFrom EverandCoeducando para una ciudadanía en igualdadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Empoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaFrom EverandEmpoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaNo ratings yet
- Exploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaFrom EverandExploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaNo ratings yet
- Aprender a escribir en la universidadFrom EverandAprender a escribir en la universidadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Love Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosFrom EverandLove Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosNo ratings yet
- Grandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoFrom EverandGrandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoNo ratings yet
- Entrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaFrom EverandEntrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaNo ratings yet
- Los pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaFrom EverandLos pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaNo ratings yet
- Pata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasFrom EverandPata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasNo ratings yet
- Contra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaFrom EverandContra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaNo ratings yet
- Luchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeFrom EverandLuchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeNo ratings yet
- Oscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaFrom EverandOscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaNo ratings yet
- Documento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaFrom EverandDocumento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaNo ratings yet
- Nuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaFrom EverandNuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaNo ratings yet
- Adan Buenosayres La Novela de MarechalDocument8 pagesAdan Buenosayres La Novela de MarechalVeronica MoreyraNo ratings yet
- Viñas, David - Lucio Mansilla A Contraluz de Duelos Chinas Memorias y OlvidosDocument7 pagesViñas, David - Lucio Mansilla A Contraluz de Duelos Chinas Memorias y OlvidosVeronica MoreyraNo ratings yet
- Canta Un GuasoDocument1 pageCanta Un GuasoLeslie Hemsi FerreiraNo ratings yet
- Schaya, Leo - El Significado Universal de La Cabala PDFDocument221 pagesSchaya, Leo - El Significado Universal de La Cabala PDFreyesgabriel5217No ratings yet
- Autobiografia Como AutofiguracionDocument20 pagesAutobiografia Como AutofiguracionVeronica MoreyraNo ratings yet
- Los DesterradosDocument147 pagesLos DesterradosVeronica Moreyra100% (2)
- Kusch, Rodolfo-Obras Completas T 3Document292 pagesKusch, Rodolfo-Obras Completas T 3Cholito Marino100% (4)
- Civilizacion y BarbarieDocument6 pagesCivilizacion y BarbarieVeronica MoreyraNo ratings yet
- Canon e Historiografía LiterariaDocument10 pagesCanon e Historiografía LiterariaVeronica MoreyraNo ratings yet
- Kusch, Rodolfo-Obras Completas T 1Document326 pagesKusch, Rodolfo-Obras Completas T 1Cholito Marino100% (7)