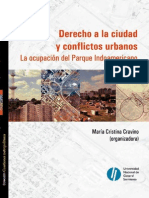Professional Documents
Culture Documents
T02 - PADILLA, Emilio. La - Economia - y - Las - Formas - Urbanas - en - America - Latina PDF
T02 - PADILLA, Emilio. La - Economia - y - Las - Formas - Urbanas - en - America - Latina PDF
Uploaded by
Giovana FP0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views36 pagesOriginal Title
T02_PADILLA, Emilio. La_economia_y_las_formas_urbanas_en_America_Latina.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views36 pagesT02 - PADILLA, Emilio. La - Economia - y - Las - Formas - Urbanas - en - America - Latina PDF
T02 - PADILLA, Emilio. La - Economia - y - Las - Formas - Urbanas - en - America - Latina PDF
Uploaded by
Giovana FPCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 36
LA ECONOMIA Y LAS FORMAS URBANAS
EN AMERICA LATINA
Enilio Pradila Cobost
Resumen
“Muchos investigadores de la problemética urbana en América La-
tina recurren a conceptos y descripciones elaboradas en los paises
bhegeménicos del primer mundo para explicar nuestrasrealidades,
sin tomar en cuenta las diferencias hstbrico-sociales entre ambos
rmundos, evidenciando asi el colonialismo intelectual vigente. En
tuna linea contraria a esa relacién de dominio, en este trabajo se
lleva a cabo un recuento de los debates tedricosnterpretativas mis
importantes desde los afios sesenta del siglo XX en América Lati-
na entte los investigadores y las teorias importadas ala regién en
Jos campos de la economia y la morfologia urbanas. Ello permite
constatar que dichas teorias importadas no dan eyenta de nuestra
realidad y que en la regién se han desarrollado opciones de ani-
lisis propias y adecuadas a las partcularidades latinoamericanas.
eer es Ubu, pene et Deparamm e Tey Ani de
‘siden saves Stomatol eg
Se sintetizan los debates en torno ala dependencia, la urbaniza-
‘én dependent, la marginalidad, Is nformalidad la cud dual,
las etapas del desarrollo, lcapitalismo monopolista de Estado y los
‘meatos de consumo colectivo, Ia industializaciin y la desindustriae
Tizacion, a teoria de Ia regulacin, la revolucién terciria la glo-
balizacin ya ciudad global; ln escuela ecoligica de Chicago y los
‘contornos urbane a eindad informacional y el espacio de los fue
jos, ademés ee seBialan sus alernativas citicas. Se concluye a nece-
‘dad de seguir desarrollando opciones tedrico-intespretativas pro-
‘pias para analizar los problemas urbanes lainoamericanos en su
‘especifcidad yu diferencia.
Palabras clave: América Latina, teoria urbana, economia y
‘morfologia urbana, colonalismo intelectual,
Abstract
Many earch of wba roles in Latin Arr, vy ox cocps oid
descriptions adem te fst ward hegemonic cies to explain ores
regal of schist dines betuze he t worlds, ndivaton
of caret inlet colaism. Ba ae cory t hat ainsi de
mai, this ork cried uta cet of he mst importa tercical ond
inleprtie debts decloped ince he ies ofthe nueteh center in Latin
Amica been Latin Artin earch nd hares inorder
‘on te ls of comes eed ban mopholgy whch reeals tat the
Sngrted hes do mt coma rena ain hein ede
tun analysis end pions appre te prtalrs of Lan Amer
es Summaries the dscusionof dependency dependent rberization, na
alconion,ifirali dual iy the tags of decelmens, saemsnopoy
‘ation ante means of ello consi insrlzatin addin
diiznin he hoy of relation, teary reouton, globalization and
the lobe in Chae ecological schon and urban cnt te infrmationl
70
City end espe as and hight bate ie code o
‘ened futher dlp eta and tree opin anal ng oe
Latin American bos piles ie sity ad ht dif
Keynsore: Latin Amari, urban theory, wrban cna and n=
phology tlc colialin.
im
Inteodueciin
La investigacién y la gestién urbana en América Latina se
han lenado de conceptos y modelos tomados de publicacio-
ies y autores de los paises dominantes en el captalismo, sin
‘cuestionar su validez para nuestros patses 0 ciudades coloca-
dos en el polo dominado, y sin hacer siquiera un esfverzo de
adaptacién a nuestra realidad. En la esfera politica y en los
medios de comunicacién ocutre lo mismo.
‘Se construyen “marcos tebricos” y se lenan los textos com
tuna sucesiin indiscriminada de referencias de autores “acacé-
‘micamente correctos”, sin preguntarse cémo se definen en lo
tebrica 0 politico, si se trata de epigonos 0 de crticos del ca-
pitalismo actual. Asi, David Harvey, Immanuel Wallerstein,
“Anthony Giddens, Alain Lipietz, Saskia Sassen, Manuel Cas-
tells “de 1972 y de 1996-, Paul Krugman, Michael Porter y
otros, forman un salpicén textual que dista mucho dela cohe-
rencia tebrica que pueda tener cada uno de els, o de las i=
ferentes teorias gencrales de las que parten.
‘La globalizaan, esa tercera persona de la “santisima ini
dad’ de la religibn neoliberal, que esté en todas partes y nadie
vv, que todos nombran pero nadie define, que todo homoge
niza, es la justifcacion de cualquier hecho; Ia “muerte de las
grandes teorias”, decretaca sin acta de defuncién por el pos-
modernism (Lyotard [1989], 1990), explica cualquier eclecti-
ismo. Asistimos a un nucvo episodio del viejo colonialismo
intelectual en su polo dominado, receptor pasivo.
No nos referimos a la presencia y validez del uso de las
cconcepciones del mundo, de las grandes teorias sociales, a
las que cada vez recurrimos menos, sino al de las concep-
tualizaciones,interpretaciones, descripciones propias de ly que
Hamamos la teria particular ~regional o urbama~ que analiza
172
lo concreto del terrtorio, donde reina la partiularidad, la
expecifcidad,
En este ensayo, ubicado enla linea de la descolonizacion de
1a teoria territorial, la urbana en particular, buscarnos enfentar
cesta homogencizacin del mundo, espuria y dafina,usizando
centre otras la herramienta weérica mardsta del desarlsdesigual
‘5 combinads Praia, 2008: 1, Lo hacemos ahora para una parte
‘de la conceptuaizacién utilizada en el anlisis de las relaciones
em economia y territorio urbane, mediante el seguimiemto de
los grandes debates desartolldos en nuestra region geopolitica
desde los afios sesenta del siglo XX, cuando la ligazéin entre
ndustrializacion y urbanieacion mostrb sus contradicciones.
Industrializacién y urbanizaciom:
campo del debate tedrico
Desde la década de 1940 los principales paises de América
Latina fueron escenario dela convergencia de dos procesos
mmutuamente determinados:laincustializacion por sestirucion
de importaciones y la urbanizacion acelerada, que coleearon a
la ciudad y sus problemas en el primer plano de las preacupa-
cones de las cientificos sociales.
Explicar estos procesos y sus manifestaciones dio lugar la
claboracin (autdnioma o subordinada a las corsientes teoricas
dominantes en Europa o los Estados Unidos, de conceptos y
explicaciones que susitaron ampli debates preiados de con
tenido politico e implicaciones para efutuzo del subcontinense
Entre estos debates resltaron los que se desacvollaron
sobre: a) la dependencia que dio sustento a la urbanigacién de-
pendient,erticada por las explicaciones derivadas dela teoria
del imperalismo y c} desarrollo capitalist taro; ) la cis del
m3
campo tradicional versus el desarrollo capitalista agratio, con
implicaciones sobre la naturaleza ye] ritmo del proceso de urba-
nizaci6n; la teoria de la marginalidad y su vasiante, la margi=
nalidad estructural, enfrentada a la conceptualizacion sobre el
jército industrial de reserva; yd el duaismo urbano frente alas
cexplicaciones derivadas del desarrollo desigual y combinado,
Estas formulaciones teéricas tuvieron su propia légica de
articulacién compleja; atin se encuentran en los textos de ine
vestigacién. Algunas de las cuestiones que hoy se discuten es
tn ligadas, directa o indirectamente, con exos debates, porla
continuidad conceptual o por el parentesco tebrico.
Imperialismo 0 dependencia
Las tres compilaciones de textos ns significativas sobre el prox
ceso de urbanizacién en América Latina publicadas en la
primera mitad de los affos sesenta (Castell, 1979; Schteingart,
1973; y Unikel y Necochea, 1975), inclufan en sus utulos, sub-
titulo oen su contenido, los concepts clave del debate: mpe-
‘alismo o dependencia.
____ Bn esos afios el crecimiento econémico impulsado por la
industrializacién mantenfa alta tasas mientras que tegistraba
Jos primeros sintomas de desaceleracién y Ias ciudades mos
‘aban sus efectos negativos: crecimiento demogritico yfisico
acelerado, tugurizacién de areas centrales y multiplicacién
de asentamientos irregulares precarios periféricos, desempleo
-masivo y surgimiento de formas callejeras de subsistencia, etc,
(Pradilla, 2009: 28 y ss). Lo urbano adquiria relevancia y per
tinencia como tema politica y de investigacion.
‘Muchos investigadores latinoamericanos y algunos euro
eos y estadounidenses interesados en la problemitica latina
m4
americana sobre todo de una nueva generacon influida por la
evolu eubana, Ja fallida experiencia chilena de la Ui
dad Popular y otres procesas de cambio) abondaron la tere
tica urbana desde orientacionestedrieas marxistas,revolucio-
arias, socialistas, ete. Ei debate terico eraintenso colocaba
de un lado a quienes sostenian que el desarrollo det capitalismo
levaria a la superacién de los problemas urbanos y del oto,
a quienes consideraban necesario un cambio sociveconémico
mas 0 menos radical.
Particndo de lo planteado inicialmente por Ia
Econdmica para América Latina (CEPAL), en su versién radical
formulada por Cardoso y Faleto en 1969, Manuel Gastls!
¥ otros investigadores adoptaron el concepto de deendenci,
sustituyendo al de swddesrralsertieado por su origen esta-
dounidense su cardctererapista. Castells eitando a Cardoso
y Faleto,definia as Ja dependencia:
‘Una sociedad es dependiente cuando la configuracion de su
‘evtructura socal, en el nivel econémico, politico ideolégico
reflgja elaciones asiméiticas, con respecto a otra Formaci6n so-
cial que se encuentra en relacion aka primera en siuacién de
poder Porsituacién de poder entendemos que la estnuctracién
de las relaciones de clase en la sociedad dependiente reflje la
forma de supremacéa social adoptada por Ia clase en el poder
cen la sociedad dominamte Castells [1972], 1978: 551.
La worfa de la dependencia, que adguisié gran popalaridad
fue crtcada por Salomén Kalmanovite, Francisco de Oliveira,
Francisco Weffort, Paul Singer y otros. En mi texto de 1984
(pp. 621 yas) retomé estas critica: a) el coneepro es simplista
al jgnorar las métiples vias de desarrollo econémico y social,
y considerar Ia stuacién latinoamericana como “reficjo” de la
dominante en los Estados Unidos; f) es prisionero de una teo-
ria mecanicisa del rflejoinvertido en el espe; deja de Lado
Ja particularidad de los procesos en distintas formaciones s0-
ciales; d) no establece diferencias entre una situacién de do-
minacién colonial y la de dependencia; ¢) considera alas clases
dominantes y dominadas locales como inermes y carentes de
intereses propios; yf) desestima la resistencia de las socieda-
des colonizadas 0 “dependientes” ante la dominacién.
Reconocemos que a pesar de los problemas tebricos de
esta formulacién, tuvo el mérito de ser una respuesta critica,
hacionalista (Weffort, 1974), con implicaciones de cambio e+
tructural, ala nocién de subderervolla,prediada de elementos
lineales provenientes de las “etapas sucesivas del desarrollo”,
‘ intercambiable con la de “paises en vias de desarrollo”
El debate sobre la dependencia se cruzd con el de la na~
turaleza del imperialismo, Mientras que unos autores, inclu-
yendo a los dependentistas con su éptica liberal nacionalista,
consideraban el imperialismo como un problema de dominio
nacional de un pais sobre otro, algunos mas sustentaban la pos-
ura de Lenin en la que el imperialismo aparece como “fase
superior del capitalismo” (Lenin [1917], 1961), tal como una
relacin de dominacién y explotacién de clase propia del capi-
talismo, En este sentido, Paul Singer afirmaba:
Ta erica de los eldsicos al imperialismo te centraba en des as-
[pectos: en I explotacién, o sea en la transferencia de excedente
Gel pais dominado al dominant y en la tranaferencia, de regre=
0, del pais domiziante al dominado de las contradicciones del
propio capitalismo: ersis, desempleo, ete. La actualizacion de
‘sta crfica frente las condiciones presentes,y su apicacién,
cconcreta a América Latina ¢s una tarca necesaria, que las
Ciencias sociales cel continente yd fuera) mal iniiaron. Pero
es cosa muy diferente inculpar al imperialismo de las contra-
dicciones det capitaismo en si, al mismo tiempo, contrapanerio
‘2 un capitalismo nacional eximido de contradicciones. Este
tipo de critica peca de fla de base tedrica y de comprobacién
‘empirica (Singer, 1973: 203,
Singer sostenia que debamos analizar ia stuacién de las forma
cones sociales atinoamericanas como expresién dela dor
nnacion del imperialism sobre el desarrollo eapitalista propio de
los paises latinoamericanos, al cual Kalmanovitz (1982) definia
como desarol capital tard: ka industrializacin se inicié siglo
yy medio después de la Revolucion industrial, cuando ls paises
‘europeos alcanzaron un grado relativamente alto de desarrollo
desus fuerza productivas: poco consumicor de fuerza de aba-
jos cuando el capitalismo habia llegado a una avanzada fase de
concentraciény centraizacién monepélica del capital y de demi-
nacién imperialsta a través de grandes empresas industriales,
comerciales y bancarias transnacionales. Y en nuestros paises
se anudé la contradiccién estructural dela balanza comercial
consistente en que todo desarrollo econémico implicaba un
mayor défict de Ia balanza comercial y de pagos y la necesidad
de recurriral crédito externo y a la importacién de capitals.
Urbanizaciin dependionte o desarrollo
capitatista agrario
Para los autores que adoptaron la teoria de la dependencia,
lbgicamente la urbanizacién latinoamericana en la segunda
posguerra era depndiete y Castells a caracterizaba asi:
‘La urbaniracién latinoamericana {iene los siguientes] rasgox:
ppoblacidn urbana que supera la correspondiente a nivel pro-
etivo de! sistema; no elaciin directa entre empleo intustril
fy wrbanizaciéa pero asociacin entre produccién Sndustial y
Trecimiento urbano; fuerte desequilibrio en Jared urbana en
benefcio de una aglomeracién predominante; accleracién
‘reciente de proceso de urbanizacidn; insuficencia de empleo
{servicios para ls nuevas masas urbanas y por consiguiente,
Toentuacién de la segregaeién ecologica por clases sociales y
Jarizacibn del sistema de extratfcacién al nivel de consumo
(Castells [1972], 1978: 71.
Buscando en América Latina el “reiejo” de lo ocucrido en
Europa, Castells y otros autores lo toman como modelo del
“deber ser” de nuestro proceso, y encwentran que la urbaniza-
cién latinoamericana presenta rasgos diferentes. Pero no ex:
plican por qué lo ocurrido en Europa, siglo y medio antes y
fn otras condiciones historias, era vAlido como modelo para
‘América Latina, tampoco si ee “modelo” exist y fue conve-
diente para la poblacién de esos paises, lo cual serfa negado
‘porlos movimnientos revolucionarios obreros contra el capitar
Tismo en el siglo XIX europeo (Praiilla, 1984: 631 y's
El aspecto ms contradictorio de esa formulacion es la
explicacién de la urbanizacion acelerada como resultado de
la combinacién de la exulsiin de campesinos por la deseom
posicién de Ia sociedad agraria tradicional y la abaccifn de la
tudad sobre las masas emigrantes. Singer (1973) y yo (1981 y
1984) la critcamos considerando que fue el desarrollo capita
Tista agrario [por la via gran trainin, autoritatia, violenta y
concentradora de Ia propiedad, para sustentar Ia industria-
Tizacibn urbana con excedentes de materias primas baratas
yy fuerza de trabajo suficiente, el factor més importante de
cexpulsiGn campesina: y que lo inexplicable en esas circunstan-
ana alopekelo el tito sioner smd ane
La teoria de la marginalidad o al ejército
industrial de veserva
A finales de los ailos sesenta surgié en América Latina una
“tora” que pretendia, desde una visién conservadora,explicar
los fendmenos urbanos: la tora dela marginaldad, que alean-
26 gran popularidad (Desal, 1969; Germani, 1973). Echaba
raices en la teoria de la madernizarén propuesta en los afios cin-
‘cuenta por la antropologia estadounidense, en particular Robert
Redteld y Oscar Lewis y su continuum fill-urbano Basso eal,
1988: IV). Germani definia asila marginalidad:
Puede definrse como marginaldad a flta cle patiipacién de
individuos ygraposen aquellsesferas en ls que de acuerdo con
determinadoscriterios les corresponderia partcipar [..] Es
csencial sefalar que este sector no est ubicad (socialmente)
fuera de la sociedad, sino que, hallindose dentro de ella sen
do eventualmente “utlizado” 0 “explatado” por algunos de
los sectores participantes), queda excluido del ejercicio de los
roles y el goce de los derechos que le “eorresponderian” sein
elesquema normativo(atlizade)y que tal exclusion es suficen-
temente amplia como para establecer un clivae 0 veto con rese
pecto al sector participante, en todas sus estratos, inclusive los
“bajos” (Germani, 1973: 65 y 85)
[La solucién a la marginalidad seria la “integracién a” me-
diante la “participacién en” la sociedad moderna, lo cual
‘ocurriria con el proceso de modernizacién; en otras palabras,
179
la integracion en Ja sociedad capitalista Desal, 1969: 1, 51).
Fleoncepto de marginal y sus “soluciones" se expandieron
sépidamente a nuestro campo de investgacién con derivacio-
‘nes como marginaidad urbana, margnalided entgca,vvienda mar
ginal, empleo marginal, etcetera.
En nuestra critica Pradilla [1974-1985], 1987: Il y Pra
dill, 1984: 5.E)seRalabamos que la teoria de la marginalidad
consideraba el capitalismo come el modelo ideal, moderno,
de desarrollo socal, por lo cual quienes no participaban en
A estaban “al margen” dela sociedad y quienes si participa
ban, estban “integrados", lo cua contrastaba con la realidad
aque colocaba a obreres ya empleados integrados a ster, en
situaciones similares las de los “marginados”. Por su parte el
esarrllocaptalista como proceso de modernizacion no leva
ria ala climinaciin de la situaciéa de marginalidad, como lo
muestra hay el hecho de que més de medio siglo de desarro-
lo capitalsta no ha garantizado la eliminaciém de las siusacio-
nes que esos autores consideraban marginales,
‘Anibal Quijano (1973), Manuel Castells (1973) y otos,
smantuvieron el eancepto de unix marginal, con ana dpiica
‘rte radical, que sin embargo no superaba los condiconae
miientos ideolbeicos de su antecesor conservador. Para ellos
‘ste universoineluia a los trabajadores salarads del sector
“radicional” de la economia que no esta igado directamente
aun capital que realice la plusvala a escala mundial el arte
sanado y pequeiiocomercio de todo tipo; «los vendedores ce
su fuerza de trabajo a personas; yd) ls vendedores dest idem
tidad bilégica 0 “humpen proletariado”. Para far a linea di
visoria entre marginalidad eintegracin, partian del concepio
de capielsne munopolista de Esad, forrmlaco por ls partidos
comunistaseuropeos, pues fo marginal estaba por debajo del
umbral del capital monopolsta (Prailla, 984: 697,
10
Lo que cambiaba era el limite a superar y na el modelo
ideal, y el proceso a desarvollar para salir dela manginalidad.
De la obra de Castells de esa época podemos derivar que la
superacién macionalista de ln dependencia y del capital mono=
plist, llevaria ala desaparicin de las situaciones earactersti~
cas de la marginalidad, Este supuesto absolvia al capitalism nv
‘monopolist de la responsabilviad de causar desempleo, pobreza,
penuria de vivienda adecuada, segregacién socioterritorial,
Diraso cultural, entre otras, variables de [armada marginale.
‘Otros investigadores opramos por explicar esta realidad
latinoamericana a partir de los conceptos de la teoria general
del marsismo:exploacin absolute y relatioa, sobrenplotarin,super~
poblacdn relation, grits industrial de rere, fumpen proletarian y sos
‘aplicaciones a la forma social urbana y a Ja vivienda, inclu-
yendo la teoria de la renta del suelo,
La ciudad dual o el desarrollo desigual
ycombinado
EI dualismo estuvo presente en el dependentismo y el mare
nalismo; hoy sigue presente, Desde La cuestdn urhana, Castells
planteaba:
‘Mis coneretamente, en las mett6polislatinoareric
ten los centros de negocios ligados a las multinacionales, los
aparatos administrativos dependientes de la ceatralizacion
‘staal as industria igadas al proceso de sustitciom de im
pportaciones, y la masa de poblacion estructuralmente flotante
proveniente de la destruccién de seetores productivosy econ
tras regionales dominatlas, La metropoilatinoamerieama se
Gefine jistamente por la coexitencia articulada de esos dos
‘munelos del eaptalismo dependiente de las multinacionales y
rn
de as colonins profewarias donde se agrupan los remanentes de
una sociedad desestructurada. ¥ tal coesstenca no es una duse
lidad accidental sino que esa forma especifica de las sociela-
des dependientesen la nueva fase de la dependencis: es resul
tado necestro del proceso de desarrollo econémico y urbano
(que erataremas de analizar[..] (Castells (1972), 1978: (12).
Para nosotros no existian ni existen dos mundos separados ni
cl “proletario” es el remanente de una sociedad desestructu-
rada proveniente de Ia destruccién de sectores productivos y
ceconomias regionales dominadas. Se trata de un solo mundo,
del capitalismo en América Latina en la fase imperialist,
caractetizado por una desigualdad social lacerante estruct-
ralmente prostucica por la ligica de la explotacion del trabajo
necesario, la acumulacién mundializada de la plusvaia, y la
‘miseria del trabajo sobrante. Los proletaros son quienes cons-
‘ruyen con su fuerza de trabajo explotada el capitaismo mo-
nopolstay el no monopolista, o sobreviven en susinterstcios,
No hay dualidad estructural, sino desereledesiual combinado
de las formas sociales capitalistas articuladas a las precapitae
listassobrevivientes pero subaonida formal o realmente al capi-
tal, porque todo proceso social implica un desarrollo desigual
de las partes del todo, de la distintas formas sociales, lo que
leva ala configuracién de la totalidad social como combina-
cibn de formas desigualmente desarrolladas,
La hegemonia de a escuela francesa
de sociologia urbana
‘Aunque las tasas de crecimiento del producto interno bruco
(PIB) y del #18 per edpita se mantenian alias en América Latina,
nla década ce 1970 Prada, 2009: 313) el eambio de tenden-
cia en las economias capitalistas desarvolladas y la desacele~
racign de 19741975 en nuestra regién marcaron elagotamiento
‘del patrin de acumulacién de capital con interveacién esta,
‘que se transform6 en eriss terminal con la recesion de 1982.
En esa década el crecimiento demografico cn la regién
lean su cima y sus tas iniciaron el descenso; contin el
crecimiento urbano acelerado alimentado por las persisten-
tes migraciones campesinas, pero su ritmo disminuy6 en las
grandes mete6polis, al tiempo que empezaba el crecimiento
en otras ciudades de menor talla, La problemtica urbana
rmantenia sus rasgos conflitives.
En Francia, luego del extalinismo, Henri Lefebvre reabrig
Ia diseusi6n marxista sobre Ia ciudad capitalist, con sulibre
Eddevc al ciudad (1968) y tvos posteviores Lego se integra
ron a la tematica, investigadores franceses como Jean Lojkine,
Christian Topalox, Manuel Castells, Edmond Preteceill y de
‘otros paises como Jordi Borja o Peter Hall cuyo aporte fue
innegable,y sigue siendo muy influyente en la region, a pesar
del cambio de orientacién teéricorpolitca de algunos de sus
integrantes, Pero Ios planteamientos de esta corriente eran dis-
fatiblesy fueron discutidos, desde el punto de vista marxsta
‘del que se riclamaban.
La investigacién urbana en América Latina se muliplicé,
alimentada por una nueva generacin de investgadores for
‘mados en Europa y en los mavimientos de iquierda, con di-
versas visiones ideolégicas. En ese period la investigacion
critica estaba influenciada por la escuela francesa de socio
Togia urbana que se reelamaba entonces del marxismo y del
proyecto eurocorunists. Manuel Castells y Jordi Borja se
involucraron en los debates regionales sobre la dependen-
Ga, la marginalidad y los movimientos sociales urbanos, y sus
laboraciones tedzicas sobre la cuestién urbana en el capitalise
‘mo monopolista de Estado oftecian alternativas conceptuales
de anilisis.
El debate llego simulténeamente, en la esfera de lo politico,
sobre el eurocomunismo, sus propuestas de caracterizacién de
Ja etapa como capitalismo monopolisia de Estado, y la estrate-
gia de via pactfica y democritica al sovialismo, y en laesfera
de lo urbano y sus eontradicciones.
sista capitalism monopolista de Estado
‘on Amorion
El primer problema teérico que crticamos a ln escuela fran-
‘cesa de sociologia urbana (Pradilla, 1984), fue la existencia
‘del capitalismo monopolist de Estado (CME). Valier, Theret
‘y Woieviorka, citicos franceses, rechazaban esta caracteriza-
cifn te6rica y Ia existencia en Buropa de sociedades que res-
pondieran a este patron estructural, argumentando en torno
a tres ejes fundamentals: g) el uso incorrecto de las catego~
las de sobreacumulacién-desalorizacin del capital; 5) Ia incapa.
cidad del Estado capitalisa para actuar como desalaizador
anivezad de capital; y¢) la reduccion de Ia explotacion capita-
lisa‘ la esfera de los monopolios, dejando fuera las empresas
capitalistas no monopélicas.
Pero aun si esta conceptualizacién hubiera sido valida
‘para los paises europeos y los Estados Unidos, reconocidos
‘como imperialistas (aunque su capitalism seguia vias estruc-
turales diversas y tenian niveles distintos de desarrollo y de
“acorn. eh pa tc Pain Comat Ff
tunsprcmpainenpen obj de tne eeparsae secs
‘Stands wes hea Yes [7G vB Ther) Wes Seu).
dominio sobre ots naciones), su aplicacién a los paises lati
noamericanos, sometidos al dominio imperialista estadou
dense can base en el caracter de “reflejoen cl espejo” propio de
Ja teonia de la dependence, era arbitraria
‘Ningin pais ltinoamericano, ni siquiera los mis desarro-
liados y con gobiernos ms fuertes México, Brasil y Argentina)
podia tener Ia capacidad de desvalosizacién universal del ea-
pital, desarrello de los bienes piblicos, presencia del capital
‘ansnacional, como para validar las eategorias del CMP. Aun
aque fiéramos “vellejas", lo cual negamos, seiamos reflejos
fir sic iden yc coin pr cro
studo y los ponopoios de otras paises.
Si asumléramos una postura logiea al desmoronarse la
‘estrctura conceptual general ocurtria lo mismo con los con
ceplos particularesconstruides a partir de ésta para explicar lo
urbano. En América Latina, quienes usaron estos concep-
tos omitieron el sustento tebrico general y tomaron prestados
solo los conceptos parculares come sifueran herramienta de
carpintera,
Medios de consumo colectivo 0 condiciones
_generales de la reproduceién social
Una de las “herramientas” més usada en América Latina fue
la de medios de consumo colectivo (M40), propuesta por Mae
rnuel Castells ([1972], 1978), Jean Lojkine ((1977], 1978) y
Cristian Topalov (1979) en ia variante mas correcta de equi
pamientos colectivos de consumo.
En nuestra critica (1984) seialamos que las actividades
incluidas como MCG, implican tres elementos distintos @ los
soportes materiales “infraestructuras~ con su propio proceso
us
de prc; los medios depron deletion
see radcinespectin ye proceso de price
Cede lor dwn ors, quel x
crete emda fuerza de aaj eed. De ate
eer. pepunta no resuela pr ets ators els on
tes ce?
\Grenbamos tmbidn que lo fandaentl para analy
sigue a Marg, no era el contro del efecto sno
at de prdccn, necro y dibs pes
oni ed fer el cio econtceSoseiamoe que
nb eat cl ensumo colectivo de ing valor de uo, no
astm naval, sea producto o smproducto
‘Hraimentgen itera urbao, imabamos que mediante
Tose de wo, soporte y meson cumple vers fine
Sones soile seg la actividad en la queparticipan: pro
dvi, itreambio mereantl o mone, funcionamieno
dil Enno de fos apuraton clos, w ota eondiones
spoerales.
Postuldbamos que el cancepto marxista de condiciones
1 etre enor ered
“Cniclones Goporesy medion Ge producin) a reserva de
‘Jaerncarun we clementon arb seals; 8) apr e
conepto as realdades ates, que incluyen componen-
teny proceso io conocios el gl XK; 6 erent as
condkiones generale sein el proceso soa al qu sven
te arvln: acumulacion de capital product, crea
Y cambio, rproducion dela pblain eran de trabajo y
To aba) reprodacion dour plc (plier
tadoydeio ecco, yd en lox cason de conconesge-
eal que se artcalan divers press scales, separat
tn lands parte acuta orenada a cada une de lls
ral, 1984 23.
1665
La erisis de los paradigmas y la nueva
verdad dnica
La crisis dela acumulacién de capital en 1982, sincronizada
‘mundialmente, trajo consigo la crisis de los dos paradigmas
tedricos dominantes durante Ia mayor parte del siglo XXi en
los aos ochenta, el paradigma keynesiano del intervencionis-
‘mo estatal, susttuido en todo el mundo por la ideologia neo
liberal (Guillén Romo, 1997} y en los noventa, el derrumbe
del socialism real, que trajo el retorno al capitalismo en la mas
yoria de los paises ex socialista y el ocaso cel marxismo camo,
teoria® (Gilly, 2002),
Laimposicién del necliberalismo en el Consenso de Wash
ington y por los organismos mulilaterales (PMI, Banco Mun=
dial y luego la OMG) regresé la discusién econémica alos aiios
treinta del siglo XX, cuando Von Hayek perdié el debate ante
‘Keynes, y las poitcas econémicas volvieron al dejar hace dejar
‘pasar de! librecamibismo clisico y alos debates del marxisino
original, en una época cuya stuacidn histérica, politica y cule
‘ural no tenfa nada que ver eon los aftos treinta o la mitad del
siglo XIX. Los debates sobre la reprivatizacin cle lo ptblco, la
desregulacién estatal, la fexibilidad laboral, las ventajas com
petitvas, el adelgazamiento del Estado, el papel de la tecnolo~
fa yla informacion, aparecieron como una versién retro.
La reconfiguracién de lo urbano buscé adecuarlo al “nue-
vo" patrén de acurnulacién, se desdibujaron formas socia
les ereadas por el intervencionismo estatal, surgieron nuevas
formas urbano-arquitecténicas,cuyo fines la acumulacién de
a ees mai in ay an sgn
CASS Serum cece gies ar (Sxpeighacae mason com
187
capital; pero los vejos problemas urbanossiguen abi a empo
‘que se aiaden otros nuevos.
En a teoria urbana reaparecieron viejos debates pero con
nuevas caras, surgieron “nuevas” teorias ante la “crisis de los
paradigmas” y la “muerte de Jos metarreatos” decretada por
qn posmodernidad (Lyotard (1980), 1990) la teorfa urbana se
fragment en miltples parce ya nombre de “verdad Sni-
cca? de la globalizaién leg otra vez la nach deo gots pad}, en
Tague todo se llama igual, todo ocurre igual y seguimos vién-
donos en el espejo en que los otros se miran a si misnnos,
Las nusvas cares de viejos debates
En las sikimas décadas hemos asistido a la reedicion de diseu~
ones ocurridas en los afios sesenta y setenta, con nuevas carasy
afiadiendo poco nuevo material alo yadiscutido. Ast, aparecen
Jos debates sabre Ia informalidad, las etapas del crecimiento
‘econdmico, la desindustializaci6n, la revolucion terciaria y el
terciarlo “prodactivo”.
La informalidad
Como seiala Priscilla Gonnally (1990: 81) la discusion sobre
lector informal sucedié y se traslapé a a del sector marge
nal de la década de los afos setenta. Segiin Alejandro Portes
(1995: 119), el concepto aparecié en un texto de la OFF sobre
Ghana, en 1971, y estuvo presente en la literatura occidental
‘durante esa década de agotamiento del patron intervencio-
nista de acumulacién de capital en Ios paises desarollados.
‘Algunos autores consideraban que el sector informal afectaba
la fiunci6n del Estado en dicho patron, por lo que Jo eriticaban:
8
otros como Milton Friedman lo erefan positive por ir contra
Ja regulacion y los contrles estatales sobre la economia.
En América Latina el concepto sirvia para explicar las
formas de subsistencia de la poblacion afectada por el des-
empleo huego de la crisis de 1982, La publicaciin en 1986 de
“Elotro nde de Hlervando de Soto, precedido de alabanzas del
presidente de los Estados Unidos de América, abri la clscu-
ign sobre la informalidad en dos esferas: a) el hecho de que
tera de la mitad de Ia poblacién econdmicamente activa s0-
brevive mediante actividades precaris, acasionales, nestles
‘sociales 0 ilegales, mal remuneradas, sin acceso a servicios
Sociales, entre otros; y 6) la conceptualizacion tebrica sobre
estas stuaciones reales.
Sobre el fendmieno, hay posturas diferentes, aun contra
pucstas ideolégicamente,Estén aquellos que partendo de un
fiberalismo absteacto y utépico, como De Soto, consideran a
Ia informalidad como un proyecto alternativo y “democritico”
“libre del autoritarismo estatal~ de desarrollo para la region
Pradilla [1988], 1995}; 0 quienes, mis mesurados, la oman
como una forma plausible de sobrevivencia de los ectores po-
pulares John F Turner, entre otros; Pradilla, 1987: 11.2).
Del oto lado estin los eitcos, aquellos que estigmatizan
la informalidad por considerarla una “competencia desleal”
paca las empresas establecidas; una evasion punible de la legis
Tacién sobre todo fiscal y una invasion de los espacios pab
‘que afecta la movilidad urbana. Otros la econocemos como
texpresion de la incapacidad del sistema capitalista para ofte-
cer empleo e ingreso estable, asi como de dotar de vivienda y
servicios sociales esenciales toda la poblacién. Ademis, defen-
demos el derecho de los informalesa realizar esis actividades de
subsistencia cuando mo sean asociales y mientras no tengan
resuelto el problema del empleo y ol ingreso adecuados
ues
En la segunda esfera de discusion se ubican quienes sostic~
nen la categoria, definiendo la informalidad a parti del incurn=
plimiento de la regulacion estatal, sobre todo, de a iscalidad
‘dl uso del espacio pablico Portes, 1989); y quienes critican
Ja conceptualizaci6n, negindole validez teérica
En lainterpretaci6n més vulgar del “sector informal” en Amé-
rica Laina (De So%o, 1986), ea los jucios de valor expicativos y
las propuestas de solucién dela problemitica, nos encontramos
‘ala vee con un grave desconocimiento de [a historia, un claro
ppredaminio de los valores ideolégicos neoliberales, y conceptns
‘yexplcaciones tomads en préstamo alla “teria de a margina-
lida” segin Desal y la apologia turneriana de la autocor
‘rucdén de lo aio sesenta, que a pesar de haber sido desm:
tados pieza por pieza porla critica (Singer, 1973; Prada, 1987
[1988], 1995), resurgen ala sombra de neoliberal, ideo-
Jogia del gran capital monopolista, populistamente adecuada
alos sectores populares, Otras versiones criticas dela “infor
‘malidad” Portes, 1989, se derivan a su vez dela “marginalidad
estructural” y la “earia dela dependencia”, variances criticas
radicales del keynesianismo de la CEPAL y de la marginalidad
de Desal, que no llegaron a romper el cordén urea com sus
progenitoras (Kalmanovitz, 1983) Padilla, 2009: 178)
Come sefiala Connolly (1990: 78), e “sector informal” no s
‘ve como categoria analitica: no tiene coherencia interna
forma parte de un sistema o estructura teérica congruente.
Sin considerarto vlido, algunos uilizamos el término por
falta de una teorizacion correcta para ubiear estas actividades
ya fuerza de trabajo que las realiza, Ante esta stuacién, lo
{que tendriamos que elaborar teéricamente es muy complejo,
pues incluye diversas manifestaciones sociales, desde las que
funcionan dentro de las relaciones eapitalistas ce produccién
0
son fuente de acumulacién, hasta las que se ubican fuera de elas,
como forinas precapitalistas de subsistencia de la poblacién.
La laxa aplicacién del Estado de derecho y la corrupeion
hhan permitido el erecimiento de un mulkifacético seetor em-
presarialilegalstuado fuera del sistema fiscal y aduanal tiene
relaciones mafiosas y se dedica a la pirateria de marca, al nar-
cotrifico yal contraband, al comercio de mereancis robs
al rafico humano, al juego y la prosttucién. La consecueacia
Ge elo, es que también mantiene a sus asalariados por fuera de
Ia legislaci6n laboral y la seguridad social. Al amparo de la i-
ppunidad estos empresarios acumulan grandes riquezas fue~
ra dela ley no tibutan al erario piblico, tienen vinculos con la
delincuencia organizada y globalizada, asi como con el capital
financiero y baneario; estan ligados a las autoridades corrup-
tas san la violencia, Seria la fmpenburguesia dela que hablaba
‘André Gunder Frank hace cuatro décadas.
En las ciudades de América Latina, entre 30 y 50% de la
poblacién ocupada sobrevive con la artesania y la reparacion
‘de objetos, el comercio ealiejro, os servicios personales, la
venta del cuerpo, la delineuencia individual u organizada, etc
Actividades que estén por fuera del sistema fiscal y dc Ia legis
lacim labora asimismo, la poblacion que se dedica a estas ac-
tividades se encuentra excluida de la seguridad social y otras
prestaciones, tiene ingresos bajose inestables y labora en con
diciones de trabajo inadecuadas o infrafumanas, en ocasiones
cn la esclavitud, Una parte de esa poblacién trabaja también
fuera dela ley en actividades asocales, improductivas, de venta
del cuerpo, o sobrevive en la mendicidad; afectan la seguridad
poiblica y la habitabilidad en las grandes ciudades; seria el
‘honperraltariads de} que hablaba Marx.
El sector desubsistencia, sobre todo el comerciocallejero,
se relaciona con el empresaralilegal, que lo surte, controla y
ry
retiene la ganancia; al mismo tiempo, es una forma de sub-
sistencia para la poblacién que no ¢s absorbida por el sector
“formal” de la economia. Ademés, el sector sive de canal de
comercializacién de productos de baja calidad, accesbles para
la poblacién pauperizada,
‘Se ha multiplicado también el trabajo precario en empre-
sas “formales” de todas las ramas (aun en las de mayor tala),
caracterizado por bajos salarios, ausencia de contrate laboral
y prestaciones sociales, jornadas de trabajo por fuera de laley y
condiciones laborales inadecuadas, Se ha formado un merca-
cdo negro de fuerza de trabajo en el que participan empresas
“formales” como compradoras de mano de obra “informal”
‘Lai porturas de los estados latinoamericanos ante Ia infor-
‘malidad han sido variables en el tempo, e tetitoro y la case
social: combinan la tolerancia omisa, la integracién mediante la
regularizacion y la inclusién en las politcas piblicas cle apoyo
y crédito, o represion. Las politieas de erradicacién del sector
informal en sus vertientes capitalsia y precapitalista, han dado
resultados muy limitados: han privilegiado la accion contea la
informalidad popular, delando actuara los empresaris ilegales,
hacen tabla rasa de las diferencias internas del sector y no gole
pean por igual alas formas tradicionales (tianguis, mereados
callejeros, prestadorescallejerosde servicios legales), oa los di
tribuidores de mercanciailegal Esta complejidad es una causa
de la cffcutad para elaborar una teorizacién adecuada del fe=
rnéueno: pero los mmitiples trabajos sobre el tema en el conti=
nente, serian wn punto de partida importante para su concep
twalizacin. Creemos urgente avanaar en este camino y que la
sclucign se encontraria en la teoria marsista, a partir de los. con
‘eptos generales de desarrollo desigual y combinadi, explotacin
absolutay relatva,ejército industrial de reserva y superpoblae
«iin rlativa en su diferentes formas Pradill, 1984: 691 vs,
we
Las etapas del crecimiento econémico y urbano
(Cuando se afirmia que la revolucion terciara, especticamente
urbana, es la sucesora necesaria de la Revolucion industrial,
como ésta a su vez fue de la revolucién agricola, estamos re-
Viviendo una argumentacién de los aftos sesenta, que tuvo
dos vertientes: las etapas del crecimiento econdmico en el ca
Pitalismo y la sucesién lineal de los modos de produccién y la
construccién del socalismo,
En el primer caso el planteamicnto de W. W. Rostow soste-
nia la linealidad del crecimiento econémico, transitando por
cinco etapas: /) la sociedad tradicional; 2) la creacién de las,
‘condiciones previas al despegue; 3) el despegue; 4) el progre-
so hacia la madurez; v5) la era del consumo de masas, como
Ja madurez Rostow [1960], 1963: 16). La discusién fue com=
plea; medio siglo después parece enterrada ante el hecho de
«que las sociedades atrasadas, incluidas las latinoamericanas,
combinan desigualmente las cinco etapassin que la madurez,
el crecimiento sostenido, incluyente, equitativo y sustentable
sea predecible en el tiempo; mientras tanto, las “sociedades
avanzadas” parecen regresar en el camino al reintegrar for-
‘mas tradicionales como el trabajo a domicilio, el trabajo pre
cario¢ informal y la esclavitud.
En la construccién del socialismo como alternativa al
capitalism, se discutié sil secuencia lineal estalnista de bar-
bare, comunidad aldeana, esclavismo, feudalism, capialis-
‘mo y socialismo era real y necesaria, exigiendo que la implan-
tacion del socialsmo tuviera como prerrequisito el desarrolla
pleno del capitalismo. Luego de la muerte de Stalin la pu
blicacion de textos como los borradores de £ capital (Marx
(1857-1858), 1903) permiti6 superar la discusién teérica al
parecer las cistntas vias del desarrollo planteadas por Marx
i
(evclucion, conquista ¢ imposicibn,superposicin, fas, re-
olucién)y sus esbazos sobre los modos de produecién germ
tice asitico, no incluidos en la secuencia “oficial” y simul.
tneos al esclavismo.
“El andlsis lineal de los procesos sociales y la transposicibn
de los modelos sobre el ciclo de vida de los seresbiol6gicos al
fambio urbano, han llevado a algunos investigadores a identi-
fear fuses sucesivas para las mutaciones técnicas, eon6micas
4 terrtorals: desde la centralizacin y el fuerte crecimiento
Je las ctapas iniciales(periodo de urbanizacién, las chudades
hrabrian avanzado hacia tna expansion periférica progresiva
(euburbaniancion), acompafiada por el declive de sus dveas cen-
trales, que al acentuarse habia dado paso a una fase de destr-
panizacién, unida a una mayor dispersion del crecimiento; ce-
+ rando el ciclo eon una recuperacién de los atractivos urbanos
{que inauguratia un nuevo periodo hstdrco: a reubanizaciin
{citado por Sobrino, 2003: 198).
ete esquema cicular de rlacién lineal causa-efecto, Meno
de simplismo, ignora la accién de factores socioeconomicos
tendégenos o exdgenos contrarios a Ja reurbanizacion: agota-
sniento de recursos naturales, elevada contaminacién ambien-
tal alton precios del suelo, saturacién de la vialidad, mayores
‘costes laborales, pérdida de compettividad internacional, cam
bio teenol6gico, poiticas piblicas de desconcentracion, et
Deja también de lado las contratendencias favorabes ala reur=
banizacién: ventajas de localizaciOn y aglomeraci6n, relacién
con centros de investigacion y desarrollo, paliticas pablicas de
‘promocién, cambio tecnolégico que permite la permanencia
Ue industrias en dreas urbanas, revalorizacién de areas cen~
tales por renovacién, o movimientos de legada de capitales,
cc, Estos factores postivos o negatives modifican la aparente
naturalidad del ciclo (Marquez y Pracilla, 2008: 28-29),
El esquema no contempla la posibilidad de que ocurran,
‘al mismo tiempo, procesos de desurbanizacién y de reurbani
zacién, como se observa hoy en metrépolslatinoamericanas
‘como el valle de México, Santiago de Chile, Sao Paulo, Bue-
ios Aires, Bogoté y otras (Pradilla, 20102). Al revisar Ia histo-
ria urbana de la segunda mitad del siglo XX, encontramos que
‘en otros momentos también se combinaron procesos de reno~
vvacidn eentral y de expansién periférica.
1a desindustralizacin y a revelucion teriaria
Los esquemaslineales surgieron también en la discusién sobre
Ja desindustrializaci6n, la cual aparecié como tema impor
tante de diseusién de los economistas en los paises desarvolla-
dos, a raiz de la pérdida de dinamismo de la industria en los
afiossetenta ¢ inicio de los ochenta, aunque fue abandonado
mAs tarde, Des ln recesion de 1982 la observaos en las me~
‘épolislatinoamericanas (para la ZMVM: Pracilla, Moreno y
Marquez, 2011), En la discusion sobre los patses desarrolla-
dos se afirmaba:
Rowthorn y Ramaswamy no atibuyen al términe desnducia-
zacén un sentido negativo sino que, por el contrario Jo consi-
eran un Kintoma de desarrollo econdmico extoso en el cual,
durante la primera etapa de industrializacion se produce el
traspaso del empleo desde Ia ogriculara hacia la manufactura y
luego de preducid esta primera etapa de industializacién, des-
de éta aca oe servicios (taco par Kulfas y Ramos, 1999: 34)
Gustavo Garza (2006; 30 ss) asume esta secuencia histrica
aque considera postiva y airma que ya se manifesta en las
ciudades mexicanas.
rey
En el debate sobre la desindustrializacién participaron
otros economistas. Cohen y Zysman afiemaban, en 1989, en
tn texto colectivo del Instituto Teenolégico de Massachusetts
(ptr, por aus siglasen inglés) que el fendémeno de crecimiento
relativo del sector servicios es irreprimible, pero no garantiza
nil retorno al crecimiento ai el equlibrio externo, porque el
tlominio de los servicios extratégicos sigue dependiendo de los
‘onocimientos manufacturcros de los cuales no son sino un pro-
tdueto adjunto, El crecimiento interno y el equilibrio externo
{que constituyen dos dimensiones inseparables del bienestar
‘econémico no pueden ser abtenides sin un s6lido y potente
sector inanufacturero (itados por Coriat, 1988: 54-98),
Estos antoressustentaban sus afirmaciones en: Ios servic
Gos, en particular los que generan un alto valor agregado, son
productos agregados y dependientes de la actividad mamuface
turera; 6) la productvidad del sector servicios es menor que
la del sector manufactureroi ¢) no se puede recurtir al inter-
cambio de servicios para reequilibrar las cuentas externas;*
4 los ingresos obtenidos por el intercambio de Ia propiedad
intelectual son muy inferiores alas rentas teenoldgicas cautivas
“Be in ey bac ne
capi tne sereopoes aia bee coin oi
ROME SM STEEP iS Sesw naemacanl amano ees lis a0
— ln fgets hin mpm ies rome
LELSCeybepesce ase poor ner eapnnielcninn cenen
Miche foc en rte er
"iene acral zm
SURSRASSa AES Shc eens licen ror
(Geiidtese Sedan ttwnea acer natn a re sina
‘Bayer 01-8,
1 Tse de pep eh deo ens a presi
hconmreliatrcosey ogre pi cabs rae
SEES Ci sem sett sna pr cet
‘Sev pork ma Ge epracnes epodnn yn pore eis Sep 8
[Beli spee dd cocina cr pore asters Lntoasekanae
(tee rt neon ema dehiscent mic never}
asedetparipuse enw depress aed
199
ctr los productos de masasy ¢) por lo tanto, es necesaro impa-
sarun proyecto de reindustrializacién cuando se constata el de-
tamiento del sector (Marquee y Pradila, 2008: 24 y ss).
Estas relaciones se comprueban en los paises latinoameri-
canos y sus ciudades con el hecho de que la industrializacién
fue la impulsora del crecimiento absoluto y relativo del sector
terciario, al tiempo que decrecian el empleo y la participacién
en el PR del sector agrario.
La diferencia de productividad entre la industiay os ser-
vicios explca dos hechos de gvan importancia: el sector indus-
‘vial diaminuye ms rpido su presencia en t€rminos de uni-
dades productivas y personal empleado que el de servicios, a
valor agregado constante, por el alto diferencial de produc-
tividad a favor de la industria; y por la misma raz6n, el rapido
crecimiento del sector servicios en un ambito territorial no
implica un crecimiento del P18 y del ingreso local ni el mejo-
‘amiento de sus terminos de intercambio,
Los poskeynesianos sostienen que la desindustralizactén
tiene graves consecuenecias negativas yrecuerdn que dela ob-
servacién de las tendencins pasalas del crecimiento econdimico
en su eonjunt, se deriva que:
[ur] a taza de crecimiento de la economia ha sido siempre de-
ppendiente principalmente de la tasa de crecimiento dela in-
‘dosti y esta misma rasa est fuertemente correlacionada con
quella del crecimiento de la productividad manufacturera
En estas condiciones, Ia misma reducci6m relativa de [a indus
twa significa el riesgo de ver stenuarse o romperse uno de los
resortes esencales de la dinimica econimiea pues la caida del
dinamismo manufacturero se transmite a la economia en su
conjunto, Quienes sostcnen esta tess no dejan de remarear que
ayer coma boy; la productividad de los servicios independien-
emente de la ificultad que haya para medina) es siempre netie
‘mente inferior ala del sector manufacturero, De abt la idea,
también defendida, de que las sociedades tercarias corren el
fuerte riesgo de ser consttaidas por economias con erecimien=
to lento 0 en todo caso més lens con respecto a ls que fue
zon las tasas de crecimiento del periodo del rapido desarrollo
‘maniaacturero (Coriat, 1989: 35),
Este argumento es més tajanteen el andlisisneomarsista, que
parte dela tes de que el sector terciario (comercio y servicios),
fs improductivo, no genera nuevo valor y sustenta su activi-
ddad enos valores producidos en el sector industrial, los cuales
Jntercambia o utiliza como medios osoportes de su actividad
compartimos estos planteamientos.
‘Lo mas sigificativo de la nueva economia es la informé-
tica que se sustenta de forma material sobre la produccin de
equipo de cémputo, video y sonido, de transiisign de infor-
‘macién y de comunicacién aérea y espacial, salidos de a indus-
trig; el sector comercio, en el itercambio de bienes depende
de la produccién de éstos: se vende lo producido o lo que va
1 producirse a partir de su preventa, cuando hay capacidad
para hacerlo. 1
Consideramos equivocada la afirmaciéa de que la conso-
lidacién de la metrépoli madura esta relacionada univoca y
disectamente con la desindustralizacién-terciarizacion, que
sustituye la base produetiva anterior por tna economia de ser~
‘icios einformacin,tesisligada a la idea de la sociedad posin-
dustrial como avance social, pues en las sociedades atrasadas,
teste proceso implica costos sociales muy altos en desempleo
abierto, muliplicacién del trabajo precario y asocial, lampe-
nizacién, pauperizacion y pérdida de dinamismo econémico
turbano (Pradill, 2009: cap. VID.
[Algunos autores, desde supuestos tebricose ideolégicos que
np compartimes, explican la contraccién de la base industrial
de las ciudades como parte del proceso “natural” de desurba-
rizacion o contraurbanizacién que asuunen como una tenden-
cia inherente al desarrollo ce las sociedades capitalists avanza-
ddas en su transicidn hacia la sociedad posindustrial. Tampoco
compartimos la conclusion de que Ia desindustilizacin re-
Tativa la péreida de peso relativo de la industria en la estruc-
tura cvonémica de un émbito territorial la ciudad), 0 la ab-
soluta (pérdida absoluta de establecimientos, empleo, eapital
acumulado y producto) sca resultado de procesosLineaes inhe-
rentes ala logica general de cambio.
‘a desindustializacién en las metrépolis latinoamericanas
‘es resultado de la combinacién de procesos negativos, no inevi-
tables, eversibles para evtar sus costos falta de sustentabilidad.
ambiental, deseconomias de aglomeracién, decsiones especule
tivas del gran capital, ausencia de pliticas de reindustilizacion,
‘opcién por la “vocacién teciaria” y politieas plas de desin=
strializacién, etétera (Marques y Pradila, 2008: 99 y ss).
Aportosy limites del regulacionisma?
‘A mediados de lo aflos setenta, cuando en Europa se obser-
vba el agotamiento del patron de acumalacién con intervene
cin estatal (economia del bienestar) inicié su desarrollo una
Corriente tebrica que segin sus integrates, surgié del sinere-
tismo entre el marxismo y el keynesianismo: la teoria de la
regulacién (Boyer [1987], 1989: 38). Se ubicaba enc] andiss
econémico sin pretender construir una explicacién de exras
199
esferas de I visa socal. Su aporte ms importante se localiza
en el anilisishistrico de las estructuras ecomémicas ~sobre
todo productivas~ capitaistas nacionales, en especial de:
«) los regienes de acum
[J €l modo de distribucidn y de reasignacién sistemtiea del
‘producto social que logra en un periodo prolongado, cierta
Aadecuacion entre la transformacién de las condiciones de pro-
duceién (volumen de capital inven, dstimcién entre las a>
‘mas y normas de produccién) y las transformaciones en Ins
condiciones del consumo final normas de consumo de es as8-
Tariadesy de las otras cases sociales, gasios colectvos, etcétera)
Cipiew, 1984: 117;
4) el mado de reguloidn:
[..)] el conjunto de las formas institucionales, zedes, normas
explicitaso implicites, que garantizan la compatibilidad de los
campartamientos dentro del marco de wn régimen de acum
Jacion, de acuerdo al estado de las relaciones sociales, y mas
alld de las contradicciones y del carscter conflictivo de las we
laciones entre los agentes y los grupos sociales,
Es deci ls megulaciones dela relaciém salarial, dela reasigna~
cin del eapital-inero, del reproduccion y la administacion
del dinero, y de las formas de las intervenciones del Esiaco, de
lo jurdico alo econémico (Lipict, 1984, 117 2 119};
4) el estudio detallade de la naturaleza de los procesos de
tuabajo y del papel de la tecnologia en ellos, en los diferentes
regimenes de acimulacin (Carat, 1990 y 1991), poco desarro-
lado en la teoria econdmica y lvidado en el ands territorial
yurbano.
200
Las erticas al regulacionismo desde ol marcismo fueron
Asperas. Se seial6 como problemético en lo metodologico su
‘eclecticismo genético, su estructuralism, la fragmentacion ca-
tegoril, el “ariculacionismo”, el espontaneismo al que con-
duce sa concepcién de las relaciones entre los sujetos socia-
les (Psychopedis [1990], 1998), el determinismo tecnolégico
presente en sus ands
Esta teoria tiene como limites: a) el abandono de la ley
del valor, piedra clave de la teoria marxista, sustituida como
nticleo explicativo del fancionamiento del capital por formas
fragmentadas de regulaci6n; b) la separacin entre las que
considera “leyes objetivas cet funcionamiento del capital” y la
Jucha de clases, lo que le impice ser itil para el analisis de las
relaciones capital-trabajo asalariado en la esfera econémica:
asi como para comprender la relacién entre ésta y Ia politica
cn su nivel mis general (Holloway [1990], 1994; Holloway y
Pérez [1990], 1994) cla ansencia de interpretacin de ls re-
laciones capitaistas a excala mundial, del desarrollo desigual
entre paises yla dominacién internacional de unos sobre otros,
tun aspecto esencial para el andlisis de la economia actual, so-
bre todo en las soviedaudes atrasadas, y para el estudio de sus
procesos territoriales; yd) su reduecién al ambito econémico,
sin tener en cuenta las estructuras politicas ¢ ideologicas, ¢s
deci, a ausencia de constitucién tedrica de la totalidad social
y dela insercién de lo econémico en ela.
‘Se reduce as la potencialidad de sus aportes para el and
lisis pormenorizado de la esfera productiva en las distintas
fiases del desarrollo capitalista, que consttuye su mérito pri-
‘mordial, Estas limitaciones son evidentes cuando se pasa de lo
productivoc lo econémico, al “espacio” regional y urbano de
lun mde de regulacin (Leborgne y Lipietz, 1987 y 1989; Benko
y Lipietz, 1992)
2a
Reconocemos a importancia de las determinaciones de las
condiciones concretas de funcionamiento de Ja produccion in-
dustrial (prefordista, fordista 0 posfordista segu Ia periodiza-
‘cin regulacionista de capitalismo, la eval no compartimos)
sobre lo regional y urbane, ignorada por las teorizaciones
anteriores all se encuentra su aporte y debemos integrar este
aspecto a la elaboracién teérica. Sin embargo, el ternitorio se
conforma a partir del despliegue del conjunto de las relaciones
sociales, econdmicas, polticas ¢ ideologicas (Pradill, 1984),
‘por lo cual los esbozos de anilisis regional y urbano regulacio-
nistas son parcelaris, o extrapolaciones mecfinieas del ambito
de la produccién en sentido estricto, al de la torabidad social,
territorial o urbana.
La teotizacién, periodizacién y modelizacién del desarro-
Ilo de la estructura produetiva capitalsta en la fase posfordista
conduce a modelos espaciales cerrados y desarticulados unos
de otros—via neotayloriana, vi californiana y via saturniana
(Leborgne y Lipietz, 1987)-, que arrojan luces sobre e! i=
ppacto de los cambios en los procesos productivos sobre la lo-
calizacin industeal, su ervitorialidad y sus efectos en otros
clementos de la estructura territorial, Pero no dan cuenta de
las complejas realidades socioterritoriales que produce su
desarrollo desigual y combinado; menos aun, de sus rlaciones
‘complejas con otras esferas de la vida social y de las estruc-
turasfisicas, imbricadas en la totalidad territorial y urbana,
‘La aplicacion de la teoria regulacionista al andlisis de las
estructuras territoriales latinoamericans afiade a las anterio-
res limitaciones: a) la aplicacién esquematica, poco profunda
de los conceptos generales de la teor‘a;b) el uso de “formas”
ceconémicas y teritoriales elaboradas a partir del andlisis histo-
rico de otras realidades nacionales ala situacién latinoameri-
cana, sin mediar su comprobacién empiica 0 Kigicay a falta
one
de investigaciones histbricas sobre laregién o paises coneretos
utlizando las herramientas tebrico-metodologicas edaion
ts, que validen la existencia del firdismo peri, la identidad
centre reestructuracion neoliberal ytrénsito al posfrdisme per-
(Price; la presencia de una o mds vas espaciales ipieteianas, y
sus caracteristicas particulares;y dj la ausencia de un método de
interpretacin de la insercién subordinada de la sociedad y
Jos territorios latinoamericanos en el sisterna capitalista mun-
dial, enel campo de fueraas geoceonémicas y geopoliticas de
Jos Estados Unidos, sus relaciones de hegemonia y dominacion
‘concreias, y sus expresiones terrtoriales(Storper, 1968)
‘Los conceptos regulacionistas en sus derivaciones territo-
riales han sido divulgados ampliamente en América Latina,
‘usados como modelos sin un anslisis critico, sn intentar eva-
Jar su existencia real en la regién, sin adapta los conceptos
yy modelos a nuestra realidad, lo cual hace que pierdan su r-
‘queza y utilidad analitica y metodol6gica.
Laglobalizacién, rostro amable del imperialismo?
No hay duda de que el patrén neoliberal de acumulacién de
capital, aunque no ha curplido sus promesas de crecimiento
ecandmico sostenido y mejoramiento social, ha traido profun-
dos cambios en las sociedades y sus territorios; entre ellos la
formacién de un mito ideoligico® que uni a los contrarios
tedrico-politicos y que se convirtié en verdad ‘ica, al mos-
trar una careta amable que oculta el imperialismo de hoy:
a en Pia 2909- VI.
ma un yp oy eco proc de ela peo
‘Sum jieemaea dete oo oes _—
203
la glebelizacin. Los politicos, sin importar su origen o supuesta
poricidn de clase, dela derecha a a izquierda, hablan de
Hlobalizacién, sus amenazas y oportunidades; se han eserto
niles de ensayos tedricos y andlisis concretos, cuyas paginas
testan llenas de menciones a ese “novedoso” proceso econé-
mico, social y politico que, como la tercera persona de la san
tisima trinidad cristiana, esta en todas partes pero nadie Ia ve
yy nadie Ia puede earacterizar en forma precisa.
"También han sido muchos los invesigadores que han crit
cado, desde distintas posiciones y con énfasis diversos, la glo-
balizaeiGn como ideologizacién e identificacin espuria de un
proceso mulisecular con el patrén neoliberal (entre otros: Amin
[1997], 1999; Gray [1998], 2000; Petrasy Veltmeyer (2001),
12003; Amin [2001], 2003; Alvater y Mahnkopf [2000], 2002).
Cada momento histérieo trae consigo nuevas formas y
procesos sociales que se combinan dle manera compleja com lo
viejo, hasta que éste desaparece y lo nuevo se hace viejo ante
tras novedades, Asi sucesivamente hasta que un cambio radi-
cal del modo ce organizacién socioeconémica cambia todo el
edificio social, de los cimientos hasta la superestructura,
‘Side lo que hablamos es del proceso de ampliacion, pro-
fundizacién y dominio territorial de las relaciones sociales ca-
pitalistas, este proceso se inicia en el siglo XV con ¢l descubri-
siento de América y su inserci6n en la acumulacién originaria
de capital, las grandes migraciones europeas y la integracién de
“Africa a la acumulacién mediante el trafico de esclavos. Des-
de entonces, la mundializacién del capitalism ha tendo avan-
ces y retrocesos, reconocemos que finales del siglo XX logré
tan gran triunfo: acabar casi totalmente con el soiatnma ral,
que algunos considerabamos uma deformacién burocratica y
despitica del prayecto de los socialistas revolucionarios de fina
les del siglo XIX y principios de! XX. Hoy, el modo capitalista
de produccidn y organizacién socioeconémica sigue en pie
ante el fracaso de ese “socialismo”.
Durante los ses siglos transcurridos, el capitalismo se ha
desarrellado cualitativa y cuantitativamente, ampliado geogrée
ficamente, profundizado su penetracién y control de les pro-
‘cesos, asi como las formas sociales, econbmicas y territories,
pero siempre en forma desigual, asinerénica en el tiempo, los
{erritorios y las formas penetradas. Con avainces y rettocesos de
‘manera fragmentaria, dando lugar a una compleja combina-
ion de stuaciones desiguales y diversas, donde al lado de dm
bitos desarrollados cle capitalismo mundializado (lo nuevo),
tencontramos otros parecidos a los relatados por los viajeros
colonizadores de América hace cinco sigls: lo viejo modi
ficado y degradado; y muchas formas colocadas entre unos
yyotros, subsumidas real o formalmente al imperialsmo de hey
@Pradilla, 2009: cap. VI.
Tereirizacin, servicios expecializados la produccion
y Gudades globes"
‘La mas popular de las desivaciones de la globalizacién es
ciudad global descrita por Saskia Sassen ([1991], 1999). Mu-
chos autores latinoamericanos adoptaron este concepto y lo
aplican a las mayores metrépolis latinoamericanas 0a toda ci=
dad grande o pequefa que mantenga una relacion cconémico-
social con los paises desarroliadas, sabre todo con los Estados
Unidos de América.
No discutimos aqui el concepto de ciudad global en gene-
ral, lo su aplicacién en Latinoamérica, por carecer de Ia in-
formacin para discutir los planteamientos de Sassen, y porque
adem rai 299 pV,
5
la denominacién podria ser vida para las metrOpolis dome
nantes en las econom{as que forman la triad imperialista del
capitalismo (Amin [2001], 2003). Sassen analin las caracteris
tieas de Nueva York, Lonclres y Tokio, a las que considera los
nodes fandamentales, os centros dominantes en la acuma-
lacién de capital a escala mundial, las ciudades eapitalistas
hhegeménicas de hoy. En palabras de Sassen:
‘Mis alla de su Langa histerfa como centros del comercio y la
‘banca internacionales, estas ciudades tienen hoy cuatro fan-
‘cones totalmente nuevas: primero, como puntos de comando
lamente concentrados detde los que se organiza la economia
‘mundial; segundo, como lecalizaciones claves para las fina
tas y ls empresas de servicios especializados o del terciario
avanzado que han reemplazado a la industria como sector
‘econémico dominante;tereeo, como lugares de produccién y
‘de geteracin de innovaciones vinculadas a esas mismas act
‘idades; ycuarto, como mereados para os productos y as in-
novaciones producidas, Estos cambios en el funcionamiento
de las ciudades han tenido wn impacto masivo tanto sobre la
actividad econémica internacional coro sobre la forma urbac
nas ls cindades concentran hoy el control sobre vasos recursos,
los sectores de las finanzasy os servicios especalizados han
reestructurado el orden social y econémico urbano. De esta
forma ha sparecido un nuevo tipo de ciudad. Estee a edad
lobl (Sassen (1991), 1999: 30, cursivas nuestra
‘Subrayamos la naturaleza cualitativa de esta caracterizaci6n;
nose trata de caractersticassurgidas de la cantidad de pobla-
‘cidn o la extension fisca de Ins ciudades, pues dos de ellas
(Londires y Nueva York) no esti en el primer nivel jerarquico
de potas eres, ie dea especifcidad del desarro-
208
Algunos autores (Parnteter, 1998; Garza, 2000; Pérez
yroponen que el desarrollo econémico, social
{territorial desigual genera otras ciudades en todos los mun
tdos, que reproducen en escala, cantidad y calidad diversa y
fen distintos momentos algunos de los elementos, procesosy es
tructuras de ls ciudlades hegeménicas por lo que aleanzan el
calificativo de ciudades globales y tratan de ubicarlas en orde-
nes jerarquios."
"El riesgo es alto cuando los investigadoresubican alas me-
tnépolis, que son parte de las economias y soriedades domi-
nnadas del tercer mundo, subordinadas a la triada imperialis-
ta, en un lugar cualquiera de una clasiticacin jerérquica de
ciuudades globales sin la informacién estadistica y factual ne~
‘cesaria para comprobas la presencia de los elementos, las es.
tructuras y los pracesos esenciales en la caractenzacion de
Sassen, apoydndose silo en Ia jerarquia poblacianal o de fun
‘cconémica general, o bien en su papel de eapitales poli-
ticas de estados nacionales,
‘La moda lleva a otros autores @asignar un lugar en una red
de cndadesglobles todo centro urbano, sin tener en cuenta sus
caracteristicas estructurales, que por cualquier razén, ya sea
Significativa (maquila, pasos fronterizos de migeacion, acti-
vidad portuatia), 0 poco importante (comercio de productos
agricolas o mineros, turisme), tienen relaciones con las econo
rnias y sociedades hegemonicas 0 son parte del terrtorio teal
6 imaginatio de despliegue de la globalizacion.
‘Los excesosy“libertades” metodolégcas de algunos auto-
1 Boas owe en dei avn de as dba ma ha
ete i epee necro
Reconociendo la dificultad que observa en Hall y Friedman
para elaborar tna jerarquia de ciudad globals secundarias
‘Garza (2000) se refiere a as megeciudades (grandes ciudades),
tsando la clasficacin por tamafio de poblacion, para ubicar
fla Ciudad de México (més exactamente, la ZMV™), como
‘Ma segunda més poblada del planeta”, en el ambito de fe glo-
tt, y responder afirmativamente a su pregunta “La megacit-
dad de México zurbe global?”.
‘Al tratar de responder a la interrogante geémo coexisten,
dos mundos dstncos en wn mismo espacio? y explicar la
‘existencia entre la integracion de megaciudades latinoameri-
anas en la red de cidade globales del capitalismo, y su atraso
tecondmico-social, Pérez Negrete (2002) recurre al “dualismo”
planteado por Borja y Castells (1997) no reconoce que nurstras
metropolis “no son” ciudades globales, pero estén integra
das subordinadamente a la acumulacién capitalista mundial,
su desigual desarrollo; su atraso, es causado ala vez por el
fancionamiento del capitalismo local y del imperialismo glo-
bal, No hay “dualismo”, sino una situacién especifica de com-
binacién estructural de dos grados de desarrollo,
‘Para insertar a México y Sao Paulo (“ciudades beta” ni-
vvel8), Caracas y Santiago (“ciudades gamma” nivel 6) y Bue-
‘nos Aires (ciudad gamma” nivel ) en una diseusible jerarquia
cde ciudades globales, los autores citados por Pérez Negrete re-
ccurrieron a cifras de participacion relativa de los sectores eco-
‘némicos en la escala local, o en la nacional, y no en a mundial
aque seria la que podria clasiicarlas como “ciudades global”.
Segiin el Global and World Cities Group y Taylor, las “ciuda-
‘des globales latinoamericanas” llegarian a 11 y podsian inte-
grarse otras en cl futuro (De Mattos, 2002).
‘Sin embargo, las metropolis latinoamericanas clasifica-
das como ciudades globales, carecen de los elementos, estruc-
tras y procesos sobre los que Sassen construy6 el concepto,,
pues aunque son tanto o més grandes en poblacién y exten=
sin que las estudiadas, su papel en ta acamulacién mundial
‘std cn Ja antipoda del que éstas tienen
La primera de las caracteristicas de la economia de la cite
dad global, no se presenta ni squiera en Sao Paulo, Buenos
Aires o la ZMVM, subordinadas financieramente a Londres,
"Tokio sobre todo, Nueva York, donde estin Ins casas matrices
ddl capita financierotransnacional, sa gestibny la propiedad del
capital. Los nodes financieros latinoamnericanos carecen de po-
der de comando sobre areas econémicas distintas de sus paises
‘y algunos vecinos mas debiles,tambin subordinados los cen-
tros financieros mandiales. Recorcemos que uno de ls “logros
de la apertura de los paises latinoamericanos alos fujos de ca-
pital extranjefo, fue que su sector financiero y bancario cayes
rmayoritariamente en manos de bancos, grupos de inversin,
casas de bolsa, ete, transnacionales.
La segunda caracteristica, la presencia de “empresas de
servicios expecializadoso del terciario avanzado que han reem~
plazado a la industria como sector econémico dominante”,
tampoco tiene en las metrépolis de América Latina la impor
tania estructural que le asigna Sassen:
Estos servicios (ala produccién} son parte de una economia
intermediaria més amplia. Las empresas pueden producirlos
“y muchas Jo hacen~ 0 pueden comprartos en el mercado,
Los servicios a la produccién cubren las siguientes areas: fi
hnanzas, aesoramiento legal y de gexidn general, innovacio
nes, desarallo, digi, administracin, personal, tecnologia de
produecién, mantenimiento, transporte, comunicaciones, dis
tribuci6n a gran escala, publicidad, limpieza, seguridad y le
‘macenamiento, Un importante componente de estos servicios
209)
‘ala produccidn es el conjunte diverso de actividades donde se
rmezelan mercados de consumidores finales y mercados em
presarios Sassen [1991], 1998: 120)
Algunos de estos servicios se prestaban antes al interior de
las empresas industiales y eran registrados en sus estadisti-
cas, pero como parte del cambio en la divisién del trabajo,
faeron externalizados en empresas independientes o contra-
tados con empresas expecializadas en funcién de la economia,
de costos o del aumento de calidad, Este proceso es denor
ado misuring.
“La exteralizacin de partes de a actividad mamacurera
bajo la forma de odsaing, de dificil cuantificacibn, se produce
‘en las metrépolis ltinoamericanas pero con una intensidad
‘menor que en los paises desarrolades: por su menor desarto~
Lo industrial relativo; porque algunas actividades externali-
zadas se realizan en lay mismas empresas transnacionales 0
«em otras ubicadas en Jos paises donde estan sus casas matrices
finvestgacién y desarrollo, diseio, publicidad, marketing, ase-
soria legal, contabilidad, et) por el poco desarrollo de las em-
presas industriales medianas y pequeiias locales; y el bajo nivel
operativo de las empresas de servicios especializados locales.
En América Latina, para hallar pruebas del dominio de os
servicios espcializados sobre la produccién industria, se usan
generalizaciones incorrectas. Para probar la hipétesis dela pér
dida de peso de la industria frente a los servicios, como parte
de a revolucién tercaria y la servicalizacin, autores como
‘Garza asumen que los servicios soa la totalidad de las empre~
sas, trabajadoresy valor agregado de todos los subgrupos del
sector teriario, incluyendo ls aciviaades comerciales ee na-
turaleza eeonémico-social muy distnta de la de los servicios.
Igualmente, ubican como eomercio y servicios al producto,
20
que sven a todas las empresas einsttuciones, donde estin el
‘comercio y los servicios prestads a las empresas industriales
lagrarias productivas, que sélo constituyen una fraccin die
cilmente idetficable del total, pero también los que sven a
Jos dems sectores de actividad! econbmica y social: comercio,
gobierno, otos servicios, etcétera (Garza, 2006: 124 y ss, cua.
dro IVI y ss)
Reconocemos que Garza separa el comercio y los servic
ios al “productor” (exactamente alas empresas e institucio-
nes de diversos sectores), del comercio y los servicios al consu-
ridor, desde el comereio de alimentos hasta la educacién, la
salud y la recreacién, que son parte de la reproduccién de
la fuerza de trabajo, del no trabajo y de los desempleados, es
decir, de toda la sociedad, no s6lo de los trabajadores de la
industria, y menos ain, de Ia produccién de las empresas in-
dustrales, ademas de que tienen una naruraleza social distinta
(Pracilla, 1984: cap. 2),
Los servicios que aportan valores de uso mercantile 0 n0
‘mercantilizados~ a los consumidores finales (personas en edad
no labora, trabajadores empleados o desempleados, empresac
+o come individuos) o que no tienen relaciin con a produc-
ifn, s6lo podrian incluirse en los servicios a la produccién
mediante una generalizacion arbitraria. Los tansportes as
comunicaciones y ¢] almacenaje forman paste, desde la pers-
peotiva de Marx, de ls cndicions generale de la produc, ne~
‘eesarias al proceso de produccién y que aftaden valor 2 los
productos Pradilla, 1964: cap, 2).
Otro problema en la clasfcacién de Garza y otros auto-
tes es la inclusion en los servicios especializados al productor,
de los generados por el sector informal, que entran en las
cuentas nacionales de cada rubro, pues difcilmente pueden
ser los que resuelven las necesidades de las grandes empresas
au
industriales dorninantes. Lo anterior elimina la valider de esta
“prucba” cstadistica para demostrar que la servicalizaci6n nos
leva a formar patte de fa red ce ciudades plobales
La tercera caracteratica setialaca por Sassen se entfenta
‘muchos estudios que miestran la dependencia tecrokigica que
adeced Ie industria y los servicios ea América Latina, ca cl
‘campo de la imvestgacion, el desarrollo y la produccibn te inno
vaciones en os paises hegeménicos de eapitalisina, que actin
‘somo tno de los factores causales del historico défcit estruc-
tural de la balanza comercial de nuestros paises. Esti m)iy doe
‘cumentada la ausencia de un néicleo dindmico de adaptacidn
e innovacién tecnolégica en América Latina, en los campos
Clave y motrices de la produccién (informitica, acronautica y
espacio, Biotecnologia, genémica, nuevos materiales, ec), la
‘ual aetia como cuetlo de hotella de nuestro desarrollo.
Tax cwarea caracteristca sa poseen las meteOpolisfatino-
americanas, pero en su variante perversa, ues por as ausen
hay antes seflaladas, son compradoras masivas de tecnologia.
‘prodiuctiva y para Jos servicios, sibve toro en la informénica y
Jas telecomunicaciones,
1Las'grancdes ciuciades latinoamericanas enfrentan procesos
de desindustrializacion mareados por la desaparicién Fisica de
la production, desaerollostecnoléyicos muy desiguales con pre-
dominio de los atrasados, una terciarizacion polarizada do-
rinada por ef trabajo precatio y actividades de subsistencia,
"Lace eet meen nonce pecs
rae tei pra gat stcpainn rasnensg acres carbon
£4 Son soma taper Se epg mp de de pene
23o dng avs 09aqpe nies Yl Se nae emer as mea oe
‘omit aro taua remain staan ldoctasy conker
‘ise ions yempam data wie ngensaclns ene ae ee
‘Sin lieu yes nen orn
othe tat mores
a
‘un mercado interno muy estratificado y excluyente, la earencia
de infraestructura adecuada a la reproduccién del capital y la
fuerza de trabajo, la pobreza extrema y la violencia urbana,
vinculada a la acumulacién global de capital a través del nar-
cotréfico y el contrabando (Pradilla, 2009: VIM). Estas no son
caracteristicas de las ciudades globales descritas por Sassen.
‘Sassen sefiala otro aspecto a tomar en cuenta cuando pen-
samos en la validez de los listados jerarquizados de ciudades
alobates:
Ll ig
eepacion de enapresas estatales,incluida lade los bancos stax
patios en 1962; y la apertura comercial internacional alam
su panto culminante en 1994 con la vigencia del Tratado de
Tite Comercio de América del Norte (TLCAN}, al cual sgule-
ron varios mas, eon las que entramos en ta libre circulacion
‘mundial de mercancias y capitales.
Las crisis de 1982 y 1986, la contraccién del mereado
{interno por la caida del salario real ya competencia con los
productos importados; el surgimiento de demons de alone
vrriny wa pottica piblica de desconcentracion industrial le-
Varonal inicio dela desindustializacin de la metsopoti que
hoy continda, Estos factores empujaron a la teciarizacion
de la metrépoli. El capital transnacional fuyo hacia el sec-
tor baneario, boy casi totalmente en manos extranjeras ¥
Cleomercial bajo la forma de filiales y feanquicias asi como el
inmobiliari.
Los eentros y plazas comerciales que habian aparecido a
finales de los aiios sesenta se multiplicaron coro muevo campo
de acumolacién para el capital inmobiliario, comercial y ren-
tista, Hoy existen mas de 220 de diferentes tamatios y earace
terisicas. El crecimiento del parque automottiz, promovido
jor ls gobiernos locales con Ia ezeacin de nuevas vialidades
apresas, definié la loalizacon de los centros comerciales y 10s
alficios corporativos: los ejcs viales de alto trnsito vehicular
‘Tos centros comerciales se adhieren a los corredores tercia-
ros en formacién, o dan lugar a su desarrollo alo largo de las
vias en las que se instalan. Estas implantaciones atraen a pe-
aquefias y grandes unidades bancarias, de comercio y servi-
Gos. Las subcentralidades se alangaron sobre los ejes de flajos
materiales de personas y vehiculos, hasta perder su forma
coneéntrica y, articular a varios de ellos, y entretejiendose en
26
<< o
rd
y de concentracién de actividades terciarias, consolidadas o
‘a zonas amplias de la ciudad, o son utilizados por la pobla-
eee rt erin
oeesc peepee ee
ancarias y otras actividades financieras; los servicios priva-
replete etnias
los usuarios domésticos, servicios c S tc
wisps de vivienda, comercio, oficinas y hoteleria.
y de entretenimiento, dando lugar a un efecto de ca
Seteiec eat eens
Estos corredores, como sus antecesores las subeentrali-
ddades, no constituyen verdaleras centralidades rbanas, Son
fgrupaciones mercantiles organizadas en funcion del inter
cainbio, que carecen de muchas actividades pablics propias
dela vida urbana colectiva: cultura, religion, polities, espec-
tdeulo callejero libre, etc; se forman para ¢] automévil, no
para el peatén, carecen de vida de relaciones humanas diree-
Tus: sblo los centros comerciales aparecen como seudocentra-
Tidades, dominadas por la mercancia: las centralidades de la
ciudad neoliberal.
Tetras dela formacion de los corredoresterciaros se en-
cuentra tuna nueva estrategia de diversas fracciones del ca~
pital, Para el conjunto del capital, los corrediores son Ia opor~
tunidad para modernizar, por restauracién o reconstruction
total, sus dmbitos de operaciOn y gestién, considerados obs0~
|etos ante las nuevas condiciones tecnolégicas. En elles, el ca
pital inmobiliario logra recuperar para su revalorizacion, y
por Ia via del mercado, éreas destinadas a otras actividades,
tn particular ala vivienda, cuyo precio de prothuecién ya fue
recuperado, y as apropiarse de nuevas rentas del suelo, sobre
todo diferenciales de localizacién, creadas socialmente. En lx
construccidn de oficinas, centros y plazas comerciales, 0 vi-
tienda de sectores de ingeesos medi y altos, el capital inmo-
biliario y constructor lleva a cabo procesos de valorizacién
de au capital productivo y genera nuevas entas diferencias de
focalizacion que rentabiizarin sis acciones fururasen el mismo
corredor, dentro de un proceso continuo de expansion de las
reas beneficiadas. Todos los propietarios de suelo, aun los des-
plazacios por la formacién del corredor, se apropiarin alicuo-
Tamente de las rentas del suelo absolutas © monopiilicas y las
de localizacién, generadas por el crecimiento urbano y por
la demanda de emplazamientos terciarios.
28
[Los pracesos de formacién de los corredores terciarios han
sido de diferente naturaleza; en la mayoria de los casos son el
resultado de miltiples acciones de agentes sociales ~comer-
antes pequeiios y grandes, prestadores de servicios, empresas,
constructores y promotores inmobiliarios-, para beneficiarse
dela demanda, En otras ocasiones, son parte de grandes pro-
‘yeotos de renovacion urbana impulsados por el capital iamo
biliario, con apoyo o promocién estatal, En otros casos, soa
resultado de los planes de desarrollo y las politicas urbanas de
_gobiernos locales
‘Silo podemos afinmar que en la Ciudad de México otras
‘metrapolis mexicanas se est4 consolidande la reestructuracion
‘urbana con base en una red de corredores urbanos terciarios.
No podernos generalizarlo a otras metropolis latinoamerica-
nas, pero tenemos indicios de que este proceso también ocurre
en otras metropolis. Slo a investigacion concreta nos permi-
tir llegara generalizaciones sustentadias ya establecer las con-
dliciones econdmicas, sociales, cnlturales y de politica urbana
{que los generaron. Entonces, podremos hablar de una nueva
forma general de estructuraci6n urbana.
Lo universal y lo particular en la economia
‘urbana en América Latina
Desde su ingreso a la historia universal, con la conquista es-
pafiola 6 portuguesa que signifies su insercién en el proceso
‘mundial de acumulacién originaria de capital (Mars [1867],
1975:, 3, XXIV), la economia de América Latina ha estado
sometida al dominio externo. Primero fue el dominio colonial
espaol o portugués durante cuatro siglos. Lego de las inde
pendencias nacionales en la primera mitad del siglo XIX, las
a
economias de los nacientes paises se subordinaron a las de
Jos patses dominantes en el capitalismo de entonces, los euro-
eos y los Estados Unides, bajo el patron primario exporta-
dor e importador de manulfacturas del capitalismo mercantil,
Ena larga fase de crisis econdmica y politica que enfrentaron
las (a las) potencias eapitaistas entre las dos guerras (1914-
1943), se dieron las condiciones para la industializacién por
sustitueién de importaciones en la regién (1940-1980), bajo
la tutela imperialstay la participacion activa de las empresas
transnacionales Pradilla, 2008: 1 Fl parrin neoliberal de acu-
rmulacién de capital se nos impuso luego de la crisis de 1982,
a pantir del Consenso de Washington, com la mediacion de los
organisms mulinacionales (FMI, BM, OMC) las corporacio-
nes transnacionales
Pero no hemos sido el “reflejo” de los dominadores: nses-
tras estructuras econémico-sociales se modelaron y remode~
laron a partir de las caracteristcas particulares del territo-
rio, las culturas previasa la Conquista, ls interesesy prcticas
de las clases doninantes internas en su relacin de conflicto
6 inegracién con las externas, las luchas defensivas 0 revo
lucionarias, y las derrotas de las clases explotadas y oprimi-
das. Por estas razones estamos en el polo dominado ce las
relaciones mundiales y nuestros paises presentan grados di-
versos de desarrollo econdmico y social: somos una combina-
cién de desigualdades
Hablamos de América Latina porque compartimos ras-
0s estructurales econdmicos, sociales, cultural y politicos,
positives o negatives, a lo largo de la historia, desee la epoca
precolombina hasta hoy, aun a pesar de las clases dominan«
tes. Los territorios formados por estos procesos expresan esa
‘combinacién compleja de dominio extern, rasgos estructi+
rales comunes y particularidades hisricas; no son iguales ni
funcionan de la misma forma que los de los paises dominan-
tes, pero presentan rasgos estructurales y tendencias similares
unos con otros; ambien expresan partcularidades naciona-
les y regionales.
‘Solo la presencia dominante en todas las particularidades
nos permitiré hablar de algo como general o universal
Los modelos elaborados para explicar los territorios de
Jos paises dominantes 0 alguno de ellos, no srven para expli-
car los de paises dominados, porque unos y otros son po-
Jos oputestos en la relacin de doninacién mundial. Aun en los
paises latinoamericanos, los modelos generales silo funcio-
nan si cumplen la regla de la universalidad. Tenemos por Io
tanto, que constrieexplicaciones propias sobre muestros pro
‘esos socioecondmicos y terrtoriales, com las debidas precau-
,
énez NEGRETE, Margarita (2002, “Las metropolis asnoamericaas Ia
red nundal de cudades”, Menai, 156 febrero, Mésico.
erRas, James y Henry Velmeyer ((2001}, 2003), Le glbaiasin dares
awl, Florals oo ih AT, México, Universidad Autor de
acatecas/ Miguel Angel Forni
PonTs, Alejandro (1989), "El set informa: defi, como
taciones con el desarrollo nacional”, en Mario Lang, Le rb sre»
sc tl Unni ae
711905), En rs alfred: ns sobre eriasy moi or
tan ged, México, Facso/ Miguel Ange! Porta,
PRADILLA COBOS, Emilio 1981}, "Desarrollo capitastadependienteypro-
‘coo de ucbaniacin en América Latina", Rest Intrenricea de Pani
fea, nim. 57, marzo, Mésico.
a9, Combi el elie dele era bona”: De “eso aie
is whana”, Mésico, UM Kochi.
974-1985, 1987, Cait say inde Amo ain, Meso,
Fontamara
{1880}, 1995), “El te neoliberal de abroad wana”, en Jost
Lie Coraggio otal, Masel del infrmabde, Qui
2008), Za ets de mein ox Amina Latins, México, VAN:
“oehimileo/ Miguel Angel ore
= ode, “Munciaiaaciga neoliberal, cambios urbanos y plies
catatales en América Latina”, Cairnar Mérapl, 24, 2 verneste, S00
Paulo, Observatorio das Metrépsles.
(2010), "Teoria y poliicas urbanas:glibre mercado mundial 0
consinucelén reqional?, Rvse Brain de Erdos idan « Resi
12,2, noviembre, Sao Palo
Grup cxvonb.
26
DRapiiia COnOS, Emi y Liset Maxquez Liper (2008), “Estancamienio
‘ceonbmico, desindostvalinacin ytcirican informal en a Ciudad de
‘México, 1980-2003, y potencal de cambio", en Ana Clara Torres Rix
‘ei al (comp), blz ii. jute: peri, Rio de Jae
ro, 1HPUR/ Arquimedes, 2005,
‘PRanttia Co¥0s, Emilio y Ricardo Pine Hidalgo [2002], 2004), “Ciudad
de México ela cetralidad ala sed de corredoresurbanos", Amari de
Eas Urbans, México, UAMAzcapoaaeo
Prapitia ConOS, Eaio el (2008), “Centros comerciales, erciriacion
"praia de opblico”, Gadde, nen. 79, jlo seperti, ME
co, RIE.
PraprizA Go808, Emilio eal (2011), “Cambios eeonémicosy morfoibi-
“am yconits sociales en Ia Zona Metropoitans dl Valle de México
(1982-2010), Colloque Metopsies des Amérique: negates, contits
cet gouvernanee, 45 octubre, Montcal
Prost, MarieAndrée (1968), Le iach ceils foction de ear atts dt
cena de src, Pais, Gauss Villars
[PevcuoPeos, Kosmas (1990), “La eis dela torn en ns cena sociales
contemporineas”,
ica Latina”, en Manvel Cases comp) Inprision y whan
Anbice Le, Barceona, Gustav Gi
‘SoBRINO, June (2003), Comba de ocd» Me, Mice, El Cor
lego de México
'STORFER, Michael (1988, "La ndvatalizacién ye deter reonal en
‘Teoer Mundo con especial eferenci al aso del Bra”, Eu Deno
rey Ute, 1 mayoragono, México, El Colegio de Meco, 1989,
“Texeazas, Orcar (1995), "Lon gece a metcpaiacin", Amuse Fs
{pkey 1905 2, México, UANEAzcspotele,
2000}, "Las nocione de entre ciudad global”, ari de ipa
es Uidews 2000, Mésico, tas Azcapozalo.
(2008, "Centradady globalzacionen a Ciudad de Meso", Amie
vide Eig ras 2002, México, UAMAacapotzleo.
evar) 2005), Le ci de scans Et an det rd Tesla
Paki, Meco, uas-Azeapotaeo.
‘THERE, Bruno y Michel Wievirka (197), 1980), Cre di tore
‘iain reno de Bsa”, Mec, Terca Nowa
‘ToMMLOW, Chan (1979), a rote cepa, Mexico, Eo.
[Uso Lalny Andes Neeoehen (1978), Dearels wan rial re dia
Lains, México, Fondo de Cultura Boonies.
‘Une, Laisa (1870, Bt daar rans Mii, México El Coleg de
México,
LVALIER,Jaoqus((1976, 1979, £1 Pintle Comat Fon» caitlin
moon date, México, Ere.
‘Wesrorr, Francie (1974), "Nota sobre la tava dela dependenis teria
e dase» ieclogia nacional", ly snd, 1, ote,
Bogs
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- L05-Buzai-MAPAS SOCIALES URBANOS PDFDocument368 pagesL05-Buzai-MAPAS SOCIALES URBANOS PDFvids753100% (3)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Segregacion Urbana: Un Acercamiento ConceptualDocument10 pagesSegregacion Urbana: Un Acercamiento Conceptualagustina2No ratings yet
- Chi Cuadrado - Notas MetodológicasDocument19 pagesChi Cuadrado - Notas Metodológicasagustina2No ratings yet
- Cravino Derecho A La Ciudad y Conflictos UrbanosDocument150 pagesCravino Derecho A La Ciudad y Conflictos Urbanosagustina2No ratings yet
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL - Informe Socio-HabitacionalDocument178 pagesCONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL - Informe Socio-Habitacionalagustina2No ratings yet
- Quijano - Polo MarginalDocument46 pagesQuijano - Polo Marginalagustina2No ratings yet
- Teorias Sobre La Ciudad IDocument10 pagesTeorias Sobre La Ciudad Iagustina2No ratings yet
- Segregación y Segmentación Del Mercado Laboral en México - Lamelas Castellanos y LorenzoDocument11 pagesSegregación y Segmentación Del Mercado Laboral en México - Lamelas Castellanos y Lorenzoagustina2No ratings yet
- El Cine o El Hombre Imaginario. Edgar MorinDocument223 pagesEl Cine o El Hombre Imaginario. Edgar MorinKohay Ornelas Patlan100% (3)
- Codificar y Decodificar. Stuart HallDocument13 pagesCodificar y Decodificar. Stuart HallGabriel SalinasNo ratings yet