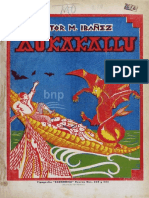Professional Documents
Culture Documents
Luis H. Antezana - Canciones Chimane PDF
Luis H. Antezana - Canciones Chimane PDF
Uploaded by
Bea Jurado0 ratings0% found this document useful (0 votes)
48 views34 pagesOriginal Title
Luis H. Antezana - Canciones chimane.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
48 views34 pagesLuis H. Antezana - Canciones Chimane PDF
Luis H. Antezana - Canciones Chimane PDF
Uploaded by
Bea JuradoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 34
Canciones chimane
To have gathered from the air a live tradition or from
a fine old eye the unconquered flame. This is not vanity.
Here the error is all in the not done all in the diffidence
that faltared.
Ezra Pound: Canto LXXXI
El poema apunta hacia una region a la que aluden
también, con la misma obstinacion y la misma
impotencia, los signos de la mntsica. Dialéctica entre
sonidoy silencio, sentido y no sentido, los ritmos musicales
y poéticos dicen algo que sdlo ellos pueden decir, sin decirlo
del todo nunca.
Octavio Paz: Claude Lévi-Strauss 0 el nuevo festin de
Esopo.
El libro Cancion y produccion en la vida de un pueblo indigena [CCH] de
Jiirgen Riester -en colaboracién con Gisela Roeckl-' recoge 140
canciones referidas a la vida cultural y productiva de los chimane
del Oriente boliviano.? Por medio de ellas, el autor explicita, desde
un punto de vista antropolégico, la manera cémo los chimane
conocen su realidad socioeconémica al reflejarla, precisamente, en
sus canciones. Riester destaca, sobre todo, el valor referencial de la
“letra” de estas canciones, es decir, la manera como ellas disefian
y articulan el entorno chimane. Sin embargo, junto a esos valores
referenciales, las canciones tienen también una clara dimensién
poética; no sdlo “dicen” de cosas y hechos, sino también y a su
manera, trabajan sobre el lenguaje, lo re-articulan de tal forma que
no es dificil reconocer en ellas, reitero, una dimensién poética.
1 [CCH]: Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1977.
En su ensayo “:Hana mura mi? zAdonde vas?”, en En busca de la Loma Santa
(Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1976), Riester nos da un disefio etno-
grifico, aunque apretado, bastante completo, de las di
socioculturales propias a los chimane.
intas caracteristicas
276 ENSAYOS ESCOGIDOS
Sobre este aspecto, sobre todo, versaran estas notas. Luego de
intentar articular un poco- el alcance de la “funcién poética” del
lenguaje en estas canciones chimane, veremos, ademas, de disefiar
el posible lugar de este tipo de producci6n literaria -supuestamente
marginal—en el mas amplio horizonte de lo que seria la “literatura
boliviana”. Pero, comenzando por el principio, veamos un poco
los alcances del libro de Riester.
1. De partida, desde el punto de vista del mero material etnogra-
fico, el libro de Riester merece todo aprecio; es casi un don, un.
regalo social, pues al “rescatar” —qué ambigua es esta palabra— las
canciones de los chimane, no sdlo se salva un material que quiz4
vaya a perderse, sino que nos abre hacia zonas de nuestro complejo
ser social que, por razones de estructura ¢ historia, todavia creemos
que nos son ajenas. El material recogido en Cancién y produccién...
—las 140 canciones- esta rigurosamente presentado; salvo una que
otra excepcidn, las canciones nos Iegan bajo tres formas: (a) una
versién directa en chimane, (b) una traduccién literal y (c) una
traduccién semdntica, “libre”, como la llama Riester. Estas 140
canciones chimane no son “cosas” culturales, no son productos
hechos para un consumo, son la manera de ser de un pueblo y, a mi
entender, tienen el valor de aquellas excepcionales obras literarias
que, mAs alld de la mera costumbre o deseo de “escribir” 0 “decir”
o “comunicar” 0 “expresarse”, encierran no sdlo el testimonio del
pasar y estar humanos en la tierra, sino, ms atin, la posibilidad
siempre esquiva de ordenar un mundo. A su manera, pues, estas
canciones casi nada tienen que ver con la nocién de producto (ob-
jeto de consumo) sino, reitero con otras palabras, tienen que ver
con la manera de articular un mundo social.
En su preocupaci6n mis directa, el libro de Riester se sittia
en un problema antropolégico clasico una de cuyas respuestas
mis célebres es la de Lévi-Strauss y su explicitacion del “pensa-
miento salvaje”-:
gla el hombre primitivo para “conocer” el mundo que lo rodea.
Las canciones chimane ahi recogidas serfan parte de la manera
trata del problema de saber como se las arre-
CANCIONES CHIMANE,
mitico-religiosa que tiene este pueblo para entender y ordenar
su mundo social y productivo. Es decir, las canciones chimane
son, por un lado, instrumentos de conocimiento y, por otro lado
complementario, son medios para articular ese conocimiento
con la vida cotidiana de los chimane. Al respecto, veamos —con
algunos saltos— los alcances que Riester da a su libro y algunas
precisiones suyas complementarias:
El propésito del libro -sefiala el autor en su “Introduccién”— es
demostrar como se refleja en la conciencia de un pueblo de la selva
oriental el modo de su produccién.
[1
E] libro trata de demostrar c6mo un grupo tribal del oriente bo-
liviano, los chimane, reflexionan y expresan en tiltima instancia su
modo de produccidn en términos mitico-religiosos -lo que Gode-
lier llama poderes misteriosos y superiores-. Lo mitico es concebi-
do por el indigena de una manera real y tiene un solo fin: controlar
la demanda y la oferta de los bienes de la naturaleza (caza, pesca,
recoleccidn) y canalizar y controlar la distribucién de los bienes
adquiridos de la naturaleza y de la produccién de la chacra, y esto
de manera comunitaria.
El hombre que vive dentro de una sociedad tribal concibe cons-
cientemente la relacién Sociedad-Naturaleza y la fundamenta en lo
mitico-religioso; logra de esta manera que todos los integrantes de
una etnia tribal se sometan a las reglas establecidas por el mismo
grupo. De esta manera el hombre primitivo (en su sentido tempra-
no) tiene la seguridad de que su propia sociedad puede sobrevivir
como unidad. Ademés garantiza que los miembros del grupo jamas
puedan llegar a la destruccién de su medio ambiente. (CCH 13-14)
Bajo estas condiciones generales, Riester ordena las canciones
chimane en secciones que reflejan algunas caracteristicas socia-
les, productivas y mitico-religiosas de este pueblo. Las secciones
dominantes son las siguientes —con subdivisiones al interior de
las mismas—: (a) canciones cristianas, (b) canciones amorosas, (c)
canciones de la division del trabajo y de la produccién, (d) cancio-
nes relativas al cosmos, y (e) canciones del culto (cf/ CCH 23-27).
(En esta ultima categoria se destaca la “fiesta del uaba” que nos
278 ENSAYOS ESCOGIDOS
ocuparé con algzin detalle mas adelante). En general, el libro de
Riester es marcadamente etnogréfico, es decir, prima sobre todo la
reproduccién del material recogido con algunos breves “prélogos”
a las diversas secciones; “prélogos” que, junto a precisiones de con-
texto, explicitan la pertinencia del material etnografico en relacién
a la “tesis” basica del libro: que, en su dimension mitico-religiosa,
estas canciones son la manera refleja que poseen los chimane para
comprender y ordenar su mundo.
En todo esto, hay algo de mecnico en el constante paralelismo
entre las cancionesy la vida social y productiva de los chimane. Esto
es coherente dentro de la posicién basica de Riester que, como
se puede leer en lo arriba citado, asume que la conciencia social
chimane es un reflejo de las condiciones propia a su modo de pro-
duccién. Como se sabe, esta célebre tesis -de larga tradicién-, de
que la conciencia es reflejo (sea activo) de la realidad social tiene sus
bemoles; pero, de todas maneras, ordena la demostraci6n de Riester.
Se puede decir que el paralelismo entre las canciones y la realidad
chimanes queda claramente destacado en el libro; pero, para mi
entender, el caracter activo de estas canciones —caracter activo pues
las canciones serian, por lo menos, instrumentos de “comprensién”
tanto como de “articulacién”— no se explica muy bien por medio del
criterio de una conciencia refleja, concepto mas bien marcadamente
pasivo. Pero, eso es parte de otro debate que no emprendemos aqui.
En suma: hasta aqui, pues, una somera descripcién de Cancion y
produccion.
su argumento, donde el material etnogréfico se ordena paralelando
el nivel conceptual y pragmatico de las canciones con el nivel so-
cioproductivo chimanes. Vayamos ahora hacia una consideraci6n
de estos materiales desde una posible perspectiva more literario.
«: hemos citado sus tesis dominantes y hemos sefialado
2. En principio, podemos suponer que entre los chimane lo poético
es un “indiscernible”; es decir, no hay aparentemente entre ellos un
aparato institucional que privilegie o aisle el uso creativo del lengua-
je. Aqui, todos, al cantar, “poetizan”, sin mayores distinciones al res-
pecto. Pero, aunque tales condiciones distintivas no sean evidentes,
CANCIONES CHIMANE, 279
estas canciones suponen un trabajo poético —aqui seria social- sobre
el lenguaje ordinario. Al comenzar y a manera de ir destacando el
alcance poético de estas canciones, quisiera aislar —un poco al azar—
una cancion. Esta es un notable poema erético y, creo, no tiene un
equivalente —en intensidad y alcance tematico— en nuestra poesia
amorosa oficial. Dice asi en su traduccién seméntica (“libre”):
La flor del peroté se ha abierto y cafdo;
Igual que el pene es la flor del peroté.
El me ha desflorado,
Por eso estoy asf, cufiada.
Igual que la flor del peroté es el pene;
El me ha causado este dato.
El ha entrado en mi, él me ha causado este daio.
Por eso mi vagina esta como una olla, como un mate.
Ahora me acuesto con un hombre, ya no me duele.
Cuando la flor del peroté entré en mi por primera vez,
Dolié, hubo sangre.
Cuiiada, ahora ya no duele mas (CCH 68, original; 69, literal).
Esta cancién tiene algo de confidencia o de relato, pues un “ti”
-la cuiiada— esta integrado a la cancién. Podemos suponer que,
en otras circunstancias, una experiencia de este tipo podria ser
simplemente contada, transmitida como una mera comunicacién
de contenidos. Sin embargo, los chimane cantan tales experiencias,
dandoles un valor ciertamente distinto al de una comunicacién
ordinaria. Quizé hay entre ellos cédigos tradicionales que de-
terminan que ciertas experiencias se expresen asi, por medio de
Al respecto, Riester s6lo sefiala que estas canciones —las
canciones.
Zn el “Anilisis etnomusicoldgicos” de Gisela Roeckl, que acompafia Cancién
y produccién (CCH 345-379), distingue la autora dos grupos de canciones
tanto en lo referente al aspecto musical, como en base a su cardcter” (CCH
. Parece haber una relacién codificada entre las canciones de culto y de
ava, que se cantan dentro de un tipo, y las demés canciones que utilizan el
otro. Aunque indirectamente, se puede suponer, pues, que hay codificacio-
nes sociales para que ciertas experienci a que hay “espacios”
musicales mas o menos diferenciados donde podrian explicitarse.
canten,
280 ENSAYOS ESCOGIDOS
“amorosas”, en sus categorias— son siempre improvisadas y que,
en algunos casos, tienen cardcter social, piblico. El poema citado,
por ejemplo, se cantaria por una mujer chimane “ya sea ante una
audiencia durante una reunién, o fuera del grupo, durante las
labores caseras, en el campo o mientras se bafian en el rfo; ante la
hoguera, delante de la choza o ante la tumba de un difunto” (CCH
37).Aunque también en nuestro 4mbito cultural estamos habitados
por ciertas canciones —de esas que tarareamos para vivir-, no es la
pos social la que por ahora interesa destacar sino,
més bien, su dimensién poética. Siguiendo la traduccién, veamos
algunos aspectos de trabajo semantico y formal sobre el lenguaje
en la cancién destacada.
E] trabajo metaférico es el mas evidente: la “flor del peroté”
desplaza al “pene”, la “vagina” viene analogizada como “olla”, como
“mate”. (La naturaleza y la cultura se articulan, desde ya, en este
trabajo metaforico). Al interior del poema, el vinculo metaférico es
asumido con toda su fuerza cuando, por ejemplo, ya no se reitera
la analogia y se inscribe directamente la “flor del peroté” por el
“pene”: “Cuando la flor del peroté entré en mi por primera vez”.
En su traducci6n semantica, Riester elimina una otra metdfora que
esta en la versién literal: Riester escribe “vagina” donde se decia
“boca”. Esta palabra permitiria una mas fuerte relacién entre los
elementos de la canci6n, pues asi los desplazamientos metaf6ricos
hacia “olla” y “mate” estarian interiormente motivados. FE] primer
verso (“La flor del peroté se ha abierto y ha caido”) tiene una
inversién dificil de valorar desconociendo el idioma original -y
la traducci6n literal no ayuda mucho-: ;qué querré sugerir esa
flor que se abre y cae? :No serd que aqui se sugiere que la flor al
caer entra y que es, mas bien, la mujer la que se abre? De todas
maneras, la carga seméntica de la imagen est ahi. (Y, en general,
hablando de carga semAntica, es notable que un poema sobre la
desfloracién comience hablando de una flor, y aunque esto puede
ser un eufemismo de la traduccién, el “juego” entre original y tra-
duccién habria “producido” un sentido.). La desfloraci6n m:
tiene, en la versi6n literal, algo de un eufemismo con referencias
aun estado de salud 0, mejor, de enfermedad: “me ha causado
ble funcién s
ma
CANCIONES CHIMANE, 281
este dafio” supone “me malogré”. (En casos asi, uno también se
pregunta sobre la crudeza relativa de las expresiones originales).
Estas metaforas no van solas y se combinan con un desplazamiento
metonimico. Hay un vinculo temporal entre la desfloracién men-
cionada como algo pasado y el coito actual (“ya no me duele”).
En la traduccién literal hay un “yo canto” que Riester no recoge
en su traduccién seméntica. De todas maneras, éste es un canto
y tiene una ambigiiedad temporal que permanece abierta: no se
sabe s
se le canta al pasado —como recuerdo doloroso, digamos—o
al presente -como ausencia de aquel dolor-. En suma: toda una
mini-er6tica, articulada metaférica y metonimicamente. Y no es
otra cosa lo que se conoce como la “funcidn poética” del lenguaje:
la articulacién convergente de lo metaférico con lo metonimico.
En lo anterior, a propésito de la “funcién poética” del lengua-
je, he supuesto el clasico modelo de Jakobson, aquel que reconoce
las funciones del lenguaje en relacién a un modelo comunicativo.*
Alli se reconocen, entre otras, la “funcién referencial” del lenguaje,
por un lado, y, por otro, la ya mencionada “funcién poética”. La
“funci6n referencial” es aquella gracias a la cual el lenguaje se
dirige -refiere— al mundo, al contexto. Dicho sencillamente: la
“funcién referencial” habla de cosas, habla de hechos. En cam-
bio, la “funcién poética” permite que el lenguaje vuelva un poco
sobre si mismo, se enterque en sus propias virtudes y explote
sus posibilidades mas alld de lo cotidiano, como un “mensaje”
que se bastaria a si mismo. Se dirfa que el estudio antropologi-
co de Riester privilegia, sobre todo, la “funcién referencial” en
su andlisis de las canciones chimane, o sea, la manera como las
palabras se corresponden con los hechos de la realidad, con su
modo de produccién. Gracias a este examen podria verse que estas
canciones —mediando una conciencia refleja— conocen y articulan
la rea -productiva chimane. Aunque ciertamente los
materiales y estudios de Cancién y produccién... no estén mayor-
mente orientados para cubrir otros campos (u otras funciones),
ad soy
4 Cf “Lingitistica y poética”, en Roman Jakobson, Ensayos de lingiifstica general,
Barcelona: Seix Barral, 1975, pp. 347-395.
282 ENSAYOS ESCOGIDOS
las canciones tienen nomas una clara carga poética, como espero
haber destacado un poco con el ejemplo anterior. Sigamos por
este rumbo.
En la cancién ya citada (“La flor del peroté”) hay una serie
de repeticiones que, a manera de estribillo, estructuran el poema-
cancion. A este registro pertenecen, por ejemplo, las reiteradas
inscripciones de “la flor del perot6”, las re-inscripciones del in-
terlocutor —la cufiada-, el “dafio” causado, el “dolor”, entre otras.
Estas repeti
mismo; lo refuerzan, lo pueblan de ecos propios. como las rimas,
las aliteraciones y cosas asi, tipicas de un trabajo poético sobre el
lenguaje. Las canciones chimane estan literalmente colmadas de
este tipo de repeticiones en estribillo. Y no se trata de una mera
redundancia conceptual, como se veria desde el punto de vista de
la referencia, donde una inscripcién basta -en principio, por lo
menos- para referirse ala cosa o hecho mencionados,’ se trata de
un trabajo, reitero, propio y tipico a la “funcién poética”, donde el
lenguaje vuelve sobre si mismo, “enamorado —como dijo alguien—
ones no hacen otra cosa que volver sobre el poema
5 Se podria argiiir al respecto, desde un énfasis en lo referencial, que la rei-
teraciGn, aunque disminuye la eficacia informativa del mensaje diciendo
siempre lo mismo, lo refuerza gracias a las redundancias, como el con-
ferenciante experimentado de Max Black: “Piénsese en la costumbre del
conferenciante experimentado que repite cada cosa tres veces: la primera,
para enunciarla; la segunda, para explicar lo dicho; y, la tercera, para tener
seguridad de que la audiencia ha comprendido” (Li laberinto del lenguaje,
Caracas: Monte Avila, 1969, p. 45). Con todo, la repeticin es un factor de
estructuracién: dada la primera versi6n, digamos referencial, la segunda tiene
funciones de estructuracin seméntica ~explicita el contenido-, la tercera
refuerza dimensiones pragmiticas relativas al interlocutor. En todo caso,
la “informacion” referencial no aumenta, se mejora. Pero, como también
sabe Black, las repeticiones, en tiltima instancia, conducen a una atencién
formal -material- de las palabras, como ocurre en la “afasia seméntica”
donde “las palabras corrientes pierden su sentido y se convierten en meros
sonidos. Un vistazo a esta situacidn patoldgica puede lograrse, en pequeiia
escala, en forma excesiva al uso de una palabra comtin. Si el lector intenta
repetir en vor alta y muchas veces la palabra ‘gato’, pongamos, llegar un
momento en que el término se convierte en ‘opaco” y es ofdo como un
sonido” (p. 183).
CANCIONES CHIMANE, 283
de su propia virtud”. No otra cosa hacia Garcia Lorca, por ejemplo,
al reiterarnos sus fatidicas “cinco de la tarde”.
En rigor, lo que estas repeticiones producen es un desplaza-
miento -una “proyeccién”, diré Jakobson— del “contenido” a la
“forma”. Independientemente de su funcién referencial, donde
una sola inscripcién bastaria, reitero, para decir del hecho 0 cosa
referidos, estas repeticiones adquieren un evidente valor ritmico,
melédico.* No son sélo parte de las “ideas” del enunciado, son parte
también de la misica del poema-cancién. El “contenido” reiterado
deviene ritmo, melodia, en fin, “forma”. Y, en grueso, la poesia
se caracteriza, precisamente, por cosas asi: que el “contenido” y
la “forma”, por ejemplo, se implican mutuamente. Se sabe, por
supuesto, que hay otras cosas més en un texto poético, pero, en
principio, las multiples maneras en que un texto crea ecos propios,
interiores a si mismo, es una marca cierta de que por ahi anda
operando la “funcién poética” del lenguaje. Y asi sucede, como se
puede mostrar reiteradamente, a lo largo y ancho de estas can-
ciones. Si ademas, con nuestro ejemplo, vemos que hay trabajos
metaféricos y metonimicos en relacién a tales repeticiones, ya va
siendo claro el alcance poético de estas canciones chimane. Pero,
hay més.
Al pasar mencioné que en la traduccién literal del poema-
canci6n se encuentra la explicitacién del canto mismo, no recogida
en la traduccién semAntica. A este propdsito, veamos la ultima linea
del original y su traduceidn literal:
6 En el mencionado “Anslisis etnomusicolégico” de Roeckl se habla de
“canciones habladas”, pues el canto chimane es, sobre todo, un “hablar
ritmico”, como dice la autora (CCH 358). Notablemente, las canciones de
culto y las “canciones religiosas de caza” poseen esta caracteristica. Por lo
visto, la palabra en funcién poética tiene noms grandes alcances entre los
chimane. Por otra parte, palabra y canto estén, a menudo, confundidos en
este tipo de canciones. “El lenguaje hablado y el lenguaje cantado ~sefiala
Rouget~ estén por otra parte tan indisolublemente unidos que, a menudo,
es imposible lograr que un cantor diga el texto de su canto; sélo lo puede
cantar”; ef Gilbert Rouget, “Enquéte d’ethnomusicologie”, en: Ethnologie
generale, Jean Poirer (ed.), Paris: Gallimard, 1968, p. 344.
284 ENSAYOS ESCOGIDOS
areyeha wishima yika zik
duele nada cuftada asi canto yo sangre. (
SCH 69)
Ese “asi canto yo” supone una peculiar caracterizacién del discurso
emitido. Las palabras se dicen desde una cierta posicién -el canto—
que ha de determinar noms el alcance de lo que en ellas se dice.
Aun si las expresiones serfan fundamentalmente referenciales, éstas
ya vienen subordinadas al estatuto que el locutor asume para su
discurso. La posicién del locutor (“yo canto”) modaliza de una
cierta manera —socialmente codificada seguramente- el alcance del
discurso emitido. Aqui la figura del locutor se marca casi casi como
un “yo” poético, una persona en el sentido etimoldgico destacado
por Pound, es decir, como una cierta mascara que se toma para
decir ciertas cosas en ciertos sentidos. En breve: la cancién viene
explicitamente asumida por un “cantor”.
Este hecho se nota muy bien en la canci6n “Llega la mafiana”
(CCH 201, original; 202 literal). Es una cancién tipicamente pro-
ductiva, referida a la caza. El conocimiento ahi implicado viene
asumido por un conocedor que, explicitamente, se autodenomina
“yo, el cantor”. Dice asi (en esta cancién, ademas, es facil observar
también el papel estructurante de las repeticiones):
Llega el alba, llega el alba, los zenawata salen.
Llega la alborada, los animales salen.
Ya los sorprende el amanecer, ya llega el amanecer.
Lo he visto yo; yo, el cantor. (CCH 201)
En general, cuando hablamos asumimos siempre un “yo”, nuestro
“yo”, digamos. Aqui, esta operacion fundamental del lenguaje esta
asumida bajo una figura especffica: la del cantor. Tenemos nomas
una clara operacién more poético que al marcar un espacio sui géneri:
para el cantor y la cancién connota un valor no-ordinario para
los enunciados. Este gesto es andlogo al del rapsoda griego que,
al hacerse intermediario de la Musa (“Canta, oh Musa”), dice de
hechos —“funcién referencial”— pero de una manera y bajo condi-
ciones especiales —“funcién poética”. Cuando Fierro dice “Aqui me
CANCIONES CHIMANE, 285
pongo a cantar/ al compas de la vigiiela”, realiza una demarcacién
semejante. Y asi en innumerables poéticas la chimane también.
Seguramente, de acuerdo a la cultura de cada pueblo, este
gesto de demarcaci6én poética tiene distintos y diversos alcances.
En nuestro ejemplo, la relacién mas evidente parece ser la siguien-
te: lo poético seria como un espacio privilegiado para enfatizar
lo productivo. Un gran nimero de las canciones recogidas por
Riester explicitan esta relacién: que el canto dice, sobre todo, de lo
productivo. No todo es, por supuesto, tan directo. Las “cancion
amorosas”, por ejemplo, tendrian otros alcances tematicos, otras
funciones, como el poema de la desfloracién podria indicar; sin
embargo, asumiendo siempre esta demarcacién —“yo canto”— tra-
temos de vincular un poco las diversas categorias de canciones,
para mejor medir los alcances de lo poético en ellas.
Rompiendo un poco las categorias especulares propuestas
por Riester en su demostraci6n, hay vinculos formales entre ellas
ficiles de destacar. Las “canciones amorosas” no son, ciertamente,
una categoria separada de lo productivo, en sentido restringido. Lo
amoroso tiene que ver con la conformaci6n de una unidad familiar,
nudo intenso de la sociedad chimane.’ El cortejo amoroso, con
su tema y variaciones, se anuda finalmente con lo productivo, por
ejemplo, en aquellas canciones referidas a la “divisién del trabajo”
(of CCH 117-147). En ellas se puede encontrar algo asi como un
puente entre lo familiar —las “canciones amorosas”, digamos- y lo
productive —la “caceria” (CCH 15 1-198). Una de ellas, por ejemplo,
conjunciona labores femeninas (el hilado) con labores masculinas
(la caza). Dice asi (CCH 129, original; 130, literal):
En su ensayo “Mito ¢ historia” (en: Fetichismo y religién en las sociedades pri-
mitivas, México: Siglo XX1, 1974, pp. 366-391), Maurice Godelier destaca
que “en la mayoria de las sociedades primitivas (y a diferencia de las socie-
dades de clases, esclavistas, feudales u otras) las relaciones de parentesco
son objetivamente las relaciones sociales dominantes” (p. 378). Bajo esta
precisién, podemos suponer que lo meramente productivo esté, en rigor,
determinado por lo familiar-social. De ahi que “lo amoroso” esté, pues,
intimamente ligado a cosas como la caza o la divisin del trabajo entre los
chimane.
286 ENSAYOS ESCOGIDOS
Yo te daré el hilo de algodén, yo te lo daré.
Prepara ti las flechas para la caza.
Yo te daré cl hilo, yo te lo daré,
Fabrica ti las flechas para la caza.
Este vinculo que supone lo amoroso es, ciertamente, productivo.
Claro que, en todo esto, hay que asumir la infraestructura chimane
donde del intercambio de bienes (lo productivo) y el intercambio de
mujeres (lo social) se suponen mutuamente. Pero, con todo, nunca
estd muy lejos la dimensién poética del canto. En esta misma ca-
tegoria de la “divisién del trabajo”, se inscribe también un vinculo
formal entre el canto y la caza; por lo menos asi podemos leer las
connotaciones de lo siguiente (CCH 142, original; 143, literal):
Yo prepararé la chicha,
haz td lorar la flauta.
Hazla llorar, toca.
Yo prepararé chicha, toca té la flauta.
Mas atin, todo parece indicar que un “buen marido” —un “buen
cazador”, orgullo chimane como ellos mismos lo explicitan: “Yo
soy verdaderamente un hombre, un buen cazador” (138)- supone
siempre un “buen cantor”, como se puede leer en la siguiente
cancién (CCH 95, original; 96, literal
2Sabes tocar tt la flauta, marido?
Sila puedes tocar, entonces yo, tu
mujer, estaré contenta.
Mudando en el posible paradigma cantor = cazador, igual se podria
leer, digamos, “:Sabes ti cazar, marido?/ Si sabes cazar, entonces
yo, tu mujer, estaré contenta”. Aunque ciertamente las mujeres
cantan entre los chimane, dada la importancia del hombre como
“cazador”, no deja de ser significativo que en este tipo de canciones
se connote una intensa relacién entre el “cantar” y el “cazar”. Esta
intensidad se marca, pues, destacando el “yo canto” desde el cual
se “dicen” los diversos aspectos de la sociedad chimane.
CANCIONES CHIMANE, 287
Resumiendo lo esquematizado tenemos: (a) que insistiendo en
lo poético de estas canciones, reconocemos una especial demarca-
cién para el “yo canto”; (b) que este “yo canto” esté intimamente
ligado con lo productivo; (c) pero, lo productivo, a su vez, esta
vinculado con las otras dimensiones de la mas amplia vida social
chimane, como las canciones referidas a la “divisi6n del trabajo”
permiten sefialar; y (d) en todo esto, hay siempre un énfasis en lo
poético, en el canto. Todo sucede aqui como si el cantar tuviera un
lugar muy especial. Desde el punto de vis
examinando, lo poético no es simplemente reproductivo, mimético,
de ahi la insistente demarcacin que, en cierta forma, lo privilegia
relacionandolo con un valor tan importante entre los chimane
como es el de ser “buen cazador” (sinénimo de “hombre”), “buen
marido”. Hay una analogia entre “cantar” y “producir” que nos
puede estar sir
respecto es, creo, aquella que asocia la producci6n de bienes-o sea,
su multiplicacién ya sea por la naturaleza o por el trabajo— con la
capacidad del lenguaje, en general, y de lo poético, en particular —
aqui, las canciones-, de multiplicar los sentidos, las palabras. Dicho
simplemente: asi como naturaleza y trabajo “crean” bienes, asi lo
poético “crea” significaciones. O sea, canto y produccién material
suponen un niicleo comtin de sentido: que ambas operaciones
multiplican cosas: bienes, por un lado, significaciones, por el otro.
Bajo estas condiciones, se podria decir que las canciones no sélo
a “literario” que vamos
iendo de hipétesis operatoria. La nocién basica al
reflejan las condiciones del modo de produccién chimane, sino
que, en verdad, en algiin momento, las canciones quiz “crearon”
los conceptos necesarios para comprenderlo. De ahi que —no sé
si la inferencia es directa, pero escribimosla asi- hay un lugar
especial para el que conoce el dénde y cémo de los animales; ese
lugar es nomas el “yo canto”. Es desde el canto, pues, que se insti-
tuye el conocer. Quiza. En el marco de nuestra lectura, dicho sea
con moderacién, lo poético -el canto— precede a la experiencia,
en la medida que la articula e institucionaliza con el todo de la
sociedad chimane.
Destacado lo mas evidentemente poético de estas canciones
(metéforas, metonimias, repeticiones-estribillo, demarcacién del
288 ENSAYOS ESCOGIDOS
“yo canto”), toquemos un poco el lado musical, aquel que permite
adjetivar los poemas como canciones.
3. En las canciones referidas a la organizacién de la caza (sobre todo,
CCH 201-265) hay una intersecci6n entre la “miisica del canto” y
la “miisica de la naturaleza”, donde es facil ver el intercambio de
materiales entre ambos Ambitos. Un buen mimero de las canciones
dedicadas a la localizaci6n y caracterizacién de los animales hace
uso de efectos propios a las onomatopeyas, en las cuales se recoge el
lenguaje, la “misica”, de los animales del entorno chimane. Un caso,
entre muchos, es la cancién sobre el pishke, un pdjaro de zona. La
cancién puede prescindir de traduccién en el libro de Riester, pues
se trata de una pura onomatopeya. Este es un fragmento (CCH 265):
Pishkehai pishkehai ka
pishkehdi pishkehai ka
pishkeké pishkehdi psihkehsi ka
Tradicionalmente, aqui se veria—y de manera empiricamente indis-
cutible- 1a mera funcién referencial del lenguaje: que més directo
y representativo que una onomatopeya donde -supuestamente- el
lenguaje esté en directa relacién con lo real, con la naturaleza.
Hasta el criterio saussuriano de “lo arbitrario del signo” lingiifstico
vacila en estos casos.* Sin embargo, esta mimesis, que indicaria lo
natural imitandolo, no es una “copia” de lo real. Desde ya, detras
de toda onomatopeya, esta el idioma que la acoge y que, de acuerdo
asu sonoridad, altera lo inmediato de una directa imitaci6n: toda
onomatopeya significa y suena de manera distinta segiin el cédigo
que la acoge; los perros, como se sabe, ladran de distinta manera
en distintos idiomas: arf, woof 0 ruff, en inglés, guau, en castellano.
Pero, ademas, y en relacién con la estructura del lenguaje, detras
8 Claro que esta directa relaci6n nombre: :cosa va hasta por ahi nomas. Si,
por ejemplo, dividimos materialmente un pishke, obviamente no podemos
hacer lo mismo con la palabra: las silabas o letras ya no se refieren a las
partes del pajaro.
CANCIONES CHIMANE, 289
de toda onomatopeya hay que suponer una amplia y compleja
labor de diferenciacién, donde lo lingitistico se confunde con lo
cultural. Los sonidos imitados no sdlo reproducen, sino también
distinguen: hay algo asi como una taxonomia de lo natural en tales
imitaciones. Cada canto de pdjaro imitado es también un rasgo
distintivo relativo a otros cantos de otros pajaros. Por lo tanto, la
imitacién pasa a la realidad como a través de dos tamices: uno, el
del idioma y, otro, el de la cultura. Ambos niveles distinguen, cada
uno a su manera, y distancian nom:
las culturales. El canto del pishke, digamos en nuestro caso, no
sdlo dice de ese pdjaro sino también, por ejemplo, lo distingue
del wébikéhii (CCH 262) 0 del sapo, pasando a otro tipo de especie
(CCH 263). Podemos asumir, pues, que toda onomatopeya —més
aqui de su valor mimético- supone, por lo menos, distinciones de
caracter lingitfstico y taxonomias culturales. Otra vez: quien canta
(ya) conoce. Y, en este caso de las onomatopeyas, lo interesante a
destacar es que la “misica” de lo natural, digamos, se aprovecha
muy bien para la del canto que es conocimiento.
Aunque la lingitistica contempordnea tiende a distanciar los
signos de sus referentes, esta utilizacidn poético-musical de las
onomatopeyas sugiere una especie de “tercer término” que, vin-
cularia el lenguaje con la naturaleza, por un lado, y ésta con las
distinciones lingiiisticasy culturales, por el otro. Podemos suponer
que las onomatopeyas son algo asi como una interseccién sono-
ra, donde naturaleza y sociedad se conjugan intercambiando sus
materiales —sonido y sentido, digamos.
Entretejiendo estas onomatopeyas con las demés canciones chi-
manes, donde no es dificil reconocer un fuerte trabajo poético sobre
el lenguaje, los hechos se vuelven mas sugerentes y complejos. En
toda (buena) cancion las palabras viven hermanadas con su misica.
Poéticamente, casi se dirfa que ahi se cumple el ideal modernista
de que la poesia sea, sobre todo, musica y de que las palabras valgan
s las sonoridades naturales de
significativamente confundidas en sus sonidos; que las palabras, di-
cho sea de otra manera, tengan el sentido de su mtisica (como, por
ejemplo, bused Tamayo en su canto de Melifrén en La Prometheida:
“Oflo, oflo, oflo”). Las onomatopeyas, en ese su cercano juego entre
290 ENSAYOS ESCOGIDOS
sentido y, sonido son, pues, un tentador material poético: el sonido
del pishke supone —mediando la cultura chimane y su idioma- casi
casi al propio pishke real. Estamos cerca del ideal légico de que los
nombres signifiquen por los objetos que denotan, o del ideal crati-
leano ~y proustiano, segtin Barthes~’ de que las palabras Ileven la
esencia de los seres. En el caso de estas onomatopeyas, que vienen
recogidas en un idioma, que implican un conocimiento, que estan
en poemas-canciones, se dirfa que la “esencia” de x 0 z animal es,
sugerentemente, su sonido, su canto, su mits
Bajo esta suposicién, al mundo se lo conoce también en la
medida que se lo escucha. Claro que no basta “oir” para conocer,
hay que tener el sistema capaz de dar sentido a los sonidos de lo
natural. Y el lenguaje —o el canto, mas precisamente- parece ser
el medio para articular dentro de ciertos umbrales comunes- la
sonoridad natural con la social. La relacién seria, por otra parte,
harto intensa si recordamos que, segin Lévi-Strauss, el universo
conceptual del “pensamiento salvaje” se ordena con una “légica
musical” (cf infra). Las onomatopeyas mencionadas permiten des-
tacar estos puentes. En otras canciones —amorosas, cosmolégicas,
rituales, etc.— esa conjunci6n sonora no seré tan evidente; pero en
una vision global, donde todos los elementos en juego se influyen
relativa y mutuamente, es dable suponer que diversas sonoridades
del mundo, del lenguaje, de la misica, de la “légica musical” de los
mitos-— intercambian entre ellas tales o cuales dimensiones, como
cuando la repeticién, por ejemplo, logra que factores referenciales
de “contenido” (“la flor del perot6”, recordemos) operen también
como ritmo o como melodia. En todo esto, aunque siempre ser
posible reconocer categorias andlogas entre un grupo de canciones
9
=n un sentido extremo, Barthes definia a la “funci6n poética” precisamente
en torno a una intima relacion entre los “nombres” y la “e
En su ensayo “Proust et les noms” (en: Le Degré séro de P'écriture et Nouveaux
essais critiques, Paris: Du Seuil, 1972), escribe Barthes: “La funcidn postica,
en el sentido mas amplio del término, se definiria asf por una conciencia
cratileana de los signos y el escritor seria el recitante de este gran mito
secular que quiere que el lenguaje imite las ideas y que, contrariamente a
an motivados” (p. 134).
ncia de las cosas”.
las precisiones de la ciencia lingtiistica, los signos
CANCIONES CHIMANE, 291
y un grupo de hechos, como argumenta Cancién y produccién...,
el conjunto no es un mero reflejo del mundo chimane. Es en el
conjunto relativo amplio donde se articulan sociedad y naturaleza:
no estamos frente a espejo conceptual sino, mds bien, ante una
red que canta. (Aunque apropiada para sus fines, la imagen de la
“red” no funcionaria muy bien en el mundo chimane, donde se
pesca “con arco y flecha, asi como con lanzas”, como nos informa
Riester, dicho sea de paso."” Quiz con Wittgenstein podriamos
afiadir que esta red es una flecha que logra sentidos en la medida
que da en el blanco de lo real).
Cuando nosotros hablamos de conocimiento, articulacién,
ordenamiento del mundo —como el modelo de las ciencias nos
permite facilmente asumir— casi siempre tendemos a considerar
conjuntos de conceptos, mas o menos independientes de su ma-
terial expresivo. El conocimiento, digamos en nuestro contexto,
ha de preferir una formulacién simbélica, more matenudtico, que
una formulacién musical 0 poética. Como no queda duda que
los chimane, a su manera, conocen su mundo tan bien (0 me-
jor) como nosotros conocemos el nuestro ya que, ademas, son
capaces de sistematizarlo. :A qué se debe esta versién “musical”
de un conocimiento? ;Por qué este lado poético en una red
cognoscitiva?
Un modelo general de estas relaciones ~sonido y sentido- es
aquel propuesto por Lévi-Strauss en su “Finale” a las Mitolégicas."!
El campo que definiria las relaciones (y contrastes) entre “estruc-
turas” (la red de la que hablabamos), “sonidos” y “sentidos” viene
caracterizado por Lévi-Strauss como un entrecruce de dos ejes
donde los polos son (a) los “entes matemiticos”, (b) las lenguas
naturales, (c) la mtisica y (d) los mitos. Esta es la caracterizacién
mas general de Lévi-Strauss al respecto:
Los entes matemiticos consisten en estructuras en estado puro y
libres de toda encarnacién. Sostienen asi una relacién de corre-
10 En busca de la Loma Santa, Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1976, p. 245.
11 El hombre desnudo, México: Siglo XX1, 1976, pp. 565-628.
292 ENSAYOS ESCOGIDOS
lacién y oposicién con los hechos de lengua, que, como Saussure
enseiid, no existen sino doblemente encarnados en el sonido y en
el sentido, y aun nacen de su interseccién.
Trazado este eje, con los entes matemiaticos y lingiifsticos en los
dos polos, se advierte en el acto que las otras familias ocupan,
con respecto a él, posiciones simétricas en los polos de un nuevo
eje transversal al primero. En el caso de la misica, la estructura,
en cierto modo desprendida del sentido, se adhiere al sonido; en
el caso de la mitologia, la estructura, desprendida del sonido, se
adhiere al sentido . [...]
Planteemos pues que las estructuras matemiticas estan liberadas a
la vez. del sonido y del sentido, y que las estructuras lingiiisticas se
materializan, por el contrario, en su unién. Menos completamente
encarnadas que las segundas, pero mas que las primeras, las estruc-
turas musicales estin desplazadas hacia el lado del sonido (menos
el sentido), las estructuras miticas hacia el lado del sentido (menos
el sonido).””
Suscribiendo operatoriamente este modelo, se dirfa que las cancio-
nes estan en el cruce mismo de los dos ejes: en ellas hay el sonido
que les vendria de la misica, el sentido que les vendria de los mitos,
estin intimamente ligadas —por supuesto— con el lenguaje y sus
funciones, y tienen algo asi como una articulacién auto-reflexiva
andloga a la de los entes matematicos.'’ Afiadiria que ese cruce de
ejes no es necesariamente algo dado, se lo produce. Entre otros
posibles conceptos, la “funcién poética” del lenguaje y su capacidad
de proyectar sentidos en sonidos y (viceversa) podria explicitar
aceptablemente la produccién de canciones en el cruce de estos dos
12 Ibid. p. 584.
13. Laestructura de los “entes matematicos” supone relaciones puras entre tér~
ntido. Las relacion serfan “tautologias”
(Wittgenstein) que, en rigor, “nada dicen”. (Decir, por ejemplo, “Un pajaro es
un péjaro”, sefialaba Sébato alguna vez, no da ninguna informacién y, 4 pria~
ri, “se sabe” que “un péjaro es un pajaro”). Esta estructura vacia de sentidos
(y de sonidos) daria, sin embargo, una especie de marco general donde se
moverian los desplazamientos més materiales de los otros factores sefialados
por Lévi-Strauss.
minos carentes de s matematica
CANCIONES CHIMANE, 293
ejes.* En tal cruce, musicalidad y conocimiento se confundirian.
A manera de explicitar los alcances de esta posibilidad teérica,
detallemos atin més las caracteristicas de la “funcién poética” que
nos sirve de hilvan en estas notas.
4. Jugando con el término, se diria que la “funcién poética” es
reflexiva en dos sentidos: uno, es aquella que permite que el len-
guaje se vuelque sobre si mismo y, otro, que ahi habria una “pausa”
de meditacin, de reflexi6n, al poetizar. Uno de los rasgos mas
extremos de esta funcidn del lenguaje es que, en ultima instancia,
el “mensaje poético” se basta por si mismo, dice lo suyo casi casi
fuera de toda mera comunicaci6n ordinaria. Al uso poético del
lenguaje no le interesarfa mayormente la comunicacién, en el
sentido funcional y tradicional del término, sino el lenguaje mismo,
la vida misma del hombre ex el lenguaje. Ahi todo ocurre como si
al utilizar esta funci6n se haria un paréntesis operatorio entre los
usos cotidianos y ordinarios del lenguaje -usos comunicativos- y
se quisiera experimentar los mds amplios alcances del lenguaje per
se. Se diria algo asi como una introspeccién. En un poema, el len-
guaje estaria buscado y explotado en sus capacidades. Al respecto,
veamos esta sugerencia de Steiner en After Babel:
El poema, tomando la palabra en su mas pleno sentido, no es un
fendmeno ni marginal ni contingente del lenguaje, él despliega, sin
mayores atenciones a la rutina o la transparencia convencionales,
14 Sdlo son necesarias dos suposiciones: una, que, en ese mundb, los elementos
y los ejesson solidarios (es decir, ni la matematica, ni la mésica, ni los mitos,
ni el lenguaje andan porsu lado); otra, que, en ultima instancia, el lenguaje es
la base de todas las estructuras posibles -por eso la “funcién poética” puede
desplazarlas. En el primer caso, la investigacin antropoldgica, en general,
ha destacado siempre la solidaridad entre estos elementos y estructuras en
los pueblos primitivos. La
los pueblos “hist6ricos”. En el segundo caso, salvo el puente que todavia no
se tiende entre los eddigos biol6gicos y los cédigos del lenguaje, es posible
a,
cosas comienzan a irse cada uno por su lado en
asumir sin mayores contrasentidos que el lenguaje es condicién basica de
toda estructura y estructuracién. (Por lo menos, en la medida que pensamos
estructuras y estructuracion
294 ENSAYOS ESCOGIDOS
aquellas energias de ocultamiento y de invencién que son el nticleo
mismo del hablar humano. Un poema es el lenguaje maximalizado.
‘Al contrario de una funcién numeraria ficil y representativa, como
en principio lo trata la multitud’, escribe Mallarmé en el prefacio
a Rene Ghil, ‘el Decir, sobre todo suefto y canto, encuentra en el
poeta, por necesidad constitutiva de un arte consagrado a las fic-
ciones, su virtualidad’. No puede haber una formula mds concisa
para las dindmicas del lenguaje: ‘un Decir’ -un Dire- que es, sobre
todo, suefio y cancién, recuerdo y creacién.'
Ahi pues, en los recovecos potticos del lenguaje seria posible
experimentar sus maximos alcances. Estos alcances no serfan una
mera reproducci6n de “lo real”, sino, mas bien, un irse a otra parte
donde es posible elaborar suefios, canciones, ficciones, en fin, otras
formas de articular lo cotidiano. En esta vena, veamos brevemente
cémo interpreta Pierre Clastres el canto de los cazadores Axe (0
Guayaqui) del Paraguay oriental. Ahi se explicita, en un pueblo
no tan lejano alos chimane, un alcance de lo poético en canciones
ligadas a lo productivo.
En su ensayo “El arco y el cesto”,! Clastres dis
de los Axe y, ahi, explicita los alcances de la “funcién poética” del
lenguaje en relacién a los cantos de los cazadores. Estos néma-
das del Paraguay oriental poseen un riguroso y bien controlado
sistema social, donde prima la divisi6n entre hombres: :cazadores
y mujeres: :recolectoras (como implica el titulo del ensayo), que
les permite vivir en precaria armonia en un medio harto avaro
y hostil. Los Axe no tienen mucho mundo personal, ya que las
necesidades sociales y materiales los obligan a una permanente e
inevitable entrega a la vida social. Ni infierno tropical ni paraiso
primitivo, el mundo de los Axe es un precario y siempre renovado
acuerdo entre estos hombres y su mundo. Que este acuerdo no
es nada facil de soportar se deduce de la funcién que adquiere
el canto entre los cazadores. En las noches, los cazadores Axe
‘fia el mundo
15 George Steiner, After Babel, Oxford: Oxford UP, 1977, p. 233.
16 En: Augusto Roa Bastos (comp.), Las culturas condenadas, México: Siglo XXI,
1978, pp. 207-230.
CANCIONES CHIMANE, 295
se dedican, cada uno por su lado, a cantar. Estos cantos son
marcadamente individuales y su contenido “es eminentemente
personal, siempre articulado ~sefiala Clastres- en la primera per-
sona y estrictamente consagrado a la alabanza del cantor como
buen cazador”.'? Como interpreta este autor, aqui el lenguaje se
sale tramposa e inocentemente, quiz4— de las rutinas inevitables
del intercambio social (intercambio de mujeres, intercambio de
bienes, intercambio de signos). Al cantarse, el cazador Axe ex-
perimenta el lenguaje en si mismo como tinico refugio temporal
para ganar sentido y fuerzas —-valores— para seguir cumpliendo
sus duras tareas sociales diurnas y cotidianas. En su canto y sdlo
en su canto, el cazador Axe se conoce y reconoce también a si
mismo. Dice Clastres:
No es en vano, indudablemente, que los hombres busquen como
himno de su libertad el nocturno solo de sus cantos. Solamente
alli puede articularse una experiencia sin la cual no podrian quizé
soportar la tensién permanente que imponen a su vida cotidiana las
necesidades de la vida social. [...]
Se ha visto, en efecto, que por encima de la alegria que les produce,
el canto provee a los cazadores -y sin que lo sepan- el medio de
escapar a la vida social rechazando el intercambio que la funda. El
mismo movimiento por el cual se separa del hombre social que es,
lleva al cantor a saberse y decirse, en tanto que individualidad con-
creta absolutamente cerrada en sf. E] mismo hombre existe pues
como pura relacién sobre el plano del intercambio de bienes y de
las mujeres y como némada, si podemos decir, sobre el plano del
lenguaje. Es por el canto que él accede a la conciencia de si, como
Yo, y al uso desde entonces legitimo de este pronombre personal.
El hombre existe por sf en y por su canto, él mismo en su propio
canto: canto, luego existo.'*
Por la “funci6n poética”, el lenguaje no es, pues, un inmediato reco-
nocimiento de lo socio-productivo sino, mas bien, un alejamiento
de lo cotidiano, un paréntesis, un escape -si se quiere— donde el
17 Ibid., p
18 Ibid., pp.2
3
6-
296 ENSAYOS ESCOGIDOS
cazador Axe aftade, digamos, un conocimiento mas al mero conoci-
miento del mundo: afiade el fundamental conocimiento de si mismo.
Esta “introspeccién” no es rigurosamente individual —en el sentido
occidental del término-, esun nomadismo, es decir, un desplazamien-
to del hombre hacia su pronombre. Esto es posible sdlo gracias a la
“funcién poética” del lenguaje, donde, al experimentar el lenguaje en
si, el cazador puede experimentar otra cosa que las relaciones que lo
definen en su mundo cotidiano. O, como lo dice Clastres:
Situado en el corazén mismo de la condicién humana, el deseo de
abolir se realiza solamente como un suefio que puede traducirse
de multiples maneras, ya en tanto que mito, ya, como entre los
Guayaki, en canto. Es posible que el canto del cazador Axe no sea
otra cosa que su mito individual. En todo caso, el deseo secreto de
los hombres demuestra su imposibilidad en que ellos no pueden
sino sofiarlo, y es solamente en el espacio del lenguaje que viene a
realizarse. Ahora bien, esta vecindad entre suefio y palabra, si bien
marca el fracaso de los hombres a renunciar a lo que son, significa
al mismo tiempo el triunfo del lenguaje. EI solo, en efecto, puede
llevar la doble misidn de reunir a los hombres y de romper los lazos
que los unen. Unica posibilidad para ellos de trascender su condi-
cién, el lenguaje se plantea entonces como su mis allé y las palabras
dichas por lo que valen son la tierra natal de los dioses."?
Hasta aqui Clastres. No sé si mi paréfrasis y las citas que recojo de
su ensayo permiten indicar que, para los Axe, el canto supone un
lugar social sumamente especial: seria el lugar donde es posible
experimentar “lo sagrado”, o sea, el mds alld de lo cotidiano, donde
se lograria, entre otros, el encuentro del cazador consigo mismo,
como un “yo” no reducible a sus meras y absolutamente necesarias
funciones sociales; todo ellos gracias a que el lenguaje puede ser
tanto vehiculo de comunicaci6n social (sistema de signos) como
también poema, cancién, es decir, espacio de auto-reflexién (sistema
de valores). Entonces, si bien es cierto que el lenguaje sirve para
conocer y fundamentar y articular un (el) mundo, también es cierto
19 Tbid., p. 229.
CANCIONES CHIMANE, 297
que sirve para negarlo, sea por instantes, como en el so/o de un canto
nocturno ante la imperturbable Cruz de estos (nuestros) Sures.”°
“Lo he visto yo, yo el cantor” se dice en la cancién chimane que
nos ayud6 a sefialar esa peculiar demarcacién que “aisla” al cantor y
sus enunciados y donde operaria la “funcién poética”. Recogiendo
sugerencias del texto de Clastres, podemos sefialar, pues, que la
operacién de demarcacién poética al mismo tiempo que destaca el
valor del cazador como conocedor del cémo y dénde de los animales,
conforma només un espacio verbal sui géveris donde serian posibles
los desplazamientos que “crean” los conceptos necesarios para el
conocimiento del mundo y sus articulaciones, y, con Clastres, donde
ademas se juega el conocerse de los hombres como individuos. Todo
esto ocurre, pues, en relacién a un espacio de sentido, aquel que
Clastres Hama “el mundo de los dioses”. (O sea, donde la palabra
“sentido” adquiere todos sus alcances: sentimiento, direccién, con-
tenido, conciencia). El canto de los chimane, supongamos, “conoce”
ciertamente su mundo, pero, postula ese conocimiento desde una
distancia —quizd andloga a la “objetividad cientifica”— donde también
el cantor se ha conocido y afirmado “més alla” de lo meramente
cotidiano. Ahi, el mero conocer habria sido fundamentado con un
sentido para el vivir. Este sentido bien puede ser ficticio el “mito
individual” del cazador del que habla Clastres-, pero, quién sabe,
quiz todo sentido es, en tiltima instancia, ficci6n
5. Llegamos asi a la “fiesta del wba” de los chimane (CCH 311-
339). Ahi veo concentradas las posibilidades arriba anotadas,
20 Sin inmediata referer
a Jo antropologico, examinando los alcances del
lenguaje en funcién de la traduccién, en el citado Afier Babel, Steiner sefala
que, probablemente, lo mas fundamental del lenguaje no es, como se cree,
la capacidad que éste tiene para ligarse con el mundo, sino, al contrario,
que el lenguaje es, en tiltima instancia, el principal instrumento que tiene el
hombre para rechazar el mundo tal cual éste es (op. cit., pp. 217-218). Slo
con el lenguaje puede el hombre postular, sofiar, planificar “otros mundos”.
Y por ahi habria que entender también los maximos alcances de la “funci6n
poétic
a” del lenguaje, dicho sea de paso.
298 ENSAYOS ESCOGIDOS
cuando los chimane hacen una pausa ritual para reconciliarse
con sus dioses. Como nos informa Riester, esta “fiesta del wba”
coincide con la primavera y su abundancia:
Cuando el Arbol de unrba florece, aparecen los jaguares en las pla-
yas de los rios, los animales estan gordos, los bancos de peces re-
montan el rio. Ni hombres ni animales tienen que pasar hambre;
no hay dificultades para la alimentacién de la gente; la necesidad y
el hambre estén apartados. (CCH 311)
Una buena circunstancia, se dirfa, para dedicarse a “otra cosa”. Esta
abundancia tiene que ver con el buen acuerdo entre los hombres
y los dioses chimane. La “fiesta del aba” reinscribe ritualmente
ese acuerdo fundamental. Fiesta de reciprocidad entre lo profano
y lo sagrado, es también, a la larga, un ritual de fecundidad. Para
Riester, éste seria el alcance de la fiesta:
Si queremos resumir la esencia de la fiesta del wha podemos de-
cir: para la sociedad chimane significa el mantenimiento y repro-
duccién de su sistema econémico. La naturaleza se encuentra en
un constante proceso de brindar y denegar: la opulencia se alterna
con periodos de escasez. El sentido de la fiesta es alargar los perfo-
dos de abundancia y evitar o paliar los otros.
En una €poca, cuentan los indigenas, reinaba un estado de plena
satisfaccién sobre la tierra. La muerte y la necesidad eran descono-
cidas. Inclusive las herramientas trabajaban por sf solas, los anima-
les se reproducian més rapido y las plantas crecian en pocas horas.
Este estado Ilegé a un fin a causa de diversas circunstancias. El
trabajo trajo consigo no sélo la preocupacién por la produccién
necesaria, sino también el temor por la supervivencia del propio
grupo étnico.
La fiesta del wmba debe eliminar las contradicciones que se presen-
tan en el sistema de produccién, haciendo hincapié en las condicio-
nes socio-culturales comunes y Ilenando éstas cada vez de vida. Los
actos rituales, la caza y la pesca realizadas en comin garantizan el
bienestar y la supervivencia del pueblo chimane en el futuro. Encar-
na, por lo tanto la principal condicién sociocultural y econémica de
la tribu, consistente en la producci6én comunitaria. (CCH 319-320)
DANCIONES CHIMANE, 299
Ceremonialmente, en el ntcleo de la fiesta participan sélo los
hombres adultos -y una muchacha virgen que sirve las libaciones
y que ser ritualmente desflorada al final del ritual (;“La flor del
perot6”?). Dentro de la shipa —la casa de culto-, por medio de
cantos, libaciones, gestos rituales, conducidos por el chamdn, los
hombres “tratan” con los mikikant7, los muertos, los amos de los
animalesy de los peces. Este trato es fundamentalmente nocturno;
en los amaneceres —“la fiesta dura un maximo de siete noches”,
sefala Riester— los dioses se van, para retornar nuevamente al ano-
checer. (Dejo para una nota un comentario a esta importancia de
lo nocturno entre los chimane ~como en los Axe).”' Afiade Riester:
21 Lonocturno es, entre los chimane, el espacio privilegiado para el canto y,
como vemos, para el “trato” con los dioses. Desde ya, como en el caso de
los cazadores Axe, parece que los chimane cantan fundamentalmente de
“noche”. Al respecto, al describir las condiciones de su trabajo de campo,
sefiala Riester: “Las canciones de los chimane las escuchamos principal-
mente en las horas de la noche, poco antes de retirarse ellos a dormir
(19-21 horas) y antes de amanecer el dia, asf como durante la alborada,
cuando las colinas del territorio de los chimane atin se encuentran envuel-
tas en las nieblas matinales. Se trata siempre de individuos, que, todavia
acostados en sus lechos, cantaban sus canciones con voz, apagada” (CCH
17). Por lo ya examinado, podemos asumir una distincién relativa entre
le nocturno y lo diurno. No s6lo en relacién a la “fiesta del umba”, sino
también a la antes citada cancidn en la cual el cazador chimane anuncia
Ia Tegada del alba, mientras localiza a los animales (“Llega el alba, llega
el alba, los zenawata salen”), Las labores de produccin se marcan, pues,
en directa relacién con el dia, con lo cotidiano. En cambio, el canto mis
mo, ¢l “trato” con los dioses se marcarfan, més bien, en relacién con la
noche. Esta mini-estructuracién, me parece, refuerza el estrecho vinculo
que existe entre el “acto de cantar” y el “acto de lograr un ‘trato’ con lo
sagrado” chiman
Reforzando esta mini-estructuracién, podemos ver una canci6n chimane que
explicita que el espacio del amor es también nocturno y que, ademés, debe
ser abandonado al amanecer: “Esta noche me quedo contigo, mujer./ Seguro
que me quedaré aqui/ Contigo, quiero acostarme// Ya llega el amanecer, la
estrella esté alta./ Seguro, ahora debo irme/ Y no podré retornar./ Ya llega
el amanecer” (CCH 63, 64).Con matices que habria que detallar podrfamos
afirmar que la distincin noche/dia es estructurante en estas canciones. Y
i por el dia estan las labores productivas, por la noche andan només juntos
el canto, el amor y los dioses. (En la cancién citada, dicho sea de paso, hay
300 ENSAYOS ESCOGIDOS
La fiesta termina al amanecer de la séptima noche, con la aparicién
de las mujeres que circundan, gritando, la shipa y exhortan a los
hombres a terminar la fiesta. Las celebraciones llegan a su término:
se ha renovado el contrato con los mikikanti (y, a través de ellos,
con los amos de los animales y de los peces) y habrd bonanza el afio
siguiente y habré suficiente alimentacién para la tribu.
Las mujeres, a las que estaba estrictamente prohibido siquiera
acercarse a la shipa, ahora irrumpen en ella. Los hombres proceden
a un lavado ritual en el rio y consiguientemente hay una noche
de libertad sexual. La fecundidad de la naturaleza es simbolizada
por la unién sexual de todos. La desfloracién de la muchacha que
participé en la fiesta es un signo especial: ha comenzado una nueva
época de fertilidad. (CCH 318)
Las canciones tienen un preciso orden de acuerdo al ritual y el
chamin las canta en estado de trance (cf: CCH 317). Hay canciones
para la entrada a la shipa, para los gestos rituales como cortarse
algo del pelo y pintarse-, canciones para llamar a los dioses, para
explicitar el trato con ellos (“Estamos en medio de ellos;/ Podemos
hablar con todos./ Ellos son buenos con nosotros y nos ayudaran”
[CCH 334]). Las canciones que, a mi entender, mejor permiten
sefialar el alcance de este ritual, en su dimensién poética, son las
dos canciones finales: “Onuta, llega la estrella matutina” (CCH 338)
y “Naihuré, llega la alborada” (CCH 339). Dicen:
Onuta
El lucero matutino llega, ya est cerca. La fiesta ha terminado por
hoy. Los mikikainti, los muertos, los amos de los animales y los
peces,
se van.
Naihuré
Elalba llega.
Elalba llega.
una sugerente clipsis: entre la promesa de reunirse en la noche y el anuncio
del amanecer, hay un “silencio” poético: lo han juntado).
mantes
‘CANCIONES CHIMANE 301
Ellos nos dejan,
se van.
El alba llega.
Elalba marca el final del “trato” con los dioses. Todo ocurre como
sila noche espacio del suefio, del reposo, de la sexualidad—fuera el
siempo propicio para alejarse de los esfuerzos cotidianos, diurnos.
O, mejor, todo ocurre como si la noche fuera la mejor manera de
llegar al dia. En estas noche se “trata”, pues, con los dioses. Ob-
yiamente, como muestran -y encarnan- los diversos cantos del
ritual al interior de la shipa, este comercio con los dioses se “sale”
de los usos ordinarios, aunque sélo sea por los excesos y trances
provocados por la chicha y los jugos —como el del tabaco— que ahi
se consumen. Lo que me llama la atencién en los poemas citados
es que ahi se marca, simulténeamente, un retorno a la cotidianidad
yun alejamiento de los dioses: al amanecer, ellos se van. Es decir
que, por el resto del afio y por lo menos para este importante y
central ritual, los chimane ya no tienen “trato” sino sélo “contrato”
con sus dioses. Lo definitivo es, por supuesto, el trato; el resto es
cotidianidad. Se ha producido una especie de “paréntesis sagrado”
eapaz de sustentar, en lo que sigue del aio, el sentido de la vida
de los Chimane. En relacidn a este momento excepcional, toda
‘noche y toda cancién marcan, pues, lo importante de este comer-
io con el mds alld de la cotidianidad chimane. Esta demarcaci6n
"nocturna y musical, este alejamiento, ciertamente, no reproduce
especularmente el conocimiento que los chimane tienen de su
saundo: es, mds bien, el “trato” con el micleo de su sentido. Es el
sentido que es la condicién de las més cotidianas significaciones.
Lateralmente, es interesante notar que —bajo estas condi-
iones- este “trato” con lo sagrado, aunque en cierta manera se
senueva en toda cancién, estaria mas bien ausente de lo cotidiano,
‘del dia. En torno a la “fiesta del umba”, se diria que hombres y
ioses conversan una vez al aiio y que luego cada uno hace lo
. Recuerdo, a este propésito, la visién occidental del “Dios
muerto”. Segiin esta visién, encontrable, por ejemplo, en
fietzsche y Heidegger, el mundo actual carece de sentido porque,
302 ENSAYOS ESCOGIDOS
alguna vez, los dioses se fueron. Mientras no vuelvan, primaré el
sin-sentido, la decadencia, el nihilismo caracteristicos de nuestro
tiempo. Los Chimane, en cambio, se las arreglan para vivir en
el dia luego de que sus dioses se han ido. Este contraste permite
marcar también que el sentido intensamente alcanzado en la “fiesta
del wmba”, mantenido verosimilmente en las canciones, permite,
en cierta forma, prescindir de los dioses. Todo parece indicar que
el trato con los dioses no es, necesariamente, permanente y que,
en cierto sentido, se puede vivir “sin ellos” (cara a cara) mientras
se pueda también cantar. “Poéticamente habita el hombre sobre
la tierra”, decia Hélderlin. Esta posibilidad de un habitar-poético
en la tierra, supone la necesidad de lograr un “micleo” de sentido
capaz de permanecer en el canto. La “funcién poética” del lenguaje
permitiria tales necesarias “pausas” en lo cotidiano.
Ya al terminar esta posible lectura de lo poético entre los
chimane, me atreveria a decir que la materialidad poético-musical
de las canciones chimane “guarda” el sentido logrado en lo ritua-
les clave, tal éste del wmba. Por eso, ahi, el “conocimiento” toma
la forma de una “I6gica musical”, porque lo poético no es una
experiencia referencial, es una experiencia del sentido que se lo-
grarfa cuando el lenguaje, al volcarse sobre si mismo, es capaz de
desplazar sentidos en sonidos, estructuras en palabras. Experiencia
que se puede figurar, en términos de Clastres, como un mids alld
donde “las palabras dichas por lo que valen —subray6é Clastres—
son la tierra natal de los dioses” (CCH 229). Cuando los dioses se
fueron, esta es una sospecha de Hélderlin en su poema “El pan y
el vino”, dejaron el pan, el vino y el canto para que los hombres
puedan vivir hasta que aquellos retornen. Los chimane llevan
esa dimensién poética en sus canciones; alli, junto al contenido
que ordena y comprende y articula su mundo cotidiano, la forma
cuida del sentido. En sus canciones, digamos resumiendo un po-
co lo propuesto, los chimane conocen su mundo, se conocen a si
mismos y fundan ese conocimiento en un sentido —su “trato” con
los dioses- experimentado y experimentable en las
poéticas del lenguaje. En cosas asi puede radicar la permanente
experiencia que testimonian los estudios antropolégicos de los
dimensiones
CANCIONES CHIMANE, 303
pueblos “primitivos”: que éstos, de alguna manera, sabiendo
cuantitativamente menos que nosotros, saben mds para vivir en
la tierra: es que no sélo vivirian con significaciones sino, ademas,
con sentido. Y éste estaria finalmente confundido con su cotidia-
nidad también terrible gracias a una intensa red de canciones.
“Lo he visto yo; yo, el cantor”, dice el cazador chimane cuando,
en la alborada, van apareciendo los animales.
6. Cambiando de terreno, ahora me referiré, brevemente, al otro
tema propuesto prologalmente para estas notas: el de la posible
ubicacién de este tipo de producci6n literaria en el conjunto amplio
de la “literatura boliviana”.
Esta localizacién es, de partida, muy problematica. No tenemos
un modelo para poder pensar apropiadamente relaciones entre la
producci6n literaria tradicional -indicada por lo escrito, digamos—y
las multiples produccionesliterarias de expresi6n oral. (Sin confundir,
por supuesto, el uso oral ordinario -en cualquier idioma— con un
uso poético del lenguaje). Este modelo serfa mas facil de construir
si contéramos con investigaciones fundamentales en este sentido,
pero, hay muchas carencias por ese lado. El campo de estudio es
amplio y disperso; desde ya, apenas nos vemos haciendo una “idea”
de la complejidad idiomética que estarfa a la base de una posible
visi6n mas amplia de tantas y varias producciones “literarias”. Un
mapa idiomatico levantado por el Instituto Lingiiistico de Verano,
por ejemplo, enumera 40 idiomas distintos—y hay més.”” Fl mimero,
creo, ya es sugerente en si. Y, todavia, pese al trabajo antropoldgico
referido a esta multiplicidad, nuestro conocimiento al respecto es
noméas atémico, disperso, en fin, dificil de articular.
Algunos fuertes y notables grupos culturales ~como los ayma-
ras y los quechuas~ han sido, de una u otra manera, parcialmente
aproximados a una vis
Pero estas integraciones quedan, en general, cojas. Operan sobre
6n menos restringida de nuestra literatura.
dgar Ibarra Grasso, Lenguas indigenas de Bolivia, La Paz: Juventud,
1982, pp. 208-209.
304 ENSAYOS ESCOGIDOS
un eje temporal —histérico— falso y anacrénico. Cuando se leen
este tipo de integraciones, se puede creer que aymaras y quechuas
hicieron “literatura” antes de la Iegada de los espafioles y que
luego se callaron. Ese no es, en rigor, el caso; pero asi se opera.
En realidad, hay algo asf como varias “historias culturales” en
juego y necesitamos un modelo plural y dindmico que, evitando
reducciones arbitrarias, permita articular en algo el complejo tejido
cultural que habitamos y que nos habita. La sola linea del tiempo
dental es, aqui, un instrumento harto insuficiente. (Aunque,
dicho sea de paso, no hay algo asi como una teorfa de la relatividad
literaria directamente aplicable a estas circunstancias).
Hasta aqui, un poco, las carencias con que se enfrenta un
esfuerzo por situar algo asf como la produccién cultural chimane
en el mas amplio horizonte de una literatura boliviana. Pasando a
lo conjetural, sefialemos algunas posibles positividades al respecto.
Un modelo de articulaci6n de una multiple realidad literaria
debe, en principio, tener algin soporte material confiable. Un
soporte que permita situar aceptablemente las distintas literatu-
ras en juego. (FI plural es necesario). En principio, privilegiaria
un soporte lingiifstico. Una buena articulacién de los distintos
idiomas que se hablan en Bolivia es algo bdsico para articular sin
mayores reducciones las multiples dimensiones culturales corres-
pondientes. (Operatoriamente, se podria minimizar el posible
factor articulador que, a través de la historia y del Estado, haya
tenido el idioma castellano: éste es un espejo que, precisamente,
nos impide ver la compleja realidad de la que estamos hablando.
Aunque también seria ciego no entender el “peso” -atin aniquila-
dor- que ha tenido el castellano hasta ahora, su funcién podria
ser integrada @ posteriori).
Suponemos, pues, un soporte material lingiiistico para este
utépico modelo. Lo lingiifstico permite algo asi como un criterio
a “largo plazo”; criterio sin el cual no saben trabajar las ciencias
humanas. Ahi, en el entrecruce de idiomas, se disefiarian interac-
ciones, rupturas, inters , sub y sobredetermi-
naciones, en fin, cosas asi que relacionan a los idiomas en la vida
de los pueblos después de Babel. En lo que nos ocupa, sobre este
oct
cciones, contrastes
CANCIONES CHIMANE 305
soporte habria que distinguir aunque no hay receta para ello antes
de la investigacién fundamental que carecemos- lo que seria lo
“literario” en cada caso. Sobre el soporte lingiifstico, es probable
que varias de estas literaturas se relacionen y hermanen con “otras”
més allé de la mera “literatura boliviana”. (Basta pensar en las
lenguas aymara, quechua y guaranf que viven més all4 de nuestra
geografia politica). Esto no es, en rigor, ningtin problema; desde
ya, la tradicional literatura boliviana en castellano se ha pensado
a momentos y sin mayores problemas en relacién a la més amplia
“literatura hispanoamericana”, por ejemplo. En todo esto no se
trata de conformar cajones taxondmicos sino de ir encontrando
relaciones y éstas bien pueden expresarse con puntos suspensivos.
En la distinci6n de las dimensiones “literarias” de los diversos
idiomas y culturas, supuestamente ya articulados lingiiisticamente,
a algunos mzicleos de sentido —como en el caso de los chimane, por
ejemplo—son perceptibles en la medida que lo cultural se articula
con su “realidad” (social, productiva, hist6rica). En esta vena, la
caracterizaci6n de las culturas marginales es, gracias a los escasos
pero instructivos estudios antropoldgicos, mds precisa creo— que
la que contamos, por ejemplo, de la literatura escrita en castellano.
En ésta, las motivaciones historicistas y sociologizantes no han
alcanzado, todavia, a discenir apropiadas dimensiones de sentido.
‘Tampoco hay por aqui recetas; pero, en todo caso, convendria
buscar criterios algo homogéneos al relacionar “literaturas” y “rea-
lidades”. Quizé por ahi, en la interaccién cultural precisamente, se
puede comenzar a darsele un valor mis objetivo a los alcances del
hacer literario en este complejo entretejido social. En todo caso,
aunque el término es muy vago y problemitico, lo que importa es
algo asf como un dindmico y plural sistema de “valores” literarios
en interaccion.
Este modelo es mas bien “espacial”, por la necesidad de en-
fatizar la pluralidad de las posibles literaturas en juego. Aunque
lo histérico deberfa jugar al articular las “literaturas” con sus
“realidades”, es dificil, de partida, pensar esa variable en relacién
al modelo en general. Desde ya habria que relativizar mucho el
historicismo dominante —criollo-céntrico, andino-céntrico. Hay
306 ENSAYOS ESCOGIDOS
mas “historias” en juego. Pero, desde ya, se puede asumir que el
encadenamiento de sucesos aparentes lo que, en general, vamos
llamando “nuestra historia”— no es un criterio pertinente. Quiz4
un equilibrado uso de “cortes” histéricos apropiados al modelo,
cortes probablemente distintos a los tradicionales, pueden ayudar
a precisarlo. En muchos casos, “historia” y “mito” deberan hacer
trueques conceptuales.
No sé si habria que afiadirle més detalles a este ut6pico mo-
delo que, de principio, se quiere conjetural y general. Si, a la larga,
se reconocen los valores producidos en las distintas literaturas.
siempre habrd -supongo- una manera creativa de exponer las
articulaciones (0 des-articulaciones) entre los elementos en juego
mis pertinentes.
Supongamos, ahora, que tal modelo existe y que la investi-
gacién fundamental no tiene mayores macro-lagunas: qué lugar
tendria, ahi, la producci6n. poética de los chimane? Tendria una
zona lingiiistica marcada por un creciente cerco hist6rico (la in-
tromisiOn de los haibas, como ellos peyorativamente nos llaman).
Habria un comercio material e idiomatico con los haibas, donde los
valores culturales chimane no tendrian mayores ecos aparentes. Sin
embargo, mediando la investigacién antropolégica, estos valores
podrfan ser relacionados con otros producidos —aqu{ y allé—- en
otras zonas de la literatura boliviana. Desde ya, habria un conjunto
de valores, nominaciones e intensidades comunes a los chimane y
otros pueblos del Oriente boliviano. Junto a las posibles relacio-
nes debidas al entorno comin y modos de produccién andlogos,
habré que tener en cuenta una especie de “gradiente histérica” en
la medida que estos pueblos ceden -o han cedido- sus organiza-
ciones originarias frente al asedio occidental. Por supuesto, tales
relaciones no tienen que ser necesariamente “arménicas”, pueden
en muchos casos ser también conflictivas. En este sentido, por
ejemplo, los chimane ridiculizan o denuncian a los haibas en sus
“canciones cristianas” (of. CCH 29-36).
Por otro lado, de una manera mis general, mediando la etno-
musicologia seguramente, se podrian articular algunos valores
formales, como el fundido de misica y lenguaje en las canciones
CANCIONES CHIMANE, 307
chimane, con la més amplia red de la “musica popular” boliviana, la
cual es todavia, en muchisimos casos, como una clave subterrinea
de sentido en gran parte de nuestro hacer y vivir sociales. Recor-
dando, de paso, la flauta del cazador chimane debe haber hasta algo
asi como una red material articuladora, si se piensa, por ejemplo,
en las cafias que devienen quenas, zampojias, flautas; los 4rboles de
donde salen los violines mojenos y chaquefios; los animales, como
el quirquincho que, segtin Cavour, muere para seguir cantado. No
slo sentido y sonido viven en la misica, también instrumentos,
materiales, en fin, materia (como el céntaro aquel del “Manchay-
puytu”, yaravi que, dicho sea de paso, ha transitado només por el
mito, la historia y, recientemente, la novela). Sin duda alguna, la
musica es clave de intensidades en todo esto.
Sin privilegiar, en nada, la literatura escrita en castellano,
se pueden hilvanar algunas intensidades que, precisamente,
se hacen més evidentes en relacién a estas canciones chimane.
Ya en Juan de la Rosa, por ejemplo, casi al final, en el “diario”
de Fray Justo, se inscribe una afioranza por la libertad salvaje
de los orientales. Saltando en el tiempo, una afioranza no sé si
semejante pero sf andloga se trasunta en los versos de Pedro
Shimose en su “Moxitania”, de Triludio en el exilio. En la obra
de Nicomedes Suarez (The American Poem -significativamente
escrito por “El poeta Movima”, vecino de los chimane-, Caballo
al anochecer), aunque la perspectiva es muy distinta, hay “ecos”
comunes con las canciones chimane que se podrian sefialar. En
fin, como obviamente se puede seguir enumerando, hay todo un
corpus de literatura en castellano que, mediando lo referencial
(paisaje, costumbres, cosas asf), podria vincularse con el uni-
verso chimane, en particular, y con otros pueblos orientales, en
general. Yo quisiera destacar, al pasar, un vinculo intenso entre
la poética chimane y la obra que persigue Jestis Urzagasti; obra
fuertemente marcada por valores semejantes recogidos y vividos
en la realidad chaquefia. Y, desde una perspectiva tematica mas
amplia y esquiva —pues el entorno no serfa un inmediato factor
de relacién-, se podria investigar, por ejemplo, el alcance de la in-
tensidad octurna de las canciones y rituales chimane y la oscuridad
308 ENSAYOS ESCOGIDOS
tematica permanente en la obra de Saenz. En todo caso, éstas y
otras posibles articulaciones dependen de un adecuado modelo
general capaz de motivarlas apropiada y —ojal4— objetivamente
més aqui de sus inmediatas sugerencias.
Y, por supuesto, habrdn ahi también valores comunes de do-
lor, explotacién, miseria, esos que apenas soportamos y sélo quiza
porque, de vez en cuando, en algtin lugar perdido de una selva
boliviana, hay todavia hombres que se detienen a conversar —sea un
rato—con los dioses oriundos, aquellos que Cerruto crefa perdidos.
[1983]
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Thomas A. Abercrombie - Caminos de La Memoria y Del Poder. Etnografía e Historia en Una Comunidad AndinaDocument514 pagesThomas A. Abercrombie - Caminos de La Memoria y Del Poder. Etnografía e Historia en Una Comunidad AndinaGiovanni Bello91% (11)
- Sergio Almaraz - Petróleo en BoliviaDocument289 pagesSergio Almaraz - Petróleo en BoliviaGiovanni Bello100% (9)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Magda Portal - El Nuevo Poema I Su Orientación Hacia Una Estética EconómicaDocument25 pagesMagda Portal - El Nuevo Poema I Su Orientación Hacia Una Estética EconómicaGiovanni Bello100% (8)
- Jorge Najar - La Compañia Del Alto PutumayoDocument100 pagesJorge Najar - La Compañia Del Alto PutumayoGiovanni BelloNo ratings yet
- Fernando Ríos - Bolero Trios, Mestizo Panpipe Ensembles, and Bolivia's 1952 Revolution. Urban La Paz Musicians and The Nationalist Revolutionary MovementDocument38 pagesFernando Ríos - Bolero Trios, Mestizo Panpipe Ensembles, and Bolivia's 1952 Revolution. Urban La Paz Musicians and The Nationalist Revolutionary MovementGiovanni BelloNo ratings yet
- Armando Alba - Don Simeón RoncalDocument18 pagesArmando Alba - Don Simeón RoncalGiovanni BelloNo ratings yet
- Alcira Cardona - Carcajada de Estaño y Otros PoemasDocument20 pagesAlcira Cardona - Carcajada de Estaño y Otros PoemasGiovanni Bello100% (1)
- Marcos Sainz - en La Región Del Toctoque (Poema Mutante) PDFDocument45 pagesMarcos Sainz - en La Región Del Toctoque (Poema Mutante) PDFGiovanni BelloNo ratings yet
- Ámbar Past - HuracanaDocument128 pagesÁmbar Past - HuracanaGiovanni BelloNo ratings yet
- Victor M. Ibañez - Aukakallu (1930) PDFDocument122 pagesVictor M. Ibañez - Aukakallu (1930) PDFGiovanni Bello100% (1)
- José Antonio Arze - Sociografía Del Inkario. Fué Socialista o Comunista El Imperio InkaicoDocument90 pagesJosé Antonio Arze - Sociografía Del Inkario. Fué Socialista o Comunista El Imperio InkaicoGiovanni BelloNo ratings yet
- Bonilla UnsigloaladerivaDocument119 pagesBonilla UnsigloaladerivaPoOl ReymundoNo ratings yet
- Augusto Céspedes - El Presidente ColgadoDocument315 pagesAugusto Céspedes - El Presidente ColgadoGiovanni Bello75% (24)
- Inti Peredo - Mi Campaña Con El Che (Montevideo, Revista Question No. 0, Marzo de 1971)Document52 pagesInti Peredo - Mi Campaña Con El Che (Montevideo, Revista Question No. 0, Marzo de 1971)Giovanni Bello100% (2)
- Eugenio Granell - El Hombre VerdeDocument5 pagesEugenio Granell - El Hombre VerdeGiovanni BelloNo ratings yet
- Javier Bello - Las JaulasDocument48 pagesJavier Bello - Las JaulasGiovanni Bello100% (1)
- Alberto de Villegas - Memorias Del Mala-BarDocument47 pagesAlberto de Villegas - Memorias Del Mala-BarGiovanni Bello100% (1)
- Luis Luksic - 4 Poemas-8 DibujosDocument21 pagesLuis Luksic - 4 Poemas-8 DibujosGiovanni Bello100% (1)
- Santiago V. Guzmán - La Literatura Boliviana, Breve Reseña (1883)Document204 pagesSantiago V. Guzmán - La Literatura Boliviana, Breve Reseña (1883)Giovanni Bello100% (1)
- Alfredo Torero - El Quechua y La Historia Social AndinaDocument151 pagesAlfredo Torero - El Quechua y La Historia Social AndinaRockandopera92% (12)
- Haciendas y Ayllus en Bolivia La Region PDFDocument118 pagesHaciendas y Ayllus en Bolivia La Region PDFjachatataNo ratings yet
- Alba María Paz Soldán (Coord.) - Letras Bolivianas y Cultura Nacional (Número Monográfico) - Revista Iberoamericana (Vol. LII, Enero-Marzo 1986, Num. 134)Document361 pagesAlba María Paz Soldán (Coord.) - Letras Bolivianas y Cultura Nacional (Número Monográfico) - Revista Iberoamericana (Vol. LII, Enero-Marzo 1986, Num. 134)Giovanni BelloNo ratings yet
- Fabián Casas - Horla City y Otros. Toda La Poesía 1990-2010Document105 pagesFabián Casas - Horla City y Otros. Toda La Poesía 1990-2010Giovanni Bello100% (3)
- John Canaday - Below The Rio Grande in New Haven (New York Times, Feb 27, 1966)Document1 pageJohn Canaday - Below The Rio Grande in New Haven (New York Times, Feb 27, 1966)Giovanni BelloNo ratings yet
- Emma Villazón - Lumbre de CiervosDocument51 pagesEmma Villazón - Lumbre de CiervosGiovanni Bello100% (4)
- Man Césped - Sol y HorizontesDocument97 pagesMan Césped - Sol y HorizontesGiovanni Bello100% (2)
- Nataniel Aguirre - La Bellísima Floriana-La Quintañona-Don Ego-Poesías-Visionarios y Mártires-Represalia de HéroeDocument374 pagesNataniel Aguirre - La Bellísima Floriana-La Quintañona-Don Ego-Poesías-Visionarios y Mártires-Represalia de HéroeGiovanni Bello43% (7)
- Juan Francisco Bedregal - La Máscara de EstucoDocument136 pagesJuan Francisco Bedregal - La Máscara de EstucoGiovanni BelloNo ratings yet
- Alberto Hidalgo - Muertos, Heridos y ContusosDocument169 pagesAlberto Hidalgo - Muertos, Heridos y ContusosGiovanni Bello71% (7)
- Iuri Tinianov - El Problema de La Lengua PoéticaDocument130 pagesIuri Tinianov - El Problema de La Lengua PoéticaGiovanni Bello100% (2)