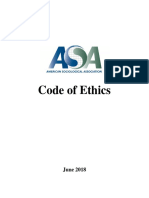Professional Documents
Culture Documents
Muñoz, Marisa - Macedonio Fernández Localizaciones Críticas
Muñoz, Marisa - Macedonio Fernández Localizaciones Críticas
Uploaded by
Luca Milán0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views6 pagesOriginal Title
Muñoz, Marisa - Macedonio Fernández localizaciones críticas
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views6 pagesMuñoz, Marisa - Macedonio Fernández Localizaciones Críticas
Muñoz, Marisa - Macedonio Fernández Localizaciones Críticas
Uploaded by
Luca MilánCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 6
Macedonio Fernandez: localizaciones criticas en la
historiografia filosofica argentina
Marisa Alejandra Mufioz”
En este trabajo nos hemos propuesto mostrar la presencia de Macedonio
Femandez en la historiografia filosGfica argentina. En principio, diremos que
esta tarea se nos present6, en cierto modo, allanada de dificultades, pues
se trataba, de alguna manera, de un ejercicio de rastreo en textos que
historian nuestro pasado filos6fico. Sin embargo y a medida que hemos ido
avanzando en este itinerario podemos decir que se nos han ido planteando
interrogantes y lo que parecfa ser un tema de estudio con cietta
transparencia ha resultado estar atravesado por inflexiones que nos remiten
a problematicas més complejas 0, en otros casos, mas amplias. Es sin dudas,
Macedonio Fernandez, un autor que provoca estos descentramientos y no
sin razén, pues sus temiticas y las formas que han adoptado sus ideas se
isten a clasificaciones tradicionales. De ahi que tanto literatos como
I6sofos tengan dificultades para ubicarlo en sus respectivas disciplinas,
Trataremos, entonces, de mostrar en nuestro anilisis la presencia del
autor en la historiografia filoséfica argentina. Asimismo, es necesario
precisar un marco conceptual para fa comprensidn de los modos de historiar
el quehacer filosdfico en la Argentina a principios del siglo XX, teniendo
presente que la filosofia comienza en esta época a perfilarse como una
disciplina que se plantea objetivos ligados a cierto rigorismo, sistematicidad
y especializacién, fruto del proceso de institucionalizacién que experimentan
los estudios filoséficos en nuestro pais. Sin embargo y aum cuando Ja
actividad filoséfica se dé articulada a las Academias, los criterios que ésta
pone en circulacién no son los tinicos posibles para delimitar lo que se
entiende por “textos filos6ficos”, por “filésofo" o por “ilosot
Universidad Nacional de Cuyo. Area de Historia de las Ideas.
165
Lo. que. puede ser caracterizado como una tendencia.a la
“profesionalizaci6n” de los intelectuales, comprende en sus inicios a las
primeras décadas del siglo XX en que la filosofia en la Argentina comienza
a regularse por criterios que le otorgan cieito nivel académico. En 1896 se
crea en Buenos Aires fa Facultad de Filosofia y Letras. Las cdtedras
comienzan a ser ocupadas por intelectuales que gozan de prestigio, éstos
a su vez, desde sus cétedras ejercen, en algunos casos, funciones de
magisterio de un nivel destacado. Asimismo, se crean érganos de publicacién
que responden especificamente a la disciplina filoséfica.
Para describir este fenémeno cultural Francisco Romero propuso la
categoria de “normalizacién” filoséfica, articulada también con la de
“fundadores” de la filosoffa. Con este primer término, el autor intenta
mostrar el desarrollo en América de un filosofar més riguroso y define el
proceso de normalidad filoséfica como “Ia filosofia concebida como comin
funcién cientifica, como trabajo y no como lujo o fiesta”... “La normalidad
filos6fica -nos dice-, sobreviene con el convencimiento de que la filosofia
es una tarea que exige esfuerzo, aprendizaje, continuidad™. Asimismo, los
fundadores, fueron definidos como “los creadores de tradiciones”, como
Jos iniciadores de un movimiento de renovacién y restauracién filoséfica’
Ahora bien, ,cémo se da en la Argentina este proceso que anuncia Romero
en toda América? El autor nos dice que tavo como espacio propicio la
Facultad de Filosofia y Letras de Buenos Aires en la cual ya comenzaban
a aparecer las primeras respuestas criticas al positivismo que hasta ese
momento habfa impregnado la cultura filoséfica argentina. En el pafs son
José Ingenieros y Alejandro Korn los que emprenden el estudio de la
filosofia con seriedad, profundidad y cada vez.con mayor autonomia, si bien
las ponderaciones de uno y otro serdn desiguales en Romero’.
En suma, y en funcién de lo que nos interesa remarcat; lo que viene a
plantear este autor es un quehacer filos6fico que comienza a cobrar forma
a partir de la institucionalizacién de la disciplina. Asimismo, el cultivo de
" Francisco Romero, Palabras a Garefa Morente, Buenos Aires, 1935, pp. 6-7.
V. Sobre la filosofia en América, Buenos Aires, Editorial Raigel, 1952,
» Alejandro Kora y José Ingenieros inauguran los que padriamos denominar los comionzas
de nuestra historibgrafia filosdtica. Aimbos publican en Ia Revista de la Universidad de
Buenos Aires trabajos que expresan una mirada a nuestro pasado con un intento de ser
sistematicos. Korn en 1912 publica “Influenciasflosoficas en la evolucign nacional” ¢
Ingenieros en 1914 le sigue con “Las dieeciones filoséficas en la cultura argentina’
Asimismo, estos primeras intentos de establecer uns historiogratfa en Ia Argentina se dan
deniro de fos marcos del positivisma,
166
un saber filos6fico estricto y la tarea de actualizacién respecto a la
informacién filos6fica denota igualmente, en Romero, una serie de criterios
que suponen una marcada inclinacién a la exigencia de “ponerse al dfa”
con la filosofia europea que reviste un cardcter universal. Su planteo
contiene, ademés, un academicismo que por un lado intenta poner a la
filosofia y 4 la tarea filosdfica en un lugar distinguido dentro del campo
cultural, pero por otro lado produce una despolitizacién de la misma
abstrayéndola de las condiciones sociales en que es producido todo saber,
privilegiando su reproduccién en el dmbito universitario. De este modo, la
filosofia termina asimiléndose a la institucién universitaria, para concluir
legitimando un tipo de saber desde una determinada préctica. Como ha
observado Derrida, “la institucién no es tan sdlo muros y estructuras
exteriores que rodean, protegen, garantizan 0 constrifien fa libertad... sino
que es también la estructura de nuestra interpretacién” y en este sentido,
el autor seffala que es necesaria su “deconstruccién”, haciendo visible las
estructuras politico-institucionales que regulan las précticas y las
competencias.*
‘Ahora bien, ;qué tiene que ver esto con Macedonio Fernéndez? En
principio, decir que su trayectoria se construye fuera del dmbito universitatio
ya contramano de este espacio, Asimismo no es posible aplicar sobre su
‘obra las condiciones que Romero enuincia para definir un quehacer filos6fico
“normalizado”. Contempordneo de José Ingenieros y Alejandro Korn,
Macedonio, no se aproxima a los esquemas de Romero, ni cumple con los
quehaceres filoséficos tal como éste los entiende, es decir, no funda una
tradicién, no le interesa “estar al dia” con la filosofia europea, no se
preocupa por publicar (Io que no significa que le sea indiferente) y menos
en publicaciones especializadas, no es sistemitico, no participa en congresos
ni es miembro de sociedades filos6ficas, no dicta conferencias, no ocupa
citedras universitarias, no le gusta llamarse filésofo, y su propuesta
metafisica no obedece a lo que se entiende tradicionalmente por este saber.
No seremos los primeros en polemizar con ef esquema de Romero, ni
es ese nuestro propésito. En todo caso, nos interesa poner al descubiesto
To que dicho esquema excluye y en este caso, no se trataré de iniciar 0
reiniciar un debate acerca de nuestra historiograffa filos6fica sino de mostrar
la légica desde la cual se ha organizado la mirada historiogréfica prefiada
de esquemas interpretativos no suficientemente amplios que atin hoy
Jacques Derrida, «Kant El conflicta de las Facultades», en La ilosofia como instiridn.
Barcelona, Ediciones Juan Granica, 1984, p. 45,
167
perviven*. Los criterios que propone Romero instituyen. trayectoriag
filosdficas con alcances limitados, e incluso los fundadores. esos pensadores.
que Romero vuelve “clisicos” en Ja historiograffa filos6fica argentina,
padecen, de miradas sesgadas, no por ellos mismos, sino por la mirada de}
critico que en su affin de normatizarlos los mutila’.
Ahora bien, ;qué alcances tiene para Romero la filosofia que se
relaciona no coi el trabajo metédico y cientifico, es decir, normalizado, sing
con el “lujo” y la “fiesta”? Indudablemente esta caracterizacién tiene que
ver con el cambio que se opera en general en torno a la figura del escritor
y de la escritura que se verifica también en la disciplina filosdfica. El hecho
de su institucionalizacién y la generacin de érganos especiticos para la
“El resultado de nuestra bisqueda en tomo a ls presencia de Macedonio en la
historiograffa argentina nos puso frente aerterios de clasiticacion que necesitarian ser
fevisados y ampliados. Sélo encontramos incluido a Macedonio por Alberto ature en
La filosofia argentina actual (1962). La flosofia en Argentina (2000. Diego Pré.cn su
Historia del pensamiento flosofieo argentino (1969), Arturo Roig inclaye su nombre a
lado de tos clésicos «fundadores» de la filosofia en América Latina en «Los “Tundadores' de
la Filosofia en América Latina». Washington, OBA, 1970 yen El espiritualismo argenting
‘entre 1850y 1900, México, Cajica, 1972, lo menciona como una dela figuras de la
‘ransiciGn de positivism al idealismo. Hugo Biagini en Filosofia Americana eidemtidad,
Elconflictivo caso argentino (1989) y Francisco Leocata en Las ideas flosdfieas en
Argentina. Etopas historicas Ul (1993). Este imo dedica varias paginas ala filosoFia de
“Macedonio Fernndez mientras que tanto Pr6 como Caturelli mencionan algunas de sus
tesis pero con un desarrollo minimo; Biagini dediea tres articulos de su libro a Macedonio
Fernindez y lo ubica como uno de los wantecedentes latinoamericanos mas silenciados
Pero significatvos en Ia lucha contra el racionalismo y el positivism” (p. 219). Otros
Panoramas globales de nuestra historiogratialilos6fica come ios de Luis Fareé Cinewenta
afi de filosofia en Argentina (1958), Juan Adolfo Vazquez Antotogia filosdfica argentina
del siglo XX (1965), J.C. Torchia Estrada La flosofia en la Argentina (1961), Berta,
Perelstein Positivism» antiposisivismo en fa Argentina (1932), Celina Léxtora Mendova,
La filosofia en fa Argentina (1981), no hacen ningin tipo de meneidn al sutor
signo critco respecto a os citer utlizados por Romero: Horacio
*Lanormalizacién filos6liea y el problema de la filosoffaiberoamericana
‘en la primera mitad del siglo XX", en Experiencias en ef tiempo, México, Red Uitopfa y
Jitanjafora Morelia Editorial, 200i, pp. 37-66 y "Problemas metodologicos en el estudio
de lahistoria de Ia Filosofia”, en Hotta wna meiodologia de la historia de las ideas
(flosdficas) en América Latina, México, Universidad de Guadalajara, 1986, pp. 86-99:
Raul Forne(-Betancourt “Para un balance ertico de la filosofiaiberoamericansen la
Iamada etapa de los fundadores”, en Revista Curva Anuatiode Filosofia Argentina y
Americana, Vol. 17, afio 2000, pp. 117-132: Aaturo Andrés Roig "La ctisis su poser
generadbor de un petisar latinoamsericana' en Cuadernos de Filosofia, Buenos Aires, Nueva
Epoca, niimero 40, abril de 1994, pp. 11-37 e "Interrogaciones sobre el pensamiento
filosético”, en L. Zea (coordinadot), America Latina en sus ideas, México, Siglo XX1
1986, pp. 46-71
168
circulaci6n de trabajos filosdficos conlleva el ejercicio de una prictica mas
especializada y en vias de alcanzar autonomfa respecto de otros campos
del saber: Ya no es un lujo hacer filosofia, pues este quehacer filas6fico no
etd articulado al ocio sino a una profesién con respaldo académico.
Pensamos que este cambio social de la funcién del intelectual se relaciona,
también, con la distincién propuesta por David Vifias segdn Ia cual es
posible mostrar una transicién de los intelectuales de principios del siglo
XX, época en que aparecen los escritores profesionales y se deja atras la
figura del “gentleman escritor””.
Sin embargo, no podemos decir que Macedonio Fernéndez sea un
“gentleman escritor”, es decir, un intelectual anacrénico y ajeno a las nuevas
reglas que se imponen en Ia citculacién de los bienes simbélicos. En todo
caso sui desconfianza con respecto al saber erudito y @ la filosofia
universitaria nos lo muestra més bien como un intelectual critico
descentrado respecto de las nuevas formas institucionales. Ahora bien, atin
cuando Macedonio no haya sido fildsofo “universitario”, Ia exposicién de
sus lesis reviste cierto estilo filos6fico, que oscila entre una escritura
ensayistica y una exposicién doctrinaria. Asimismo, si bien Macedonio
Femindez no puede ser considerado un pensador sistemético desde una
matriz hegeliana, su produccién no esté exenta de intentos de
sistematizacidn, Por tiltimo, Macedonio Fernandez fue un pensador solitario,
y coloquial que se negaba a publicar por fo mismo que no querfa pitbfico
‘Como Io ha sefialado Arturo Roig tenfa un circulo selecto de amigos que
Jo segufa incondicionalmente y dentro de! cual mantenian dialogos que
rememoran el estilo socriticot
Una reaccién a los criterios de la historiograffa filoséfica y a las
categorias propuestas por Romero, ha sido la de César Ferndndez. Moreno,
quien en su prologo a Museo de la novela de la Eterna emprende uma
* David Villas. Literatura argentina y realidad pottica: de Sarmiento a Cortéar, Buenos
Aires, 1970,
* Arturo Roig, en sus libros, ha hechos varias referencias a Macedonio Fernie
sefialanido que el estudio de su pensamiento es una trea penidienteen la filosofa,
Asimismo. dizemos que Roig en 1969 y Juan Teran en 1974 son los primeros que dictan
ceursos en los que Mavedonio Perndindez ocupa un lugar relevante. Roig desarrolla el
pensamiento de Macedonia en un Seminario “La ilasoffa argentina desde sus origenes
hasta nuestros das” en el “Institut ’ctudes hispaniques et tperoamericaines” de la
Universidad de Burdens y Juan Terén realiza un curso incerdseiplinario sobre e!
pensamiento filoséfico de Macedonio Peméndez (Est dltimo dato lo hemos tomada de
Nélida Salvador. Macedonio Fernandez, creador de a insdlito, Buenos Aires, Coreegidos
2003, p. 157)
169
ctitiea y. en cierto modo, fundamen fa importancia filoséfica de Macedonio
Feimandez. Impulsado por las sugerencias de Ezequiel Martinez Estrada a
quien le dedica este estudio introductorio. El autor pone en evidencia ia
significacién de Ja filosoffa de Macedonio Fernandez tomindo en
consideracién las condiciones que establece Salazar Bondy para fesponder
acerca de la posible existencia de una filosofia en América (originalidad,
autenticidad y peculiaridad) y las categorfas de Romero, y las contrasta
con la obra de Macedonio Femdndez. La tarea de Fernndez Moreno se
encamina, sin embargo. a cuestionar aquellas categorias de Romero y de
Salazar Bondy que dejan afuera de sus esquemas a Macedonio Fernandez
mas que a una critica radical de esas mismas categorias y condiciones
propuestas por ambos. Fernandez Moreno desconoce que ya José Gaos
en 1942, en un Articulo denominado “Caracterizacién formal y material del
pensamiento hispanoamericano (Notas para una interpretacién histérico-
filosdfica)", habia incorporado como filésofo a Macedonio Fernéndez
valorando sus propias formas de expresién, es decir, sin intentar hacerlo
entrar en moldes preconcebidos.
Sin ocuparse directamente de Macedonio Fernindez sino de Carlos
Astrada y realizando una mirada con intencién critica sobre los modos en
que se otganizan los panoramas historiograficos en la Argentina, José
Fernéndez Vega ha hecho una observacién que nos parece sumamente
productiva. Nos dice que en nuestro pais, ya sea por razones politicas 0
institucionales, la narrativa ocupé el lugar de la critica cultural y gener6
hipétesis sobre la situacién intelectual que la historiografia filosGfica no se
animé a formular. Esta “historia sustituta”, como la llama Fernéndez Vega,
hha hecho la eritica de la filosofia que no han Nevado a cabo los propios
fildsofos y propone los nombres de Macedonio Fernindez y Jorge Luis
Borges como aquellos cuyas propuestas ‘no tienen paralelo en el campo
de la disciplina filoséfica en sentido estricto""”. Esta observacién de
Fernandez Vega, creo que puede dar lugar a que pensemos y reflexionemos
sobre y desde la obra de Macedonio Fernandez en términos menos
esquemiticos respecto de su produccién, es decir, sin divisiones tajantes
entre textos literatios y textos filoséficos. Se trata de buscar categorias
que permitan poner én dislogo a las distintas formas de expresi6n,
uademos americanos, México, n" 6, novieinbre-diciembre 1942. p. 63.
el {con)fin de Ia historia. Carlos Astrada entre las ideas argemtinas", Cuademos de
filosofia,»* 40. abril de 1994. pp. 115-116
170
identificandé niicleos de sentido mas que de significacién. En todo caso, lo
que se plantea e la imposibilidad de pensar una disciplina, la filosofica, sin
ampliar registros,
Por otra parte, quisiéramos también, en este trabajo, rescatar del olvido
un texto de Miguel Angel Virasoro en el cual la presencia de Macedonio
Fernndez, aparece, a nuestro juicio, tratado con seriedad (no “seriamente”),
tratado desde una lectura atenta de sus textos, un Macedonio lefdo". El
articulo de Virasoro tiene como ee el dar cuenta de la conciencia filoséfica
en la Argentina entre 1930-1960. No vamos a exponer todas las tesis que
estén en éste trabajo y con las que no coincidimos totalmente, pero sf
diremos que su propuesta de lectura parte més bien de un filésofo con
independencia de criterios més que de un historiador de a filosofia que
utiliza criterios externos para clasificarla, El autor identifica cuatro grupos
6 direcciones en el pensamiento argentino en la época sefalada, entre los
cuales uno hace referencia a filésofos que cuentan ya hacia 1930 con un
pensamiento propio y personal, éstos son Macedonio Fernéndez y Albesto
Rougés. Del primero, al que califica como una “personalidad de excepeién”
y la pone al lado de Kierkegaard o Nietzsche; nos dice que “es uno de los
exponentes més originales de nuestra filosofia”, que “su influencia ha sido
s6lo marginal y se ha hecho sentir més en el campo de la literatura (...)
En cambio -nos dice- es casi desconocido por los filésofos, porque no han
sabido asimilar su problemdtica casi castica, pero que quizés pueda llegar
2 constituirse en una de fas rutas por donde la conciencia argentina deba
aventurarse a la conquista de su intimidad””
A estos comentarios y propuesta de periodizacién respondié con
virulencia Adolfo Carpio". Dos objeciones que tienen que ver con el tema
que estamos desarrollando nos interesa destacar entre las muchas
"Virasoro es uno de los pocos interigcutores de Macedonio y con el cual hubo realmente
intercambio flos6fico de igual a igual. La lectura de libro No todo es vigilia aparece en la
revista Sinvesis en 1929 resfiada por Virasoro y, aunque muchas caras se han extraviado,
dos de las publicadas en las Obras completas (volumen Ul) de Macedonio Fernandez.
revelan los intereses iasélicos que los unfan sin que por ella hubiera coincidencias en sus
posiciones tedrias pues mientras Macedonio hablaba de walmismo ayoico» y con esta
Categoria hacfa una ertica radical al «yo», Virasoro le decfaen una earta que
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Tomassini, Graciela - La Microficción en La Obra de Macedonio Fernández PDFDocument16 pagesTomassini, Graciela - La Microficción en La Obra de Macedonio Fernández PDFLuca MilánNo ratings yet
- Asa Code of Ethics-June2018Document21 pagesAsa Code of Ethics-June2018Luca MilánNo ratings yet
- Sada, Gabriel - Macedonio Fernández. Confrontaciones Filosóficas PDFDocument260 pagesSada, Gabriel - Macedonio Fernández. Confrontaciones Filosóficas PDFLuca MilánNo ratings yet
- Aproximacion Semio Estetica en Kant de L PDFDocument25 pagesAproximacion Semio Estetica en Kant de L PDFLuca MilánNo ratings yet
- Plaquettes de Cuarentena. Miguel NaranjoDocument14 pagesPlaquettes de Cuarentena. Miguel NaranjoLuca MilánNo ratings yet
- Plaquettes de Cuarentena. Kurt FolchDocument25 pagesPlaquettes de Cuarentena. Kurt FolchLuca MilánNo ratings yet