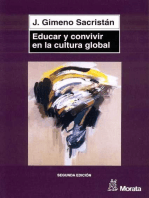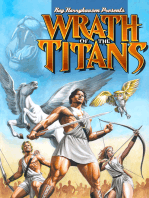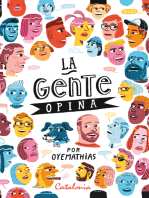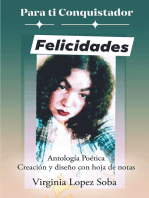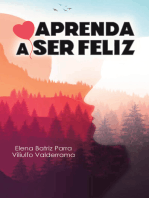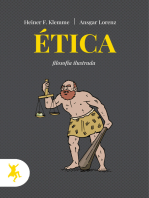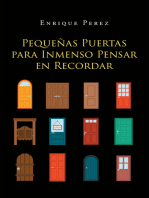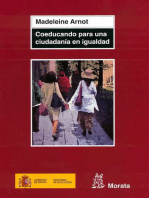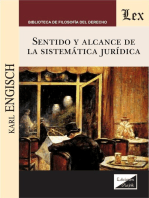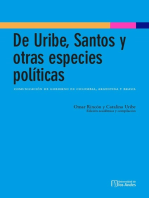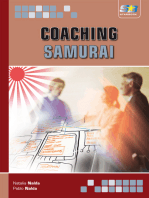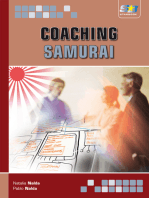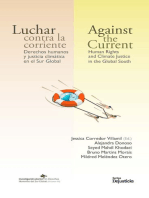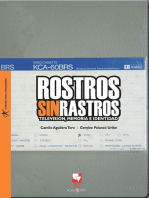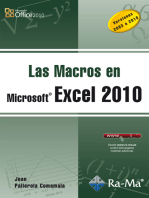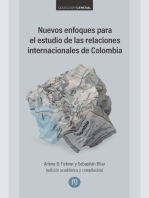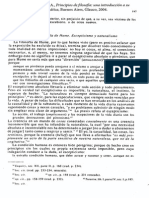Professional Documents
Culture Documents
Jacques Derrida - El Siglo Y El Perdon. Seguido de Fe Y Saber (Spanish Edition) (2006)
Jacques Derrida - El Siglo Y El Perdon. Seguido de Fe Y Saber (Spanish Edition) (2006)
Uploaded by
Tomás Estefó0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views70 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views70 pagesJacques Derrida - El Siglo Y El Perdon. Seguido de Fe Y Saber (Spanish Edition) (2006)
Jacques Derrida - El Siglo Y El Perdon. Seguido de Fe Y Saber (Spanish Edition) (2006)
Uploaded by
Tomás EstefóCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 70
JACQUES DERRIDA
EL SIGLO Y EL PERDON
(entrevista con Michel Wieviorka)
Traducciém: Mirta Segoviano
seguido de
FE Y SABER
Tradueci: Cristina de Pereti
‘y Paco Vidarte
EDICIONES DE LA FLOR
901 Derrida, Jacques |
DER El siglo y el perdon., Fe y saber.- 1*, ed. ~ |
Suenos ee Caceres elaron is, |
| 144 p.: 20x13.0m, |
|
ISBN 950-515-2647
|. Titulo ~ 1. Filosofia y Teoria de ta Historia
‘Tilo del erigina en francs: Foie Savoir sui de Le Sil tle Pordon
© lEcitions du Seu Editions Laters, 1996, pra “Foi et Sava
© Exlicions du Scuil, 2000, para "Le Sisde ef Pardon’ y pass Is com:
otic del volumen
‘Tapa: Mage Kelisee
Groen pai dam ce rg Pablo
ivi Ong, bie dation Manta de iia Boge
tS Caneel Pima Fc oveenn
Esta obra, publceda en el marco del programa de Ayuda ala Edicibn
Vieeoria Ocampo, gots del apoyo del Ministerio de Relaciones Exevones
de Francia y del Servicio Cultural de ls Embsjada de Francia ex ln
Argentina
© 2003 paral eiciéa en cx
by Ediciones de la Flor SRL,
Gomis 3695, CLI72ACE. Buenos Aires, Argectins
‘wwwedicionesdelaflorcom.ar
lano y sobce la presente traduccién
‘Queda hecho el depésito que establece la ley 11.723
Iropreso en la Argentina
Printed in Argentina
EL SIGLO Y EI. PERDON
Enirevista con Michel Wieviorka'
Fl perdin y el arrepentimiento estén desde hace tres afos en
1a bate del seminaria de Jacques Derrida en ta Ecole des hau-
tes études en sciences sociales. ;Qué significa el concepto de
perdi? De dinde viene? Se impone a todos ya tadas las eul-
‘ras? Puede rer rasladado al orden de lo juridico? ;De lo po-
Usieo? ZY en qué condiciones? ;Pero, en ese caso, gun la con-
ceded Ya quitn? 2¥ en nombre de gue, de quién?
Michel Wieviorka. Su seminario trata acecea de Ia cues-
tidn del perdén. Hasta dénde se puede perdonar? ¥ el per-
én, zpuede ser colectivo, es decir, politico ¢ histsrico?
Jacques Dertida. En principio, no hay un Ifmite para
el perdén, no hay medida, no hay moderacién, no hay
“hasta dénde?”. Siempre que, evidentemente, acordemos
algiin sentido “estricto” a esta palabra. Ahora bien, 2a qué
llamamos “perd6n’? :Qué es aquello que tequiere un “per-
din”? {Quid requiere, quién apela al perdén? Es tan dift-
cil medir un perdén como captat Ia dimensién de estas
preguntas. Por varias razones, que me apronto a situat.
1. En primer lugar, porque se mantiene el equ oc,
principalmente en los debates politicos que reactivan y
desplazan hoy esta nocién, en todo el mundo. El perdén
se confunde a menudo, a veces calculadamente, con temas
aledafios: la disculpa, el pesar, Ja amnistfa, la preseripcién,
etc., una cantidad de significaciones, algunas de las cuales
Jacques Densioa
corresponden al derecho, al derecho penal con respecto al
‘cual el perdén deberfa permanecer en principio heterogé-
neo ¢ irreducsible.
2. Por enigmstico que siga siendo el concepto de per-
én, ocurre que el escenario, Ia figura, el lenguaje a que
tratamos de ajustarlo, percenecen a una herer
(digamos abrahdmica, para reunir en ella el judaismo, los
cristianismos y los islams). Esta tradiciéa —compleja y di-
ferenciada, incluso conflictiva— es singular y a la vez esté
en vias de universalizacién, a través de lo que cierta escena
del perdlén pone en juego o saca ala luz
religiosa
3. En consecuencia ~y éste es uno de Jos hilos conduc-
tores de mi seminario sobre el perdén (y ef perjurio)~ la
dimensién misma del perdén tiende a borrarse al ritmo
de esta mundializacién, y con ella toda medida, todo If-
mice conceptual. En todas las escenas de arrepentimien-
to, de confesién, de perdén o de disculpas que se multi-
plican en el escenario geopolitico desde la tikima guerra,
y accleradamente desde hace unos afios, vemos no sélo
2 individuos, sino a comunidades enteras, corporaciones
profesionales, los representantes de jerarquias eclesidsti-
«as, soberanos y jefes de Estado, pedir “perdén’. Lo hacen
en un lenguaje abrahimico que no es (en el caso de Japén
© de Corea, por ejemplo) el de la religién dominance en
su sociedad, pera que se ha transformado en el idioma
universal del derecho, la politica, la economia o la diplo-
rmacia: a la vez el agente y el s{ntoma de esta internacio-
nalizacién. La proliéeracién de estas escenas de arrepenti-
miento y de “perdén” invocado, significa sin duda una
urgencia universal de la memoria: es preciso volverse hacia
cl pasado; y este acto de memoria, de autoacusacién, de
“contticién”, de compacecencia, es precizo llevarlo a la vez
8
EL SIGLOY EL PERDON
més all
le Ix instancia juridica y més alld de la instancia
Estado-nacién. Uno se pregunta, entonces, lo que ocurte a
cesta eseala, Las vias son muchas. Una de ellas leva regalar-
mente a una sctie de acontecimientos extraordinatios, los
que, antes y ducance la Segunda Guerra Mundial, hicieron
posible, en todo caso “autorizaron’, con ef Tribunal de Nu-
remberg, {2 institucién internacional de un concepto jurl-
ico como el de “crimen contra fa humanidad”, Alf hubo
tun acontecimiento “performative” de tna envergadura atin
diffeil de interpretar. Inchuso cuando palabras como “eri-
men contra fa humanidad” circulan ahora en el lenguaje
corriente.
Este acontecimiento mismo fue producido y autorizado
por una comunidad internacional en una fecha y sogiin
tuna figura determinadas de su historia Esta se ‘laza,
pero no se confunde, con la historia de una reafirmacién de
los derechos del hombre, de una nueva Declaracién de
los derechos del hombre, Esta especie de mutacién ba es-
tructurado ef espacio teatral en ef que se juega —since
mente o no— el gran perdén, Ia gran escena de arrepent
miento que nos ocupa. A menu tiene los rasgos, en su
reatralidad misma, de una gran convulsién —nos atteve~
rfamos a decir zde una compulsién frenética?-. No: res-
ponde también, felizmente, a.un “buen” movimiento. Pe-
ro el simulacro, cl ritual auromético, la hipocresta, el
calculo o la caricatura a menudo son de la partida, y se
invitan como parisitos a esta ceremonia de la culpabili-
dad, He ahi toda una humanidad sacudids por un mo-
vimiento que pretende ser uninime, he ahf un género,
humano que pretenderta acusarse repentinamente, y p=
blicamente, y espectacularmente, de todos los crimenes
efectivamente cometidos por l mismo contra él mismo,
“contra la huranidad”. Porque si comenzramos a acusaz-
nos, pidiendo perdén, de todos los erimenes del pasado
Jacques Dexwoa
contra la humanidad, no quedarfa ni un inocente sobre Ia
Tierra ~y por lo tanco nadie en posicién de juz 0 de érbi-
tro-. Todos somos los herederos, al menos, de personas 0
de acontecimientos marcados, de modo esencial, interior,
imborrable, por crimenes contea la humanidad. A veces
50s acontecimientos, esos asesinatos masivos, organiza
dos, crucles, que pueden haber sido revoluciones, grandes
Revoluciones canénicas y “Iegftimas”, fueron los que per-
mitieron la emergencia de conceptos como ‘lerechos del
hombre’ o ‘crimen contra la humanidad’,
Ya se vea en esto un inmenso progreso, una mutacién
histérica, ya un concepto todavia oscuro en sus limites, y
de cimicntos frégiles (y puede hacerse lo uno y lo otro a la
‘yex—me inclinaria a esto, por mi parte~), no se puede ne-
gar este hecho: el concepto de “crimen contra la humani-
dad” sigue estando en el horizonte de toda la geopolitica
del perdén, Le provee su discurso y su legitimacién, Tome
el ejemplo sobrecogedor de la Comisidn Verdad y Reconci-
Gacién en Sudéfrica. Sigue siendo nico pese a las analo~
gias, sélo analogias, de algunos precedentes sudamerica-
fos, en Chile principalmente. Y bien, la que ha dado su
justificacién iiltima, su legitimidad declarada a esta Comi-
sién, es la definicién del apartheid como “crimen contra la
humanidad” por la comunidad internacional en su repre-
sentacién en la ONU.
Esa convulsién de la que hablaba tomaria hoy el sesgo
de una convetsién. Una conversién de hecho y tendencial-
‘mente universal: en vias de mundializacién. Porque si, co-
‘mo creo, el concepto de crimen contra la humanidad sige
la acusaeién de esta autoacusacién, de este arrepentimien-
to y de este perdén solicicados si, por otra parte, una sacra-
lidad de lo humano puede por s{ sola, en tiltima instancia,
justficar este conoepto (nada peor, en esta I6gica, que un
czimen contra Ja humanidad del hombre y contra los de-
10
EL SIGLO Y EL. PEROON
rechos del hombce); si esta sacralidad enctencra su sentido
en la memoria ubzahdmica de las religiones del Libro y en
tuna intespreracién judia, pero sobre todo ctisiana, det
“projimo” o del “semejanze"s si, en consecuencia, el crimen
contra Ja humanidad es un crimen contra lo més sigraclo de
lo viviente, y por lo tanto contra lo divino en el hombre, en
Dios-hecho-hombre o el hombre-hecho-Dios-por-Dios (la
muerte del hombre y la muerte de Dios denuncian aqui el
‘mismo crimen), entonces la “mundialiracién” del perdén
semeja una inmensa escena de confésién en curso, por en-
de una convulsién-conversién-confesidn virtualmente eris-
tana, un proceso de cristianizacién que ya no necesita de la
Iglesia cristina.
ef Si, como sugeria hace un momento, ese lenguaje atra-
vviesa y acumula en él porentes tradiciones (la culeura
“abrahdmica’ y la de un humanismo filoséfico, més preci-
samente de un cosmopolitismo nacido a su vez de un in-
jetto de estoicismo y de cristianismo paulino), por qué se
impone hoy a culturas que no son originalmente ni euro-
peas ni “biblicas”? Pienso en esas escenas donde un primer
‘ministto japonés “pidié perdén” a los coreanos y a los
nos por las violencias pasadas. Presenté cierramente sus
hearsfele apologies a titulo personal, sobse todo sin compro~
meter al emperador a la cabeza del Estado, pero un primer
‘ministro compromete siempre ms que una persona no
piblica, Recientemente hubo verdaderas negociaciones al
respecto, esta ver oficiales y refidas, entre e! gobiemno ja-
ponés y el gobierno surcoreano. Estaban en juego repara-
ciones y una reorientacién politico-econdmica. Esas trata-
tivas apuntaban, como casi siempre ocurre, a producir una
reconciliacién (nacional o internacional) propicia a una
normalizacidn. El lenguaje del perdén, al servicio de fina-
lidades determinadas, era cualquier cosa menos puro y de-
sinteresado. Como siempre en el campo politico,
u
Jacoques Dexsina
Correré entonces el riesgo de enunciar esta propo:
cién: cada vez que el perdén estd al servicio de una fina-
lidad, aunque ésta sea noble y espicitual (liberacién o re-
dencién, reconciliacién, salvacién), cada vez que tiende =
restablecer una normalidad (social, nacional, politica, psi-
colégica) mediante un trabajo de duclo, mediante alguna
erapia o ecologia de la memoria, entonces el “perdéa” no
es puto, ni Jo es su concepto. El perdén no es, no deberta
ser, ni normal, ai normative, ni normalizante. Deberta
permanecer excepcional y extraordinario, sometido a la
prueba de lo imposible: como si interrumpiese el cusso
ordinario de la temporalidad histérica.
Por lo tanto, habrfa que interrogar desde este punto de
vista lo que se llama la mundializacidn y lo que en orra
parte? propongo apodar la mundialatinizacién paca to-
mar en cuenta ef efecto de cristiandad romana que sobre-
determina actualmente todo el lenguaje del derecho, de la
politica, e incluso la interpreracién del llamado “retorno
de lo religioso”-. Ningin presunto desencanto, ninguna
secularizacién Hega a interrumpirlo, muy por el contrario.
Para abordar ahora el concepto mismo de perdda, la
Igica y el sentido comuin concuerdan por una ver con la
paradoja: es preciso, me parece, partir del hecho de que,
si, existe lo imperdonable, gNo es en verdad lo inico a
perdonar? Lo tinico que énvca el perdén? Si sélo se es-
tuviera dispuesto a perdonar lo que parece perdonable, fo
que la Iglesia llama el “pecado venial”, entonces la idea
misma de pecdén se desvanecerla, Si hay algo a perdonar,
serfa lo que en lenguaje religioso se llama el pecado mor-
tal, fo peor, el crimen o el dafio imperdonable, De all Iz
aporfa que se puede deseribir en su formalidad seca ¢ im-
placable, sin piedad: el perdén perdona sélo lo imperdo-
nable. No se puede o no se deberfa perdonar, no hay per
12
EL sicto vet PenDow
dén, silo hay, més que ahi donde existe lo imperdonable.
‘Vale decir que el perdén debe presentarse como lo impo-
sible mismo. Sdlo puede ser posible si es imposible. Por-
jque, en este siglo, crimenes monstruosos (“imperdona-
bles", por ende) no sélo han sido cometidos lo que en si
mismo no es quizis tan nuevo~ sino que se han vuelto vie
sibles, conocidos, recordados, nombrados, archivados por
tuna “conciencia universal” mejor informada que nunca,
porque 50s crimenes a la ver crucles y masivos parece
‘escapar 0 porque se ha buscado hacerlos escapar, en st ex
ceeso mismo, de la medida de toda justicia humana, y 1a
invocacién al perdén se vio por esto (jpor lo imperdona-
bble mismo, entonces!) reactivada, remotivada, acelerada
‘Alsancionarse, en 1964, la ley que decidié en Francia
Ja imprescriptibilidad de los erfmenes contra la humani-
dad, se abrié un debate, Menciono al pasar que el concep-
to jurtdico de lo impreseriptible no equivale para nada al
concepto no juridico de lo imperdonable. Se puede man-
tener la imprescriptibilidad de un crimen, no poner nin-
giin limite a la duracién de una inculpacién 0 de una acu-
sucién posible ante a ley, perdonando al mismo tiempo al
culpable, Inversamente, se puede absolver o suspender un
juicio y no obstante rehusar el perdén. Queda abierta la
‘cuestion de que la singularidad del concepro de impres-
criptibilidad {por oposicién a la “prescripcién’, que tiene
equivalentes en otros derechos occidentales, por ejemplo,
el norteamericano) responde quizis a que introduce ade~
nds, como el perdén 0 como lo imperdonable, una espe-
de de eternidad o de trascendencia, el horizonte apocalip-
tico de un juicio final: en el derecho mds alld del derecho,
en Ia historia mds alld de la historia, Este es un punto cru-
cial y dificil, En un texto polémico titulado justamente
“Lo imprescriptible”, Jankélévitch declara que no se po-
1B
nnn ee)
Jc Devaioa
difa hablar de perdonar crimenes contta la humanidad,
contra fa humanidad del hombre: no contra “enemigos”
(polfticos, religiosos, ideolégicos), sino contra lo que ha-
ce del hombre un hombre -es deci, contra la capacidad
misma de perdonar~. De modo andlogo, Hegel, gran pen
sador del “perdén” y de la “reconciliacién”, decfa que todo
cs perdonable salvo el crimen contra el espiritu, es deci,
contra la capacidad reconciliadora del perddn. Tratindase
cvidentemente de la Sho, Jankélévitch insistia sobre todo
fn otro argumento, a sus ojos decisivo: menos atin puede
hablarse de perdonar, en este caso, en la medida en que los
criminales no han pedido perdéin. No reconocieron su cul-
Pay no manifestaron ningtin arrepentimiento. Esto es al
menos lo que sostiene, algo apresuradamente quizés, Jan-
kélévitch,
Abora bien, yo estarla tentado a recusar esa ligica con=
dicional del intercambio, esa presuposicién tan amplia-
mente difundida segin la cual s6lo se podria considerar el
perdén con la condicién de que sea pedido, en un escena-
tio de arrepentimiento que atestiguase a la vez la concien-
cia de a falta, la transformacisn del culpable y cl compro-
miso al menos implfcito de hacer todo para evitar el
reorne del mal. Hay ahf una teansaecién econdmica que
4 le vex confirina y contradice la tradicién abrahimica de
Ja que hablamos. Es imporcante analizar a fondo la ten-
sidn, en el seno de la herencia, entte por un parte la idea,
que es también una exigencia, del perddn incondicional,
gratuito, infinito, no econémico, concedido al culpable en
tanto culpable, sin contrapartida, incluso a quien no s¢
arrepiente o no pide perddn y, por otra parte, como lo tes-
timonian gran cantidad de textos, a través de muchas di-
ficultades y sutilezas seménticas, un petdén condicional,
proporcional
You might also like
- Educar y convivir en la cultura globalFrom EverandEducar y convivir en la cultura globalRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Lecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorFrom EverandLecciones de física de Feynman, I: Mecánica, radiación y calorRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- Computación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasFrom EverandComputación en la nube: estrategias de Cloud Computing en las empresasNo ratings yet
- Obiols y Cerletti. Modalidades y Contenidos en La Enseñanza FilosóficaDocument6 pagesObiols y Cerletti. Modalidades y Contenidos en La Enseñanza Filosóficapedrosantiago14No ratings yet
- Posmodernidad Esther DiazDocument22 pagesPosmodernidad Esther DiazValentina Alvarado100% (6)
- Entrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaFrom EverandEntrena a tu Cachorro Interno a Comer Saludable: Deja Que tu Estómago Sea tu GuíaNo ratings yet
- Los pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaFrom EverandLos pequeños gigantes del planeta, la esperanza: Un cuento para toda la familIaNo ratings yet
- Pata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasFrom EverandPata ti conquistador Felicidades: Antologia Poetica Creacion y diseno con hoja de notasNo ratings yet
- Grandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoFrom EverandGrandpa's Big Knees (El Tabudo y La Reina): The Fishy Tale of El TabudoNo ratings yet
- Orbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionFrom EverandOrbit: Siegel & Shuster: the creators of Superman: Spanish EditionNo ratings yet
- Love Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosFrom EverandLove Giraffe Children's Tales (English & Spanish Edition): La Jirafa del Amor Cuentos para NiñosNo ratings yet
- Coeducando para una ciudadanía en igualdadFrom EverandCoeducando para una ciudadanía en igualdadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Contra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaFrom EverandContra la nostalgia: San Juan de la Cruz y los orígenes de la líricaNo ratings yet
- Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaFrom EverandNuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aulaNo ratings yet
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilFrom EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilNo ratings yet
- Coaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNFrom EverandCoaching Samurai: ECONOMÍA, FINANZAS, EMPRESA Y GESTIÓNNo ratings yet
- La arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáFrom EverandLa arquitectura del teatro: Tipologías de teatros en el centro de BogotáNo ratings yet
- Exploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaFrom EverandExploraciones sobre el aprendizaje de lenguas y contenidos en programas bilingües. Una indagación en la escuela primariaNo ratings yet
- Luchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeFrom EverandLuchar contra la corriente: Derechos humanos y justicia climática en el Sur global bilingüeNo ratings yet
- Oscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaFrom EverandOscuridad Y Decadencia. Libro 3. Intersección De Sueños: Fin De La Historia De La Sirena Que Soñaba Con Ser HumanaNo ratings yet
- De la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,From EverandDe la calle a la alfombra: Rogelio Salmona y las Torres del Parque en Bogotá,No ratings yet
- Aprender a escribir en la universidadFrom EverandAprender a escribir en la universidadRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Empoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaFrom EverandEmpoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en las aulas de lenguas extranjeras: Indagaciones en la educación superior colombianaNo ratings yet
- Documento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaFrom EverandDocumento en desarrollo Cider 1. El proceso de formación de agenda política pública de seguridad democráticaNo ratings yet
- Nuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaFrom EverandNuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de ColombiaNo ratings yet
- Filosofia Parte 1Document124 pagesFilosofia Parte 1Pablo Villaverde100% (9)
- Di Camilo. El Argumento Del Tercer HombreDocument13 pagesDi Camilo. El Argumento Del Tercer Hombrepedrosantiago14No ratings yet
- Obiols, G., Nuevo Curso de Lógica. Marx y El Materialismo Histórico.Document2 pagesObiols, G., Nuevo Curso de Lógica. Marx y El Materialismo Histórico.pedrosantiago14No ratings yet
- Obiols, G., Nuevo Curso de Lógica. La Filosofía de Hegel.Document2 pagesObiols, G., Nuevo Curso de Lógica. La Filosofía de Hegel.pedrosantiago14No ratings yet
- Carpio, A., Principios de Filosofía. Cap. VII. Santo Tomás.Document21 pagesCarpio, A., Principios de Filosofía. Cap. VII. Santo Tomás.pedrosantiago14100% (1)
- Frassineti y Couló. Técnicas de Conducción de ClaseDocument13 pagesFrassineti y Couló. Técnicas de Conducción de Clasepedrosantiago14No ratings yet
- Gaudio. Entre Ideas. Capítulo 6Document11 pagesGaudio. Entre Ideas. Capítulo 6pedrosantiago14No ratings yet
- Carpio, A., Principios de Filosofía. Cap. VI. Aristóteles.Document20 pagesCarpio, A., Principios de Filosofía. Cap. VI. Aristóteles.pedrosantiago1475% (4)
- Carpio, A., Principios de Filosofía. Cap. V. PlatónDocument33 pagesCarpio, A., Principios de Filosofía. Cap. V. Platónpedrosantiago1460% (5)
- Bailey, Pyrrhonean Scepticism and The Self-Refutation ArgumentDocument19 pagesBailey, Pyrrhonean Scepticism and The Self-Refutation Argumentpedrosantiago14No ratings yet
- Carpio, A., Hume. Escepticismo y NaturalismoDocument2 pagesCarpio, A., Hume. Escepticismo y Naturalismopedrosantiago14No ratings yet
- Karl Lowith. HegelDocument5 pagesKarl Lowith. Hegelpedrosantiago14No ratings yet
- Descartes, Meditaciones Metafísicas, 1ra. MeditaciónDocument5 pagesDescartes, Meditaciones Metafísicas, 1ra. Meditaciónpedrosantiago14No ratings yet
- Cerletti y Kohan. Los - Orígenes - de La FilosofíaDocument12 pagesCerletti y Kohan. Los - Orígenes - de La Filosofíapedrosantiago1450% (2)