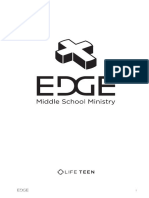Professional Documents
Culture Documents
Lo Sagrado y La Musica Contemporanea
Lo Sagrado y La Musica Contemporanea
Uploaded by
correozuri0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views68 pagesOriginal Title
Lo Sagrado y la Musica Contemporanea
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views68 pagesLo Sagrado y La Musica Contemporanea
Lo Sagrado y La Musica Contemporanea
Uploaded by
correozuriCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 68
aos
ca
a
<<
4
sagrado
rater!
a musica
ntempor
]
f
Yolanda Espifia
YOLANDA ESPINA
LO SAGRADO Y LA MUSICA
CONTEMPORANEA
JE il
He?
SS
“Ur
EDICIONES UNIV RSTI ne OE NAVARRA, S.A,
NN ee
Cupon para la Biblioteca Virtual
Accede a ia version eBook de este titulo por solo 1,99 €. Con la compra
ce este libro puedes utilizar e| siguiente cupdn para la lectura en strea-
ming* desde la Biblioteca Virtual. Sigue estas instrucciones para visua-
lizar tu libro
Dirljete a la web de la Biblioteca Virtual en https:/ebooks.eunsa.es
2. En la web ve a Iniciar sesi6n e¢ introduce tu email y contrasefia. Si
no estés registrado, deberds completar el proceso en Registrarse
3. Tras registrarte, accede a la pagina del libro o lee el QR de esta pagi-
na. Bajo el precio podras insertar el cédigo oculto en el siguiente
cupon para activar la prornocién
r 4
L -
Despegue para visualizar
Acceso directo al eBook
Canjéalo en ebooks.eunsa.es
*Con acceso a inlernel desde cualquier navegador
«Le temps est-il la limitation méme de Vétre fini
ou la relation de I’étre fini A Dieu?»
E. Lévinas, Le temps et Vantre
Introduccion
Este ensayo tiene su origen en una reflexién
sobre el concepto de musica sacra y su relacién
con lo sagrado, asf como la cuestién sobre su ex-
tensién y eventual validez en nuestros tiempos,
y si y como habria que redefinirla. Una primera
tarea que se presenta cs la propuesta de defini-
cién del Ambito de andlisis. Y toda definicién
comporta un limite. En este sentido, el propio
Ambito, todo 4mbito disciplinar, ha de considerar
aquello que constantemente confronta su limite,
cuestiondndolo y en definitiva revitalizdndolo.
Ciertamente, la realidad conocida en espafiol
como «mtisica sacra» presenta en su propia (in)
definicién un problema de esencia y de natura-
leza. Una gran variedad de contextos culturales,
lingiifsticos y sociales produjeron y maduraron
diferentes propuestas terminoldgicas, tomando
como base su funcién (zmtisica littirgica o mui-
Introduccién 15
precede. Me refiero a la propia (in)definicién de
todo aquello que denominamos sagrado y, con
ello, a su relacién con la misica. Atendiendo a la
intencién de estas paginas, lo sagrado se propone
como una «presencia» en esa determinada mi-
sica que (de modo no uniforme) denominamos
«sacra», que configura un especifico tipo de rela-
cién con ella. Por lo tanto, estamos hablando de
algo que en la mtisica asumimos como «presente»
pero que 1a es ella. Y a ese algo, que ya vislumbra-
mos como una relacién, nos estamos refiriendo
con el nombre de lo sagrado. Pero de qué esta-
mos hablando realmente? Estamos hablando, en
primer lugar, de musica, y, por tanto, de un arte
intrfnsecamente vinculado al tiempo. A la vez, al
nombrar lo sagrado entrevemos ya unos rasgos
que parecen situarse en el limite mismo —cuando
menos— del tiempo. El horizonte de esta cuestidn
que surge de la mtisica nos va a conducir por vias
que se hunden en Ja raiz de una dimensién que
podemos denominar antropolégica —sin duda—
de lo sagrado, pero que entretejen su dimensién
temporal con misteriosos hilos sonoros que apun-
tan a una dimensién intemporal.
Voy a comenzar con una afirmacion que va a
enfilar este ensayo desde su inicio hasta el final:
en lo que a una genwina relacién con lo sagrado
if Como bellamente ha expresado G. Steiner,
| solo el arte puede hacer accesible «la alteridad
I profundamente inbumana de la_materiay!. Por
eso el arte dela musica, como todo arte, no se nos
hard nunca comprensible si no abordamos, antes
de nada, su materialidad especifica. La materia
de la musica-es elsonido. Ahora bien, el sonido,
ya en su misma materialidad, es algo que precisa
de un particular ¢jercicio del concurso humano:
porque el sonido sdélo existe siendo percibido por
el ofdo. Pero el sonido sin mas no es todavia mui-
sica. EL sonido comienza a ser miisica cuando ¢s
considerado en sé mismo —esto es, sin adjudicarle
inicialmente otra significacién— segtin un cierto
orden a organizacién. Esta imposicion —todo arte
1. George Steiner. Reelles préseices. Les ittts du sens, Pa-
fis: Gallimard, 1991, p. 172
ca con ternporanes
16 Lo sagrada y lanes
Ca AO ha sido nunea, mi es, 14
afiemacian no
puede Ser Offa COSA Que CHTMEO,
se LOSE
carla, (enemos primer lugar que acerearnos a
la musica,
Como bellamente ha expresado G. Steiner,
i
|| solo el arte puede hacer accesible «la alteridad
| profundamente inhumana_ de la materia»'. Por
eso el arte de la mtisica, como todo arte, no se nos
hard nunca comprensible si no abordamos, antes
de nada, su materialidad espectfica, La materia
de la musica es-el-sonido, Ahora bien, el sonido,
ya en su misma materialidad, es algo que precisa
de un particular ejercicio del concurso humano:
porque el sonido sélo existe siendo percibido por
el ofdo. Pero el sonido sin més no es todavia mu-
sica. Fl sonido comienza a ser.mtisica cuando es
considerado.en.s/ sismo —esto es, sin adjudicarle
inicialmente otra significacién— segtin un cierto
orden u organizacién, Esta imposicién todo arte
1. George Steiner, Reelles presences. Les arts du sens. Pa-
ris: Gallimard, 1991, p. 172
18 Lo sagrado y la Musica Contemporanea
implica una teorizacién aplicada sobre la mate
ria~ de un orden sobre los sonidos acontece en el
tiempo. Pero este primer acercamiento a la miisica
nos desvela ya algo de la singular y paraddjica
condicién huroana, instalada en el tiempo, una
condicién que se refleja cn diversas dialécticas
que la musica contiene en si. En efecto, si ha-
cién
blamos de la miisica como de una organiz
sonora en el tiempo, se implica ya una primera
dialéctica entre orden y tiempo, dimensiones an-
bas que se unifican én el conjunto del fendmeno
sonoro que llamamos musical. Esta dialéctica (la
primaria en la constitucién de la musica) aparece
porque el orden sugiere una concepcidn estruc-
turance (captar un orden implica la capacidad de
reconocer 6 de poner el orden, por lo que supera
el instante), pero que se aplica y sélo es consuma-
da en su sucesién temporal continuada.
Este orden remite, a su vez, a la cacionalidad
acién musical. Y nos con-
propia de Ca organ
duce a otra interesante perspectiva de ese orden:
cLaspecto matemdrico de la musica, La parte es
trictamenté racional de la musica puede ser ex-
presable, Glertameénte, en cérminos numeéricos. Y
esto es asf tanto en la deseripeién de los fend-
menos puramente actisticos del sonido aislado
(su frecuencia o altura, su cualidad timbrica y su
a
Yolanda Espifa 19
intensidad) como en la valoracién del mismo en
su relacién con otros sonidos (elementos ritmi-
cos; relaciones entre alturas, tanto horizontales
o sucesivas, como verticales o simultdneas, ete.).
Pero, a la vez, el tiempo tiene que ver con algo
que permanece estable en el desarrollo sonoro del
tiempo: esto es, un yo, una identidad capaz de es-
tablecer (al captarla y/o ponerla) la logica del pro-
ceso musical. Esto lo podemos definir en térmi-
nos de interioridad, Ahora bien, esta interioridad
no permanece intocada en esa percepcién proce-
sual; pues el yo es afectado por la pura dindmica
del movimiento, produciéndose una sucesién de
sensaciones internas que podemos, sin duda, tras-
ladar a un contenido verbal o conceptual, pero
que en si mismas, y como producto de la dindmi-
ca especffica que se produce en la sucesién musi-
cal de los sonidos, pertenecen exclusivamente al
campo de lo podemos denominar emoctones, El
término emocidn? quiere expresar aqui a fa propia
interioridad en movimiento, en una dindmica es-
2. Con emocidén, cn efecto, y a falta de expresién mas
apropiada, no me refiero a aquello que podriamos referir
como un «sentimentalismo musical» (distincién mds im-
portante de lo que parece al hablar, precisamente, del tema
de lo sagrado), y que en todo caso no es especificamente
Lo sagrado y la miisica contemporanea
—_—
pecifica de cardceer no discursive, que cualifica
el desenvolvimiento del proceso musical, exone-
rando su —aparente~ pura formalidad y haciendo
surgir lo que podemos Hamar /o expresivo.
Esta Ultima dialéctica nos conduce a la pre-
gunta por el fundamento de ese orden, de cual
quiet orden, siendo que todo proceso musical ne-
cesita de un sentido para justificar su cardcter de
eshte
orden, E SCL S atido de ese proceso lo que re vier te:
en la construccién de la nocién (én sus multiples
abordajes, incluida su deconstruc cién) de forma,
que remite a la captacién de algtin tipo de estruc-
turacién o de articulacién de una cierta totalidad,
Pero entonces confrontaimos la pregunta por el
contenido de esta forma. Tal pregunta remice, sin
duda, a una de las cuestiones fundamentales con
velacién a la csencia misma de la musica, pues
en ella el contenido parece identificarse, efectiva-
mente, con su forma; en el interior de la miisica
No parece Aconlecer ninguna Offa Cosa que, ep
célebre (y no siempre bien percibida) expresidn de
E. Hanslick, «lormas sonoras én movimientoy".
musical. El significado mas amplio que atribuyo al imino
se ind esclareciendo, por orra parte, a lo largo de este escrito,
3. Eduared Hanslick. De Jo bello és he sausien. Buenos
Atres: Ricordli, 1947, p. 48,
Yolanda Espina 21
La dialéctica que de esta reflexién brota, la que se
produce entre forma y contenido, define bajo una
cierta perspectiva la historia misma de la musica,
y hace emerger desde tiempo inmemorial la in-
terpelacién sobre su vara capacidad, en cualquier
sentido, de influenciar las facultades humanas.
De ahf surge, consecuentemente, la pregunta
por el cardcter de su inteligibilidad (no verbal);
y ahf nos encontramos con Ja dialéctica entre el
aspecto horizontal y el aspecto vertical de la mu
sica. El aspecto horizontal refiere al aspecto de
sucesibn, a la acentuacién del cardcter dindimico,
y, por tanto, al aspecto del poder exptesivo de
la musica, directamente ligado a las emociones
que provoca en su sucederse y por (0 # extusa de)
su sucederse. El aspecto vertical remite al aspecto
de simultancidad de los sonidos y a la relacién
estructural de la obra musical. Implica, por tan-
to, la incidencia en el aspecto mas directamente
racional.
Vemos en estos aspectos la dualidad esencial
que caracteriza a la mtisica y la consecuente exi-
gencia de un tratamiento capaz de hacetle justi-
cia en su inherente extrafieza. Pero esta compleja
idiosincrasia axial de la miisica no es ajena a la
transmutacién inmediatamente /umana que pre-
senta en su aspecto material, y que identifica un
22 Lo sagrado y ta musica contemporanea
Jemento que conscituye, sin duda, la base misma
cleme 2 CO
Je su aparicion y existencia: el ritmo, ELritmo es
de su ape 3
id primaria de organizar el continua
la neceste : /
remporal sonoro (eh sus aspectos vertical y hori-
zontal) mediante su rupture articulada. El riamo
es, por tanto, la condicién de intelivibilidad de \a
muisica, ligada a un cierto tipo de dominio sobre
el tiempo,
Percibimos ya la inherencia del hecho musical
al sustrato antropoldgico del hombre. En efecto,
la musica ha acompanhade las funciones mas sig-
nificativas de su vida individual y social, cotidia-
ha y ritual, verificando una rara aptitud para la
expresién del anhelo de transcendencia propia de
lo que caracterizamos como especificamente hu-
mano. ‘Tal_ poder expresivo de Ja miisica iba y va
ligado a.su-capacidad de articular la interioridad,
‘ional y lo emotive, a
una articulacién entre lo ra
la buisqueda siempre de un equilibrio entre ambos,
Privilegiar el aspecto puramente cmotivo signifi-
Caria apostar quizd, como ya temsa Platén, por el
éxtasis que sucumbe al arrebaramiento, cuestio~
nando asi ef orden del cosmos y el orden moral
y social. A la vez, en su equilibrio fundamental,
la musica habia sido siempre un referente de pos-
tulados éticos y-educativos, beneticiosos para cl
orden del individuo y de la comunidad, como se
Yolanda Espiia 23
manifiesta en la bella teorfa griega del ethos musi-
cal. Por otro lado, el aspecto puramente expresivo
de la musica conducirfa, ya en la Modernidad, a
su consideracién como una via de acceso y trans-
gresion, ruptura, de la identidad entre ser y pen-
sar (identidad que claramente habria postulado
Hegel, por ej ejemplo, y por eso se habria pensado
posteriormente la musica, en muchos autores,
bajo ese aspecto de abertura), privilegiando de
este modo sus aspectos a-racionales y abriendo un
modo de acceso directo al Absoluto (como acon-
tece en las expresiones de los primeros romanui-
cos). Asi se privilegiaba, también, el acceso mds
especificamente musical a la propia musica,
Sin embargo, lo cierto es también que la mu-
sica muestra histéricamente una relacidn inicial
con la palabra, como se revela en su historia de
largos siglos. En la musica occidental, esta rela-
cidn tiene que ver con su desarrollo en el Ambito
de su funcién al servicio de la religién; por ello la
problematica de la dialéctica de la musica entre
forma y contenido se centrd, en muchos aspectos,
en su vinculo con un fexto, afirmando el cardc-
ter conceptual ~y de alguna manera, extra musi-
cal- del contenido. Ciertamente, ya los antiguos
griegos habian abordado la relacidn entre palabra
y mtisica, especialmente en el andlisis sobre el
24 Lo sagrado y la musica contempordnea
melos, que aislaba en Ja palabra cl elemento espe-
cificamente musical, distinguiéndolo de su logos",
En el caso de una musica ligada a un texto, é
a
relacién es particularmente clara. Pero la progre-
siva autonomizacién de la musica instrumental,
hecho del que la historia de la musica es prota-
gonista y testigo, ha ido fraguando cada vez mas
nitidamente la idea de lo especificamente musical.
Esta idea es particularmente importance para
nuestro tema. Ya he mencionado que la miisica
4. Platén, por ejemplo, afirmaba que el wees se com-
pone de wes |
398d). Aqui s
cal, pero en realidad analiza ya separadamente el logos y el
partes: Jags, armonia y ritmo (ch, Repitblicn,
considera el conjunto de lo poético-musi-
melas (del cual forman parte, propiamente, la armenia y el
rirmo), En efecto, y tal como nos informa Plutarco en la
obra a clatribuida, Didlago sobre la iesiea, la ceoria clasica
sobre la séehie de la composicién poctico-musical se recoge
en tres aspecros fundamencales: de la silaba nace la lexis,
del sonido cntonado nace la armdiier, de la duracion de
uno y otra nace la mettrica y la répmiee: pero, eu tigor, la
métrica es una abstraccion ref
ida a los valores cemporales
de las silabas (su cuuracién), cuya exceriorizacion por el so
nido -hablado o entonado= da nacimiento al ricmo. (CF
Pseudo-Phitarch, De musica, Ploturch’s Marts. Vranslaced
from the Greek by several hands. Correcved ane revised by
Goodwin, WW. Ph. D. Boston. Lice, Brown, and Con
pany. Cambridge. Press Of John Wilson and son, 1874. 1.
(Seet. 35; 1144 A-D). The Perseus Crtalog).
yalanda Espifia 25
ee
estaba inicialmente muy vinculada al servicio
seligioso, Jo que acontecid hasta bien entrada la
Edad Media. Heredera de las influencias griegas
y también de los cantos sinagogales, la musica
littirgica del cristianismo primitivo estaba intrin-
secamente asociada al canto, esto es, al texto ya
la palabra. En este medio se configurard el canto
gregoriano, el cual, con base en los modos grie-
gos, apoya su expresién monddica en el acento
prosddico del texto littirgico. Del canto gregoria-
no se desenvolverd, a su vez, la mtisica europea, la
musica occidental, en sentido amplio. En efecto,
bajo la matriz de la musica religiosa comienza a
surgir en la Baja Edad Media la miisica profi
na. Paralelamente, algunos aspectos de la mtisica
popular se introducen en la musica destinada al
servicio religioso. La progresiva independencia de
la miisica como arte y como ciencia se orienta a
su desarrollo ya imparable, ganando terreno, par-
ticularmente, como muisica instrumental. De la
monodia gregoriana a la polifonfa del as now, se
ya consumando el progreso de las lineas sonoras
simultdneas cnfrascadas en su propio contenido
formal y enlazadas por la consonancia arménica
(que va reforzando cada vez mas el sentido to-
nal). La_polifonfa muestra todavia maravillosos
ejemplos eclesidsticos, como Palestrina, Lasso o
26 Lo sagrado y la musica contempordnea
Victoria (en ef espiricu de fa Conctrarreforma),
pero una irreve sible profanidad, galance, se reve=
‘1
la con gracia y con poder ya en madrigales y otras
formas afines.
Signilicativo aqui, desde el punto de vista
histérico, es el hecho de la Refornia y las tra-
ducciones al alemaén y lenguas verndculas de la
Jiblia®. La devocidn ya no se alimenta de imdge-
nes, sino de musica y canto, subrayandose de esto
modo la dimensién mids interior de la experiencia
religiosa. Por eso la meisica gana fuerza particu
ar como expresi6n de la interioridad, constitu-
yendo el contorno sonoro de la subjetividad de
tal experiencia en relacién con la objetividad de
a Palabra, No es casualidad el gran desarrollo
musical de los paises protestantes (ni tampoco,
consecuentemente, | particular desarrollo de
a musica én las iglesias catdlicas de los paises
protestantes)®. Y dentro de la expresién musi-
5. CF Cristébal Halttter, Pablo Lopez de Osaba y To-
mas Marco. Historia de ke visio, Madrid: UNED, 1976,
9. 82s, 'y p. 78s,
6, Ljemplo de ello son tas grandes Pasiones Estas re-
creaciones littirgicas ya habian existido anceriormente,
como la recitacion de la Pasién del Sefer en el criduo sacro
de Semana Santa (con tres voces diferenciadas: Cristo, el
cronista, y el pucblo}, y rexta omado de todos los
y ate
aa
Yolanda Espina 27
cal es, sin duda, el canto la forma més directa
de expresién de la devocién 0 de cualquier otro
sentimiento religioso. Porque el canto es, en rea-
lidad, algo mas, y esto lo habia captado ya perfec-
tamente la liturgia de cualquier época: el canto es
expresion subjetiva de un logos objetivo. Ein efecto,
el canto es la expresidn que se adecua mejor a
una manifestacién subjetiva de la Revelacién:
una manifestacién subjetiva cuya letra (el texto
de los corales, de los himnos, de los libros sagra-
dos) es objetivamente letra de la Iglesia, es decir,
Palabra de Dios. Sin duda, esta dialéctica entre
logos y melos (entendiendo por melos el contorno
melédico del canto, abstraido del texto) se habfa
expresado siempre en el canto littirgico, como lo
fue en el canto Ilano’. Pero en el contexto de la
gelios. Pero desde la Reforma, las Pasiones se hacen to-
mdndolas dé un solo-evangelista —con la estructura de una
introduccién orquestal coral, recitativos del narrador que
de uno © varios solista, corales toma-
une las partes, ar
dos de canros tradicionales, y !a orquesta consiguiente, Cf.
ibid, p. 84s. Tienen estas Pasiones un sentido claramente
litirgico, en el contexto luterano.
7. Y, de hecho, las sucesivas ordenaciones empren-
didas cn el seno de fa Iglesia en relacién a la musica, el
canto y los textos en la licurgia no tenian otro objective que
purificar el sentido de esta relacién entre Palabra revelada
28 Lo sagrado y la musica contemporanea
Reforma, la presencia de la musica es una nece-
sidad, ligada a un concepto de la religibn cada
vez mas encretejido con la interioridad religiosa,
y sustentado, por otra parte, en su dependencia
de la Palabra.
El tedlogo protestante Karl Barth ha sefala-
do la importancta-de-lannisica como expresién
de lo subjetivo (la fuerza del melos) para explicar
el pro SO. que, segun él, acontece con el canto
en el seno de la iglesia luterana, gue a partir del
siglo XVIUL transtormaria su cardcter de «himuo»
en «autocont *, Existe, afirma Barth, un pe-
ligro subsiguicnte, y es que el canto de la iglesia
puede perder ese cardeter objetivo del texto, y por
eso se da paso a los «excesos» (en lo que a musica
) del XIX, siglo ya
1
ligada al culto divino se refiere
mareado por una significativa: grandilocuenc
¥
gica, Se producirfa_agui, sin duda, una pérdida
scntimentalismo presences en Ja musica lide
del equilibrio entre logos y mefos. Por eso denun
y expresién subjeciva de acomodacién a esa Palabra; por
lo canto, de purificar el sentido de la relacién encre digas
y vitélas,
8.
rico Sopefa. «Las maianas mt
on: Mhisica y lteter Madrid: Rialp, 1974, p. 18:
Karl Barth, Dowmdtied, vol. 1., citado en: Bede-
ales del tedlogo Barth»,
Yolanda Espifha 29
cia Barth una direccién irracional en Ja musica
originariamente littirgica, que conducirfa a una
problematica subjetivizacién del sentimiento re-
li gioso’.
A su vez, la idea del arte como lugar de la ex-
periencla de lo infinito, que se configura a partir
de la Ilustracién y culmina en la idea de una re-
ligion universal (o «auténtico cristianisino»), en-
cuentsa en la mtisica y su capacidad de lenguaje
universal supra conceptual una expresién tunica,
alcanzando un punto dlgido en la religibn del arte
9. Esta dialéctica entre /ogas y melas tiene una cortes-
pondeneia, en la terminologia dé Barth, con Jos términos
objective y subjetive. Y si para Barth el perfecto equilibrio
de esta dialéetica se daria en la nitisica de Mozart (tenicn-
do siempre en cuenta Ja intrfnscea sujecién del meles, al
servicio del /ogos), Bach representarfa la supremacia de lo
objetivo. Beethoven seria ya cl triunto de lo subjetivo, Es de-
cis, en Mozart se darfa el perfecto equilibrio entve melodia
y palabra, Lsto lo afirma, en mi opinion, de una mancra
atbitraria, pero tal arbitrari¢dad no elimina el hecho de la
agudeza del andlisis que Barth hace entre lo objetivo y lo
subjective (diferenciando, por tanto, el cardcter propio de
lo que aqui se esta Hamando melos), y las conclusiones a las
que llega con tespecto a Bach y Beethoven. No menos in
teresante es la reflexién que esto esconde, respecte al crite-
tio de Lo que podemos denominar aurEuticamente humane
(Mozart, segtin Barth). Cf. ibid., p. 188s.
30 Lo sagrado y la musica contemporanea
postulada por los rominticos. Son los tedlogos
como Schleicrmacher los que toman una posicién
clara frente a todo esto, apostando por la musi-
ca ligada a la Palabra cuando se craca de muisica
sacra o livirgica, y dejando el ambito de lo pro-
fano para el libre desenvolvimiento de la niuisica
instrumental. Pero comparece aqui, ya, la idea de
una superioridad de Ja musica tastrumencal sobre
la musica vocal, propiciande la idea, acutiada por
Wagner”, de mtision absolute.
En los concornos de este entervorizado am-
biente, se dilucida en el siglo XIX la problemiatica
de la musica religiosa y la religidn de la musica
ly del arte). No es vano, por tanto, el renovado
sacro de siglos
s por_las obras de. card
ince
anteriores (Palestrina, 0 Bach, mostrandose asf
un interés proveniente canto del mundo cardlie
co como del luterano). ETA. Hoffinann entra
rina como el
en la discusién, descifrando a Pale:
paradigina del arte religioso... del pasado!, y de-
thoven ¢
clara a Be exponente de un arte, segtin
A, plenamente evistiano. Pero, dira, no nos en-
gahemos: se habria producido uma pérdida de la
10, carl Dahlhaus, Li idea de le sutsica abohera.
Tradl, de Ramon Baree. Barcelona: Idea Books, 1999, espe-
cialmente p. 22ss.
yolanda Espinia 31
ggubstancia Cristiana», ya itrealizable (al menos,
al modo de Palestrina, y su sujécién estricta al
logos)» Y Beethoven encarnarfa ese espiritu plena-
mente cristiano, aunque no en sus producciones
de caracter eclesidstico'', sino en la miisica pura,
instrumental, particularmente en la sinfonfa,
que seria «el arte misterioso de los nuevos tiem-
pos, que miran ala espiritualizacién interior». La
sinfonia, musica auténticamente arcligiosa», re-
presencaria asi el paradigma de una Cristiandad
precursora de las «maravillas del reino lejano».
Liberada la religién del texto, se abre la puerta a
la experiencia de lo inefable.
Podemos comprobar que se produce aqui un
retorno a un aspecto de la mtisica, contemplado
en la Antigiiedad griega, que incidfa en lo en-
tusidstico, en la pérdida de individualidad, para
llegar a un estado de apertura a lo que estaba
més alld del /ogos. Ahora bien, lo que ciertamen-
te ocurre es que esta absolutizacién de la mtisica
dificulta, ¢ incluso inhibe completamente, la per
11. «En su Misa, Beethoven nos ofrece una mnisica
absolutamente bella y sin duda genial, pere en absoluto
una Misa», ETA. Hoffmann. Autobiographische, musika-
lische und vermischte Sch . Zivvich: Adantis Verlag,
1946, p. 330, y ss.
32 Lo sagrado y la musica contempordnea
cepeién genuina de lo sagrado, dado que, como
vamos a ver inmeciatamence, la miisica, cuando
sirve a lo sagrado, necesita mantener una necesa
ria rélacién con el logos.
Si profundizarmos todavia mas cn esta cues-
adn, observamos que en ningtin Caso se puede
desligar este aspecto de absolutizaciéu de la mu-
Cl
sica (en su aspecto a-racional, a-discursivo) con
un desenvolvimiento y critica al propio /ogos, que
comenzd en el siglo XIX -sobre todo como una
fuerte reaccién contra las ideas totalizantes de
Hegel, como por ejemplo en Nietzsche. No es
por casualidad. Y aunque no es este texto el lu-
gar adecuado para profundizar en esta cuestidn,
sf es preciso sefalar que, si queremos comprender
a fondo la problematica dltima de toda esta cues-
tidn, la consideracién de la musica y su telacién
con el sentimiento religioso adquicre una impor-
tancia inesperada,
Ha habido otras reacciones a ese absolutismo
de la razén (Cuyo paradigma habefa sido la ra-
z6n hegeliana) que no han renunciado, sin em
bargo, ala consistencia de una alteridad. Una de
las mas interesantes en Cpocas recientes es, en mi
opinidn, la de E. Lévinas, cuya relectura de la
historia del pensamiento se waduce, frente a la
inmanencia, en términos de repensar el tiempo.
_— —
Yolanda Espina 33
fin su temprana obra EL tiempo y el otro, Lévi-
nas lanza la siguiente cuestién: «3EI tiempo es la
limitacién misma del ser finito, o es la relacién
del ser finito con Dios?»'. Es decir, se pregunta
Lévinas si el tiempo es el limite de la inmanencia,
o sera, por el contrario, el acceso a la transcen-
dencia. No interesa ahora el desarrollo mediante
el cual Lévinas responde optando por lo ultimo.
Pero sf interesa sefialar que quiere dejar muy clara
la diferencia entre cl ser finito y Dios, y no solo
eso, sino que afirma que es precisamente esa no-
comunidad entre el ser finito y el Otro la que
garantiza la persistencia del Otro, la Alteridad.
Ahora bien, este modo de acceso al Otro debe
ser concebido desde una concepeidn diferente del
tiempo. Lévinas propone una nocién de tiem-
po como diacronia. Diacronfa significa negar el
tiempo continuo, esto €s, aceptar la discontinui-
dad en el tiempo, convirtiendo al tempo mismo
en la expresién de esa. no-continuidad entre el su-
jeto y el Ouro. El tiempo, asi, es concebido como
12. CE Emmanuel Lévinas. Le temps et Vinurre. Pastis:
Presses Universitaires de France, 1979, p. & CE También
el crabajo de José Marfa Aguilar Lopez. Traseendeneia y al-
teridad: estudio sobre E. Lévinas. Pamplona: Eunsa, 1992,
p. 129s.
34 Lo sagrado y la musica contempordnea
uc tiempo determinado por el Oro, y no por la
unidad dé pensarmicnco del sujeto (que Lévinas
identifica con la conciencia, y que imnplicaria una
concepeidn del tiempo como Ia explanacién en
diversos momentos de la unicad del Uno, lo que
se volverfa a recuperar en la nocién de totalidad:
éso seria, precisamence, Hegel, paradigma de una
lir), Diacro-
nia inyplica, por ranto, un ciempo discontinue,
la cual no es posible
identidad de
pues rompe la unidad del pensarmiento, med
ante
la negaciin de la linealidad irreversible de la conti-
nuidad de la presencia (una presencia construida
por el sujeto). Ahora bien: esto no significa una
pura tupcura. Muy al concrario, diacronfa expre-
sa la anterioridad del Otro, que nunca ha estado
«presente» (eso seria «pensar» el Orra; «presencia»
encendida como «conciencia»). Porque no se trata
de, en palabras de Lévinas, «pensar el Otro», sino
dé «pensar a parhir del Otro», Esta anterioridad es
un pasado que puede pasar por encima del pre-
sente, pero no por su absoluta lejanfa, sino por su
inconmensurabilidad con el presence. Lévinas en-
cuadra aqui el conceptlo de lapso, como el modo
propio de «concernir la diacronfa al sujeto», El
lapso es la expresién misma de la diacronia, es la
fi
radical pasividad de una subjetividad constituida
gura qué muestra, eh su radical cesigualdad, la
Yolanda Espina 35
en un tiempo que no es sx tiempo. Asi, el suje-
to no comienza en la conciencia, sino que existe
algo previo a toda conciencia: la imposicién de la
Alteridad sobre la conciencia. Diacronia signifi-
ca, por tanto, la no-coincidencia entre la subje-
tividad (que Lévinas diferencia claramente de la
mera Conciencia, propia de la filosofia moderna
del sujeto) y la alteridad, el Otro. Pero significa
también (y subrayo el «también») la relacidn que
se establece entre ellos’. Es una relacién siempre
usimeétrica, en yazén de su no-coincidencia; pero
una no-coincidencia que sigue siendo una rela-
cidn, en razén de la anterioridad del Owo. Por
consigulente, no es que él sujeto esté ev el tiem-
po, sino que él mismo constituye la diacronia. Y
as{ es posible la trascendencia.
Lo que nos interesa aqui de toda esta intere-
santé propuesta de Lévinas (y por eso la referi-
simetr fa.
mos en este texto) e& precisamente la la
Es decir, nos interesa esa inconmensurabilidad de
la representacion (en definitiva, conciencia) con la
nocién_de_infinito: y, a la vez, las posibilidades
que oftece a las formas de no-representacién y,
13. «Le temps signifie ce fenjours de la non coineiden-
ce, Mais aussi ce tonjours de la relation». Levinas, Le temps
et Lautre, p. 10.
hporanea
36
i considera-
Profundizar en
iMos Ese €
a sstidn, en relacién, sobre todo, al tiempo,
ta 6
nos llevaria por otros PUELOS que no son los pre-
» EN este
asiyo, Pero estamos ya en cispo-
sicién de comprender mejor lo que varnos a4
nuacion, directamence oriencado al andlisis
la relacién entre la musica y lo sagraco, y lo
y & )
que eso significa en las relaciones femporales que
se establecen en el seno de la musi
A CONTEMPO-
ranea.
Existe con respecto al arte un interesante ma-
tizen la distincién que el idioma espajiol (y otros
como el portugués, por ejemplo) muestra envre
los términos «sacroy y «sagrado». En una primera
aproxumacidn, hecha desde el uso cotidiano de
la palabra, el_término_«sacro» parece presenta,
incluso en su substantivacién, «sacralidad», un
caracter eminentemente adjetivo. Este cardcter
refuerza su aspecto de cualificacién o determina-
cién de aquello que adjetiva; por lo tanto, parece,
en efecto, que afadealgo-a_aquello_que-adjetiva.
Esto significa también que lo que afiade-vo-per-
tenece_a Ja naturaleza_o esencia de_aquello que
califica. El término «sagrado», por el contrario,
parece presentaren si mismo un cardcter eminen-
remente sustantivo, Incluso cuando lo utilizamos
como adjetivo («vaso sagrado», por ejemplo), pa-
rece que esa «sagralidad» que afade pasa a formar
38 Lo sagrado y la musica contempordnea
parte, ¢ alguna manera, de la eseacia de la cosa,
Lo cierto cs, sin embargo, que él Uso de ambos
éeminos, en el lenguaje cocidiario ¢ incluso en el
lenguaje especializado de muy diversos ambitos,
a uba WiprecisiGn que juega con arnbos
sencidos (el sustancive y el adjective), y ello da ovi-
gen a ciertas confusiones, que se manihestan ya
en el mismo rechazo que experimentamos ante
ciertos usos indiseriminados de ambas expre-
siones (por ejemplo, nos suena bien la expresién
amtisica sacra», pero si decimos «musica sagrada»,
parece ya que conferimos a la musica algo que no
le corresponde; oO que es
amos optando decermi-
nadamente por una muy ifica nocién de lo
sagrado).
En todo caso, lo que el andlisis de este uso co-
miuin del lenguaje parece indicarnos es Que © iste
una bidireccionalidad cn el conceproimismo de
aquello- que cali
En él caso del arte, lo que Ilarnamos «Sacro» O
fomMo_«sacro/sage ado»,
«sagrado» (juego aqui con la indefinicién pro-
puesta) esed referido a algo del mundo material
rminada cualificacién.
que adquiere una d
Pues bien, mediante esta referencia del nombre/
adjetivo
ee
Yolanda Espina 39
dad, tiene una cualidad objetual; pero refiere a
algo que no encontramos en ese 4 mbito, es mas,
que pertenece radicalmente a otro. A la ver, esa
cualificaci in que nosotros nombramos, se la po-
nemos- “nosotros, con un determinado sentido. Y
uae digo sentido, me refiero aqui al doble as-
pecto que podemos observar en el término: como
significado, y como direccionalidad.
Y¥ es que, en efecto, en aquello que designa-
mos como «sacro/sagrado» se expresa_material-
mente una direccionalidad /acia eso que es radi-
calmente Otro. Lo saero, en su sentido adjetivo,
que expresa una acepcién dindmica que parte del
hombre, es —y asi me gusta definirlo~ un gesto
desde | hombre. Pero en su aspecto de «sagra-
do», su «sagralidad» sélo puede proceder del
sentido que esa Alteridad confiere al gesto: una
direccionalidad desde el/lo Ow. A esta alteridad
podemos ponerle un nombre: lo Santo. Todo lo
sagrado (sustantivo) que refleja el gesto sacro (ad-
jetivo) tiene su origen en lo Santo (que seria, con
palabras de Lévinas, la «divinidad de lo divino»,
la absoluta alteridad en tanto que alteridad).
Ahora bien, lo radicalmente.Otro.no.necesita
manifestarse, y cuando lo hace, lo-hace para el
hombre bajo la forma, precisamente, de lo sagra-
do, Por eso podemos afirmar que lo sagrado no
AO Lo sagrado y la musica contemporanea
es la forma propia de Dios sino la forma propia
en que el homb betcioriy CON Dios!, Y ‘toda
—— ett
fouma, en efecto, para seco xealmen
: precisa de
una configuracién. Eo la clave de leccura de ese
sentido bicdireccional del gesto del hombre, este
ge esto configurador, cuando explicicamente diri-
gido a lo Santo, implica una acogida previa. Por
eso, la, 4 dSacrd alice id» de & Ua spblgaier aple NO. viene del
ado que i impli
= lo divino, de lo Santo
ee aaa ORES
consecuericias én - diversos donb, tiene en
p | es
el arte Cr ge neral Una Cons cuencia fundamen-
el reconoeimiento de
tal: la pe
mea, €n su configuraci 1On
g
uaa delimitacién espec
cambien foernal. I Por eso esta delirn jn de
ser, en el arte, matertalmente clara. Y por eso la
fundance dialéetica entre forma y contenido en
olverla real-
grado y ta
hechicerfa, diferencidndolo de la pureza que caraccerizaba a
I. Lévinas expresaba est distincidn, sinc
mente, cuando hablaba de la contusién enere le
lo Santo. CE Emimanuel Levinas. De lo Sagrado a lo Siinto,
ras, 1997,
p.O Iss, Quizd, no se daban tas condiciones para resolverla,
free nuevas lecruras telecon, Barcelona: Riopec
por el significado de la suprema enearnacidn del sageaco/san-
fo que es Jesueristo, una significacién omisa en cl judaisme,
aaa
Yolanda Espina 4)
el arte adquicre aqui una significacién nueva y
exclusiva, en base precisamente al modo singular
de precedencia de su contenido.
Asi, desde el punto de vista del contenido del
arte, lo sagrado ho es meramente ub ser, sino
un Objeto (an objeto que, sin duda, podemos fe-
muttizar, y de hecho tematizamos). Pues bien, es
en la distincién entre Objeto y tema donde nos
s formas © mo-
encontramos con las 1 /muy diversas
dos de a proximacion alo sagrado, que da, tame
bién, diferentes grados « de aproximacién’, como
a
Vamos a ver inmediatamente. Si comenzamos con
la cuestién de la tematizacién de lo sagrado, ha-
brfa una primera aproximacisn, de cuya eventual
equivoca derivacién sefala muy bien un ejemplo
T. Burckhardt: «El pensamiento cristiano [se 1e-
fiere a los primeros tiempos del cristianismo], con
su orientaci6n sotcrioldgica, exigia un arte figura
tivo; el cristianismo no pudo, pues, prescindir del
legado artistico de la antigiiedad; pero al asumic-
lo, se incorporé ciertos gérmenes de naturalismo,
2. La concrecién de esta idea en los términos «gra
dos de aproximaciéne la debo a Paulo Bernardino, antigue
alumno mio de Estética Musical Sacra en la Escola das Ar-
tes de la Universidad Catdlica Portuguesa, y accualmence
organista titular de la Catedral de Coimbra.
42 Lo sagrada y la musica contemporanea
en él sentido anti spiritual de este érmino, y a
r de coco el proceso de asimilacién que este
pe
legado experiment a lo largo de los siglos, su nae
turalismo lacente no dejé cle manifestarse cada vez
que la conciencia espiricual se debilitaba»’. Prosi-
gue aun este autor, en nora a P. c de pagina: «Se
dy OO Canto de los gérmenes de raclo-
palismo filoséfico incruscadas en el pensamiento
ciano, y esto corrobora singularmente lo que
decimos del arte». En un extrerno contrario, fe
ren absoluto
mitizar consistirfa en Ho estable
separacion entre lo Santo y su relacién con El
acesacralizar, no la
{lo sagrado), que: conelu
relacidn que puede expresar el ¢ €, Sino o-el are
mismo, desvinculandolo ¢ ario,
“1 la
Una vez dicho esto, vamos a cent
nmasita. Los niveles de aproximacién a lo sagrado
en la miisica tienen que ver con la consideracién
del arte en dos sentidos, que implican, a su vez,
dos niveles de consideracién de lo transcendence,
l
todo a te- de un gf ido eminence
prune. lugar, como marnifestacién —cormita
le una inmae
NENG
“11 €S( sely-
qué aleanza su propio lini
3. Titus Burekhacele. Prvedpios y wttudus del arte si
Sophia Perennis lose J. de Ole
Palma de Mallorca:
deta, Editor), 2000, p.51.
yolanda Espina A3
cido, y como todo arte, la_muisica es expresion de
sinads
la buisqueda y encuencro del hombre con es
alld d sf Miso, y que ha sido definide Ose ha
intentado definir de muchas maneras a lo largo
de la historia. Este sentido que roza lo transcen~
dente de lo inmanente no es en absoluto indife-
renté, sino que refiere al sustrato antropolégico de
la biisqueda y eX presién de lo transcendente en el
hombre. En segundo lugar, como manifestacién
de una _relacién explicit con lo transcendence
entendido en sentido propio, esto es, como una
relacién con una Alteridad como tal reconocida.
Desde cl punto de vista de esta ultima rela
cidn, explicita, la_mrisica_muestra_también dos
niveles. El primero es el nivel.de la.precensién de
una perfecta adecuitcion de los medios musicales
a
(partiendo, por tanto, de Jo que Ja thusica real
mente es). Aqui nos €ncontramos coi lo que pro-
piamente podemos llamar «anuisica sacta», como
su maxima expresién.
La musica sacra sé in, ibe en_el marco.
perlec > dee: xpliciacién de fs sagrado, SSI Gs,
la funtion 1 livdegic a La miuisica auténricament
4. Muy interesante es a este respecto la conterencia
pronunciada en la Catedral de Nocre-Dame de Parts el 4
de diciembre de 1977 por Olivier Messiaen, donde deseribe
grads y 1a musica contemporanea
Ae}
sacra (y cor ello me refiero a coda musica que
cucopla nitidamence esa funcidn ricual) presenca
eMCaS ChUC lac:
cre.
se complemencari para realizar esa funcién
WAN, Se enrcrecejen y
Linten-
tionalidad, adecuacion ¥, aunque es un elerr
TNR ee
excerno a los dos anteria
ripe, ef ctivamente,
int en win ali
co),
n especitico (I —_
ri a = dl
qn ue ésie sea a ales nzado; ref lere, ef
F
su funcién. La conrextualizacién siata la obra
fe iflitiva, a la Correspondencia ence la auusica
musical en mbite pe ara él quiet fi
le confie re todo é los elementos p para la Compr
sida del aleance L, incluso, de su magnicud are
cistica’
tres modaos de adecuacisn ¢
sla miisi
sica lictirgien (que dl adscribe uinicamente al canto gresocia-
no), la musica religiosa (Coda aquella que buse
ar el
| weles-
miscerio divino) y ta muisica-color (que nos conduce
lumbramientom que abre las puercas a la fe), CLM
Olivier. €
STAG,
nferénce de Notre-Dame, Paris Ledue, 1978.
feato, Qualguiees
por ejemplo, puede ser rep
elas Prsdorsescl
ntada, sin euela, en ; mes
mecnclils SURE, EO Cl MGS
-
Yolanda Espiftia 45
Existe rambién, como ya mencionado, un
segundo nivel, que € ‘| de una explicita declara-
cion de Ja Alteridad de la referencia, que se hac
través de lo musical, pero sin entrar directamen-
te en la funcidn ritual (6 una extensién de ella)
sino précisamente a través de un uso mas libre
de la mtisica y sus recursos. Este es el nivel de
lo que podrfamos lamar lo religioso. Pero aqui
sigue siendo fundamental lo explicito de la refe-
rencia, que va a guiar, también, clertos aspectos
de la composicidn, porque el elemento referencial
lleva en sf misino la necesidad de esa separitetdn.
La cuestidn es: gc6mo se da musicalmente esta
separacién? Decta al inicio de este ensayo que
toda relacién-genuina-de lantisica con lo. sagrado
sdlo podia ser bajo la forma de aazto. Vamos ya te-
niendo los elementos necesarios para comprender
esta afirmacidn, y que ahf reside su funcionalidad
musical. Porque en la esencia misma del canto
existe_un elemento re rencial inherente, Conse-
cuentementé, se han de configurar y respetar de-
terminados criterios formales que, siendo diferen-
ala de_conciertos, pero, aunque
dc Agostoscn una gran
igualmente magistral, estarfa siendo interpretada fuera de
su CO.
Exto. gue_es cl que le da codo-su-senddo: latiturgia
de Ja Semana Santa.
Le sagradoy la musica contemporanea
e NOS
de neferenc
bre eyvemente una clave ats la re del
2 CL =
coma ligado a ie VOZ dita y Como
rai. envender, a la vez, COMO UNA Cont
Tal 8& pr
nuacién de lo corporal, como una extensién del
0 gue encuent
propio cuer a, en su oe
ee
cidn, un modo de sxpresisn. En ¢ él :
nido considal 1do en sf mismo va prtnuponis un
particular concurso del elemento propiamer
humane, en la emisién del sonido realizado por
la voz humana ¢ se produce una cohe 6a inme-
—
puramente fi
Peon tec Menlo
Tsonido y la nat Eur lex: a espech ific CUE T=
te espiricual de la vor
zc Schaeffer, p pionero de la rriisica concreta, podia
diata encre él aconteciei {sico ico de
6
P or eso un musi ICO COMO
afirmar que la vo
Gra el tinico > ins ISCTLUMENTO CO-
muna todas las ¢
6. Ya Hegel afirmaisa que la meloclia expresa en ta
Ja voz humana es en el hombre, CE Libelr:
r 1828/29,
in elt
muisicn lo qu
Asthatile nach Prof Hegel im Winter Sere
Ms. 139, (§
cfert. Anuario Filas
Bibliothek, Keakau
Jagellonis
vo establecido por A, Gethmann:
29 (1996), pp. I
7. Ch Pierre ae
titions du Seuil, 19
. Taint des objets srusica
7 Yolandakspiha
samiento vincula desde su origen el estudio de
lo especffica mente musical al canto, y a su subs-
tancial unién con la palabra; ahora bien, en esti
A
unién, el canto « vali el aspecto expresivo de la
rei movimiento del corazdn.
palabra, y dinami:
Pero hay todavia mds: el canto, incluso abstratdo
de las palabras, representa siempre su referencia
aellas. El canto es siempre un me/os que refiere,
Sino, no es
eta o indirectamente, aun lo,
canto ~aunque, sin duda, fue la progresiva abs-
traccién del melos lo que fue conduciendo a la
independencia de la miisica instrumental, como
ya hemos visto. Pero la musica instrumental no
es, rigurosamente hablando, canto.
Existe atin un sentido del canto que ya San
Agustin contemplaba: jubilare sine verbis. Como
afirmaba bellamence: «{...] EJ mismo [Dios] te
sugiere la manera cémo has de cantarle: no te
preocupes por las palabras, como si éstas fuesen
capaces de expresar Jo que deleita a Dios. Canta
con jubilo. Este es el canto que agrada a Dios, el
que se hace con jribilo. ¢Qué quiere decir can-
tar con juibilo? Darse event de que no podemos
expresar con palabras lo que siente el corazdm. Y
continuaba: «En efecto, los que cantan, ya sea en
la siega, ya en la vendimia o en algtin otro traba-
jo intensivo, empiezan a cantar con palabras que
4g Lo sayrade y ia musica Contermporanea
smaniffiestiar su alegria, pero luego es can geande la
aleeria que OS invade que, al no poder enpresarla
con palabras, préscinden de ellas y acaban en uy
siomple sor vd de jibilo. €:)j tibilo es un
un somide que
Sat lo qu qu
és atin lo que afa-
el mas ade
aclucido en palabras, x
in 70 eel pad
tle ent pelabras y, por otret pay
te, no te es licito cellar, lo unico que puedes hacer
es cantar con pibilo. De este mode, el cova
2200 Se
alegra sin palabras y la intrensidad del gozo 0
se ve e limitada por ar unos vocablos. ¢ Cane:
Aqui
da unién entre el canto y la voz huraana, corno
dle con
maestria y con jubilo» eucra
ila profune
ui elemento dina mizacdor de todo un neo de
emociones que, en cuanto conf.
manifestacién sonora, man
dad mas pura del interior del hombre. Pero tene-
8 San noun tnar fa Ps
CCL 48,
andlisis en occured de
» Salmo 32, sermon 1,
254. Los énfasis son mos. Para un
significado del jwbiders, cf. el
yo clisica y magnilico estudio de Walter Wiora: “ubilare
sine verbiss, ea: Higini Anglés et al. Ay memoriam jac ues
Hlaariedschiin. Seen urg: PEL Pleira, 1962, pp. 32-65,
Yolanda Espina 49
mos que hacer norar aqui algo de suma impor
tancia: San Agustin, puesto que esta hablando
de cantar con jubilo (jabilire) a Dios, no pierde
nunea él elemento de referencialidad: «empi
nh
a cantar con manifestacién de palabras |énfasis
info] su alegefa». Es sélo después cuando el smelos
puro cumple su funcién de dinamizar el mundo
de emociones que en torno a ese conocimiento
se congregan. Y al hacerlo, libera en cl mas alto
grado Ia dindmica de la subjetividad receptora y
acogedo
Asi pues, la midisica, en cuanto ligada a ser
expresién del vinculo con lo sagrado, es siempre
canto, Esto significa que mantiené, necesari
mente, la referencialidad con el /ogos que la pre-
yencialidad
cede. Los modos de mantener esa re
corresponden a un proceder artistico capaz de
entender y articular en diferentes contextos los
tres elementos antes mencionados, esto és, inten-
cionalidad, adecuacién y contextualizacién.
Y por fin, scdmo se cumple lo que acabamos
de referir en el contexto de la mtisica contempo-
ranea? Mi tesis es que se cumple de igual forma:
mostrando un vinculo referencial, que, simple-
mente, concretiza dentro de parémetros diferen-
tes. La adecuacién que se exige entre la forma
musical y el contenido religioso que se hace ma-
nifiesto en lo sagrado implica, en efecto, la ade-
cuacién de la forma, para que pueda servir a la
referencialidad del Jogos. Pero «adecuacién de la
forma» no » implica uniformidad de estilo. \ntere-
sa Winicamente que se mantenga esa referencia
lidad. La referencialidad se mantiene mediante
pardmetros antropoldgicos y formates (unidos a la
esencia misma del canto, como acabamos de ver),
que también se codifican mediante parametros
culturales.
52 Lo sagrado y la musica contemporanea
La miuisica contemporinea (llamo asia la que
se ha desarrollado a partic del fin de la Tl Guerra
Murdial hasta nuestros dias) manifiesta une
de tendencias, cuyo denominador com
| sonido tie
brisqued: ide las posibilidac qu
rentemente la btisq ueda de
eo st MW mo, Wy cons
s posibilidades de nueva estructuracién. Evie
de
iner
neemente, el desarrollo de nuevas tecnologias
menta el aspecto experimental de gran parte
de estas miisicas. A la vez, no se puede desligar su
4
ético en el que parecen
andlisis de un contexto es
concentrarse dos corrlentes basicas de todo el arte:
contempordneo: una, conceptualisca,—ligada_a
una © tica de la EXPER; y olfa, muy centfar
SS ee 4
anacuraleza del yaterial
daen Ja investigacion de
xploracién de las posibilidades
de cada arte. La
del sonido llevé, desde las primeras décadas del
OmMevos
siglo aR, ala a biisqu la de
LUMENCOS tradicionales
Lee Z
¥, por ranto, de los sonidos habirualmente pro-
ducides por ellos (lo que CONOCEMOS por «hotas»,
de cardcrer fundamentalmence abstracto). Aqui
podemos ver el orl con de la mu A conecreta, la
muisica_clectroni usién dé ambas, la
electroacts
Mt
to de la muis
Por su parce, en el aspeo-
a que refiere al orden sonoro de la
sucesién, ya con el dodecafonistmo de Schénberg
-
Yolanda Espifa 53
se habfa alrerado la idea de centralismo inherente
a las formas modales de la miisica (incluida la
tonalidad). Pero la idea de organizacién musical,
en consonancia con ese renovado interés en el
sustrato material de la miisica que es el sonido,
derivé hacia un nuevo concepto de organizacién
capaz de contemplar otros aspectos inherentes al
sonido en sf mismo, mucho mis alld de la altura
la duracién. Esto condujo a lo que se denomi-
né serialismo integral, A la vez, al racionalismo
inherente a una muisica producida en laboratorio
(con lo que de ruptura con la ufada tradicional
de la ejecucién musical ~compositor, intérprete,
oyente- traia consigo), se contrapuso una mutisi-
ca_que, i instalada en una estética que pretendfa
unir el arte a la vida, abogaba por el elemento
de “espontaneidad. Surge asf la misica alcatoria,
la indeterminacién, etc. (que también implican
una ruptura con Ja trfada tradicional, suprimien-
do, esta vez, las barreras entre compositor, pti-
blico ¢ intérprete). Por otra parte, no es menos
importante el hecho del desarrollo tecnolégico
inherente al uso de ordenadores 0 computado-
res, que abre ya también nuevos horizontes en la
musica electrénica y abriré todavia nuevas for-
mas de sonoridad, aunque lo mas interesante en
este tipo de musica es, en mi opinisn, la idea de
Ba Lo sagraclo y la musica contemporaney
un nuevo modo de companer y los desalios que
lanza a la propia percepeidn rnusical come tal.
Eo da mas rigurosa actualidad, tenemos avin las
posibilidades abiercas con la revolucién iniciada
con la expansién de la muisica por raternet, etc.,
gue posibilita nuevas formas de experimencacién
espacio/temporales en la produccién, recepeidn y
I,
Naturalmente, conceptos cradicionales
cucién mus
armonia, melodia y ritmo, que siempre han sido
-y siguen siendo, en su sentido mas amplio de
horizoncalidad, verticalidad y necosidad de ar-
ticulaci6n~ fundamentos de la miisica, precisan
una _oueva lectura conforme a los nuevos paré-
metros. En este sentido, quizé pensamos que
tenemos que abdicar de muchas cosas. Sin ere
bargo, no es neécesariamente asi. Veamos lo que
iaen en su Téeniva
scribe el compositor O. Me
de sni leaguaje musical: «Sabiendo que la musica
es un lenguaje, proctiraremos primero que «hae
ble» la melod ia. La melodia es el punto de par
tida, ;Que no deje de ser soberana! Y por nauy
complejos que aD AUCSTTOS riemos Wi nelodfas,
No fan de arrastrar tras ellos; al contrario, la
obedeceran como fieles servidores; en particular,
la armonsa ha de ;
siempre la «everdadera», dz
que existe en estado latente en la melodia y de ella
Yolanda Espifia 55
ha nacido desde siempre. No por ello desechare-
mos las viejas reglas de la armonia y de la forma:
constantemente habra que recordarlas, sea para
acatarlas, sea para ampliarlas, o bien para afiadir-
les otras atin_mds viejas. (las del canto llano y la
ritmica nica hindt) o més recientes»'. Quien esto dice
fue (murié en 1992) el maestro, ademis, de mu-
chos de los grandes nombres de nucstro tiempo,
como Stockhausen, Boulez o Xenakis. Era Pierre
Boulez quien hablaba, en el mismo horizonte,
de intentar crear la estructura sonora a partir del
material’. La melodia como un continuum tem-
poral es s algo, e1 evid entemente, que hay q que pensar
en otros términos (en este sentido se manifiesta
Boulez: lo que prima no debe ser la estructura
~y, por tanto, no la sucesién— sino la materia so-
nora). Pero, por ejemplo, la melodia asf anterior
mente concebida se encuadra en parametros pre-
existentes de cardcter cultural. Hoy en dia se da,
por el contrario, y ante la abstraccién creciente de
1. Olivier Messiaen, Técnica de mi lenguaje musical.
Trad, de Daniel Bravo Lépez. Paris: Leduc, 1993, p. 8. Fl
én
sis es mio.
2. Cf. su célebre y conuovertido articulo «Schoenberg
est mort», cn: Reléves d’apprenti. Paris: Editions du Scuil,
1966.
56 Lo sagradoy la musica contemporanea
1, una universalizacién de los
paramecros
n que dificulea, sin | duda, él contacto
onal inicial con el oyence que escucha ¢
de dereconinadas retOciers ih eto, a la
ver, tal abstraccién ayuda a Ja incorporacién a ta
esceria universal de otros compositores y sensibi-
lidades’, y esto consticuird, sin duda, junto con
el crecienre desenvolvimiento cecnoldgico ‘y las
consecuenctes posibilidades sonoras, uno de las
factores de mayores sorpresas y cenovacién en la
nuisica del Futuro.
Pues bien, desde este contexto, EcdM0 ES po-
dd c
sible la adecuacién entre estas nuevas man
concebir | la muisica_y el vinculo con lo sagrado,
s
oui los parame rOS que explicabamos anterior
maence?
ha hecho
Voy a comenzar afirmando que s
en nues ica sacra. Y
y ye hg
ta €poca gran mu
toda ella sigue sienda canto, Lo primero que cons-
tatamos ¢s que los grandes composicores que han
escrito explicicamente musica sacra, o al menos
de tema religioso, han vuelto siempre, cuando
3. Asi podemos &
tender, por cjemplo, cl uso que el
roitsu (930-1996) haefa de inseru-
él marco dé una orques-
compositor Toru Lal
mentos cracicionales japon
fa sinténiea tradicional.
Yolanda Espina 57
han escrito este tipo de mtisica, a algun tipo de
comprensibilidad melddica', ligada, sin duda, al
sentido del canto. Por eso, y desde los presupues-
tos dados anteriormente, vamos a intentar esta-
4. Esta necesidad es ya evidente, por ejemplo, en
la obra de Karlheing Stockhausen Gesang der fiinglinge
[Gintico de las adolescentes} (1956), una de las: primeras
composiciones electroactisticas. Dentro de la niovedad
que representaba la unién de la mui tay la mii
sica clectrénica, y dentro del universo de sonidos que
ica conc
idn musical al utilizar estas técnicas,
abrfa cn la compo:
era nuevamente la voz (de un adolescente) la que repre-
senraba el elemento «concreto» (real, no generado clec-
trénicamente), vinculando la composicién a una man-
tica verbal, necesario elemento de inteligibilidad ser
ble. La voz personiticada en el muchacho que entonaba
el Salmo 150 del Libre de Daniel era el elemento huma-
nizador, Esto implicaba, también, cl necesatio concur-
so humano (del intérprete) en la estética de la creacién
serial integral. Pero desde el punto de vista del contenido
extra-musical, no existfa, ademas, otra manera de man-
tener cl sentido del canto. El resultado sigue siendo de
tna gran belleza, Hay que sefialar aqui algo que no me
parece secundario, y es que Stockhausen pretendia, de
inicia, componer una Misa: (CF. John Smalley. «Gesang
der Jtinglinge: History and Analysis», 2000. Notas para la
serie de conciertos, «M ieces of 20th-Century Elec-
tronic Music: A Multimedia Perspective. The Columbia
Universicy Computer Music Center», Lincoln Center,
July 2000, New York).
58 Lo sagrado y la musica contemporanea
rele de tipologia del acexcamiento a
bleeer ana es!
lo sagrado, dela mano de significativos composi
to
contemporaneos.
‘Tenenos que comenzar con él ya menciona-
do Oliv
ral. Messiaen es un catélico confeso, que
uadigma cel serialisrno
rite
Leese t
revela en toda su obra y toda su vida una ine
equivoca posicién espiricual. Muchas obras por
él compuestas manifiestan un vinculo explicit
con lo sagrado. Los titulos de sus obras y $u ine
cencién asf lo expresan. A la vez, Messiaen nun
ca compuso nada estrictamente littirgico ligado
awn PeEXto. to, que realmente puede parecer
bastan sorprendence, oe debe, pienso, a las con
diciones dadas por su propio lenguaje thusical.
Casi toda Ja musica vocal de Messiaen tiene un
texto compuesto por él, debido a le particulart
sima exploraci6n que hace del vice, y que ha-
fa inadecuados muchos textos (litvirgicos, por
tanto, ya dados) a su precensién musical (existen
vatias excepciones, que no hacen sino confirtnar
él criteria principal de Messiaen). Por eso, por
ejemplo, su tinica Misa (Adis de Pentevostés) es
en realidad una obra para Srgano. (retomando
la gran tradicién Francesa de Srgano licdirgico)
en la quc estin escritas las fases requericdas para
momentos de acompatamiento instrumental
lm
Yolanda Espina 59
(Entrada, Ofertorio, Comunién...)°. Esto indica
la clara posicién del revolucionario Messiaen con
respecto al tratamiento explicito de lo sagrado
en su musica: un profundo respeto por So litur-
gico, de manera que renuncia a tratarlo en forma
de texto, cuando eso representa una quiebra con
su lenguaje estructural musical. Por otra parte,
y como sefial de la profundidad de su posicién
espiritual, no renuncia a tratar explicitamente
lo sagrado desde ése que es su propio lenguaje.
Asf, son numerosisimas las obras en las que Mes-
siaen refiere programaticamente lo que su mtisi-
ca quiere expresar. Un ejemplo claro es su obra
para érgano Meditaciones sobre el Misterio de la
Santisima. Trinidad. ¥\ sentido de canto apunta-
do a to largo de toda esta intervencidn se puede
yer en el contexto de cémo Messiaen interpreta
5. Pedro Aizpurtia (1925-2018), macstro de capilla
de la Catedral de Valladolid y una referencia en compo-
sicién y mnisica sacra, a quien tuve la grata oportunidad
de conocer, me comentd en una ocasidn que la funcién.
del drgano_en_la iglesi
cspititual. Esta funcidn organtstica esta particularmence
preservada en la intencionalidad de esta magna obra de
a eta la creacién de un ambiente
Messiaen, él mismo arganista de la Iglesia de la Santfsi-
ma Trinidad de Paris desde muy joven, hasta su falleci-
miento,
60 Lo sagrado y la mtisica contemporanea
aqu{el sencido ¢ | dagos en el puro metas, Prece.
euna decallada deseripcién escrita de las
dida
incenciones del autor, en las que s
ala los (EX tOs
gue va a meditar, algunos de ellos de la Sagrada
Escritura, otros de Sarto Tomis, etc. Messiaen
inicia estas Meditaciones con una tnelodia mo-
dal al Org: UNO, Que remiite eli Warnence a la tradi-
ual de un snclos gee Or nO; oO enuncia
una “explici acién de un cédigo musical ligado a
su discurso organistico (que, aun sin serlo, vive
de la reterencialidad del melos gregoriano). Ase-
gurado el punto de referencia, Messiaen utiliza
después todos los poderosos recursos seriales
en el 6rgano para engrandecer la dimensién de
lo sugerido por la voz principal, que es aquello
que en detinitiva se medira. En lo que respecta
al resto de su obra, Messiaen la contagia de esa
|
tra (la naturaleza, el armor humane, etc.). Pero
ancia
exul riricual que wo elo con la tie-
No qui rO. dejar de citar unas palabras Suyas, CS=
critas Como prefacio, precisamente, a esa magia
obra organistica que acabo de mencionar: «Las
eC senciTicas, las a lanes
Selogabats aise ve al contrario,
han aumencado mas ain nuestra ignorancia,
Yolanda Espina 61
mostrando siempre nuevas realidades mas alla
de lo que crefamos ser la realidad. De hecho, la
unica ealidad es de otro orden: se sittia en el do-
minio dela. Fe, Y sélo mediante el encuentro con
un Otro podemos comprenderla, Pero antes hay
que pasar por. la muerte y la resurreccién, Jo que
supone la salida a fuera del tiempo. De un modo
bien extrafio, la musica puede prepararnos para
ello, como imagen, como reflejo, como s{mbolo.
De hecho, la misica es el eterno didlogo entre
el espacio y el tiempo, entre el sonido y el color,
dialogo que conduce a una_unidn: el tiempo es
un espacio; cl sonido es un color.
Otro ejemplo eminente de gran musica re-
ligiosa de nuestro tiempo es la Pasién segin San
Lucas de Krystof Penderecki. Aunque compues-
ta ya hace algunos afios (estrenada en 1966), es
en mi opinién una de las obras de carcter sacro
mds poderosamente actuales. Fue realizada por
encargo para la celebracién de los 700 afios de la
catedral de Miinster (el elemento de contextuali-
zacion esta aqui perfectamente representado). El
vanguardista Penderecki, que tenia entonces poco
6. Olivier Messiacn, Au lieu de ta préface a Médita-
tions sur le Mystére de la Sainte Trinité. Dabringhays und
Grimmm. Production by Werner Dabring haus, 1995.
62 Lo sagrado y la musica Contemporanes
mas de 30 afios, no renuncid al uso de los clusters
junto con esquemas gregorianos, en uba magna
obra concebida en latin, y en la que: de paso revo-
lucioné el papel del narrados, al hacerle, exacta-
mente, narrar, hablar. Su uso de elementos seria-
les y de sonoridades electroactisticas no hace sino
reforzar la idoneidad del recurso a medios mas
tradicionales (por gemplo, la tonalidad), cuando
el deseo expresivo exige ral claridad o brillantez
(en su magnifico final, por ejemplo). La obra de
sulta ser, asi, up ccompendio de la
sidad cristiana -enunciada en su_intempo-
ral cexto en latin y recurriendo a todos los me-
dios nnusicales.que una cradici6n tan larga como
al tiempo en el que vivimos ha ido acumulando,
7s, Viva, Como comenta-
para hac
ro quiero anadir que Penderecki ha compuesto
muchas otras obras de cardcter s?
ro, aunque en
los Gleimos afios ha variado sa lenguajé, utilizan-
do medios musicales menos vanguardistas. Es
una opeién del compositor, pero a mi me sigue
ca extraordinaria Pastén,
gustando mucho mas
que reconcilia la tradicién con la vanguardia, ex-
presando én) mules Cro ciempo ese Menlo interme
poral de lo divino que cruz
Un ej
sica perfectamente litvirgica es la del compositor
la historia y los estilos.
emplo, de rigurosa actualidad, de md
Yolanda Espifia 63
estonio Arvo Part. Toda su obra manifiesta la
clara referencialidad del canto. El propio Part
afirma: «La Palabra (de Cristo) escribe la musi-
ca». Part, cristiano ortodoxo, une en su musica
la tradici6n de Oriente y Occidente, aportando
a la composicién occidental el sosiego y el talan-
te contemplativo de la espiritualidad oriental,
expresado en una musica que se suele calificar
de «minimalistay por su compleja simplicidad.
Respecto a su forma propia de expresién, Part
dice: «Mi miisica llega siempre después de que
he guardado durante largo tiempo silencio, en
el sentido propio de la palabra. (...) He descu-
bierto que es suficiente cuando una simple nota
es tocada maravillosamente. Esta simple nota, o
un momento de silencio, me conforta. Yo trabajo
con muy pocos elementos —con una voz, con dos
voces. Construyo con los materiales mds primiti-
vos: con la trfada, con una tonalidad especttica».
Es evidente ya la _importancia dada al juego con
el silencio: «el silencio es siempre mas perfecto
que la musica. Solo hay que aprender a escuchar-
lov. Los titulos de las obras de Part son perfec-
tamente significativos. De entre ellas, podemos
mencionar la Misa Berlinesa (encargo para el 90
aniversario del «Deutscher Katholikentag», en
1990), cuya versién original era para cuatro voces
64 Lo sagtado y la musica contemporanea
y drgano, aunque posteriores versiones a mpliacon
las voces a coro, y el orga noa cuerda. Pero sobre
toclo destaca su Pasién seein San Juan, coo la que
vuelve a la préccica dé la gran composicién de
caracter lictirgico-religioso. Introduce en ella un
cartccer claramence universalizance (aleerando la
tradicién alemana, como ya habia hecho Pende-
recki) al usar el texto latino de la Vulgata, y uni-
Ficando asf él concepto de dos liturgias. El uso
compositive sefala (como toda la obra de Pir)
LU sé
ido tntemporal de la musica, que pretende
anscenderel tiempo en una sucesién que se de-
ender upo en
-en_ cada sonido, haciéndola asf apta para el
didlogo con lo divino, con la evernidad. El resul-
taco nos retrotrae, tambien, a dmbitos modales y
auna simultaneidad que cecupera el sencido ver
deal de las grandes catedrales gdticas o la muisic
de Perocino’. Como afirma Pare, «Mis ra(ces @s-
piricuales estén en latradicionve regoriana.
No MME EN CUeN LL. cémodo en las Paslanes Que
teatralizan ta muerte
La [glesia es el
mundo dé la teflexién y ta profundidad, deja las
7. ES interes:
ite mencionat aqui, y uo es algo sor
prendence, que sus composiciones har sido frecuentemen-
(© interpretadas por grupos tiusicales especia
musica ancerior al 1600,
Yolanda Espina 65
emociones y los afectos al teatro. ¥ en este senti-
do, mi mtisica es fruto de la devocién y elimina
todo lo que pueda dispersar la concentracién del
oyente»’,
Una segunda tipologia la tenemos en algunas
obras espectficas de compositores que, sin postu-
lar ninguna creencia precisa, o al menos sin ha-
cerla explicita, sin Ieee han sale obras
referencialidad” aaa y que han accedido a una
expresividad particularmente poderosa al aliar su
talento creador y compositivo con un acercamien-
to humilde al misterio del limite. Un ejemplo de
ello es el famoso Requiem de Gyorgy Ligeti, una
obra que trasciende lo temporal para situarse en
lo ultraterreno. El Requiem, compuesto en 1965,
confiere ese sentido del Ifmite, en el que el recur-
so a medios electrénicos y otros afines no hace
sino reforzar el dramatismo de la oracién de los
muertos, con una progresiva ascensién hacia la
luz (en una titima parte compuesta, en realidad,
8. Arvo Part, cn entrevista con Javier Pérez Sens. El
Pais, 27 de marzo de 2001, Para notas anteriores, ch CD
Passio. Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem.
Paul Hillier, The Hilliard Ensemble, ECM New Serics,
Germany, 1988.
66 Lo sagrado y la rtisica contemporanea
posteriormente), que la técnica de su musica reo
alza magnificamente. Ligeti, fiel a lo que habia
prerendido, renuncia aqui en parte a un lenguaje
XCrémo, para poder xpresat, en de-
vanguardis
finitiva, ese sentido vileimo del canto, obedecier-
do al espiritu del texto y al sentido transcendente
de su contenido. El elemento de referencialidad
esta asegurado por el propio texto, qué es, en efec-
co, el texto en latin de la misa de difuntos de uso
colectivo durante siglos (tiene Latroito, Kyrie, De
die judicti sequentia, y Lacrimosa; su Lux: Aeterna,
como acabo de refer, fue compuesto posterior
mente’). Ligeti ha declarado con respecto a esta
composicién: «Mi Réquiem (...) no es litirgico,
Yo no soy catdlico, soy de origen judio, pero no
sigo ninguna religién. ‘Lome el texto del Réquiem
por su imagen de la angustia, por su imagen del
do ance el fin del mundo». Pero lo cierto es
que, Aunque aqui tendriamos aplicar el CONCEPto
de tratamiento musical de un fema religioso (por
lo tanto, : Lobra carece de
puede afirmar ¢ que
int ncionalide id eu sentido escrtc to), el Requiem
Sobre Lace aeterna, ct. la tesis doccoral, cefercnctal
para esta obra, de Pedro Monteiro: «Ordem, Caos ¢ Perce-
palo. Um modelo tedrico © analitico para Lux aeterna de
Gyorgi Ligeti» (Oniversicdade Catslica Portuguesa, 2013).
Yolanda Espina 67
llega realmente a atisbar el Objeto: al menos,
desde el punto de vista de lo humano enfrentado
al misterio de la muerte. Ligeti usa en esta obra,
como decia, numerosos recursos vanguardistas,
particularmente recursos electrénicos. Pero reali-
za también una lectura de la tradicién, al no evitar
tratamientos de la polifonia vocal clésica, mode-
los de expresién fugados, o un particular uso de la
orquesta, por ejemplo. ‘Tal lectura parecia necesa-
ria en esta obra, pienso, por dos motivos: la fideli-
dada la referencialidad del texto, comprendido en
su esencia por el gran compositor, que exigia que
los medios musicales tuvieran algtin aspecto de
comprensibilidad ligado a la tradicién", Y tam-
bigén para expresar, de nuevo, la intemporalidad
del enfrent:
amiento del hombre con la_muerte,
10, Preguntado una vez Ligeti sobre sus referentes
musicales para escribir un Requiem, cespondié que, aunque
conocta los de Monit y Verdi, no conocta los de Cherubini
© Berlioz, pero que en todo caso estaba influen
Perotino y Machaut. En la misma entrevista, Josef H
le hizo notar que, en ciereas obras vocales tradicionales, esta-
mos acostumbrados una misica que sigue el mood del texto
por medios musicales, y que asf le parecia rambién en varios
momentos de su Requiem. Ligeti respondid escucramente:
«Casi como en los madrigales». Gyérgi Ligeti, Ligeti in con-
versation (with Péter Varnai, Josef Hiusker, Clande Samuel
and himself). London: Eulenburg Books,1983, pp. 48-49,
68 Lo sagraclo y la musica contempordnea
recogiendo en su Requicin de alguna manera (y
ki, aune
un poco como el propésito de Pend
que los lenguajes de ambos son muy diferentes) el
recorrido de cientos de aos de cradicién musical,
Hay que decir que esta obra representa una cievta
excepeion en el conjunto de la obra de Ligeti, en
cuanto a medios musicales se refiere.
Atin podrfamos establecer mas distinciones
en
este acercamiento cipolégico, Por ejemplo, algunas
de las obras del compositor Jolin “Tavener, tambien
considérado (en la Hfnea de Arve Pare) un minima-
lista, Su posicidn coro compositor de musica celi-
det
sién a la religin ortodoxa. Siguierido los patrones
giosa debe : nida desde su confesada conver
vortodoxa, Tavener defiende la idea de
de la liturg
lo que 4 llama un_zeoro musical. El referente es
por supuesto, el icono pictdrico, que en la licurgia
ortodoxa tiene una importancia fundamencal. Y,
de hecho, el propio Tavener cransfiere a su musica
los elemencos de «sitmplicidads, «contemplacién» y
«siimbolismno» que caracterizan a las bellas pinturas
lititeicas, a la vez que un sentido «do mas interme
poral (t/7eless) posible»! Esco puede implicar, por
U1. John Tevener: In conversation with Michael Stewart,
D de fa obra «Vlary of ay
Cathedral, Bricren-Pears Charmber
contenido en el ¢
por (Cloris
Choir, Alde-
ters of Ely
Yolanda Espifia 69
parte de ‘Tavener, una determinada posicién con
respecto al sentido de la forma artistica en el con-
texto ortodoxo (bizantino), que tendrfamos aqui
que identificar con estilo. Esta identificacién, que
no es aplicable a la reflexién sobre el arte sacro en
general, silo es para entender el sentido intemporal
del icono, como imago de Cristo, y la correspon-
diente restriccién, en término formales, a las que
se ve sometida su ejecucién artistica. [avener, con
su declaracidn, postula este modelo para la muisica
sacta. A la vez, no deja dudas sobre el propésito
de su obra: «Yo he intentado restaurar la estética
y la teologfa en una, no en oposicidn, sino siendo
una».
burgh Festival Ensemble, conductor Lionel Friend, Regis
Records Ltd.,).
12. Ibid. En aitos postertores a es
as declaraciones,
John Tavener presents alguna cvolucién on relacién a esta
significacién de la expresién religiosa musical, y precisa-
mente cn el sentido aqui esbozado, cono se muestra cn
un reportaje aparecido en el New York Times (12 de no-
viembre de 2013), fitmado por Allan Kezinn, con motivo
del fallecimiento del compositor. «I reached a point where
everything | wrote was terribly austere and hidebound by
the tonal system of the Orthodox Church, and [ felt the
need, in my music at least, to become more universalist; to
take in other colors, other languages.» El reportaje sefala
70 Lo sagrado y la musica contemporanea
Podrfamos todavia hablar de otros aspectos,
conio el sentido difuso de lo sagrado en tancas
obras de compositores qué nunca admitieron una
ereencia en la Alteridad, pero que su gran arce
era la ha toeado, como lo hace
de alguna than
todo gran arte, Cabe mencionar, por ejemplo, a
sicién The Rothko
fF musicalmente una
Morton Feldman y su compe
espiritual (objetivo de la propia cae
pilla), No es indiference ef sentido del presente
sente de
que Feldman siempre declard: «el pr
las cosas, planteado en crm inos absolutes, nie-
ga cualquier siscema referencial», Para la musica
adecuada a esta capilla, Feldman eseribe: «(1
Capilla Rothko es un simbito espiritual « creado por
el pintor american “Mark Rochko con como un lugar
[...) [La oaisica] debia Beidlict por ele espacio
total, no solamenre ser escuchada a distancia.
[...] En La Capilla Rothko |se reticre a la obra
musical] Genen importancia algunos rasgos per-
que elhe! hs
tedly Chris
sieabandoned Orthodoxy, He remains devo-
an,
Yolanda Espina 71
sonales. La melodia soprano, por ejemplo, fue es-
crita para el funeral en New York del compositor
Igor Strawinsky. La melodia casi hebrea que la
viola interpreta al final la compuse cuando tenfa
15 afos. Determinados intervalos que atraviesan
toda Ja obra tienen un sonido sinagogaly'’. Son
significativas, ciertamente, estas conexiones del
compositor con sus raices judias, Jo que implica
una necesidad por parte del compositor de ligar
esta obra en concreto a un Logos religioso espect-
fico. Pero lo que tocamos aqui no es Ja dialécti-
ca finito/infinito, sino lo que podriamos llamar
una (todavia) «mistica de lo finito», ligada a una
concepci6n del_tiempo.como presencialidad de
[a conciencia (recordemos Jo dicho més arriba en
relacién a Lévinas). Aqui encontramos un ejem-
plo eminente del tratamiento tangencial (aunque
no menos bello) de lo sagrado, en cuanto tend.
13. Karlheing Essl. Morton Feldman Projekt, Konaert
am 22.1.1994, Klangforum Wien (beep://www.cnvill.net/
mifess].htm).
Coda
Querria concluir abogando por la desdrama-
tizacién de las relaciones entre lo sagrado y las
vanguardias artisticas o el arte de nuestro tiem-
po. Los medios del arte, y de la mtisica en par-
ticular, de nuestro tiempo no presentan ningtin
tipo de imposibilidad formal para manifestar esa
relacidn. Tal supuesta imposibilidad tendria que
ser entendida solo en el contexto de una super
ficial relacién del hombre integral con lo sagra-
do, lo cual conducirfa a una mermada capacidad
para encontrar cl medio artistico de expresar ese
vinculo. Las innovaciones formales del arte ac-
tual, también de la musica, obedecen, en lo que a
sus pardmetros de creacidn se refieren, a una pro-
fundizacion en determinadas posibilidades abier-
tas por desenvolvimientos anteriores. La musica
que en el Ambito occidental consideramos mo-
délica ha tenido, en realidad, unos pocos siglos
74 . Lo sagrado y la musica contemporanea
de existencia. E] conocimicnto que poseemos ac
tualmencte de los patroncs culturales de pueblos
antes muy algjados de nosotros abre nuevas vias
para la innovacién y renovacién de nuestros pre-
supuestos formales, y aos dan una prueba mas
de la relacividad temporal de nuestros paréme-
tros culturales. Eso es la realidad de las formas
tisticas. Pero no sélo eso: idencificar determi-
nados pardmetros artisticos formales con una
determinada religién es aleamente cuestionable,
pues significaria ligar unos principios universales
a aspectos que sop, en realidad, velativos y cir
cunstanciales, Y acabarfamas identificande esd:
tara (cultura deteriminada, pov tanto) y religida.
Por eso es importanre-distinguir cambiéa_en el
arte.tlo que LS. substancial AVA lo que cs mudable,
el arte es
expre ton
que
el hombre, un ser con ula
naturaleza cultural que se expresa diversamence
en las diferentes culturas. Sienclo expresién en lo
material, cada arte ene como substancial la suje-
ci6n.a las reglas que su propia nacuraleza material
subriendo cada
le impone. s reelas las van des
artista y cada época, renovandolas, y ceutilizdn-
dolas al servicio de nuevas combinaciones visi-
bl
el pintor Paul Klee), permanecerfa invisible. En
S de aquello que, 1 el arte (como postulaba
Yolanda Espina 75
cuanto al contenido del arte, mas alld del juego
de la materialidad con la forma, no tendré otros
limites que los que el hombre mismo se imponga.
Por eso es fundamental pensar el hombre, tam-
bién el artista, en la integralidad de sus diferentes
dimensiones, que quedardn expresas en el objeto
artistico.
En el caso de un arte que pretende manifestar
genuinamente la presencia de lo sagrado, como
ya hemos visto, el limite del arte es la adecua-
cién al cardcter de misterio (jla no-continuidad
diacrénica!), y por lo tanto, al cardcter de Alte-
ridad allt presente. Esta aproximacién al miste-
rio sdlo podra derivar del reconocimiento de la
precedencia radical del misterio, que implicara
algiin modo de lo que aqui he venido llamando
referencialidad. En el caso de la miisica (forma
sonora), sdlo puede ser bajo la forma del canto
porque, dadas las caracterfsticas materiales de la
musica, sin la referencialidad inherente al canto
no existirfa el reconocimiento de la precedencia a
lo largo de la estructura musical. Cabe entonces
al hombre creador discernir, de entre todos los
1. Queda para wabajos fururos la concrecién del
modo de esta referencialidad en cada una, 6 enalgunas, de
las restantes artes,
Lo sagradd y la musica contemporanea
76
les, em egce casa) de que dispone,
al misterio, desce el pun
adecus
bjetividad ereadora.
1
tn
Sth
COLECCION ASTROLABIO
ARQUITECTURA Y ARTE
El arte, expresion vital / Luis Borobio
Proyectar el espacio sagrado. Qué es y como se construye
una iglesia / Fernanclo Lopez Atias
Lo sagrado y la musica contemporanea / Yolanda Espina
Arquitectura y Arte
Yolanda Espiiia es profesora de filosofia en la uni;
versidad de Piura. Ha publicado numerosos trabajos
en el Ambito de la filosofia de la musica y del arte|
asi como de la filosofia moderna y contemporanea
En los ultimos afos desarrolla su investigaci6n ef
CAMPOS relacionados con los fundamentos de pen
samiento, cultura y sociedad actuales.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Gabino Uribarri - Portar Las Marcas de JesusDocument18 pagesGabino Uribarri - Portar Las Marcas de JesuscorreozuriNo ratings yet
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- 2017 Oracion EDGEDocument106 pages2017 Oracion EDGEcorreozuriNo ratings yet
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- GabinoUribarri PortarLasMarcasDeJesus PDFDocument220 pagesGabinoUribarri PortarLasMarcasDeJesus PDFcorreozuri100% (2)
- Gabriel de Sta M - Meditaciones Adviento Y NavidadDocument150 pagesGabriel de Sta M - Meditaciones Adviento Y Navidadcorreozuri100% (1)
- Angela de La Cruz - Ejercicios IgnacianosDocument241 pagesAngela de La Cruz - Ejercicios Ignacianoscorreozuri50% (2)
- Tu Seras ReyDocument88 pagesTu Seras Reycorreozuri100% (2)
- Dios Habla A Sus HijosDocument148 pagesDios Habla A Sus Hijoscorreozuri92% (12)
- LosDichosDeLosPadres ColeccionAlfabeticaDeLosApotegmas Volumen1Document36 pagesLosDichosDeLosPadres ColeccionAlfabeticaDeLosApotegmas Volumen1correozuriNo ratings yet
- Edith Stein y El Sufrimiento Habitado en Tiempos de PandemiaDocument10 pagesEdith Stein y El Sufrimiento Habitado en Tiempos de PandemiacorreozuriNo ratings yet
- CPC - D.Min y Vida Diaconos PermanentesDocument10 pagesCPC - D.Min y Vida Diaconos PermanentescorreozuriNo ratings yet
- Boletin Informativo - 1 - Ayamonte PDFDocument2 pagesBoletin Informativo - 1 - Ayamonte PDFcorreozuriNo ratings yet
- Amor A Los EnemigosDocument6 pagesAmor A Los EnemigoscorreozuriNo ratings yet
- Sierva de Dios Sor María de Jesús - Boletín 26Document4 pagesSierva de Dios Sor María de Jesús - Boletín 26correozuriNo ratings yet
- Joseph Muzquiz - Bulletin Nº 1Document8 pagesJoseph Muzquiz - Bulletin Nº 1correozuriNo ratings yet
- La Oración SalesianaDocument11 pagesLa Oración SalesianacorreozuriNo ratings yet
- El Escepticismo Del MundoDocument16 pagesEl Escepticismo Del MundocorreozuriNo ratings yet