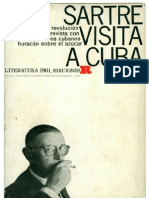Professional Documents
Culture Documents
Agustin Cueva El Desarrollo Del Capitalismo en America Latina
Agustin Cueva El Desarrollo Del Capitalismo en America Latina
Uploaded by
aleksandr19170 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views58 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views58 pagesAgustin Cueva El Desarrollo Del Capitalismo en America Latina
Agustin Cueva El Desarrollo Del Capitalismo en America Latina
Uploaded by
aleksandr1917Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 58
El desarrollo del capitalismo
en América Latina
Agustin Cuevo.
siglo:
vemtiuno Premio ensayo Siglo XXI
editores
Xl
siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.
CERRO DEL AGUA 248, DELEGACION COYOACAN, 04310, MEXICO, DF
siglo xxi editores argentina, s.a.
LAVALLE 1634 PiSO 11-A C-1048AAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
portada de maria luisa martinez passarge
primera edicién, 1977
decimotercera edicién aumentada, 1990
decimonovena edicién, 2004
© siglo xxi editores, s.a. de c.v.
isbn 968-23-1592-1
derechos reservados conforme a la ley
impreso y hecho en méxico/printed and made México
INDICE
10.
11.
12.
INTRODUCCION A LA DECIMOTERCERA EDICION
LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS, ANTESALA.
DEL SUBDESARROLLO:
LA PROBLEMATICA CONFORMACION
DEL ESTADO NACIONAL
LAS LUCHAS SOCIALES Y SUS PERSPECTIVAS
DEMOCRATICAS
EL PROCESO DE ACUMULACION ORIGINARIA
EL DESARROLLO OLIGARQUICO DEPENDIENTE
DEL CAPITALISMO
LA ESTRUCTURACION DESIGUAL,
DEL SUBDESARROLLO
EL ESTADO OLIGARQUICO
LA LUCHA DE CLASES Y LA TRASFORMACION
DE LA SOCIEDAD OLIGARQUICA
EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION
Y EL PROBLEMA DE LA CRISIS
AUGE Y DECLIVE DE LA ECONOMIA DE POSGUERRA
ACUMULACION DE CONTRADICCIONES
Y CRISIS GENERALIZADA DEL SISTEMA
PROBLEMAS Y TENDENCIAS ACTUALES
POSFACIO. LOS ANOS OCHENTA: UNA CRISIS DE
ALTA INTENSIDAD
[5]
il
31
48
65
79
101
127
144
165
184
201
219
239
INTRODUCCION A LA DECIMOTERCERA
EDICION ACTUALIZADA
Doce afios han pasado desde la aparicién de este libro, pero
el mundo en general y América Latina en especial han sufrido
tantas transformaciones que el tiempo transcurrido pareciera
infinitamente mayor. Hacia mediados de 1977, cuando termi-
nabamos de redactar el trabajo, probablemente nadie se hu-
biera arriesgado a pronosticar el triunfo relativamente cerca-
no de la revolucién sandinista, y muy pocos conocian la
existencia de una nacién llamada Granada. Menos fbamos a
conjeturar que esta isla podia ser ocupada por tropas yanquis
en 1983, o que el congreso estadunidense adquiriria el habito
de deliberar, de manera abierta, sobre la cantidad de fondos
disponibles para agredir militarmente a Nicaragua o sobre la
conveniencia de invadir o no Panama. Con absoluta impuni-
dad, ademas.
De igual manera era dificil asegurar, aunque la tendencia
fuese ya perceptible, que hacia finales de la década siguiente
las dictaduras militares iban a ser practicamente barridas de
la faz de América Latina; como imposible resultaba vaticinar,
a menos que fuera en un arrebato de aparente delirio, que el
modelo econdmico implantado por esas dictaduras iba a per-
manecer intacto y hasta acentuar algunos de sus rasgos mds
negativos, bajo la égida de gobiernos de filiacién socialdemé-
crata. Y tampoco era previsible la celeridad con que el espec-
tro politico de la region habria de trasnacionalizarse, a tal gra-
do que el establishment del area quedase representado por tres
solas corrientes: la que acabamos de mencionar, la demécrata-
cristiana y la de la ‘‘nueva derecha”’.
Pero quizas el hecho menos imaginable hace diez o doce
aiios, y que sin embargo trastrocaria por completo nuestro des-
[7]
8 INTRODUCCION
tino, es la profunda crisis en que se sumié América Latina a
partir de 1982. Por primera vez en este siglo tenemos que ha-
blar undnimemente de por lo menos un “‘decenio perdido pa-
rael desarrollo” y, también por vez primera, las nuevas gene-
raciones saben de antemano que el nivel de vida que les espera
sera inferior al de sus padres. En el umbral de sus quinientos
afios de existencia “‘latina’”’, esta América mestiza se encuen-
tra ademas flotando, como nunca, a la deriva, sin un perfil his-
térico claro ni un proyecto politico y econdémico que la defi-
nan. Ello, en un complejo contexto internacional caracterizado
por la despiadada recomposicion del sistema de dominacién
hegemonizado por Estados Unidos, asi como por la aguda crisis
en que se debate la casi totalidad del mundo socialista.
Son estas preocupaciones, entre otras, las que nos han mo-
tivado a escribir el posfacio que incluimos en la presente edi-
cidn, con los resultados de una serie de investigaciones reali-
zadas a lo largo de la década de los ochenta. Agradecemos,
como siempre, a la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales
de la UNAM, y muy en particular a su Centro de Estudios La-
tinoamericanos, por las grandes facilidades brindadas para nues-
tro trabajo; a Raquel Sosa por su colaboracién en la elabora-
cién de este libro, y a los lectores por la generosa acogida dada
al mismo.
México, octubre de 1989
Cuando soné la trompeta, estuvo
todo preparado en la tierra,
y Jehovd repartié el mundo
a Coca-Cola Inc., Anaconda,
Ford Motors, y otras entidades .. «
Pablo Neruda: Canto general
1. LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS,
ANTESALA DEL SUBDESARROLLO
En su ensayo titulado Dialéctica de la dependencia Ruy
Mauro Marini afirma que ‘‘no es porque se cometieron
abusos en contra de las naciones no industriales que
éstas se han vuelto-econémicamente débiles, es porque
eran débiles que se abusé de ellas’.’ Afirmacién que
contiene una dosis grande de verdad, pero a condicién
de ser dialectizada y precisada.
Dialectizada, para no perder de vista la esencia del
subdesarrollo, que no es otra cosa que el resultado de un
proceso en el cual las burguesias de los estados mds
poderosos abusan de las naciones econédmicamente dé-
biles, aprovechando precisamente esta condicién, a la
vez que esos abusos perpettian y hasta ahondan tal debi-
lidad, reproduciendo en escala ampliada, aunque con mo-
dalidades cambiantes, los mecanismos basicos de explo-
tacién y dominacién.
Y precisada, con el fin de determinar en qué consis-
tid esa debilidad inicial, que en nuestro caso se identi-
fica con la “herencia colonial” y la configuracién que
a partir de ella fueron adquiriendo las nuevas naciones
en su primera etapa de vida independiente. Pues es
claro que la plena incorporacién de América Latina al
sistema capitalista mundial, cuando éste alcanza su esta-
dio imperialista en el tiltimo tercio del siglo x1x, no
ocurre a partir de un vacio, sino sobre la base de una
matriz econémico-social preexistente, ella misma moldea-
1 Ruy Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia, México,
Ed. era, p. 31.
(11)
12 LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS
da en estrecha conexién con el capitalismo europeo y
norteamericano en su fase protoimperialista.
Situacién que nos coloca ante la complejidad de un
proceso en el que lo interno y lo externo, lo econémico
y lo polftico, van urdiendo una trama histérica hecha de
multiples y reciprocas determinaciones, que se expresan
y desarrollan a través de una concreta lucha de clases.
Nuestra independencia, bien lo sabemos, disté mucho
de ser un alumbramiento sin dolor; aqui como por do-
quier la violencia desempeiié el papel de comadrona
de la historia. Ademés del elevado costo en vidas huma-
nas y de los cuantiosos gastos militares propiamente
tales, el proceso de emancipacién implicé la desarticu-
lacién del sistema econédmico preexistente, en parte
como consecuencia inevitable de Jas acciones bélicas y
en patte como consecuencia, mds inevitable atin, de la
ruptura de los vinculos con la potencia que hasta enton-
ces habfa constituido el punto obligado de gravitacién
de las formaciones sociales latinoamericanas en cierne.
Si en la afectacién de los centros productivos —agricolas
y mineros especialmente— el primer factor parece ha-
ber pesado mds que el segundo, es claro que en el des-
vertebramiento del circuito comercial los términos se
invirtieron. La propia estructura colonial de la época,
que tenfa como eje el control metropolitano del comer-
cio, determiné que a rafz de la independencia se pro-
dujera una suerte de ‘‘vacio” en este punto, vacio que
por asi decirlo venia a consumar la desarticulacién del
sistema todo.
Elevado como en verdad fue, el precio pagado por
la independencia debe ser ubicado sin embargo en su
justa dimensién: esto es como un hecho coyuntural, in-
herente a cualquier proceso de emancipacién, y que por
lo tanto no puede convertirse en explicacién tltima de
nuestra debilidad. Aun admitiendo que ciertos “males”
hayan surgido de este conflictivo momento, queda por
LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS 13
averiguar cudles fueron las causas profundas que trasfor-
maron en una suerte de endemia aquello que sobre una
base estructural diferente hubiera podido ser solamente
una dolencia pasajera. Para esto hay que empezar por
recuperar la significacién exacta del hecho colonial.
Si con algtin movimiento fundamental de la historia
ha de relacionarse la colonizacién de América Latina, es
con la acumulacién originaria en escala mundial, enten-
dida como un proceso que a la par que implica la
acumulacién sin precedentes en uno de los polos del sis-
tema, supone necesariamente la desacumulacién, también
sin precedentes, en el otro extremo. Por lo tanto, y a
condicién de no tomar la concentracién esclavista o feu-
dal de tierras en América por un proceso de acumulacién
originaria local, es evidente que el movimiento metro-
politano de transicién al capitalismo frend, en lugar de
impulsar, el desarrollo de este modo de produccién en
las Areas coloniales. Tal como lo percibié Marx, el exce-
dente econémico producido en estas dreas no Iegaba a
trasformarse realmente en capital en el interior de ellas,
donde se extorsionaba al productor directo por vias es-
clavistas y serviles, sino que flufa hacia el exterior para
convertirse, allf si, en capital.?
Resulta entonces justo concebir al perfodo colonial,
desde nuestra perspectiva, en los términos en que lo
hace Enrique Semo para México; esto es, como un pe-
riodo de “desacumulacién originaria”:
El perfodo de acumulacién originaria en Europa co-
le en América Latina a un perfodo de expro-
piacién de riquezas y “desacumulacién originaria”.
Del enorme excedente generado en la Nueva Espaiia,
sdlo una porcién se queda en el pais. El gobierno
virreinal y los espafioles se encargan de trasferir la
2 Cf. El capital, México, Siglo XXI, 1975, t. 1, vol. 3, pp.
942-943. Salvo indicacién en contrario todas las citas que haga-
mos de esta obra provendrén de la mencionada edicién.
14 LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS
mayor parte hacia Ja metrépoli. La sociedad novo-
hispana se caracteriza por un excedente relativamente
grande: las tasas de lotacién gon probablemen-
te de las mds altas de la época. Pero el excedente
disponible en la Colonia es una parte relativamente
modesta del total. De ahi el contraste “inexplicable”
entre la pobreza de las masas y la falta de poderio
las clases dominantes novohispanas. En la Nueva
Espajia, o en el Peri, se generaba suficiente exceden-
te para trasformar a estos paises en potencias (de
caracter feudal o incipientemente capitalista ). Peto en
realidad esta posibilidad nunca existié.®
En esta dptica, la misma fuga precipitada de riquezas
ocurrida en el momento de la emancipacién no es més
que el punto culminante de un largo proceso de des-
acumulacién: es el acto Ultimo con que el colonizador
concluye su “‘misién civilizadora”.
Y el hecho no carece de significaci6n econémica. Con
respecto al virreinato de Nueva Espajfia, por ejemplo,
sabemos que en apenas tres afios, de 1821 a 1823, emi-
gtaron riquezas liquidas equivalentes a 20 millones de
libras esterlinas.4 En cuanto al otro gran virreinato, el
de Lima, se ha estimado que los solos barcos de gue-
rra britdnicos exportaron metdlico por un valor de
26 900 000 libras esterlinas entre 1819 y 1825.5
El proceso de desacumulacién originaria quedé con-
cluido de este modo y la “herencia colonial” reducida
al pesado lastre de la matriz econdémico-social confor-
mada a lo largo de més de tres siglos, a partir de la cual
tendré que reorganizarse la vida toda de las nuevas
naciones. Si en algtin lugar hay que buscar el “‘serreto
% Enrique Semo, Historia del capitalismo en México. Los
origenes. 1521/1723, México, Ed. Era, 1973, pp. 232 y 236.
datos de Sergio de la Pefia en La formacién del ca-
pian en México, México, Siglo XXI, 1975, p. 96.
5 Datos de Tulio Hal; alperin Donghi en Hispanoamérica des-
pués de la independencia, Buenos Aires, Paidés, 1972, p. 99.
LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS 15
més recéndito” de nuestra debilidad inicial, es pues en
ese plano estructural.
No es del caso reabrir aqui la discusién relativa al
cardcter feudal o capitalista de la sociedad colonial, ver-
dadero didlogo de sordos en la medida en que cada con-
tendor camina por senderos teéricos distintos.6 Sélo
conviene aclarar que cuando hablamos en términos
marxistas del modo de produccién esclavista o feudal
no estamos manejando tipos ideales construidos con los
rasgos mds “significativos” del “modelo” europeo; lo
que queremos decir, sencillamente, es que la estructura
econdémico-social heredada del periodo colonial se ca-
racterizé por un bajfsimo nivel de desarrollo de las
fuerzas productivas y por relaciones sociales de produc-
cién basadas en la esclavitud y la servidumbre, hecho
que constituyé un hendicap, por decir lo menos, para el
desarrollo posterior de nuestras sociedades. Lo cual no
significa negar la conexién evidente de las formaciones
esclavistas o feudales de América Latina con el desarro-
Yo del capitalismo en escala mundial. Como observa Oc-
tavio Ianni, refiriéndose al caso brasilefio:
Es verdad que Ia formacién social esclavécrata es de-
terminada o sufre una influencia decisiva del capita-
lismo mundial, a lo largo de los siglos xvi y xx.
Pero también es cierto que bajo te esclavitud las
relaciones de produccién, la organizacién social y téc-
nica de las fuerzas productivas y las estructuras de
apropiacién econémica y dominacién politica poseen
un perfil cualitativamente distinto del de cualquier
formacién capitalista.
® Algunos de los més recientes desarrollos de esta discusién
sueden verse en Assadourian et, al.: Modos de produccién en Amé-
rica Latina, Cuadernos de Pasado y Presente, nim. 40, México,
1977. asi weme en el mimero monogrifico consagrado al mismo
tema por la revista mexicana Historia y Sociedad, nim. 5, pri-
mavera de 1975.
16 LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS
Independientemente de los grados y maneras
vinculacién y dependencia de las colonias frente a 4
metrépoli, es innegable que en cada colonia se orga-
nizé y se desarrollé un sistema internamente articu-
lado € impulsado de poder polftico y econémico. Es
en ese sentido que en cada colonia se constituyé una
formacién social mds o menos delineada, homogénea
o diversificada
Esto esté fuera de duda, y los estudios mds recientes
no hacen mds que confirmar el cardcter precapitalista de
aquellas formaciones en donde incluso el salario, casi
siempre nominal, no fue sino una forma de esclavizar
o enfeudar al productor directo.* De suerte que el pro-
blema no radica en prolongar una obsoleta discusién,
sino en avanzar en el estudio de las modalidades histé-
rico-concretas de existencia de los modos de produccién
esclavista y feudal en el continente americano, de su pro-
fundizacién y extensién en cada drea, asf como de
sus maneras también concretas de articulacién con los
embriones capitalistas, principalmente mineros, y con
modos de produccidn secundarios tales como la comu-
nidad campesina, la economfa patriarcal o la pequefia
produccién mercantil simple.
Algunos aspectos de esta problemdtica retomaremos
a lo largo del presente trabajo; por el momento nos
interesa destacar que la primera fase de nuestra vida
independiente, lejos de impulsar la inmediata disolu-
cién de esta matriz precapitalista, registrS un movi-
miento en sentido inverso. Recordemos, aunque sdélo sea
a titulo de ejemplo, algunos casos. En Brasil:
Hasta cerca de 1800, los requerimientos de fuerza
1 Esclavitud y capitalismo, México, Siglo XXI, 1976, péginas
100.101 y 24.
8 Al respecto pueden consultarse los estudios publicados por
ciacso en Haciendas, latifundios y plantaciones en América le
tina, México, Siglo XXI, 1975.
LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS 17
de trabajo brasilefios habfan trafido aproximadamente
2.25 millones de negros desde las costas oriental y
occidental del Africa negra. En los siguientes 50 afios,
para abastecer a los fundos azucareros del nordeste y
especialmente a los fundos cafetaleros en expansién
cercanos a Rio de Janeiro, se importaron 1.35 millo-
nes mds de negros, aproximadamente el 3896 de
todos los esclavos importados entre 1600 y 1800.°
Y cuando surgieron obstdculos internacionales para
traer esclavos africanos, el sistema supo establecer ade-
cuados mecanismos de “sustitucién de importaciones”’:
Por mediados del siglo x1x los criaderos (de escla-
vos) proliferaron en Brasil y Cuba. En la Isla exis-
tieron por lo menos en Bocatanao y Cienfuegos,
siendo cinicamente aplaudidos por el Real Consulado
de Ja Isla, en el afio 1854, como un acertado “siste-
ma de conservacién y reproduccién”, 10
En otras dreas del continente los sefiores feudales
no hicieron mds que consolidarse a costa de las masas
campesinas. En el Pert, escribe Maridtegui:
La antigua clase feudal —camuflada o disfrazada de
burguesia blicana— ha conservado sus posiciones.
La politica de desamortizacién de la propi agraria
iniciada por “la revolucién de Independencia... no
condujo él desenvolvimiento de la pequefia propie-
dad... Sabido es que la desamortizacidn atacé mds
bien a la coma Y el hecho & gue durante un
lo de reptiblica, ran propiedad agraria se ha
reforzado y Se aide a despecho del liberalismo
tedrico de nuestra Constitucién y de las necesidades
practices del desarrollo de nuestra economia capi-
ta. ista.?
® Stanley J. y Barbara H. Stein: La berencia colonial de Amé-
rica Latina, 8a. ed., México, Siglo XXI, 1975, p. 146.
10 Rolando Mellafe, Breve bistoria de la esclavitud en Amé-
rica Latina, México, SepSetentas, 1973, p. 161.
11 José Carlos Maridtegui, 7 ensayos de interpretacién de la
realidad peruana, 19a. ed., Lima, Pert, Biblioteca Amauta, p. 51.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Gerardo Caetano y José Rilla - Breve Historia de La Dictadura (Uruguay)Document89 pagesGerardo Caetano y José Rilla - Breve Historia de La Dictadura (Uruguay)Giullia Sacco92% (12)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- ArosteguiDocument38 pagesArosteguilupa75No ratings yet
- ArosteguiDocument38 pagesArosteguilupa75No ratings yet
- Georges Lefebvre - El Gran Panico de 1789, La Revolución Francesa y Los CampesinosDocument154 pagesGeorges Lefebvre - El Gran Panico de 1789, La Revolución Francesa y Los CampesinosViviana Talavera100% (2)
- Georges Duby Guillermo El MariscalDocument84 pagesGeorges Duby Guillermo El MariscalJesnataNo ratings yet
- Jean Paul Sartre Sartre Visita A CubaDocument51 pagesJean Paul Sartre Sartre Visita A Cubalupa75100% (1)
- Achard Diego Se Llamaba WilsonDocument382 pagesAchard Diego Se Llamaba Wilsonlupa75100% (1)
- Geoffrey Bruun - La Europa Del Siglo XIX (1815-1914)Document116 pagesGeoffrey Bruun - La Europa Del Siglo XIX (1815-1914)lupa75100% (2)
- Perry Anderson Los Desafios para Una Alternativa Socialista 1994Document34 pagesPerry Anderson Los Desafios para Una Alternativa Socialista 1994Alexander Naranjo AguirreNo ratings yet
- Bernard Groethuysen - La Formacion de La Conciencia Burguesa en FranciaDocument76 pagesBernard Groethuysen - La Formacion de La Conciencia Burguesa en FranciaJorge Andres Vivanco V.100% (1)
- El Gorro FrigioDocument4 pagesEl Gorro Frigiolupa75100% (1)
- Marc Ferro El Cine Agente Producto y Fuente de La HistoriaDocument15 pagesMarc Ferro El Cine Agente Producto y Fuente de La Historialupa75No ratings yet